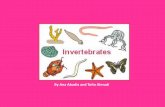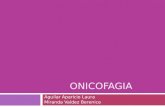စာတမ္းျပဳစုသူ Elliot Bulmer...ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအား ခိုင္မာေစျခင္းနည္းလမ္း
U5 Capitulo 6 Bulmer-Thomas Resumen
-
Upload
luciacarmona09 -
Category
Documents
-
view
34 -
download
11
description
Transcript of U5 Capitulo 6 Bulmer-Thomas Resumen
Bulmer-Thomas, Victor, La historia econmica de Amrica Latina desde la independencia, FCE, Mxico, 1998, captulo VI: La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, pp. 185-228.
CAPTULO 6: La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias
Al estallar la guerra en Europa, no solo se alter el equilibrio internacional del poder, el comercio global y el sistema de pagos, que haban evolucionado lentamente desde el final de las Guerras Napolenicas, tambin se sumieron en el desorden. Con la firma del armisticio en 1919, el antiguo orden econmico internacional haba perecido y el nuevo se mostraba peligrosamente inestable. Por entonces apenas se not la inestabilidad, pero dej a regiones perifricas, como Amrica Latina, en un estado muy vulnerable al desplome del comercio internacional y a la fuga de capitales de fines de los veinte.La principal caracterstica del antiguo orden haba sido la existencia de un comercio internacional casi sin restricciones, reflejo de los intereses de la potencia econmica predominante (Gran Bretaa), en el siglo XIX; las pocas limitaciones que se haban aplicado solan tomar la forma de aranceles, los cuales tenan para todos los interesados la ventaja de ser transparentes. Capitales y mano de obra eran libres de atravesar las fronteras internacionales, y los pasaportes eran la excepcin, no la regla. El patrn oro adoptado inicialmente por Gran Bretaa, se haba difundido a todos los principales pases industriales a finales del siglo, y representaba un mecanismo bien establecido para los ajustes de la balanza de pagos. El equilibrio interno (pleno empleo e inflacin cero) se haba considerado menos importante que el equilibrio externo, por lo cual el ajuste a los choques adversos se haba logrado, habitualmente mediante la deflacin y el subempleo.Los pases latinoamericanos se haban adaptado con relativa facilidad a este esquema por la exportacin de productos primarios, influjos de capital y particularmente en Argentina, Brasil y Uruguay inmigracin internacional. El ajuste de la balanza de pagos nunca fue fcil, y los flujos de capital solan ser procclicos y se producan en el momento preciso en que ms se los necesitaba, pero estos trastornos, con raras excepciones (por ejemplo, la crisis de Baring), tuvieron relativamente poco efecto sobre la dinmica del crecimiento econmico mundial. El ajuste interno fue amortiguado por la existencia de un gran sector agrcola no exportador, con baja productividad, al que muchos trabajadores podan retirarse en caso de que se redujera la demanda de mano de obra.
LA CADA DEL VIEJO ORDENEn la cspide del sistema econmico internacional de preguerra estaba Gran Bretaa. Aunque a finales del siglo XIX su posicin central en la exportacin de productos manufacturados y su predominio en materia de ciencia y tecnologa se vieron amenazados. Gran Bretaa segua siendo el motor financiero del mundo, fuente de capitales para la periferia y gran importadora de productos primarios. La preeminencia financiera britnica dictaba las reglas del sistema internacional, y su armada estaba dispuesta a frustrar cualquier intento de restringir la libertad de comercio y los desplazamientos de capital.Las primeras vctimas de la Gran Guerra fueron el patrn oro y el desplazamiento de capitales. Ciertas repblicas latinoamericanas, como Argentina y Brasil, que dependan en grado notable del mercado europeo para el financiamiento de sus balanzas de pagos, se vieron particularmente afectadas cuando los bancos de propiedad europea exigieron el pago de prstamos, provocando una crisis financiera interna.Las hostilidades en Europa tambin pusieron fin al influjo de inversin extranjera directa (IED) que llegaba del Viejo Mundo, Estados Unidos, neutral hasta 1917, aument en forma notable su IED en Amrica Latina particularmente en la extraccin de materias primas estratgicas pero no estuvo en condiciones de incrementar su cartera de prstamos hasta los aos veinte.La escasez de barcos al comienzo de la guerra, aunada a la falta de crdito comercial, alter los abastos normales, pero la demanda cay con mayor rapidez aun, causando una baja de los precios en muchos mercados. El descenso de los ingresos a corto plazo, junto con la reduccin de nuevos influjos de capital, mermaron la demanda de importaciones (cuya oferta, en todo caso, se vio modificada por la escasez de navos). La cada de las importaciones fue tan aguda que se calcul que toda Amrica Latina tena en 1915 un excedente de su cuenta corriente.El impacto a corto plazo de la disrupcin del mercado de bienes pronto fue rebasado por el paso de los principales pases industriales a una economa de guerra. Aument brutalmente la demanda de materias primas estratgicas (como cobre y petrleo), y las potencias aliadas proporcionaron barcos de carga. El precio de los materiales estratgicos aument verticalmente, y los pases que los estaban exportando en gran proporcin, experimentaron incluso una mejora de los trminos netos de intercambio comercial (TNIC) pese al alza de los precios de importacin. La consecuente alza de los precios de importacin, junto con los excedentes comerciales y los dficit presupuestales, provocaron inflacin interna; su efecto sobre los salarios reales urbanos fue uno de los factores que contribuyeron a los trastornos polticos de cierto nmero de pases latinoamericanos durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente despus.Los pases que exportaban materias primas no estratgicas, no se vieron tan favorecidos. Subieron los precios pero se deterioraron las condiciones comerciales, y el transporte martimo sigui siendo una seria limitacin al volumen de las exportaciones. Los pequeos pases de Amrica Central y el Caribe resultaron protegidos hasta cierto punto por su cercana con Estados Unidos, aunque las exportaciones de pltano sufrieron considerablemente por la escasez de navos hasta el fin de la guerra.Gran Bretaa sigui dependiendo en buena medida de alimentos importados (carne, azcar), y se hicieron grandes esfuerzos por mantener el abasto de las exportaciones latinoamericanas. Pero los aliados hicieron casi los mismos esfuerzos por impedir que Alemania tuviera acceso a las materias primas latinoamericanas. Aunque los principales pases de la regin (con excepcin de Brasil), permanecieron neutrales durante toda la guerra, el comercio con Alemania se volvi cada vez ms difcil. El resultado fue un gran descenso de la participacin de las exportaciones e importaciones latinoamericanas con Alemania.El principal beneficiario de esta reduccin fue Estados Unidos. Durante la guerra este pas, se convirti en el mercado ms importante para casi todos los pases latinoamericanos, y su participacin en las importaciones. La fortuita y oportuna inauguracin del Canal de Panam al comienzo de la guerra permiti que las exportaciones de Estados Unidos penetraran en algunos mercados sudamericanos, a los que antes haba abastecido Europa, en general, y Alemania, en particular. La red de sucursales bancarias estadounidenses que sigui a este comercio, junto con un dinmico esfuerzo diplomtico a favor de las empresas estadounidenses, garantiz que al llegar la paz en Estados Unidos conservara una posicin hegemnica entre las repblicas septentrionales y slida en los dems.El eclipse de Alemania como socio comercial no slo contribuy a que Estados Unidos cobrara mayor importancia, sino que tambin amortigu la prdida de relevancia de Gran Bretaa. El predominio britnico solo conserv en el comercio con Argentina; sin embargo, las exportaciones argentinas a Gran Bretaa superaban considerablemente a sus importaciones de la misma fuerte, y este excedente comercial casi fue compensado con un dficit comercial con Estados Unidos. Esta triangularidad del comercio exterior solo poda funcionar en un sistema mundial de monedas convertibles y pagos multilaterales, por lo que el comercio exterior de las mayores repblicas latinoamericanas se volvi vulnerables, durante los aos veinte, a toda desviacin de la ortodoxia del patrn oro.El lento desarrollo de la economa britnica durante los veinte fue un golpe para aquellos pases latinoamericanos que tradicionalmente haban considerado a Gran Bretaa el mercado para sus exportaciones, y el surgimiento de Estados Unidos como potencia econmica dominante no fue gran consuelo para quienes vendan productos que competan con los granjeros estadounidenses. Entre 1913 y 1929, las exportaciones de Estados Unidos a la regin superaron, por un considerable margen, a las importaciones de bienes latinoamericanos.El excedente a favor de Estados Unidos en su comercio de bienes y servicios con Amrica Latina reflej su nuevo papel como exportador de capitales. Despus de la guerra Nueva York remplaz a Londres como principal centro financiero internacional, y las repblicas latinoamericanas se fijaron cada vez ms en Estados Unidos. La inversin extranjera (directa e indirecta) invadi Amrica Latina y la proporcin accionaria controlada por inversionistas estadounidenses creci sin cesar, a expensas de los pases europeos. Gran Bretaa y Francia siguieron invirtiendo, pero sus nuevas inversiones fueron modestas.La nueva posicin de Estados Unidos durante los veinte como gran fuente de capital extranjero tuvo sus pro y sus contras para Amrica Latina. La aparicin de nuevos y dinmicos mercados de capital en el continente tuvo sin duda gran importancia, en vista de que el excedente de capitales de los tradicionales mercados europeos iba contrayndose, pero los nuevos prstamos tuvieron su precio. En las repblicas ms pequeas iban inextricablemente unidos a los objetivos de la poltica exterior estadounidense. En algunas de las repblicas ms grandes los nuevos prstamos alcanzaron proporciones epidmicas. Las aduanas podan ser intervenidas por funcionarios estadounidenses en busca de rectitud fiscal, pero stos ejercan poco o ningn control sobre sus compatriotas banqueros que emitan bonos para cubrir los crecientes dficit del sector pblico.El cambiante equilibrio internacional del poder y las modificaciones del mercado internacional de capital, los cambios en los mercados de bienes, el alza de los precios y la inestabilidad de los ingresos fueron algunos problemas a los que tuvo que enfrentarse Amrica Latina. Las condiciones cambiantes que imperaron durante la guerra y despus de ella produjeron saltos en las curvas de demanda, que podan desorganizar por completo los precios de los bienes.La depresin mundial de 1929-1921 fue corta, pero el problema de la sobreoferta habra de durar mucho ms- aunque el crecimiento de la demanda a largo plazo de productos de exportacin primarios en el centro fuese reducindose como resultado del cambio demogrfico, la ley de Engel y la creacin de sustitutos sintticos, la tasa de crecimiento a largo plazo de la oferta iba acelerndose, a consecuencia del progreso tecnolgico, nuevas inversiones en infraestructura social (incluidos los transportes), y la proteccin a la agricultura en muchos lugares de Europa.Los TNIC de muchos pases se deterioraron entre 1913 y 1929. La regin no solo no adecu su sector externo a las nuevas condiciones internacionales de los veinte, sino que aumento marcadamente su dependencia de la exportacin de productos primarios.El primer problema fue la inestabilidad a corto plazo del precio de los bienes, que oculto las tendencias a largo plazo. Ya antes de la guerra ste haba sido un problema para los exportadores latinoamericanos de productos primarios, pero se hizo mucho ms grave durante los veinte. En Chile la inestabilidad de los precios de exportacin fue el doble que antes de 1914, y la del valor de las exportaciones casi se quintuplic. Aunque en Argentina, con sus exportaciones mucha diversificadas, la inestabilidad del sector fue mayor durante los veinte que en cualquier otro momento de la historia del pas.El segundo problema fue que la demanda estratgica de minerales continu muchos aos despus de la guerra. La necesidad de controlar el abasto de petrleo, cobre, estao, etc., hizo que el gobierno de Estados Unidos alentar a empresas estadounidenses a hacer grandes inversiones en Amrica Latina. Mientras las potencias europeas hacan lo mismo en sus colonias y dominios, cobr realidad el peligro de una sobreoferta mundial de ciertos minerales. Adems, cuando se produjo el flujo de esas inversiones, durante la segunda parte de los aos veinte, en muchos casos la demanda estratgica ya se haba reducido y los inventarios empezaron a aumentar. Cuando se elevaron las tasas mundiales de inters, como secuela del auge de la bolsa de valores en 1928, creci mucho el costo de mantener inventarios, lo que inhibi nuevas compras.El tercer problema fue la manipulacin de los precios en muchos mercados clave. El programa de valorizacin del caf brasileo, que resurgi durante los veinte, redujo la oferta al mercado mundial, elevando los precios. Sin embargo, otros exportadores de caf (por ejemplo Colombia) respondieron a los precios mundiales ms altos ampliando sus plantaciones. Esta produccin incrementada lleg pocos aos despus al mercado de caf que ya estaba saturado en 1926. Brasil intent repetir el experimento con el caucho, pero su participacin en el mercado mundial era demasiado pequea para tener un efecto significativo sobre los precios.El ltimo problema fue la debilidad del sector no exportador en tantos pases latinoamericanos. La idea de que la exportacin de productos primarios ira perdiendo recursos gradualmente en respuesta al decreciente equilibrio de los precios a largo plazo supona no slo que la tendencia de stos sera observables, sino tambin que los recursos encontraran otro uso. En aquellas naciones en las que la industrializacin haba tenido un comienzo prometedor, esa idea tena fundamento; sin embargo, hacia los aos veinte la mayora de las repblicas latinoamericanas no haban dado ms que un pequeo paso hacia la industrializacin, por lo que era probable que slo una gran cada del equilibrio de los precios a largo plazo como la que habra de ocurrir durante la depresin de 1929 producira el requerido cambio de los recursos. Las pequeas bajas del equilibrio de precios a largo plazo siempre podan compensarse con una depreciacin del tipo de cambio, las reducciones del impuesto a la exportacin, o condiciones de crdito ms favorables. De hecho, algunas de las naciones ms pequeas estuvieron dispuestas a recurrir a tales polticas incluso durante los treinta, en lugar de promover un cambio general de los recursos del sector exportador.
LAS ESTRATEGIAS COMERCIALESLas exportaciones de productos primarios, despus de 1913, se enfrentaron a intensas dificultades, antes incluso del desplome de los precios a finales de los veinte. Adems de los trastornos relacionados con la Primera Guerra Mundial, los exportadores latinoamericanos sufrieron una marcada cada de los precios durante la depresin de 1929-1921, cuando la economa mundial se ajust a las condiciones de tiempos de paz. Precios y volmenes se recuperaron en los aos siguientes, pero a lo largo de todo el perodo que va de 1913 a 1929 slo unos cuantos pases experimentaron un aumento de sus TNIC.El principal problema fue el lento crecimiento del comercio mundial. Adems, el comercio mundial de muchos bienes iba creciendo ms lentamente que la produccin mundial. Esta discrepancia seal inequvoca de sustitucin de importaciones en la agricultura de buen nmero de pases reflej el aumento del proteccionismo agrcola en Europa y en Amrica del Norte, afectado adversamente las exportaciones mundiales de cebada, lino, algodn y lana.El lento crecimiento del mercado mundial agregado no significa que la demanda mundial de todos los artculos aumentase con lentitud, sin embargo, de los 21 productos que por entonces dominaban las exportaciones latinoamericanas, slo tres (petrleo, cacao y caucho) registraron tasas anuales de crecimiento en trminos de volumen mundial por encima de 5%, entre 1913 y 1928, y en 15 casos estuvo por debajo del 3%. A decir verdad, para seis artculos de importancia en Amrica Latina (plata, oro, cebada, centeno, algodn y lana) la produccin mundial o las exportaciones en trminos de volumen no se incrementaron ms del 1% anual.Ante tan difciles condiciones del comercio mundial las repblicas latinoamericanas tuvieron que elegir entre cierto nmero de estrategias comerciales. La primera opcin fue depender de la lotera de bienes. Si el principal artculo de exportacin del pas era de los que se enfrentaban a una demanda mundial en rpido aumento, el valor de las exportaciones crecera con celeridad, siempre que su participacin en el mercado no se redujera. Pero Amrica Latina sufri una severa prdida de su participacin en el mercado de cacao u caucho, dos de los tres artculos que por entonces gozaron de un rpido desarrollo. Las exportaciones de caucho crudo se desplomaron antes las plantaciones del Lejano Oriente; perdieron mercado ante numerosas colonias del frica europea, donde se haban promovido las exportaciones de cacao. Slo en el caso del petrleo la lotera de bienes favoreci a Amrica Latina: la principal beneficiaria fue Venezuela, aunque Colombia, Ecuador, Per y Argentina obtuvieron tambin modestas ganancias.La segunda opcin era aumentar la participacin en el mercado de los productos cuya demanda mundial iba creciendo discretamente. Los precios nacionales y las tasas de rendimiento del capital de los bienes que se vendan en los mercados mundiales podan alterarse mediante ciertas modificaciones del tipo de cabio, los impuestos a la exportacin, los gravmenes a la importacin, etc., por lo que un deterioro de los trminos comerciales externos (intercambio neto) no implicara necesariamente una perdida en trminos comerciales internos (rurales-urbanos) o en la rentabilidad de las exportaciones.Esta estrategia comercial represent una opcin popular. De hecho, slo en cuatro pases (Brasil, Ecuador, Hait y Paraguay) la participacin no se elev ni siquiera en un caso.La estrategia de la participacin en el mercado afect a todo tipo de productos primarios. Pese al aumento del proteccionismo agrcola en el hemisferio norte, Argentina logr incrementar su presencia en ocho casos. El mercado britnico de la carne sigui abierto a las importaciones, y fue lo bastante dinmico como para compensar las restricciones impuestas al comercio de carne en otros mercados.Esa tctica tambin afect los minerales. Su carcter estratgico haba producido en toda Amrica Latina una bsqueda febril de nuevos depsitos de petrleo, cobre, plomo y estao por parte de compaas extranjeras y nacionales. Venezuela abri brecha en materia de petrleo; las inversiones britnicas y estadounidenses fueron fomentadas. Tambin Colombia y Per, con el estmulo de la inversin estadounidense, conquistaron una participacin en el mercado de las exportaciones petroleras, mientras Ecuador y Argentina daban su primer paso en esta direccin.El crecimiento de la participacin en el mercado del petrleo venezolano se logr, en parte, a expensas de Mxico, donde las exportaciones petroleras haban aumentado enormemente en el decenio previo a la Primera Guerra Mundial. La industria padeci mucho menos que otros sectores las convulsiones de la Revolucin de 1910; produccin y exportaciones continuaron creciendo. La Constitucin de 1917 hizo surgir el espectro de la nacionalizacin, pero el gobierno de Carranza abandon su tctica habitual para garantizarles a las compaas petroleras estadounidenses que sus inversiones estaban seguras. El Tratado de Bucareli, de 1923, pretendi zanjar todas las disputas importantes con Estados Unidos, y allanar el camino a una renovada inversin extranjera en minera. Hasta cierto punto lo logr, pues Mxico aument considerablemente su participacin en el mercado de plata y plomo, pero las exportaciones de petrleo, que llegaron a su punto culminante en 1921, iran despus en continua declinacin.El proteccionismo tambin puso en peligro los productos tropicales, por la preferencia que las potencias imperiales dieron a sus colonias. Hubo dos casos de productos tropicales, relacionados con inversiones estadounidenses, en que la participacin latinoamericana del mercado aument enormemente.El primero fue el de los pltanos. La novedad de este fruto tropical, relativamente recin llegado a las mesas de Europa y Amrica del norte, permiti que crecieran con celeridad las exportaciones mundiales. Las exportaciones estuvieron dominadas por un pequeo nmero de compaas fruteras extranjeras, cuya decisin de concentrar la produccin en Amrica Central y Colombia se bas en los bajos costos promedio de produccin y en un trato fiscal sumamente favorable.El segundo caso fue el del azcar. Pese a los riesgos vinculados con la preferencia imperial y la omnipresente amenaza de proteccin para los cultivadores de remolacha azucarera en los pases templados, muchos exportadores latinoamericanos aumentaron su participacin en el mercado. El incremento se concentr sobre todo en Cuba y Puerto Rico. Las inversiones hechas en estas islas del Caribe, sobre todo por compaas norteamericanas, elevaron la produccin a niveles nunca antes vistos, lo que oblig a Cuba a experimentar con controles cuantitativos desde mediados de los veinte. Aunque Cuba tena un arancel preferencial en el importantsimo mercado norteamericano, algunos de sus rivales sobre todo Puerto Rico y Hawai no tenan gravamen alguno, y las exportaciones cubanas a Europa se vean cada vez ms amenazadas por la recuperacin de la industria de la remolacha azucarera europea a finales de los veinte. Los precios llegaron a su nivel mximo en enero de 1937, pero antes de 1930 se inicio su largo descenso.El problema de limitar el volumen con objeto de regular los precios fue mucho ms fcil en el mercado del caf, en el que en 1913 Brasil controlaba 60% de las exportaciones mundiales. Cuando durante los veinte se renov la revaluacin del caf brasileo, se produjo un alza de los precios mundiales del caf. Sin embargo, las restricciones brasileas a las exportaciones de caf no fueron seguidas por otras naciones de Amrica Latina, cuya participacin en el mercado aument a expensas de Brasil. Colombia y los pases centroamericanos, en particular, cosecharon los beneficios del precio implantado por Brasil.Vemos entonces que la estrategia de aumentar la participacin latinoamericana en el mercado fue generalizada, aceptada y lucrativa. Permiti a la mayora de los pases latinoamericanos que las ganancias por sus exportaciones crecieran con ms rapidez que el valor mundial de las mismas, en el perodo que estamos considerando (1913-1929), y reforz el modelo guiado por las exportaciones adoptado en el siglo XIX.Aunque no era previsible que es intuyera la profunda depresin de finales de los veinte, todos deberan de haber percibido el riesgo del proteccionismo agrcola en los pases del hemisferio norte y la preferencia imperial de que gozaban sus colonias. La estrategia de la participacin en el mercado hizo que muchas repblicas latinoamericanas fuesen extremadamente vulnerables a los cambios en las condiciones del mercado mundial, vulnerabilidad que aumentaba por el riesgo de una depresin. En 1928 Argentina era el principal proveedor del mercado mundial en casi todas sus exportaciones.El auge de las ventas al extranjero tambin se relacion con una considerable prdida del control nacional sobre el sector exportador de muchos pases. Fue particularmente notable la penetracin extranjera. Estas inversiones se hicieron ante todo en productos cuya demanda mundial iba creciendo con rapidez (petrleo, cobre, pltanos, azcar). Gracias al crecimiento de la participacin de estos productos en el mercado, los enclaves de propiedad extranjera adquirieron en ocasiones una posicin predominante. Las generossimas condiciones contractuales concedidas a los inversionistas extranjeros provocaron escasos rendimientos fiscales y grandes salidas de utilidades, lo que redujo el valor de retorno, disminuyendo el estimulo para el sector no exportador relacionado con el modelo guiado por las exportaciones.La estrategia de participacin del mercado tambin experiment el riesgo de sufrir represalias. En el frgil ambiente geopoltico que sigui a 1913, y ante la cada vez mayor amenaza de proteccionismo, resultaba muy poco realista no suponer que otras regiones tomaran represalias, fuese por discriminacin a las importaciones latinoamericanas o por apoyo a sus propias industrias de productos primarios.La estrategia de la participacin en el mercado no siempre tuvo xito. La inestable naturaleza del precio de los bienes, el riego de enfermedades y la competencia de los productos sintticos podan desorganizar las ganancias por exportacin incluso en los pases en que la poltica estaba determinada primordialmente por las necesidades del sector exportador.La inestabilidad de los precios fue la principal razn de la mediocre utilidad de las exportaciones de Bolivia, as como del nada espectacular desempeo comercial de Cuba.Tambin las enfermedades tuvieron su parte para anular el esfuerzo por apoyar el crecimiento guiado por las exportaciones. La industria platanera costarricense fue afectada por la llegada de plagas vegetales de Panam durante los veinte, y su participacin en el mercado mundial se desplom. Para las compaas fruteras la solucin ms fcil contra el avance de la enfermedad era crear nuevas plantaciones en tierras vrgenes, aun si esto significaba llevarse la produccin a otro pas. Por fortuna para Costa Rica. Ecuador no tuvo tanta suerte.El pas ms afectado por la competencia de los productos sintticos fue Chile. El desplome de la demanda al terminar la guerra contribuy a que los inversionistas britnicos vendiesen sus intereses a otros capitalistas (principalmente chilenos), con quienes la industria inici una recuperacin durante los aos veinte. Sin embargo, el progreso tecnolgico de la industria qumica alemana hizo produccin de nitratos sintticos a precios competitivos, y la industria chilena termin por extinguirse en la depresin que ocurri entre ambas guerras. El espectacular desarrollo de la industria del cobre a partir de 1913 compens parcialmente a Chile por la prdida de dinamismo de sus exportaciones de nitrato.Brasil y Uruguay, donde el crecimiento guiado por las exportaciones tambin estuvo muy por debajo del promedio mundial, lograron mejorar sus TNIC entre 1913 y 1928. Las mediocres ganancias por exportacin se debieron sin duda al virtual estancamiento del volumen de bienes vendidos al extranjero. Por lo tanto, estos dos pases constituyen una excepcin parcial a esa poltica de crecimiento puesta en prctica por Amrica Latina hasta los treinta.El estancamiento de las exportaciones brasileas se debi tanto a la declinacin del caucho, expulsado de la competencia por las plantaciones del Lejano Oriente, como a la revaluacin del caf. Brasil vivi un incremento de la demanda efectiva del sector exportador, y la poltica alent a los inversionistas a alejarse del caf en pro de la economa no exportadora. Esta poderosa combinacin explica en gran parte la industrializacin brasilea durante el periodo.Pese a los altos precios de las exportaciones uruguayas (sobre todo carne y sus extractos, cueros y lana), el volumen de las mismas casi no se modific en los 15 aos posteriores a 1913. Parte de la explicacin se encuentra en los problemas de la navegacin durante la guerra. La cartelizacin de la industria de la carne fue un importante obstculo al aumento de la produccin. Los frigorficos, dominados por capital extranjero, haban unido fuerzas con sus equivalentes argente para crear un centro de carne que asignaba el espacio de carga en la ruta a Londres (el mercado principal).En el caso uruguayo potro elemento a considerar fu la ideologa del batllismo. Jos Batlle y Ordez, presidente de Uruguay dos veces a comienzos de los veinte y figura pblica de gran importancia hasta su muerte, en 1929, era representante de la clase media urbana y no tuvo miedo de fijar impuestos al campo para financiar servicios urbanos del Estado benefactor.Aunque no hay pruebas de que eso redujera las exportaciones agropecuarias, la tasa impositiva fue bastante mayor que en otros pases que buscaban el crecimiento guiado por las exportaciones, y sin duda la ideologa batllista favoreci las actividades urbanas no exportadoras. Esto, junto con las operaciones del centro de la carne, tal vez permita comprender cmo el Uruguay de Batlle fuera una de las primeras naciones latinoamericanas que se desviaron del tradicional crecimiento guiado por las exportaciones.
TIPO DE CAMBIO, REFORMAS FINANCIERA Y FISCALEl sistema fiscal era procclico. El valor de las importaciones sola moverse en lnea con el de las exportaciones.Los cambios dl valor de las exportaciones estaban correlacionados con los cambios del circulante. Al aumentar (o reducirse) las exportaciones, entraban (o salan) divisas del pas. Y como el dinero de origen externo sola ser una proporcin tan alta del total de circulante en los pases que seguan el modelo guiado por las exportaciones, no poda ser fcilmente compensado por una reduccin (o aumento) del dinero de origen interno mediante dficit presupuestales o creacin de crdito nacional.La naturaleza procclica de la poltica monetaria fue particularmente marcada en los pases latinoamericanos que haban adoptado el patrn oro.La suspensin del patrn oro, en 1914, inicio un periodo de gran inestabilidad para los pases que seguan el modelo guiado por las exportaciones. El volumen de las importaciones se redujo cuando el espacio de carga se resign de acuerdo con las necesidades blicas de Europa, lo que puso por las nubes el precio de los artculos importados. El ingreso de los gobiernos se redujo, casi en toda la regin, en proporcin al volumen de las importaciones, lo que provoc una grave crisis fiscal y frecuentes dficit del presupuesto. stos, al no haber prstamos extranjeros, tenan que financiarse internamente, lo que a menudo gener alzas de precios por encima de la inflacin debida al aumento del costo de las importaciones.La combinacin de inflacin importada, dficit presupuestal financiado internamente y (en algunos casos) devaluacin de la moneda, produjo un alza del nivel de precios interno.La extrema inestabilidad de las exportaciones a partir de 1913 hizo que los gobiernos latinoamericanos vieran con mejores ojos las reformas financieras y fiscales capaces de eliminar algunos de los peores excesos del modelo guiado por exportaciones. Se consider que uno de los mayores problemas era la inestabilidad monetaria, y el retorno a tipos de cambio fijos (o su adopcin) se convirti en smbolo de la nueva ortodoxia. Dado el nfasis de la recin formada Sociedad de Naciones en el patrn oro, las repblicas latinoamericanas se vieron presionadas para ingresar y seguir las reglas del juego.La inestabilidad monetaria poda producir tanto revaluacin como depreciacin, y la incertidumbre relacionada con la fluctuacin monetaria a partir de 1913 re dujo la resistencia a la adopcin de tipos de cambio fijos.Como haba una creciente demanda de capital extranjero, y el proveniente de las fuentes tradicionales sobre todo Gran Bretaa, Francia y Alemania estaba limitado por las dificultades econmicas de la posguerra, ningn pas latinoamericano poda permitirse ser indiferente por entero a la preferencia norteamericana de una reforma financiera y fiscal.En unas cuantas naciones la estabilidad monetaria haba sobrevivido a los aos de guerra y continu durante los veinte. No obstante, sin excepcin se trataba de semicolonias de Estados Unidos (Cuba, Repblica Dominicana, Hait, Nicaragua y Panam), donde el dlar circulaba sin restricciones y la poltica monetaria era totalmente pasiva. En el resto de la regin los tipos de cambio estables solo se adoptaron despus de la guerra y, las ms de las veces; de la depresin de 1920-1921. En unos pocos pases (sobre todo Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Per) la estabilidad monetaria se aplaz hasta 1927-1928, pero a principios de 1929 toda Amrica Latina haba estabilizado su tipo de cambio en relacin con el dlar estadounidense.La creacin de estos bancos centrales fue precedida en general por una visita de E. W. Kemmerer, acadmico norteamericano especialista en economa monetaria. De hecho, a menudo se consider que una vista de Kemmerer era requisito esencial para todo futuro prstamo norteamericano y en ocasiones aqul luch denodadamente para conseguir prestaos del sector privado a los pases que adoptaran su paquete de reformas.El xito de las misiones Kemmerer se debi en gran parte a que sus recomendaciones coincidan con los cambios que, de todas maneras, probablemente iban a ocurrir. Los pases a los que no llegaron esas visitas (como Brasil) llevaron a cabo reformas similares.La reforma financiera de los veinte fue sumamente ortodoxa. Su principal propsito era aportar un marco institucional que cimentara la estabilidad del tipo de cambio y patrn de cambio oro. En la prctica, no permiti que los gobiernos aplicaran polticas monetarias contracclicas, y las tcnicas para anular el impacto de un brote de ingresos de divisas al circulante y al nivel interno de precios fueron muy rudimentarias.Tuvo que hacerse una reforma fiscal para completar la reforma financiera y monetaria.Todos estos argumentos mostraron la necesidad de nuevos impuestos que no estuviesen directamente relacionados con las exportaciones y las importaciones. Los candidatos obvios eran la renta, la propiedad y las ventas, pero casi en ningn pas se hicieron progresos en esta direccin. A fines de los veinte la participacin de los impuestos en el comercio segua siendo muy alta. Solo en unos pocos casos los impuestos sobre la renta generaban ms del 5% del ingreso gubernamental.Un obstculo adicional en el camino hacia la reforma fiscal fueron los pagos por el servicio de la deuda externa. En el tenso ambiente internacional que rein antes, durante y despus de la guerra el incumplimiento de los pagos de la deuda poda servir de excusa para una intervencin europea en el continente americano. Este potencial desafo a la doctrina Monroe haba convencido a sucesivos gobiernos de Estados Unidos, desde principios de siglo, de que deberan emplear su influencia para garantizar el pago del servicio de la deuda. La manera ms segura de lograrlo era insistir en que las repblicas latinoamericanas comprometieran sus ingresos del comercio exterior para ese fin. De este modo, para impedir cualquier reincidencia en las aduanas de muchos pases latinoamericanos se instalaron funcionarios norteamericanos.La reforma fiscal fue muy tmida, y que sigui resultndole muy difcil a los gobiernos aplicar una poltica fiscal contracclica.El nuevo papel de los Estados Unidos como pas con excedente de capitales produjo una considerable transferencia de recursos a Amrica Latina en forma de prstamos a gobiernos nacionales, estatales y municipales. Otros pases exportadores de capital fueron incapaces de competir con la inundacin de prstamos norteamericanos a Amrica Latina, y en 1929 Estados Unidos era el inversionista extranjero ms importante de todas las repblicas latinoamericanas, con excepcin de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.Era grande la tentacin de depender de los prstamos extranjeros para evitar las penosas reformas fiscales.La combinacin de una administracin cambiaria ortodoxa, una reforma financiera conservadora y una poltica fiscal tmida, no constituy una respuesta apropiada a la creciente inestabilidad de los mercados mundiales de productos primarios. Adems, en una poca de deterioro de las condiciones externas del comercio, en la mayora de los pases la reforma financiera y fiscal fue demasiado tmida para producir una transferencia considerable de los recursos del sector exportador de la econmica al sector no exportador. Los pases pequeos se encontraron al inicio de la depresin de los treinta con un sector no exportador demasiado dbil para actuar como motor de crecimiento, mientras que el sector no exportador de los pases mayores segua en desventaja por falta de financiamiento, mala infraestructura, y un ambiente poltico que favoreca las exportaciones de productos primarios.
CHOQUES EXTERNOS, PRECIOS RELATIVOS Y EL SECTOR MANUFACTUREROAl estallar la guerra en Europa ya se haban establecido manufacturas modernas en Argentina, Brasil, Chile, Mxico, Per y Uruguay, y era visible un modesto comienzo en Colombia y Venezuela. Muchos factores contribuyeron al surgimiento de la industria nacional dirigida al mercado interno. Del lado de la demanda, la creacin de concentraciones urbanas como subproducto del crecimiento guiado por las exportaciones produjo mercados en expansin basados en el trabajo asalariado de una creciente clase media. Al aumentar el mercado se redujeron los costos unitarios de produccin, por lo que las empresas locales pudieron competir mejor con las importaciones en toda una variedad de artculos. Las repblicas pequeas, en las cuales la concentracin urbana era modesta, se encontraron en desventaja. La excepcin fue Uruguay.El crecimiento de la infraestructura social tambin tuvo importancia en la promocin de la manufactura moderna. Al mejorar las redes de transporte internos los productos de las fbricas modernas pudieron empezar a competir mejor con la produccin artesanal que tradicionalmente haba satisfecho las necesidades de la poblacin rural. Tambin la multiplicacin de los servicios pblicos y las instituciones financieras desempe un papel importante en el desarrollo de fbricas modernas.El tercer elemento decisivo del surgimiento de la industria fueron los precios relativos. Con una produccin destinada bsicamente al mercado interno, la rentabilidad era sensible a todo cambio del precio interno de las importaciones competitivas.La Primera Guerra Mundial alter el medio normal en el que hasta 1914 haba surgido la manufactura moderna. El primer gran cambio fue la reduccin de las importaciones debido a problemas como la falta de buques de carga, entre otros. La industria local, sin las importaciones que competan con ella, ya no tuvo que preocuparse tanto por los precios relativos. De hecho, los gravmenes a las importaciones fueron reemplazados por cuotas, y los precios internos pudieron aumentar libremente hasta que se normalizara el mercado. Sin embargo las restricciones a la importacin se aplicaban a todo por igual, y a menudo las empresas no tuvieron la posibilidad de importar bienes de capital para aumentar su capacidad. Por ello muchas veces hubo que hacer frente a la demanda con un uso ms intensivo de la capacidad instalada, lo que no siempre fue posible.Tambin la demanda se vio afecta por la guerra. En casi toda Amrica Latina el efecto inmediato de la guerra fue un descenso de los valores de exportacin. Esta cada, agravada por efectos multiplicadores, produjo una reduccin de la demanda interna de bienes manufacturados.A medida que se generalizaba la guerra en Europa iba en aumento la demanda de materiales estratgicos. Los precios suban sin cesar, y un buen nmero de pases latinoamericanos experiment una mejora espectacular de sus ingresos por exportacin y sus TNIC.Aunque aumentaron las exportaciones de Estados Unidos a todos los pases de Amrica Latina, esto no compens la prdida de las importaciones europeas en aquellos pases que, como Argentina, no solan ser compradores importantes para Estados Unidos. Por consiguiente, el estmulo de las restricciones de la importacin para la manufactura nacional fue mucho ms importante en el sur del continente.Los pases que se enfrentaron a una combinacin de aumento de las exportaciones y restriccin a las importaciones se encontraron en excelente situacin para mejorar el desempeo de sus manufacturas. En ese caso la guerra represent un estmulo positivo, no slo a las empresas que competan con las importaciones sino tambin a los establecimientos directamente relacionados con las exportaciones y los que vendan artculos no intercambiables en el mercado interno. Chile y Per se encontraron es esa posicin.Argentina y Uruguay muestran un panorama menos alentador.La guerra tuvo ciertos efectos benficos sobre la industria de estos dos pases; ambos lograron incrementar su exportacin de artculos manufacturados a pases vecinos: por ejemplo, Argentina mandaba harina a Brasil y Uruguay venda sombreros a Argentina. La industria qumica de este ltimo pas recibi un impulso con la produccin, por vez primera, de sulfato de aluminio, y en 1916 empezaron a ensamblar automviles. Empero, el impacto negativo de la baja de la demanda fue grave para muchas industrias, y los esfuerzos de Argentina por equilibrar el presupuesto en una poca de descenso del ingreso real causaron una seria recesin en la industria de los materiales de construccin, que haba llegado a depender de los contratos de obras pblicas. Por ltimo, las restricciones a la importacin en Argentina parecen haber sido ms severas para los bienes intermedios y de capital (que no podan ser fcilmente remplazados por la industria nacional) que para los de consumo.La experiencia brasilea muestra un marcado contraste con la de Argentina y Uruguay. Aunque el volumen de las exportaciones se redujo y los trminos de comercio se deterioraron, la demanda interno no descendi en el mismo grado, porque Brasil decidi acomodar el dficit presupuestal adoptando una poltica fiscal y monetaria laxa.La poltica fiscal y monetaria contracclica de Brasil durante la guerra fue sumamente heterodoxa, para ser remplazada durante los veinte por tcnicas ms tradicionales de la administracin econmica. El hecho de que tuvieran xito durante la poca del conflicto se vincul con las restricciones a las importaciones y con la presencia de capacidad excedente en muchas ramas de la industria a consecuencia de las inversiones de la preguerra.As como los aos de guerra determinaron una reduccin de las importaciones, el retorno a las condiciones de paz hizo que gran cantidad de artculos ingresara a los principales mercados latinoamericanos. Este aumento de las importaciones competitivas no fue un simple regreso a la situacin de preguerra; tambin se debi a que el precio relativo de las importaciones haba cado abruptamente debido a la erosin de las tasas arancelarias. Empresas nacionales no podan competir con las importaciones baratas.Los ingresos de las exportaciones latinoamericanas se recuperaron poco despus de 1921; el crecimiento se debi, no slo a la recuperacin de la demanda mundial, sino tambin al aumento de la participacin en el mercado. La demanda de artculos manufacturados fue estimulada por los mecanismos habituales del crecimiento guiado por las exportaciones, y la industria nacional era libre de importar bienes de capital para aumentar su produccin. Argentina tuvo un poderoso crecimiento industrial en casi todo el decenio de 1920, y la participacin de los bienes de consumo en el total de las importaciones se redujo a su nivel de preguerra, a medida que los artculos de consumo duraderos y no duraderos (en particular los textiles) crecan rpidamente a expensas de las importaciones con las que competan. Tambin florecieron las industrias intermedias, como la de refinacin de petrleo, la qumica y la metalrgica; solo los materiales de construccin permanecieron por debajo de los niveles de preguerra.La intensa actividad minera de Chile, donde el cobre estaba sustituyendo a los nitratos como principal producto de exportacin, contribuy al surgimiento de una pequea industria de bienes de capital. A finales de los veinte la participacin de la produccin local en la de demanda de productos intermedios, de capital y duraderos haba llegado a 30% y ms de 80% de la demanda de productos no duraderos se cubra localmente. La industria ya se haba convertido en el principal sector de Chile antes de la Gran Depresin. Los trminos del comercio externo siguieron siendo un factor de enorme importancia para la industria chilena, y el pequeo sector de bienes de capital se mostr incapaz de adaptarse a la creciente sofisticacin del diseo de productos que requeran las compaas mineras, muchas de las cuales eran de propiedad norteamericana e importaban sus equipos.Aunque durante los veinte hubo algunos xitos industriales, tambin hubo muchas decepciones. En general las repblicas pequeas aun las ms prosperas fueron incapaces de dar siquiera los primeros pasos hacia la industrializacin.Durante la segunda mitad de la dcada se impusieron gravmenes aduanales en Cuba, Hait y Repblica Dominicana, pero el principal beneficiario de esta medida result ser la agricultura no exportadora, que pudo extenderse con rapidez a expensa de las importaciones de alimentos. A partir de 1925 la reduccin de los ingresos mexicanos por exportacin, junto con una severa contraccin monetaria, contribuyeron al estancamiento de la produccin industrial, y la de textiles fue en descenso desde 1926. El espectacular aumento de las exportaciones peruanas fue mucho ms modesto si se lo expresa en trminos de valor de retorno, y el estmulo a la produccin nacional decreci an ms cuando los gravmenes a la importacin no lograron regresar a su nivel de preguerra.Una vez ms, Brasil es el enigma cuyo desempeo industrial durante los veinte ha despertado la mayor atencin. Despus de la depresin de 1920-1921 la revaluacin del caf acab por estabilizar los ingresos de las exportaciones, y la poltica de imponer restricciones a la exportacin de ese artculo hizo que muchos recursos se desviaran hacia otras actividades. El proteccionismo arancelario sigui siendo elevado, aunque nunca volvi a los niveles de la preguerra, y a las empresas extranjeras les result lo bastante atractivo el mercado interno cautivo (como ocurri en Argentina, Chile y Mxico), como para establecer filiarles para la fabricacin de productos como automviles, mquinas de coser, papel y neumticos.Durante los veinte se establecieron muchas industrias nuevas, incluyendo cierto nmero de empresas que producan bienes de capital, mientras la industria del hierro y el acero lograba ciertos avances. Y tal vez lo ms importante sea que la importacin de equipo industrial creci notablemente en los veinte, creando una gran capacidad industrial y modernizando la planta existente.A fines de la dcada de 1920 en toda Amrica Latina el sector industrial segua siendo el socio minoritario en el modelo guiado por las exportaciones. La produccin industrial dependa en gran medida del mercado interno; el breve aumento de las exportaciones durante la guerra se haba revertido cuando volvi a haber productos importados baratos de Europa y de Amrica del Norte, y la demanda interna segua directamente relacionada con los vaivenes del sector exportador. La repblica ms rica, Argentina, segua siendo la excepcin en lo tocante al progreso industrial. En segunda fila estaban Chile y Uruguay. La tercera fila inclua a Brasil, Mxico y Per. En el resto de la zona, incluidas Colombia y Venezuela, el sector manufacturero moderno segua siendo pequeo.La industria padeca falta de competitividad (como en el resto de Amrica Latina), y los costos unitarios de produccin era excesivos para genera exportaciones industriales en condiciones normales. Un puado de empresas dominaba las ventas en casi todos los mercados, con pocos incentivos para mejorar la tcnica de produccin o para innovar en el diseo de productos y los mtodos administrativos. Por ello el crecimiento del de productividad total sigui siendo modesto, y los incrementos de produccin se lograron, esencialmente, con el aumento de todos los factores de insumo. Este no era el mejor camino para lograr el descenso de los costos unitarios de produccin de produccin necesario si se quera que la industria llegara a ser competitiva en el terreno internacional.5