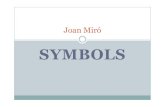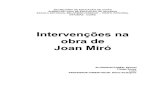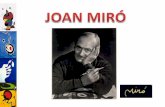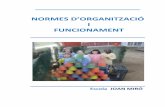DIVAGANDO POR LA BARCELONA DE MIRÓ · quiere entender el camino recorrido por el pintor que hoy...
Transcript of DIVAGANDO POR LA BARCELONA DE MIRÓ · quiere entender el camino recorrido por el pintor que hoy...

-------------------�-------------------
DIVAGANDO POR LA BARCELONA DE MIRÓ
Juan Manuel Bonet
e uando se quiere relacionar la pintura de Joan Miró con un paisaje concreto, inevitablemente se piensa en Montroig. Miró ha insistido tan a menudo sobre su
condición de pagés, de hortelano; aparece tantas veces, en sus cuadros de los años diez y veinte, la silueta de aquel pueblo de la provincia de Tarragona, y el campo que lo rodea; existen entre sus títulos tantos campesinos, tantos paisajes catalanes, tantas rieras, tantas masías, tantas tierras aradas; que por momentos llegamos a creernos que el pintor nació ahí. Algunos de sus biógrafos, por ejemplo Sebastiá Gasch y Cirici Pellicer en los primeros trabajos extensos que le dedican, le hacen nacer en Montroig el 20 de abril de 1893. Pero no. Montroig es el pueblo de su padre. El nació el 20 de abril de 1893, sí, pero en Barcelona, en el número 4 del Pasaje del Crédito, un lugar al cual Perucho califica con razón de «delicioso y ochocentista». Es esa la Barcelona burguesa de la Plaza Real, cuyos soportales, fuentes, farolas y palmeras componen un ámbito de una armonía y una urbanidad comparables -en menos melancólico-- a las que reinan en el Palais Royal de París, y en sus pasajes adyacentes.
A Miró se le puede explicar recurriendo a la metáfora agraria y tarraconense. Algunas de las fotografías tomadas por Joaquín Gomis en Montroig, y publicadas en el muy sugerente fotoscop que Joan Prats y él le dedicaron al pintor, son a este respecto particularmente ilustrativas. Es más difícil -y los propios Prats y Gomis pudieron comprobarlo, porque lo intentaron- relacionar la pintura de Miró con el entorno vital y visual barcelonés. En su obra de juventud, tenemos unas Casas de la Reforma, una Ermita de la Salut, y algunos paisajes de Horta, Vallcarca y Pedralbes. Le gustaba a Miró pasear por el arrabal de la gran ciudad, y por los pueblos que todavía no habían sido engullidos por ella. El puerto -tema de algunos de los mejores cuadros de Torres García- no parece que le atrajera como motivo pictórico. En cualquier caso, mucho más numerosos que los paisajes de Barcelona son, en su obra de juventud, los paisajes de Ciurana, de la playa de Cambrils, y sobre todo de Montroig.
Barcelona, sin embargo, fue la ciudad donde Miró adquirió su primer bagaje cultural, sus primeros maestros, sus primeros amigos. Entre 1912, fecha de su ingreso en la Academia Galí, y 1919, fecha de su marcha a París, transcurre uno de los períodos más importantes de su vida. La ciudad era entonces un hervidero de vanguardias, de ten-
62
Boda en Gerona, con Joan Prats (primero por la derecha), 27 de marzo de 1
tativas renovadoras, muchas de las cuales acaba-rían viniéndose abajo. En 1919, ese marco ya rio le basta al pintor. París le fascina, y le pone en contacto con gentes y planteamientos que jamás hubiera conocido, de quedarse en su ciudad natal. El tono de sus cartas de los años veinte, por ejemplo de las que Gasch reproduce en L' expan-sió de l' art cata/a al món (1953) permite hacerse una idea de la distancia que separa al Miró surrea-lista de la mayoría de sus compatriotas. Miró les reprocha a estos -empezando por el propio Gasch- el complacerse en posiciones provincia-nas. Lo cierto es que no existía en aquella Barce-lona excesiva receptividad hacia la pintura de Miró; y que con la incorporación de éste al na-ciente surrealismo, las cosas se pondrían todavía peor. «Definitivament, mai més Barcelona!» lle-gará a escribir.
A Miró, sin embargo, le era necesario volver a menudo. Detrás de un cuadro como La masía (1921-1922) hay una trama de idas y venidas entre Montroig y París. A lo largo de los años veinte, y

sobre todo de los treinta, el pintor pasa temporadas en Barcelona. Gasch escribe sobre su obra en L'Amic de les Arts de Sitges, y en La Gaceta Literaria y Atlántico de Madrid. Los libros de Foix --Gertrudis (1927), KRTU (1932)- y de Sindreu -Darrera el vidre (1932)- llevan ilustraciones suyas. Cuando Prats funda, con sus amigos de la Peña del Colón, los Amics del Art Nou (ADLAN), cuenta con él como colaborador. Y cuando ADLAN y GATCPAC realizan conjuntamente el hoy mítico número de arte moderno ( diciembre de 1934) de la revista D'Aci i d'Alla, la cubierta la realiza Miró, del cual se incluye en el interior un pochoir. Todos estos episodios, importantes para Barcelona, son evidentemente poca cosa si los comparamos con la creciente audiencia, tanto en Europa como en los Estados Unidos, de la obra de quien, en 1936, era presentado por Alfred Barr, en el Moma (Fantastic Art, Dada, Surrealism) como una figura central de la modernidad.
Tendrían que venir la guerra civil y el consiguiente vacío cultural que ésta -por voluntad ex-
63
presa de los vencedores- produce en el seno de la cultura catalana, para que cambiara sustancialmente la relación -hasta entonces más hecha de odio que de amor- de Miró con su ciudad natal. En 1940, Miró decide volver a España. No las tiene todas consigo, y si marcha a Palma es antes que nada por pasar desapercibido. De 1942 a 1946, sin embargo, le encontramos instalado en la casa familiar del Pasaje del Crédito. En 1944, Prats edita las cincuenta litografías de la Serie Barcelona. En 1948, y en un ambiente hostil, celebra una antológica en las Galerías Layetanas. Entonces conecta con los jóvenes pintores y poetas de Dau al Set. «Obriu tates les finestres a ple sol de l'homenatge!», dice Brossa en su salutación. Para la gente de Dau al Set, Miró es, al igual que Foix, que Sindreu, que Montanya, que Prats perdido entre las maderas de su maravillosa sombrerería de la Rambla de Cataluña; un superviviente de la Barcelona posible e imposible -posible en 1917, imposible en 1948- con la que ellos sueñan. En 1949, aparecen dos monografías mironianas, escritas respectivamente por Cirlot y por Cirici, autor este último que tres años antes había inaugurado, con su 'Picas so abans de Picasso, otro ciclo de publicaciones de no menor importancia simbólica dentro del proceso de normalización de la vida cultural catalana. No se trata ahora de acumular datos sobre la presencia de Miró dentro de este proceso. El ha llegado a ser, sin renunciar a su proverbial independencia, sin perder su aire de niño travieso, una figura pública. Es cuando menos paradójico que un surrealista cuente en su haber con carteles para una enciclopedia, para un centro excursionista, para un congreso jurídico, ,para una entidad de ahorros, para la Cruz Roja, para una vuelta ciclista, para un club de fútbol. La relación de Miró con su ciudad natal -donde al igual que Picasso cuenta con una institución íntegramente dedicada a su obra- ha desembocado así en un idilio cívico. Idilio que se inscribe, no en la tradición peleona de la vanguardia, sino en la tradición local del hacer patria, a la que también sacrifican Tapies, Guinovart o -ya a un nivel más ramplón- Viladecans.
La Barcelona de Miró. Los años diez. A ese período hay que volver, una y otra vez, si se quiere entender el camino recorrido por el pintor que hoy cumple, en otra hermosa ciudad del mar, en Palma de Mallorca, noventa años. Cuando empieza su carrera, están en el candelero dos hombres sin cuya acción la Cataluña moderna no hubiera alcanzado las cotas que en tantos órdenes alcanzó: Eugenio d'Ors, y Francesc Cambó. El primero, desde las páginas de La Veu de Catalunya, glosa cotidianamente las incidencias de la vida social, política, cultural, científica de la ciudad. Su magisterio, por decirlo con una palabra de su predilección, se extiende a cuantos se esfuerzan por transformar Barcelona en una capital europea. Hay que leer los diarios de Foix, los fragmentos recogidos en Catalans de 1918 (1965), para

-------------------�--------------------
comprobar hasta qué punto al barcelonés culto de aquel tiempo le determinaba, le guiaba la cotidiana palabra de aquel al cual la Mancomunitat, a finales de 1919, acabaría, como gráficamente dice DíazPlaja, «defenestrando». Hay que leer a Foix, asimismo, para entender el proceso de diferenciación por el cual, ya a mediados de los años diez, él y sus amigos en el terreno literario, Miró y los suyos en el pictórico, no se conformarían con el noucentisme orsiano, su sueño civil, sus ideales mediterráneos, su Ben Plantada; y se embarcarían en aventuras más peligrosas, más apasionantes. En cuanto a Cambó, es la gran figura política ascendente de aquella Barcelona. Es un político noucentista; que compra, por cierto, la Pastoral de Sunyer, uno de los grandes cuadros de la época, ante el cual poco tiempo antes de morir se inclinaba Maragall. Pero tampoco se conformarían los jóvenes con la política de Cambó.
Nace entonces, efectivamente, otra Barcelona. Todavía no ha tenido tiempo de consolidarse el noucentisme, y ya existe una Barcelona que está cansada de mediterraneismo neo-clásico. Que no se interesa especialmente por el regeneracionismo orsiano, por su tipografía romanizante, por su política de luces. Que no sólo aplaude a los cubistas (aplausos encontramos también para ellos en el Glosari), sino que quiere emularles; a ellos, y a los fauves, y a los futuristas, y a los expresionistas alemanes, y a Valori Plastici, e incluso a Dadá. Que recibe con los brazos abiertos a los exilados vanguardistas: a Picabia, a Cravan, a Marie Laurencin, a Gleizes, a Olga Sacharoff, a Charchoune. Que va al Liceo a ver Parade, letra de Cocteau, música de Satie, decorados de Picasso. Que habla con acento obrerista y de la Barceloneta desde las páginas volanderas de Un enemic del Poble.
La figura clave de la Barcelona que entonces nace es el marchand Josep Dalmau. En 1912, presenta en su galería una exposición cubista, en la que figura, entre otras obras hoy mundialmente conocidas, el Nu descendant un escalier de Duchamp. Miró y los pintores de su generación tuvieron ahí su primer contacto con el arte de vanguardia. La labor desplegada por Dalmau entre 1910 y 1920 es comparable, desde el punto de vista cultural (más no, por desgracia para el patrimonio artístico español, desde el económico) con la de su coetáneo neo-yorquino Stieglitz. Cuando Picabia funda, en Barcelona, su revista 391, lo hace pensando en 291, la revista de Stieglitz y Marius de Zayas; y el depositario es, naturalmente, Dalmau.
Miró y sus amigos, que eran asiduos visitantes de la Galería Dalmau, y que acabarían siendo no menos asiduos expositores en ella, no se conocieron ahí, sino donde entonces solían conocerse los jóvenes artistas: en los lugares de enseñanza. El mapa de aquella Barcelona debe incluir cuatro instituciones: la Lonja, el Cercle Artistic de Sant
64
De izquierda a derecha: Josep Lluis Sert, Miró, J. V. Foix y Llorens
Lluc, la Academia Galí, y la Escuela de Decoración de Torres García. Miró frecuentó las tres primeras de estas instituciones. Según su propio testimonio, de la que guarda mejor recuerdo es de la Academia Galí. Galí, pintor y diseñador noucentista, autor de una obra de un «classicisme abarrocat» -la expresión es de su ex-alumno Rafael Benet, entrevistado por Enrie Jardí-, debía ser buen pedagogo, a juzgar por los buenos pintores que fueron no pocos de sus discípulos. Miró, que en la Lonja llegó a abandonar la pintura y llegó a creerse que lo suyo eran las artes aplicadas, recupera, a partir de 1912, el tiempo perdido entre los maestros decimonónicos -de los que sólo guardará gratitud a Paseó y a Urgell-. Es importante el paso de Miró por la Academia Galí, sobre todo porque, como subraya Santos Torroella, al pintor le costó trabajo hacerse con su oficio; por-

en Barcelona.
que no poseía especial facilidad para él. Por otra parte, es ahí donde conoce a alguien que va a compartir con él muchas inquietudes artísticas: Enrie C. Ricart.
Miró es barcelonés. Pasa frecuentes temporadas en Montroig. Ricart es de Vilanova i la Geltru. De ahí son también otros dos pintores amigos suyos: Rafael Sala, y Josep F. Rafols. Junoy, uno de los poetas y críticos más al día de aquella Barcelona, va a acuñar, en una nota que publica en el número 2 (octubre de 1917) de su revista Troqos, la expresión «Escola de Vilanova». Con Sunyer, «Catalunya entra, decididament, a la gran ruta pictórica». Junoy enumera una serie de pintores que continúan lo empezado por Sunyer: pintores noucentistes, incluidos muchos de ellos por Eugenio d'Ors en su Almanach deis Noucentistes, miembros otros de Les Arts i els Artistes. Y a continuación
�------
65
añade que lo más nuevo está representado por «l'Escola de Vilanova», es decir por Miró, Ricart y Sala. Según Puig Rovira, autor de un excelente estudio sobre Sala, ni Junoy ni Miró habían puesto jamás, por aquel entonces, los pies en Vilanova. Pero donde el poeta acierta plenamente es en su descripción de las anilines essencials a las que recurren estos pintores. Entre ellas, incluye tres colores que acabarían siendo los colores mironianos por excelencia: «sang de bou», «blau de blauet», «groe giras sol».
Con escuela o sin ella, el caso es que en aquel momento los cuatro pintores -los tres citados por Junoy, más Rafols- estaban dejando atrás sus años de aprendizaje noucentista. Miró y Ricart se habían conocido, como queda dicho, en la Academia Galí. Compartieron un estudio en la calle Alta de San Pedro, Ricart había coincidido, en Florencia, en 1914, con Sala; de ahí habían vuelto con noticias y fervores futuristas. Miró retrata a Ricart y a Rafols. Ricart, a Sala y a Miró. Todo esto indica la existencia de un grupo ligado por lazos muy estrechos. Pronto, el grupo se dispersaría. Miró emprendería, en 1919, el consabido viaje a París. Sala, tras estancias en Nueva York y en México, moriría en California, en 1927. Rafols, sin abandonar nunca del todo el cultivo de la pintura y sobre todo del dibujo, dedicaría la mayor parte de su tiempo a otras actividades: la historia del arte, la crítica, la arquitectura. Como arquitecto -«arquitecte de la tendresa» le llama Rafael Benet- proyectaría la casa de Junoy en Vilanova; ycomo crítico escribiría, en 1914, un libro sobreRicart. Este último, aunque siguió pintando, cobraría merecida fama por otra de sus dedicaciones: el grabado al boj.
Pero volviendo al trabajo de estos pintores en torno a los años 1916-1919, lo primero que nos sorprende es la cantidad de ingredientes en presencia, y lo intrincado de su mezcla. Cabe hablar de f auvisme catalán, como ha hecho Jacques Dupin. Efectivamente lo primero que salta a la vista es que, desde el punto de vista colorista, Miró y sus amigos son herederos de Matisse. Pero no acaba ahí su bagaje heredado. Se advierten en sus cuadros cosas aprendidas en Van Gogh, en Cézanne, en las estampas japonesas, en el futurismo, en Picasso. Probablemente también conocieran el expresionismo alemán (Miró conoció tempranamente Simplicissimus) y a partir de 1918 fueran lectores de Valori Plastici. Cualquiera reduce todo esto a una etiqueta.
Si la influencia de Van Gogh es patente en ciertos colores, como el «groe girassol» poéticamente descrito por Junoy, y en cierto talante expresionista, la influencia de Cézanne es de índole más profunda. Cirlot señala, como nota dominante en. la Academia Galí, «una sana corriente cezannista». Santos Torroella, en un texto excelente sobre Bosch Roger, ha subrayado la importancia del culto a Cézanne en la pintura catalana de los años diez, veinte e incluso treinta. Esa «gran ruta

----------------OAf.:�----------------
pictórica», por seguir diciéndolo con Junoy, la inaugura efectivamente Sunyer; y si ello es patente en sus mejores cuadros, lo es de un modo todavía más demostrativo en dibujos como los que ilustran Blanco refugio (1913) de Diego Ruiz. En la obra del Miró de los años diez, cezanniano es un paisaje urbano con palmera como Casas de la Reforma, cezanniana es Ermita de la Salut, cezanniano es un Bodegón con botella y fruta, cezanniano es un Desnudo; obras todas que se escalonan entre 1916 y 1918. Esto es evidente. Más difícil sería distinguir qué procede directamente del conocimiento de la obra del maestro de Aix (algunos de cuyos cuadros son vistos por Miró en la Exposición de Arte Francés organizada por Vollard, en 1916, para el Ayuntamiento de la ciudad), y qué de las versiones de Cézanne que pintan el Picasso de las Señoritas de Aviñón (cuyas figuras tampoco son ajenas al mencionado desnudo mironiano) o el Sunyer de Pastoral (uno de las primeras exposiciones que impresionan a Miró es la de Sunyer en las Galeries Laietanes, en 1911: la exposición donde figuró Pastoral).
Fauvisme catalan. En el Desnudo ya aludido a propósito de Cézanne y a propósito de Picasso, la alfombra, el tapiz que sirve de fondo, el recortarse de la figura sobre ese tapiz, recuerda algunos de los mejores desnudos de Matisse. (La planta en el tiesto, en cambio, ya tiene la cómica y muy mironiana apariencia de una mata de pelos circunflejos). Ingenuamente matissianos son asimismo retratos como los que Miró ejecuta de Heribert Casany o de Ricart. O el que Ricart le pinta a Miró, vestido de uniforme y con un número de latón (57) que motivaría un tardío reproch61- de Eugenio d'Ors en Mi Salón de Otoño (1924). Más de sesenta años después de todo aquello, Miró sigue siendo un matissiano empedernido. Cuando en 1980 la Fundación Juan March inauguraba una antológica del francés, ahí estaba Miró expresando su renovada admiración hacia el pintor del que tanto aprendió en 1917.
Miró, en el aludido Retrato de Ricart, pega una estampa japonesa sobre la mitad derecha del lienzo. Tal vez se esté acordando del Retrato de Zola por Manet. Pero también está haciendo un papier callé, y por tanto haciendo suyo un procedimiento de Picasso. Picasso, cuya enseñanza «aviñonesca» se superpone como hemos visto a la del Cézanne de las Bañistas. Picasso, que ya en París, en 1919 (Desnudo con espejo) y sobre todo en 1920 (El caballo, la pipa y la flor roja; Los naipes españoles; Bodegón con conejo) llegará a ser, por breve espacio de tiempo, la referencia principal del catalán. También por el lado del cubismo, pero del cubismo literario, citemos el bodegón Nord-Sud (1917), cuyo título alude a la revista de Reverdy representada en él; y el boceto de cartel (1919) para la revista franco-catalana L' Instant, que dirigía Pérez Jorba. Del futurismo en cambio, y de su fascinación por el mundo de las máquinas, no parece que retuviera gran cosa el
66
Nueva York, 1947.
pagés Miró. Ricart en cambio, tal vez recordando los divanes de los cafés florentinos, en su Chica cosiendo (1918) representa, en primer plano, una máqÚina de coser en movimiento.
En 1918, es decir no mucho antes de que se iniciara la dispersión, Miró y sus tres amigos vilanoveses fundaron, dentro del Cercle Artistic de Sant Lluc que frecuentaban desde hacía unos años, y bajo el patrocinio del futuro ceramista Josep Llorens Artigas, una efímera agrupació Courbet. El nombre de Courbet nos habla de una cierta voluntad de provocar, de épater le bourgeois; también de una voluntad estética realista, que cuadra bastante con la pintura cultivada entonces por los miembros de la agrupación. Los courbets querían «fer tronar i ploure» (Ricart). Además de Miró y de los tres vilanoveses, ahí estaban el ex-noucentista convertido a la vanguardia Torres García, Maria Espinal, Rafael Benet, Josep de Togores, Lluis Llimona, Francesc Do-

/
mingo, entre otros. Sigue conociéndose mal su actividad de grupo. Siguen existiendo pocas ocasiones de ver sus obras de aquella época, tantas veces oscurecidas por etapas posteriores de su producción. Lo mismo cabe decir de otras agrupaciones o sociedades artísticas igualmente activas y renovadoras, como Les Arts i els Artistes,Els Especulatius o Els Evolucionistes. Existe excesiva tendencia -incluso por parte de gente documentada, como Jardí- a englobarlos a todos bajo el cómodo calificativo de noucentistes. Muchos de estos pintores volvieron, efectivamente, al redil noucentista. Pero en su momento constituyeron una generación -Fontbona propone denominarla «generación del 17»- que no se alimentó sólo de noucentisme, que levantó una bandera courbetiana y que se codeó con los ismos europeos. Esperemos que algún día no muy lejano se conozca de verdad el paisaje que dibujan las obras juveniles de todos estos pintores; de los aquí alu-
�-------
67
didos, y de otros como Humbert, Joan Sena, Mompou, Sisquella, Pruna, Jaume Guardia, Capmany, Maria Andreu o Celso Lagar. Esperemos asimismo que algún día no menos próximo se celebre una exposición en la que se muestre la actividad de las distintas asociaciones artísticas, y su grado de interconexión.
En 1919 es cuando se dispersa el grupo de amigos que Junoy había bautizado «Escola de Vilanova». El año anterior, además de pintar cuadros muy sugerentes y próximos a los de Miró, como El gallinero, Ricart había realizado su primer trabajo como ilustrador: unos bojes para el libro Aleluyas, de Santiago Vinardell. Aunque viaja a París en 1919, no siente la necesidad de quedarse. Rafols por su parte marcha a Italia. Sala, a Nueva York. Todos ellos participan de un modo u otro de lo que pronto se conocería como el re tour a l' ordre. _Eugenio d'Ors, en Mi Salón de Otoño, saludaa R1cart y a otros courbets como pintores que están de vuelta de los «excesos característicos del
fauvisme»; como pintores que retoman el programa noucentista.
A Miró en cambio Eugenio d'Ors le deja, dice, para un «salón» ulterior. Sin embargo, Miró todavía era considerado, por ejemplo por Franz Roh en su libro Realismo fantástico, donde también aparece citado Togores, como un pintor de lo que en Alemania se conocía como «nueva objetividad». Efectivamente, el catalán, con Paisaje conasno (1918) y La riera (1919) había inaugurado un nuevo modo de hacer, minucioso, detallista, que le permitiría inventariar, fijar en extrañas composiciones, los paisajes que antes había resuelto de un modofauve. Ese ciclo de su obra, lleno de una poesía rural y a un tiempo inquietante, es el que se cierra con La masía, empezado en Montroig en 1921, continuado ese mismo año en Barcelona terminado al año siguiente en el taller parisino d; la rue Blomet. Se cierra ese ciclo, y empieza otro en el que Miró sigue pintando de un modo detallista, sigue poblando sus cuadros de una multiplicidad de cosas, pero en el que todo cobra una apariencia mucho más abstracta, mucho más fantástica: surreal. Con esos cuadros que se titulan Paisaje catalán, Tierra labrada, El Carnaval de Arlequín, dejamos a Miró, que empieza a encontrar su universo plástico. La Barcelona de los años de aprendizaje quedaba definitivamente atrás. En 1942, volvería a su ciudad natal. Pero ya no era la Barcelona de Eugenio d'Ors, ni la de Cambó; no recibía con los brazos abiertos a Picabia; no había en ella ningún nuevo Dal- �mau; no vibraba ante los Cézanne traídos ·�por ningún Vollard; no levantaba bande- � ras courb.etianas.