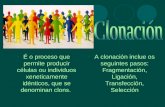CLONACIÓN
description
Transcript of CLONACIÓN

CLONACIÓN
Proceso que aboca a la formación u obtención de clones o poblaciones de organismos clónicos. En realidad, el término designa dos operaciones distintas según se trate de poblaciones biológicas o moleculares. Se denomina asimismo clonación la reproducción exacta de segmentos de ADN o genes mediante su inserción en microorganismos o, incluso, in vitro. Así sucede en la obtención de múltiples copias idénticas de ADN a partir de un pequeño fragmento inicial, mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La oveja Dolly
El 22 de febrero de 1997 se dio a conocer a través de los medios de comunicación el artículo publicado en la revista Nature –una de las de mayor trascendencia en el campo de las ciencias biológicas- acerca del desarrollo experimental obtenido por un equipo de investigadores británicos: la clonación de la oveja Dolly. Se trataba de un animal clónico resultante de una transferencia nuclear desde una célula donante diferenciada a un ovocito no fecundado y enucleado, implantado después en una hembra portadora.
En realidad esta noticia, junto a otras procedentes igualmente de Gran Bretaña, constituyó una de las contribuciones científicas –en el dominio de las ciencias biomédicas. De más impacto de los últimos tiempos. Habría que remontarse a 1953 cuando James Watson y Francis Crick dieron a conocer un descubrimiento trascendental para el desarrollo de la moderna biología: su modelo tridimensional para la estructura en doble hélice del ADN. Veinticinco años después, exactamente en 1978, nació el primer bebé probeta, Louise Brown, “hija” científica de Robert Edwards, que abría la puerta de la reproducción asistida. Tan solo unos pocos años antes –a principios de los setenta- en Estados Unidos y Gran Bretaña nacieron, las primeras tecnologías del ADN recombinante que hicieron posible el despegue de la ingeniería genética. Naturaleza del material genético, inseminación artificial y reproducción asistida, clonación e ingeniería genética; he aquí los pilares en que se sostiene actualmente la transformada relación del hombre con la naturaleza.
Ian Wilmut, el líder del grupo de investigación británico que realizó la clonación de la oveja Dolly, había trabajado anteriormente en la implementación de técnicas para la congelación de semen y de embriones. En 1986, en colaboración con L Smith, inició sus estudios de clonación por transferencia de núcleos. Ambos consiguieron el nacimiento de un cordero, desarrollado a partir de un embrión producto de la fusión de una célula procedente de las primeras divisiones del embrión con el citoplasma de un ovocito enucleado. Ello indicaba que, por lo menos en el cordero, un grupo de células de aquella primera fase de segmentación embrionaria –el blastocito- mantenía todavía la totipotencia (característica de las células embrionarias que consiste en la capacidad de originar todo tipo de tejidos diferenciados). Ian Wilmur y Keith Campbell junto con su equipo llevaron a cabo sus experimentos en el Instituto Roslin de Edimburgo, creado en 1993 como resultado de la fusión de diversas instituciones de la universidad de Edimburgo dedicadas a investigación animal, fisiología y genética experimental. El instituto Roslin contaba con fondos procedentes del Ministerio de Agricultura, instituciones privadas, fundaciones y de la Unión Europea.
La novedad en el nacimiento de la oveja Dolly estribó en que la célula de la que provenía era una célula diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto –la glándula mamaria- de un animal adulto. Hasta ese momento se suponga que solo se podían obtener animales clónicos con células procedentes de embriones, es decir, con células no especializadas.
Mientras que en los animales inferiores la clonación experimental no presenta mayores problemas, en los vertebrados –y especialmente en los mamíferos- las dificultades son muy grandes, hasta el punto de disuadir a buena parte de los que en los últimos cincuenta años lo había intentado. Sin ir más lejos, en 1984, dos investigadores del Wistar Institute de Filadelfia, J. McGrath y D. Solter, publicaron en la prestigiosa revista Science que la clonación de mamíferos por transferencia nuclear era biológicamente imposible. Con esta afirmación pusieron en la picota los trabajos de algunos

investigadores de renombre que unos años antes habían dado a conocer el resultado de sus experimentos: obtener embriones de ratón a partir de células ya diferenciadas procedentes de blastocitos. En realidad muchos de estos intentos previos abocaban a la formación de células y embriones con aberraciones cromosómicas. Estudiadas las posibles causas de estas aberraciones se descubrió que la mayor parte de las células utilizadas hasta entonces estaban en fase de crecimiento o en fase de replicación de su ciclo celular. En consecuencia, al producirse la fusión tenía lugar una nueva replicación del ADN y una condensación prematura de la cromatina que conducía a la aparición de las aberraciones.
La técnica de Ian Wilmut y Keith Campbell no era radicalmente nueva. Estos mismos científicos ya se habían dado a conocer un año antes al conseguir ovejas clónicas estre sí a partir de células procedentes de embriones cultivados in vitro antes de ser implantadas de nuevo. Lo realmente nuevo era la manera de sortear las dificultades con que tropezaba la manipulación celular en los mamíferos, cuyas células están sujetas a un alto grado de control. Una de sus principales aportaciones técnicas consistió en la reactivación eléctrica del ovocito –célula precursora del óvulo- con lo que se consiguió que le núcleo de la célula donante no perdiera su envoltura nuclear.
La segunda innovación del protocolo práctico de Wilmut y Campbell consistió en interrumpir el ciclo normal de división de las células embrionarias antes de su fusión. Para ello las células donantes fueron puestas a dieta –en hibernación- en unas solución salina cuya concentración en factor de crecimiento les permitiera mantenerse al borde de la apoptosis, es decir, de la muerte celular programada. Ahí precisamente radicó buena parte del éxito que acompañó a los investigadores: en una reprogramación genética del ciclo celular que la mayoría consideraba hasta entonces inviable en el caso de células ya diferenciadas.
El desarrollo histórico de la clonación
La idea de tomar un ovocito para utilizarlo como entorno para la expresión de los genes contenidos en un núcleo extraño fue introducida en la biología experimental hace más de cincuenta años por el biólogo y premio Nobel alemán H. Spemann, cuando se daban los primeros pasos experimentales para dilucidar los mecanismos de la diferenciación celular.
Hoy sabemos que todas las células del organismo contienen la totalidad del ADN de la especie. Sin embargo de ordinario solo expresan una mínima parte, la que corresponde a su propia fisiología, distinta para cada uno de los diferentes tipos de células adultas. La analogía es clara: cada célula dispone de la partitura completa de la sinfonía pero únicamente interpreta –y ello a lo largo de un tiempo- aquellas partes que corresponden a su instrumento. Con aquella idea precursora, Spemann trataba de verificar si cada uno de los blastómeros –células totipotenciales de los primeros estudios de desarrollo del embrión resultantes de las divisiones iniciales del cigoto- contiene todas las instrucciones para el desarrollo del nuevo ser. Y ello en un momento, 1938, en que aún no se conocía la función del ADN nuclear.
En 1952, cuando J. Watson t F. Crick no habían propuesto todavía su modelo para la estructura helicoidal del ADN, dos investigadores estadounidenses, R. Briggs y Th. King, lograron llevar a término la propuesta de Spemann en una especie de rana común, la rana leopardo y en el sapo de espuelas. A partir de blastocitos manipulados de aquel modo consiguieron renacuajos primero y batracios adultos después .
En 1981 investigadores de la universidad de Ginebra lograron obtener tras ratones de laboratorio clónicos. La técnica consistió en introducir el material genético de la célula de un embrión de ratón en el óvulo de una hembra fecundada.

Mientras que en los vertebrados inferiores, incluso también en cierto modo en aves, los resultados positivos acompañaron a partir de entonces un buen numero de experimentos, las investigaciones en mamíferos resultaban a menudo frustrantes. Las técnicas de transferencia nuclear solo dieron resultado limitados en el ratón a partir de 1983.
Un claro antecedente del trabajo de Wilmut y Campbell fue el protocolo del embriólogo danés S. Wiklladsen, que trabajaba en Gran Bretaña. En 1984 Wiklladsen obtuvo carnero adultos a partir de embriones de 8 y 16 células implantados en ovocitos no fecundados y previamente enucleados. Dos años después, el equipo del estadounidense N. First tuvo los primeros éxitos con ganado vacuno a partir de embriones obtenidos por fecundación in vitro. Sin embargo hasta 1992 el índice de fracasos en mamíferos era muy alto debido a la dificultad de sincronizar, en el momento de la fusión, los ciclos de las dos células: donante y receptora.
La clonación en la naturaleza
Clonación significa, como se ha dicho, obtención de clones o elementos idénticos. En realidad el concepto puede definir dos operaciones distintas por cuanto tales poblaciones pueden ser biológicas o moleculares. Como veremos se denomina también clonación la reduplicación exacta de segmentos de ADN o de genes mediante su inserción en microorganismos o incluso, in vitro. Así, por ejemplo, la moderna técnica de análisis llamada prueba de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es fruto del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante y permite obtener a partir de uno o unos pocos fragmentos iniciales de ADN un conjunto –clon- de millones de moléculas idénticas.
En un sentido más biológico se entiende por clonación la obtención de individuos genéticamente idénticos a otros por técnicas de multiplicación asexuada en el laboratorio.
Pero también en la naturaleza existen clones, desde los descendientes de aquellos organismos que se reproducen de forma asexual –una colonia de bacterias derivada de un único individuo es un clon-, ola planta que puede propagarse por esquejes a partir de a fragmentación de un único embrión, hasta el caso delos gemelos univitelinos o el de la poliembrionía con la que algunas especies se multiplican de forma habitual.
La poliembrionía consiste en la fragmentación de un único embrión para dar lugar a un cierto número de larvas o fetos independientes. Algunos organismos que se reproducen sexualmente, presentan habitualmente poliembrionína. Es el caso, por ejemplo, del armadillo que en cada parte trae al mundo de ocho a doce crías genéticamente idénticas, de ordinario fruto de la segmentación en las primeras fases de su desarrollo celular de un único embrión. También se multiplican por poliembrionía de forma habitual determinados himenópteros de la familia de los icneumónidos y otros afines, cuyas larvas se desarrollan en el interior del cuerpo de una oruga de lepidóptero. A partir de uno o unos poco huevos puestos por la madre en el cuerpo del huésped nacen unas docenas de larvas producto de la fragmentación del embrión inicial.
Los clones tienen, frente a la naturaleza, una ventaja en las tácticas de monopolización de grupo. Una superioridad que los individuos derivados de la reproducción sexual nunca pueden tener. Sin embargo, alo largo del tiempo aparecen mutaciones que van alternado lentamente el genoma y hacen que aquella identidad no sea tan exactamente invariable.
Los miembros de un clon son genéticamente idénticos y como consecuencia de ello los intereses del individuo son idéntico a los del grupo. La clonación para monopolizar habitats se ha desarrollado en algunos animales marinos como ciertos corales y anémonas pero también, de una forma independiente, en una amplía variedad de plantas que tratan de ocupar tanto espacio como les es posible. Desde este punto de vista puede decirse que una planta clónica toma parte del espacio que ocupa. De este modo cuando un fresal, un árbol que emite renuevos o cualquier otra especie que se propaga vegetativamente por medio de estolones, se reproduce de este modo, no hace otra cosa que –clonándose a si

misma- evitar un mensajero. A la larga, algunas de estas plantas ocupan grandes extensiones de terreno pobladas por una aparente multitud de individuos que, en realidad, no son sino un único clon.
Clonación y tecnología molecular
La investigación biológica distingue dos vertientes bien diferendiadas en los que se refiere a las técnicas de obtención de clones: la clonación molecular y las de organismos. Utilizando los denominados enzimas de restricción es posible romper de forma escalonada el ADN celular, cuyos fragmentos quedan con extremos abheridos que presentan complementariedad con otros segmentos de ADN, obtenido a partir de una fuente indeterminada, en el ADN de un elemento génico autoreplicante: un plásmido o un virus bacteriófago, por ejemplo.una vez inoculado en un cultivo, el clon de bacterias que contienen el plásmido o el virus se convierte en una fábrica para la producción de cantidades, potencialmente ilimitadas, de aquella secuencia de ADN y, eventualmente, de la proteína que codifica.
En cuanto a la clonación de organismos las técnicas son cada vez más complejas. En concreto, las técnicas que hicieron posible la oveja Dolly y otros animales que le siguieron constituyen en realidad el fruto del desarrollo de décadas de investigaciones y experimentos múltiples llevadas a cabo en numerosos laboratorios.
Wilmut y Cambell partieron de células de la glándula mamaria, obtenidas mediante biopsia, de una obeja blanca de raza Finn Dorset y las cultivaron in vitro. Dicha oveja se encontraba en su último trimestre de gestación, omento en que las células mamarias se dividen y están bien diferenciadas. Posteriormente, las células se colocaron durante cinco días en un medio de cultivo muy pobre. Esta dieta tan rigurosa consiguión la supresión paulatina del ciclo celular. En realidad este hallazgo, fruto del azar, ya tiene su origen en otro laboratorio en el cual el encargado del mantenimiento había olvidado “alimentar” a las células durante algunos días. Gracias a una indiscreción, llegó a oídos de Wilmut y Campbell.
Paralelamente se obtuvieron los ovocitos por vía quirúrgica, mediante perfusión de los oviductos tras una estimulación ovárica. En esta fase se utilizaron ovejas de cabeza negra de la raza Scottish Backface. En este estadio los ovocitos tienen su ciclo celular en suspenso y se encuentran concretamente en la metafase II del ciclo meiótico; es relativamente fácil retirar por aspiración todos los cromosomas así como una parte del citoplasma. Trasladados a un medio 37 ºC se activaron por medio de un impulso eléctrico.
Finalmente se añadieron al medio las células mamarias enucleadas y por medio de repetidos impulsos eléctricos se consiguió la fusión de un ovocito con una célula mamaria. Nuevos impulsos eléctricos indujeron el desarrollo de la célula fusionada y las primeras etapas de la formación del embrión.
Estos embriones fueron colocados en el oviducto de ovejas hembra. Al cabo de una semana escasa se recuperaron los que se habían desarrollado sin problema hasta el estado de mórula, y fueron implantados en úteros de ovejas portadoras. Del único embrión que, entre cientos, aparentemente completo su desarrollo normal nació el 5 de julio de 1996 la oveja Dolly, bautizada así por el equipo de investigación en honor a la exuberante Dolly Parton, figura destacada de la musica country americana. Recordemos que Dolly tiene su origen en una célula de glándula mamaria.
En resumen, ¿cuál es el estatus biológico de esta criatura clónica? Desde cierto punto de vista puede afirmarse sin ningún género de dudas que la oveja Dolly no tiene padre pero sí tres madres. Su dotación genética es idéntica a la de la oveja blanca de raza Finn Dorset, la clonada. Se transmitió a través de un ovocito de una oveja de cabeza negra que actuó incubadora de la célula. Finalmente este ovocito se implantó para si desarrollo en el útero de otra oveja de cabeza negra, de la que nació Dolly.

Interés de la clonación para la ganadería
A la oveja Dolly le siguieron rápidamente más criaturas clónicas y el anuncio de otras en gestación, Don Wolf, del centro de Investigación de Primates de Oregón y director del Laboratorio de Fertilización in vitro de la universidad de Oregón, dio a conocer en marzo de 1997 la obtención de dos macacos Rhesus clónicos ( aunque no hermanos entre sí). Estos ejemplares se obtuvieron a partir de óvulos enucleados en los que se había implantado en el núcleo de una célula embrionaria de fase temprana –embrión en fase de ocho células-, desarrollado a partir de un cigoto procedente de fecundación in vitro.
Por su parte, dos investigadores de la universidad de Wisconsin anunciaron también el inicio de gestación de un ternero clónico, asimismo a partir de ovocitos fertilizados –mediante estimulación eléctricas-con células procedentes de un cultivo tisular de piel de feto de vaca.
El camino iniciado por la oveja Dolly abrió un prometedor panorama de aplicaciones. Quizá en el futuro la producción ganadera podrá beneficiarse de estas técnicas para conseguir animales clónicos a partir de aquellos ejemplares adultos más productivos o más resistentes a determinadas enfermedades. Por el contrario las técnicas empleadas hasta ahora–que necesariamente parten de embriones- presentan la desventaja inicial del desconocimiento de la capacidad productiva o de la resistencia del animal resultante.
Una ganadería clónica podría permitir la obtención de animales mucho más rentables, aunque la misma expresión de estos hechos futuribles no deja de resultar francamente dura desde un punto de vista ético. En cualquier caso, la posibilidad de clonar animales de granja puede causar impacto todavía mayor al que supuso la introducción de la inseminación artificial en la década de 1950.
La generalización de los animales clónicos permitiría también abordar el estudio de la interacción genotipo-ambiente desde una perspectiva radicalmente nueva. Hasta ahora este tipo de análisis se ha podido llevar a cabo únicamente en gemelos. Los animales clónicos permitiría evaluar de una forma cuantitativa, y por tanto estadísticamente significativa, la influencia de la alimentación y de las condiciones de cría sobre organismos que poseen exactamente un mismo patrimonio hereditario.
Medicina, farmacología y clonación
La clonación suscita temores, especialmente en el ámbito de las ciencias del hombre. Sin embargo, presenta posibilidades y aspectos claramente beneficiosos para el progreso de la medicina, desde el conocimiento hasta su tratamiento.
Podría posibilitar, por ejemplo, la replicación de células humanas para la realización del transplante de médula ósea o el diseño y cría de animales para la producción de proteínas con características humanas que permitirían aplicar terapias a enfermedades hasta ahora incurables. Asimismo podría hacer viables, desde un punto de vista técnico, los denominados xenotrasplantes que algunos consideran llamados a resolver el acuciante problema de la falta de órganos humanos.
El propio Ian Wilmut declaró, tras dar conocer su hallazgo, que el próximo paso consistiría en la utilización de células cultivadas en el laboratorio para producir cambios genéticos en tales cultivos a fin de estudiar sus efectos. Dichos cambios permitirían observar cómo afectan a los animales las alteraciones genéticas específicas que eventualmente puedan producirse, además de profundizar en el estudio de enfermedades geneticas que actualmente son incurables. En el horizonte, un reto: averiguar cuales son los mecanismos que desencadenan estas enfermedades para, posteriormente, corregir las alteraciones genéticas que se hallan en su origen.

La combinación de la clonación y la manipulación genética puede dar resultados extraordinarios. Se espera, por ejemplo, que permitirá obtener animales –en número suficiente- que produzcan proteínas de interés farmacológico en su leche. Efectivamente, los animales clónicos pueden contribuir a facilitar la obtención de proteínas de uso médico. Es decir, la síntesis de fármacos de origen biológico.
Hasta el presente resulta muy complicada la obtención de proteínas como la proteína C (proteína de unión a la miosina en el tejido muscular) o los factores VIII y IX de coagulación, deficitarios en la mayoría de personas afectadas de hemofilia. En el mejor de los casos se han obtenido, en cantidades limitadas, a partir de la sangre de donantes o mediante cultivos celulares en biorreactores cuyas instalaciones requieren inversiones costosísimas. En cambio, se estima que el desarrollo y clonación de animales transgénicos precisará inversiones más moderadas. Por otro lado, la utilización de proteínas de uno médico obtenidas de este modo comporta una ventaja añadida: elimina el riesgo de contaminación con agentes infecciosos (virus del sida, de la hepatitis, priones de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob,..)
Sin embargo, el camino a recorrer es largo y la investigación no está exenta de problemas. Una de las claves e la experimentación radica en conseguir que el gen o genes extraños se exprese en su nuevo entorno celular.
En el plano económico el sector de la biotecnología está considerado de alto riesgo, principalmente por tres razones: en primer lugar debido a las elevadas inversiones que exige, también por la dificultad que plantea la resolución de los numerosos inconvenientes técnicos que conlleva el día a día de su puesta a punto y, en última instancia, por la minuciosidad con que las administraciones públicas analizan los productos resultantes antes de autorizar su difusión. A pesar de ello la empresa farmacéutica que tenía los derechos comerciales de Dolly aumentó su cotización un 25% tan solo una semana después del nacimiento de la oveja clónica.
Clonación, ciencia y ética
La sección artificial de variedades agrícolas y razas de ganado ha permitido cambios espectaculares en los cultivos vegetales y en la producción ganadera a lo largo de la historia. Modernamente la ingeniería genética nos ha enseñado que se pueden conseguir cambios semejantes, e incluso radicalmente superiores, de una forma prácticamente súbita, sin los largos períodos de tiempo propios de la evolución natural y, en menor escala, de la mejora artificial de las razas. La clonación de mamíferos abre perspectivas que pueden ser beneficiosas para la salud humana, la producción de alimentos y los transplantes.
Sin embargo, la clonación de seres vivos causa prevención porqué genera paradojas que afectan a los supuestos básicos de la convivencia. Las cuestiones éticas de fondo, por supuesto, pero también una cierta manera de entendernos a nosotros mismos que la clonación pone en cuestión.
Tras los logros obtenidos en los ovinos y otros mamíferos superiores no parecen quedar obstáculos infranqueables para la clonación humana. Aunque por el momento las dificultades técnicas no lo permitan es preciso reconocer que no son insuperables. Es preciso aceptar que no serán las barreras técnicas o biológicas las que lo impidan sino las sociales. Es decir, es la sociedad la que ha de impedir cualquier plasmación práctica de selección artificial en seres humanos, estableciendo límites a las potenciales excursiones por terrenos que bordean la dignidad del hombre.
Los estudios sociológicos indican que los ciudadanos europeos aceptan la utilización de las nuevas biotecnologías cuando se aplican al campo de la salud, pero se muestran contrarios a sus aplicaciones agrícolas o ganaderas, y en los medios de comunicación no son infrecuentes los comentarios alarmistas y una cierta satanización de la ingeniería genética. En realidad ello forma parte de una fuerte corriente de pensamientos acientífico. Los avances y logros científicos se reciben muchas veces como plagas bíblicas que nos aproximan a la hecatombe.

Quizá no tiene demasiado sentido plantear el debate sobre si hay que prohibir o alentar la clonación. Muy probablemente como ha ocurrido con la fecundación in vitro y la reproducción asistida lo que hoy parece una aberración mañana será rutina. Entonces, el reto no estriba tanto en oponerse o no a unas técnicas sino en consensuar valores que nos permitan coexistir con la potencia de conocimiento que la humanidad no cesa de generar. Si un determinado escepticismo puede hacernos pensar que las regulaciones son imposibles de aplicar, es preciso recordar que la convivencia en las sociedades modernas se basa en la asunción y en el establecimiento de unas normas aplicables incluso a quienes pretenderían violarlas. Por otra parte cada vez más la investigación social va por detrás de la investigación científica. La sociedad e incluso muchos de sus observadores más atentos se muestran perplejos ante la aceleración que ha tomado la investigación genética.
Los países más avanzados se afanan en adaptar sus leyes a ritmo vertiginoso del progreso de las ciencias biomédicas. En España, la clonación de seres humanos –ilegal en gran parte de la Unión Europea- está tipificada como delito en el Código Penal. Pero hay otras facetas del mismo fenómeno que entre ellas la posibilidad de patentar seres vivos. Los intentos de patentar los clones obtenidos en el laboratorio son ya antiguos: en 1873 Louis Pasteur patentó en EE.UU. un cultivo de levadura. En los años setenta de este siglo se suscitó una gran polémica en aquel país a raíz del intento de un investigador de patentar un cultivo de bacterias –obtenido mediante la entonces emergente tecnología del ADN recombinante- con cierta capacidad para degradar el petróleo; el Tribunal Supremo autorizó finalmente el registro con el argumento de que se trataba de un producto del ingenio humano, con la utilidad clara y, por tanto, susceptible de ser patentado. En 1988, la universidad de Harvard logró la patente de un oncoratón: una estirpe de ratón que posee un gen que le hace susceptible de padecer cáncer y, por ello, de investigación de dicha enfermedad. Las primeras patentes europeas son del año 1992.
El Parlamento Europeo aprobó en 1997 la directiva “Protección jurídica de las invenciones tecnológicas” que, tras su ratificación por la Comisión y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, permitirá la patente de productos biológicos obtenidos a partir de seres vivos, entres los cuales se incluyen los genes o secuencias genéticas humanas que vayan acompañados de una aplicación terapéutica. Esta práctica ya es habitual en EE.UU. y Japón desde hace algunos años.
A continuación se presenta una reseña de las ideas e investigaciones que condujeron a los actuales experimentos de clonado.
1880s: Las primeras ideas, luego rectificadas Wilhelm Roux y August Weismann proponen de manera independiente la teoría del germoplasma: El huevo y el esperma aportan cromosomas al cigoto (huevo fertilizado) por igual. Los cromosomas llevan el “potencial hereditario”, y las células germinales (gametos) del embrión son las únicas que llevan un juego completo de potencial hereditario, mientras que cada tipo celular del organismo adulto contiene solamente la parte de esos potenciales que se requiere en cada tipo específico de célula.
1901 Hans Spemann divide un embrión de tritón (una especie de salamandra acuática) de 2 células, y obtiene una larva completa a partir de cada una.
1928- El pionero Continuando su investigación, Spemann usa un embrión de salamandra para demostrar que el núcleo dirige la división celular. Diez años más tarde, en 1938, propone un experimento revolucionario: reemplazar el núcleo de un huevo por el núcleo proveniente de una célula diferenciada.
1952 Robert Briggs y Thomas J. King extraen núcleos de células somáticas de embriones de rana y las insertan en ovocitos de

rana no fertilizados a los que les han removido el núcleo (enucleados). Estos huevos se desarrollaron dando origen a renacuajos, algunos de los cuales se transformaron luego en ranas. Esta técnica, denominada transplante o transferencia nuclear, es el experimento base para el clonado de organismos multicelulares.
1953 Francis C. Crick (U.K.) y James D. Watson (U.S.) descubren la estructura del DNA.
1964 F.C. Steward obtiene una planta de zanahoria adulta completa a partir de una célula de raíz totalmente diferenciada. Junto con los experimentos previos realizados en anfibios, esta experiencia conduce a los científicos a pensar que es posible el clonado a partir de células animales diferenciadas.
1970 John B. Gurdon obtiene mediante el método de transferencia nuclear, insertando núcleos de células intestinales de renacuajo en huevos no fertilizados enucleados, ranas adultas que son capaces de producir progenie normal.
1978 Nace Louise Brown, la primer “bebé de probeta”, concebida mediante fertilización in vitro.
1980 La Corte Suprema de los EEUU dictamina que un organismo creado por el hombre (una bacteria modificada genéticamente) puede ser patentado.
1983 James Mc Grath y Davor Solter adaptan la tecnología de transferencia nuclear para embriones de mamíferos, obteniendo ratones fértiles.
1984 Steen Willadsen clona corderos fusionando núcleos de células de embriones de 8 células a un ovocito enucleado. Sus experimentos son repetidos por otros investigadores que lograron clonar vacas, ovejas, cerdos, cabras y ratas usando técnicas similares, siempre utilizando núcleos extraídos de embriones tempranos.
1994 M Sims y N.L. First obtienen terneros mediante la transferencia de núcleos obtenidos de células embrionarias cultivadas.
1996- El gran salto El equipo del Dr. Ian Wilmut obtiene el primer mamífero clonado obtenido por transferencia del núcleo de una célula somática adulta a un ovocito enucleado. Dolly nace en Julio de 1996. Luego de 6 años, desarrolla una enfermedad pulmonar progresiva y es sacrificada por sus veterinarios. No se descarta la posibilidad de que su enfermedad se debiera a envejecimiento prematuro.
1997 Los creadores de Dolly anuncian el nacimiento de Polly, la primera oveja que contiene un gen humano en todas sus células. Tres años más tarde obtienen los derechos de patente sobre la técnica utilizada.
2000 Científicos japoneses clonan un ternero a partir de un toro clonado en un instituto dirigido por Takaharu Yoshiya. Este es el primer caso de “reclonado” de un mamífero grande.

2001-2004 El ginecólogo italiano Severino Antinori y el andrólogo chipriota radicado en EEUU Panos Zavos anuncian que han logrado clonar embriones humanos, que darían origen a bebés clonados, sin revelar en qué lugar realizaron los experimentos. Esta historia de anuncios y desmentidas aún no concluyó.
2002 • En Agosto nace Pampa, la primer vaca clonada en un proyecto de la empresa Biosidus en la Argentina, que pasa a ingresar en el selecto grupo de 9 países en los que se ha realizado el clonado de vacunos.
• El clonado llega a las mascotas. Una compañía clona un gato doméstico, al que llaman CC (copy cat, o gato copia), y planea ofrecer sus servicios de clonado para mascotas.
• En diciembre de este año, los Raelianos anuncian el nacimiento del primer bebé clonado en su empresa Clonaid, causando estupor. Nunca mostraron pruebas.
2003 • Se completa el genoma humano, 2 años antes de los previsto
• En octubre Argentina se convirtió en el primer país del mundo en lograr que una vaca clonada y transgénica, llamada Pampa Mansa, produzca una hormona de crecimiento humana.
• La empresa estadounidense Advanced Cell Technology anuncia que ha logrado obtener embriones humanos hasta un estadío de 16 células mediante la transferencia del núcleo de células somáticas humanas a huevos enucleados.
2004 Un grupo de científicos coreanos clonan embriones humanos transfiriendo los núcleos de células somáticas extraídas del ovario de las donantes a los ovocitos enucleados, extraen células madre de algunos de los embriones, y establecen una línea celular de células embrionarias clonadas, que podrían utilizarse con fines terapéuticos.