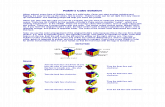18_AranaPalacios
-
Upload
camendez2454871 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of 18_AranaPalacios
-
La vuelta de la oralidad
Jess ARANA PALACIOS*
Nuestra cultura est llena de expresiones que contienen una desconfianza hacia la palabrahablada (las palabras se las lleva el viento) y de respeto reverencial hacia lo escrito (loescrito, escrito queda)1 Sin embargo, desde hace ya varias dcadas y desde distintos mbitos,se est llevando a cabo una labor de reivindicacin de la oralidad. Y no me refiero tanto alinters por recopilar antiguas leyendas, cuentos y otras expresiones de la cultura popular, quedesde el romanticismo han cultivado muchos coleccionistas, empezando por los hermanosGrimm o Thomas Percy y llegando hasta el padre Jos Miguel de Barandiarn o AntonioRodrguez Almodvar con algunos hitos tan destacados como La rama dorada de Sir JamesGeorge Frazer. Ese inters viene de antiguo, si bien es verdad que en la actualidad bajo unaspremisas renovadas. En primer lugar porque en unos momentos en que el mundo rural se estderrumbando literalmente ante nuestros ojos, urge recoger aunque slo sean los despojos deese mundo que se va para siempre. Y en segundo lugar porque gracias a los medios tcnicoses posible, desde hace dcadas, conservar la cultura oral tal y como sta se manifiesta. Nodejaba de ser una curiosa paradoja que la cultura oral estuviera conservada por escrito. Losarchivos orales que ahora se estn impulsando tienen un lejano antecedente en elArchivo de la palabra creado en la Sorbona en 1911 por el lingista Ferdinad
TK16 zk. 2004ko abendua
* Biblioteca Pblica de Barain
1. Una desconfianza que encuentra un correlato perfecto en lo ridcula que encuentran las personas inmersasen una cultura oral la idea de que se puede llegar al conocimiento a travs de la escritura. Esto se ve bien enalgunos pasajes de los libros de Carlos Castaneda:Qu ms puede tener un hombre aparte de su vida y su muerte?, me dijo.En ese punto sent que era indispensable tomar notas y empec a escribir de nuevo. Don Genaro se me quedmirando y sonri. Luego inclin la cabeza un poco hacia atrs y abri sus fosas nasales. Al parecer controlabaen forma notable los msculos que operaban dichas fosas, pues estas se abrieron como el doble de su tamaonormal. Lo ms cmico de su bufonera no eran tanto los gestos de don Genaro como sus propias reacciones a ellos.Despus de agrandar sus fosas nasales se desplom, riendo, y una vez ms llev su cuerpo a la misma extraaposicin invertida de sentarse de cabeza.Don Juan ri hasta que las lgrimas rodaron por sus mejillas. Me sent algo apenado y re con nerviosismo.A Genaro no le gusta que escribas dijo don Juan a guisa de explicacin.Puse mis notas a un lado, pero don Genaro me asegur que estaba bien escribir, porque en realidad no le impor-taba. Volv a recoger mis notas y empec a escribir. l repiti los mismo movimientos hilarantes y ambos tuvie-ron de nuevo las mismas reacciones.Don Juan me mir riendo an y dijo que su amigo me estaba imitando; que yo tena la tendencia de abrir lasfosas nasales cada vez que escriba; y que don Genaro pensaba que tratar de llegar a brujo tomando notas eratan absurdo como sentarse de cabeza. Carlos CASTANEDA, Una realidad aparte, Mxico, Fondo de CulturaEconmica, 1985.
73
-
Brunot con el fin de preservar para el estudio y la investigacin los cuentos folclricos, lamsica tradicional, etc.2.
Por otro lado, la importancia de la oralidad en nuestra cultura (una cultura eminentementeescrita) se advierte en el inters con el que se han ido recibiendo a lo largo del siglo XX los tex-tos de los grandes antroplogos Malinowski, Benedict, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard,Margaret Mead, Levi-Strauss en los que se describan las costumbres y las prcticas cultu-rales de sociedades grafas de frica, Sudamrica, Asia, etc. Tambin en las grandes corrien-tes literarias europeas se puede apreciar este fenmeno de vuelta a la oralidad. Juan Goytisolonos recuerda que la literatura ms innovadora del siglo XX (Joyce, Cline, Arno Schmidt, CarloEmilio Gadda, Guimaraes Rosa, Cabrera Infante) entronca con algunos elementos bsicosde la tradicin oral: las novelas de estos autores proponen una lectura en voz alta, son unaverdadera galera de voces3.
Lo que vamos a analizar ahora, sin embargo, es el auge de los estudios sobre la oralidad enlos aos sesenta del siglo pasado. Entre 1962 y 1963 se publicaron prcticamente al mismotiempo en tres pases diferentes Francia, Gran Bretaa y los Estados Unidos cinco obrasde cinco autores que, en el momento en que se escribieron, no tenan ninguna relacin entreellos y no saban nada de sus respectivas investigaciones. Las obras eran: El pensamiento sal-vaje (Lvi-Strauss), The Consequences of literacy (un extenso artculo de Goody y Watt), La
Galaxia Gutenberg (McLuhan), Animal spcies and evolution (Mayr) y Prefacio aPlatn (Havelock). Lo que tenan en comn estas cinco obras es que arrojaban luzsobre el papel de la oralidad en la historia de la cultura humana y su relacin con laescritura. Cuando Havelock4 busca una explicacin para esa coincidencia llega a laconclusin de que haba sido un intento ms o menos consciente de todos esos auto-
res de dar respuesta a los interrogantes que estaban planteando los medios de comunicacin,y de manera muy particular la radio, que en esos aos estaba viviendo su poca dorada. Todosesos pensadores asistan asombrados a un resurgir de la oralidad a gran escala y apoyadaahora en medios electrnicos. El canadiense Marshall McLuhan, que fue sin duda el que tuvouna mayor influencia, escriba en La Galaxia Gutenberg: No tenemos dificultad para com-prender la experiencia de los indgenas o de los pueblos analfabetos, simplemente porque lahemos recreado electrnicamente dentro de nuestra propia cultura5. En aquellos aos eraposible soar un futuro sin libros, una sociedad no analfabeta sino desalfabetizada, un mundodominado por los medios audiovisuales. El libro Fahrenhait 451 de Ray Bradbury, escritopocos aos antes, recreaba la pesadilla de un mundo sin libros donde todos sus habitantes
TK n. 16 diciembre 2004
74
2. GARCA, Joelle, Collecting, making known, and preserving oral heritage in a written civilization: a challengefor libraries, Iflanet.
3. GOYTISOLO, Juan, Las mil y una noches de Xemaa el Fna, Correo de la Unesco.
4. HAVELOCK, Eric A., La musa aprende a escribir: reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigedad hastael presente, Barcelona, Paids, 1996.
5. MCLUHAN, Marshall, La Galaxia Gutenberg, Madrid, Aguilar, 1972.
-
estn dominados por la televisin. Es a partir de este contexto como se explica el esfuerzo porconocer cmo se poda transmitir el conocimiento en las sociedades pre-alfabticas.
Cuarenta aos ms tarde la cultura escrita no parece tan amenazada, aunque se percibe cla-ramente que estn cambiando las formas de lo escrito. Una cosa fascinante escribe GeorgeSteiner en su ltimo libro es que los medios interactivos, susceptibles de correccin e inte-rrupcin, de los procesadores de textos, las textualidades electrnicas de Internet y la Red,equivalen tal vez a una vuelta lo que Vico denominara un recorso a la oralidad. Los tex-tos en pantalla son, en cierto sentido, provisionales y abiertos6 Ms all de los discursos apo-calpticos sobre la supervivencia del libro, lo que nos interesa destacar es que muy probable-mente con este ritorno a la oralidad lo que se puede estar produciendo es un cambio signifi-cativo en la forma de leer. Un cambio en cierto modo similar al que se produjo en los comien-zos de la Edad Moderna y que trajo aparejado grandes movimientos sociales. Acaso lo quecompartieron Lutero, Galileo y Descartes se pregunta David R. Olson no sera una mane-ra comn y nueva de lectura, de relacionar lo dicho con lo significado?7.
Los dos autores que todos coinciden en sealar como los grandes precursores en el estudio delas sociedades pre-alfabticas son Milman Parry y A. R. Luria. El primero defendi por prime-ra vez en 1928 la tesis de que los poemas homricos tenan unas caractersticas peculiaresdebidas a los mtodos orales que se usaron en su composicin. Del anlisis detallado que hizoParry de la Ilada y la Odisea se deduca que Homero repeta sin cesar frases hechas;en lugar de un creador, de un poeta, Homero era una especie de ensamblador. Laobra de Parry fue fundamental para conocer las caractersticas de la memoria verbalen las culturales orales. Demostr que los antiguos rapsodas no aprendan las obrasde memoria tal y como lo entendemos ahora, sino que disponan de centenares defrmulas mtricamente preparadas y era posible cambiarlas de un lugar a otro con bastantefacilidad y sin alterar la trama o el tono del poema. Por su parte A. R. Luria durante los aos1931-1932 hizo un riguroso trabajo de campo en Uzbekistn con analfabetos. Comparaba laforma de pensar de las personas iletradas y la de aquellos que saban leer. La conclusin eraclara: slo hace falta cierto grado de conocimiento de la escritura para que se d una notablediferencia en los procesos de pensamiento. Por ejemplo, los individuos analfabetos (orales)identificaban las figuras geomtricas asignndoles los nombres de objetos, y nunca de mane-ra abstracta como crculos, cuadrados, etc. A los entrevistados se les mostraban cuatro dibu-jos de un objeto cada uno, de los cuales tres pertenecan a una categora y el cuarto a otra.Despus se les peda agrupar los que eran semejantes. Una serie consista, por ejemplo, endibujos de los objetos martillo, sierra, tronco y hacha. Los analfabetos consideraban inva-riablemente el grupo no en trminos de categoras (tres herramientas y uno que no es herra-mienta) sino desde el punto de vista de situaciones prcticas, sin advertir en absoluto que laclasificacin herramienta corresponda a todos los dibujos, menos al del tronco. Los analfa-
TK16 zk. 2004ko abendua
75
6. STEINER, George, Lecciones de los maestros, Madrid, Siruela, 2004.
7. OLSON, David R., El mundo sobre el papel, Barcelona, Gedisa, 1998.
-
betos tampoco parecan operar con procedimientos deductivos formales, lo que no es lomismo que decir que no pensaban.
Lo cierto es que en el cambio de una sociedad oral a una sociedad escrita hay un verdaderocambio de mentalidad. Como dice Emilio Lled En el aprendizaje de la lectura y se apren-de ya en el espacio colectivo ese aprendizaje es algo ms que el de las letras. Junto con ellasy desde la perspectiva de la institucin en la que aprendemos, se va ofreciendo tambin unacierta forma de entender el mundo8. Pero cmo entenda el mundo una persona inmersa enuna sociedad oral?
Quiz el autor que, ya en los aos ochenta, hizo una sntesis ms completa de todo el cono-cimiento acumulado hasta esa fecha fue Walter J. Ong9 que llev a cabo un intento notablepor enumerar y describir algunas de las caractersticas de las culturas orales y lleg a conclu-siones bastante definitivas.
a) En las culturas orales el pensamiento est vinculado con la comunicacin. El pensamien-to debe originarse segn pautas intensamente rtmicas, con repeticiones o anttesis, alite-raciones, asonancias, etc. Las expresiones fijas son incesantes, es ms, forman la sustanciadel pensamiento mismo. En las culturas orales las frmulas fijas perfectamente conocidasy compartidas por una comunidad cumplen algunos de los propsitos de la escritura en lasculturas caligrficas; sin embargo, al hacerlo determinan el modo de pensamiento, la
manera como la experiencia se ordena intelectualmente, que es una manera mne-motcnica. Esa es la razn por la que las expresiones tradicionales en las culturasorales no se desarman; reunirlas a lo largo de generaciones representa una ardualabor y no existe un lugar fuera de la mente para conservarlas. As los soldados siem-pre son valientes; las princesas, hermosas; los robles, fuertes, etc.
b) El pensamiento requiere cierta continuidad. La escritura establece una lnea y es posiblevolver atrs en el texto. En el discurso oral la situacin es bien distinta. Fuera de la menteno hay nada a qu volver pues el enunciado oral desaparece en cuanto es articulado. Porlo tanto, la mente debe avanzar con mayor lentitud, conservando cerca del foco de aten-cin todo lo que ya se ha tratado. La redundancia, la repeticin de lo dicho mantiene efi-cazmente al hablante y al oyente en la misma sintona. Adems, la redundancia viene favo-recida tambin por las condiciones fsicas de la expresin oral: no todos los integrantes deun pblico grande entienden cada palabra pronunciada por un hablante, aunque slo seapor problemas acsticos. En la cultura oral, aunque una pausa puede ser efectiva, la vaci-lacin siempre resulta torpe. Por lo tanto es mejor repetir algo, si es posible con habilidad,antes que simplemente dejar de hablar mientras se busca la siguiente idea.
c) Dado que en una cultura oral primaria el conocimiento que no se repite en voz alta desa-parece pronto, las sociedades orales deben dedicar gran energa a repetir una y otra vez lo
TK n. 16 diciembre 2004
76
8. LLED, Emilio, El surco del tiempo, Barcelona, Crtica, 1992.
9. ONG, Walter J., Oralidad y escritura: tecnologas de la palabra, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1996.
-
que se ha aprendido arduamente a travs de los siglos. Esta necesidad establece una con-figuracin altamente tradicionalista o conservadora de la mente que, en buena lgica,reprime la experimentacin intelectual.
d) El conocimiento es precioso y difcil de obtener, y la sociedad respeta mucho a aquellosancianos y ancianas sabios que se especializan en conservarlo.
e) Una cultura caligrfica (de escritura) y an ms una cultura tipogrfica (de impresin)puede especificar sin problema cosas tan banales como los nombres de los lderes y lasdivisiones polticas en una lnea abstracta y neutra. Una cultura oral no dispone de veh-culo tan neutro como una lista. El sitio normal y muy probablemente el nico en la Greciahomrica donde poda encontrarse este tipo de informacin era una narracin o una gene-aloga. Asimismo, una cultura oral no posee nada que corresponda a manuales de opera-cin para los oficios que slo se pueden aprender por observacin directa.
f) La escritura propicia abstracciones que separan el saber del lugar donde los seres huma-nos luchan unos con otros. Aparta al que sabe de lo sabido. Al mantener incrustado elconocimiento en el mundo vital humano, la oralidad lo sita dentro de un contexto delucha. Los proverbios y acertijos no se emplean simplemente para almacenar los conoci-mientos, sino para comprometer a otros en el combate verbal e intelectual: un proverbioo acertijo desafa a los oyentes a superarlo con otro ms oportuno o contradictorio. Amenudo la descripcin entusiasta de violencia fsica es tambin una caractersti-ca de la narracin oral.
g) Hay que tener en cuenta, adems, que cuando toda la comunicacin verbal debeser a travs de palabras directas, las relaciones interpersonales ocupan un lugardestacado en lo referente a la atraccin, y an ms, a los antagonismos. Para una culturaoral, aprender o saber significa lograr una identificacin comunitaria, emptica y estrechacon lo sabido, identificarse con ello. La escritura separa al que sabe de lo sabido y as esta-blece las condiciones para la objetividad en el sentido de una disociacin o alejamien-to personales.
h) A diferencia de las sociedades con grafa, las orales pueden caracterizarse como homoes-tticas, es decir son sociedades que viven intensamente en un presente que guarda el equi-librio desprendindose de los recuerdos que ya no tienen pertinencia actual. Por ejemplo,las culturas de la imprenta han inventado los diccionarios porque las palabras tienen dis-tintos estratos de significado, muchos de los cuales resultan bastante alejados de las acep-ciones actuales corrientes. Pues bien, las culturas orales no cuentan obviamente con dic-cionarios, pero es que adems cuentan con pocas discrepancias semnticas; el significadode cada palabra es controlado por las situaciones reales en las cuales se utiliza la palabraaqu y ahora. El pensamiento oral es indiferente a las definiciones. Las palabras sloadquieren su significado de su ambiente real, que no consiste simplemente, como en undiccionario, en otras palabras, sino que tambin incluye gestos, modulaciones vocales,expresin facial y todo el marco humano y existencial dentro del cual se produce siemprela palabra real y hablada.
TK16 zk. 2004ko abendua
77
-
i) Un poeta oral no tiene que ver con textos ni con un marco textual. Necesita tiempo parapermitirle a la historia adentrarse en su acervo propio de temas y frmulas, tiempo paraidentificarse con el relato.
j) Un idioma enteramente oral dispone de un trmino para habla en general o para unaunidad rtmica como una cancin, un enunciado o un tema, pero no para un conceptocomo palabra. El sentido de las palabras aisladas, como conceptos significativamenteseparados, es propiciado por la escritura, la cual, en este caso y en tantos otros, es diviso-ria, separadora. La palabra oral nunca existe dentro de un contexto simplemente verbal,como sucede con la palabra escrita. Las palabras habladas siempre constituyen modifica-ciones de una situacin existencial, total, que invariablemente envuelve al cuerpo. La acti-vidad corporal es sumamente importante en el discurso oral. La inmovilidad absoluta esen s misma un gesto poderoso.
k) En las culturas orales pedir informacin por lo comn se interpreta como una interacciny no es raro que, como los gallegos (un pueblo con muchas huellas orales), se conteste auna pregunta con otra pregunta.
l) La oralidad primaria propicia estructuras de personalidad que en ciertos aspectos son mscomunitarias y exteriorizadas y menos introspectivas de lo que es normal en personasescolarizadas. La comunicacin oral une a la gente en grupos. Escribir y leer son activida-
des solitarias.
m) La tradicin heroica de las culturas orales se explica con el estilo de vida agni-co, pero tambin porque la memoria oral funciona eficazmente con los grandespersonajes cuyas proezas sean gloriosas y memorables. Slo muchos aos des-pus de la invencin de la imprenta puede pensarse en registrar la vida de per-sonajes mediocre; de antihroes incluso.
La historia oralParalelamente a este inters por las sociedades orales que hemos comentado, en el campo dela historiografa se ha acuado en los ltimos aos un nuevo trmino, la historia del presente,que ha trado consigo un inters inusitado por los testimonios directos y, por consiguiente, unarevaloracin de las fuentes orales. Los historiadores han descubierto el magnetfono, un ins-trumento que hasta no hace mucho se asociaba nicamente con el trabajo de los periodistasy de los antroplogos. Hace muchos aos escribe Abdn Mateos en la presentacin de larevista Historia del presente los contemporanestas se han cuestionado la pertinencia deseguir fundando nuestro tiempo coetneo en una ruptura tan lejana como fue la independen-cia de los Estados Unidos en 1776 y, sobre todo, la revolucin francesa de 1789. En 1978 elgobierno francs creaba un Instituto de Historia del Tiempo Presente, heredero del comit deestudios sobre la segunda guerra mundial. El punto de inflexin del tiempo presente era elfinal de la tercera repblica y el inicio del rgimen de Vichy bajo la bota hitleriana.EnEspaa las tentativas de crear institutos o asociaciones para el estudio de nuestro convulsotiempo presente se han estrellado con una escasa sensibilidad de los polticos de la transicin
TK n. 16 diciembre 2004
78
-
a los que el pacto de silencio, que no de olvido, de la ruptura por excelencia de la historiareciente espaola, la guerra civil de 1936, les haca recoger con incomodidad la recuperacinms all de lo acadmico de nuestro convulso siglo XX.
Claro que esta forma de hacer historia plantea serios problemas metodolgicos. En particularla fiabilidad de la memoria como fuente ltima de la historia. Como dice Paul Rocur, Si lamemoria es finalmente, en ltima instancia, la sola garanta de que algo ocurri tal como yolo recuerdo, con el riesgo de equivocarme, es preciso estar alerta, pues esa relacin crtica conla memoria es objeto de muchos abusos y deformaciones10.
A veces esta relacin entre la memoria y la verdad histrica es tan fascinante que ha dadolugar a una reconstruccin en trminos literarios. La exitosa novela de Javier Cercas Soldadosde Salamina es, por encima de todo, el relato de cmo se origina, se plantea y se lleva a cabouna investigacin de estas caractersticas. Sin embargo, ms importante an es que este nuevoenfoque de los historiadores del presente ha supuesto un mayor inters por las clases silen-ciadas. Los defensores de la historia oral no han dejado de destacar que, a diferencia de laotra historia (fiel a lo escrito) o ms sistemticamente que aquella, sta no daba la palabra alas personas del pasado, sino adems tambin a los excluidos, a los marginales, a losolvidados, en resumen, esencialmente a una clientela de humildes11. Y tambin esto se veen el inters de determinados escritores pensemos en Vidas minsculas, de Pierre Michono en Microcosmos de Claudio Magris por reconstruir vidas de personas sencillas, aparente-mente sin ningn inters histrico.
Para terminar, es preciso destacar que, sin detenernos en lo que Ong llama la orali-dad secundaria (la radio, la telefona, etc.), lo que nos llevara muy lejos, tambin lanarracin oral ha conocido un auge espectacular en los ltimos aos. Hay muchosprofesionales (cuenta-cuentos, narradores, actores) que se dedican a contar sus historias porteatros, escuelas, bibliotecas y plazas; y no son pocos los festivales, los encuentros y los mara-tones donde es posible escucharlos. Quiz se podra considerar este tipo de narracin comoun gnero teatral. Pero es que en nuestros das el teatro (descendiente directo de la tragediagriega) y la docencia (que hunde sus races en la academia platnica)12 son como animalesantediluvianos que han sobrevivido a todos los embates que la cultura oral ha sufrido a lolargo de los siglos y donde es posible rastrear algunas huellas valiosas.
La UNESCO est desarrollando desde hace aos programas para preservar el patrimonio intan-gible que se ha definido como el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o fol-clrica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradicin.
TK16 zk. 2004ko abendua
79
10. BLAIN, Jean, Entrevista a Paul Ricoeur, Historia, antropologa y fuentes orales, n. 30 ( 2003).
11. ORMIRES, Jean Louis, Las fuentes orales, instrumento de comprensin del pasado o de lo vivido?, Historia,antropologa y fuentes orales, n. 30 (2003).
12. Antes de la escritura, en la historia de la escritura y como desafo a ella, la palabra hablada era parte inte-grante del acto de la enseanza. El Maestro habla al discpulo. Desde Platn a Wittgenstein, el ideal de la ver-dad viva es un ideal de oralidad, de alocucin, de respuesta cara a cara. George STEINER, Lecciones de los maes-tros, Madrid, Siruela, 2004.
-
Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican en el transcursodel tiempo a travs de un proceso de recreacin colectiva. Se incluyen en ellas las tradicionesorales, las costumbres, las lenguas, la msica, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicinatradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales relaciona-das con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hbitat.
La 25 Conferencia General de la UNESCO, reunida en Pars (1989), aprob una Recomenda-cin sobre la salvaguarda de la cultura popular y tradicional. Se destacaba la importancia delpatrimonio inmaterial, no slo para que cada pueblo pueda afirmar su identidad cultural, sinoadems para que el conjunto de la comunidad mantenga su diversidad cultural. Sea.
TK n. 16 diciembre 2004
80