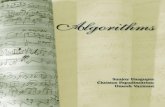000262710
-
Upload
o-alejandro-fuentealba -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 000262710
-
8/20/2019 000262710
1/26
169
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
r eSumen: El objetivo del trabajo es comprenderel pensamiento compacto de Byung-Chul Han. Encada párrafo de Chul Han hay complejidades uedemandan por sí mismas exegesis ue podrían darlugar a libros completos. Se exponen y critican lasideas ue Byung-Chul Han ha desarrollado en tresobras breves: La sociedad del cansancio, La socie-dad de la transparencia y La agonía del Eros.
PalabraS clave: Chul Han, sociedad del can-
sancio, sociedad disciplinaria, violencia neu-ronal, aburrimiento.
from tHe Society of tiredneSS
to tHe Society of boredom:
a Study of byung-cHul Han’S tHougHtS
abStract: Our goal is to understand Byung-ChulHan’s particular succinct thoughts. In each para-graph of his works, there are complexities reuiringexegesis which may result in complete books. Wewill present and criticize his ideas in his following brief works: The Burnout Society, The TransparencySociety, and The Agony of Eros.
K eywordS: Chul Han, society of tiredness, disci-
plinary society, neuronal violence, boredom.
DE LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO ALA SOCIEDAD DEL ABURRIMIENTO
UN ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
DE BYUNG-CHUL HAN
José Manuel Orozco*
*Despartamento Académico de Estudios Gene-rales, itam.
r ecePción: 3 de septiembre de 2014.acePtación: 29 de marzo de 2015.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
2/26
170
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
DE LA SOCIEDAD DEL CANSANCIOA LA SOCIEDAD DEL ABURRIMIENTO
UN ESTUDIO DEL PENSAMIENTODE BYUNG-CHUL HAN*
Uno
Del cansancio: violencia neuronal
Dice Byung-Chul Han1 ue hemosentrado en una era diferente. El can-sancio satura nuestra época, así comootros males eran propios de otrasépocas. Si antes se habló de los virusy estaba en boga hablar de vacunas,hoy hablamos del cansancio. La
Edad Media estaba regida por la idea
*Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio,Barcelona, Herder, 2012.
1 Para las citas se usa el método simbológicode acuerdo con los capítulos de La sociedad delcansancio, de modo ue va es Vita activa, B esBartleby, vn violencia neuronal, A aburrimiento,Sc sociedad del cansancio, Sd sociedad discipli-naria, etc. Las páginas corresponden al libro y estánreferidas de inmediato a la clave simbólica. A su
vez hemos seguido los capítulos por medio de losnúmeros con letra uno, doS hasta el Siete.
de Dios, el siglo xviii por las ideas delcontrato social, el siglo xix era la ideadel progreso y la lucha de clases ylas bacterias, y el siglo xx fue la erade la inmunología. En cuanto a uehaya o no un paradigma para cadaépoca, podemos discrepar, en el sen-
tido de ue resulta casi metafísico pensar ue todos obramos de acuer-do con el paradigma de un tiempocomo si estuviésemos determinadosa hacerlo. De esta forma, todos los uevivimos el siglo xx sentíamos lanecesidad de vacunarnos, el miedoa los enemigos, la trama de la guerrafría. Sobre todo, como si ahora nosintiésemos lo mismo. Y lejos esta-
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
3/26
171
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
mos de haber superado la idea del otro,de los enemigos ue nos rodean. De
la necesidad de las bardas ue sepa-ran a los deseables de los impresen-tables. Sigue habiendo migrantes,
pobres, parias, excluidos, y se les vecomo un virus ue hay ue erradicar;como agentes patógenos. Si la ideade Chul Han es ue ha desparecidoel otro, pues está euivocado. Sinembargo, algo de cierto hay en la
tesis de ue estamos cansados. Ar-ma ue en la sociedad del rendimien-to se vive la necesidad incesante de
poder. El miedo a no “poder hacer”algo. Las demandas de la industria,las empresas y los medios de comu-nicación saturan de positividad laexistencia. Es verdad ue ya no hay
tiempo para pensar en los otros. Nose dialoga, no se intercambian argu-mentos. Se vive un bombardeo cons-tante de noticias ue no dicen nada.Programas insulsos en la televisiónen los ue el objetivo es paralizar demiedo con muertos vivientes, robots
perversos, máuinas, casos de detec-
tives y enfermedades horrendas. Ylos análisis serios se extinguen. Esverdad ue cada uien está perdidoen su pantalla o en el teléfono inteli-gente en cuyo extremo está el “otro”al ue le enviamos el mensaje, todo eltiempo alienados en un texteo muchasveces supercial.
Esa positividad se da igualmente
en las empresas. En ellas, el objetivo
es ue la persona trabaje, rinda, des-uite el tiempo. Ya no se ve al jefe, a
los colegas. No se guarda una rela-ción con el patrón en el sentido de esedueño ue iba por la fábrica hablandocon sus empleados. Podemos pasarmeses sin ver al director de la empre-sa y a veces el año entero sin haber
podido hablar con él.Cada vez hay menos sometimien-
to del tipo amo-esclavo en el ue lalucha por el reconocimiento implica- ba ue el esclavo deseaba ser visto por el amo, y por eso se esforzaba buscando en el otro-amo2 la miradagraticante ue correspondiera al es-fuerzo. Por eso uno es amo y esclavode sí mismo. Uno se impone las tareas,
las demandas excesivas, las metasinalcanzables. Entonces uno vive parael trabajo sin necesidad de ue el amolo recuerde. La esperanza de ser re-conocido se desvanece y en ocasionesya no importa. Es como si hubiésemosintroyectado al amo en cada uno denosotros. Por eso, la gente va corrien-
do al gimnasio, come a la carrera, vuel-ve a la empresa y durante años pasahoras haciendo lo mismo todos los
2 La idea de otro-amo no se reere al amoue tiene a su esclavo en propiedad, en sentido li-teral. Se habla del otro-amo como el ser ue manda,ue otorga el reconocimiento, ue tiene el podery del cual se busca la mirada y el apoyo. La dua-lidad amo-esclavo tiene ue ver con relaciones
de dominio, lucha entre conciencias y demanda dereconocimiento.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
4/26
172
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
días. Mientras tanto, no habla siuie-ra una hora con nadie. De la mano
con lo anterior hay trastornos depre-sivos, ansiedad, trastornos de la per-sonalidad (el sujeto no sabe ya uéuiere, para ué uiere algo, tiene
problemas de identidad de todo tipo)y se padece el narcisismo en todas susformas.
Luego, la sociedad es sumamen-te competitiva, cada uien ve por sí
mismo. Muere la colaboración, eltrabajo conjunto, el esfuerzo de hacercosas entre todos. Hay una especie detemor disperso ue remite a alguienue lo sabe todo acerca de uno. Perono se sabe cuándo lo sabe. Tampocouién está vigilando. Cámaras escon-didas, inspección de los correos
electrónicos, vericación de las pági-nas ue se visitan en la red. Además,todos saben todo de todos en esasredes mal llamadas sociales. Se pu-
blica todo en el muro del Facebook:fotos, historias, reseñas personales.
Nada se deja en secreto. Hay unamuerte del misterio y, por lo mismo,
se pierden los intercambios perso-nales. Bastan unos minutos virtuales para suponer ue uno se relacionócon otro. La relación es una irrela-ción. Esa es la positividad comonegación del otro ue nos niega. Ve-locidad, violencia, consumo, com-
petencia, individualismo, hartazgo,silencio, pensamiento escaso, aten-
ción fugaz, desprecio por los pobres,
guerra sin remisión, hambre y lo uese conoce como darwinismo social
(el mundo es para los más aptos, uemerecen tener más ue los menosaptos). Eso es lo ue nos tiene can-sados. Chul Han se reere a la socie-dad del burnout (extenuación), en laue uno llega cansado y sale cansa-do de todo.3
Se ha perdido el espacio de fres-cura. La relajación de poder estar con
el otro en calma, ya sea trabajando enun ambiente grato, manteniendo unacomunicación verdadera, informán-dose críticamente, recreándose conlos otros o simplemente haciendo loue a uno le gusta. Y es ue en lanegación del otro, lo ue pasa esue muere la diferencia, todo se igua-
la. No importa lo original de cada quien. Importa lo ue uno hace en la medi-da en ue eso da puntos para ganarmás dinero. Lo ue uno hace impor-ta si permite ue a uno lo reclasi-
3 De acuerdo con los psicólogos, es el resultadode un desgaste ocupacional crónico, exceso de tra- bajo, falta de energía, desmotivación, agotamien-to constante. Son síntomas semejantes a los de la
depresión, por lo ue el dSm-iii y el icd-10 noconsideran el burnout como un síndrome indepen-diente, sino ue lo relacionan con la depresión.Empero, hay autores como Christina Maslach, SusanJackson, Michel Leifer, ue piensan ue el proble-ma del desgaste laboral es diferente de la depresióncomo tal. Si el ambiente de trabajo cambia, enton-ces el sujeto supera ese desgaste; la depresión va másallá del trabajo, aunue es claro ue muchas vecesla situación laboral empuja a algunos trabajado-res a la depresión y el agotamiento. Extenuado es
el ue trabaja en exceso, pierde energía, deja derendir por tanto ue tiene ue rendir.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
5/26
173
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
uen en el trabajo, si permite ue unoconserve el trabajo. Tampoco se es-
tudia con gusto y amor a la vocación.El joven simplemente uiere mante-ner el promedio para no perder la
beca. Nunca va a la ocina del pro-fesor enamorado de una idea, pelean-do por una ideología. quiere pasar y
pasar con diez. Y a las autoridadesles importa la excelencia pero me-diando horarios infames, exigenciasue enferman a estudiantes y profe-sores, con controles de todo tipo ueapenas se dejan ver. Y eso en todaslas escuelas, en todo el sistema. Hoyue todo se controla es cuando menosse educa. Y ahora ue en las empre-sas hay capacitación los empleadosviven enajenados y con temor. Es-clavizados y ganando poco. Todoshacen lo mismo, todos padecen lomismo. Todos indiferentes a todos.Esa es la positividad de la ue hablaChul Han.
Por lo ue respecta a la violen-cia neuronal vemos un acoso al ce-rebro. Los sistemas neurológicos
son agredidos todo el tiempo. Bajala serotonina, sube la dopamina. Hayestrés, agotamiento mental, irreexión.Los neurotransmisores están envene-nados por todo tipo de tóxicos uími-cos y biológicos. Entonces, somos unasociedad de enfermos mentales. Uno
podía hablar de la vacunación en
tiempos inmunológicos, ahora no hay
vacuna para la muerte del otro ni paralos infartos psíuicos.
Dice Chul Han:
El comienzo del siglo xxi, desde un punto de vista patológico, no seríani bacterial ni viral, sino neuronal.Las enfermedades neuronales comola depresión, el trastorno por dé-cit de atención con hiperactividad(tdaH), el trastorno límite de la per-
sonalidad (tlP) o el síndrome dedesgaste ocu pacional (Sdo) denenel panorama patológico de comien-zos de este siglo. Estas enfermeda-des no son infecciones, son infartosocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por unexceso de positividad . De este modo,se sustraen de cualuier técnica inmu-
nológica destinada a repeler la nega-tividad de lo extraño. [vn, 11, 12]
La idea central es ue el otro hadesaparecido. El lenguaje inmunoló-gico necesita identicar un invasorexterno ue puede hacer daño. Y enese sentido nos niega. Un virus ue
infecta al sistema es un agente peue-ño ue entra en la célula y causa laenfermedad ue descompone el ordende lo vivo. Las bacterias entran alcuerpo, invaden los órganos y causanotras enfermedades. La ciencia diseñaantivirales o antibióticos. Se buscanvacunas porue el objetivo es la des-
trucción del enemigo.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
6/26
174
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Igual sucede en otras áreas dela vida humana. Como una extra-
polación del lenguaje inmunológico,en el siglo xx se habló de la guerrafría. Enfrentaba dos modos de vida,dos regiones del mundo y sus satéli-tes. Uno sabía de ué lado estaba elenemigo, el otro. Y había ue defen-derse de la negación ue ese extra-ño podía representar. El comunis-
mo podía, como los virus, infectarel capitalismo. Pero también el pen-samiento burgués capitalista podíainfestar la mentalidad de los comu-nistas. De uno y otro lado hubo va-cunas, resistencias, misiles, armasnucleares, amenazas. La tensa guerrase debía a dos formas de ver enemi-
gos o extraños de un lado o de otro.Y solamente donde hay otredad hayenemistad. La muerte del otro es lamuerte del extraño. Y entonces todose torna igual. que es lo ue ocurriócon la caída del socialismo real. Enel siglo xxi todos superan la idea delotro como agente patógeno. El triun-
fo liberal, la globalización económi-ca, el mundo virtual y los sistemasde intercambio matan las diferencias.En todo caso, el otro puede ser neu-tralizado, asimilado. Ya no es enemigoo extraño sino diferente. Y entonces,en lugar de ue haya ue ver al otrocomo invasor se lo tiene ue asimilar
o neutralizar. Los países se distienden;se castigan con sanciones económicas,
hacen diplomacia. Acaso hay ue in-vadir al país enemigo, como en el caso
de Irak. Pero la idea es llevar los siste-mas de Occidente al mundo ue notiene idea de lo verdadero. Y en pocotiempo ese otro se positiviza. Aprendelas reglas del intercambio, las formas“democráticas”, y asume ue hayuienes ganan y uienes pierden enla competencia. Los pobres ya noson la clase proletaria ue hará larevolución. Son una carga ue losEstados, los sistemas de intercambio,
pueden aprovechar. A n de cuentasson mano de obra barata. Migrantesexpulsables o asimilables. Nada afec-ta al sistema. Porue en lugar de veral otro como peligro se lo ve como
prescindible. Dice Chul Han:
Hoy en día, la sociedad incurre demanera progresiva en una constela-ción ue se sustrae por completo delesuema de organización y resisten-cia inmunológicas. Se caracteriza por la desaparición de la otredad yla extrañeza. La otredad es la cate-goría fundamental de la inmuno-
logía. Cada reacción inmunológicaes una reacción frente a la otredad.Pero en la actualidad, en lugar deesta, comparece la diferencia, ueno produce ninguna reacción inmu-nitaria. [vn, 13, 14]
La muerte del otro como ser uenos amenaza hace ue se conviertaen un ser meramente diferente. Y lo
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
7/26
175
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
diferente ya no es una amenaza.Entonces se puede neutralizarlo sin
necesidad de aniuilarlo. Basta condisciplinarlo, ubicarlo en procesosde asimilación e identicación. Así, eldiferente uerrá su celular, su coche,su pantalla de televisión. Se alienaráviendo el futbol dondeuiera ue esté(sea pobre o rico, en Brasil o en Japón).Trabajará por 2000 pesos al mes(unos 150 dólares) ocho o diez horasdiarias. Se volverá parte del sistemade rendimiento. Tendrá acceso a lared, y si forma parte de las masas de
parias ue emigran, será expulsado.Usar la guardia nacional, levantar unmuro, poner aviones inteligentes yradares no es complejo. Cuesta, peroel benecio económico está calcu-
lado: la cosa es saber cuántos diferen-tes entran y cuántos salen. Y si esosatura el sistema, entonces se hacencontroles más rígidos. La idea es uelos prescindibles no den lata; ue nose conviertan en agentes infecciosos.Eventualmente serán asimilados, por-ue en el fondo lo ue desean es lo
mismo ue buscan los exitosos. Ten-drán algo de eso o nada. Pero uerránlo mismo.
La idea de extrañeza se desvane-ce y toma su lugar la idea de lo idén-tico. Los matices se desvanecen comodiferencias. Es lo mismo pedir ue un
político corrupto sea castigado, ue
un migrante sea repatriado o ue elvirus informático sea aislado. Como
temas separados los elementos cam- bian. Es obvio ue pensar en una
bacteria ue hay ue eliminar tieneun sentido en medicina. Un políticosancionado tiene otro sentido en de-recho y un virus informático elimi-nado tiene otro sentido en cibernética.Pero en el fondo todo es lo mismo: uelo extraño sea suprimido y todo seacontrolado. Mas no se trata de uetodo sea recortado en el horizonte delsentido de la inmunización (ue erael lenguaje del siglo xx). Ahora yano hay amenazas. El inmigrante esuna carga, no un peligro; el corruptono deshace el sistema, sino ue es unade sus partes y si se sale del carril esusado para reforzarlo. Los virus infor-máticos están en cuarentena gracias
a los múltiples medios de ue disponenlas computadoras, “vacunas” ue más
bien hacen ue esos virus peligrosossean menos amenazantes.
En todo caso ‒dice Chul Han‒,tanto la otredad como la extrañezadel otro han desaparecido. No hayue inmunizarse ante ello. Solamen-
te hay ue visualizar lo diferente ycontenerlo. Eso es todo. Incluso lavisión de Foucault sobre los sistemasde control y disciplina, ue parten dela idea de un panóptico donde unosven y diseñan las prácticas y discur-sos de ordenamiento de los demás,ya no es así: todos estamos dentro de
los discursos y prácticas de autocon-trol y autoordenamiento. E incluso
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
8/26
176
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
lo deseamos así al ser amos y escla-vos de nosotros mismos.
Hoy en día todo es promiscuo.La separación de “yo y otro” sedesdibuja, por lo ue se anula la dis-tinción entre fronteras, límites, discur-sos. La distancia entre moral, reli-gión, derecho, economía, losofía hamuerto. Entonces, se crea una culturade la hibridación donde lo inmuno-lógico no tiene lugar, porue ya nohay una religión ue marue el sen-tido. O una moral unívoca ue separede otras formas morales. O un siste-ma de leyes ue de pronto entre enrégimen de excepción. Cada unoinvoca su moral; la religión decae;las leyes se pervierten todo el tiempoy la excepción desaparece porue
no hay un sistema normativo fuerte.Las ganancias son de pocos y las mi-serias del resto, toda vez ue no todosson aptos para ganar de la mismaforma. Todos aceptan su condiciónen el sistema mientras sobrevivan.Estamos en la promiscuidad ue todolo confunde en la era de los derechos
humanos. Curiosamente, hablar dederechos determina ue las diferen-cias se supriman. O ue se admitatodo. Derecho a la transexualidad,a la homosexualidad, al matrimo-nio entre homosexuales, al matri-monio heterosexual y el divorcio fasttrack , el derecho a toda protesta. En
el contexto de esas promiscuidadesdonde todo se vale hay, empero,
controles feroces. Todo se mide; todose observa. Todo está vigilado y auto-
vigilado. Los ue protestan encuen-tran el control de sus diferentes; y loscontroladores neutralizan a sus di-ferentes ue protestan y al hacerlouieren someter a los controladores.Y si todos los diferentes se contro-lan unos a otros entonces todo esindiferente.
Dice Chul Han:
La dialéctica de la negatividad cons-tituye el rasgo fundamental de lainmunidad. Lo otro inmunológico eslo negativo ue penetra en lo propioy trata de negarlo. Lo propio pereceante la negatividad de lo otro si a suvez no es capaz de negarlo. La auto-
armación inmunológica de lo propiose realiza, por tanto, como negaciónde la negación. Lo propio se armaen lo otro negando su negatividad.También la prolaxis inmunológica,es decir, la vacunación, sigue la dia-léctica de la negatividad. En lo propiose insertan solo fragmentos de lo otroa n de provocar la reacción inmu-
nitaria. […] La desaparición de laotredad signica ue vivimos en untiempo pobre de negatividad. [vn,16, 17]
Hay, entonces, un exceso de po-sitividad. El otro ya no me niega.
Niego su negación asimilando partede lo suyo y eliminando el resto. Lavacuna no consiste en defenderse del
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
9/26
177
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
otro admitiendo ue es un peligro allá.En su lugar entra en escena una va-
cunación donde se niega al otro ensu peligro, se le anula, ignora, des- pide, excluye, mata. Nada más. Unas bombas, miles de muertos, y luegoel olvido como si nada hubiese pa-sado. Un muro y repatriaciones. Si-carios y miles de muertos en guetosaislados, todo igual. Indiferenciaen la ue lo negativo del otro se asi-mila en parte. Todos nos volvemosegoístas, solitarios, mudos, y a la vez
pú blicos y elementales. Nada es se-creto, nada es importante. Pero tampo-co nos interesa saber mucho de losotros. Si el ladrón amaga, uno puedeser ladrón de otros. Ante los uematan hay ue disponer de ejérci-
tos fuertes, policías letales, cuerposde élite, e ir por la vida sin ue im-
porte morirse. Mientras tanto, si uno puede matar al ue uiere matar laeuidad depende de la impunidad.
Nada sorprende ya; los niños no sesorprenden ya.
Esa es la positividad de la ue
habla Chul Han. No está diciendoue vivimos sin negatividad. La pobre negatividad signica ue cadavez es más fácil negar esa negati-vidad. Por ejemplo, se prohíben losvuelos a frica para ue la gente nose contagie de ébola. Y si algunosviajan a Liberia, Guinea, Sierra Leona,
pues ue se mueran allá. Se destinanunos miles de dólares para “paliar la
enfermedad” jugando a ue ese es unasunto humanitario, pero las cantida-
des fuertes se destinan a armamento.La idea es negar la negación del malevitando ue nos dañe y dejarlo don-de está. O se sabe del genocidio enla franja de Gaza y de los túneles deHamas ue amenazan a Israel, peroluego hay muertos y algunas sema-nas después eso se olvida. Las me-diaciones debilitan la negatividad delconicto para contenerlo donde está.
Es lo mismo ue ocurre en los planos de la vida privada. Dos perso-nas se aman por internet, se mandanmensajes, se cuentan sus cosas. Perosi se ven o no se ven no importa. ¿Deué trata la positividad y su exceso?De negar la dimensión del otro y su
extrañeza, y al debilitar su capacidadde negar uno se mantiene inmune. La
positividad signica ue no hay otroue me ponga en peligro, no hayotro ue sea importante; no hay otroue deba ocuparme más allá de ciertonivel. Entonces las relaciones huma-nas devienen débiles. El olvido es
fácil, la sexualidad es un goce efímero.Las amistades se hacen y deshacenfugazmente. Lo ue se dice en la redno importa. La pareja es prescindi-
ble. El empleado ue no funciona esexpulsado. La intimidad es escasa,el misterio inexistente. Todos se vuel-ven idénticos. La identidad en exce-so anula las diferencias o vuelve indi-ferente la diferencia misma. La idea
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
10/26
178
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
de exclusión de lo extraño no es ya parte de un sistema inmunológicoue preserva a uno respecto de otro.Lo ue se tiene es un uántum dereacción ante lo diferente. Se asimi-la y ya. O se desplaza sin problemas.La exclusión no plantea retos formi-dables. Todos repelemos a todos. Yhacemos lo ue hacen todos. Por loue todos vivimos indiferentes. Es eln de la empresa en la ue cada uno
es importante. El n de la verdaderacomunicación. El n del diálogolargo e interesado. El n del compro-miso erótico. El n de la amistad. Esel n de las relaciones estables. Y es eln de conictos internacionales ueuiten el sueño. Ya se olvidará lamasacre en Gaza como se olvidó elterremoto en Haití o el avión perdidode Malasia. Ya se olvidará lo del ébo-la como se olvidó ya lo de Irak. Nadaes ese “otro” cuyo amago merezcamemoria. Vivimos una era de aburri-miento tal ue la memoria cansa. Setrata de asimilar y expulsar al otro.Como un estómago gigantesco de dis-gregaciones, agregaciones y expul-
siones. Vivimos neuronalmente di-giriendo procesos de asimilación yexpulsión las saturaciones del exce-so. Así “procesamos” la informacióna granel, los bienes de consumo abun-dantes e inabarcables, los millonesde masas y gentíos por douier; lacantidad de reglas y controles. Así escomo vemos en el otro –por peligrosoue parezca– algo ue no se puede
eludir. Sí, hay asesinos por todoslados, uizá me maten mañana, ¿ué
más da? Esa negación del asesino en potencia se eyecta del sistema y unovuelve a la calle. Como los pacientesue deslan dejando dinero en losconsultorios a “médicos mercantilis-tas” (como carne reciclada, entran ysalen), los uirófanos y las cirugías(ue generan pingües ganancias), losniños maltratados (ue dan trabajo auienes en su nombre justican unsueldo). Son solamente casos ue sesuman y restan. No ponen en riesgoel sistema, ue los digiere. La sobre-saturación nos alcanza, empero, por-ue estamos fatigados, hartos, agota-dos, asxiados. La sobreabundanciaviolenta neuronalmente nuestra vida.Vivimos habituados ya a la depre-sión, a la falta de identidad, al can-sancio. Y así seguimos. Y como hayuna muerte de la otredad, entoncesla violencia de la positividad consisteen ue ya nadie es importante. El si-lencio aguarda atrás de todas las alhara-
cas y nada es lo ue dice ser. Pero
tampoco importa. Dice Chul Han a laluz de una cita de Baudrillard:
Según la genealogía baudrillardescade la enemistad, el enemigo apareceen la primera fase como un lobo. […]En la siguiente fase, el enemigo adop-ta la forma de una rata. Es un enemi-
go ue opera en la clandestinidad yse combate por medios higiénicos.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
11/26
179
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Después de una fase ulterior, la delescarabajo, el enemigo adopta porúltimo una forma viral. […] La vio-lencia viral parte de auellas singu-laridades ue se establecen en elsistema a modo de durmientes cé-lulas terroristas y tratan de destruirlo.El terrorismo como gura principalde la violencia viral consiste, segúnBaudrillard, en una sublevación delo singular frente a lo global.
La enemistad, incluso en forma viral,sigue el esuema inmunológico. Elvirus enemigo penetra en el sistema,ue funciona como un sistema inmu-nitario y repele al intruso viral. La genealogía de la enemistad no coin-
cide, sin embargo, con la genealogía
de la violencia. La violencia de la positividad no presupone ninguna
enemistad. Se despliega precisamen-te en una sociedad permisiva y pací-ca. Debido a ello, es menos visibleue la violencia viral. Habita elespacio libre de negatividad de loidéntico, ahí donde no existe ninguna polarización entre amigo y enemigo,entre el adentro y el afuera, o entre lo propio y lo extraño. [vn, 21, 22]
Ya veníamos diciendo ue todo sevuelve indiferente en la positividad. Alincluir esta referencia a Baudrillardes importante admitir ue el pensa-dor francés todavía cree en el otrocomo enemigo de lo global. Comouna singularidad ue se enfrenta aotras singularidades. Baudrillard
todavía cree en ese virus ue es el otroue me puede destruir. Y por ende,
aún cree en la polaridad amigo/ene-migo, de la ue da buena cuenta CarlSchmitt en El concepto de lo político.Pero la violencia de la positividadtiene ue ver con la desaparición delotro. No hay enemigo, ni afuera, niextraño. La muerte de la otredadsignica ue en la sociedad de lo idén-
tico el sistema incorpora al enemi-go y lo hace igual; convierte al extrañoen similar; y ese ue está afuera comoexcluido (hombre del no paso: pobres,migrantes, enfermos, subordinados),es tolerado, admitido, aceptado comouna carga a la ue se puede neutrali-zar sin problemas porue o bien se
asimila o bien es expulsado. Los pariasseguirán en las calles ante la miradaindiferente de los ricos. Los ue notienen empleo harán protestas y secansarán. Los ue delinuen irán ala cárcel o a los sectores de la delin-cuencia ue se habrán de combatir,eventualmente matar. Los subordina-
dos tendrán ue obedecer o seráninsubordinados ue se irán, y si sevan ya no se subordinarán más. Loue uiere decir ue el enemigo yano es ese otro al ue se teme. Lo polí-tico no consiste en superar la confron-tación inmunizando al amigo contrasu enemigo. Lo político es desapare-
cer al enemigo, acabar con esa dua-lidad. ¿Cómo, si ya no hay lobo, rata
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
12/26
180
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
o virus?; entonces, ¿ué hay? Unatendencia a igualar todo y hacerlo
inmanente al sistema ue absorbe alotro con plena indiferencia. Lo aplas-ta o lo asimila. El terror a la inmanen-cia del sistema es ue hay un infarto
psíuico donde uno ya no es enemigode nadie. Uno se adapta a la extinciónde la otredad y a la expresión de lamismidad. Uno ya no se tiene ue
sustraer sino ue se tiene ue sumar.Ya no es original sino común y corrien-te. Peor ue eso: no rinde dentro delsistema lo mismo ue rinden los uesobresalen de modo exhaustivo. Por-ue el sistema inmanente igualatodo pero diferencia a los mejores delos peores. Los más exitosos y los
mediocres. La lucha por prevalecerculmina en el agotamiento. Inclusoel cansancio a seguir luchando.
La gente dice: “sí, ya se privatizóel petróleo. ¿qué importa? Nada se
puede hacer; y si se intenta algo seráinútil”, o dice “ya despidieron a fulano,mejor me callo porue yo puedo ser
zutano, el nuevo despedido”, o dice“me pueden asaltar pero ni modo ueme uede encerrado; si me asaltan omatan ni modo”, o se decide “pro-testo y acabo encerrado, golpeado,muerto, pero no importa; tampocoimporta la causa, ya no hay causas”.¿quiere esto decir ue ha muerto el
romanticismo? Si eso signica lamuerte de la separación entre amigos
y enemigos, afuera y adentro, justiciae injusticia, la muerte de la origina-
lidad en la diferencia, entonces sí esverdad ue ya cansa soñar en nadao en algo. La muerte de todo sueñonos empareja en la mauinaria de lafuncionalidad.
Podemos dar muchos ejemplos,como el caso de uien se dice marxis-ta pero trabaja como todos, inmanente
al sistema de las ganancias, compra,vive a todo lujo, consume, presume,se ueja de todo pero no ve a los otros,y termina siendo un grano más delconjunto, un síntoma de trastornode la personalidad como yo escin-dido ue dice una cosa pero hace otra(y de ese tipo de positividad violen-
ta estamos saturados: demagogosde la democracia ue trabajan paraminorías; “comunicadores” ue hablan
pero no analizan nada o hablan de todo porue “saben todo” y nada dicen;millonarios ue dicen ayudar a la so-ciedad pero pagan salarios de hambre;
jefes ue hablan de justicia y buen
trato pero hacen lo ue hacen todos los jefes cuando distribuyen cargas y pre-eren a unos sobre otros repartiendoesas cargas a capricho (siendo ellos
–los jefes mismos– subordinados deese trato respecto de sus jefes). Laviolencia positiva de Chul Han des-cribe una sociedad en la ue hay una
sobreabundancia de lo idéntico. Y semasica la positividad.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
13/26
181
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Todos estamos condenados a serincorporados en el sistema; tragados
por el sistema. Y si ueremos salir-nos del sistema es porue estamosdentro del sistema. Se crea el espe-
jo del otro para jugar a una diferenciaue en el fondo iguala todo. Al nalestamos extenuados (síndrome delburnout ), trastornados en nuestra per-sonalidad (decimos una cosa y hace-
mos lo contrario, nos pensamosoriginales pero somos copias), de- primidos (sin motivación, burocra-tizados, apáticos, indiferentes). Y esoes algo ue marca cada vez más a los
jóvenes de nuestro tiempo. ConcluyeChul Han:
La violencia neuronal no parte de unanegatividad extraña al sistema. Más bien es sistémica, es decir, consiste enuna violencia inmanente al sistema.Tanto la depresión como eltdaH o elSdo indican un exceso de positividad.Este último signica el colapso del youe se funde por un sobrecalenta-miento ue tiene su origen en la so-
breabundancia de lo idéntico. Elhíper de la hiperactividad no es nin-guna categoría inmunológica. Repre-senta sencillamente una masicaciónde la positividad . [vn, 23]
En esencia, lo ue dice Byung-Chul Han es ue vivimos en un sistemaenfermo ue produce enfermos men-tales. Y que estamos enfermos. Nuestro
sistema neuronal está dañado porueel sistema social está diseñado para
ue así suceda. Entonces, vivimosen una sociedad tardomoderna dedepresivos, esuizoides, extenua-dos, desgastados, indiferentes, apá-ticos, reproduciendo en identidad loue todos hacen. Las viejas distincio-nes ue daban sentido han muerto. Yano hay otro ue nos importe en su
otredad. Por eso muere el diálogo. Losargumentos son cada vez más pobres.El tiempo ue dedicamos a los otroses nulo. La capacidad de procesar lainformación es mínima. Y desde luegolos vínculos amorosos se rompen. Laidea del enemigo se convierte en algosuave: es un agente pernicioso ue se
puede incorporar o expulsar del sis-tema. Se consumen cosas y la capaci-dad para hacerse de bienes es escasa
por su enorme cantidad. Las patolo-gías son tan comunes ue el trabajode los psicoanalistas enfrenta un di-lema: si la sociedad está diseñadacomo sistema ue positiviza todo,
anula la otredad y genera cansancio,entonces, ¿ué es normal? Alguien ue pretenda devolver al otro las tiernascapacidades de amor, diálogo, respe-to, devoción por la familia, idealiza-ción de la pareja parental no triangu-lar, o alguien ue suponga ue hayue eludir lo promiscuo, no entien-
de ue él mismo, en su calidad deanalista o psiuiatra, está positivi-
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
14/26
182
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
zado, extenuado, deprimido, cansado,trastornado, violentado neuronal-
mente por la mismidad masicada delo idéntico. En la sociedad del can-sancio la distinción entre normal y
patológico se pierde. Y uizás so-lamente el lósofo puede señalar el
problema y devolverle su praxis a la psicología.
Y sin embargo, ¿no acaso los
inmigrantes son vistos como una ame-naza? ¿Los pobres no son acaso lafuente de posibles disturbios y rebe-liones sociales? ¿Ya no hay diálogoentre personas? ¿No hay jefes huma-nos y humanistas? ¿Ya murió la fe?Las guerras, ¿no siguen amagando pordouier? Posiblemente en las socie-
dades desarrolladas, como es la Alema-nia en la ue vive y escribe Chul Han,la sobreabundancia de lo idéntico ylos trastornos están a la orden del día.Es posible ue eso se de en las clasesmás privilegiadas de las sociedades.Lo ue no se puede negar es ue hayuna tendencia a negar la negación del
otro igualando todo. Y ue la propiacrisis de las humanidades y de la -losofía como registro de reexión
profunda apunta a una sociedad apre-surada en la ue el rendimiento eslo ue importa: las utilidades.
Dos
Sociedad disciplinaria
El comienzo del texto sobre la socie-dad disciplinaria de Byung-Chul Hanes sorprendente.4 Dice:
La sociedad disciplinaria de Foucault,ue consta de hospitales, psiuiá-tricos, cárceles, cuarteles y fábricas,
ya no se corresponde con la sociedadde hoy en día. En su lugar se ha es-tablecido desde hace tiempo otracompletamente diferente, a saber: unasociedad de gimnasios, torres deocinas, bancos, aviones, grandescentros comerciales y laboratoriosgenéricos. [Sd, 25]
Chul Han supone ue la socie-dad de hoy ya no es la de la servi-dumbre, el control, la determinaciónde los cuerpos por medio de prácticasy discursos ue justican los dispo-sitivos de poder (ue era el proyectoanalítico de Foucault). Y no porueya no haya psiuiátricos, cárceles,
hospitales y todo un sistema de con-troles ue son vigentes en las escue-las y sus programas de producciónen masa de egresados sistematizadoso normados. Lo ue pasa es ue elsistema tiende a contemplar la disci-
plina como parte de un proceso más
4 Se titula “Más allá de la sociedad discipli-
naria” y es el segundo capítulo del libro La sociedaddel cansancio.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
15/26
183
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
amplio: no es ue haya un grupo uedisciplina al resto, sino ue todos se
autodisciplinan, autoconnan, auto-determinan, en un marco en el ue,evidentemente, de lo ue se trata esde anular la diferencia ue separa lonormal de lo anormal. Esa fue la con-clusión de nuestro apartado anterior.
Al perderse la diferencia entreenfermos y no enfermos, los psiuiá-tricos se vuelven casi extravagantes.Los únicos ue tienen ue ser encerra-dos son los dementes peligrosos. Engeneral, si todos padecemos trastor-nos de la personalidad, depresión ycansancio, producto de la sociedaddel rendimiento en la ue todos somosamos y esclavos de nosotros mismos,entonces todos habríamos sido inter-
nados en otra época. Ahora interna-mos a los ue matan a mansalva enlas calles, a los ue alucinan y ue lasfamilias con dinero no saben dóndemeter. Dentro de las prisiones satu-radas a más no poder están crimina-les de toda laya, pero también los uesimplemente no se autodisciplinan
en la sociedad de lo idéntico (los ueno encajan, digamos). De modo ue si bien sigue habiendo gobernantes ygobernados, médicos y enfermos,locos y cuerdos, la verdad de lascosas es ue todos estamos patoge-nizados en la sociedad del control.Los mismos gobernantes, médicos,
psiuiatras, criminólogos, vivendentro de un sistema inmanente de
la sobreabundancia de lo idéntico,cansados, deprimidos, esclavizados
del rendimiento constante, ávidos de poder, de poder “poder” y tener.5 Todos estamos enfermos. La distin-ción clásica se borra.
Lo ue nos ueda es separar alos ue no se dejan igualar. Pero esolo hace el propio sistema. Porue lasociedad disciplinaria se ha conver-
tido en una sociedad del rendimientoy eso convoca cambios topológicos y psicológicos respecto de la sociedaddel control. Ya no se trata de pregun-tarse dónde meter a los locos o cómocurar a los desesperados. Ahora de loue se trata es de poder pagarse lasmedicinas, tener las mejores casas ycoches, tener cuerpos modelados poraparatos sosticados, contar con tarje-ta de crédito, es decir, poder. Y porende, el uso de cárceles y hospitales sereere a los ue no se ajustan al rendi-miento. Y en los hospitales, a lucrarcon los ue pueden pagar, llamados“pacientes”, pero ue son verdaderosagentes de la automedicación, de laautocirugía. Los pobres pueden morir-se en hospitales donde ni se les ve: enellos, el dolor corres ponde a su impo-tencia, a su no poder poder.
5 Hay ue ver los consultorios de los analis-tas como clientelas ue entran y salen en procesosde producción ue en nada dieren del mercado.Son como embutidos reciclados. Los analistas se
hacen ricos, y no son pocos los charlatanes nitampoco los ue acaban locos y viven deprimidos.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
16/26
184
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Sin embargo, los ue no puedense sublevan. Habrá ue apartarlos
como elementos ue constituyen unacarga ue el sistema mismo hace a unlado. Pero eso nada tiene ue ver conel diseño de prácticas y discursos decontrol de unos sobre otros. Todos noscastigamos, nos disciplinamos, todosueremos poder rendir para sobrevi-vir. No importa si es trabajando uin-ce horas en una tienda de conve-niencia o como magnates de un grupoempresarial; como profesores detiempo completo o de asignatura
–de escuela en escuela–; como médi-cos generales de la seguridad social ocirujanos de hospitales caros. Todostenemos ue rendir. La principal dife-rencia entre la sociedad disciplinaria
y la del rendimiento es la negatividad.La sociedad ue disciplina tiene unacarga de negatividad tremenda. Prohí-
be todo, o casi. La sociedad del ren-dimiento también disciplina. Y en esesentido sigue habiendo prohibiciones,
por lo ue sigue habiendo negati-vidad. Pero es evidente ue la nega-
tividad se reere a “no poder”. En lasociedad disciplinaria no se puedelo ue se uiere. Y la cantidad de obli-gaciones se vive como un “tenerue hacer” lo ue no se uiere. Lo uetambién es negativo. Empero, en lasociedad del rendimiento el verbodominante es “poder”. Uno se capa-
cita para poder. Entonces, se niega lanegación de la disciplina y se dan tres
fenómenos: primero, uno crea lasobligaciones ue impone a otros (fuer-
te expresión de poder poder); segundo,uno se impone a sí mismo obligacionesue nadie inventa (fuerte expresión de
poder someterse para poder más);tercero, uno introyecta los deberescomo deseos con tal de poder más (lonegativo deviene positivo).
Como hemos visto, estamos ante
un cambio de paradigma: de la negati-vidad a la positividad. Dice Chul Han:
La sociedad disciplinaria es una socie-
dad de la negatividad. La dene lanegatividad de la prohibición. Elverbo modal negativo ue la ca-racteriza es el “no-poder” (nicht-dürfen). Incluso al deber (sollen) le
es inherente una negatividad: la dela obligación. La sociedad de ren-dimiento se desprende progresi-vamente de la negatividad. Justo lacreciente desregularización acabacon ella. La sociedad de rendimien-to se caracteriza por el verbo modal positivo poder (können)sin límites.Su plural armativo y colectivo, yes,we can, expresa precisamente sucarácter de positividad. Los proyec-tos, las iniciativas y la motivaciónreem plazan la prohibición, el man-dato y la ley. A la sociedad discipli-naria todavía la rige el no. Su nega-tividad genera locos y criminales.La sociedad de rendimiento, por
el contrario, produce depresivos yfracasados. [Sd, 26, 27]
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
17/26
185
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Es claro ue la sociedad disci- plinaria es un no a todo lo ue se
uiere. Consiste en una saturaciónde reglas, códigos y normas, uetodo el tiempo constriñen a la gente.Se vive con el miedo a ser castiga-do por alguien muy denido; y de lamisma forma se vive bajo el temorde ue haya un castigo por algunatransgresión al conjunto normativo.En las sociedades disciplinarias losindividuos viven de tal modo ese no ue dentro de ellas todo se traduce en
prohibición, por lo ue el sentido delibertad se cancela. La enfermedadue se genera es la psicosis, la esui-zofrenia, las adicciones, y desde luego,la criminalidad. Ese es el efecto de lanegatividad extrema. En cambio, la
sociedad del rendimiento es una so-ciedad donde la negación es negada.Se trata de poder, y de poder todo. De
poder tener poder y cada vez más poder. Poder tener dinero y cada vezmás dinero. Poder tener un buen cuer-
po y el más sano o el más bello. Poderdominar a los otros y ser de los ue
mandan. Poder consumir y consumirlos mejores bienes. En ese sentido, esuna sociedad del sí y no del no.
Pero dado ue no siempre se puede, entonces lo ue ocurre conuien desea pero no puede es ue sedeprime. Se le pide ue pueda perono puede. Y por eso se deprime. O,
en el mejor de los casos, se sientefracasado. Y generalmente un “fra-
casado” (un loser ), es un hombre re-sentido, triste, mediocre, ue se con-
forma con poco y vive envidiandoa otros. Hay una diferencia de gradoenorme entre “locos y criminales” y“deprimidos y fracasados”, lo uenos lleva a pensar ue en la socie-dad del rendimiento los locos sonlos ue uedan fuera de la sociedad
porue simplemente no pueden ren-dir nada dentro de ella. Un esuizo-frénico ue ni con medicina puedetener una vida funcional puede vivirdentro del psiuiátrico si no hay uiense haga cargo de él o dentro de su casasi acaso la familia lo contiene me-dicado. Pero los locos peligrosos sonlos connados como efecto no tantode la disciplina social, sino de su inca-
pacidad de rendir. ¿A ué se debe esaincapacidad? Puede ser la historia fa-miliar, la herencia, el resultado de lasadicciones, el caso es ue el loco peli-groso está fuera de la sociedad derendimiento. Y si mata, se le encierradonde uepa (cárcel o manicomio).
Chul Han no está diciendo ue
los locos hayan acabado en la socie-dad del rendimiento. Únicamente setrata de individuos ue no se puedenautodisciplinar. quedan al margen dela sociedad y la dañan. Entonces sevuelven peligrosos. Sean locos ocriminales. Más, a diferencia de lossistemas totalitarios ue producenesos locos a granel, en la sociedaddel rendimiento lo ue importa es
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
18/26
186
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
apartarlos. Y los ue uedan dentrode ella, inmanentes al sistema, tienenue mostrar su capacidad de ren-dimiento. Se disciplinan, trabajan,acatan las reglas. Pero frecuentementeles ocurren dos cosas. No pueden lo-grar lo ue persiguen (primera cosa)o lo logran pero mediocremente(fracasan). Y eso sí genera deprimidos,cansados, trastornados. Pero no locoscriminales. Si alguien pregunta por
ué alguien se dedica al narcotrácoo es un sicario, posiblemente hayaue rastrear historias familiares yherencias. Pero la pobreza por símisma no produce eso. Aunue pue-de ser un incentivo para hacersecriminal: justo porue hay ue podertodo, rendir, entonces se elige el ca-mino de la criminalidad; y dentro dela criminalidad se va uno volviendoloco. En general, los adaptados a lainmanencia solamente son depresi-vos crónicos.
Algo peculiar a las sociedadesdisciplinarias es ue todo lo ue hacenes obligar a los individuos a hacer loue hacen. Entonces la motivación
para actuar es pobre. El sujeto hace loue debe hacer so pena de castigosseveros. Esa negatividad impuestasobre él genera su propio efecto ne-gador, ue deviene pasividad por
parte del sujeto obligado. Por otro lado,en la sociedad disciplinaria hay uedecir cómo hacer las cosas, por lo uela iniciativa es igualmente pobre. Elcambio es notable en las sociedades
del rendimiento, porue en ellas elindividuo uiere más poder. quiere
poder “poder más” y eso impulsa la productividad. Pero la falacia seríasuponer ue en la sociedad del ren-dimiento no hay disciplina y obli-gación. El sujeto ya fue preparado,indoctrinado, disciplinado. Sigue los
pasos ue le han inculcado con obse-sión. Introyecta ese deber en formade autoobligación sistémica y por esola presunta libertad e iniciativa con laue rinde está al servicio de un auto-dominio radical. Los mejor “prepa-rados” tienen éxito (y ese es el eslogande muchas escuelas), lo ue no pierdesu verdad: esencialmente el ue mejorcapacitado o entrenado se autode-termina mejor para obrar inmanente
al sistema donde es amo y esclavode sí mismo.
El deber y el poder no se separanen la productividad. Chul Han sostie-ne ue los ue arman ue la depre-sión se asocia a los ue se exigenmucho a sí mismos confunden lademanda de rendimiento con el ais-
lamiento. Una cosa es el sujeto cuyaeconomía se centra en sí mismo, comoser ue se pertenece a sí mismo y ca-rece de referencia al otro, y otra cosaes el sujeto ue se exige más pararendir más. El problema es el traba-
jo ue le cuesta a una persona llegara ser lo ue uiere ser. Alain Ehrenberg
sostiene ue la depresión es la expre-sión patológica del fracaso del hombre
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
19/26
187
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
tardomoderno en devenir él mismo.O sea, actualmente la mayoría de
la gente no llega a ser lo ue desea. No alcanza a conocerse a sí misma,no conuista sus metas. Y entoncesse deprime, lo ue aísla a las perso-nas produciendo atomización social.Pero “Ehrenberg no plantea este aspec-to de la depresión; es más, pasa poralto asimismo la violencia sistémica inherente a la sociedad de rendimiento,
ue da origen a infartos psíquicos”dice Chul Han (SD, 29). Lo ue sig-nica ue en lugar de pensar uela causa de la depresión es el desafíode llegar a ser sí mismo sin lograrlo,hay ue pensar en la sociedad violen-ta que demanda rendir al máximo como causa de depresión, trastorno de dé-
cit de atención, trastorno de la per-sonalidad y síndrome de cansancioocupacional. En una sociedad delrendimiento se dan contextos de com-
petencia excesiva, sobreabundanciade bienes, masicación de lo idéntico,y, por ende, los llamados infartos
psíquicos. La depresión se asocia connunca llegar a rendir de acuerdo
con las expectativas demandadas.Ahí, Ehrenberg tiene un acierto. Perosobre todo hay una presión de ren-dimiento ue mantiene a la gente de-sesperada. Si eso no es razón paradeprimirse, ¿cuál puede serlo? DiceByung-Chul Han:
Alain Ehrenberg euipara de mane-ra euívoca el tipo de ser humano
contemporáneo con el hombre so- berano de Nietzsche: “El individuosoberano, semejante a sí mismo, cuya
venida anunciaba Nietzsche, está a punto de convertirse en una realidadde masa: nada hay por encima de élue pueda indicarle uién debe ser,
porque se considera el único dueño de sí mismo”.6 Precisamente Nietzschediría ue auel tipo de ser humanoue está a punto de convertirse en unarealidad de masa ya no es ningún
superhombre soberano, sino el últi-mo hombre ue solamente trabaja.7 [Sd, 30]
No es la transición a una masade individuos fragmentados, ue secomportan como soberanos y llegana ser sí mismos. Dentro de una socie-dad de masas se pierde la singularidadde la soberanía. Y todos son iguales,
por lo ue nada tienen ue ver conel superhombre de Nietzsche. El hom-
bre contemporáneo no es un “dueñode sí mismo” entre otros. Los últimoshombres forman parte de la masa. Yson felices porue son sanos, y sonsanos porue cuidan su vida. Y cuidan
tanto su vida ue se inventan formas6 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi-même.
Depression et société, París, Odile Jacob, 2008, p. 108,
citado por Byung-Chul Han. Hay edición en es- pañol: La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.
7 Comenta Chul Han: “El último hombrede Nietzsche eleva la salud al estatus de diosa: ‘Sehonra la salud’. ‘Nosotros hemos inventado lafelicidad —dicen los últimos hombres, y parpa-
dean’ (F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid,Alianza, 2011 [1972], p. 40”.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
20/26
188
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
comunes de felicidad. Todos van algimnasio, hacen pesas, trotan, cami-
nan, escalan, van al sauna a sudar yluego se echan agua fría, comen ladieta apropiada, se engalanan y vuel-ven al trabajo. Precisamente eso, altrabajo. Constituyen eso ue se llamaanimal laborans, pues su vocaciónes reventarse trabajando diez horasdiarias y hacer todos los días lo mis-mo hasta la jubilación y el descanso en
paz. Hay ue tener mujer, hijos, casa,casa de campo, vacaciones, vacacio-nes sosticadas, mejor coche, cocheelegante mejor, servidumbre, chofery mucamas y buenos doctores. Es el
predecible hombre ue se explota así mismo para lograr todo lo posibley hasta lo imposible, si se puede. Por-
ue nada es imposible para el opti-mista. En cambio, el hombre depre-sivo piensa ue nada es posible. DiceChul Han ue el hombre del rendi-miento se encuentra en guerra consigomismo y en medio de todos los ueno logran sus propósitos (ue soninnumerables) campea la depresión.
Es la enfermedad de una sociedad po-sitiva sumamente productiva. Esehombre poderoso ue va al gimnasioes tristemente un ser deprimido, aun-ue no lo sabe. Tanto se explota a símismo ue no ve su autodestrucciónfísica. Y un día de tantos lo despiden,revienta, se va. Mas lo mismo nos
ocurre a todos en ese gimnasio. Y laimagen de autoexigencia ue se mide
en marcas, peso por levantar, resisten-cia, se traslada a todos los espacios
vitales. Así tenemos un sujeto libre uese obliga a sí mismo a rendir. Es libre pero obligado. Se obliga a sí mismo yse abandona a una inercia ue lo despe-daza por años. Hay ue maximizar elrendimiento, las utilidades, las ganan-cias. Concluye Byung-Chul Han:
El exceso de trabajo y rendimiento seagudiza y se convierte en autoexplo-tación. Esta es mucho más ecazue la explotación por otros, puesva acompañada de un sentimientode libertad. El explotador es al mis-mo tiempo el explotado. Víctima yverdugo ya no pueden diferenciarse.Esta autorreferencialidad genera una
libertad paradójica, ue, a causa delas estructuras de obligación inma-nentes a ella, se convierte en vio-lencia. [Sd, 32]Dado ue todos se explotan, nadiesoporta a nadie. Todos viven escin-didos en un escenario de libertadobligada a la ue se abandonan, porlo ue odian su libertad ue tanto
deenden. Se uejan de lo ue deseany nada los llena. Por eso tienen uerendir más, entablar un sistema decompetencia cuya ferocidad des-truye toda convivencia verdadera yse traduce en violencia.
Vivir en la trama de una libertadobligatoria lleva al cansancio, y esoconduce al aburrimiento.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
21/26
189
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Tres
Del aburrimiento
Vivimos en una sociedad del excesoen todo. La cantidad de estímulosue afectan nuestra vida es casi in-nita. Todo el tiempo, a todas horas,hay noticias. Programas de radio enlos ue la misma música se repitetodos los días, pero se multiplican
las estaciones exponencialmente. Decontinuo se ofrecen pauetes de te-levisión a la carta con sistemas de
paga en los ue es posible contratar800 canales, aunue la programaciónse repita. Cada diez minutos entraun mensaje al celular, los textos llegany se envían sin cesar. Se navega enlas redes sociales. Se suben mensajes
bobos a Twitter para ue todos sepanué ocurrencia tuvo alguien, hay se-guidores y uno va siguiendo a otros(a los ue nunca ve, desde luego). Sesuben fotos, historias, currículo, expe-riencias, comentarios, para ue todomundo sepa públicamente todo detodos y a la vez nada de nadie. Sola-
mente se pide ue se diga “me gusta”o “no me gusta”, sin opiniones enmedio. La percepción de publicidad
bombardea de comerciales insulsosa un televidente pasivo y acrítico. Enla tienda hay tanto ue no se sabeen ué anauel está el pan o la leche,y hay hasta diez tipos de leche (comosi fuera no leche). El umbral de aten-ción es tan pobre ue los periódicos
se leen excepcionalmente; se ven lostitulares, algunas caricaturas, uizá
un editorial y si uno es culto posible-mente algún artículo de fondo. Revis-tas, libros de autoayuda (hoy más uenunca y sobre cualuier cosa), librosvirtuales. Marcas, submarcas, tipos ymodelos, de coches o ropa. Vastedaddel exceso en cuyo universo uno se
pierde. Como mota de polvo disper-sa entre cientos de cachivaches.
Así vivimos, y así nos converti-mos en seres capaces de hacer muchascosas a la vez. Somos multitask humanbeings o humanos multifactoriales(multitarea, o con elegancia eufemís-tica, “versátiles”). Al mismo tiempoue escribo, tengo música en el iPod,el correo electrónico en otra compu-
tadora, pendiente de los mensajesue me han llegado, de los correos demi amiga, viendo ue se me acabala botella de agua, pensando en latienda abajo, esperando las clasesue ya no tardan, la llamada al mé-dico y puedo además pensar en el autorue comento. Uno puede estar en una
conferencia y enviar mensajes almismo tiempo. Uno sale, llama, vuel-ve a la conferencia. Y al cabo de undía uno hasta fue al gimnasio y dizuesaludó a los “amigos”. La velocidady el exceso obligan a ser hábiles enel manejo de euipo cuya tecnologíacambia cada mes. Eso nos hace supo-ner ue somos superiores, avanza-
dos, civilizados: vemos a los indios
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
22/26
190
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
en su rezago porue no tienen internet,800 canales, supermercado, ordena-
dores, cines y cafetines adonde ir, niteléfono en su choza ni a la mano unoempotrado a la pared: son como seresabandonados entre cuatro paredes detabla y techo de lámina.
Byung-Chul Han sostiene ue esa peculiaridad multifactorial lo ue hacees volvernos más atrasados y torpes.
Nos rezaga en lugar de impulsarnos.
Constituye una regresión a etapas previas del desarrollo, y al mismotiempo, nos lleva al tedio, porue haytanto ue ya nada es novedoso. DiceChul Han:
El exceso de positividad se mani-esta, asimismo, como un exceso de
estímulos, informaciones e impulsos.Modica radicalmente la estructuray economía de la atención. Debidoa esto, la percepción ueda fragmen-tada y dispersa. Además, el aumentode la carga de trabajo reuiere una particular técnica de administracióndel tiempo y la atención, ue a su vezrepercute en la estructura de esta
última. La técnica de administracióndel tiempo y la atención multitasking no signica un progreso para la ci-vilización. El multitasking no es unahabilidad para la cual esté capacita-do únicamente el ser humano tardo-moderno de la sociedad del trabajo yla información. Se trata más bien deuna regresión. En efecto, el multitas-king está ampliamente extendidoentre los animales salvajes. [A, 33]
Cuando un animal caza tiene ueestar pendiente de su presa, muchos
otros depredadores le pueden robarlo ue ha cazado; tiene ue cuidar asus cachorros a los ue además debealimentar; cuidarse de otros animalesmás poderosos y huir a tiempo antes deser cazado y no perder de vista a sus
parejas sexuales. Algo así hace el hom- bre primitivo ue vive en estado se-misalvaje cuidándose de todos los
peligros, de suerte ue la fragmenta-ción de la percepción en muchas accio-nes y elementos destruye la capaci-dad de contemplar. La estructura de laatención es variada, cambiante, dis-
persa, poco atenta, está en todo y ennada, pasa de una cosa a otra, es va-riable sin descanso. Por el contrario,
la inmersión contemplativa haceepojé o abstracción del entorno. Es unestado, el contemplativo, en el ue unose aleja de los otros. Piensa, reexio-na y luego retorna a la acción. Se puededetener a pensar. Después, atiende otrasnecesidades. Pero en estado de agita-ción y peligro no se puede vivir la
inmersión contemplativa. Al tener uedistribuir la atención entre muchasactividades el animal no puede centrar-se en sí mismo. Va al afuera, no haciadentro. Por lo mismo, estamos hablan-do de ue mientras copula no medita,mientras se alimenta no medita, mien-tras defeca no medita.
Hay dos planos: lo ue se tieneenfrente y el trasfondo ‒dice Chul
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
23/26
191
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
Han. Si tiene ue ocuparse de lo ueestá enfrente, el trasfondo es descui-
dado. Simplemente no está. Así viveun animal salvaje. Un hombre “primi-tivo” vive casi de esa manera. Unhombre contemporáneo, tardomo-derno, ligado a una computadora ¿vivediferente? ¿Es acaso distinto a eseanimal salvaje? ¿Se diferencia mu-cho del hombre primitivo? Frente alordenador el hombre sufre el fenó-meno de estar sujeto a una atenciónsupercial aunue amplia: pasa delinternet al correo, luego al texto siescribe, de nuevo a otra página enla red, se mete a las redes, y even-tualmente se pone a jugar o ver por-nografía: hay todo y nada. Es unaestructura de atención veloz, disper-
sa, poco concentrada, sin inmersióncontemplativa. Las redes conformanla plataforma del salvajismo en sumáxima expresión, porue una cosaes la utilidad ue eventualmentetienen esos recursos y otra muy di-ferente es perderse en la frivolidadde su universo dispersante.
Hoy hemos pasado de la preocu- pación por una buena vida a la ocupa-ción por la sobrevida, nos dice ChulHan. Somos apenas sobrevivientes. Noalcanza el tiempo, no hay espaciosde convivencia, no hay lugar para laotredad ue, como hemos visto, estáanulada. Por eso las caras ue se ven
en Facebook son solamente eso: faces,fotos, y los mensajes de texto mues-
tran supercies sin trasfondo. Lo uese ha diluido es la existencia del otro
en tanto ue el otro es una persona.En realidad, los grandes logros de lahumanidad en lo cultural tienen uever con la losofía. Obviamente, muy
pocos estudian ahora losofía: no dejadinero –dicen–, es inútil.
El exceso de información, proce-sos y tareas de la vida diaria convier-ten al ego tardomoderno en un serdistraído, ue no focaliza su atenciónen algo denido y a fondo. Vive tenso,agobiado. Y por lo mismo no escuchani construye una comunidad activa.Antes bien, va como autómata a losuyo, prescinde de la comunidad y oyelo ue uiere oír. Es el ego hiperac-tivo ue no accede a la vida contempla-
tiva. Y es ue se asocia la contem- plación con una actividad ociosa oaburrida. Empero, no todo aburrimien-to es malo. En realidad, alguien puedeaburrirse de caminar y caminar, y po-siblemente después de un tiempo se
preocupe por cambiar su forma decaminar. Se puede tornar innovador.
Es decir, contempla con aburrimien-to, jamente, una serie de acciones ylas modica. Pero el ue está dispersono contempla, pasa de una accióna otra con torpeza. No innova nada.
Pero, ¿ué es vida contemplati-va? Solemos asociar eso con monas-terios, mística, reposo abocado a lotrascendente. Tiene ue ver con unaexperiencia del Ser y de lo Bello, de
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
24/26
192
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
lo Perfecto. Por ende, de alguna ma-nera es una experiencia de Dios. Y lo
Perfecto y lo Bello escapan a lo hu-mano, ue es perecedero y lleno deimperfecciones. Hoy vivimos una erade duda cartesiana ue es muy dife-rente a la era del asombro. El asom-
brado se ueda mirando con éxtasislo ue tiene enfrente. El ue duda
pretende resolver un problema trasotro. Da la impresión de ue el carte-siano deviene práctico mientras ueel asombrado deviene contemplativo.Un cartesiano está agitado, nervioso.El sosiego de la contemplación va dela mano con el asombro, el arroba-miento. Entonces escapa de la hipe-ractividad y se ueda estático. Seueda uieto. Uno sale de su mundo
interior, plagado de ideas, emociones,reexiones, y se centra en las cosashasta fundirse con ellas. Mirar lamontaña detalle por detalle hasta ol-vidarse de uno mismo. Contemplarla montaña en lugar de preguntarse
por las rutas de ascenso, las cuerdasue se necesitan, el clima ue hace,
la ropa apropiada. Uno se sustrae a lo práctico ue se hermana con el egohiperactivo, y, por un momento, se
pone a mirar. Chul Han nos da unejemplo de contemplación ue tomade Merleau-Ponty:
Durante el estado contemplativo, [elindividuo] se sale en cierto modo desí mismo y se sumerge en las cosas.
Merleau-Ponty describe la miradacontemplativa de Cézanne sobre el paisaje como un proceso de despren-dimiento o desinteriorización. “Alcomienzo, se trataba de hacerse unaidea de los estratos geológicos.Después, ya no se movía más de sulugar y se limitaba a mirar, hasta uesus ojos, como decía Madame Cé-zanne, se le salían de la cabeza. […]El paisaje, remarcaba él, se piensaen mí, yo soy su conciencia”.8 Sólola profunda atención impide “la ver-satilidad de los ojos” y origina elrecogimientoue es capaz de “cru-zar las manos errantes de la natura-leza”. Sin este recogimiento contem- plativo, la mirada vaga inuieta y nolleva nada a expresión. [A, 38]
Tampoco se trata de fundirse conlas cosas y dejar de lado la vida inte-rior. Así como el estado de merainterioridad se satura de dudas, elestado de objetivación afuera permitedivagar en los aspectos de las cosas.Se trata de un recogimiento ue almirar da sentido a lo mirado en un
proceso de afuera hacia adentro, y
retorno. Miro la montaña y me reco- jo espiritualmente para sentir y pensaren algo de la montaña. La armoníade sus formas, los colores ue per-cibo, un ave sobre su cima, el cieloazul entre los riscos. ¿No es eso per-derse como Cézanne en las cosas ue
8 Chul Han da la fuente: M. Mereleau-Ponty,
Das Auge und der Geist. Philosophische Essays,Hamburgo, Meiner, 1984, p. 16.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
25/26
193
NOTAS
Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.
luego hablan a través de mí? Si esametáfora tiene sentido, entonces soy
conciencia de lo ue miro porue a partir de ahí siento y pienso algo enmi mundo interno y doy sentido. Perome olvido de las acciones y distrac-ciones. Me aparto de la ansiedad, deldesasosiego de las mil cosas por hacer;me concentro en algo ue da sentidoy me abstraigo de las mil cosas.
Hoy, los hombres tienen muchas
cosas ué hacer, pero no miran concuidado. No reexionan en lo uemiran. No dejan ue las cosas hablen.
No tienen tiempo. Deben llegar a lassiete, ir a junta, ir a dar clase, aten-der alumnos, ir al gimnasio, bajar acomer, volver aprisa a otra clase, verotros alumnos, ir a clase una vez más.
Luego, a casa. ¿A ué hora se puedecontemplar algo? Los hombres tar-
domodernos han perdido la capa-cidad de contemplar. Ya no saben
aburrirse correctamente. El aburri-miento no es negativo cuando se ligaa la actitud contemplativa. Hay uedecirlo así: uno se aburre de algo yse pone a pensar, contempla. La con-templación per se no aburre. Peroel síntoma es ue hoy aburre pensar,escuchar, meditar. Hay ue hacer
cosas. Como lo demanda la sociedadde los últimos hombres del trabajo.Los políticos dicen ue debaten ho-ras perdiendo el tiempo en cosas ueya están decididas. No escuchan ala gente. Tienen prisa porue debenrendir, poder tener poder y tener di-nero. Eso es todo lo ue les importa:
son animales salvajes. Dispersos,distraídos. No estudian nada.
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.
-
8/20/2019 000262710
26/26
TAM Derechos Reservados.
a reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.