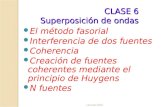Estudio de la superposición de memorias en dos...
-
Upload
trinhquynh -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Estudio de la superposición de memorias en dos...
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Dries Blancke
Estudio de la superposición de memorias en dos novelas contemporáneas:
Yo nunca te prometí la eternidad, de Tununa Mercado
y Sefarad: una novela de novelas,
de Antonio Muñoz Molina
Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de taal- en letterkunde
Frans – Spaans
2014
Promotor Prof. dr. Ilse Logie Vakgroep Letterkunde
2
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Dries Blancke
Estudio de la superposición de memorias en dos novelas contemporáneas:
Yo nunca te prometí la eternidad, de Tununa Mercado
y Sefarad: una novela de novelas,
de Antonio Muñoz Molina
Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de taal- en letterkunde
Frans – Spaans
2014
Promotor Prof. dr. Ilse Logie Vakgroep Letterkunde
3
AGRADECIMIENTOS
Este estudio no hubiera sido posible sin la ayuda de varias personas. En primer lugar, quisiera
agradecerle a mi tutora Prof. Dr. Ilse Logie, quien me guió durante todo el trabajo con sus
valiosos consejos y su inconmensurable asistencia.
A continuación, quisiera mostrar mi gratitud a Monica Szurmuk, investigadora en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por darme la posibilidad de acercarme a
la obra de Tununa Mercado, gracias a sus consejos y recomendaciones.
Por último, agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, mi hermano, mis abuelos y mi
pareja, por el apoyo y la motivación recibidos durante la creación de este trabajo y a lo largo
de mi carrera universitaria.
Dries Blancke, agosto 2014
4
Índice
0. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 5
I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA ....................................................... 7
I.1 Biografía de los autores .................................................................................................................. 7 I.1.1 Tununa Mercado ..................................................................................................................... 7 I.1.2 Antonio Muñoz Molina ........................................................................................................... 8
II. YO NUNCA TE PROMETÍ LA ETERNIDAD ........................................ 10
II.1 Estructura y género ...................................................................................................................... 10
II.2 Veracidad-ficción ......................................................................................................................... 12
II.3 La temática ................................................................................................................................... 14 II.3.1 El exilio ................................................................................................................................ 14 II.3.2 La identidad ......................................................................................................................... 15
II.4 Similitudes novela – vida Tununa Mercado. Primera superposición de memorias: el nazismo – la dictadura argentina ............................................................................................... 18
II.5 La superposición de memorias en Yo nunca te prometí la eternidad .......................................... 19 II.5.1 Al nivel de los capítulos ....................................................................................................... 20 II.5.2 Dentro de los capítulos ......................................................................................................... 23
II.6 Las razones y los objetivos de la escritura ................................................................................... 28
III. SEFARAD ................................................................................................... 30
III.1 Estructura, género y voces .......................................................................................................... 30
III.2 Veracidad-ficción ....................................................................................................................... 33
III.3 La temática ................................................................................................................................. 35 II.3.1 La identidad .......................................................................................................................... 36 II.3.2 El tren ................................................................................................................................... 39 II.3.3 El exilio ................................................................................................................................ 48
III.4 La superposición de memorias en Sefarad ................................................................................. 52 III.4.1 Por medio del elemento del tren ......................................................................................... 53 III.4.2 Por medio de la reaparición de los personajes .................................................................... 53 III.4.3 Al nivel de los capítulos ..................................................................................................... 58 III.4.4 Dentro de los capítulos ....................................................................................................... 58
III.5 El objetivo de la escritura ........................................................................................................... 67
IV. CONCLUSIONES ...................................................................................... 73
V. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 77 Extensión del trabajo: 25 731 palabras
5
0. INTRODUCCIÓN
“La memoria es el pasado hecho presente”. De esta manera el crítico Richard Terdiman define
la tipología literaria que aborda el recuerdo de episodios históricos (Terdiman ctd. en
Rothberg 3; Rothberg 3, 4). El género interdisciplinar de la memoria conoció su auge,
un verdadero “boom”, en los anos ’80 y ’90 del siglo pasado. Esto se debe a un renovado
interés por los estudios acerca de, entre otros, el Holocausto, la Guerra Fría entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética, las “comisiones de Verdad y Reconciliación en ciertos países
latinoamericanos. Por consiguiente, la influencia de tales aproximaciones se extendió hasta el
campo de la literatura (Freedman 77-78). Con respecto a España, nos encontramos ante el
caso de una paulatina abertura hacia memorias que tratan la Guerra Civil, tras décadas de un
olvido, una postergación principalmente impuesta por el régimen franquista (Hristova,
Borrowed). En México, el “boom” al que nos hemos referido antes implicó una aproximación
académica a las memorias sobre exilios y represiones estatales en Hispanoamérica.
Se constató la preponderante presencia de la literatura por argentinos desterrados (Szurmuk 5,
6).
A la luz de estas informaciones, introducimos las dos obras que investigaremos en este
trabajo: Yo nunca te prometí la eternidad, de la escritora argentina Tununa Mercado, y
Sefarad: una novela de novelas, del autor español Antonio Muñoz Molina. En ambos libros se
lleva a cabo una superposición de diferentes memorias, estrategia llamativa tanto desde el
punto de vista literario como histórico. Por esta razón, nos parece muy interesante entablar
una investigación de la naturaleza del fenómeno de la superposición (“Tununa Mercado
Biografía”; Muñoz Molina, Autorretrato). Entre la crítica existente sobre Yo nunca te prometí la eternidad, distinguimos algunos
estudios en los que se ponen de relieve un o unos elementos específicos. Bocchino (2011)
insiste sobre todo en el tema del exilio, mientras que González Betancur (2009) ha examinado
la relación entre este elemento y el concepto de la identidad. Biagioli (2012), por su parte, ha
investigado a qué género pertenece la obra y Ricaud (2009) se ha basado en el lazo entre Yo
nunca te prometí la eternidad y otro libro de Mercado, titulado En estado de memoria.
Con respecto a Sefarad, Jaeckel (2008) ha analizado cómo la novela aborda la Guerra Civil
6
española, mientras que Díaz Navarro (2007) se ha acercado a los diferentes tipos de voces y la
importancia de los testimonios. Valdivia (2013) ha unido varios estudios y ha ampliado el
estudio para llegar a una edición crítica del libro de Muñoz Molina.
¿Qué es la superposición de memorias? ¿Cuáles temas se encuentran en los textos y cómo se
entrelazan? ¿Existe una diferencia entre Yo nunca te prometí la eternidad y Sefarad en cuanto
a la elección de las historias y en la manera con la que se abordan? ¿Por qué los autores
buscan poner en contacto episodios históricos de diferentes espacios y tiempos?
Investigaremos dichas preguntas a partir de una lectura y análisis profundos de ambos libros,
de varios estudios anteriores sobre éstos y de literatura teórica con respecto a la vinculación
de distintas memorias. Además, pondremos las dos obras en comparación de manera sucinta,
a fin de revelar las convergencias y divergencias con respecto a las preguntas expuestas más
arriba.
En el primer apartado de nuestro trabajo contextualizaremos el tema. Se expondrán las
biografías de los autores Tununa Mercado y Antonio Muñoz Molina. A continuación, el plan
de análisis seguirá un esquema concreto que se aplicará de la misma manera a ambos libros.
Más en concreto, dedicaremos un capítulo al género y la estructura de los textos, seguido por
unas reflexiones en cuanto a la veracidad y la ficción. Después se abordará la temática central,
para abastecernos de las informaciones necesarias que nos permitirán indagar en las diferentes
estrategias de superposición de memorias. Tras haber realizado toda la investigación,
concluiremos nuestro estudio con una vista general sobre las respuestas obtenidas y los
conocimientos adquiridos.
7
I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA
Para empezar es necesario contextualizar el tema de la investigación y por ello, en este
capítulo se abordará la biografía de los autores Tununa Mercado y Antonio Muñoz Molina.
Además, comentaremos brevemente el siglo XX marcado por el Holocausto, las dictaduras y
el exilio judío.
I.1 BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES
I.1.1 Tununa Mercado
Nilda ‘Tununa’ Mercado, escritora argentina, nació el 25 de diciembre de 1939 en Córdoba.
Hija de un padre abogado criminalista y legislador, y de una madre escribana, pasó su
juventud en la ciudad. En 1958 empezó su carrera de Letras en La Universidad Nacional de
Córdoba. Seis años más tarde, sin haber finalizado los estudios, se trasladó a Buenos Aires,
junto con su marido (el escritor Noé Jitrik) y su hijo Oliverio (“Tununa Mercado Biografía”).
Ahí entró en el mundo de las editoriales y el periodismo (“Premio de Literatura Tununa”) y
escribió su primer libro de cuentos, llamado Celebrar a la mujer como a una pascua.
Esta obra obtuvo la Mención del Premio Casa de las Américas (La Habana, Cuba) en 1966.
En el mismo año, la familia (la autora, su esposo y sus dos hijos Oliverio y Magdalena)
decidió exiliarse en Francia, donde Mercado se dedicó al aprendizaje del francés y a su
enseñanza. Regresaron todos a Buenos Aires en 1970 y la escritora empezó una nueva carrera
profesional como periodista para La Opinión, un diario que tuvo un gran mérito progresista e
intelectual. A partir de 1973, año en que tuvo lugar el Golpe de Estado en Chile, la pareja
empezó a solidarizarse con varios países. El año siguiente, tras haber sido amenazada por la
Triple A1, Tununa Mercado se vio obligada de acompañarle a su marido a México. Trabajó
para revistas y, apoyada por su esposo y otros exiliados argentinos, fundó una comisión de
solidaridad. En 1987, después de la dictadura, la familia logró por fin regresar a Argentina
(“Tununa Mercado Biografía”).
1 La Alianza Argentina Anticomunista fue un aparato terrorista que llevó a cabo represiones “durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)”, antes del golpe de estado encabezado por Videla (Servetto 1; “El exdictador”).
8
Entre las creaciones literarias de Tununa Mercado, se destacan el libro de relatos Canon de
alcoba (1988), que ganó el Premio Boris Vian y En estado de memoria (1990), novela
reeditada en 1998, tras haber recibido la beca Guggenheim. Otra obra de la autora argentina es
la novela Yo nunca te prometí la eternidad (2005), que será objeto de nuestro análisis en este
trabajo (“Tununa Mercado Biografía”).
I.1.2 Antonio Muñoz Molina
Antonio Muñoz Molina es un escritor español nacido el 10 de enero de 1956 en Úbeda, Jaén.
Es el hijo mayor de padres cuya infancia estuvo marcada por la Guerra Civil Española.
Ambos ya no podían asistir a las clases y tuvieron que ayudarles a sus padres con los deberes.
Además, el abuelo paternal fue convocado como soldado republicano. Con doce años, Muñoz
Molina empezó a interesarse por, entre otros, Alexandre Dumas, Agatha Christie y Julio
Verne. La lectura de obras de este último le incitó a dedicarse a la escritura. Cuatro años más
tarde, el ensayo de la primera obra de teatro del joven español fue prohibido por la dirección
de su instituto por ser “entre existencial y de protesta”. El efecto de esa prohibición fue un
Muñoz Molina satisfecho, por sentirse “como un autor represaliado por la dictadura”.
Cumplida la mayoría de edad, se fue a Madrid para empezar la carrera de Periodismo, pero
pronto la abandonó. En la misma ciudad estuvo preso por participar en “una manifestación de
protesta por el fusilamiento de Salvador Puig Antich” (Muñoz Molina, Autorretrato), un
anarquista del Movimiento Ibérico de Liberación2. A continuación, se fue a Granada para
hacer los estudios universitarios de Geografía e Historia. Antonio Muñoz Molina vivió ahí
durante 20 años y escribió artículos para el Diario de Granada. Hasta ahora, asimismo ha
redactado para ABC, El País y revistas científicas y musicales (Muñoz Molina, Autorretrato).
En 1984 apareció El Robinson urbano, libro constituido por los artículos escritos para el
Diario de Granada. Dos años más tarde, se publicó la primera novela del escritor, titulada
Beatus ille (1986) (“Muñoz Molina Premio” 13). En 1992 el autor español se trasladó a
Madrid, y a partir de 1993 empezó a dar clases en las universidades de Bard College, Virginia
y Nueva York, ciudad donde además dirigió el Instituto Cervantes de 2004 a 2006 (Muñoz
Molina, Autorretrato). Desde 1995 Muñoz Molina forma parte de la Real Academia Española
2 Amiguet.
9
(“Muñoz Molina Premio” 14). Actualmente, el escritor y su familia alternan sus estancias
entre Nueva York y Madrid (Muñoz Molina, Autorretrato).
Las obras de Antonio Muñoz Molino han sido traducidas a muchas lenguas, entre otras al
inglés, al alemán, al italiano y al francés (“Muñoz Molina Premio” 14). Cabe incluir que El
invierno en Lisboa (1991), Beltenebros (1991) y Plenilunio (1999) aprovecharon una
adaptación al cine. El escritor español ha ganado más de una docena de premios, entre los
cuales el Premio Planeta en 1991 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013,
y ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por tres universidades diferentes (“Muñoz Molina
Premio” 11, 12, 14).
10
II. YO NUNCA TE PROMETÍ LA ETERNIDAD
II.1 ESTRUCTURA Y GÉNERO
En este primer capítulo del análisis de Yo nunca te prometí la eternidad, expondremos la
estructura y ofreceremos algunas informaciones con respecto al género literario.
Mientras González Betancur considera el libro en primer lugar como una novela histórica
(González Betancur 74), Bocchino opta por una nueva denominación para calificarlo: “género
texto-mapa” (Bocchino 85). No obstante, no resulta evidente determinar de manera absoluta y
unívoca el género de la obra. Yo nunca te prometí la eternidad se constituye de veinticuatro
capítulos, sin responder a una forma fija. Incluye entre otros cartas, extractos de diarios,
memorias, entrevistas, documentos y testimonios. González Betancur acude a la definición de
“novelas del exilio”3 por Blanca Inés Gómez de González para aplicarla al caso de la obra que
estudiamos en este trabajo (González Betancur 74):
Las novelas del exilio tienen un marcado carácter testimonial y autobiográfico.
Como testimonio, buscan denunciar el estado de sometimiento y marginalidad
que supone la vida en el exilio. El carácter autobiográfico viene dado por el papel del
testigo, quien ha presenciado o ha sufrido los rigores del exilio. Son relatos en primera
persona, donde quien narra es un escritor. De allí el carácter metaficcional y
autoconsciente del género (Gómez de González ctd. en González Betancur 74).
Lo testimonial de Yo nunca te prometí la eternidad se presenta bajo la inclusión de
documentación sobre los personajes – supuestamente personas reales – y del diario de Sonia.
Lo autobiográfico (véase más adelante para una matización de esta visión), por su parte, se
basa en el hecho de que la narradora principal de la historia se parece en varios aspectos a la
propia autora. La escritura del libro es el resultado del encuentro entre Mercado y Pedro en
México, durante el cual se entrega el diario de Sonia (González Betancur 75, 78). Se explica
el episodio en cuestión en una entrevista (Mercado, Frontera) y aparece en la obra (Biagioli
60): “Fue Pedro mismo quien me entregó el diario de viaje de su madre en un acto que tuvo
mucho de ceremonia sagrada” (Mercado, Yo nunca 18). Este punto de partida de la historia en 3 Gómez de González ctd. en González Betancur 74.
11
Yo nunca te prometí la eternidad se relaciona con una obra anterior de Tununa Mercado
llamada En estado de memoria. En este libro, la escritora no solo cuenta “su propio exilio en
México”, sino que también aborda a Pedro, al que conoce en “un centro de estudios para
organizar el exilio” (Bocchino 81; Mercado, Frontera; Mercado, Yo nunca 8-9).
Otro lazo entre la narradora y la autora consta en el hecho de que la investigación y el proceso
de recuperación y sobre todo de reconstrucción forman explícitamente parte del argumento.
Ya en las primeras frases de la novela se define ese proyecto (González Betancur 75-76;
Bocchino 82; Mercado, Yo nunca 5):
Se diría una lámina por el leve espesor que reivindica en esta materialidad que la tiene
sepultada o, si se prefiere, en el tiempo que la ha dejado transcurrir intentando
dispersarla. Una película que no por ser tenue ha dejado de cubrirnos a los que nos
hemos acercado a ella, la muerta, inquisitivos, como si se cumpliera el reclamo de una
ley de gravedad que quiere retener, contener, asentar, transgredir la pulverización y
asegurarse el volumen y el peso de las partículas. […] Ella, la muerta, todavía recatado
su nombre, lo musita en mis oídos sin embargo en una incitación que sólo podría
palparse –siendo tan impalpable la materia de la muerte– que por este impulso mío de
escribirlo: Sonia, y de plegarme, pronunciándolo, al esbozo de persona que el nombre
me sugiere al incitarme (Mercado, Yo nunca 5).
A ello se añade que, a lo largo del relato, la narradora expone sus reflexiones, sus dudas, sus
esfuerzos etc. con respecto al acto de la escritura. Presentamos unos ejemplos de estos
metacomentarios (González Betancur 75; Biagioli 60):
Siento satisfacción por haber encontrado estos nombres en el mapa de carreteras de
Francia. Saber por ejemplo que Milly está en la Departamental 9448 o en el cruce de la
D948 y la D837. […] ¿He sabido traducir correctamente: nous nous arretons devant la
grande pelouse avec les meules? ¿Es un gran prado?, son molinos? (Mercado, Yo
nunca 21-22. Cursiva en el original).
No podía prever en aquel primer acercamiento que ese diario tan escueto, tan sin
pretensiones de ser un escrito para la posterioridad, me pediría casi inmediatamente,
en esa noche en que entraba en él para traducirlo, unas referencias, un mapa, una
12
bibliografía, recursos adecuados para seguir una marcha y, sobre todo, para responder
a esa inquietante curiosidad de saber qué era lo que no se decía precisamente en lo que
se anotaba […] Cuando empecé a traducir el diario de Sonia […] tuve la certeza de
que me instalaba en una topografía de senderos múltiples […] y que iba a ser muy
difícil recorrerlos y, más difícil aún, organizarlos en una red narrativa (Mercado, Yo
nunca 38).
Debido a los elementos que hemos expuesto en este capítulo, queda claro el lazo entre la
narradora de Yo nunca te prometí la eternidad y la propia autora. Como ella misma declara en
una entrevista: “la que narra soy yo” (Mercado, Frontera). A pesar de las similitudes que
encontramos entre Tununa Mercado y la voz que guía el relato, cabe recordar que la historia
se inscribe en un cuadro ficticio: “hay mucho de verdad en la novela, pero yo me había
prometido decir que todo fue inventado”. Nótese la elección por la escritora de la palabra
“novela”. (Mercado, Frontera; Gianera). Por estas razones, en lugar del término
‘autobiografía’, nos parece más adecuada la denominación ‘autoficción’. Este género híbrido,
originario de Serge Doubrovsky, se define como “ficción de acontecimientos y de hechos
estrictamente reales […]”. De esta manera, el autor está presente en su texto, aunque de
manera inventada (Doubrovsky ctd. en Casas 10; Casas 11; González Betancur 75).
II.2 VERACIDAD Y FICCIÓN
Si analizamos el libro mismo como objeto material, descubrimos elementos que indican la
veracidad de la historia. Aunque en (la versión argentina) de la tapa leemos el subtítulo
“novela”, se comunica en el resumen que “es una historia real”4. Además, en la imagen
elegida como portada se pueden apreciar a la protagonista Sonia y a su hermano Hanan.
En los créditos del libro se explica que se trata de una foto tomada por H. Niecke, en Glogau
(Polonia) en 1917 (Bocchino 82).
En la novela misma encontramos fragmentos en los que se insiste en el carácter real de los
testimonios. Se afirma que se exponen acontecimientos auténticos, vividos por los testigos y
se pretende negar todo elemento ficticio. En la primera cita se trata de una copia del diario de
4 Mercado, Yo nunca, capa.
13
Sonia (hecha por ella misma), mientras que en la segunda se trata de un libro que Pedro
escribió para su madre (Mercado, Yo nunca 18, 24; Szurmuk 7, 11)
[…] nada permite pensar que haya hecho correcciones a la versión original; ni parece
que, al copiar, hubiera existido en ella la voluntad de corroborar las dudas que se le
presentaban respecto de nombres de personas o de localidades, ni tampoco la de
proponerse una redacción. […] un sistema de señales que implica toda una elección: la
de respetar el carácter de anotaciones del texto (Mercado, Yo nunca 18).
Mis Memorias de la segunda guerra mundial. Esto no es imaginación sino es la pura
verdá (sic) de mi vida. Pedro Preux (Mercado, Yo nunca 24).
Sin embargo, la narradora admite que hace hincapié en las informaciones de las que dispone,
para crear una narración más literaria. Por consiguiente, se revela la naturaleza ficticia de las
historias en Yo nunca te prometí la eternidad (Mercado, Yo nunca 38, 44):
Cuando empecé a traducir el diario de Sonia, […] tuve la certeza de que me instalaba
en una topografía de senderos múltiples que reproducirían la forma arcaica de los
peregrinajes de la humanidad y que iba a ser muy difícil recorrerlos y, más difícil aún,
organizarlos en una red narrativa (Mercado, Yo nunca 38. Cursiva es mía).
[…] encontré una carta que reproduzco arriesgando introducir una digresión justo en el
momento en que estaba por referirme a la anotación del día 20 de junio. […] ¿Podría
dejar pasar o dejar para después un papel cuyo membrete dice en capitulares […]
AGENCE ESPAGNE […]? (Mercado, Yo nunca 44).
En el diario de Sonia aparece el sobrenombre de “B”, acompañado de la mención de una
discusión sobre Schopenhauer. Estas informaciones le incitan a la narradora a incluir a la
persona real Walter Benjamin. De esta manera, se inventa el encuentro de este filósofo
alemán judío con la protagonista, ambos huyendo de la represión nazi (Mercado, Escribir;
Mercado, Yo nunca 45; Osborne y Charles; Bocchino 85).
14
II.3 LA TEMÁTICA
II.3.1 El exilio
Uno de los elementos centrales de la historia de Yo nunca te prometí la eternidad es el exilio.
En primer lugar, Sonia se exilia a causa del miedo. Huye por el deseo de sobrevivencia,
porque su vida está en riesgo por el nazismo. En segundo lugar, se exilia con el objetivo de
reunirse con su hijo Pedro y su marido Ro (González Betancur 78):
Tal vez esta locura de huir no fuera en verdad sino un modo de llegar hasta él, de
buscarlo en ese incontinente espacio […] No sólo, entonces, el impulso incontenible
de salir de París por los alemanes que llegaban […] sino el deseo de la reunión con ese
hombre […] (Mercado, Yo nunca 27)
El fenómeno ‘exilio’ mismo es definido por la narradora de la siguiente manera. Notamos el
énfasis en la pérdida inevitable y la lucha permanente (González Betancur 79; Mercado, Yo
nunca 12):
El éxodo es una corriente que deja atrás a su paso todo lo que toca, que expurga el
antes y elimina el después en un continuo de pasos que se autodevoran a ritmos
disparejos, que abandona el punto de partida sin compasión por el origen, como si esta
vez sí, de una buena vez, no hubiera retorno y tuviéramos que obedecer a unas leyes
de progresión y supervivencia de la especie humana […] y otras consignas a tono con
la gravedad [de] huir de los alemanes, siempre huir de los alemanes. Berlín antes, París
ahora; apenas se sale de ellas y ya se sabe que harán el mito de la ciudad perdida.
En una el origen negado, en la otra el arraigo imposible (Mercado, Yo nunca 12)
Podríamos preguntarnos si Mercado ha logrado describir tan minuciosamente lo que significa
el exilio gracias a su alto grado de empatía, por su comprensión de la condición de los
personajes y/o si se explica por haber vivido ella misma una experiencia similar (“Tununa
Mercado Biografía”).
15
En varias ocasiones, los protagonistas sufren una discriminación por ser exiliados. En el
fragmento que presentaremos ahora, se señala que Sonia es rechazada en Francia por ser una
extranjera fugada. Esta ‘etiqueta’ hace que la población sea aún más hostil hacia su persona
que hacia los “boches, como se llamó a los enemigos de la primera guerra, pertenecientes al
bando de los alemanes” (González Betancur 77. Cursiva en el original).
Una epopeya de nacionales de la que ella por apátrida estaba excluida […]
menoscabado su origen, ahora difícil de explicar por la circunstancia, más difícil aún
de ocultarlo porque la lengua alemana, sus más leves acentos, la delataban como
enemiga de esa Francia y la hacía pasible de desconfianza y de represalias. Varias
veces había oído decir en boca de franceses: “Los emigrados son peores que los
boches” (Mercado, Yo nunca 28. Cursiva en el original).
La distinción que se hace entre los franceses y los extranjeros queda otra vez clara en el
fragmento donde a Sonia y Pedro les es negada una protección contra el gas. Además, nadie
de su alrededor critica ese acontecimiento injusto (González Betancur 77; Mercado, Yo nunca
28-29):
Rencor con los propios franceses que la habían visto desesperarse frente al Comisario
en la Prefectura: “No se entregan máscaras antigás a los extranjeros”, le había dicho al
ver sus papeles parias. Nadie se había hecho eco de su indignación y los habían dejado
alejarse de la fila, a ella y al niño, sin decir una palabra, aceptando esos franceses y
francesas, todos, tácitamente, que había ciudadanos de primera y de segunda y hasta
de última clase y que el gas estaba destinado sólo a los desprotegidos (Mercado, Yo
nunca 28-29).
II.3.2 La identidad
A lo largo del libro, la identidad de los protagonistas se nos es presentada como una identidad
imprecisa, rota. La causa principal de ello es sin duda la amenaza continua del nazismo, la
muerte y el rechazo. Esta última desgracia tiene su raíz no sólo en la actitud hacia ‘los
exiliados’ (véase arriba), sino también en la actitud hacia el origen judío de los personajes.
16
De hecho, se equipara ‘ser judío’ con ‘ser exiliado’ debido a la larga historia de
desplazamientos de esa comunidad (González Betancur 80-81, 83). Edward Said habla de “el
proverbial pueblo del exilio” (Said ctd. en González Betancur 81). Sin saber por qué, Pedro
tiene que negar y ocultar su procedencia judía para sobrevivir. Además, asume en varias
ocasiones otro nombre y debe limitar su habla para no revelar su lengua. Como consecuencia,
su identidad queda anulada casi completamente (González Betancur 82):
Pierre se pregunta en esa noche […] si ser judío, eso que él no debe decir, es ser algo
contra alguien y si sólo él es judío o si los demás también lo son, es decir sus padres; si
ellos son judíos y por judíos tiene que huir, tal vez lo sea Monsieur Michel, que
también huye […] Ser judío es no ser qué, ser judío es un secreto que su madre le ha
revelado porque él ya es una persona grande, une grande personne (Mercado, Yo
nunca 88. Cursiva en el original).
La segunda causa de la identidad fragmentada es la nacionalidad compleja, heterogénea de
varios de los personajes. Si analizamos el caso de Sonia, descubrimos que su origen
geográfico es problemático (González Betancur 84):
Y ella misma […] como quien vuela a través de cartografías confusas, mapas con
fronteras rectificadas a lo largo de los siglos por triunfadores que jugaban sus dados en
repartos de guerra, tampoco podían circunscribir con exactitud su origen. Nadie nacido
en Alta Silesia podía hacerlo ni podría haber variado su nacionalidad entre Polonia y
Alemania y más remotamente entre otras potencias, como Suecia, Lituania, Rusia y
otras más que a Sonia se le entremezclaban en el tiempo de los manuales de la historia,
puesto que en el fondo, lo único que tenía arraigo de identidad era el ser judía […]
(Mercado, Yo nunca 28. Cursiva en el original).
No se puede determinar de una manera absoluta a qué país pertenece Alta Silesia, el lugar de
nacimiento de la protagonista. Se trata de una región que, al lado de haber pasado de
Alemania a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, forma parte de un mayor
territorio que ha estado en las manos de Eslovaquia, Rusia y la República Checa. Señalamos
asimismo, que en esa cita se nota que la identidad de Sonia se define por su origen judío.
Ella no es sino judía y tiene que ocultar eso, como hemos señalado más arriba (González
Betancur 81, 84).
17
Como ya hemos señalado, volvemos a encontrar esa “difusa nacionalidad”5 en otros
individuos presentes en la obra. Jeanne, una amiga de Sonia, es una francesa que nació en
Indochina. Igual que Ro, participa en la Guerra Civil Española y acaba por huirse a México.
Gertrud, la madre de Sonia, se exilia a México y más tarde a Israel, donde muere sin haber
sentido que hubiera pertenecido a ese país. Ro, por su parte, posee la nacionalidad checa y
alemana. Gracias a su militancia en la banda republicana, adquiere la “nacionalidad
española”. Con respecto a Pedro, existen versiones contradictorias sobre su nacimiento en
Francia o en Alemania. Además, en México es considerado como “refugiado español”
(González Betancur 84-86; Mercado, Yo nunca 9, 30, 52, 158).
Para terminar este capítulo, expondremos la tercera causa de la identidad fragmentada.
Se trata de una consecuencia de la primera causa, la amenaza (véase arriba). En el párrafo en
cuestión ya hemos abordado brevemente la necesidad de adoptar otro nombre.
Ahora analizaremos más en detalle el papel de los nombres y apellidos. Con respecto a los
nombres, esos fueron cambiados en función de en qué país se encontraban los personajes.
Pedro se llamaba Pierre en Francia y originariamente llevaba el nombre alemán Peter,
mientras que Sonia y Carlota son nombres elegidos por Charlotte Stephanie. Por lo que
acabamos de explicar, se confirma, otra vez, el lazo de la nacionalidad con la identidad.
En cuanto a los apellidos, la narradora relata cómo la familia Mendelssohn (de la que el
famoso compositor Felix Mendelssohn formó parte) se vio obligada a cambiar ese nombre a
causa del peligro que suponía el antisemitismo. Por esa misma razón, el apellido de Sonia, por
su parte, se transformó de Levi en Lernau (Bocchino 84; González Betancur 82, 86-87;
Mercado, Yo nunca 10):
No llamarse más Levi tal vez fue una decisión inevitable para acabar con las
restricciones y padecimientos de ser judío y aunque fuera sólo eso, quien lo decidió no
supo medir sus efectos. Quien borró su Levi y, por lo tanto, impuso su desaparición a
quienes vinieron después, sabiéndolo o no, trajo la identidad a un primer término, la
forjó como conflicto sin solución (Mercado, Yo nunca 262. Cursiva en el original).
5 Mercado, Yo nunca 9.
18
II.4 SIMILITUDES NOVELA – VIDA TUNUNA MERCADO
PRIMERA SUPERPOSICIÓN DE MEMORIAS:
EL NAZISMO – LA DICTADURA ARGENTINA
En este capítulo buscaremos constituir una conexión entre la novela Yo nunca te prometí la
eternidad y la vida personal de la autora. Para ello, revelaremos las similitudes explícitas e
implícitas. Además, se examinará la relación en el libro, es decir, la superposición de
memorias: por una parte el Holocausto y por otra la dictadura argentina.
No cabe olvidarse de la importancia que tiene el hecho de que Tununa Mercado misma se ha
exiliado dos veces. Por el hecho de que ella y la protagonista Sonia comparten el destino
común de México, se ponen en contacto la memoria de la dictadura argentina y la del
nazismo. Estando implicada en la reconstrucción de la historia de Sonia y su familia y
confrontada con la representación del exilio, la autora argentina siente una fuerte conexión
con los protagonistas. Llega a identificarse con ellos y recuerda su propia experiencia
(González Betancur 75; “Tununa Mercado Biografía”; Bocchino 81):
Oigo, a medida que escribo, el llamado melancólico de esos seres de carretera con
cuya ausencia y falta de nombres este “paisaje” tendrá que existir. Estoy entrelazada a
ellos, siguiendo con ellos la ruta del éxodo; las escenas transcurren en la niebla,
persisten en un lado nocturno en el que los presagios oprimen y no puedo dejar de
estar en esos sitios de espera y de sentir una y otra vez, por identificación con los
tránsfugas, que son mis papeles los que faltan, que no han llegado las firmas, que los
licenciados no dejaron ninguna disposición para legitimar que existo (Mercado, Yo
nunca 128).
Es como si yo estuviera junto a ella en esas horas en que escribe apoyando su
cuaderno sobre las rodillas (Mercado, Yo nunca 20).
Además, se descubren varias otras similitudes entre Sonia y Tununa Mercado, entre las cuales
se destaca la profesión común. Ambas mujeres trabajan (trabajaba en el caso de Sonia) como
escritora. Durante la Guerra Civil Española, Sonia tenía un cargo en la Agencia de Noticias
Españolas (Mercado, Yo nunca 21; “Tununa Mercado Autobiografía”).
19
Como hemos señalado, Tununa Mercado se exilió a México durante la dictadura argentina.
Si se excluyen los puntos de contacto entre la autora y el personaje Sonia, constatamos que la
obra apenas aborda la memoria del exilio argentino. A continuación presentamos unas de las
pocas referencias claras a este episodio (Mercado, Yo nunca 8-10, 163, 183, 330, Bocchino
81):
Pedro […] se había acercado a los exiliados argentinos en México durante la dictadura
militar iniciada en el ’76 […] (Mercado, Yo nunca 8-9).
Visito a María Sten, en su casa. La conocí hace tiempo, en casa de exiliados argentinos
(Mercado, Yo nunca 330).
He visto etíopes aislados en su lengua, he visto rusos tratando de comunicarse en
inglés, argentinos exiliados en la época de la dictadura militar, lanzarse, anhelantes, a
hablar español en cualquier oportunidad que se les presentara (Mercado, Yo nunca
163).
Nótese que en todos los fragmentos la voz es la de la narradora principal, que se acerca a
Mercado (Mercado, Frontera; González Betancur 75). Veremos en el apartado siguiente que
el libro trata sobre todo las memorias de otros totalitarismos y guerras, a partir de varias
estrategias de entrelazamiento de estos temas.
II.5 LA SUPERPOSICIÓN DE MEMORIAS EN
Yo nunca te prometí la eternidad
Después de haber analizado las similitudes entre Yo nunca te prometí la eternidad y la vida de
la autora Tununa Mercado, investigaremos en este apartado qué (otras) memorias se abordan
en la obra. Además, se examinará sobre todo cómo se entrelazan estas diferentes historias.
20
II.5.1 La superposición de memorias en Yo nunca te prometí la eternidad
al nivel de los capítulos
a) El exilio ante el nazismo
Al nivel de los capítulos, constatamos una yuxtaposición de diferentes memorias. La mayoría
de las unidades textuales tratan la huida de Sonia ante la persecución nazi (González Betancur
78). Hacia la mitad de la obra, se introducen las historias de otros miembros de la familia: en
los capítulos 10 hasta 12, el sobrino Omri toma la palabra, mientras que los dos textos
sucesivos exponen respectivamente al marido Ro y a la madre Gertrud (Mercado, Yo nunca
146-210; Gianera). La historia de Sonia nos es contada bajo algunas maneras y voces
distintas. El primer método que distinguimos, consta en la presentación de entradas del diario
de Sonia, en la que seguía escribiendo durante toda su errancia. En el libro, la narradora
completa y comenta los fragmentos. No obstante, el lector no siempre tiene acceso a la ‘fuente
original’, sino solo a una interpretación (González Betancur 75-76; Ricaud 150, 155;
Gianera). El diario de la protagonista ofrece sobre todo informaciones acerca de su compañía
durante el éxodo y el lugar geográfico donde se encuentra. Además, se destaca el tema del
hambre y el deseo de Sonia de reunirse con su hijo y su marido. Presentamos un pasaje de
este tipo de narración (Mercado, Yo nunca 244-255):
Viernes
5. Julio. Salgo a las 7hs30 – la rubia me acompaña hasta el tren – el recluta de civil
me protege – llegamos a Toulouse a las 8,30 […] no hay chocolate, ni cigarrillos, ni
tabaco, ni café, ni leche (Mercado, Yo nunca 249. Cursiva en el original).
La segunda voz que nos cuenta la historia de Sonia es ella misma. Cabe señalar que no se trata
de un testimonio directo, sino que la narradora reconstruye y se imagina el habla de la
protagonista. Encontramos esta voz ya en el principio del libro, donde se expone el cuadro del
relato: Sonia, una mujer semita, huye de Francia, junto a su hijo Pedro para evitar la represión
nazi. Los dos esperan reunirse con el marido y padre Ro, “brigadista internacional en la
Guerra Civil Española”6. Durante un bombardeo, Pedro desaparece y Sonia tiene que
6 “Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas por voluntarios procedentes de más de 50 países que participaron en la guerra de España (1936-1939)” (Hernández).
21
proseguir sola su fuga (González Betancur 74, 78; Mercado, Yo nunca 11, 14, 22; Gianera;
Pinto).
La tercera forma bajo la cual se presenta la historia de Sonia es mediante la voz de otro
personaje. En este caso, la atención se desplaza del episodio de exilio hacia la personalidad y
otros momentos de la vida de la protagonista. Igual que en las maneras anteriores, estas
versiones son mediadas por la narradora principal: se trata de recuerdos invocados durante
distintas entrevistas. En el capítulo 9, Jeanne cuenta al lado de sus propias experiencias, cómo
conoció a Sonia, algunas anécdotas y sobre el suicidio de su amiga (Mercado, Yo nunca 129-
132, 137-38, 140; González Betancur 75). Bertha, la mujer de Pedro, por su parte, insiste en
las relaciones familiares y cohechos banales, cotidianos (Mercado, Yo nunca 23, 321-22; 328-
29):
Ella y yo gozamos mucho la espera de Mónica. Y digo ella y yo porque nos entró una
euforia total, de la criatura. Pedro dijo que iba a ser niño y que tenía que ser niño. […]
Sonia nunca había comido mangos. Yo empecé con un antojo de mango loco.
Entonces fui y compré mangos de Manila. […] Le enseñé a comer tuna. No sabía
cómo se comían (Mercado, Yo nunca 328-29).
b) El exilio por la ideología sionista
Durante tres capítulos, el sobrino de Sonia, llamado Omri, cuenta la historia de su familia.
Mediante una entrevista con la narradora, que tiene lugar en Jerusalén, se reconstruyen las
vidas separadas de los hermanos Sonia y Hanan (el padre de Omri). En los años ’20, éste
último se fue a vivir a Palestina, incitado por el sionismo. Esta ideología implica la
“aspiración de los judíos a recobrar Palestina como patria”7. Indicamos la diferencia con
Sonia, que tiene la orientación socialista o comunista. El personaje Omri aborda los lazos
familiares, la vida profesional de su padre (era bacteriólogo y arqueólogo) y la mudanza de
Gertrud de México a Israel. Además, se explica que la abuela no consiguió integrarse en
Ramat Gan. Aunque las vidas de Sonia y Hanan parecen muy distintas, comparten la
confrontación con el régimen nazi. Habiendo vuelto a Alemania, el hombre no pudo terminar
sus estudios de medicina a la universidad, por ser judío (Mercado, Yo nunca 146-47, 151-54,
7 “sionismo”, diccionario de la lengua española.
22
165, 171, 174; González Betancur 75, 83-84, 88).
A lo largo de la entrevista de la narradora con Omri, se destaca el papel de las fotos y de las
cartas en el proyecto de la reconstrucción. En cuanto a las imágenes, leemos que tienen el
poder de “hace[r] un presente” (Mercado, Yo nunca 168, 176-79; González Betancur 75):
Con esas fotos sacadas desde diferentes ángulos Omri pudo reconstruir cómo era
Glogau en el último decenio del siglo XIX: la iglesia, otra iglesia, el puente, la
sinagoga, otra iglesia, otra iglesia. […] No creo haber entendido cómo esas seis
postales pudieron deshacerse y reconstruirse y no quiero usar la palabra
“rompecabazas” en la comparación porque la complejidad del ejercicio estaba muy
lejos del encaje unidimensional de unas piezas de cartón. […] Los cuadros […]
descienden, se despliegan, son armados, hacen un presente (Mercado, Yo nunca 178-
79).
Con respecto a las cartas, encontramos alusiones a la correspondencia entre Sonia, Hanan y
Gertrud. Hacia el final de la obra, se incluyen de manera integral las noticias que se enviaron
al final de y después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las primeras cartas tratan
sobre todo la sobrevivencia y la vida en exilio, constatamos que en momentos posteriores la
familia se cuenta su vida cotidiana, como lo son el trabajo, las aficiones, las enfermedades y la
educación de los niños (Mercado, Yo nunca 176-77, 278-320).
c) La Guerra Civil Española
Como ya hemos señalado, en el capítulo 13 se trata de Ro, el marido de Sonia. Por medio de
su personaje, nos es presentada la memoria de la Guerra Civil española y de las Brigadas
Internacionales. Se narra mediante la voz de la narradora la llegada del hombre a España,
donde “formó parte de los primeros quinientos voluntarios”. No se exponen episodios de las
batallas, sino los motivos de Ro para unirse a la lucha contra el bando sublevado. La
militancia constituía una manera para el personaje de rechazar su origen alemán, asumir una
nueva identidad y vida (Mercado, Yo nunca 188, 193, 199; González Betancur 74, 85):
[…] un hombre que se resistía a cualquier filiación germánica, como si ésta fuera un
23
contagio indeseable. Había perdido lazos, parentescos, y esa terminación en equis de
plural francesa8 […] era como una llave que lo confirmaba en su determinación
temeraria de ir a la guerra para ser otro, para no ser más alemán, para ser un
internacional sin fronteras (Mercado, Yo nunca 193. Cursiva en el original).
[…] no era sólo alistarse, era cambiar el rumbo de él, de Sonia y de su hijo, probarse
en la separación, hacer del destierro una nueva patria […] (Mercado, Yo nunca 199).
Cuando Sonia empieza su huida, Ro está internado en un campo de concentración francés “en
los que se concentraba los excombatientes de España”. Años después, la pareja se
reencontrará y vivirá exiliada con su hijo en México (Mercado, Yo nunca 26, 190, 278).
d) El Holocausto
La última memoria que distinguimos es la de los campos de concentración durante el
Holocausto. La novela Yo nunca te prometí la eternidad aborda este fenómeno a partir del
personaje Gertrud, la madre de Sonia. Leemos que en 1942 fue deportada desde Berlín a
Theresienstadt, de donde fue liberada al final de la guerra. En el libro se recoge el testimonio
de la mujer, destinado a sus hijos, en la que se cuenta esa horrible vivencia. Gertrud narra la
llegada, las tareas que se les había encargado a los presos y el papel de los médicos. Además,
trata las malas condiciones y la gran cantidad de muertos (Mercado, Yo nunca 116, 153, 202,
211, 213-14; González Betancur 89).
II.5.2 La superposición de memorias en Yo nunca te prometí la eternidad
dentro de los capítulos
a) Las referencias breves
Descubrimos que dentro de los propios capítulos se llevan a cabo algunas superposiciones de
memorias. Al introducir otro tema en una historia específica, se provoca una mayor conexión
entre los diferentes relatos. En un texto que aborda principalmente la fuga de Sonia, se 8 Se refiere al apellido Preux (Mercado, Yo nunca 192).
24
menciona la Guerra Civil española (Mercado, Yo nunca 14):
Dos mujeres sin maridos, especulando acerca de sus sendos destinos en algún sitio,
[…] acaso reunidos sus hombres, como si la Guerra de España que los había tenido
juntos en combate […], les hubiera impuesto un apego por el sur […] (Mercado, Yo
nunca 14).
Se explica la inclusión de este pasaje por la conexión inseparable de una pareja. A pesar de
que existe una distancia física (no se encuentran en el mismo lugar geográfico) entre, por una
parte, Sonia y su amiga Jeanne, y por otra parte Ro y Walter, se considera lógico que las
mujeres invoquen a sus esposos respectivos (Mercado, Yo nunca 14-15).
En el mismo capítulo encontramos un vínculo entre el tópico nazi y las Brigadas
Internacionales. Por consiguiente, no solo hay un entrelazamiento entre ambos temas, sino
que también éstos se relacionan con la historia central de Sonia (Mercado, Yo nunca 15):
Sabían que varios alemanes que pertenecieron a las brigadas de España habían sido
llevados en camiones por la Gestapo a distintos campos de concentración en Francia
(Mercado, Yo nunca 15).
Otro caso constituye la referencia al exilio republicano español después de la Guerra Civil9,
en un capítulo que expone la historia de Walter Benjamin, que huye de la represión nazi
(Mercado, Yo nunca 92-93; Osborne y Charles):
En el ’39 la carretera debió acentuar el peligro para los republicanos derrotados que
huían de España, confundido el miedo a los precipicios de la montaña con el terror a la
persecución de los vencedores […] (Mercado, Yo nunca 93).
b) Dentro del mismo párrafo
A continuación señalamos una técnica de superposición de memorias que ya se aplica en el
penúltimo ejemplo. Consiste en poner en contacto dos elementos pertenecientes a temas
9 La derrota republicana durante la Guerra Civil fue la justificación del exilio de miles de personas (Bocanegra).
25
distintos en un mismo párrafo. En el fragmento siguiente, leemos cómo dialogan el
Holocausto y el sionismo (Mercado, Yo nunca 15, 170):
Mi padre fue un miembro muy activo en Silesia del movimiento sionista […] Tenían
la filosofía de prepararse para una vida dura. […] Como los propios alemanes, que
tenían esa religión del trabajo. No por nada se habló de una supuesta admiración de
Eichmann por los sionistas (Mercado, Yo nunca 170).
Debido al terror fascista que traspasó las fronteras de los países y marcó a toda Europa, se
hace posible vincular el franquismo con el nazismo. En la obra, esto se realiza en un mismo
pasaje. Los soldados republicanos era ambiciosos y esperaban que una victoria en la Guerra
Civil significara a su vez el fin de la dictadura hitleriana (Mercado, Yo nunca 195):
[…] las convicciones de fondo que los estimulaba en aquel entonces, a saber que ganar
la guerra en España era vencer a Hitler en Alemania, y de manera más inmediata, que
Madrid sería la tumba del fascismo (Mercado, Yo nunca 195. Cursiva en el original).
c) La comparación
Otra estrategia que Tununa Mercado utiliza para entretejer memorias es la comparación. En el
segundo capítulo, encontramos un episodio en el que se equipara la vocación de Ro de unirse
a las Brigadas Internacionales con el miedo que le empuja a Sonia a huir de la represión nazi
(Mercado, Yo nunca 34):
[…] la espera de un mensaje [de Ro], […] que aprobara su decisión de salir de París en
su búsqueda. Un mensaje que le dijera que esa decisión era de la misma índole que
aquella asumida en el momento de la guerra de España: “Tengo que ir”. “Tienes que
ir”, que el impulso imparable de huir estaba dentro de la misma lógica […] (Mercado,
Yo nunca 34).
26
d) La fusión de memorias en los personajes
Distinguimos el cuarto y último método para unir diferentes memorias en el mismo capítulo, a
partir de los propios personajes del libro. A razón de sus experiencias, simbolizan en sí mismo
una superposición. Indicamos que se trata de Sonia y Jeanne. Como ya hemos señalado en el
apartado anterior de este trabajo, la protagonista de Yo nunca te prometí la eternidad escribía
para la Agencia de Noticias Españolas durante la Guerra Civil. Este hecho se combina con su
huida para evitar el horror nazi. Con respecto a Jeanne, señalamos más o menos la misma
superposición, dado que ella comparte el destino de la fuga10 y era a la vez participante en las
Brigadas Internacionales. Cabe añadir que, a causa de su solidaridad con la banda republicana
durante la Guerra española, ambas mujeres pasaron un periodo en un campo de concentración
(Mercado, Yo nunca 21, 130, 132, 342; González Betancur 78). Sorprendentemente, Jeanne
admite en el capítulo 9 tener recuerdos positivos en cuanto a su cautiverio (Mercado, Yo
nunca 135):
Nos llevábamos todas muy bien, muy bien, y vivimos experiencias, ¡nos hemos reído!
Además, el campo estaba en la montaña, con muchos árboles y en el fondo un arroyo
que hacía ruido. Bellísimo. En un lugar como ése no podía sentirme triste. No era
como la cárcel. Tengo buenos recuerdos del campo (Mercado, Yo nunca 135).
Cabe señalar que, al lado de las memorias que hemos expuesto en este apartado, Yo nunca te
prometí la eternidad aborda asimismo otros episodios en el contexto de guerras y
totalitarismos. En los dos fragmentos siguientes, se hace referencia respectivamente a la
represión estalinista y a la Primera Guerra Mundial (Mercado, Yo nunca 194, 257):
Manuel Tagüeña, […] de quien Ro recordaba que había pertenecido a las milicias
socialistas y que terminó como él, aunque tardíamente, en México, después de años de
penurias en la URSS bajo el terror de Stalin (Mercado, Yo nunca 194. Cursiva en el
original).
Durante la Primera Guerra Mundial, Paul11 tenía a su cargo un hospital militar en
Glogau especializado en garganta, nariz y oídos. […] Era plena guerra, escaseaba la 10 Jeanne se exilia a México más tarde que su amiga Sonia (Mercado, Yo nunca 11, 130). 11 Paul era el padre de Sonia (Mercado, Yo nunca 108).
27
comida (Mercado, Yo nunca 257).
Después de haber analizado la superposición de memorias en Yo nunca te prometí la
eternidad, constatamos que la yuxtaposición de relatos constituye una estrategia productiva y
que se entrelazan sobre todo las historias sobre la Guerra Civil y el exilio a causa del nazismo
(González Betancur 74, 78, 83, 89; Mercado, Yo nunca 14-15, 21, 34, 93, 130, 132, 146-210,
342; Gianera).
Quisiéramos concluir este apartado con la idea siguiente: todo confluye en México.
La narradora, que muestra similitudes con la propia autora Tununa Mercado, se exilió en este
país. Muchos de los individuos de la obra comparten este destino: se trata de Sonia, Ro,
Pedro, Gertrud, Jeanne y hasta el personaje secundario Manuel Tagüeña. Sin embargo, una
reunión completa no es posible: Hanan, Omri, y su familia viven en Jerusalén.
La concurrencia de todas las represiones, los conflictos bélicos y las consecuencias que éstos
suponían, causó la fragmentación de los Lernau-Preux. Como se señala en el libro, la última
vez que las dos primeras generaciones se encontraron fue durante la boda de los padres de
Omri, que tuvo lugar antes de la Guerra Civil. Sin embargo, el arte hace posible la
recuperación de todos los miembros (Mercado, Yo nunca 18, 130, 146, 157, 160, 165, 190,
194, 257-58, 278, 280-85; Gianera; Mercado, Literatura; Szurmuk 11-12; Bocchino 81):
[…] tío abuelo de Sonia: Karl Theodor Barschall. […] Se pintó a sí mismo y a sus
cinco hermanos, con sus esposas e hijos […] Se advierte que Karl agregaba a los que
iban naciendo […]. […] un montaje fotográfico que restituye de manera
ficticia el retrato colectivo […] Hanan recordaba haberse quedado horas extasiado
frente a esos 46 personajes, cuyas historias después reconstruiría y podría trasmitir a
su hijo Omri […] La niña Lenchen fue agregada después junto a su madre, quien había
muerto a los pocos meses de darla a luz. Una licencia formal permitió que la que
llegaba tarde entrara en el cuadro. Karl hizo lo que la vida les había negado, juntarlas
[…] (Mercado, Yo nunca 187, 267. Cursiva en el original).
28
II.6 LAS RAZONES Y LOS OBJETIVOS DE LA ESCRITURA
En este apartado investigaremos cuáles son las razones y los objetivos de la escritura. Nuestro
análisis abordará esa actividad hecha tanto por la narradora como por los personajes de Yo
nunca te prometí la eternidad.
Para abordar el objetivo y el efecto de la escritura, recogemos un fragmento de una reseña
escrita por Adrián Ferrero, citado por Juan David González Betancur (76):
[…] esta novela […] pone en relación de contigüidad las relaciones traumáticas de la
persecución y el exilio (experiencias a las que la autora y su familia se vieron
sometidos (sic)) […] La escritura, como acto de resistencia y de combate, en su
carácter propiamente performativo, ensaya una salida a la barbarie […] (Ferrero ctd.
en González Betancur 76).
No queda claro si se refiere a la escritura por Mercado o por Sonia (González Betancur 76-
77).
En varios momentos de la obra, la narradora declara una “vocación enfermiza” para
reconstruir la historia de la protagonista y su familia. No solo destaca su deseo, sino también
la necesidad de darles voz a los que fueron privados de ella (Mercado, Yo nunca 56, 147; Díaz
Navarro 1, 4):
[…] esa muerta que estaba diciéndome todo el tiempo desde que sus diarios llegaron a
mí: Escríbeme, con voz como de ultrasonido, cuyas ondas sólo se pueden captar, oír,
desmembrar y organizar mediante la escritura. Y […] lo que estaba haciendo […] era
responder a su mandato […] (Mercado, Yo nunca 56).
Se señala que en una entrevista realizada por Pablo Gianera, encontramos un enunciado por
Tununa Mercado, que coincide con que se expone en la obra. La autora admite la misma
“manía […] de recomponer”. Por consiguiente, se confirma la identificación parcial que
existe entre la narradora y la escritora (Mercado, Frontera).
29
Cuanto más se desarrolla la recuperación, la relatora más se da cuenta de que el objetivo de su
escritura se deplaza de ofrecerles la ‘historia perdida’ a las nietas de Sonia, a devolvérsela a la
propia víctima (Mercado, Yo nunca 183; Ricaud 156).
A continuación presentamos dos fragmentos en los que se indican tres razones diferentes por
las que la protagonista judía escribe: para esquivar la catástrofe, como estrategia de
sobrevivencia y conservación como individuo y por el deseo de testimoniar (Mercado, Yo
nunca 27, 35-36, 106; Ricaud 155):
[…] escribe como el único modo de eludir la destrucción que se avecina y, finalmente,
el triunfo sobre esa destrucción (Mercado, Yo nunca 27).
Tenía que anotar, hacer sobre el papel la primera acumulación de bienes que un
tránsfuga, por añadidura apátrida, tiene la obligación de apuntar como un modo de
defenderse de la desaparición (Mercado, Yo nunca 35-36).
Escribir no responde sólo a un afán testimonial, sino que es una manera de preservar la
propia singularidad (Mercado, Yo nunca 106).
El propio Pedro redacta una versión de sus experiencias dirigida a su hija durante la guerra,
para que Sonia continúe viviendo a través de Mónica. En el libro leemos cómo ésta ha logrado
fusionarse con su abuela (Mercado, Yo nunca 334-35):
Mónica habló y siguió hablando con Sonia, en un diálogo que terminó por estar dentro
de su cuerpo, sus cavidades de aire, su torrente, y también en las cuerdas de su propia
voz, en las que Sonia parecía seguir susurrándole que nunca la abandonaría (Mercado,
Yo nunca 335).
Como ya hemos señalado en la parte sobre la superposición, Gertrud escribe un testimonio
sobre su cautiverio en el campo de concentración de Theresienstadt, para sus hijos Sonia y
Hanan (Mercado, Yo nunca 202).
30
III. SEFARAD
III.1 ESTRUCTURA, GÉNERO Y VOCES
Ya en el título completo de la obra, Sefarad: una novela de novelas, se señala su característica
principal en cuanto a la forma. Se trata de una novela constituida de 17 relatos autónomos
(Jaeckel 2233). En ellos, encontramos cartas y narraciones orales. Además, se hace referencia
por una parte a autobiografías de, entre otros, Primo Levi y Jean Améry, y por otra parte, a
obras históricas de François Furet y Tzvetan Todorov (Hristova, Borrowed 2). El subtítulo del
libro no solo se refiere a la forma de éste, sino también a otra característica. Se entiende por
‘novela’ (que normalmente constituye una tipología literaria) el conjunto de emociones y
vivencias de una persona. Con otras palabras, es la “memoria particular o colectiva”, que uno
presenta a sí mismo o a un público más amplio. Por esta razón, deducimos que el proyecto
Sefarad forma una amalgama de memorias (Valdivia 79, 770). En el libro leemos lo siguiente:
Doquiera que el hombre va lleva consigo su novela, dice Galdós en Fortunata
y Jacinta. […] me pregunto qué historias sabrán y no cuentan, qué novelas lleva cada
uno consigo […] (Muñoz Molina, Sefarad 242).
La estructura de la obra de Muñoz Molina muestra similitudes con un tipo de polifonía
musical: la Fuga. Se define este concepto de la manera siguiente: “composición que gira sobre
un tema y su contrapunto, repetidos con cierto artificio por diferentes tonos”12. Bajo el
término ‘contrapunto imitativo’ entendemos: “concordancia armoniosa de voces
contrapuestas”13. Significa que a nivel individual cada voz tiene su propio sentido, y a su vez
globalmente todas se complementan, generando una nueva armonía significante. En Sefarad,
el papel de ‘contrapunto’ es desempañado por el conjunto de los varios “voces, temas y
cambios en la perspectiva”. Son estos elementos, los que se repiten en diferentes capítulos del
libro (Valdivia 76). A lo largo de este trabajo, volveremos a referirnos a la aplicación y los
efectos de la Fuga en la novela.
12 “fuga”, diccionario de la lengua española. 13 “contrapunto”, diccionario de la lengua española.
31
La historia de Sefarad es considerada abierta. Se muestra a la vez acabada e inacabada, dado
que es posible añadir capítulos. Entendemos que, de esta manera, el relato busca constituir
una primera aproximación “a la memoria cultural europea compartida” e invita al lector a
indagar en otros testimonios y novelas del mismo campo (Valdivia 132-33). En la Nota de
lecturas, al final de la obra, el autor insiste en que “hay otros libros” por descubrir (Muñoz
Molina, Sefarad 752; Muñoz Molina, Conversaciones). Investigaremos de manera más
completa este proyecto de Sefarad en el apartado sobre el objetivo de la escritura.
Con respecto a los géneros, Sefarad aprovecha plenamente la hibridación, es decir, presenta
elementos ensayísticos y ficcionales (Jaeckel 2234).
Según Pablo Valdivia14, no se puede considerar Sefarad como una autobiografía. Aunque
Muñoz Molina ha incluido elementos de sus propias experiencias en la obra (39), entendemos
que se trata de una estrategia narrativa de ficción (29). En el primer capítulo, titulado
Sacristán, la ciudad que el personaje principal recuerda con nostalgia se parece a Úbeda, el
lugar de nacimiento del autor. Por ello, algunos críticos opinan que el protagonista de esta
historia se identifica con el escritor. Valdivia rechaza la lectura autobiográfica y señala que la
elección de este sitio se explica por el deseo de incluir lo cercano. Además, se indica que el
uso de “la misma vida y […] la recreación de ella” es más eficaz que “los lugares comunes de
la literatura” (Valdivia 159). Otros ejemplos de ciudades que han formado parte de la vida de
Antonio Muñoz Molina, y a las que acude en su libro son: Copenhague y Granada. En estos
dos casos se trata de la misma estrategia que acabamos de exponer (Valdivia 231, 401).
Cabe añadir que al proyectar lo íntimo del escritor, éste logra dar una ‘cotidianidad’ a los
personajes (Valdivia 782). Esa inclusión (particular) del autor en su obra, es una técnica
literaria de cuyo uso ya Cervantes fue un exponente ejemplar y que se ha intensificado en las
últimas décadas (véase más adelante en la parte sobre la autoficción) (Valdivia 705).
La atribución de las voces a la del autor tiene asimismo su causa en el uso frecuente del ‘yo
narrador’. En los pasajes de Sefarad que presentan una primera persona, no es solo el narrador
principal, sino también los personajes, que asumen una voz (Valdivia 64; Arroyo Redondo
362). El propio Muñoz Molina refuta en un artículo dirigido al crítico Hackl la equiparación
del ‘yo narrador’ con el autor (Valdivia 71):
14 Pablo Valdivia señala que muchos críticos comparten su punto de vista: Corty, Díaz Navarro, Eder, García de la Concha, Gilmour, Macciuci, Pye, Serna etc. (Valdivia 231).
32
Erick Hackl parece tener el problema que consiste en identificar el yo del autor con el
yo narrativo de los libros. ¿Imagina que yo, el autor del libro y de esta carta, soy
médico, soy enfermo, soy vendedor de materiales de autoescuela, tengo un solo hijo,
he asistido a la agonía de un viejo nazi, etc., tan sólo porque cada uno de esos atributos
pertenecen a algunos de los ‘yo’ sucesivos que hablan en mi libro? Cuando uno habla
de personajes públicos, o históricos, o usa el nombre propio de personas reales, tiene
la obligación de la exactitud […] Pero cuando lo que cuento son historias privadas, la
responsabilidad de lo histórico […] deja paso al privilegio de la literatura (Muñoz
Molina ctd. en Valdivia 71-72).
En esta cita el escritor subraya, por medio de una enumeración de algunos de los personajes
de su obra, que él mismo no es ninguno de ellos. Nótese que en la segunda parte del
fragmento, Muñoz Molina opina que tiene el derecho de distanciarse de la exposición de la
historia. Dado que en su libro los personajes son inventados o reales, pero dentro de una
construcción ficticia, la veracidad de Sefarad no es necesaria. De esta manera, el autor no
busca ofrecer un trabajo historiográfico (Valdivia 103-104, 214).
De todos modos, no es posible negar el papel de la inclusión de elementos autobiográficos,
como las ya mencionadas ciudades (Valdivia 159, 231, 401). Otras similitudes que
encontramos son “el primer matrimonio fracasado y la actual residencia en Nueva York”
(Arroyo Redondo 370; Muñoz Molina, Autorretrato). Además, se acercan el autor Muñoz
Molina y el narrador de Sefarad, debido a la profesión compartida de escritor: en el texto
titulado Copenhague, el narrador principal cuenta sobre un reunión en la que es honorado por
sus compañeros, mientras que en Oh tú que lo sabías viaja a Túnez para hacer una exposición.
Por estas razones, optamos por una lectura desde el género de la autoficción, que implica la
combinación de lo autobiográfico con lo ficticio (Arroyo Redondo 370; Casas 9-11, 35, 39).
En el libro se distinguen tres categorías de voces. En primer lugar, se identifican las voces de
los diferentes personajes que cuentan sobre su vida. En segundo lugar, encontramos el
narrador principal, que se parece en muchos aspectos al autor Antonio Muñoz Molina. En
tercer lugar, se reconocen personajes reales como los ya mencionados Jean Améry y Primo
Levi. Estos individuos no son protagonistas, sino que son invocados por el narrador-escritor.
La función de las referencias a ellos es múltiple: no sólo se trata de testigos del horror del
33
siglo XX, sino que también se destaca su mérito como grandes escritores y pensadores.
Cabe mencionar que los tres tipos presentados arriba no siempre están bien marcados o fijos,
puesto que constatamos que existe una confluencia e interacción entre ellos (Díaz Navarro 1-
2; Hristova, Borrowed 2). Por medio de esa estrategia, el autor logra tejer lazos y relaciones
entre diferentes espacios y tiempos (Hristova, Borrowed 3) (véase asimismo el capítulo sobre
la superposición de memorias). Al lado de ello, el entrelazamiento de las narraciones y “el
rápido y permanente cambio de enfoque” causa “la aguda sensación de desarraigo” (Jaeckel
2234).
III.2 VERACIDAD – FICCIÓN
En este capítulo indagaremos sobre la relación entre la veracidad y la ficción del libro
Sefarad. Más en concreto, se analizará cuál es la actitud hacia esta oposición y se revelarán
algunas estrategias para aumentar el carácter verosímil del relato.
La veracidad del libro se basa en los elementos autobiográficos de las obras canónicas de
Primo Levi y otros. Se refuerza el efecto de verosimilitud de esas últimas por la inclusión de
una lista que las recoge al final del libro (Díaz Navarro 2; Hristova, Borrowed 2). Sin
embargo, como ya hemos indicado en el capítulo sobre el género de la obra, los personajes
reales15 asimismo son, en cierto grado, ficticios. A pesar de que se refiere a personas que de
verdad han existido, están introducidas en una “recreación ficcional” en el seno de Sefarad
(Valdivia 103-104; Arroyo Redondo 364).
A lo largo del libro se destaca una estrategia que consta en el uso de expresiones con respecto
al hecho de recordar o no recordar, aumenta el carácter verosímil de las historias ficticias
(Valdivia 193, 234, 667). Encontramos algunos ejemplos en los fragmentos siguientes:
De todo eso me acordé como si volviera a vivirlo al ver de improviso a Mateo Zapatón
en la plaza de Chueca, y también de algo más que hasta ese momento no supe que
estaba en mi memoria: una vez […] (Muñoz Molina, Sefarad 193).
15 Los personajes reales tienen como referente tanto ellos de los que Muñoz Molina ha leído los testimonios, como ellos a los que ha entrevistado (Valdivia 104, 752-53).
34
Camille Safra tenía unos seis años en el momento de la huida de Francia: recordaba el
desagrado de que su madre la despertara […] Recordaba también haber dormido en
cocinas o zaguanes de casas […] Recordaba o soñaba luces aisladas en esquinas
(Muñoz Molina, Sefarad 234).
[…] igual que el carnet de identidad que me enseñó a continuación el pianista, con
[…] su raro nombre rumano o eslavo que ya he olvidado (Muñoz Molina, Sefarad
667).
La ficción parece necesaria para reconstruir las memorias que fueron negadas en importancia
y presencia durante las dictaduras. Una de las estrategias utilizadas por Muñoz Molina que
demuestra el carácter ficticio de Sefarad es la colisión y combinación constante de los
diferentes espacios y tiempos (Hristova, Borrowed 1, 4).
Encontramos unas “interacciones entre la [aparente] realidad y ficción” en varios momentos
de la historia. En ellas, el narrador presenta los pensamientos posibles de un personaje al lado
de qué de verdad está ocurriendo. Dado que para ello utiliza una segunda persona, el lector
asume un papel más activo en la (re)construcción de la historia (Díaz Navarro 2).
El narrador autodiegético explica su posición intermedia, entre lo real y lo ficticio. A pesar de
insistir en varias ocasiones en la autenticidad de las historias y de su escritura, reconoce su
impulso de apelar a la invención (Hristova, Borrowed 5):
Ahora, mientras revivo escribiendo lo que mi amigo me contó, me gustaría inventar
que la mujer pelirroja era de origen sefardí […] (Muñoz Molina, Sefarad 636)
No obstante, unas líneas más tarde matiza lo que ha dicho, asegurando que la función de la
historia de la mujer queda inalterada (Hristova, Borrowed 5):
Pero no es preciso inventar nada, ni añadir nada, para que esa mujer, su presencia y su
voz, surja entre nosotros, se aparezca a mí en el restaurante donde mi amigo y yo
conversamos […] (Muñoz Molina, Sefarad 636)
Indicamos otro ejemplo del juego ‘veracidad-ficción’ en una escena donde hay un conflicto
35
entre lo que es verosímil y lo que el narrador del fragmento se imagina (Valdivia 386):
Asisto a una representación de La flauta mágica, y sin ningún motivo, en medio del
arrebato y la alegría de la música, el hombre sentado junto a una mujer rubia es
Münzenberg […] quizás ha entrado clandestinamente en Alemania y […] va a esa
función de La flauta mágica en un teatro de Berlín […] Pero no es verosímil esa
escena: tal vez Münzenberg habría podido entrar en Alemania de incógnito, pero en la
ópera de Berlín Babette Gross habría sido reconocida de inmediato, la burguesa roja,
la escandalosa y arrogante desertora de su casta social, de la gran patria aria (Muñoz
Molina, Sefarad 386).
III.3 LA TEMÁTICA
Los temas centrales del libro muestran grandes similitudes con Yo nunca te prometí la
eternidad. En Sefarad, Muñoz Molina trata sobre todo el exilio, las desapariciones de
individuos etc. en el contexto del siglo XX (la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra
Mundial, el Holocausto y el estalinismo) (Díaz Navarro 3; Jaeckel 2233-34; Valdivia 24).
El título de la novela nos otorga información acerca del tema. “Sefarad hace una alusión a los
sefardíes, descendientes de los judíos de nacionalidad española expulsados por los Reyes
Católicos en 1492”. La elección de tal título nos enseña que el escritor considera ese episodio
de la historia española muy significativo y que lo pone en comparación con los
acontecimientos del siglo XX (Jaeckel 2233). En una entrevista, el propio autor explica el
título (Valdivia 48):
[…] los protagonistas en muchas historias tienen que ver con la expulsión de los judíos
y Sefarad era el nombre que ellos le daban a España. Sefarad simboliza además ese
lugar ideal con el que todos soñamos. Es la infancia, el hogar que añoran los
perseguidos. Sefarad es una metáfora de la nostalgia. Nostalgias y derrotas atraviesan
el libro […] (N.A. ctd. en Valdivia 48)
36
III.3.1 La identidad
Igual que en la novela de Tununa Mercado, la obra del autor andaluz aborda el concepto de la
la identidad mixta. El personaje Camille Pedersen-Safra (con un apellido danés), por ejemplo
presenta orígenes combinados (Hristova, Borrowed 4; González Betancur 80, 83-86):
[…] la mujer me dijo que había nacido en Francia, en una familia judía de origen
español. Pedersen era su apellido de casada (Muñoz Molina, Sefarad 233).
Otro carácter de ese tipo es el señor Salama. Ese hombre, viviendo en Marruecos, es a la vez
español, húngaro y judío (Hristova, Borrowed 4).
No obstante, la identidad mixta constituye un concepto menor en Sefarad. La idea central es
la de una identidad que está definida por la imagen que los demás tienen de nosotros
(Valdivia 200; Arroyo Redondo 370, 374):
La parte más onerosa de nuestra identidad se sostiene sobre lo que los demás saben o
piensan de nosotros. Nos miran y sabemos que saben, y en silencio nos fuerzan a ser lo
que esperan que seamos, a actuar en cumplimiento de […] sospechas que nosotros no
tenemos conciencia de haber despertado. Nos miran y no sabemos […] qué inventan o
deciden que somos (Muñoz Molina, Sefarad 199-200).
Eres no tu conciencia ni tu memoria sino lo que ve un desconocido (Muñoz Molina,
Sefarad 506).
En el capítulo Eres, se señala la consecuencia peligrosa y lamentable de ese fenómeno. Si los
otros determinan nuestra identidad, asimismo tienen el poder de decidir sobre nuestro destino,
y posiblemente sobre la vida o la muerte. A continuación presentamos un fragmento en el que
se ejemplifica esa idea a partir del escritor austriaco Jean Améry (nacido como Hans Mayer) y
la novela El proceso del autor checo Franz Kafka. La ‘etiqueta’ impuesta de judío, sinónimo
de culpable conlleva una designación en sí misma, que no presenta defensa posible ante el
fascismo (Muñoz Molina, Sefarad 612; Valdivia 108, 118, 612; Arroyo Redondo 370, 374):
37
Hans Mayer, nacionalista austríaco, hijo de madre católica, agnóstico él mismo, […]
rubio, con los ojos claros, comprendió que era judío no porque su padre lo hubiera
sido, ni porque algún rasgo físico o costumbre o creencia religiosa determinara esa
filiación, sino porque otros decretaron que lo era, y la prueba indeleble de su judaísmo
acabó siendo el número de prisionero que llevaba tatuado en el antebrazo. […] Franz
Kafka inventó anticipadamente al culpable perfecto, al reo de Hitler y de Stalin, Josef
K., el hombre que es condenado no porque haya hecho nada, o porque se haya
distinguido por algo, sino porque ha sido designado culpable, y no tiene defensa
porque no sabe cuál es la acusación […] (Muñoz Molina, Sefarad 612).
Además, encontramos un pasaje del último capítulo de la obra en el que se declara más
explícitamente la misma idea (Valdivia 612, 700; Hristova, Memoria 28):
Yo no soy judío por la fe de mis antepasados, que mis padres nunca practicaron […]
A mí me hizo judío el antisemitismo. […] era un judío y […] no podía ser más que un
judío […] (Muñoz Molina, Sefarad 700).
Señalamos que este último fragmento presenta el mismo concepto que ya encontramos en Yo
nunca te prometí la eternidad: “lo único que tenía arraigo de identidad era el ser judía […]
(Mercado, Yo nunca 28. Cursiva en el original).
Cabe añadir que en el libro el personaje Salama (que pudo escaparse junto a su padre y así
evitar la persecución nazi) recuerda renunciar a su identidad judía, debido al sufrimiento
traumático padecido (Valdivia 90-91; Hristova, Memoria 28):
Yo no quería ser judío cuando los otros niños me tiraban piedras en el parque de
Budapest […] Cuando tenía nueve o diez años, en Budapest, lo que yo quería no era
que los judíos nos salváramos de los nazis. Se lo digo y me da vergüenza: lo que yo
quería era no ser judío (Muñoz Molina, Sefarad 342-43).
Este pasaje nos hace pensar al personaje Ro de la obra de Tununa Mercado, que rechaza su
origen alemán (González Betancur 85).
38
Se opone esta actitud a la de las personas reales Primo Levi y Jean Améry. Tras su detención
por la Gestapo, las SS les permitieron elegir entre ser considerados como judíos o como
desertores alemanes. Ambos se declararon judíos (Valdivia 605).
Se insiste en el carácter artificial de la identidad construida por otras personas. Esto lleva
consigo la fragilidad de quiénes somos y cómo los otros cuentan nuestras historias, que “ya ni
recordamos o que nunca nos sucedieron” (Valdivia 506, 350; Arroyo Redondo 373):
En alguna parte, ahora mismo, alguien cuenta algo que tiene que ver íntimamente
conmigo, algo que presenció hace años y que tal vez ni siquiera recuerdo […] Muy
lejos de ti se cuentan escenas de tu vida, y en ellas tú eres alguien no menos inventado
que un personaje secundario en un libro, un transeúnte en la película o en la novela de
la vida de otro (Muñoz Molina, Sefarad 349-50).
En lugar de constituir un dato fijo, la identidad en la obra se considera sujeta a una continua
evolución. Los fragmentos siguientes presentan esta idea, del cual el primero acude al término
de “identidades sucesivas” (Valdivia 79; Muñoz Molina, Sefarad 281; Arroyo Redondo 373):
Pero de todas esas identidades sucesivas la más rara, la más irreal de todas es la que ha
encontrado ahora, esta noche, despertado de un recuerdo tan vivo como un sueño
(Muñoz Molina, Sefarad 281).
No eres una sola persona y no tienes una sola historia, y ni tu cara ni tu oficio ni las
demás circunstancias de tu vida pasada o presente permanecen invariables. El pasado
se mueve y los espejos son imprevisibles. […] A cada instante, aunque te mantengas
inmóvil, estás cambiando de lugar y de tiempo gracias a las infinitesimales descargas
químicas en las que consisten tu imaginación y tu conciencia. […] Durante unos
segundos un sabor o un olor […] te hacen ser quien fuiste hace treinta o cuarenta años
[…] (Muñoz Molina, Sefarad 596-97).
Nótese que, contrariamente a lo que hemos expuesto más arriba, en el segundo fragmento uno
sí es el dueño de su propia identidad, gracias a “[su] imaginación y [su] conciencia”16. Sin
16 Muñoz Molina, Sefarad 596-97.
39
embargo, hay un factor de ‘involuntariedad’, puesto que los recuerdos (y la identificación con
ellos) son desencadenados por un elemento exterior (Ahnfelt ctd. en Valdivia 488; Muñoz
Molina, Sefarad 596-97).
Como hemos señalado en el apartado sobre Yo nunca te prometí la eternidad, los personajes
de esta novela cambiaron su nombre para protegerse del nazismo. En el libro de Muñoz
Molina se destaca el personaje real Hans Mayer (véase asimismo más arriba), que después de
la guerra, optó por el nombre de Jean Améry. En este caso, la víctima no lo hizo por
necesidad, sino que decidió distanciarse de su pasado alemán (Valdivia 701-02; González
Betancur 82).
III.3.2 El tren
Uno de los elementos centrales en el libro es el tren. Aparece en varios capítulos, donde
desempeña roles distintos en función de la historia que se narra. Por consiguiente, forma parte
del ‘contrapunto’ (véase III.1 Estructura, género y voces) en el sistema de la ‘Fuga musical’.
Al sumar todos sus significados distintos apartes, el tren llega a ser a un nivel englobador el
componente/nudo que da estructura a la obra y que conecta diferentes memorias (Valdivia 76;
219).
En una entrevista de Rosa Mora para el periódico El País, Antonio Muñoz Molina expone la
importancia del tren (Valdivia 48; Hristova, Memoria 29):
El tren es que es (sic), por una parte, un elemento simbólico y, por la otra, real. Te das
cuenta de que la historia del mundo ha ido sobre trenes y lo he convertido en algo casi
musical. Me gustaba que el libro […] tuviera una unidad de temas en el sentido
musical, temas que aparecen, que desaparecen […] Y uno de esos temas musicales es
el tren, el tren que te lleva a la libertad, el que te lleva al cautiverio, el tren que te lleva
a la muerte (Mora ctd. en Valdivia 49).
Constatamos que en la cita ya se abordan dos funciones opuestas del elemento del tren: “el
tren que te lleva a la libertad” y “el que te lleva al cautiverio [o] a la muerte”. A continuación,
examinaremos más en detalle estas funciones, así como revelaremos algunas otras. Nótese
40
además, que el autor menciona haber acudido a la técnica de la Fuga musical, la cual hemos
explicado de manera breve en el capítulo anterior (Mora ctd. en Valdivia 49).
a) El tren para la huida
Como se declara en la cita arriba, el tren puede constituir una salvación. Es el caso para la
persona real Jean Améry, que en 1938 huye de su país natal para evitar su detención por los
nazis. Cabe señalar que algunos años después sí fue capturado y sufrió en varios campos de
concentración hasta el fin de la guerra (Muñoz Molina, Sefarad 603; Valdivia 118). En el
capítulo Sherezade, se presenta otra persona verdadera, con el nombre de Amaya Ibárruri.
Ella, como “niña de la guerra”, fue enviada de España a Rusia por sus padres que
simpatizaban con el comunismo. De esta manera, éstos querían protegerle a su hija contra las
atrocidades de la Guerra Civil española. No obstante, en Rusia existía otra represión: el
estalinismo le obligó a Ibárruri a marcharse otra vez. En el fragmento siguiente leemos cómo
fue evacuada en tren (Valdivia 98, 529; Muñoz Molina, Sefarad 529-30):
[…] de cuando yo era niña, antes de que nos mandaran a la Unión Soviética, para unos
meses, nos decían, y luego hasta que termine la guerra, pero la guerra terminó y a
nosotros no nos devolvieron, y enseguida empezó la otra guerra y ya sí que fue
imposible, parecía que se iba a acabar el mundo, porque nos evacuaron lejísimos, yo
no sé cuántos días estuvimos viajando en tren, días y semanas [...] (Muñoz Molina,
Sefarad 529-30).
En la historia de Quien espera, la suegra de la persona real Evgenia Ginzburg le advierte que
es mejor que huya. Sin embargo, la “dirigente comunista, editora de una revista del Partido”
se resigna (Muñoz Molina, Sefarad 243, 256, 258):
Rusia es muy grande, Evgenia, toma un tren y vete a esconderte a nuestra aldea,
nuestra casita de campo está vacía y con las ventanas tapiadas y tiene un huerto con
manzanos.[…] Pero nadie había venido a buscarla, no le apuntaban con una pistola, no
la habían esposado ni encerrado en una furgoneta negra […] Hubiera querido ir sola,
pero su marido se empeñó en acompañarla. Salieron y cuando escuchó a su espalda el
ruido familiar de la puerta al cerrarse pensó con serenidad y lejanía que nunca volvería
41
a oírlo, que no iba a cruzar nunca más esa puerta (Muñoz Molina, Sefarad 260).
Quisiéramos señalar que “el tren que te lleva a la libertad” (Mora ctd. en Valdivia 49), no solo
aparece en el contexto de la represión totalitaria, sino también en la vida ‘normal’.
En Olympia leemos cómo viajar constituye un remedio para romper la rutina diaria (Muñoz
Molina, Sefarad 401, 416-17):
[…] yo llegaba con mi maleta al andén un poco antes de las once de la noche, con el
alivio infinito de estar solo, de haberme desprendido provisionalmente del sucesivo
agobio de la oficina y de mi casa, de los horarios, de los lugares [....] En medio de mi
vida tan apaciguada, tan atenuada en todo, el viaje me daba […] una sensación de
libertad y pérdida de peso […] (Muñoz Molina, Sefarad 417).
b) El tren a los campos de concentración
Con respecto a la segunda función del tren, de “el que te lleva al cautiverio [o] a la muerte”17,
el libro nos ofrece referencias a los trabajos forzados y el exterminio, organizados por los
totalitarismos nazi y estalinista. En diferentes historias leemos que las víctimas fueron
llevadas en tren a campos de concentración. A continuación presentaremos algunos
fragmentos en los que se tratan estos desafortunados acontecimientos (Valdivia 24, 86):
Nos están matando a todos, uno por uno, cuando ellos llegaron a Narva18 éramos diez
mil judíos, y ahora quedamos de (sic) dos mil, y al ritmo que van no duraremos más
allá del invierno. No perdonan a nadie, ni a los niños, ni a los más viejos, ni a los
recién nacidos. Se los llevan en tren no sabemos adónde y ya no vuelve nadie, sólo
vuelven los trenes con los vagones vacíos (Muñoz Molina, Sefarad 634).
Durante cinco días, en febrero de 1944, Primo Levi viajó en un tren hacia Auschwitz.
[…] Tres semanas tardó Margarete Buber-Neumann en llegar desde Moscú hasta el
campo de Siberia en el que debía cumplir una condena de diez años, y cuando habían
pasado sólo tres y le ordenaron que subiera de nuevo a un tren hacia Moscú pensó que
iban a liberarla, pero en Moscú el tren no se detuvo, continuó viajando hacia el oeste. 17 Mora ctd. en Valdivia 49. 18 “Ciudad en Estonia localizada en la frontera norte con Rusia” (Valdivia 620).
42
[…] Entre los tablones que cegaban la ventanilla vio en el andén uniformes negros de
las SS, y comprendió […] que porque era alemana los guardias de Stalin iban a
entregarla a los guardias de Hitler, en virtud de una cláusula infame del pacto
germanosoviético (Muñoz Molina, Sefarad 214-15).
En el primer fragmento se aborda el Holocausto por medio de la historia de una mujer judía,
pareja de un oficial alemán. Durante un baile, la mujer le cuenta de forma abrumadora a un
“joven oficial de la División Azul”19 sobre las deportaciones de judíos que se llevan a cabo
desde Narva (Valdivia 101; Muñoz Molina, Sefarad 632-35). El segundo fragmento presenta
las deportaciones del sefardí italiano Primo Levi y de la comunista alemana Margarete Buber-
Neumann. Esta última fue acusada “de ser la esposa de un ‘enemigo del pueblo’” en el
contexto de la Gran Purga20 (Valdivia 106, 111). Mediante los dos pasajes, destacamos una
superposición de dos memorias distintas en cuanto a los totalitarismos: por una parte la de la
represión nazi, y por otra la estalinista (Valdivia 86). Nótese que en el segundo fragmento
estas dos memorias se suceden seguidamente y se entrelazan aún más por el hecho de que
Margarete Buber-Neumann pasó por campos de concentración rusos y alemanes (Muñoz
Molina, Sefarad 214-15; Valdivia 111).
Al lado de las deportaciones que, mediante los dos fragmentos, hemos examinado hasta ahora,
Sefarad expone asimismo las de algunos otros personajes. Distinguimos a Evgenia Ginzburg
y Willi Münzenberg21, que son respectivamente de nacionalidad rusa y alemana. Los dos
tienen en común su orientación comunista. A ello se añade que ambos fueron acusados
(falsamente) de conspiración. Ginzburg fue encarcelada en Rusia y sufrió muchos años de
trabajos forzados, mientras que Münzenberg huyó a Francia, donde en 1940 fue detenido y
enviado a un campo de concentración. En Sefarad se dedica un capítulo completo a la persona
de Münzenberg, que a su vez forma el título del capítulo en cuestión. A continuación
presentaremos unos fragmentos sobre la deportación de Ginzburg y la rendición de
Münzenberg. En el segundo, se explica cómo en 1936, después de amenazas recurrentes, el
perseguido y su esposa aceptan la orden de viajar a Moscú (Valdivia 112-13, 126-27; Muñoz
Molina, Sefarad 357, 391). 19 Se trata de la persona real José Luis Pinillos (Valdivia 100-01, 121-22). La División Azul fue un grupo de voluntarios españoles que lucharon en la banda alemana en el periodo de la Segunda Guerra Mundial (Valdivia 211-12). 20 La Gran Purga era la “operación criminal” llevada a cabo para eliminar los enemigos del estado soviético (Valdivia 111). 21 Cabe señalar que Willi Münzenberg es el cuñado de Margarete Buber-Neumann (Valdivia 127).
43
[…] Evgenia Ginzburg, militante comunista, fue condenada a veinte años de trabajos
forzados en los campos cercanos al Círculo Polar, y el tren que la llevaba al cautiverio
tardó un mes entero en recorrer la distancia entre Moscú y Vladivostok (Muñoz
Molina 217).
Pero los mensajes, las órdenes secretas, seguían llegando, cada vez más secos y
urgentes […] En noviembre de 1936 Münzenberg y Babette Gross viajaron a Moscú.
Él era todavía un alto dirigente del Komintern y del Partido Comunista Alemán, pero
en la estación no había nadie esperándolos (Muñoz Molina, Sefarad 391).
Después de haber investigado cómo en la obra se presenta el papel del tren en las
deportaciones, entendemos que Muñoz Molina ofrece un completo escenario de víctimas de
diferentes naturalezas sociopolíticas (Herzberger ctd. en Valdivia 15).
c) El tren como lugar de (re)encuentro
A lo largo de Sefarad, observamos otra función considerable del tren. En varias historias, el
medio de transporte constituye el lugar de encuentro. Este encuentro puede formar tanto una
reunión como el primer contacto entre dos individuos. En el segundo capítulo, titulado
Copenhague, ya se anticipa a las experiencias de los protagonistas de otras partes del texto
(Valdivia 200). El autor consigue esto al introducir una situación no específica. Se trata de
una universalización del primer encuentro, reforzada por la comparación con el momento en
el que los dos primeros individuos, Adán y Eva, se conocen (Muñoz Molina, Sefarad 200):
Una mujer y un hombre se miran con una punzada de intriga y deseo al acomodarse el
uno frente al otro en un tren: en ese momento están tan despojados de ayer y de
mañana y de nombre como Adán y Eva al mirarse por primera vez en el Edén (Muñoz
Molina, Sefarad 200).
Oh tú que lo sabías presenta la historia del señor Salama. Al lado de tratar el trauma del
Holocausto y su transferibilidad de una generación a otra, se cuenta un episodio sobre un
encuentro en un tren con destino a Casablanca. Leemos que el protagonista conoce a una
44
mujer, de la que inmediatamente queda maravillado. No obstante, su discapacidad de las
piernas, causada por un accidente de coche le causa vergüenza y le empuja a mentirle a su
compañía. Salama pretende tener que bajar en otra estación que la mujer y le da un número de
teléfono falso. Por eso, no volverá nunca más a verla (Valdivia 90-91; Muñoz Molina,
Sefarad 341, 352-53):
Ella le dice que va a Casablanca […] El señor Salama está a punto de decirle que él
también va a esa ciudad, así que bajarán juntos del tren y podrán seguir viéndose los
próximos días. Pero entonces se acuerda de […] su obsesión y su vergüenza, y no dice
nada, o miente, dice que es una lástima, que él tiene que seguir viaje hasta Rabat. Si se
bajara en Casablanca tendría que recobrar las muletas, que ella no ha podido ver, del
mismo modo que no ha visto sus piernas, aunque las haya rozado, porque las cubre la
gabardina (Muñoz Molina, Sefarad 352).
Quisiéramos indicar que en el mismo episodio, señor Salama equipara la vergüenza que sufre
por su invalidez, con la que sentía como niño, cuando “de niño le obligaron a ponerse en la
solapa del abrigo una estrella amarilla” (Muñoz Molina, Sefarad 351; Hristova, Memoria 38).
Otro ejemplo del tren como lugar de primer encuentro aparece en una breve historia en
Copenhague. Un hombre y un mujer se enamoran enseguida y viven durante meses una
aventura adultera, antes de que se despidan en el andén (Muñoz Molina, Sefarad 204-06):
En la cafetería de un tren, yendo de Granada a Madrid, un amigo me contó otro viaje
en ese mismo tren en el que había conocido a una mujer con la que no tardó ni una
hora en empezar a besarse. […] Cuando mi amigo se licenció acordaron que ella no
iría a despedirlo al expreso […]. En el último momento la mujer apareció y mi amigo
se bajó del tren y sintió tanto deseo al abrazarla que no le importó perderlo. Pero lo
tomó al día siguiente y ya no se vieron nunca más (Muñoz Molina, Sefarad 204-06).
Contrariamente a la historia de Salama, en este relato no hay ningún lazo claro con un
totalitarismo. Sin embargo, se señala una referencia a un ejército: el hombre “estaba haciendo
la mili” (Muñoz Molina 205). La descripción de este encuentro se parece a un pasaje en el
capítulo Valdemún, donde una mujer cuenta que hizo el amor con un hombre durante un viaje
en tren. Además, igual que la mujer de la historia anterior, está casada y tiene un hijo
45
(Valdivia 89-90; Muñoz Molina, Sefarad 306, 205).
Con respecto a las reuniones, descubrimos la primera referencia breve en el contexto de la
deportación de Primo Levi (Muñoz Molina, Sefarad 20):
En el tren donde lo llevaban deportado a Auschwitz Primo Levi encontró a una mujer
a la que había conocido años atrás (Muñoz Molina, Sefarad 20).
Al lado de este encuentro ‘por casualidad’, se destacan en Sefarad reuniones más bien
‘planificadas’. Leemos cómo los amantes Franz Kafka y Milena Jesenska viajaron
reiteradamente en tren para verse clandestinamente (Muñoz Molina, Sefarad 219):
El amor entre Milena Jesenska y Franz Kafka está cruzado de cartas y de trenes, […]
se acordaba sin duda de […] cuando ella estaba casada y vivía en Viena y su amante
vivía en Praga, y se citaban en medio camino, en la estación fronteriza de Gmünd […]
(Muñoz Molina, Sefarad 219).
Encontramos otra historia de amor mediada por trenes en Olympia, donde un hombre casado
viaja a Madrid para intentar reconquistar a una mujer con la que había tenido una relación
hace años. Al verse fracasado, el hombre decide regresar a casa (Valdivia 93-94; Muñoz
Molina, Sefarad 434-35):
Unos minutos antes de que saliera el expreso yo estaba asomado a la ventanilla y vi a
una mujer joven que se acercaba corriendo desde el fondo del andén. Mientras
esperaba se me había ocurrido que tal vez ella vendría a despedirme […] Un segundo
después la mujer ya no era ella […] Pasó a mi lado y se abrazó a un hombre que estaba
justo detrás de mí. […] El hombre llevaba una gran bolsa de viaje, pero ninguno de los
dos levantó la cabeza cuando sonó la señal de partida (Muñoz Molina, Sefarad 435-
36).
Nótese la similitud entre este fragmento y el episodio de Copenhague que hemos expuesto
más arriba. En las dos historias, un hombre (protagonista en la de Copenhague, personaje
secundario en Olympia) no sube al tren, debido a la aparición inesperada de su novia en el
andén (Muñoz Molina, Sefarad 206, 436).
46
Distinguimos asimismo dos relatos en los que el tren lleva a los personajes a una posible
reunión con su familia. La primera historia trata “el exilio republicano español”. Se narra que
un padre había dejado a sus hijos y su esposa para unirse a la Resistencia en Rusia y Francia.
En este último país fue encarcelado dos veces en campos de concentración. El hombre
consiguió escaparse y decidió asumir una nueva identidad y vida. Cuando, años después, su
hija se entera de que su padre aún está vivo, su madre le dice cómo puede reencontrarse con
él: (Valdivia 96; Muñoz Molina, Sefarad 491-92, 499):
Vive en Francia, tiene otra familia, hasta se cambió el nombre. […] Si quieres ver al
que era tu padre toma un tren y bájate en un pueblo de la frontera francesa que se
llama Cerbère (Muñoz Molina, Sefarad 499).
En la segunda historia, el personaje llamado Camille Safra y su madre emprenden un viaje en
tren a Francia, para buscar a miembros de familia que han sobrevivido la represión nazi
(Valdivia 85; Muñoz Molina, Sefarad 236-37):
Buscaban a sus parientes. Muy pocos habían sobrevividos. […] Llegaron muy de
mañana en un tren, desayunaron café frío y pan negro con mantequilla rancia en la
cantina de la estación (Muñoz Molina, Sefarad 236-37).
Al lado de encuentros y reuniones entre personas, indicamos la ‘reunión’ con un lugar
específico. En el primer capítulo, titulado Sacristán, el tren les facilita a los personajes
españoles la vuelta a su ciudad de origen (Muñoz Molina, Sefarad 159, 169):
Preferíamos la emoción de la otra llegada, la lenta proximidad de nuestra tierra, […]
ciertos indicios familiares, una venta en medio del campo, vista desde la ventanilla del
tren […] (Muñoz Molina, Sefarad 169).
47
d) El tren al frente
Como función siguiente del tren en la obra Sefarad, se destaca cómo este lleva en dos
historias al ejército al frente. En una, se trata del transporte de soldados republicanos durante
la Guerra Civil española, mientras que en la otra de un único “piloto del Ejército Rojo”, en el
contexto de la Guerra Civil rusa (Valdivia 84; Muñoz Molina, Sefarad 208, 530; Ramos).
e) El tren como lugar de intercambio de historias
La última función del tren que expondremos es la del lugar donde acontecen los relatos
(Hristova, Memoria 29). Explica Muñoz Molina lo siguiente:
En la literatura hay muchas narraciones que fingen ser relatos contados a lo largo de
un viaje […] Es en un tren donde un hombre le cuenta a otro la historia que cuenta
Tolstoi en la Sonata a Kreutzer (Muñoz Molina, Sefarad 202-03).
Indicamos que el autor de Sefarad aplica esta técnica en el episodio que trata sobre los
soldados republicanos (al que acabamos de hacer referencia), después de primero señalar que
hoy en día los viajeros en tren ya no se hablan mucho (Muñoz Molina, Sefarad 207-08):
Los trenes de ahora, que no nos obligan a sentarnos frente a desconocidos, no
favorecen los relatos de viajes. […] Se escuchaban más historias en los antiguos
departamentos de segunda […]. Durante mi primer viaje a Madrid, […] yo oía a mi
abuelo Manuel y a otro pasajero contarse en la oscuridad viajes en tren durante los
inviernos de la guerra (Muñoz Molina, Sefarad 207-08).
Esta misma estrategia, la encontramos en el relato de la pareja adultera que se conoce en un
viaje en tren (véase más arriba). En el libro leemos que alguien cuenta esta historia de amor
“en la cafetería de un tren” (Muñoz Molina, Sefarad 204).
Añadimos que asimismo las víctimas que están en plena deportación se cuentan experiencias
propias entre sí: “durante el viaje las prisioneras se contaban las unas a las otras sus vidas
48
enteras” (Muñoz Molina, Sefarad 217).
III.3.3 El exilio
El tercer tema principal que observamos en Sefarad es el del exilio. El propio autor Muñoz
Molina señala en una entrevista que quiso construir un “mapa de todos los exilios posibles”
(N.A. ctd. en Valdivia 26; Hristova, Memoria 28). A continuación indagaremos en cómo la
obra trata el fenómeno del destierro. Revelaremos algunos tipos de destierro y explicaremos
su funcionalidad en el proyecto que forma el libro.
a) El exilio en el contexto de los totalitarismos y de las guerras
Ya en los capítulos sobre la identidad y el tren, hemos abordado el desarraigo padecido por las
víctimas de los totalitarismos (nazi y estalinista) del siglo XX. Se destacan los personajes que
se vieron obligados a huir, para estar (temporalmente) a salvo: el señor Salama, Jean Améry,
Amaya Ibárruri y Willi Münzenberg. En el contexto del exilio republicano durante la Guerra
Civil española, hemos señalado a Ibárruri y al padre que dejó a su familia. A lo largo de la
obra, el elemento del destierro aparece bajo condiciones diferentes. Cuando se analiza esta
pluralidad, queda clara la superposición de memorias que Muñoz Molina ha llevado a cabo en
la obra (Valdivia 24, 90-91, 96, 98, 127, 529; Muñoz Molina, Sefarad 357, 491-92, 529, 603;
Miñambres ctd. en Valdivia 60).
En este punto, quisiéramos añadir la historia de Emile Roman22, hombre rumano de origen
sefardí, que logra evitar la represión nazi gracias a un pasaporte español. En 1947, se exilia a
Francia a causa de la dictadura comunista en su país (Valdivia 132, Muñoz Molina, Sefarad
696).
22 El nombre verdadero de este último era Samuel Béjar y Mayor, “más conocido como Alexandre Vona” (Valdivia 131, 696).
49
b) El exilio ‘abstracto’
Aparecen en el libro algunos tipos de exilios en el sentido abstracto de la palabra. En primer
lugar, distinguimos la enfermedad. El capítulo Berghof presenta dos historias (entrelazadas),
en la que en una de ellas se narra cómo un médico está a punto de darle a un paciente suyo
malas noticias. Se indica en el fragmento siguiente una equiparación de la enfermedad con el
exilio, la exclusión (Valdivia 95; Muñoz Molina, Sefarad 445-46; Arroyo Redondo 373):
Ya estará viniendo [el paciente], […] habitando todavía una vida normal de la que
cuando salga de aquí se acordará como del país nativo al que ya no puede volver
nunca, el país de los que están sanos, de los que piensan que van a morir (Muñoz
Molina, Sefarad 445).
El mismo relato sigue con una comparación explícita de la actitud hacia los enfermos con la
que se mostraba ante los judíos durante la gestación del Holocausto (Muñoz Molina, Sefarad
446).
[…] ni siquiera se atreverá a mirarlo a los ojos a él, al médico, […] ya excluido,
expulsado de pronto de la comunidad de los normales, como un judío que leyera en un
café de Viena el periódico donde se publican las nuevas leyes raciales alemanes
(Muñoz Molina, Sefarad 446).
Se aprecia aquí el uso de la metáfora de la condición judía y del antisemitismo para explicar
otros fenómenos (Gracia ctd. en Valdivia 24). Muñoz Molina admite en un artículo lo
siguiente: “me doy cuenta de que en un grado sorprendente mis ideas sobre el sufrimiento,
sobre la absoluta maldad y sobre el destierro proceden de la experiencia judía” (Muñoz
Molina, Otra Diáspora).
Otro fenómeno que en Sefarad se considera como un tipo abstracto de desarraigo interior es el
desempleo. En el fragmento siguiente, el individuo en cuestión está completamente
desanimado y desorientado. El desempleo le causa un sentimiento de ‘no pertenecer’
(Valdivia 178; Muñoz Molina, Sefarad 178; Arroyo Redondo 373):
50
Pero ya no sabe uno dónde vive, ni en qué ciudad ni en qué tiempo, ni siquiera está
uno seguro de que sea la suya esa casa a la que vuelve al final de la tarde con la
sensación de estar importunando, aunque se haya marchado muy temprano, sin saber
tampoco muy bien adónde, o para qué, en busca de qué tarea que le permita creerse de
nuevo ocupado en algo útil, necesario (Muñoz Molina, Sefarad 178).
Asimismo las consecuencias del uso de la heroína, que en los años setenta y ochenta fue muy
común en España, constituyen un tipo de repudio y destierro. En la obra, se presentan a los
drogadictos como personas que ya no forman parte de la sociedad, sino de un “otro mundo”
(Valdivia 501-02; Muñoz Molina, Sefarad 502).
La última “modalidad del exilio” abstracta es la de sentirse diferente durante la juventud.
En el último capítulo, llamado Sefarad, el protagonista recuerda ser un niño “extranjero en su
propia tierra” (Valdivia 687; Muñoz Molina, Sefarad 683; Arroyo Redondo 373):
No me daba bien ningún deporte, no era capaz de subir una cuerda […] Había ido
creciendo en mí un sentimiento de exclusión […] Me sentía siempre avergonzado y
aparte de los otros […] (Muñoz Molina, Sefarad 687-88).
c) El exilio querido
Al lado de los destierros involuntarios y/o impuestos, distinguimos una expatriación en
condiciones positivas. Se podría considerar que un destierro deseado no constituye un exilio
verdadero, sino más bien una mudanza. No obstante, teniendo en cuenta la importancia del
tema del exilio en todo el libro, se destaca el lazo con este tipo ‘querido’ (Valdivia 24; Muñoz
Molina, Sefarad 333). En Oh tú que lo sabías, leemos que el señor Salama como adolescente
dejó a su padre (y a Tánger), para ir a estudiar en España. Al marcharse, siente por fin haber
obtenido la posibilidad de vivir su vida, de ser más que un miembro de una familia marcada
por el Holocausto (Valdivia 90-91, Muñoz Molina, Sefarad 330-33):
[…] por primera vez en mi vida, descargado de todo, no se puede imaginar de qué
peso tan grande, de mi padre y de su tienda y de su luto y su culpa y de todo el dolor
por nuestra familia y por todos los judíos aniquilados por Hitler […] Ya estaba solo.
51
Ya empezaba y terminaba en mí mismo. Ya no era nadie más que yo (Muñoz Molina,
Sefarad 333).
En Yo nunca te prometí la eternidad, encontramos una historia similar, donde el personaje
Hanan se exilió voluntariamente por su ideología sionista (Mercado, Yo nunca 146, 153).
Un exilio particular constituye el caso del personaje Camille Pedersen-Safra (véase asimismo
los capítulos anteriores). Ella y su madre huyeron de Francia a Dinamarca, por miedo del
nazismo. Sorprendentemente, la protagonista solo tiene recuerdos positivos del inicio de este
destierro (Muñoz Molina, Sefarad 234-35):
En su memoria el viaje al exilio tenía toda la dulzura del bienestar infantil, del modo
en que los niños se instalan confortablemente en lo excepcional y dan a las cosas
dimensiones que los adultos desconocen y que no tienen nada que ver con lo que éstos
viven y recuerdan (Muñoz Molina, Sefarad 235).
En cuanto a la funcionalidad de las historias de exilio en la obra, quisiéramos primero
detenernos en el título Sefarad. Como ya hemos señalado, los sefardíes son los descendientes
de la comunidad judía que sufrió la expulsión de España por los Reyes Católicos (Jaeckel
2233). Por la elección de tal título, el lector espera una trama basada en historias acerca de los
sefardíes y la expulsión de sus antepasados. Aunque el libro apenas discute este destierro
judío significativo de la historia española (dado que no es antes del último capítulo que se
aborda), sí presta atención a los sefardíes. De esta manera, en la obra se trata el exilio
hispano-judío a partir de algunos personajes: el señor Salama, Camille Pedersen-Safra y
Emile Roman23. Los dos primeros sefardíes huyeron a causa de la represión nazi, mientras
que Roman se fue de su patria por la dictadura rumana. Como hemos expuesto en este
capítulo, el libro asimismo presenta historias de exilios de individuos no sefardíes (tanto
españoles como de otra nacionalidad) en los contextos del ya mencionado Holocausto, de la
represión estalinista y de la Guerra Civil española. Además, encontramos relatos de
personajes españoles24 que sufren un destierro en el sentido abstracto de la palabra (Valdivia
23 Isaac Salama y Camille Pedersen-Safra son personajes ficticios, mientras que Emile Roman era una persona real (Valdivia 131, 696). 24 Estos ‘personajes españoles’ se refieren a los personajes españoles no sefardíes.
52
24, 90-91, 95, 96, 98, 102-03, 127, 178, 502, 529, 687, 692; Muñoz Molina, Sefarad 178,
233-34, 357, 491-92, 529, 603, 692, 696; Arroyo Redondo 373; Hristova, Memoria 31).
La manera con la que en la obra se aborda el exilio, se inscribe en el proyecto de Sefarad de
“acercar […] la memoria española a la memoria europea del Holocausto”25. En primer lugar,
se combinan personajes españoles con individuos europeos26, ambos desterrados. En segundo
lugar, los sefardíes presentados en el libro se exilian en los contextos del horror transnacional
de la Shoah y de la dictadura comunista rumana. En tercer lugar, cabe añadir que, estos
personajes sefardíes simbolizan el lazo hispano-europeo de una manera distinta: al lado de su
descendencia española, Salama, Pedersen-Safra y Roman tienen respectivamente la
nacionalidad húngara, francesa y rumana. En el apartado siguiente de este trabajo
explicaremos de manera más exhaustiva el objetivo de acercamiento (Valdivia 24, 90-91, 95,
96, 98, 127, 178, 502, 529, 687; Muñoz Molina, Sefarad 178, 233-34, 357, 491-92, 529, 603,
696; Mora ctd. en Valdivia 26; Hristova, Memoria 42, 58).
III.4 LA SUPERPOSICIÓN DE MEMORIAS EN Sefarad
Gracias al análisis que hemos realizado hasta ahora, queda claro que Sefarad trata, entre otros,
el Holocausto. El autor Muñoz Molina es uno de los primeros escritores españoles en abordar
de forma contrastada este episodio de la historia europea (“La literatura del Holocausto” 41).
Contrariamente a los países Alemania, Italia, Francia, Reino Unido etc., España tardó hasta
los años 90 en entrar al debate alrededor de la Shoah (Valdivia 14-15). Esto se explica
parcialmente por el “aislamiento” mantenido durante el franquismo. La dictadura implicó una
distancia política y económica entre España y el resto de Europa, que significó a la vez una
cultura distinta, explotada por el régimen autoritario con fines propagandísticos (Valdivia 15-
16; Judt ctd. en Valdivia 16; Corbellini ctd. en Valdivia 17). Con Sefarad, Antonio Muñoz
Molina intenta reconstruir y recuperar la –por mucho tiempo negada– vinculación entre la
cultura europea y la española. La historia que estas dos comparten es el exilio republicano
(Herzberger ctd. en Valdivia 15; Escribano ctd. en Valdivia 17; Valdivia 17). Además de
tratar este destierro, en la obra se narra y se denuncia el horror estalinista (Velaza ctd. en
Valdivia 25). Antes del libro de Muñoz Molina, tal proyecto era inimaginable, por miedo a la 25 Mora ctd. en Valdivia 26. 26 Con estos ‘individuos europeos’, nos referimos a los personajes que no son ni sefardíes ni españoles. Se trata de Willi Münzenberg y Jean Améry (Valdivia 118, 126).
53
confrontación del pueblo español en que la memoria de una dictadura comunista llevara a una
equiparación con el Partido Comunista en el periodo de la transición democrática
(Ronzenberg ctd. en Valdivia 25).
Por la unión de las diferentes memorias mencionadas en el párrafo anterior, Sefarad
constituye “la primera obra de ficción que trataba de articular la geografía trágica de la
historia europea del siglo XX bajo el marco de un mapa transnacional de destierros y de
memoria compartida” (Valdivia 31).
A continuación expondremos y comentaremos las diferentes estrategias de superposición.
III.4.1 La superposición de memorias en Sefarad
por medio del elemento del tren
En el capítulo sobre el tren hemos explicado cómo este elemento vincula diferentes memorias.
Por esta razón, no repetiremos el análisis en esta parte del trabajo.
III.4.2 La superposición de memorias en Sefarad
por medio de la reaparición de los personajes
Una de las técnicas utilizadas en Sefarad para entrelazar las diferentes memorias es introducir
un personaje de un capítulo de nuevo en otro. A lo largo del libro, distinguimos algunos casos
de individuos que reaparecen. De esta manera, en algunos casos, una figura perteneciente a un
tipo de memoria, se inscribe en otro y refuerza la conexión entre los mismos. Este fenómeno
contesta a la teoría de Michael Rothberg, quien rechaza la noción de “memoria competitiva” y
propone el concepto de la “memoria multidireccional”. Desde el punto de vista de este crítico,
la “interacción” entre dos temas distintos no provoca la reducción de importancia de uno de
los elementos y el aumento del otro, sino que da lugar a representaciones enriquecidas.
(Arroyo Redondo 362, 368; Hristova, Memoria 41-43; Rothberg 2-3, 9, 18 ).
En el capítulo titulado Tan callando, nos encontramos ante una pesadilla de “un soldado de la
División Azul”. Se trata de un recuerdo de éste, que durante la Segunda Guerra Mundial pasa
un periodo refugiado en una caseta rural cerca de Leningrado (Valdivia 87-88; Muñoz
54
Molina, Sefarad 275-76). Gracias a una referencia breve en Eres, descubrimos que el
protagonista de Tan callando es la persona real José Luis Pinillos: “[…] mi amigo José Luis
Pinillos, que en una vida remota, cuando era un muchacho de veintidós años, luchó con
uniforme alemán en el frente de Leningrado […]” (Muñoz Molina 611; Valdivia 87, 100-01,
121-22). El mismo hombre reaparece en la historia de Narva, donde (como ya hemos
expuesto anteriormente), se narra la revelación de la persecución nazi a Pinillos durante un
baile “para los oficiales del ejército alemán”. Aunque ni en este capítulo, ni en Tan callando
se nombra al protagonista, sabemos a partir de las descripciones similares, que se trata de la
misma persona. Más concretamente, ambos textos presentan a Pinillos perturbado por su
trauma, que se traduce en insomnio (y sueños) (Valdivia 100-01). Los dos fragmentos
siguientes se extraen de los capítulos respectivamente Tan callando y Narva (Muñoz Molina,
Sefarad 281, 643):
Quién es el hombre de ochenta años que se remueve con torpeza en la cama, que sabe
que va a seguir despierto hasta que llegue el día, viendo caras de muertos […]
(Muñoz Molina, Sefarad 281).
Yo ya no duermo mucho por las noches, me despierto y me quedo en la oscuridad
esperando el amanecer, y entonces me acuerdo de todos los muertos que yo he visto,
los que eran amigos míos o los desconocidos, todos los muertos que se quedaban
pudriéndose en la tierra de nadie […] (Muñoz Molina, Sefarad 643).
Puesto que las dos historias27 surgen alrededor de la División Azul, la aparición y reaparición
de José Luis Pinillos refuerza el papel de estos soldados voluntarios en el libro. En este caso,
el lazo entre diferentes memorias es menos convincente, dado que éstas no constituyen dos
tipos distintos. A pesar de ello, en un relato se presta atención al enemigo ruso, mientras que
en el otro más bien a la represión nazi (Valdivia 87-88, 100-01).
Al analizar el último capítulo, llamado Sefarad, descubrimos que la bibliotecaria de la
‘Hispanic Society’ en Nueva York es la misma mujer del relato en América (Valdivia 102-03;
Arroyo Redondo 368). En esta última historia, se narra el deseo de Sor María del Gólgota de
dejar España, con el fin de empezar una nueva vida en América (Valdivia 98-99). Para “la
27 Excluimos aquí a la presencia de Pinillos en el capítulo Eres, por solo constituir una referencia breve (Muñoz Molina, Sefarad 611).
55
monja joven” los Estados Unidos forman una utopía, porque ahí las mujeres aprovechan más
libertad y posibilidades profesionales que en la Península. Señalamos en este capítulo la
denuncia contra el franquismo: el régimen autoritario rompió con los progresos que la
Segunda República había cumplido en el campo de la igualdad (Valdivia 575; Muñoz Molina,
Sefarad 559). Al final del relato, constatamos gracias a una carta que Sor María del Gólgota
consiguió mudarse a América (Muñoz Molina, Sefarad 595; Valdivia 99):
Entre ellas había una postal […] En el reverso, no venía el nombre ni firma de quien
la enviaba, y aparte de su dirección sólo encontró unas palabras escritas con una letra
cuidada y relamida, más bien cursi, como la que enseñaban antes en los colegios de
monjas. Recuerdos de América (Muñoz Molina, Sefarad 595).
En el capítulo Sefarad, la bibliotecaria le cuenta al protagonista (que es el narrador principal)
cómo se acuerda de algunos lugares de España. La mención de ellos no es gratuita, dado que
rememora justamente la plaza donde, en América, se hallaba el convento y a la calle de la
zapatería del amante de la monja (Muñoz Molina, Sefarad 555-56, 567, 738):
Ya hace más de cuarenta años que me vine de España, y no he vuelto nunca ni pienso
volver, pero me acuerdo de algunos sitios de su ciudad, de algunos nombres, la plaza
de Santa María, donde soplaba tan fuerte el viento en las noches de invierno, la calle
Real, ¿no se llamaba así? (Muñoz Molina, Sefarad 738).
La primera descripción de la bibliotecaria consta en indicar que “fuma un cigarrillo” y que
lleva “pantalones de hombre” (Muñoz Molina, Sefarad 730). Este acto y apariencia física
concuerdan con los valores que Sor María del Gólgota atribuye de manera elogiadora a los
Estados Unidos: “allí las mujeres fuman en público, igual que los hombres, llevan pantalones
[…]” (Muñoz Molina, Sefarad 586).
Los pasajes que hemos expuesto más arriba forman la prueba de que la monja y la
bibliotecaria son el mismo personaje (Valdivia 103). Gracias a ella, se constituye un vínculo
entre algunas memorias distintas. Como ya hemos señalado, en la historia de América se
incluye una referencia al franquismo. Además, Sor María del Gólgota, “hija de un rojo”,
cuenta que ella y su hermano soñaban con unirse a la resistencia contra el fascismo de Franco
y de Hitler. Encontramos asimismo una alusión a los campos de exterminio alemanes
56
(Valdivia 575; Muñoz Molina, Sefarad 562, 584-85, 588; Hristova, Memoria 31, 34):
Me acuerdo de haber visto hace muchos años en uno de esos noticiarios en blanco y
negro que daban en los cines montañas y montañas de zapatos viejos, en aquellos
campos que había en Alemania (Muñoz Molina, Sefarad 562).
En Sefarad, por su parte, se aborda el caso judío en su sentido más amplio: el narrador discute
el antisemitismo a lo largo de la historia de España, la expulsión de la comunidad judía en
1492, el exilio sefardí y las deportaciones durante el Holocausto (Valdivia 102-03, Muñoz
Molina, Sefarad 692, 696, 701-02).
Otro personaje que aparece en varias historias es Mateo ‘Zapatón’ Chirino. Éste forma parte
del primer capítulo, titulado Sacristán, en el que el protagonista se reencuentra con el
zapatero, a cuya tienda solía ir como niño. En América, el papel principal es desempeñado por
un zapatero, llamado Mateo, que tiene unas aventuras amorosas con Sor María del Gólgota.
Al lado del nombre, encontramos otros elementos que nos ayudan a darnos cuenta de que en
los dos relatos se trata del mismo personaje: la zapatería está en ambos capítulos junta a “la
barbería de Pepe Morillo”. La tercera prueba se encuentra en la descripción similar que se
hace de la ropa que lleva Mateo, que se recoge asimismo en el capítulo Doquiera que el
hombre va. En esta historia, el personaje no es tan importante que como sí lo es en Sacristán y
América (Valdivia 80-81, 98-99; Muñoz Molina, Sefarad 180, 188, 190, 515-16, 557, 578,
580):
Paseaba siempre por las calles del barrio, […] agrandado por un abrigo de corte rancio
y opulento, con la cabeza singularmente pequeña cubierta por un sombrero tirolés,
pluma verde incluida (Muñoz Molina, Sefarad 515).
Otro colectivo de personajes que vinculan Sacristán con Doquiera que el hombre va son los
drogadictos que aparecen en el fondo de la historia del primer capítulo. De esta manera, se
anuncia su posterior presentación (Valdivia 97, 179).
Mateo Zapatón pone en contacto las memorias abordadas en los tres diferentes capítulos.
Sacristán expone el ‘desempleo como exilio’ y la nostalgia a un pueblo natal, mientras que en
Doquiera que el hombre va el destierro aparece bajo la forma de la drogadicción. Como ya
57
hemos señalado, en América se trata el franquismo y el totalitarismo alemán con sus
deportaciones. Por consecuencia, constatamos una unión entre una historia que se desarrolla
en el ámbito de los (horrores de) regímenes autoritarios y unos relatos en los que se presentan
exilios ‘abstractos’. Sería posible considerar éstos últimos hasta banales en comparación con
las atrocidades cometidas en los campos. Explicamos esta elección del autor por su intención
de insertar la remembranza de los totalitarismos en la memoria colectiva, la ‘vida cotidiana’
de los españoles y de los lectores en general (Valdivia 80-81, 97, 178, 501-02, 575; Muñoz
Molina, Sefarad 562, 584-85; Arroyo Redondo 373-74).
En el análisis sobre el elemento del tren en la obra, ya nos referimos a un caso de reaparición
de un personaje. Se trata de la mujer que besa inmediatamente a un hombre que conoce
durante un viaje en tren. Encontramos este episodio en el capítulo Copenhague, donde forma
apenas un relato intercalado. En Valdemún se recoge parcialmente a la misma historia, que en
este texto tampoco tiene mucha importancia. Sin embargo, en este caso el personaje forma
parte de la historia central que se narra en el capítulo: la mujer es la prima del protagonista
(Valdivia 89-90, Muñoz Molina, Sefarad 204, 305-06). Aunque el episodio de Copenhague
solo incluye una referencia al servicio militar del novio, se halla en un capítulo que trata un
abanico de diferentes elementos. Constatamos la memoria de la Guerra Civil, de los soldados
republicanos, de la División Azul y de la (huida ante la) persecución nazi y estalinista. Se
opone a Valdemún, cuyo cuadro narrativo excluye los totalitarismos y las guerras y donde, en
cambio, se narran las últimas horas en su lecho de muerte de la tía del protagonista (Muñoz
Molina, Sefarad 205; Valdivia 84-85, 89).
Quisiéramos concluir este capítulo con la idea de la ‘Fuga musical’. Señalamos que los
personajes que reaparecen a lo largo de la novela forman parte del ‘contrapunto’. Como se ha
expuesto en el análisis, cada individuo tiene su propia función. La combinación de todos estos
papeles causa un significado nuevo y función mas elevada: la red de personajes que entrelaza
memorias sobre el exilio, los totalitarismos y las guerras (Valdivia 76; Arroyo Redondo 362,
368; Hristova, Memoria 41-43).
58
III.4.3 La superposición de memorias en Sefarad al nivel de los capítulos
Al nivel de los capítulos, la combinación de memorias se realiza bajo la forma de una
yuxtaposición (Hristova, Memoria 43-44). De esta manera, algunos textos tienen su propio
tema central. En Tan callando se trata sobre todo de la División Azul y en Sefarad del caso
judío, mientras que en Cerbère se narra el exilio republicano (Valdivia 87, 96, 103). Cabe
señalar que las historias de Sacristán, Valdemún y Doquiera que el hombre va se desarrollan
fuera del contexto de los totalitarismos. A pesar de la ausencia de referencias a represiones y
persecuciones, el lazo de estos tres capítulos con los otros persiste por los tópicos del exilio y
su vuelta (Valdivia 80, 89, 97, 178, 501-02, Muñoz Molina, Sefarad 285). En el apartado
sobre el objetivo de la obra, analizaremos la función de las historias ‘normales’, que no tratan
(las atrocidades de) los regímenes autoritarios. Dado que la mayoría de los capítulos del libro
no se limitan a presentar una única memoria, resulta más interesante examinar cómo dentro de
un mismo texto se entrelazan diferentes categorías (Arroyo Redondo 374).
III.4.4 La superposición de memorias en Sefarad dentro de los capítulos
a) Mediante la sucesión de párrafos
Distinguimos seis estrategias que aplica Muñoz Molina para unir memorias distintas dentro de
un capítulo. La primera consta en combinar ‘microhistorias’ por medio de una sucesión de
párrafos. De esta manera, cada memoria es abordada en su propia unidad textual, pero sin que
se pierda la coherencia del capítulo completo en cuestión. Encontramos esta técnica en Eres y
en Quien espera, donde ambas escrituras ofrecen un panorama, casi un inventario de
individuos. Como señala Valdivia sobre Eres, “este capítulo es un compendio y una
reivindicación de todas las víctimas de los totalitarismos” (100). Además, al lado de los que
sufrieron, se recogen de nuevo a varios de los personajes ‘indemnes’ que se presentan a lo
largo del libro, como el médico de Berghof: “eres el médico que aguarda en la penumbra de
su despacho al paciente a quien debe darle la noticia de su enfermedad […]” y el joven
excluido de Sefarad: “un niño gordo y apocado entre los fuertes y los brutos del patio de la
escuela […]” (Valdivia 95, 687; Muñoz Molina, Sefarad 607-610, 613, 683). Los individuos
de Quien espera, por su parte, comparten el destino de ser perseguidos y algunos de ellos
59
esperan atemorizados el momento en el que serán capturados por la policía secreta (Valdivia
85-86). A continuación enseñaremos a partir de algunos fragmentos la superposición de
memorias en los dos capítulos. En Eres se tratan los soldados de la División Azul, el
antisemitismo, la represión nazi y estalinista, la Guerra Civil española y el exilio republicano
(Valdivia 124; Muñoz Molina, Sefarad 599-606, 610-619). Los pasajes siguientes
ejemplifican la combinación de dos de estos tipos de historias en el capítulo, realizada
mediante el uso de diferentes párrafos. Mostramos uno en el que se narra sobre los campos de
concentración alemanes, a partir de la historia de Primo Levi, mientras que en el otro se
refiere a la División Azul (Muñoz Molina, Sefarad 601-02, 611):
Y entonces me viene a la memoria Primo Levi en su piso burgués de Turín […]
Dejó su habitación […] y cuando regresó tres años más tarde, flaco como un espectro,
sobrevivido del infierno, debió de sentir que en realidad estaba muerto […]
(Muñoz Molina, Sefarad 601-02).
Nadie sabe de antemano si va a ser cobarde o valiente cuando llegue la hora, me dijo
mi amigo José Luis Pinillos, que en una vida remota, cuando era un muchacho de
veintidós años, luchó con uniforme alemán en el frente de Leningrado […]
(Muñoz Molina, Sefarad 611).
Quien espera aborda el antisemitismo general en los años antes de la Segunda Guerra
Mundial y la persecución tanto estalinista como nazi. Además, incluye una referencia breve a
la Guerra Civil, más concretamente sobre “la ayuda soviética a la República”. (Valdivia 85-
86; Muñoz Molina, Sefarad 245-61, 265-66). En los dos fragmentos que ahora expondremos,
se yuxtapone en párrafos sucesivos respectivamente el apresamiento nazi y estalinista (Muñoz
Molina, Sefarad 249-50):
En 1938 el judío vienés Hans Mayer escapa de Austria […] En 1943 lo alcanzan los
hombres de abrigos de cuero y sombreros flexibles […] había previsto tan
minuciosamente la escena de su detención, durante tantos años, que cuando al fin llegó
tuvo la sensación de haberla ya vivido (Muñoz Molina, Sefarad 249-50).
En Moscú, la noche del 27 de abril de 1937, Margarete Buber-Neumann advirtió que
uno de los funcionarios de la NKVD que se presentaron a detener a su marido llevaba
60
unas gafas redondas y pequeñas […] (Muñoz Molina, Sefarad 250).
b) Las referencias breves
La segunda estrategia que utiliza el autor de Sefarad para vincular memorias distintas dentro
de un capítulo, consta en introducir referencias más bien cortas, que tratan otro tema que la de
la historia central. Señalamos esta técnica en los capítulos Tan callando, Narva y Olympia.
En el primero se cuenta, como ya hemos explicado, un sueño traumático de “un soldado de la
División Azul”. Al lado de la narración sobre el refugio y los enemigos rusos, se incluye un
recuerdo de la protagonista con respecto a un anciano profesor suyo, asesinado en el contexto
de la Guerra Civil (Valdivia 87-88): “en abril o mayo de 1936 mi profesor de literatura no
podía saber que al final de ese verano estaría tirado y muerto en una cuneta” (Muñoz Molina
279, Sefarad. Cursiva en el original). Además, el militar español reflexiona sobre sí mismo y
declara que su plan original era unirse a la banda franquista en la Guerra Civil: “[e]l hombre
joven que no llegó a tiempo de luchar en la guerra española y se alistó para ir a Rusia […]”
(Muñoz Molina, Sefarad 280; Hristova, Memoria 42).
En el capítulo sobre el tren ya hemos expuesto que en Narva se trata el papel de la División
Azul y las deportaciones de los judíos (Valdivia 100-01). Al final de la historia, encontramos
algunas referencias a otras memorias (Muñoz Molina, Sefarad 642-43, 645; Hristova,
Memoria 35, 43):
Mira lo bien que cooperaban entre sí los nazis, y los comunistas, cuántos millones y
millones de muertos han dejado unos y otros. Pero no sólo ellos, piensa en Bosnia, o
en Ruanda, […] un millón de personas asesinadas en unos pocos meses, y no con los
adelantos técnicos que tenían los alemanes, sino a machetazos y a palos (Muñoz
Molina, Sefarad 642-43).
No muy lejos de donde nosotros estamos ahora, […] hubo hace más de sesenta años
una explanada llena de muertos. En esta misma acera por la que mi amigo y yo
caminamos caían las bombas durante el asedio franquista de Madrid (Muñoz Molina,
Sefarad 645).
61
En el segundo fragmento el autor hace referencia al terror franquista, mientras que en el
primero encontramos diferentes tipos de memorias. De esta manera, no solo hay una
superposición de memorias entre las de la historia principal de Narva y las de los pasajes, sino
que también en el primer fragmento se vinculan diferentes episodios. Además, llama la
atención la mención de memorias que todavía no habíamos abordado. Al lado de “los nazis, y
los comunistas”, en el texto asimismo aparece el genocidio en Ruanda y Bosnia. Más
avanzada la investigación, analizaremos tanto estos otros temas, como el contacto de
memorias dentro de un mismo pasaje (Valdivia 100-01; Muñoz Molina, Sefarad 642-43, 645;
Hristova, Memoria 35, 43).
La historia de Olympia es la de un hombre español que se siente agobiado con la vida que
lleva. Sueña con lo nuevo, lo exótico y su exnovia (Valdivia 93-94). Por consiguiente, este
capítulo parece no tratar los totalitarismos ni las guerras. Sin embargo, en un desliz de
pensamiento28 del protagonista, se incluyen unas referencias al exilio republicano de después
de la Guerra Civil (Muñoz Molina, Sefarad 422; Hristova, Memoria 31):
Recordé que había leído en el periódico que en el palacio de Cristal del Retiro había
una exposición dedicada al exilio de los republicanos españoles en México. […]
Recuerdo objetos, fragmentos: […] monitores de vídeo en los que se proyectaban
viejas películas de soldados envueltos en harapos huyendo por los caminos hacia
Francia, hacinados en las estaciones fronterizas de Port-Bou y Cerbère, después de la
caída de Cataluña (Muñoz Molina, Sefarad 422).
Cabe explicar que Cerbère (asimismo el título de un capítulo de Sefarad) es un “municipio
francés situado en [la provincia] de los Pirineos Orientales”, al que la mayoría de los soldados
republicanos huyeron después de la derrota en la Guerra Civil (Valdivia 213).
Gracias a la inclusión de la historia sobre la exposición en Olympia, Antonio Muñoz Molina
consigue poner en contacto una memoria bélica con una más bien ‘banal’ y cotidiana (Muñoz
Molina, Sefarad 422, Valdivia 93-94; Arroyo Redondo 374).
28 Después de contar sobre un recuerdo que tiene de una exposición en el Retiro, el personaje vuelve a lo que de hecho quería narrar: “recobro ahora otros pasos, el recuerdo que iba a contar […] (Muñoz Molina, Sefarad 422-23).
62
c) El fondo memorístico inesperado o no evidente
El caso de Olympia nos lleva a otros capítulos, en los que a primera vista, se cuenta una
historia ajena al contexto de totalitarismos: se trata de Berghof y América. Este primer texto
se centra alrededor de las vacaciones de un médico y de la enfermedad como tipo de exilio.
Por esta razón, el contenido del relato no parece concordar con el título, el cual se refiere a
una de las casas de Hitler. No obstante, descubrimos al final del capítulo, que la historia
conduce al clímax a través de una memoria contextualizada en un régimen autoritario.
Durante una búsqueda de cuevas en las llanuras de unas montañas, el protagonista se desvía y
llega a “la residencia de un antiguo oficial de las SS”, pidiendo auxilio, asfixiándose y
precisando intervención médica (Valdivia 95, 98-99; Muñoz Molina, Sefarad 437; Arroyo
Redondo 374):
Desde que entré en este lugar sólo ahora, mientras espero a que respondan el teléfono
de Urgencias, miro a mi alrededor. En una pared hay un gran retrato al óleo de Hitler,
rodeado por dos cortinajes rojos que resultan ser dos banderas con esvásticas. […] no
hay nada que no sea nazi, que no conmemore y celebre el III Reich (Muñoz Molina,
Sefarad 476).
Gracias a la explicación de este pasaje, quedará claro que el propio fragmento presenta cierta
superposición de memorias. El hombre en situación de emergencia es “uno de los muchos
oficiales nazis” que se refugiaron en España durante el franquismo29. Por consiguiente, se
entrelaza este fascismo con el alemán. Los dos, por su parte, se vinculan con la historia de las
vacaciones y la enfermedad (Valdivia 95).
En América, descubrimos que la historia de la aventura de la monja y el zapatero se desarrolla
sobre un trasfondo relacionado con el franquismo. Como ya hemos señalado, en el capítulo se
hace referencia de manera más bien implícita al papel de este régimen en el retroceso de los
derechos femeninos. El fragmento siguiente muestra que el padre de Sor María del Gólgota
está a favor de la igualdad, mientras que la madre tiene la opinión contrapuesta (Valdivia 98,
99, 575; Muñoz Molina, Sefarad 575, 580):
29 Quisiéramos añadir que Sefarad constituye la primera obra en la que se aborda este fenómeno (Valdivia 772-73).
63
[…] quería el pobre que yo aprendiera a hablar inglés, a jugar al tenis, a escribir a
máquina y a conducir automóviles, que fuera a la universidad y estudiara algo serio
[…] y mi padre, qué vergüenza, si parece mentira, tengo una mujer tan retrógrada que
está en contra del avance du su propio sexo (Muñoz Molina, Sefarad 575).
Después de haber analizado Berghof y América, entendemos cómo se une una historia
‘normal’ con una memoria con respecto a guerras o totalitarismos. A pesar de que la inclusión
de esta última no siempre es tan evidente o no aparece antes del final, sí forma parte de la
historia central en ambos capítulos. Por esta razón concluimos que se trata de una tercera
estrategia para la superposición dentro de un mismo capítulo (Valdivia 95, 98-99, 575; Muñoz
Molina, Sefarad 476, 575; Arroyo Redondo 374).
d) El dialogismo
Distinguimos una cuarta técnica que consiste en un grado mayor de entrelazamiento de
diferentes memorias en una misma historia, dentro de un capítulo específico. En este caso, en
lugar de solo unas referencias o una presencia no clara o retrasada, las memorias dialogan y
forman una unidad en cierto modo más inseparable. Encontramos esta estrategia en Narva y
en Copenhague. Como ya hemos explicado antes, el argumento de la primera historia consta
en un encuentro entre un militar de la División Azul y una mujer judía, que le revela al
soldado el horrible plan nazi de la Solución Final. Por consiguiente, Narva presenta una
superposición de las memorias de la Shoah con la de la banda de voluntarios españoles.
Debido a los dos personajes de este capítulo, Muñoz Molina ha logrado fusionar los temas
que acabamos de exponer en una misma trama (Valdivia 83-85, 100-01, 211-12; Arroyo
Redondo 368; Hristova, Memoria 34-35).
En Copenhague, por su parte, se entretejen las memorias por medio de una asociación de
ideas contínua, realizada por el narrador autodiegético. La historia de este texto, en el que el
tren forma el hilo conductor, es una sucesión de relatos que forman una unidad. Al lado de la
historia ya expuesta sobre la pareja adúltera que se conoce en un viaje de tren, distinguimos el
tema de la Guerra Civil y los soldados republicanos, la División Azul y la (huida ante la)
persecución nazi y estalinista. A continuación descubriremos cómo en Copenhague una
historia desencadena continuamente otra (Valdivia 83-85; Arroyo Redondo 368; Hristova,
64
Memoria 36; Paulsen 152-53).:
Durante mi primer viaje a Madrid, mientras me adormilaba contra el duro respaldo de
plástico azul, yo oía a mi abuelo Manuel y a otro pasajero contarse […] viajes en tren
durante los inviernos de la guerra. Nos trajeron a todos los del batallón de la Guardia
de Asalto30 en el que yo servía y nos hicieron subir a un tren en esta misma estación, y
aunque no nos dijeron adónde iban a llevarnos se corrió el rumor de que nuestro
destino era el frente del Ebro31. […] Por la mañana nos hicieron bajarnos […] Habían
mandado a otro batallón en nuestro lugar, y de ochocientos hombres que iban no
volvieron ni treinta (Muñoz Molina, Sefarad 207-08).
En este fragmento, el protagonista recuerda su primera vez que viajó en tren, en el que oía las
conversaciones de su abuelo con otra persona. Leemos en la voz de Manuel una historia
propia sobre cuando sirvió como soldado durante la Guerra Civil española. Por ello, se
combinan los recuerdos y las voces de dos personajes distintos. Quisiéramos añadir que en
este pasaje se destaca el papel del tren como ‘lugar donde la gente se cuenta historias’(Muñoz
Molina, Sefarad 207-08; Valdivia 208; Arroyo Redondo 368; Hristova, Memoria 29).
Continuamos el análisis de Copenhague con otro fragmento en el que el personaje
somnoliento se confunde a sí mismo con las historias que está oyendo durante el trayecto. Se
identifica con los “soldados vencidos” republicanos y con los que fueron “deportados” a
campos de concentración, después de haber intentado exiliarse. Enseguida tras estos
pensamientos, la voz del “interlocutor” del abuelo introduce otra memoria, la de la División
Azul (Muñoz Molina, Sefarad 211; Valdivia 84; Arroyo Redondo 368):
Entreabría los ojos y veía la lumbre de los cigarrillos, y cuando mi abuelo o su
interlocutor daban una chupada se veían por un instante sus caras campesinas […] Era,
viendo esas caras y escuchando esas palabras desleídas en el sueño, como si yo no
viajara en el tren donde ahora íbamos, sino en cualquiera de los trenes de los que ellos
hablaban, trenes de soldados vencidos o de deportados […] Yo serví en Rusia, dijo el
hombre, en la División Azul (Muñoz Molina, Sefarad 211). 30 La Guardia de Asalto era un “cuerpo policial” republicano que en el año 1936 logró impedir el golpe de Estado (Valdivia 208). 31 Se refiere a “la batalla más importante desarrollada durante la Guerra Civil”, en 1938, en la que la derrota de la banda republicana “abría el camino a la caída de Cataluña” (Valdivia 208).
65
A continuación, leemos cómo el recuerdo del protagonista de la llegada “en la estación de
Cerbère”, provoca la reflexión sobre el exilio republicano, debido a que es la misma ciudad a
la que huyeron los soldados españoles. Además, por analogía con el elemento del tren, el
personaje aborda las deportaciones nazi y estalinista a partir de Primo Levi y Margarete
Buber-Neumann (Valdivia 213; Muñoz Molina, Sefarad 212-15; Arroyo Redondo 368-69):
Tan claramente como me acuerdo del primer viaje en tren me acuerdo de la primera
vez que llegué a los andenes de una estación fronteriza […] Guardias civiles […] y
luego gendarmes hostiles y groseros examinaban los pasaportes en la estación de
Cerbère. Cerbère, Cerbero: […] donde los gendarmes franceses humillaban en el
invierno de 1939 a los soldados de la República Española […] Cómo sería llegar a una
estación alemana o polaca en un tren […] Durante cinco días, en febrero de 1944,
Primo Levi viajó en un tren hacia Auschwitz. […] Tres semanas tardó Margarete
Buber-Neumann en llegar desde Moscú hasta el campo de Siberia […] (Muñoz
Molina, Sefarad 212-15).
Quisiéramos señalar que la técnica que acabamos de exponer, en la que una memoria forma
un “catalizador” para otra, se inscribe en la teoría de la “memoria multidireccional” (Paulsen
152-53; Rothberg 2-3, 9, 18).
e) Dentro del mismo párrafo
Pasamos a la quinta estrategia para poner varias memorias en contacto, que consta en la
enumeración de los temas. Al final del capítulo Eres aparecen en un tempo rápido referencias
a personajes que sufrieron una represión totalitaria (respectivamente alemana, soviética y la
combinación de éstas (Muñoz Molina, Sefarad 596, 618-19; Hristova, Memoria 39):
Eres Jean Améry viendo un paisaje de prados y árboles por la ventanilla del coche en
el que lo llevan preso al cuartel de la Gestapo, eres Evgenia Ginzburg escuchando por
última vez el ruido peculiar con que se cierra la puerta de su casa, adonde nunca va a
volver, eres Margarete Buber-Neumann que ve la esfera iluminada de un reloj en la
madrugada de Moscú, unos minutos antes de que la furgoneta en la que la llevan presa
66
entre en la oscuridad de la prisión […] (Muñoz Molina, Sefarad 618-19).
Además, en la parte sobre la segunda técnica, ya abordamos un pasaje de Narva en el que se
menciona sucesivamente los genocidios fascistas eurasiáticos y los de en Ruanda y Bosnia
(Muñoz Molina 642-43; Hristova, Memoria 35, 43). En cuanto a las ‘otras memorias’ (con
que se refiere a las que no tratan ni los totalitarismos nazi o estalinista, ni la Guerra Civil o el
exilio republicano y ni la División Azul), señalamos asimismo la que aborda la Revolución
rusa. Ésta aparece en el capítulo titulado Münzenberg (Muñoz Molina, Sefarad 370-71):
En los primeros años de la Revolución Soviética, cuando Lenin, alucinado en las
estancias del Kremlin, […] todavía imaginaba que Europa entera iba a incendiarse de
un momento a otro de sublevaciones proletarias, Münzenberg comprendió antes que
nadie que la revolución mundial no llegaría enseguida […] (Muñoz Molina, Sefarad
370-71).
Constatamos que en este fragmento, la referencia a la revolución se junta a la historia de
Münzenberg, en la que indagaremos en el capítulo siguiente (Muñoz Molina, Sefarad 370-
71).
f) La fusión de memorias en los personajes
La última manera con la que el escritor Antonio Muñoz Molina une distintas memorias, se
encuentra en los propios personajes de la obra. Debido a las experiencias que ellos han vivido,
encarnan en sí mismo una superposición. Indicamos que los individuos que contestan a esta
naturaleza son: Amaya Ibárruri, Margarete Buber-Neumann y Willi Münzenberg (Hristova,
Memoria 33, 42). En el apartado sobre la función del tren, ya hemos explicado que Ibárruri
conoció tanto las atrocidades de la Guerra Civil, como el terror estalinista (Valdivia 98, 529).
Otra historia que ya hemos expuesto en este trabajo es la de Buber-Neumann. Ella fue
deportada tanto a un campo de concentración alemán como a uno ruso. De esta manera, se
combina la memoria nazi con la estalinista (Muñoz Molina, Sefarad 214-15; Valdivia 111).
En cuanto a Münzenberg, leemos en el capítulo que lleva su nombre, que no solo los
soviéticos y los alemanes comunistas32 lo persiguen, sino también los nazis (Valdivia 92, 126-
32 A causa de “acusaciones falsas” de conspiración contra el Partido Comunista Alemán (Valdivia 127).
67
27; Muñoz Molina, Sefarad 355, 357, 359):
[…] Willi Münzenberg, que a principios de verano de 1940 huye hacia el oeste por los
caminos de Francia, en la gran desbandada que provoca el avance de los carros de
combate alemanes. […] Va a ser ejecutado si los alemanes lo atrapan, pero también lo
será si le encuentran el rastro sus antiguos camaradas y subordinados comunistas. […]
ha pasado los últimos meses en un campo de concentración, uno de esos campos en los
que el gobierno francés ha encerrado precisamente a aquellos refugiados o apátridas
que más tienen que temer de los nazis, según la lógica criminal de los tiempos: si
estalla la guerra contra Alemania, los refugiados alemanes que viven en Francia son el
enemigo, de modo que hay que encerrarlos, aunque sean fugitivos del nazismo. […]
Münzenberg huye del avance del ejército alemán acompañado por esos hombres y no
sabe que son agentes soviéticos que han estado espiándolo desde que llegó al campo
de prisioneros, y a los que les ha sido encomendada su ejecución (Muñoz Molina,
Sefarad 355, 357, 359).
Los resultados del análisis de esta sexta estrategia nos enseñan que por medio de la elección
de las personas verdaderas Ibárruri, Buber-Neumann y Münzenberg, el autor consigue
entrelazar, hasta fusionar, memorias diferentes a un nivel más personal e individual (Arroyo
Redondo 368; Hristova, Memoria 33, 42).
III.5 EL OBJETIVO DE LA ESCRITURA
Apoyándonos en las respuestas ya obtenidas por el análisis de los apartados anteriores y
aportando nuevos datos, investigaremos en este capítulo cuál es el objetivo de Sefarad. El escritor Muñoz Molina busca poner en contacto la memoria de los totalitarismos
eurasiáticos del siglo XX con la literatura española (véase asimismo la introducción de ‘III.4
La superposición de memorias en Sefarad para una explicación más detallada). Más en
concreto, aborda los horrores que suponían los regímenes autoritarios nazi, estalinista y
franquista. Además, en la obra se trata la División Azul, la Guerra Civil y el exilio
republicano, que forma el lazo por excelencia entre la cultura europea (marcada por el
68
Holocausto) y la española (Herzberger ctd. en Valdivia 15; Sánchez Zapatero ctd. en Valdivia
23; Valdivia 34, 84).
Como hemos expuesto en este trabajo, Sefarad incorpora tanto memorias que abordan las
víctimas de los totalitarismos del siglo XX, como relatos que se presentan en un contexto más
bien cotidiano. Gracias a la inclusión de historias que no tratan represiones ni exterminios,
sino la vida normal (que supone fenómenos como la enfermedad y el amor), se acerca lo ajeno
a lo propio. De esta manera, Muñoz Molina busca insertar la remembranza de (las atrocidades
de los) fascismos y de las guerras en la memoria colectiva del público (Arroyo Redondo 374).
A lo largo de la obra, encontramos la comparación de un episodio tan inefable como el
Holocausto y su contexto mayor, con experiencias menos extremas, hasta banales. Este
procedimiento lleva a una mejor comprensión de este primero (Arroyo Redondo 363): hace
que el lector tenga la posibilidad de acudir a su conocimiento cotidiano para ser capaz de
interpretar lo desconocido o lo inimaginable (Arroyo Redondo 374). En el fragmento
siguiente se compara claramente el destino de un enfermo con el de un judío (Muñoz Molina,
Sefarad 446):
[…] no sólo una enfermedad, sino el nombre de una especie de infamia: […]
expulsado de pronto de la comunidad de los normales, como un judío que leyera en un
café de Viena el periódico donde se publican las nuevas leyes raciales alemanas
(Muñoz Molina, Sefarad 446).
Sefarad forma un instrumento para quebrar el olvido alrededor de las víctimas de las
atrocidades totalitarias. A lo largo de la obra, se insiste en la necesidad de rememorar y dar
voz a ellos los que han sido borrados de la historia (“La literatura del Holocausto” 41;
Valdivia 644; Muñoz Molina, Sefarad 644; Arroyo Redondo 371, 374):
[…] y cuando estoy acostado, a oscuras, sabiendo que no me voy a dormir, […] me
parece que los veo a todos, uno por uno, que se me quedan mirando […] y me hablan,
me dicen que si yo estoy vivo tengo la obligación de hablar por ellos, tengo que contar
lo que les hicieron, no puedo quedarme sin hacer nada y dejar que les olviden, y que se
pierda del todo lo poco que va quedando de ellos. No quedará nada cuando se haya
extinguido mi generación, nadie que se acuerde, a no ser que algunos de vosotros
repitáis lo que os hemos contado (Muñoz Molina, Sefarad 643-44).
69
Además, el narrador principal señala en el fragmento siguiente la individualidad de las
historias dentro de la colectividad. Menciona asimismo que no hace falta inventar personajes
ni experiencias (hasta denuncia este proyecto), puesto que existen suficientes ejemplos
verdaderos de víctimas. Sin embargo, como hemos analizado en este trabajo, el libro
incorpora no solo personas verdaderas, sino también inventadas por el escritor (Muñoz
Molina, Sefarad 720-21; Valdivia 103-04):
Cada uno tuvo una vida que no se pareció a la de nadie, igual que su cara y su voz
fueron únicas, y que el horror de su muerte fue irrepetible, aunque sucediera entre
tantos millones de muertes semejantes. Cómo atreverse a la vana frivolidad de
inventar, habiendo tantas vidas que merecieron ser contadas, cada una de ellas una
novela, una malla de ramificaciones que conducen a otras novelas y otras vidas
(Muñoz Molina, Sefarad 720-21).
Nótese que en este pasaje se refiere asimismo al subtítulo de la obra: una novela de novelas y
de este modo a la interrelación de las historias, o en otras palabras la superposición de
memorias (Valdivia 79).
Ya que el carácter reconstructivo del libro no es suficiente para cumplir con el propósito de
difundir los testimonios, Muñoz Molina incita al lector de asumir un rol activo. En la Nota de
lecturas, que se encuentra al final de la novela, el autor enumera las obras a las cuales ha
acudido para acercarse a las historias sobre totalitarismos. Entre ellas distinguimos “el libro
de Jean Améry sobre Auschwitz […] y […] la gran trilogía memorial de Primo Levi”. El
apéndice tiene como función de abrir el camino al lector a otros testimonios que tratan los
temas que se abordan en Sefarad (Muñoz Molina, Sefarad 751. Cursiva en el original;
Valdivia 132-33). El propio escritor avisa en un artículo llamado Conversaciones con el señor
Sammler lo siguiente:
Hay que leer todos esos libros para saber lo que ha sido la atrocidad del totalitarismo
en el siglo XX, pero hay que leerlos también como un aprendizaje político sobre
nuestro presente y nuestro porvenir (Muñoz Molina, Conversaciones).
Esta cita anticipa a la vez a otro objetivo del libro, que abordaremos más adelante: la denuncia
para evitar la repetición (Díaz Navarro 1, 4).
70
En ciertos momentos del libro, constatamos que el narrador se dirige directamente al lector
para que nos adentremos más en las historias y sientan empatía por los personajes (Valdivia
93, 170, 485): “pero había otra mujer en la habitación, te lo cuento y es como si me acordara
[…]” (Muñoz Molina, Sefarad 485. Cursiva es mía). Además, los capítulos completos Quien
espera y Eres suponen una identificación aún mayor con el destino de las víctimas, debido al
uso continuo de formas nominales y verbales en la segunda persona singular. Empieza la
historia de Quien espera de la manera siguiente (Muñoz Molina, Sefarad 243, 596; Valdivia
243, 596; Hristova, Memoria 39):
Y tú qué harías si supieras que en cualquier momento pueden venir a buscarte, que tal
vez ya figura tu nombre en una lista mecanografiada de presos o de muertos futuros,
de sospechosos, de traidores (Muñoz Molina, Sefarad 243).
Existe la prueba del mérito de Sefarad: constatamos el logro del objetivo del autor de
despertar el interés del público en la memoria que España y Europa comparten, en particular
la del Holocausto. Gracias a la influencia de la obra, se reeditaron los testimonios de Primo
Levi y se tradujeron por primera vez al español las obras en las cuales Muñoz Molina se había
basado para la creación de Sefarad. Se trata en concreto de “Diarios de Victor Klemperer, El
vértigo de Evgenia Ginzburg [y] Prisionera de Stalin y Hitler de Margarete Buber-Neumann”
(Valdivia 21, 31).
Como ya hemos explicado, el libro constituye una denuncia contra la ignorancia y el olvido
de los horrores del siglo XX. Al lado de introducir las memorias no o poco conocidas al
público español, Muñoz Molina procura concientizar a los lectores y al mundo en general para
que no se vuelvan a pasar atrocidades similares (Díaz Navarro 1, 4; Valdivia 21, 31). Avisa
que el antisemitismo no brota de un régimen totalitario, sino que el germen se encuentra en
toda la sociedad. A causa de ello, cualquier persona es un posible cómplice. Señalamos unos
fragmentos llamativos en los que queda claro que la población alemana no cuestiona, sino que
acepta la discriminación y el horror que se está acercando de manera cada vez menos furtiva
(Muñoz Molina, Sefarad 247, 702):
El jueves 30 de marzo de 1933 el profesor Victor Klemperer, de Dresden anota en su
diario que ha visto en el escarapate de una tienda de juguetes un balón de goma
infantil con una gran esvástica (Muñoz Molina, Sefarad 247).
71
Pagaría su café al mismo camarero de todas las mañanas, que se inclinaría ligeramente
ante él cuando recibiera la propina, pero ahora sabía que muy probablemente el
camarero lo miraría con el desprecio que se reserva a un mendigo inoportuno si
llegaba a enterarse de que era judío (Muñoz Molina, Sefarad 702).
En el capítulo Quien espera encontramos una cita (que Muñoz Molina ha sacado de la obra de
Victor Klemperer)33, que relacionamos con la teoría de ‘la banalidad del mal’ de Hannah
Arendt. Los responsables del terror no son necesariamente monstruos, sino que cualquier
individuo es capaz de hacer el mal (Délano):
Si un miembro de la Gestapo tiene una cara normal, entonces cualquier cara normal
puede ser la de alguien de la Gestapo (Muñoz Molina 250. Cursiva en el original).
Constatamos asimismo una denuncia de la práctica de la delación y sobre todo de la facilidad
con la que los colaboradores hacen sus tareas (Muñoz Molina, Sefarad 255, 711-12):
En mayo de 1940 el profesor Klemperer es denunciado por un vecino, a causa de que
no había cerrado debidamente sus ventanas durante las horas nocturnas de apagón
obligatorio: lo detienen, lo encierran solo en una celda, pero lo sueltan al cabo de una
semana (Muñoz Molina, Sefarad 255).
[…] un ciudadano concienzudo, ha llamado ya a la Gestapo para advertir de su
presencia, como llamaban tantas personas entonces, sin que las obligara nadie, por
puro sentido del deber cívico o patriótico (Muñoz Molina, Sefarad 711-12).
Distinguimos otra modalidad de complicidad en el hecho de negar a reconocer las atrocidades
que estaban pasando durante el régimen nazi, incluso cuando uno es confrontado claramente
con ellas. Se expone esta actitud pasiva en el fragmento siguiente del capítulo Copenhague
(Muñoz Molina, Sefarad 241):
33 García de la Concha, página no conocida.
72
–Era un buen hotel antes de la guerra –les dijo–. […] Durante la ocupación los
alemanes lo convirtieron en cuartel de la Gestapo. Ocurrieron cosas terribles en esas
habitaciones. La gente pasaba por la plaza del pueblo y escuchaba los gritos, y hacía
como si no escuchara nada (Muñoz Molina, Sefarad 241).
Algunos críticos han puesto en duda la efectividad de la obra. Jaeckel opina que Muñoz
Molina no critica la guerra, sino que queda neutro, porque “la historia está contada a partir de
destinos personales ficcionalizados” (2235). Esta crítica se opone a Díaz Navarro, quien
argumenta justamente que “el narrador toma partido, […] adopta un punto de vista que
claramente se sitúa contra los totalitarismos y a favor de los perseguidos” (4). Antonio Gómez
López-Quiñones, por su parte, lamenta la inclusión de las obras canónicas de la Shoah,
observando que “entre el lector y el Holocausto solo hay textos” (Gómez López-Quiñones
ctd. en Hristova, Borrowed 2). Nosotros nos inclinamos más bien hacia el punto de vista de
Hristova, quien postula que “el uso explícito de testimonios de otros es una estrategia
necesaria para rellenar los huecos de la amnesia […]” (Borrowed 2).
73
IV. CONCLUSIONES
En el presente trabajo, hemos analizado de forma exhaustiva la superposición de memorias en
dos novelas que giran alrededor del tema del exilio. Ambas tienen la característica común de
estar escritas en lengua española, aunque pertenecen a diferentes ámbitos territoriales: el
argentino y el español. Dicha cuestión ha planteado un estudio a distintos niveles históricos de
lo que llamamos destierro, desde el punto de vista de las nombradas literaturas. En Yo nunca
te prometí la eternidad, de Tununa Mercado, se combina una memoria propia de la dictadura
argentina, con otras en el mismo campo de totalitarismos y conflictos bélicos. Sefarad: una
novela de novelas, de Antonio Muñoz Molina, por su parte, pone en relación la historia
española con la europea del siglo XX. A partir de esta condición, hemos desarrollado la
investigación de textos desde diferentes perspectivas, para abordar el fenómeno de la
superposición en la temática concreta.
Primeramente, cabe destacar que la obra de Mercado abarca el género a través de cartas,
diarios, entrevistas y testimonios, mientras que el libro de Muñoz Molina incluye narraciones
orales y referencias a autobiografías y testimonios de figuras con vivencias relevantes.
Por consiguiente, las dos producciones literarias no se inscriben de manera absoluta y unívoca
en una tipología narrativa concreta. Podemos señalar la similitud del papel de los autores en
las novelas. Ambos textos destacan su presencia en las historias a partir de una identificación
parcial con el narrador principal. Sefarad aplica la estrategia de la autoficción mediante la
proyección de elementos de su propia vida a la voz narrativa, como el hecho de ser escritor, el
fracaso conyugal y ciudades visitadas. Yo nunca te prometí la eternidad aprovecha del género
a través de comentarios sobre la escritura y la reconstrucción de la historia de la protagonista
que lleva a cabo. Además, Mercado basa el punto de partida de la trama en un acontecimiento
real que ella misma ha experienciado: la entrega de un diario.
Con respecto a la veracidad de las obras, hemos expuesto el uso de algunas técnicas que
aumentan el carácter verosímil de los relatos. En ambos textos, se tiende a una limitación a lo
verdadero a favor del rechazo de la invención. Sin embargo, los narradores admiten en cierto
grado su actitud conflictiva. A pesar de la inclusión de personas reales, estrategia muy
74
desarrollada en Sefarad y presente en Yo nunca te prometí la eternidad, dichos sujetos se
inscriben en una construcción ficticia.
Referente a la temática, en los dos libros se destacan el tratamiento del exilio y de la
identidad. Donde Tununa Mercado se restringe a abordar casi únicamente el desarraigo de los
miembros de una misma familia, Antonio Muñoz Molina presenta un inusitado abanico de
personajes en esta condición. No obstante, las novelas comparten la gran mayoría de
memorias acerca de los destierros en el contexto de los regímenes autoritarios y de las
guerras. De esta manera, se exponen las huidas con motivo de Guerra Civil y de la represión
nazi y estalinista. En Yo nunca te prometí la eternidad se tratan asimismo los éxodos ante la
amenaza de la dictadura argentina y la ideología sionista. Excluido este último exilio a
Palestina, todos los personajes, cualquier sea la razón de su fuga, tienen en un momento dado
el destino común de México. Sefarad, por su parte, añade varias historias sobre desarraigos en
el sentido abstracto de la palabra y los pone, de manera tanto explícita como implícita, en
comparación con los éxodos en el contexto de los totalitarismos, para obtener una mejor
comprensión de estas atrocidades y una mayor empatía con sus víctimas. Hemos revelado los
exilios ‘cotidianos’ de la enfermedad, del desempleo, de las drogas y del hecho de no encajar
durante la juventud. Además, se hace referencia el destierro deseado de un estudiante que
busca ser autónomo. En Yo nunca te prometí la eternidad, encontramos un caso similar en el
personaje Hanan, quien emprende un desarraigo querido a Palestina.
Al lado de los diferentes tipos y condiciones de exilio, Muñoz Molina insiste en su función de
acercamiento entre la historia española y la europea. Esta idea se logra a partir de la
combinación de personajes españoles con figuras europeas y gracias a la elección de
individuos sefardíes que se exilian debido al horror transnacional del Holocausto. Mercado,
por su parte, presta mucha atención a su estado de contemplación. Se describe la pérdida y la
discriminación que, en particular, la protagonista Sonia sufre por su estado de apátrida.
A su vez, la representación del concepto de la identidad muestra grandes semejanzas. Tanto
Sefarad como Yo nunca te prometí la eternidad abordan la nacionalidad compleja de los
personajes, ejemplifican la reducción de la personalidad al hecho de ser judío y presentan la
identidad como frágil e imprecisa. En la obra de Mercado, esta última idea se explica por el
efecto del antisemitismo, mientras que en el libro de Muñoz Molina el carácter inestable se
debe a la definición que los demás hacen de nuestra individualidad.
75
Otro tema central de Sefarad que hemos tratado es el tren. Este medio de transporte aparece a
lo largo de la obra y desempeña diferentes papeles en función de la historia que se narra. De
esta manera, constituye una salvación, transporta a las víctimas a los campos de
concentración, forma un lugar de (re)encuentro, lleva a los soldados al frente y es el
emplazamiento donde se intercambian historias. Hemos señalado que el tren de la salvación y
del lugar de (re)encuentro aparece tanto en las historias que tratan los totalitarismos, como en
las que se desarrollan fuera de este contexto.
En este estudio se ha indagado en las diferentes memorias que se tratan en Yo nunca te
prometí la eternidad y en Sefarad. Hemos descubierto que el primer libro aborda el nazismo y
el Holocausto, la represión estalinista, la Guerra Civil con sus Brigadas Internacionales y el
exilio republicano español, el franquismo, el sionismo y la dictadura argentina. La segunda
obra, por su parte, plantea historias sobre el horror nazi y el Holocausto, la División Azul, el
estalinismo, el franquismo y la Guerra Civil con el exilio republicano español.
Al lado de exponer cuáles conflictos bélicos y regímenes autoritarios se abordan en Yo nunca
te prometí la eternidad y en Sefarad, hemos elaborado unos esquemas que son muestra de las
técnicas utilizadas para enredar las distintas memorias. En primer lugar, se ha destacado la
reaparición de personajes en la obra de Muñoz Molina. En segundo lugar, hemos destacado la
yuxtaposición al nivel de los capítulos, que constituye una de las estrategias más
desarrolladas en la novela de Mercado. En tercer lugar, se ha evidenciado la superposición
llevada a cabo dentro de los capítulos. Hemos señalado diferentes modalidades de esta
técnica, que mayoritariamente son aplicadas tanto en el libro español como en el argentino.
Más en concreto, se trata de la inclusión de referencias breves a un tema ajeno a la que se
presenta en la historia principal de un texto, el entrelazamiento en un mismo párrafo y la
fusión de memorias en un personaje específico. En la producción literaria que es Sefarad,
hemos desvelado asimismo los métodos siguientes que ponen en relación diferentes historias
dentro de un mismo capítulo: la yuxtaposición por una sucesión de párrafos, el fondo
inesperado o no evidente de una memoria y el dialogismo más desarrollado.
Con respecto a la combinación de una remembranza inherente con otras ajenas, hemos
descubierto que en el caso de la obra de Mercado apenas se trata la dictadura argentina,
mientras que Muñoz Molina expone plenamente la historia española.
Una explicación posible por este hecho, radica en los objetivos de la escritura de las dos
novelas. El autor de Sefarad buscó con este libro aproximar la historia española a la memoria
76
de los totalitarismos eurasiáticos del siglo XX y quebrar el olvido alrededor de sus víctimas.
En Yo nunca te prometí la eternidad, el énfasis se pone en la reconstrucción de una historia
específica de la huida de una mujer ante la represión nazi. Al lado de los proyectos ya
mencionados, Antonio Muñoz Molina incita al lector de acercarse a otros testimonios y
memorias sobre regímenes autoritarios y denuncia la complicidad que tuvo lugar bajo la
forma del desoír, el antisemitismo, y la delación.
Desde nuestro punto de vista, observamos que en Sefarad, el proyecto de la superposición de
memorias queda más logrado debido al predominio del entrelazamiento de los temas dentro
de un mismo capítulo o personaje, a partir de una polifonía textual más elaborada. Se
diferencia de Yo nunca te prometí la eternidad, donde se muestra un mayor desarrollo de la
yuxtaposición de historias, centralizadas en un número restringido de figuras.
Gracias a esta investigación hemos adquirido conocimientos sobre varios tipos de memorias
relacionadas con los regímenes autoritarios y las guerras. Somos más capaces de reconocer e
interpretar las estrategias a las que se acude para vincular (en diferentes grados) distintas
remembranzas. Además, hemos indicado algunas convergencias y divergencias entre los dos
libros, en cuanto a la temática abordada y las técnicas literarias aplicadas. Para concluir, sería
interesante examinar de manera más contrastada otros textos del mismo campo, para
enriquecer nuestro saber acerca de las memorias narrativas y las formas bajo las cuales
aparecen.
77
V. BIBLIOGRAFÍA
Conferencias
Biagioli, Belén. “La cuestión genérica en En estado de memoria (1990) y Yo nunca te prometí
la eternidad (2005) de Tununa Mercado”. Letras jóvenes. Actas de las Jornadas Internas de
Investigadores en Formación del Departamento de Letras: Jornadas Internas de
Investigadores en Formación del Departamento de Letras, Mar del Plata, 2-4 ago. 2012. Mar
del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2012. 59-62. Web. 1 nov. 2013
<http://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/jiefdl/JIF2012/paper/view/11/6>.
Bocchino, Adriana A. “Las lenguas del exilio en Yo nunca te prometí la eternidad”. Actas de
las X Jornadas Nacionales de Literatura Comparada: X Jornadas Nacionales de Literatura
Comparada , La Plata, 17-20 ago. 2011. La Plata: Universidad Nacional de la Plata, 2011.
81-86. Web. 29 oct. 2013
<http://xjornadaslc.fahce.unlp.edu.ar/actas/Adriana_A._Bocchino.pdf/at_download/file>.
Hristova, Marije. “Borrowed Memory. A reading of Antonio Muñoz Molina’s Sefarad”. War
and Memory: artistic and cultural representations of individual, collective and national
memories in twentieth-century Europe at war, Warsaw, 7-9 sep. 2012. Belfast: Queen’s
University, 2012. 1-6. Web. 2. Nov. 2013
<http://www.academia.edu/2070127/Borrowed_memory_a_reading_of_Antonio_Munoz_Mol
inas_Sefarad>.
Jaeckel, Volker. “Memorias de la Guerra Civil Española en la obra de Antonio Muñoz
Molina”. Anais do V Congreso Brasileiro de Hispanistas UFMG: I Congresso Internacional
da Associação Brasileira de Hispanistas, Belo Horizonte, 2-5 feb. 2008. Ed. Sara Rojo et al.
Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2009. 2229-37. Web. 2 nov. 2013
<http://www.letras.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas_%202010-
2501/Memorias%20de%20la%20Guerra%20Civil.pdf>.
78
Diccionarios
“contrapunto”. Diccionario de la lengua española Real Academia Española. 2001. Web. 23
jul. 2014 <http://lema.rae.es/drae/?val=contrapunto>.
“fuga”. Diccionario de la lengua española Real Academia Española. 2001. Web. 23 jul. 2014
<http://lema.rae.es/drae/?val=fuga>.
“sionismo”. Diccionario de la lengua española Real Academia Española. 2001. Web. 1 ago.
2014 <http://lema.rae.es/drae/?val=sionismo>.
Entrevistas34
Mercado, Tununa. “En la frontera de la memoria”. Entr. Pablo Gianera. Lacantonal.
Fundación de Psicoanálisis. Web. 1 nov. 2013
<http://www.lacantonal.com.ar/Talleres/Oralidad/EnLaFronteraDeLaMemoria.htm>.
---. “Escribir pero como si se dibujara”. Entr. Angel Berlanga. Pagina 12. 17 abr. 2005. Web.
1 nov. 2013 <http://www.pagina12.com.ar/diario/cultura/7-49810-2005-04-17.html>.
---. “Literatura entre el eros y la política: Tununa Mercado en Leipzig”. Entr. Cristina
Papaleo. Deutsche Welle. 22 mar. 2010. Web. 1 nov. 2013 <http://www.dw.de/literatura-
entre-el-eros-y-la-pol%C3%ADtica-tununa-mercado-en-leipzig/a-5377795>.
34 Hemos incluido algunas fuentas dos veces en la bibliografía (en las secciones ‘entrevistas’ y ‘internet’), dado
que aquellas forman entrevistas dentro de artículos. De estos documentos hemos citado tanto fragmentos de los
artículos (por ejemplo la introducción por el autor) como enunciados de las entrevistas.
79
Internet
“Antonio Muñoz Molina: Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013”. UNED Calatayud.
2013: 1-17. Web. 2 nov. 2013
<http://www.calatayud.unedaragon.org/static/servicios/biblioteca/interes/201310_molina/Dos
sier-MunozMolina.pdf>.
Bocanegra, Lidia. “Breve historia del exilio republicano: el gran éxodo de 1939”. 1939, el
éxodo republicano. Exiliados republicanos españoles. nov. 2009. Web. 7 ago. 2014
<http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio>.
Díaz Navarro, Epícteto. “Las escrituras de la Historia: en torno a Sefarad, de Antonio Muñoz
Molina”. Las escrituras de la Historia: en torno a Sefarad, de Antonio Muñoz Molina /
Epícteto Díaz Navarro. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2007. Web. 2 nov. 2013
<http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/las-escrituras-de-la-historia--en-torno-a-
sefarad-de-antonio-muoz-molina-0/>.
Gianera, Pablo. “En la frontera de la memoria”. Lacantonal. Fundación de
Psicoanálisis.Web. 1 nov. 2013
<http://www.lacantonal.com.ar/Talleres/Oralidad/EnLaFronteraDeLaMemoria.htm>.
Hernández, Miguel. “Las Brigadas Internacionales. Síntesis histórica”. Asociación de amigos
de las Brigadas Internacionales. Web. 7 ago. 2014
<http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4
7&Itemid=55>.
Muñoz Molina, Antonio. “Autorretrato”. Antonio Muñoz Molina. Web. 20 abr. 2014
<http://antoniomuñozmolina.es/biografia>.
Osborne, Peter y Matthew Charles. “Walter Benjamin”. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
18 ene. 2011. Web. 7 ago. 2014 <http://plato.stanford.edu/entries/benjamin/#BioSke>.
80
“Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. 2007 Tununa Mercado”. ¿Quiénes somos?
Historial/Premios de Reconocimientos Sor Juana Inés de la Cruz. Feria Internacional del
Libro de Guadalajara. Web. 2 nov. 2013 <http://www.fil.com.mx/hist_sor/2007.asp>.
Ramos, Juan Ignacio. “Trotsky y el Ejército Rojo”. 60 Aniversario del asesinato de Léon
Trotsky. El militante. Web. 7 ago. 2014 <http://www.elmilitante.org/aniversario/trot_5.htm>.
“Tununa Mercado Biografía”. Audiovideoteca de Buenos Aires. Literatura. Tununa Mercado.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2008. Web. 1 nov. 2013
<http://www.buenosaires.gob.ar/areas/com_social/audiovideoteca/literatura/mercado_bio2_es
.php>.
Libros
Casas, Ana. La autoficción. Reflexiones teóricas. Madrid: Editorial ARCO, 2012. Impreso.
García de la Concha, Víctor. Cinco novelas en clave simbólica. Penguin Random House
Grupo Editorial España, 2011. Web. 28 jul. 2014
<http://books.google.be/books?id=SUjCl0zEZ_4C>.
Mercado, Tununa. Yo nunca te prometí la eternidad. Buenos Aires: Planeta, 2008. Impreso.
Muñoz Molina, Antonio. Sefarad. Edición de Pablo Valdivia. Madrid: Ediciones Cátedra
Grupo Anaya, S.A., 2013. Impreso.
Rothberg, Michael. Multidirectional memory. Stanford: Stanford University Press, 2009.
Impreso.
Szurmuk, Monica y Maricruz Castro Ricalde. “Memorias de lo íntimo”. Sitios de la memoria:
México después del ’68. Editorial Cuarto Propio de Chile, salida esperada 2014. Obtenido por
correspondencia electrónica personal con la autora Szurmuk.
81
Valdivia, Pablo. Sefarad. Edición de Pablo Valdivia. Madrid: Ediciones Cátedra Grupo
Anaya, S.A., 2013. Impreso.35
Periódicos
Amiguet, Teresa María. “El calvario de Salvador Puig Antich”. La Vanguardia. 2 mar. 2014.
Web. 20 abr. 2014
<http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20140302/54401716600/salvador-puig-antich-
ejecucion-garrote-vil-anarquismo-mil-franquismo-espana.html>.
“El exdictador Videla llama terroristas a las madres de los bebés robados en Argentina”. ABC.
28 jun. 2012. Internacional. Web. 7 ago. 2014
<http://www.abc.es/20120627/internacional/abci-videla-robo-bebes-niega-
201206271646.html>.
“La literatura del Holocausto rompe su silencio en España”. La Vanguardia. 2 jun. 2001.
Web. 2 ago. 2014 <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/06/02/pagina-
41/34152584/pdf.html>.
Muñoz Molina, Antonio. “Conversaciones con el señor Sammler”. El País. 30 ago. 1995.
Archivo. Web. 15 jul. 2014
<http://elpais.com/diario/1995/08/30/cultura/809733602_850215.html>.
---. “Otra diáspora”. El País. 24 abr. 1996. Archivo. Web. 15 jul. 2014
<http://elpais.com/diario/1996/04/24/cultura/830296803_850215.html>.
Pinto, Felisa. “El itinerario prometido”. Pagina 12. 26 ago. 2005. Las 12. Web. 1 nov. 2013
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-2164-2005-08-29.html>.
35 Hemos incluido la misma obra dos veces, puesto que se ha acudido tanto al texto de Muñoz Molina, como a los comentarios y ánalisis de Valdivia.
82
Reseñas
Freedman, Ariela. “Theories of Memory: Developing a Canon”. Reseña de Theories of
Memory: A Reader, Michael Rossington y Anne Whitehead. Journal of Modern Literature
otoño 2008: 77-85. Web. 7 ago. 2014 <http://www.jstor.org/stable/25511792>.
Revistas
Délano, Alexandra. “Hannah Arendt: cómo enfrentar la banalidad del mal”. Casa del tiempo.
jun. 2000. Web. 29 jul. 2014 <http://www.uam.mx/difusion/revista/junio2000/arendt.html>.
González Betancur, Juan David. “Yo nunca te prometí la eternidad o la identidad escindida”.
Cuadernos de Literatura. jul.-dic. 2009: 72-91. Web. 29 oct. 2013
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/download/6311/5054>.
Paulsen, Lasse-Emil. “Sefarad. Bidrag til en faelles europaeisk erindring”. Kultur og Klasse.
2014: 145-158. Web. 4 ago. 2014
<http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/kok/article/view/17565/15293>.
Ricaud, Nora. “Contar el exilio. Relatos sobre fronteras en la frontera”. Boletim de Pesquisa –
NELIC. ene. – jul. 2009: 140-62. Web. 29 oct. 2013
<https://journal.ufsc.br/index.php/nelic/article/download/1984-784X.2009nesp2p140/10590>.
Servetto, Alicia. “Memorias de intolerancia política: las víctimas de la Triple A (Alianza
Argentina Anticomunista)”. Antíteses, Ahead of Print. jul.-dic. 2008: 1-17. Web. 7 ago. 2014
<http://www.elortiba.org/pdf/servetto3.pdf>.
83
Tesis
Arroyo Redondo, Susana. “La autoficción: entre la autobiografía y el ensayo biográfico.
Límites del género”. Tesis. Biblioteca Universidad de Alcalá, 2011. Web. 4 ago. 2014
<http://hdl.handle.net/10017/16941>.
Hristova, Marije. “Memoria prestada. El Holocausto en la novela española contemporánea:
los casos de Sefarad de Muñoz Molina y El Comprador de Aniversarios de García Ortega”.
Tesis. Universiteit van Amsterdam Digital Academix Repository, 2011. Web. 4 ago. 2014
<http://dare.uva.nl/document/342563>.