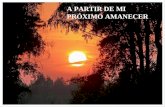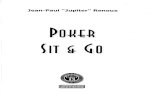El Proximo Oriente Antiguo Vol.ii - Gonzalez Wagner, C.
-
Upload
christopher-clavijo -
Category
Documents
-
view
29 -
download
1
description
Transcript of El Proximo Oriente Antiguo Vol.ii - Gonzalez Wagner, C.
-
La realeza y el estado palatino
-
ms que campos para su abastecimiento y espacio defensivo, y era el espa- ci6 ocupado por la ciudad, y no por su campia, el que se ccnsideraba sagra- do, ya que la fundacin d e la ciudad era, en s misma, una accin sagrada realizada por la voluntad d e los dioses, d e la que los hombres no eran sino simples ejecutores.
El Estado palaiino s e caracterizaba, por tanto, por su fraqlidad estructu- ral, que estaba condicionaba por la inexistencia d e un sentimiento d e cohe- sin nacional, consecuencia d e su articulacin a dos niveles, Por una parte e-- sector de los _r_..._ _ _ . dependientes&-p-alacio .- (funcionarios, comerciantes, etc.) que eran los nicos que compartan con el rey las ventajas de la gestin y cntri- buan a determinarla, por otra la poblacin que, pasivamente, y a cambio fur- damentalmente d e una propaganda que ensalzaba las bondades del gobier- no deseado por los dioses, era la que suministraba el soporte humano y econmico, y a la que no le importaba demasiado que s e produjera un cam- bio en la cspide, ya que su situacin concreta apenas se vera modificada. En circunstancias en las que el rey garantizaba seguridad y un bienestar rela- tivo, la fragilidad estructural del Estado palatino apenas tena alguna inci- dencia poltica directa. Pero en circunstancias y condiciones adversas, cuan- do las amenazas militares y pofiticas, el hambre y la miseria se enseoreaban del pas, dicha fragilidad adquira una importancia poltica considerable. Por otra parte, a medida que el Estado palatino se dotaba d e comotaciones terri- toriales, lo que suceda cuando un palacio, y el rey que lo gobernaba, ejer- can su poder sobre una zona o regin geogrfica ms o menos amplia, a dicha f r a o d a d se vena a aadir la tensin resultante d e los esfuerzos cen- tralizadores del palacio, y el deseo por parte de algunas ciudades, o secto- res d e la nobleza, d e conservar su autonoma a toda costa, lo que puede ha- guar en un inters por la secesin que acta descentralizadoramente. En segn qu contextos, los esfuerzos centralizadores prevalecern sobre sus contrarios y a la inversa. AU donde la base productiva que confiere su forta- leza econmica, poltica y militar al palacio no es capaz d e asegurale ms que unos medios y unos recursos exiguos, sin la posibilidad local de incre- mentarlos, como suceda en Siria y Palestina, los estados no rebasarn sus pequeas dimensiones y sern incapaces d e imponerse sobre otros para crear imperios ms extensos.
La fragmentacin poltica ser la caracterstica predominante, si bien coyunturalmente algunos estados, merced sobre todo al control del comer- cio ms que al ejercicio d e la fuerza militar, pueden alzarse en una suerte de hegemona, caso d e Ebla, Yamhad o Ugarit, sobre sus ms prximos veci- nos. Por contra, donde la base productiva asegura medios y recursos ms que suficientes, caso d e Mesopotamia, los estados se enzarzarn en unaserie sucesiva d e contiendas por la hegemona que culminarn con la formacin d e imperios de extensin variable y que, fmalrnente, darn lugar a la conso-
-
ciones intermedias y no debernos concebir estas dos variantes como reali- la dades estticas, sino que, por el contrario, fueron consecuencia d e la distin- n- ta dinmica de los procesos histricos.
ia . . ..
f !: 5.2.1. La legitimidad y las funciones del rey (21
11; En gran medida la legitimidad del poder real se asociaba muy estre- ci
chamente con el ejercicio d e sus funciones, para lo cual haba sido designa- , . . , -
;?;
do por los dioses, por lo que el primer hecho mediante el que se produ& lo la legitimacin del rey era el de su eleccin. La cosa puede parecer senci- lla, pero no siempre resultaba exenta de complicaciones. Aunque normal- mente tenda a imponerse la sucesin dinstica, por la cual uno de los hiJos ei scedera en el trono a su padre, ningn principio poltico o religioso ase- ir1 guraba que esto fuera as. Ni siquiera entre los propios hijos del rey es taba siempre establecido un orden sucesorio claro. Aunque la primogenitura, pro- pia d e las sociedades patriarcales, constitua una realidad social con fuerza suficiente como para influir en la sucesin hereditaria al trono -habida ciien- a: ta d e que la realeza tambin lieg a considerarse como una posesin fami- liar- en la prctica muchas veces no era el mayor de los hijos del monarca el que llevaba fi~alrnente la corona. Tras todo ello haba motivos de tipo teo- lgico, que eran los que justificaban la existencia y el poder mismos de la realeza. De acuerdo con la ideologa imperante, la realeza haba surgido por designio y voluntad d e los dioses y eran ellos los encargados, en ltima ins- tancia, de elegir quin iba a ser rey. Por supuesto, la designacin d e los dio- ses poda manifestarse de maneras bien diversas y as, los presagios, los sue- os y la prueba prctica del xito eran . - n~rma~m.ente .~ ,~~nsiderados .~ .... - .. . .. como indicaciones d e su voluntad. De hecho, como nos muestran los textos, des- de la leyenda urdida por Sargn el acadio para justificar su acceso a la rea- leza resaltando precisamente sus oscuros orgenes, hasta las proclamas d e los ltimos reyes asirios, era la eleccin divina y no el origen lo que se con- sideraba como fuente de la autoridad del rey.
La designacin del rey por parte d e los dioses sufri una evolucin para- lela a las ideas d e hegemona y su realizacin por parte de los monarcas. En los primeros tiempos era el dios d e la ciudad, por mandato de Enlil, divini- dad suprema del panten mesopotrnico, el encargado de efectuar la elec- cin del rey, pero cuando algunas ciudades, como Akkad, Ur, Babilonia, Assur o Nhive ejercieron su predominio durante generaciones sobre el resto del pas, o sobre gran parte d e ste, se pas a considerar que la asamblea de los dioses haba otorgado el gobierno temporal a una ciudad determinada
j a r a ejercerlo sobre las otras. Los mismos dioses reunidos en asamblea deci- diran el final d e la hegemona de una ciudad y el comienzo de la de otra, d e
I
-
la misma manera que decidieron entregar la hegemona a Marduk, legiti- mando d e este modo el encumbramiento de Babilonia.
-Unvezproduci.dalaelecc j&pmr~p.ame.e. los bio_sec .,... deacuerdo con la interpretacin __ que - = d e - su voluntad ~ .... ..~. ~ hac+n,sgrep~s.ental tes terrenales, el futuro rey reciba en el curso d e la ceremonia de la coronacin las insignias d e la realeza, el cetro, la corona, la tiara y el bastn d e mando, custodiadas hasta entonces en el templo del dios d e la ciudad. La misma ceremonia, que culminaba ..., ~ .~ con la entronizacin del nuevo rey, implicaba su aceptacin por pase d e la pob1aci.n-los niiembros de la comunidad que representaba jnte
-
los dioses- que ---U- asista as explcitamente ...~ ~.- . . a la ratificacin ~ ...... .~ del vnculo existente
-- . . . .. _ _ .. . .. .. ._.
entre el rey_yJa..di-dad. El reconocimiento d e los reyes de los pases veci- nos, que se produca con un intercambio de cartas, embajadores y regalos en el momento de la entronizacin, constitua un factor ms d e legitimacin, incluso entre los usurpadores, pues, en este ltimo caso, la pragmtica d e la poltica impona el valor d e la utilidad frente a cualquier otro tipo de consi- deracin. Tras la coronacin, los altos dignatarios ofrecan sus oraciones y rendan homenaje al nuevo rey, que decida sobre su futuro al frente d e los asuntos del reino.
~ez.euLtrmo,el.rey.se_le.gitimaba encuanto..dispensador deviia, eseTTlmente.alimento y proteccin. Vid&.hcie&con su mediacin ante
- __ @ dioses que la siembra prospere, las cosechas y los sean Edm-. dos, los das sigan a las noches, aseqxando, en definitiva, que no s e pertur- b e -. ni . . - interrumpa . - el orden (divino) del mundo. Era una funcin en extremo
-. ~. .- . ~.. .".- . . . .. , - . -
d'ificil y comprometida, que implicaba la interpretacin d e los signos sobre- naturales y procedimientos rituales en los que no faltaba la maqa analcjca, como cuando el rey libaba sobre el surco recin abierto para hacer des- cender en su momento las lluvias que aseguraran la prxima cosecha, y que no admita distraccin ni descanso, aunque en determinadas cuestiones no consideradas de primer orden el rey poda delegar en sus dignatarios.El_
su sentido cuando se -$a del funcionario depalac-io, literalmente alimenta-
Pero para actuar como.prote.ctor y garante d e la vidaera preciso, ante
su .- - p~e~blo -- qt.e eil~s- y ..a.dministrar en su~nambre ,e l .~eiw, que no era otra
-
se retiraba a dormir al templo, aunque ocurra que tambin en palacio poda ser avisado en sueos por los dioses, o, de manera ms activa, interrogn- doles a travs d e los orculos. En esta labor el rey no se encontraba solo. Aunque l mismo sola asumir, en su doble papel de servidor de los dioses e intrprete de su voluntad, una alta jerarqua sacerdotal, se rodeaba de un amplio cuerpo de sacerdotes y adivinos que le proporcionaban informes a diario. ,Pero en la ___ administracin ~
~IC_~_-.._.__. de ese reino de a~uerdo.co~n1~a -_ -'untad. de sus dueos, los.dioses, el rey actuaba tambin como representata.d-el-g~g- blo ante los mismos y era tanto su voz como el responsable de s u . c o a p r - tamiento..Ello. le prop.orcionaba la capacidad de interceder por suss~$aatos, no tanto individualmente sino g m o comunidad, y asentar sobre-ma-base--6r- me su capacidad de gobernarlos.
como ~- . inte.~retedela_v_ol+tad &%a el rey,estaba leSrtlmabo p a a m a r decisiones .... y realizar acciones que, por consiguiente, no~admilen dis,asj-on. Donde quiera que se ponga el lmite entre la esfera humana y la divina, el rey es el personaje ms prximo a l. Aunque el rey prudente y sabio se rodear de consejeros y asesores de confianza, slo en la medida en que crea han interpretado correctamente la voluntad de los dioses, sern su voz Y SU consejo tenidos en cuenta. C~mo_se-l&r. d.e.l-.divinidades, _e&ey se manifestaba en $u func~@d_eo$ructo .y r e s t a ~ a b o ~ d e s u s . ~ , & ~ s , LOS templos. No-se podaprestar mayor servicio . .. . a un - dios ~ que -- constmyn- dole su morada. El servicio a los dioses, que no se hallaba exento de zozo- bras, como cuando algn presagio vaticinaba una amenaza o un peligro inm- nente que poda ser interpretado, por el propio rey, como una consecuencia de haberles servido mal, s~_p~ese.nt&a, mediante una elaboracin ideol- gica, com~o.s.e.rvicio-al pueblo. Adems d e la administracin cotidiana, el servicio'al pueblo, tal como lo propagaba la ideologa que legitimaba los poderes y las funciones del rey, se produca por el mismo hecho de su exis- tencia. El .y.-E-:-' rey egxLt.e-)~~gn - ello -~ -.-. rinde ~.. . .... ~ un servicio al pueblo, pues garantiza el
;---~
mantenimiento ...- del orden csmico y social 'al hacer realidad lo que no eran . . _ - =-~__ m-~.-
sino ~- los .- .. designios . ~. .. . ~ de ~ - -. los - dioses, . . -. --- funcin para la %e b e creada por aqullos -la-realeza. Esta idea se expresa, sobre todo, en la participacin activa del rey en los acontecimientos que tenan que ver con la renovacin del mundo. As, el rey presida y protagonizaba en gran medida las fiestas de renovacin de la naturaleza, que garantizaban la prosperidad para el prximo ao, la cele- bracin del Ao Nuevo a comienzos de la primavera o del otoo, en que se produca la hierogarnia, la unin sagrada del rey, en su papel de dios res-
-
catado, con la diosa-madre proveedora d e la fertilidad y la abundancia. Ejer- ciendo el papel d e protagonista en el ritual que escenificaba el mito csmi- co, agrario y social, el rey garantizaba la existencia del orden querido por los dioses y renda el supremo servicio a su pueblo.
5.2.2. El problema sucesorio
La fragilidad del Estado palatino, encarnado en la figura del rey, obede- ca fundamentalmente a !a disociacin entre la cspide poltica y la poblacin campesina. Desde esta perspectiva, entre el pueblo llano, a l que menos le llegaban los favores reales y ms indirectamente participaba d e los benefi- cios del gobierno del rey, primaba muchas veces la fidelidad a su comuni- dad d e origen y residencia antes que hacia el monarca. Los cambios produ- cidos en la cspide poltica apenas le afectaban en lo cotidiano, por lo que mostraba frecuentemente una actitud indiferente hacia ellos. Esta tendencia se hizo ms notable a medida que los reinos aumentaban de tamao, con- virtindose en imperios que ejercan el dominio sobre zonas cada vez ms amplias. En la primitiva comunidad del templo, en tiempos d e la formacin d e las primeras ciudades sumerias, la identidad d e intereses entre los gober- nantes (el templo) y los gobernados (las aldeas) no tena porqu resultar imposible. Aunque en la prctica la lite gerencia1 s e aprovechara del tra-. bajo d e los campesinos, gran parte d e cuya produccin se almacenaba en los templos, la administracin an s e hallaba relativamente cerca, y los bene- ficios d e su actuacin, aportando seguridad y garantizando el funcionarnien- to del especializado sistema productivo, tal vez pudieran an ser apreciados por la gente que trabajaba en los campos, que se beneficiaba, en ltimo tr- mino, d e las reservas guardadas en los almacenes en perodos d e escasez, y d e un sistema de trabajo estable en el que muchos reciban raciones dia- rias del templo. Tal vez los dependientes del templo s e encontrarn en una situacin d e menor precariedad, ante las adversidades que pueden acom- paar a la vida agrcola (malas cosechas, plagas, etc.), que los pequeos pro- pietarios independientes, pero stos podan recurrir en caso d e emergen- cia a las reservas d e los almacenes, y la servidumbre, como la conoceremos luego, an no haba alcanzado un peso social signifcativo. A medida que las comunidades del templo fueron integradas en el marco d e la ciudad y lue- go supeditadas a la autoridad d e un palacio, la disociacin d e intereses se fue haciendo mucho ms notable. Y cuando diversas ciudades junto con sus territorios fueron integradas en un reino ms grande, y finalmente varios de estos reinos en un imperio, la mayor parte d e la poblacin apenas poda albergar haca sus gobernantes ms que temor y odio, si se les senta como opresores, o en el mejor d e los casos indiferencia.
-
No obstante, en el palacio se escondan los autnticos peligros para el rey, habida cuenta d e la escasa posibilidad d e que una persona corriente,
.- un sbdito cualquiera, pudiera acceder algn da a su presencia. Pero la fra- gilidad del rey no implicaba, en cambio, la d e la realeza. El que personas distintas pudieran ocupar el mismo trono no pona en peligro la existencia d e ste. Nadie cuestionaba el orden poltico ni se prevea una alternativa. Un reydeterminado poda resultar mejor o peor, pero la realeza era la nica for- ma en que s e conceba el gobierno "por cuenta d e los dioses".
Desde un principio uno de los problemas que hubo d e afrontarse fue el de regular la sucesin al trono, establecida por va hereditaria entre los hijos del rey. Se estimaba que la realeza, que originariamente haba descendido de los cielos, deba trasmitirse d e padres a hijos por va hereditaria, ya que si los dio- ses haban designado a una ciudad para ejercer el dominio del pas, deban ser los sucesores del rey de tal ciudad los destinados a ejercerlo. Pero no haba ninguna razn ms, salvo la capacidad del monarca reinante de asociar al tro- no a uno de sus hijos o familiares en una corregencia, procedimiento que fue utilizado, sobre todo, por los asirios del ltimo perodo. Como prueba de que
-T.---
la sucesin no s e consideraba directa de padre a hijo, los ritos funerarios del monarca fallecido apenas guardaban relacin con el acceso de su sucesor al trono, tratndose ms bien de un simple acto de devocin. Por todo ello, la perspectiva de llevar la corona suscitaba no pocas veces la ambicin de fami- liares y cortesanos. Las usupaciones fueron un fenmeno relativamente be- cuente a lo largo de toda la historia d e aquellas monarquas, favorecidas en ocasiones por el respaldo de la nobleza o el clero.
En algunos lugares, y a diferencia de Mesopotamia, el orden de sucesin no estaba siquiera mnimamente regulado. Entre los hititas las sucesin no estaba reglamentada originariamente, siendo el sucesor elegido por el rey y presentado para su proclamacin ante la asamblea de los nobles, hasta que Telepinu modific tal estado d e cosas, instaurando un orden sucesorio fijo que supona la trasmisin hereditaria del trono por va patriheal, frente a la antigua influencia matrilineal propia del pas de Hatti en el que los hititas se haban asentado. El problema sucesorio alcanz, no obstante, una especial virulencia entre stos y tambin entre los asirios, arrastrando a sus respecti- vos pases a la guerra civil. Otras veces se resolva mediante un golpe de Esta- do, urdido por una camarilla palaciega que resida en una corte presa de intri- gas, conjuras y conspiraciones. Algunos altos dignatarios y funcionarios d e rango elevado gozaban de gran poder, lo que les serva para tramar complots contra sus soberanos. En otras ocasiones eran las mismas reinas quienes par- ticipaban o incitaban la conjura, a n de favorecer los intereses de tal o cual candidato frente a sus hermanos y otros parientes. Para asegurar que la suce- sin en el trono se efectuase con normalidad se poda recurrir a la d g s m - ~ l n o a la regencia, que fue particularmente utilizada por los asirios. Asociar al tro-
-.-.,.>
I
-
no al heredero designado, encomendndole algunas tareas en la gestin del Estado, puede resultar un procedimiento eficaz, y d e hecho viene a equivaler a una regencia. El monarca de Asiria consultaba a los dioses si deseaban que alguno d e sus hijos le sucediera, tras lo cual, y si la respuesta era h a t i v a , se instalaha al presunto heredero en el "Palacio del Prncipe Heredero" y comen- zaban a encomendrsele algunas tareas propias del ejercicio del poder real, como representar al rey en celebraciones oficiales, supervisar los grandes fes- tivales religosos o alguna misin especial de ndole diplomtica o militar. Con la designacin, que poda ser revocable, se pretenda asimismo resolver el conflicto entre los distintos hijos del rey y evitar la aparicin de otros candida- tos al trono, lo que no aseguraba, sin embargo, que, muerto el rey, los restan- tes hermanos no impugnasen la designacin del heredero como, de hecho, sucedi ms d e uca vez. Que no siempre los monarcas estaban seguros de que su eleccin fuese finalmente respetada se percibe en la previa exigencia, mediante j,xarnento, a los dignatarios, funcionarios y parientes de respetar la designacin real, de tutelar la eleccin hecha por el rey.
En el ambiente d e intrigas, desatadas por las envidias y ambiciones d e los hermanos de! heredero, la regencia de la;ema_Ee se converta muchas veces en un factor d e estabilidad que permita realizar la sucesin. A pesar del factor hereditario, no slo los miembros de la familia real podan en la prctica aspirar a reinar. Militares, sacerdotes y funcionarios: todos ellos pr- ximos a la realeza, abrigaban ocasionalmente expectativas similares, ms proclives en los tiempos de crisis e inestabilidad poltica. En un contexto tal, el peso del ejrcito poda ser determinante, permitiendo a uno de sus gene- rales acceder al poder mediante un golpe de fuerza. Cuando esto ocurra, poda suceder que los intereses d e los templos (y sus sacerdotes) se encon- traran detrs de la accin militar y dispuestos a legtirnar al nuevo monarca, cuya ascensin al trono s e haba producido d e forma irregular. Otras veces un miembro de la administracin del palacio, un alto funcionario emparen- tado o no con el rey, poda rebelarse contra ! o, sencillamente, desobede- cerle, creando un reino nuevo sobre una provincia marginal o perifrica, aprovechando de este modo las tensiones descentralizadoras subyacentes, impulsadas por !os deseos de autonoma d e sus habitantes. Tal fue el caso, por ejemplo, de Ishbi-Erra, autoproclamado soberano de Isin a expensas de Ibbi-Sin, ltimo monarca d e Ur.
El momento ms crtico en la sucesin corresponda a la emonizacin_ de un nuevo rey. Entonces era cuando con mayor xito poda contestarse su legttimidad, cuando se producan las revueltas y sublevaciones, lo que no exclua totalmente la ausencia de conjuras palaciegas durante su reinado. Incluso antes de la designacin, uno d e los hijos (y sus partidarios) poda intentar hacer valer sus derechos por la fuerza, para no verse excluido. Otras veces la consecuencia d e la eleccin real era, precisamente, la movilizacin
-
' de los excluidos, que podan urdir el asesinato o la rebelin contra el monar- ca. Aunque variaba un tanto, en segn qu pocas y lugares, los monarcas, independienteinente de la forma en que hubieran llegado al trono (sucesin
.' legtima o usurpacin), se preocupaban mediante la propaganda en atraer- se la voluntad de la poblacin. Era particularmente significativo en el caso de los usurpadores que podan llegar a esgrimir, propagandsticamente, sus oscuros orgenes como una muestra de su designacin por la divinidad. La leyenda de Sargn el acadio constituye un buen ejemplo al respecto. Tam- bin era importante hacerse reconocer por los reyes de otros estados, lo que se converta en una demostracin de legitimidad.
Que la vida del rey poda encontrarse amenazada se desprende de todas las precauciones que solan rodear su persona, incluidos catadores de alimen- tos y bebidas, personajes stos que tenan un rango oficial. Dichas precaucio- nes abarcaban incluso el campo de la magia, a fin de proteger al rey contra los conjuros de sus posibles enemigos, dentro y fuera de palacio, para lo que se elega un 'Uoble" al que se sentaba en el trono para que recibiera en su per- sona todas las desgracias destinadas al autntico monarca, que de esta forma quedaba libre de sus efectos malignos. Muchas de estas precauciones obede- can a una idea general sobre la importancia extraordinaria de la persona del rey como garante del correcto funcionamiento del mundo. Era malo que el rey enfermara o envejeciera, que se debilitara de cualquier forma, ya que ello con- tribuira a perturbar el orden de las cosas, por lo que deba estar protegido. Pero tambin existan acechanzas y peligros concretos. Normalmente no se uti- lizabari procedimientos "mgicos" para prevenirlos, sino otros mucho ms desa- cralizados. Los altos funcionarios y algunos dignatarios de la corte eran eunu- cos, porque de esta forma, al carecer de descendencia, sus intereses personales se encontraran ms prximos al rey. En un estadio temprano de la evolucin poltica, la ideologa de la realeza estableci que la muerte del monarca impli- caba la de sus cortesanos y dignatanos ms allegados, a los que el rey conce- da el "favor" de acompaarle en el otro mundo, Las tumbas reales de Ur son un testimonio espeluznante de una prctica, conocida tambin en otros sitios, como Egipto o China, destinada a preservar la segundad en tomo a la persona del monarca. Larga vida al rey!. pues pocos a quienes en palacio estaba reser- vada una suerte tal, desearan acortarla precipitando con eilo el final de su pro- pia existencia. Cuando el control sobre la camarilla palaciega adquin formas ms eficaces y sofisticadas tal prctica cay finalmente en desuso.
5.2.3. La ideologa del poder real
Los ttulos y eptetos que utilizaron los monarcas en el Prximo Oriente Antiguo expresar1 con claridad el sentido de la ideologa que rodeaba a la
-
-
Figura 5.6. Estela de Naram-Sirn en la que el rey acadio marcha victorioso al rente de sus tropas contra los montaeses. Se le presenta tocado con la tiara, atributo de
los dioses (Museo del Louvre).
podemos leer: "(Yo soy) Hamrnurabi, el pastor, el elegido de Edil; el que amon- tona opulencia y prosperidad; el que prove abundantemente toda suerte de cosas para Nippur-Duranl, el piadoso proveedor del Ekur, e1 poderoso rey que ha restaurado en su IugarEn'du, que ha p d c a d o el culto del Eabzu. El que tem- pestea en las Cuatro Partes; el que magndca el nombre de Babiloma; el que contenta el corazn de Marduk, su seor; el que todos los das se haila (al ser- vicio del) Esagil. (Soy) descendiente de la realeza, a quikn ha creado Sin: el que ha motivado la prosperidad de U?, el humilde suplicante que ha proporciona- do la abundancia al Ekisnugal. (Soy) el rey juicioso, obediente a Shamash, (soy) el poderoso: el que ha consolidado los cimientos de Sippar: el que viste de ver-
-
dorla capilla de Aya ... (Soy) el hroe que otorga gracia a Larsa: el que ha reno- vado el Ebabbarpara Shamash, su aliado; el seor que ha hecho vivir a U& el
.i: que ha sumustrado a sus gentes las aguas de la opulencia; el que ha erigido a lo alto la cspide del Eanna; el que ha acumulado ilimitadamente riquezaspara Anum ypara Istar. (Soy) el protector del Pas, el que ha vuelto a reunirlas gen- tes dispersas de Isin ... " (CH 1, 50,II, 1-50) El texto prosigue y en l Hamrnura- bi an ha de calificarse de "dragn de reyes", "red contra los enemigos", "fie- ro toro que cornea a los enemigos", "rey que da la vida", "muy sabio gobernador", "intachable prncipe", "primero d e los reyes", "prncipe pia- doso'', "pastor d e pueblos", "rey supremo" y "Sol d e Babiionia".
Pesg..a_d&npe -.___ otro ~ i n t e n t o ~ d e d i ~ z a c i n . , - ~ ~ m ~ e l - d e l - - a ~ Sin, los reyes eran ~ o n s i d e r ~ d o s como s ~ e ~ o s ~ d e ~ o s . @ i ~ ~ , ~ ~ e s i g n a d o s por stos como sus representantes en la tierra. Algunos monarcas, como los reyes d e la Tercera Dinasta de Ur, algunos d e Isin y Eshnunna, y tambin unos pocos soberanos kasitas, utilizaron el determinativo divino -una estrella- delante d e sus nombres. Sin embargo esto no les converta en dioses, sino que ms bien actuaba como un instrumento d e control y poder poltico. Colo- cndose deliberadamente en el lugar que corresponda a los dioses d e las ciudades conquistadas, sus gentes se vean obligados a expresar pblica- mente sumisin, rindindoles culto, cosa que nunca ocurri en sus ciudades d e origen, donde tales reyes eran considerados siempre representantes d e los dioses. Es en este mismo sentido que debemos comprender, segura- mente, el ttulo que toma Hammurabi de "dios d e reyes" (Frankfort, 1981: 322-2). Como representantes d e los dioses su poder les era concedido por mediacin e intervencin divina: "La funcin decisoria adquiere varias for- mas d e valor sagrado, que facilita la aceptacin de las decisiones por parte d e una poblacin que no es consultada y no comparte necesariamente los intereses que han inducido a decidir en un sentido determinado. La decisin adquiere fuerza y estabilidad cuando se presenta no ya como decisin huma- na, sino como resolucin divina, que el grupo dirigente s e limita a interpre- tar y a transmitir al resto d e la comunidad. El rey se convierte en sumo sacer- dote del dios ciudadano, reside en el complejo templario y duige la acumulacin de los excedentes, los suministros d e trabajo, las decisiones polticas, en nom- bre del dios, no en su propio nombre" (Liverani, 1987: 3 1 1). As, frecuente- mente, el resultado d e su gestin se presenta en la propaganda como un rei- no feliz -a veces tan manifiestamente exagerado en su carcter ideal, que ms bien parece un pas d e Jauja- con el objeto d e fortalecer la ideologa sobre la que descansa el poder regio. La prosperidad se subraya d e diver- sas maneras: lluvias abundantes, muchos nacimientos, ausencia d e enfer- medades, intenso comercio que hace llegar desde la "periferia", desde el exterior, una afluencia enorme d e bienes y riquezas, expresin todo ello d e la capacidad del rey para gobernar. Esta imagen del reino feliz se proyecta,
-
contrastndose con el pasado y con los reinos vecinos. La infelicidad pret- rita o la confusin externa convierte al rey actual en capaz y justo.
5.2.4. El sbdito ante e l r ey
En el mito los dioses se renen en asamblea. No es un recuerdo de un tiem- i . - - . . . -. po anterior, y por consigieilte~~strico;-sino el re&de un hecho contem-
porneo, la reunin de-los hombres :'lbresu a escala d e su comunidad (pobla- do o ciudad), encargados de resolver los asuntos cotidianos y, por supuesto, sin competencia en las altas esferas polticas. En las leyendas, - . como la de Gil- gamesh, los "ciudadanos" tambin se reunan para reb-endar las decisiones d e sus reyes y del consejo d e notables o "ancianos". En estos textos se basa, pre- cisamente, la teona d e una "democracia primitiva", originariamente propia de las antiguas ciudades sumerias (Jacobsen, 1951) y por otra parte no muy bien documentada. Yombres "libres", en cuanto que propietarios, en el seno d e su comunidad, pero sbditos sin iniciativa y sin voz de cara al palacio y al rey.
El mon-arca resulta inaccesible p g a l a gente normal que jams soar poner un pie en su palacio. A lo sumo, s e le podr contemplar desde la dis- tancia, con ocasin d e la celebracin d e alguna de las~bandes festividades, cuyo ceremonial preside. En el caso d e las gentes. de una ciudad dominada por los ejrcitos~y los administradores de un rey de otra ciudad, de los habi- tantes d e esa realidad que nosotros llamamos imperio, esa distancia adquie- re an una mayor magnitud. De esta forma, el sbdito carecer d e cualquier iniciativa poltica de cara al palacio, an cuando se encuentre perfectamente integrado en su comunidad. Es el palacio el que lleva siempre la iniciativa en las.relaciones con ... .-. los . mjernkos &)~,com~md,ades~con~ossie~os del ry. Desde el palacio se fijan y exigen las tasas e impuestos, se proclaman las leyes
. y~e&ctos;-seT-eali%-las ~ levas militares y laborales, se persigue y castiga a los .- fugitivos. . Por el contrario, aunque las comunidades o los mismos indivi- d u o ~ p-dan dirigirse al rey, escribindole, lo normal es no obtener nunca respuesta. Mientras que el rey se hace or y obedecer a travs d e la propa- ganda y, sobre todo, d e los funcionarios de palacio, es muy a c i l , por no decir imposible, que el sbdito o el siervo haga or su voz ante l.
Si a nivel individual es la inaccesibilidad lo que caracteriza las relaciones entre el sbdito y el rey, a +ve1 ~ j e ~ t i v o , de comunidad, las [email protected] el
~.--
palacio suelen estar presididas por una cierta b-actura de intereses, que encon- trar diversasformas de manifestarse. Unas veces ser urhlema respecto a la fidelidad que puede brotar en ocasiones, introduciendo tensin en las relacio- nes mutuas, como en el caso d e los fugitivos reclmados que han huido para refugiarse entre los suyos, o en el de la resistencia por parte de la aldea a entre- gar el excedente o los productos demandados. Tensin que tender a aurnen-
-
tar en aquellas situaciones en las que el palacio acta de manera en extremo rapaz y opresora, cristalizando en la figura del funcionario perifrico, del adrni-
palacio y la asamblea de ancianos o d e notables de la comunidad. Mediante la propaganda_crza. _ey?tce la p_obhcion .una predisposicin . . . . .. . . - a obedecer, @e- sentando la imagen -... del -. rey ....~.~~ como . . ... j-to>,capaz, sabio, oheroico ysu reino como ~m_a.cnst~&zaconfe de.la abundancia.~ la segundad, @e resultar muy efi- caz en las situaciones precisas en las que la voluntad real se manifieste a travs d e sus funcionarios. Por otra parte, el carcter insistente de la propaganda rega alimenta la sospecha d e que, ms que ante unos medios no siempre eficaces de &dir el mensaje deseado -como pudieran ser los utpicos edictos de fija- cin d e precios en conbaste con las remisiones de deudas que pretendan "res- tablecer la justicia en el pas1'-, nos hallamos ante gentes a las que se adoctrina con dificultad. Por ello, el equilibrio, no siempre conseguido, se intentar bus- car en una dosificada mezcla d e propaganda y coercin.
Otras veces, la no coincidencia de intereses se manifiesta en el estatuto pn- vilegiado de ciertas comunidades, templos, santuarios o ciudades de tradicin e importancia histrica y religiosa, como Nippu, R s s u o la misma Babilonia, cuyos ciudadanos libres, de hecho una pequea parte de la poblacin, gozan de exenciones &cales y laborales, no estando sometidos, por lo tanto, a las pres- taciones obligatorias de trabajo, ni al pago d e las tasas. Dichas "autonomas" ciudadanas, con su estatuto especial de libertades.-hdirqutu-, fueron u&&
. ._ . -. - - - _- . . , . . .
a menudo por los reyes como medidas para ganarse a sus poblaciones, nor- malmente incorporadas tras un proceso hegemnico o de conquista, y para dar as mayor estabilidad a su reino. Lgposlcibn.del~sibdito que viva en alguna d e aquellas ciudades, a las-q-e.se concedan ~ -. . .. tales privilegios, era mejor, que duda cabe, que en el caso contrario, pero-la inaccesibilidad individual ffente al monar- ca apenas variaba. Bien es cierto que en algunas situaciones concretas, y siem- pre en el plano de la colectividad de hombres b r e s representada por la comu- nidad, algunas ciudades importantes como Assur o Babilonia dejaban sentir su voz en palacio, pero no es menos cierto que los intentos de acallarla o, simple- mente, de no escucharla, tampoco fueron raros, a lo que se sum la intencin ms agresiva d e algunos monarcas d e acabar con sus libertadas, restituidas casi siempre, como una pieza ms de la lucha poltica, por sus sucesores.
5,3. La diversidad de manifestaciones histricas de la realeza
Como tuvimos ocasin d e ver en el primer volumen d e este libro, el pro- ceso histrico se desarroll en el Prximo Oriente Antiguo, en lo que c&l
-
cierne a las'fonnas polticas, desde los reinos de dmensiones cantonales pro- pios de las ciudades surnerias ms antiguas hasta los imperios territoriales y burocrticos cada vez ms extensos. As, pudiera parecer que una lnea d e continuidad se extiende desde la primera y etnera "qificacin" d e Lugal- zaguesi hasta la culminacin en el imperio "universal" aquemnida, como realizacin mxima que comprenda todos los pases una vez independien- tes o cunas d e imperios ellos mismos en el Prximo Oriente, pasando por las experiencias histricas previas d e los imperios babilonio, asirio e hitita en sus respectivas fases de desarrollo y apogeo. Entendida de tal forma, dicha evolucin pudiera parecer tambin como somtida a alguna clase de desti- no histrico, impulsado, bien por la ambicin d e los monarcas, bien por la misma concatenacin d e los acontecimientos. Tal visin resulta tremenda- mente simplificadora, al poner el nfasis en las pocas mejor documentadas que fueron aquellas que, por regla general, correspondieron al apogeo d e los imperios, margmando las pocas de crisis, recesin y fragmentacin, as como los estados que, como las ciudades cananeo-fenicias, persistieron a lo largo de los siglos en su carcter no expansivo. Tampoco tiene en cuenta las autnticas razones, d e ndole econmica, ideolgica y militar, que permitan la reconstruccin, una y otra vez, d e los imperios, muchos, por otra parte, ef- meros. Tales razones tienen que ver, con las caracteristicas propias del Esta-
o menos indiferente quin ocupe el poder, con una cobertura ideolgica que equipara 61 orden csmico con el orden poltico, y, en un terreno mucho ms prctico, con la necesidad del control de los recursos locales y distantes, con- dicionados en no poca medida por una infraestructura tecnolgica que no resultaba fcil reemplazar. Por eso no caba otra alternativa que, superada la crisis y el fraccionamiento, reconstruir el sistema y segur utilizando sus mtodos. El hecho de que los imperios cada vez fuerw ms extensos, sobre todo en el primer milenio, est en relacin con el nuevo armamento y las tc-
. ~ - . - . ~ -
nicas milirares a disposicin de los palacios as como con los nuevos mto- dos d e sujecin d e los territorios conquistados. Pero dichos imperios tam- bin~fuero~frgiles y no muyduraderos, como consecuencia d e la multiplicacin d e las tensiones centrfugas que crecieron de manera parale- la a su extensin y del aumento d e la falta de cohesin entre sus elementos integrantes, ocasionada por las luchas polticas internas y el desplazamien- to masivo de poblaciones para asegurar su control. Tal le ocurri a Asiria y
-
la dinasta inauguradapor S a r S n W - a l que no desaparecieron l o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m e t i d o s ahora a una autoridad ms fuerte y centrali- zada. El propio Sargn tuvo cuidado de justificar su gobierno en todo momen- to de acuerdo con las tradiciones surnerias precedentes, y as s e proclam "ung~do de-Anum" y "vicario d e Enlil", dos d e las ms importantes diwlida- des d e Surner. Pero a todo ello s~~p~~.u~~o..~~caw~pttoPPnnu.eev,o, conse- cuencia en parte d e sus realizaciones mditares, que no habra de ser olvida- do y que incluso alimentara la imaginacin de cronistas muy posteriores, "el rey hroe-conquistador". Es algo que s e percbe muy bien en el tono y el con-
~ ~ " ~ - ~ - - . - : . u ~ . ~ ~ ~ ~ - . - m
tenido d e sus inscripciones. En ellas no s e hace recuento d e las conskuc-
niendo una estrella, determinativo propio de las divinidades, al nombre del monarca.
5.3.3. Ebla y Assur. Los r eyes mercaderes
El reino sirio d e Ebla, destruido fnalrnente por las expediciones del aca- dio Naram-Sin, presentaba unas peculiaridades que contrastan con lo cono- cido hasta entonces en la llanura mesopotmica. De_-m.ayo~.exe~~lon que cualquiera d e los estados d e dimensiones cantonales d e Mesopot,arnia,pero menos urbanizado y con menor densidadbegoolg-n,as como dotado de
-. -
G'6ase-med~6almbiental diferente, su monarqua, que revela en algunos elementos una cierta y superficial influencia surneria, representa un modelo
como el gobierno d e una provincia, no por designacin regia sino por su
-
sele a su hijo Shulgi-, protector de los pobres, los hurfanos y las viudas con- tra la rapacidad de lo ricos y poderosos, como una vez haba hecho Uruka- gna. El rey neosurnerio, que ya no tiene otros rivaies en el pas, pues slo el rey de Ur es lugal, habiendo quedado los ensi locales reducidos a la condi- cin de gobernadores dependientes del poder central, se convirti tambin, segn la antigua tradicin, en un gran constructor de templos, como un poco antes lo haba sido Gudea, el ensi de Lagash. sta fue una poca relativa- mente pacfica, al menos en la baja Mesopotarnia que formaba el ncleo del imperio. El pas de Surner y Akkad se encontraba pacificado y las campaas militares, corno las realizadas por Shulgi y Amar-Sin, se dirigan sobre todo hacia la periferia. Un perodo, por tanto, no muy proclive para la aparicin d e reyes heroicos y conquistadores al ms puro estilo acadio inaugurado por Sargn, si bien los reyes d e Ur mantuvieron el determinativo divino delante d e sus nombres, lo cual favoreca sus aspiraciones d e control poltico sobre las ciudades sometidas, y al igual que los grandes soberanos de Akkad uti- lizaron los ttulos d e "rey d e Sumer y Akkad" y "rey d e las Cuatro Partes" para expresar esa ideologa del dominio universal, que si en las fronteras s e realizaba, como antes, mediante campaas militares sucesivas, dentro del imperio s e impona mediante procedimientos polticos y administrativos. El propio Shulgi haca constatar en sus inscripciones, como un mrito, el no haber destruido ciudades ni anegado el pas con la guerra.
Desaparecido _ . -_. ._ el imperio. d e Ur,:-los soberanos, en su mayora amoritas, que pugnaron por la hegemona, cuando Isin unas veces y Larsa otras fue- ron capaces de ejercitarla, actuaron en la ms estricta continuidad respecto a sus predecesores neosumerios. Elmantenirniento~del determinativodivi- no delante de sus nombres daba fe d e unas aspiraciones que, sin embargo, en 6chas ocasiones resultaba muy difcil realizar. En aquel ambiente d e fragmentacin poltica y guerras incesantes, la figura del rey result acre- centada tanto por sus xitos militares, como por sus capacidades adminis- trativas y, sobre todo, por su eficacia en el mantenimiento de un equilibrio a medio plazo, en el que muchas veies resida la clave final de la victoria. En h tiempo en que ningn rey era poderoso sin el concurso d e otros reyes, en palabras del propio Hammurabi, stos eran aspectos que pasaban a un primer plano. El desarrollo arquitectnico del palacio, caracterstico d e este perodo, con uno d e sus mejores ejemplos en el bien conocido palacio de Mari, en el &ates medio, e s el claro exponente de una realeza en la que los procedimientos burocrticos y diplomticos han adquirido un importan- te protagonismo, al tiempo que concentra un enorme poder en la figura del
-
rey (oux,' 1981: 234 y SS). Y sin embargo, ello no sigmficaba, ni mucho menos, una renuncia a los procedurilentos militares ni a las aspiraciones de un dominio
.' universal, como se percibe por ejemplo en las campaas del asirio Shamsh Adad y en su ostentoso ttuo de "Rey de la Totalidad", sino la combinacin de medios diplomticos y polticos, junto a los militares, en una escala no conc&- da hasfa entonces.
Si la situacin poltica, con la fragmentacin caracterstica hasta el triun- fo de Hammurabi, impona un nuevo equilibrio y otra forma de hacer las cosas, en el contexto social el aumento de las desigualdades y de la presin sobre los ms humildes, situ otra vez en primer plano la figura del rey como dispensador de justicia, protector de los dbiles frente a los poderosos median- te los edictos de meshamm (justicia), que solan proclamarse cada comien- zo de reinado, pero que en ocasiones un mismo rey haba de decretar otras cuantas veces. Un cierto proceso de humanizacin de la realeza, como a veces se le ha definido, que la acerca ms, en trminos siempre relativos y nada concretos, a sus sbditos; una acentuacin d e los aspectos de la figura del rey que ms podan incidir en los intereses de la poblacin: proteccin y justicia. Por influencia amorita, que introdujo en Mesopotamia los ideales d e la igualdad tribal, redehidos luego -claro est- en el ambiente de la cor- te y de la ciudad, el rey justo se asimila a la imagen del rey "pastor " que cui- da de un rebao humano al que vigila y protege. ~d2Ynasadc~ensador d e proteccin y justicia, el rey segua actuando como otorgador de vida, res- ponsable de "dar de comer alimentos preciados a las gentes, de hacerles beber agua dulce", como rezan las inscripciones, y en tal funcin se distin- gue sobre todo por la construccin de canales, que ya no es una empresa dirigida por el dios, como ocurra en la tradicin ms antigua, sino por l mis- mo al frente de la comunidad, principal beneficiaria de su gestin y su esfuer- zo. Porque el rey es, adems, esforzado y sabio, y como tal se manifiesta con claridad en aquel que, sin duda, fue el ms importante de la poca, el babi- lonio Harnmurabi, tambin de origen amorita, y creador d e un nuevo irnpe- rio en el que se plasmaba una vez ms la realizacin de las aspiraciones arro- padas por la vieja ideologa del dominio universal. Por eso, este soberano utilizaba los ttulos de "Rey de la Totalidad" o "Rey de las Cuatro Partes del Mundo" con lo que haca gala, como mucho antes Sargn, del carcter uni- versal de su dominio. Era adems, y en esto Harnmurabi no se distingua d e otros monarcas, sumo legislador, juez y general en jefe de los ejrcitos, halln- dose auxiliado en sus tareas d e gobierno por una serie de dignatarios que, al igual que antes, no obedecan en las funciones que desempeaban a una estricta reglamentacin ministerial. No haba, como veremos en otro captu- lo, especializacin de cargos. Como servidores, ante todo, del rey posean poderes considerables y diversos que en ocasiones podan dar lugar a un cierto conflicto de atribuciones.
-
..
5.3.6. El rey opresor: imperios y reinos en el Bronce Tardo
,. A mediados dei-se-gundo milenio se produjo una nueva transformacin en la realeza que afect al modelo de rey~enel-Prximo.Q~knte.htiguo. Tal cambio fue consecuencia, sobre todo, d e la confluencia d e dos tipos d e fac- tores, los que procedan.delas.circ~s~ancjas..pr.opias de la poltica regional que caracterizaron el perodo, con su dpisin en grandes imperios y peque- nos reinos y principados -grarides cortes i n grandes reyes frente a peque- os palacios y reyes "vasallos"-, y lo; procedentes del ambiente social y palatina,-caracter.izado..po~ el augede una aristocracia militar que se con- virti en . -.. ~. el . soporte . - ., . ms inmediato del poder real. De acuerdo con esta lti- ma perspectiva, el rey pas, de ser el jefe.y repres-entaqede la comunidad ante los dlqses, -a c~nstituirse e n ~ e l lder de . ~~ una . .- restringida elite de poder, de protector de los dbiles y los oprimidos a ser cmplice d e los poderosos y 195 opresores; con quienes conviva en su corte y combata en su ejrcito. esa parecen los edictos d e justicia, mediante los cuales se perdonaban las deudas y se aliviaba la situacin de los ms humildes, y se persigue irnpla- cablemente a los fugitivos, a todos aquellos que huyen d e las tremendas car- gas que han pasado a constituir las imposiciones fiscales y las prestaciones obligatorias al palacio. Ante el deterioro social, los reyes reaccionan con dureza en vez d e con justicia, debido a que sus prioridades se encuentran en otra parte. En un contexto de guerras incesantes, en las que se ven envuel- tos los grandes imperios -Egipto, Mitanni, Hatti, Asiria- y los pequeos rei- nos y principados como tributarios suyos, adquiri otra vez primaca el carc- ter heroico del rey junto con sus dotes d e fuerza, valor y agresividad. Pero la guerra e s ahora_una__gqerraespec.ializada y el rey, pese a su hazaas, depende d e sus.cambatientes en carros tirados-por caballos -maryannu- que por lo tanto han pasado a ocupar, como vimos en otro captulo, el pri- mer lugar en la jerarqua social mediante concesiones regias a costa d e los
res hacia-su rey: Los grandes reyes, que utilizan entre ellos el cahficativo de "hermanos", en el reconocimiento d e que la suya es una relacin horizontal, entre iguales, al margen de su carcter pacfico o conflictivo, exig,enla fide- lida&k&s pequeos reyes y prncipes en unarelacin vertical, similar a la que-mantienen con-sus funcionarios, que no contempla la contrapartida. Si el gran-rey ayuda a un rey pequeo, es por su propio inters en el complejo juego poltico, en el que ste no e s ms que otra pieza d e su estrategia no porque en modo alguno deba hacerlo. An as, se acaban imponiendo algu- nas consideraciones prcticas. El gran rey que sistemticamente s e desen- tiende d e las peticiones d e ayuda y apoyo que le hacen llegar los reyes y
-
prncipes tributarios, se encontrar, cuando su poder sea menos evidente, bien por enfrentamiento con otro poder regional, como un imperio enemi- . go, bien por crisis poltica interna, con la posibilidad nada remota de que s e produzcan fugas entre las ilas de sus tributarios, que deciden romper su fide- lidad y buscar un seor ms solcito con sus demandas. As, la poltica del gran rey se debe mantener en un equilibrio entre la fidelidad absoluta que le deben los estados y~reinos tributarios y la necesidad prctica de alirqen- tar dicha fidelidad, adems de con el temor a las represalias, con el cumpli- miento efectivo de algunas de sus peticiones. A diferencia de la relacin entre el rey y los sbditos de su reino, no se trata aqu de una ficcin de intercarn- bio, en la que el sbdito no recibe ms que propaganda -la ilusin de que efectivamente recibe algo, vida y proteccin a cambio de su soporte alpala- cio concretado en forma de exacciones y prestaciones personales-, sino d e un intercambio desigual, pero autntico. En un perodo en el que a muchos de los sbditos cada vez les costaba ms aceptar el mensaje d e la propa- ganda real, que precisamente retraa la justicia y las formas de proteccin no mihtar frente al auge de la dunensin heroica del rey, exigiendo sumisin y fidelidad incondicional, la satisfaccin de las peticiones d e los pequeos reyes y prncipes al gran rey, que normalmente graban en torno a la pro- teccin de su trono frente a los enemigos y usurpadores, poda producirse con relativa frecuencia. De esta forma, la fidelidad, expresada mediante jura- mento ante los dioses, quedaba alimentada por el proceder del monarca, cuyo sbditos eran ms los reyes y prncipes sometidos, que las gentes d e su propio pas, convertidas en siervos.
5.3.1. El rey justo, sabio y bondadoso: la influencia del elemento tribal a comienzos del primer milenio
El f nd~de la Edad del Bronce. trajo consigo una grave crisis del Estado
imperios y el resurgimiento del elemento nomada pastoril, encarnado esta vez por los arameos. En consecuencia, surgi en aquel ambiente un nuevo modelo-dgrey, con una gran influencia de procedencia tribal, que se impu-" so Con fuerza sobre los estados que s e formaron, contando con el aporte nmada y de los hapim resedentarizados, de la desmembracin de los rei- nos e imperios anteriores, Se trata del "reyjuez", que era a la vez smbolo de la unidad . nacional, ., idea nueva de procden.cia tnbal, y jefe del pueblo 6 n ~ armas, que contrasta enormemente con el tipo de reyes propios del pero- do anterior. Este tipo de realeza "igualitaria" s e vio pronto absorbida por el ambiente ciudadano imperante, transformndose finalmente, coi% ocrri- en Israel y otros sitios, en una realeza ms acorde con las tradiciones hist-
-
ricas y polticas del Prximo Oriente Antiguo, y por ello menos igualitaria y ms jerarquizante. An as, no dej d e ejercer cierta influencia, y el hecho es que determinados rasgos de arbitrariedad y opresin, que haban sido tpi- cos de la poca precedente, desaparecieron con ella, dando lugar a un rebro- te de la imagen del "rey justo y recto", preocupado por el bienestar d e su pueblo, que hace justicia personalmente y vuelve a proclamar edictos d e remisin d e deudas. "Sabidura" y "bondad d e corazn" sern los requisi- tos necesarios ahora, junto con la rectitud d e proceder, para contar con la proteccin de los dioses.
5.3.8. Las monarquas de las ciudades fenicias
Como en otros sitios, la forma d e gobierno en Fenicia consista en la monarqua hereditaria d e derecho divino. ~ a m b i n aqu los reyes parecen haberPr&tado especial atencin a la sucesin dinstica, si bien en diversas ocasiones las guerras y las conspiraciones palaciegas alteraron la sucesin establecida. El concepto de la realeza, que comparte la mismas caracters- ticas que hallamos en otraspartes, nos es ilusKado por algunas inscripcio- nes-en las que el monarca es car.acterizado como "justo': y "virtuoso", as
; como por la actividad que, al igual que otros soberanos orientales, desple- garon.las~rey.es fenicios en la construccin d e templos y la ereccin y dedi- c%!n.de estatuas. A lo que la reina no estaba desprovista de facul- tades: poda actuar como regente y compartir las altas funciones sacerdotales con el rey, si bien seguramente deba desposarse para poder acceder a tales prerrogativas. El carcter-religioso de la-monarqua fenicio-cananea-se advier- te con c l i idad, como en otrossitios, en las funciones . de sumo sac&docio que desempean el rey y reina, que eran, respectivamente, sacerdote y sace~d~o~isa&la mas importante divinidad agrcola local.
La peculiaridad propia de la re~&
-
precedentes, la dotar de un dinamismo e influencia nuevos, convirtindola en copartcipe d e determinados asuntos polticos, como parecen haber sido
.' ciertos episodios d e confkcto en la suceiin al trono, mediante la tutela d e la regencia. No sabemos si la evolucin d e esta misma asamblea llev tiempo despus a la formacin d e una asamblea ms amplia, de carcter netamen- te ciudadano, como atestiguan algunos documentos tardos (Bondi, 1988: 126), pero su presencia poltica junto al monarca fenicio, como por ejemplo en el tratado entre Asarhadon de Asiria y Baal de Tiro, constituye un hecho signrfi- cativo.
Fenicia no constituy nunca una entidad poltica unitaria d e carcter nacio- nal. Por e1 contrario, la~regin s e hallaba fra~grnei;ifda.en una serie.de.@iu- dades-estado de mayor o menor importancia, que politicamente eran aut- nomase independientes entre s.-Esto quiere decir que cada unaposea su propio sistema d e autogobierno, muy semejantes entre s, y slo en poca d e los persas se estableci en Trpoli un consejo federal al que cada una enviaba sus representantes. Algunas de estas ciudades ejercieron una espe- cie d e hegemona sobre las restantes, d e cuyo funcionamiento apenas sabe- mos nada. Durante el tercer milenio o la Edad del Bronce Antiguo fue Biblos el centro polticamente ms importante, y el hecho d e que los archivos de la ciudad siria de Ebla, con la que comerciaba, no mencionen nunca a los monar- cas d e otras ciudades cananeas como 'Tiro, ha llevado a pensar que tal vez Biblos las controlara en el marco de un Estado que las abarcara con sus terri- torios. Ugarit se distingui, junto con la misma Biblos, durante casi todo el segundo milenio (Edades del Bronce Medio y Reciente), para dejar paso, tras su destruccin por los "Pueblos del Mar", a Sidn. La preponderancia d e sta parece haber sido un hecho durante la Primera Edad del Hierro (1 200-900 a. C.) para ser a continuacin desbancada, en circunstancias que se nos csca- pan, por Tiro que, entre otras, ahora ejercer su hegemona sobre ella duran- te la Segunda Edad del Hierro (900-550 a. C.). Su capitulacin ante los ejr- citos de Nabucodonosor d e Babilonia marcara el inicio d e un cierto declive que habra de favorecer nuevamente a Sidn durante el perodo persa (lti- ma Edad del Hierro: 550-330), para ser d e nuevo brevemente desplazada por Tiro tras su destruccin a consecuencia d e su revuelta contra Persia. En la mayora de las ocasiones, estas hegemonas no parecer haber implicado la desaparicin de las dinastas locales d e aquellas ciudades, controladas por otro centro de poder ms importante, al igual que no desaparecieron en el contexto d e los imperios regionales cuando todas eilas, junto con los princi- pados sirios y cananeos, se hallaban sometidas al poder de Egipto, Mitanni o Hatti, por lo que debemos pensar que sus reyes quedaran supeditados, como entonces, a la autoridad principal de un soberano poderoso. "Gran- des" reyes y "pequeos" reyes, aunque ciertamente a una escala local y mucho ms reducida,
-
5.3.9.' La evolucin de la monarqua asiria
Asiria representa un caso particular y notable que merece una atencin particular. Por un lado su incorporacin al concierto de las grandes-poten- cias regionales fue, como vimos, tarda, y se produjo casi al final de la Edad. del~Tcji-ke.~or otra los cambios sociales y militares tuvieron en ella un carc- ter ms per-rico, si bien los principios sobre los que descansaba la autori- dad real eran similares a los que encontramos en otras partes. Parcialmente arameizada en un momento posterior, debe a las gue.rras contra Babilonia y, sobre todo, a la amenaza que representaba la presencia de elemento nma- da estepario y los pueblos de las montaas, el impulso militar y poltico sobre el que se gest finalmente una expansin imperial tan vigorosa, ,como inac-
~
cesible se fue tornando su realeza. En las fiestas de alatu, en las que se proceda a la renovacin d e los ritos
d e coronacin, s e le recordaba al rey de Asiria su carcter de shangu de Assu, es decir, sacerdote y administrador del dios nacional, cuyo dominio deba velar y ampliar. Este mismo principio de autoridad, revestido de idn- tica cubierta ideolgica, fue aplicado a todos los niveles de la jerarqua admi- nistrativa, desde los ms altos dignatarios hasta los humildes escribas. Por supuesto que la reparticin del poder, y la trasmisin de la autoridad que irnpli- ca, era desproporcional a medida que se escalaba los ms altos cargos d e la administracin, pero la autoridad real, que emanaba de la esfera divina,no tena, en principio, cortapisa ni paliativo alguno. Claro est que tal justificacin ideolgica no fue siempre eficaz para librar a los dspotas asirios de la ame- naza de las intrigas, conjuas y revueltas promovidas por los nobles de pala- cio, los poderosos gobernadores de provincias, e incluso los miembros de la propia familia real. A este respecto, el problema sucesorio era especialmen- te grave y no lleg a encontrar nunca una solucin satisfactoria. Buena prue- ba del poder de la nobleza palaciega y de las distintas camarillas radicaba en el hecho de que, desde las revueltas del siglo IX a. C., el derecho de prirno- genitura no volvi a tenerse en cuenta. Cua lpera , arropado por un conve- niente apoyo, poda albergar aspiraciones al trono, con la nica condicin, no siempre respetada, de pertenecer a la lnea dinstica, por lo que los reyes adqurieron finalmente la costumbre de asociar al heredero de su eleccin al ejercicio del poder. Los elegidos entraban de esta forma en (da casa de la suce- sin o -bit nduti-, palacio residencia del prncipe heredero y sede del gobier- no, con lo que su designacin como sucesores del rey quedaba formalizada.
Durante el imperio, la realeza asiria; encarnada en la persona del monarca . .
absoluto, sh$@~del dios Assu, a quien en ltimo trmino perteneca todo, diri- ga la produccin agrcola e industrial, controlaba los intercambios comercia- les y emprenda obras de inters pblico. Tareas desde siempre de~losreyes, pero que &ora alcanzaban unas dimensiones gigantescas, como gigantesca se
-
por la conquista. Un rey d e siervos resultaba un rey inaccesible. No haba apenas ciudades o aldeas libres a donde pueda (y deba) dirigir su atencin. Por eso sta se concentra en la Corte y la administracin, no como institu- ciones, sino en las personas que las componen. Fuera no existe nada para el rey asirio, siendo asunto d e sus nobles y funcionarios. El rey inaccesible se convierte en terrorfico para sus enemigos, antes incluso d e librarse la bata- lla. Su sla existencia debe ser motivo d e inquetud para sus adversarios, no por su mpetu y valor, sino sencillamente por estar sentado en el trono.
Dentro d e este sistema la autonoma del individuo no era muy amplia y ---^ _. _ ., _ . , .
los agentes y funcionqios qe ejecutaban las rdenes disponan d e un mar- - -
gen d%n-?c