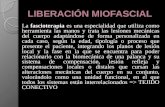El grupo cine liberación y el manifiesto hacia un tercer cine
-
Upload
envermusik -
Category
Entertainment & Humor
-
view
304 -
download
0
Transcript of El grupo cine liberación y el manifiesto hacia un tercer cine

El Grupo Cine Liberación y el manifiesto Hacia un tercer cine Roque González
5 de junio de 2013
Hacia el tercer cine, escrito del Grupo Cine Liberación, de Argentina, liderado por Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino, fue la contribución teórica del cine latinoamericano más difundida a nivel mundial.
Este manifiesto –que el propio Getino, diez años después de su publicación1, denominaría tan sólo como “apuntes”– fue fruto de una época y un contexto socio-político determinado que hay que tener en cuenta al momento de encarar cualquier análisis.
Cuando Hacia el tercer cine se publica por primera vez (revista Tricontinental, La Habana, octubre de 1969) el Grupo Cine Liberación ya había alcanzado repercusión mundial con su documental La hora de los hornos: este filme había sido rodado clandestinamente en la Argentina, en tiempos de dictadura militar, por un joven publicista de clase acomodada (Solanas) y un joven inmigrante español, obrero y sindicalista,

devenido en escritor –había ganado el Premio Casa de las Américas con un libro de cuentos2– y estudiante de cine (Getino). Ambos eran peronistas “de izquierda”3.
Dividida en tres partes, La hora de los hornos sumaba cuatro horas y veinte minutos de proyección –aunque en exhibiciones comerciales y en festivales casi siempre se difundió la primera parte (95 minutos)–. El documental, que se difundió clandestinamente en organizaciones políticas y de base, principalmente, de Argentina, pero también de otros países, había tenido su espaldarazo mundial en el Festival de Pésaro (Italia), en mayo de 1968: la crítica europea se había hecho rápido eco de esta película latinoamericana.
La propuesta del tercer cine realizada por Getino y Solanas tuvo una importante repercusión en todo el mundo, que inclusive, llega hasta nuestros días (mayormente, en el ámbito académico). Esta repercusión se dio principalmente a partir de la publicación de Hacia un tercer cine. Sin embargo, el concepto del tercer cine ya había sido esbozado por Solanas y Getino en un reportaje que les hiciera la revista Cine cubano, publicado en La Habana en marzo de 1969.
Vale decir que este manifiesto no fue el único importante proveniente del cine latinoamericano, aunque sí fue el que más trascendió: hacia finales de la década de 1960 también eran muy difundidos la Estética del hambre, de Glauber Rocha, y Cine imperfecto, de Julio García Espinosa; tanto estos como otros cineastas latinoamericanos, sus escritos y, sobre todo, su obra, tuvieron su consagración canónica en el II Encuentro de Cineastas Latinoamericanos realizado en el marco del Festival de Cine de Viña del Mar
En Hacia un tercer cine Getino y Solanas esquematizan tres tipos de cine: en primer lugar, el “primer cine” –es decir, tanto el cine proveniente de Hollywood, como todo aquel cine industrial que adoptara su modo de producción y su sistema de ideas y valores (“capitalista”, “burgués”, “imperialista”)–. Por otro lado, el “segundo cine” –básicamente, el cine de autor (en aquel momento podían aplicárseles este rótulo a la nouvelle vague, al cinema novo o al nuevo cine argentino de comienzos de la década de 1960); es decir, se trataba de un cine con cierta independencia creativa, pero que permanecía dentro del “sistema capitalista”.
Finalmente, se encontraba el tercer cine, es decir, la cinematografía que estaba al servicio de la “liberación” de los países latinoamericanos, de los pertenecientes al “tercer mundo” (todos ellos “neocolonizados”) y de los movimientos contestatarios del “primer mundo” –no es casualidad el número “tres” en épocas de “terceros mundos”, de dialéctica marxista-hegeliana (y sus tres momentos: tesis, antítesis y síntesis), de “terceras posiciones” (tal como planteaba el peronismo) y de nacionalismos latinoamericanos que querían estar equidistantes tanto de capitalismos como de comunismos (el “segundo mundo”).
A partir de las influencias teóricas que tomaba la izquierda de la época –
principalmente, Fanon y Gramsci, a nivel mundial; Mariátegui, Manuel Ugarte y la teoría de

la dependencia, de Cardoso y Faletto, a nivel latinoamericano, y Alexandre Astruc (caméra stylo), Jean Rouch y Godard, en el ámbito del cine “progresista”–, Hacia un tercer cine focalizaba su escrito en la necesidad de que la cultura y el cine fueran instrumentos de “descolonización” de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Sin embargo, la visión de izquierda es matizada por Getino y Solanas con un maniqueo pensamiento pronacionalista –lo “nacional” sería sinónimo automático del “pueblo”–, tan arraigado desde sus comienzos en el peronismo y en distintos populismos surgidos en América Latina a lo largo del siglo XX.
Sin embargo, la mencionada primera publicación en la revista Tricontinental no fue
la única de Hacia un tercer cine: un año después, en 1970, se publicó una versión corregida (revista Cine Club, México, 1970) con cambios importantes, principalmente, en lo que se refiere a la definición del segundo y el tercer cine, y en lo que tiene que ver con el paso del segundo al tercer cine4.
En la versión de 1969 –publicada por la revista Tricontinental de la Organización
de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), y traducida al inglés, francés e italiano– se aprecia una postura más radicalizada hacia el primer cine (Hollywood y la industria del cine), e inclusive, hacia el segundo cine (el cine de autor), vertiente reformista del “modelo de Hollywood”. Mientras que en esta versión los autores negaban cualquier diálogo entre el “tercer cine” y los primeros y segundos cines; en la versión de 1970 Getino y Solanas hablarán de “aprovechar todos los resquicios” del sistema: más aún, en esta segunda versión, ya no verán al segundo cine (de autor) como puros apéndices del “sistema”, sino como experiencias útiles para trabajar en pro de la “liberación”5.
Valga un ejemplo: mientras que en la primera versión de Hacia un tercer cine
Getino y Solanas consideraban al cine de Glauber Rocha como parte del segundo cine, en la versión de 1970 los autores pasan a considerar la obra del cineasta brasileño como parte del tercer cine. Asimismo, en la primera versión, la de la Tricontinental –la más difundida, hasta el día de hoy, entre los estudiosos del “primer mundo”, debido a su publicación en inglés y francés–, se retacea una descripción sociopolítica latinoamericana, que sí va a aparecer en la segunda versión de 1970, publicada en México6.
La segunda versión de Hacia un tercer cine fue la más difundida a nivel
latinoamericano, principalmente, debido a que Getino y Solanas nunca mencionaron dos versiones del manifiesto, y siempre tomaron a la publicación de 1970 como la original: inclusive, en el escrito de Getino de 1979 (A diez años de Hacia un tercer cine), en los anexos, el autor copia la versión de 1970, pero fechándola en octubre de 1969.