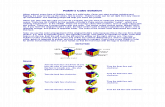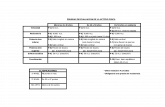Cuaderno_06_Transición_democrática_contexto_internacional
-
Upload
jose-luis-garrot-garrot -
Category
Documents
-
view
5 -
download
1
description
Transcript of Cuaderno_06_Transición_democrática_contexto_internacional
-
Cuaderno N 6 Febrero `15
1 euro
AULA DE HISTORIALo que no te han contado
Transicin democrtica y contexto internacional: entre la Guerra Fra y la integracin europea
La defensa de los trabajadores en el primer bienio republicano
Antonio Moreno Juste
Jos Luis Garrot
-
2Transicin democrtica y contexto internacional: entre la Guerra Fra y la integracin europea
La Transicin espaola se presenta habitualmente como parte de un proceso democratizacin ms amplio experimentado entre 1974 y 1990 y que afect a ms de una treintena de pases, la clebre tercera ola democratizadora1., Aunque bien es cierto que la mayora de los estudios no suele profundizar en esa direccin ms all de algunas generalidades y lugares comunes. Tan slo por este hecho, parece razonable reconsi-derar la importancia de los factores internacionales en los procesos de cambio poltico sin minusvalorar por ello la incidencia determinante de los factores internos, pero tambin como un ejercicio necesario para calibrar la valoracin otorgada a la experiencia espaola en el contexto internacional, y, en especial a todo lo relativo a la consideracin de la transicin espaola como un modelo2, una especie de paradigma de
01 HUNTINGTON, S.P.: La tercera ola. La democratizacin a finales del siglo XX, Barcelona, Paidos, 1994.
02 LEMUS, E.: En Hamelin... La Transicin espaola ms all de la fron-tera. Oviedo, septem ediciones, 2001. Pp.77-92. Asimismo vid. Ricerche di Storia Politica, anno 4, n1 (2001), n monogrfico La transizione negoziata: La Spagna dal franchismo alla democrazia.
-
Antonio Moreno Juste
3
referencia para otras reas geogrficas especialmente Amrica Latina en los ochenta y Europa del Este en los noventa-, que el tiempo se ha ocupado de arrumbar en algunos de sus aspectos principales, como consecuencia en gran medida- del cambio experimentado en la agenda de investigacin por los democratization studies a finales del siglo XX e inicios del XXI3.
Posiblemente, en lo que a la dimensin exterior se refiere, sea el modelo de transiciones por convergencia de Whitehead4, el que ha tenido un mayor recorrido al encontrar como hilo conductor el deseo de ingresar en las instituciones comunitarias y la exigencia, como precondicin inexcusable, de la implantacin de unas instituciones verdaderamente democrticas. El argumento es muy conocido e incide en las tesis clsicas de las teoras sobre la modernizacin5: el peso de Europa en los pases del Sur del Continente (Portugal, Grecia y Espaa) fue muy fuerte durante el cambio poltico porque el definitivo acoplamiento en el marco europeo y occidental vendra a culminar un lento y problemtico proceso de insercin internacional que favorece-ra sus procesos de modernizacin nacional. 6
Ese estudio de la influencia del factor internacional es preciso abor-darlo en cualquier caso, con ciertas precauciones metodolgicas ya que en esencia su mero planteamiento viene a cuestionar los lmites entre lo interior y lo exterior en diferentes planos. En ese sentido, el factor
03 Vid. Por ejemplo GUILHOT, N. y SCHMITTER, C.:De la Tran-sition la consolidation. Une lecture rtrospective des democratization studies en Revue Franaise de Science Politique, vol. 50 n 4-5 (2000), pp. 615-631. Asimismo, vid. DIAMOND, L. Developing Democracy. Toward Consolidation; Baltimore y Londres, Jhon Hopkins University Press, 1999
04 WHITEHEAD, Lawrence (ed.): The International Dimensions of Democratization, Oxford, Oxford University Press, 1996.
05 HUNT, M:. Modernization Theory: Ideology or Fad? Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
06 Vid. POWELL, Ch.: La dimensin exterior de la transicin demo-crtica en Revista CIDOB dafers Internacionals, n 26 (1993) pp. 37-65.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
4
internacional por ejemplo, no puede considerarse tan slo desde la pers-pectiva de la injerencia directa de una o varias potencias exteriores sobre la poltica interna de un pas determinado, sino que deben ser tenidos en cuenta otros aspectos en el diseo de la investigacin, como pueden ser el impulso o el freno-, las facilidades -o dificultades- que la coyuntura internacional gener, y que pueden promover o entorpecen- el desarrollo de las condiciones internas de un determinado pas hacia la recuperacin e instauracin de las libertades democrticas como fue el caso de los pases del Sur de Europa. No obstante, si bien es innegable que el con-texto internacional afecta a los procesos de transicin, sin embargo, no determina necesariamente sus resultados ni pretende alimentar lecturas retrospectivas cargadas de presentismo7. El objetivo, en consecuencia del estudio del factor internacional, es proporcionar una visin ms compleja de los procesos de cambio poltico que integre la dinmica internacional a la explicacin sobre las transformaciones de la sociedad y del sistema poltico en aquellos pases que arrostran complejos procesos de cambio poltico hacia sistemas democrticos.
Por lo que se refiere al caso espaol8, surge una cuestin bsica en relacin con la Transicin: cmo es posible que dadas las caractersticas
07 PEREIRA, J.C.: Transicin y poltica exterior: el nuevo reto de la historiografa espaola, en Ayer, nm. 42 (2001), pp. 97-123. y El factor internacional en la transicin espaola: la influencia del contexto internacional y el papel de las potencias centrales, en Studia Histrica, Historia Contempornea, n. 22, (2004), pp. 185-224.
08 Sobre el contexto internacional de la Transicin vid., entre otros LEMUS, E. y PEREIRA, J Cs: Transicin y poltica exterior (1975-1986) en PEREIRA, J. C. (coord.): La poltica exterior de Espaa, Barcelona, Ariel, 2010 pp. 659-685, SABIO ALCUTEN, A.: La intervencin de Es-tados Unidos y de Europa Occidental en la transicin a la democracia en Espaa, 1975-1977 en GONZLEZ MADRID, D. (coord.): El franquis-mo y la Transicin en Espaa. Desmitificacin y reconstruccin de una poca Madrid, Libros de la Catarata, 2009. pp. 222-243. GONZALEZ MADRID, D: Actores y factores internacionales en el cambio poltico es-paol. Una mirada a la historiografa en MARTIN GARCIA, O.r y ORTIZ HERAS, M. (coords.): Claves internacionales en la transicin espaola, Madrid, Libros de la Catarata, 2009. pp. 39-64.
-
Antonio Moreno Juste
5
del orden internacional desde 1945, la posicin geopoltica espaola y los intereses concretos de determinados Estados en relacin con Espaa, no hubieran intervenido ciertos actores internacionales de una u otra manera en el proceso de transicin, ms an si tenemos en cuenta la experiencia revolucionaria y socializante de Portugal desde 1974, que oblig a Estados Unidos, la OTAN, las Comunidades Europeas o las dos Alemanias, a intentar controlar o influir el proceso de transicin?.
Contribuir al debate sobre la importancia del factor internacional es el objetivo de estas lneas, para ello desarrollaremos una estrategia doble. Por un lado, caracterizar someramente la situacin de Europa y la posicin internacional de Espaa en el contexto del conflicto bipolar durante los aos setenta y las implicaciones que se derivaron sobre el proceso de transicin. De otro, esbozar a grandes rasgos como ejerci su influencia las Comunidades Europeas en el proceso de cambio pol-tico. La primera de ellas, la definiremos en el tiempo corto, en relacin con la tomas de posiciones sobre el cambio poltico en Espaa por los principales actores internacionales y sus implicaciones sobre el sistema internacional, la coyuntura 1975-76. La segunda, la consideraremos en el tiempo medido, y abarcar el conjunto del proceso y se desplegar grosso modo por las fases de liberalizacin, transicin y consolidacin, es decir, a lo largo del periodo 1975-1986.
1. Perspectivas geopolticas de la Transicin espaola Desde una perspectiva geopoltica, la transicin espaola se inserta
en una fase concreta de la confrontacin bipolar, la Detente que coincide por otra parte con el fin de la guerra del Vietnam, la guerra del Yomkippur o la firma del Acta final de la CSCE en Helsinki- en los momentos del cambio poltico, y un incremento de la tensin entre las superpotencias desde finales de los setenta invasin de Afganistan por la URSS, revo-lucin islmica en Irn, la administracin Reagan en EE.UU, crisis de los euromisiles- en el periodo de consolidacin democrtica.9
La distensin que preside el comienzo de la dcada de los setenta
09 GADDIS, J.L.: La Guerra Fra, Barcelona, RBA, 2008.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
6
en Europa se ha definido como una era de negociaciones que alcanzara su colofn en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperacin en Europa celebrada en Helsinki entre 1973 y 1975, y cuyo objetivo era construir una nueva dimensin geopoltica y crear un marco global de seguridad en el Viejo Continente10. En ese sentido, su declogo final se caracterizara por un esfuerzo voluntarista que permitiera abordar con cierta confianza un futuro comn de cooperacin y no enfrentamiento entre la Europa Occidental y la Europa Oriental, aprovechando la relativa flexibilizacin de la lgica bipolar en Europa durante aquellos momentos. Para ello se pretenda una institucionalizacin de ese proceso a travs de la Conferencia de Seguridad y Cooperacin en Europa, una estructura informal desprovista de personalidad jurdica internacional, un foro de consulta y dilogo entre los dos bloques.11
Sin embargo, desde 1972, la intencin norteamericana de relanzar un bipolarismo rgido en Europa a travs de la nueva formulacin en clave conservadora del concepto de distensin, encontrara su espacio y su oportunidad partir de 1973 como consecuencia de diversos facto-res atinentes tanto a Europa como a frica : el aumento del activismo sovitico en el Mediterrneo, el conflicto de Oriente medio, la posible inestabilidad resultante de una eventual implosin del imperio portugus con graves consecuencias para Rodesia (Zimbabue) y Sudfrica. Pero sobre todo, la oportunidad vendr dada por la situacin del Medite-rrneo Occidental y la nueva centralidad geopoltica alcanzada por esa zona. El Sur de Europa, en particular, constitua un rea cuyo papel estratgico, segn Kissinger haba mutado: la Unin Sovitica que haba estado alejada de este mbito competa ahora abiertamente por hacer patente su influencia y era necesario dejar patente donde
010 Sobre la CSCE, vid, RODRIGO LUELMO, F.J.: Espaa y el proce-so de la CSCE. La Conferencia de Helsinki, 1969-1975, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015.
011 FUENTES, J.: La lnea de la distensin, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1980 pp. 99-125
-
Antonio Moreno Juste
7
se encontraba la lnea de demarcacin de ambas superpotencias.12Lgicamente, una revisin de la estrategia de la dtente en esta clave
abra unas nuevas posibilidades a las dictaduras ibricas que observaban como su valoracin por parte de Washington aumentaba de forma osten-sible, permitindoles aspirar a la edificacin de una special relationship. Ese precisamente era el marco, por lo que respecta a Portugal en el cual se produjo la revolucin de los claveles el 25 de abril de 1974. Al res-pecto, y por poner un ejemplo, resulta interesante tener presente que en la entrevista desarrollada entre Kissinger y Cortina Mauri, ltimo ministro franquista de Asuntos Exteriores, el 9 de octubre de 1974, el primero llego a barajar la opcin de un golpe a la chilena como mejor opcin de poner fin a la inestabilidad y turbulencias procedentes de Portugal. En lneas generales, la idea propuesta por Kissinger habra consistido en la promocin y apoyo por parte de Espaa y Estados Unidos de una operacin encubierta en Portugal desarrollada por grupos de extrema derecha y los componentes ms conservadores del Ejercito Portugus, entre los que se inclua al mismo general Spinola, y que hubiese devuelto el orden en forma de un rgimen militar. No obstante, conviene poner de manifiesto por las consecuencias que se derivaran tambin para el caso espaol de que unos meses despus, en junio de 1975 el rechazo de la izquierda europea a la apelacin norteamericana del precedente chileno, freno en seco dicha posibilidad. La posicin de los socialistas la expuso Olor Palme a Kissinger en un encuentro informal desarrollado en Helsinki el 30 de junio de 1975. 13
En cualquier caso, la Europa de los aos setenta era ms com-pleja, con mltiples matices que la confrontacin Este-Oeste no era
012 PARDO, R.: EE.UU. y el tardofranquismo: las relaciones bilate-rales durante la presidencia Nixon, en Historia del Presente, nm. 6, 2005, pp. 11-41.
013 Cfr. DEL PERO, M.: Kissinger e la politica estera americana nel ^Portogallo en Studi Storici, 42 -4 (2001) pp. 973-978.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
8
la nica variable geoestratgica14. El Sur y concretamente la cuenca mediterrnea, devino en un rea de inters preferente por su po-tencial desestabilizador. Europa Occidental, muy sensible a las crisis internacionales, se encontraba agobiada por tensiones econmicas y preocupaciones sociales y expresaba sus dudas hacia la solidez del vnculo trasatlntico, reconoca superioridad de Estados Unidos pero recelaba sobre sus intenciones concretas y formas de actuacin15. La Europa comunitaria, por su parte, afrontaba un largo periodo de incertidumbre y experimentacin con efectos sobre la solidaridad y cohesin interna que marcara profundamente la evolucin del proceso de integracin y que afectar a los procesos democratizadores de la Europa del Sur. 16
Desde una lgica bipolar, el fin de los regmenes dictatoriales de Portugal, Grecia y Espaa y su plena incorporacin a Europa Occiden-tal puede buscarse dentro de los esfuerzos desplegados por neutralizar toda veleidad comunista o neutralista susceptible de poner en cuestin el equilibrio de fuerzas en el Mediterrneo o quebrar la distensin. De hecho, en los aos en que se producen las transiciones en el Sur de Europa la situacin internacional se deteriora en el mbito mediterrneo17: los conflictos en Oriente Prximo, las divergencias en el seno de la Alianza Atlntica, la preocupacin provocada por la revolucin portuguesa, la
014 YOUNG, J.: Cold War Europe (1945-1991). A political History, Londres, Edwald Arnold, 1995. pp. 327-331.
015 MCKLI, D.: European Foreign Policy during the Cold War: Heath, Brandt, Pompidou and the Dream of Political Unity, London-New York, I.B. Tauris, 2009,
016 MAXWELL, K. (ed.): Spanish Foreign and Defence Policy, Boulder, Westview, 1991. MAXWELL, K. y SPIEGEL, S. (eds.): The New Spain: From Isolation to Influence, Nueva York, Council on Foreign Relations, 1994.
017 DI NOLFO, E.: The Cold War and the transformation of the Mediterranean, 19601975 LEFFLER, M. y WESTAD, O.A. (Eds.): The Cambridge History of the Cold War. Vol. II: Crises and Dtente. Cambri-dge, Cambridge, 2010, pp. 238-257.
-
Antonio Moreno Juste
9
inestabilidad poltica de Italia y el conflicto greco-turco en Chipre18. Ya en 1975, las potencias occidentales establecieron un plan garan-
tizando la estabilidad de la pennsula ibrica y cuyo objetivo era la inte-gracin de Espaa y Portugal en la CEE y la OTAN. Este plan responda a la estrategia global americana en la regin mediterrnea y al temor a que las bases militares establecidas en Espaa fuesen denunciadas por parte de un posible gobierno de izquierdas. Esa hiptesis condujo a Washington a que observase el amarre espaol a las estructuras econmi-cas, polticas y defensivas de Europa Occidental como una baza para preservar y acrecentar las facilidades acordadas con Franco en cuanto al mantenimiento y utilizacin de las bases.19
El origen de esa concertacin se encuentra en la colaboracin sistemtica entre las Comunidades Europeas y la Cooperacin Poltica Europea con Estados Unidos, sugerida por el Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger en 1973, para establecer un proyecto de declaracin comn sobre los objetivos y mtodos de la cooperacin trasatlntica: un proyecto en cuya agenda obviamente no slo existan cuestiones propiamente comunitarias, sino tambin polticas.20
018 Por lo que respecta a este ltimo, conviene tener presente la dimensin internacional del conflicto chipriota en parte resultado de la forma en que se realiza el proceso de descolonizacin por parte britnica al incluirse en la Constitucin de 1960 a Grecia, Turqua y gran Bretaa como potencias garantes de la independencia de la isla. Sin embargo, en la prctica los tres Estados alentaron esfuerzos encubiertos, o incluso abiertos, para desestabilizar el rgimen chipriota. Uno de los esfuerzos culmino en el verano de 1974 con un golpe de estado por parte de ex-tremistas nacionalistas fascistas griegos con el apoyo directo de la Junta Militar de Atenas. Una vez fracasado el golpe en Nicosia, se produjo una invasin militar del ejrcito turco, lo que de facto provoco una limpie-za tnica que trmino definiendo la divisin de la isla Al respecto, vid. FOUSKAS, V. y RICHTER, H. (dirs.): Cyprus and Europe. The long way. Mannheim, Bibliopolis, 2003.
019 VIAS, A.: En las garras del guila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe Gonzlez (1945-1995), Barcelona, Crtica, 2003 pp.. 415-424.
020 LUDLOW, N.P.: European integration and the Cold War. Cambri-dge University, Cambridge, 2010, pp. 179187.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
10
La Transicin dulce que se desarrolla en Espaa tiene como priori-dades exteriores el ingreso en la CEE y la OTAN lo que coincide con los intereses europeo-occidentales21. La clave de su xito, por tanto, reside en el apoyo de Washington, Bonn y Paris a las reformas democrticas. De hecho, esos actores sern los que impongan la tesis de que la transicin exige una ruptura con el pasado sin poner en peligro la estabilidad in-terna -el ritmo y diseo de las reformas sern, sin embargo, una cuestin interna- para de esta manera institucionalizar su integracin en el mundo occidental, facilitando con ello la definicin de la posicin internacional de Espaa. No obstante, y como consecuencia directa del clima social e intelectual de la transicin emerge una diferente valoracin del papel de Europa y Estados Unidos en el cambio poltico en Espaa de hondas repercusiones en el mbito interno.22
Por parte norteamericana, Espaa es observada como una pieza clave para el control martimo del estrecho, como un instrumento de apoyo al despliegue de las fuerzas militares y como un vector contra objetivos situados en el continente. Asimismo, podra instrumentalizarse como un medio para reforzar el eje Washington-Jerusaln en detrimento del eje euroafricano y euro-rabe, de complicar la construccin de una Europa de la defensa, aumentando la influencia americana sobre el continente, limitando la autonoma de Espaa en la definicin de su poltica de se-guridad, y de controlar de paso a los pases ribereos23
En ese sentido, la adhesin de Espaa a la OTAN sera un elemento
021 QUAGLIARIELLO, G.: Il caso spagnolo e la storia comparata delle transizioni europee en Ricerche di Storia Politica, anno 4, n1 (2001), pp. 3-13. 182 Asimismo, vid. MARQUINA, A. (ed): El flanco sur de la OTAN. Madrid, Universidad Complutense, 1993. TOVIAS, A.: The international Context of Democratic Transition, en West European Politics, n 7 (1984) pp. 65-78.
022 POWELL, Ch.: El amigo americano, Barcelona, Galaxia-Gutemberg, 2011.
023 VIAS. A.: La negociacin y renegociacin de los acuerdos his-pano-norteamericanos, 1953-1988: una visin estructural, en Cuader-nos de Historia Contempornea, n 25, (2003), pp. 83-108.
-
Antonio Moreno Juste
11
adicional de la estrategia norteamericana. La globalidad de sus objetivos (unificacin del escenario Europa/Oriente Medio) y la racionalizacin de sus instrumentos (reparto de tareas entre los aliados) son los dos elementos sobre los que se observa por parte norteamericana la funcin de Espaa, lo cual determina una doble poltica: el mantenimiento de las relaciones tradicionales y la tendencia a reforzar el papel de Espaa en un marco multilateral. Sin embargo, es preciso destacar que, para el caso espaol, la influencia norteamericana es menor que en otros pases europeos ya que la dinmica del esquema bipolar no se encuentra cuestionado por el cambio poltico en Espaa. Portugal, en ese sentido actuar como una vacuna para el caso espaol. 24
Por parte europea, la Repblica Federal de Alemania (RFA) quizs sea el pas europeo que mejor ejemplifica la situacin. Alemania jugar un papel capital en la evolucin interior y exterior de Espaa. Para Bonn la estabilizacin de la democracia pasa por la llegada al poder de un gobierno socialdemcrata y pro-atlantista que acte de barrera frente al comunismo y acabe con los re-sentimientos de la Guerra Civil. La operacin consisti en apoyar oficialmente una monarqua moderada y oficiosamente al PSOE para transformarlo en un partido de gobierno25. El proyecto de estabilidad y de integracin de la Pennsula Ibrica en Europa formaba parte de la proyeccin estratgica global de Bonn26 que buscaba a reforzar su posicin ante la amenaza del Este y equilibrar las relaciones entre los Estados europeos y los aliados norteamericanos27. En ese
024 Al respecto vid. SNCHEZ CERVELLO, J.: La revolucin portu-guesa y su influencia en la transicin espaola. Madrid, Nerea, 1995.
025 MUOZ SNCHEZ, A: El amigo alemn. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, Barcelona, RBA, 2012
026 Al respecto vid. MUOZ SNCHEZ, A.: Aportaciones al estudio de la influencia de los factores internacionales en la transicin de-mocrtica espaola: la poltica de la Repblica Federal de Alemania hacia la pennsula ibrica en Memoana, n 3 (1999), pp. 55-67.y ORTUO, P.: Los Socialistas europeos y la transicin espaola (1959-1977). Madrid, Marcial Pons, 2005. pp. 199 y ss.
027 BRANDT, W.: Memorias, Madrid, Temas de Hoy, 1991. pp. 384-385
-
Transicin democrtica y contexto internacional
12
sentido, la OTAN es una pieza clave para la integracin europea buscada por Alemania. Es, por tanto, necesario evitar que Espaa se declare neutral ya que ello afectara a la misma estructura de poder de Europa Occidental. El proyecto de una poltica exterior propia para la CEE prueba el inters alemn por ligar los aspectos econmico-defensivos de Europa en la perspectiva de la adhesin espaola ya desde la muerte del dictador.28
Sin embargo, en lo que se refiere a Francia sus intereses geopolticos no coincidan plenamente con los intereses alemanes, su ausencia de la estructura militar de la NATO no hacan especialmente deseable un rpido acceso de Espaa a la Alianza Atlntica, prefiriendo mantener una relacin bilateral en asuntos de seguridad y defensa que facilitase su papel en el Norte de Afrecha y no le aislase ms en el contexto de la defensa occidental29. Obviamente Francia encontraba elementos positivos en la democratizacin espaola, siempre y cuando esta se produjese de una forma tutelada y en sintona con los intereses franceses. Esa situacin implicara apostar por una lenta adhesin de Espaa a las Comunidades Europeas y una fuerte presencia en la poltica interior espaola, mante-niendo la lgica de las relaciones establecidas en los aos sesenta entre la Francia de De Gaulle y la Espaa de Franco. Una estrategia en la que perseverarn los gobiernos de Valery Giscard DEstaing. 30
2. Integracin Europea y Promocin de la DemocraciaLa construccin europea no surgi por casualidad de forma paralela
al mayor auge democrtico de la historia europea, el producido en la segunda posguerra mundial, sino que fue producto de la estrecha rela-
028 VARSORI, A.: Crisis and stabilization in Southern Europe during the 1970s: Western Strategy, European instruments , Journal of Euro-pean Integration History, vol. 15, n 1, 2009, p. 5-11
029 Entevista mantenida con Jean-Francois Deniau, exembajador de Francia en Espaa. Paris, 21 de julio de 2004.
030 SARTORIUS, N. y SABIO, A: El final de la dictadura: la conquista de la democracia en Espaa (noviembre de l975-junio de 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007, pp. 683-701.
-
Antonio Moreno Juste
13
cin establecida entre la bsqueda de un gran consenso social entorno a valores democrticos y la aparicin de unos proyectos que implicaban necesariamente cesiones de soberana nacional a unas nuevas entidades supranacionales31. Una interaccin que se ha desarrollado en dos se-cuencias, cada una con su correspondiente correlato: en primer trmino, entorno a los orgenes y primeros pasos del proceso de integracin, para en el segundo proyectarse a partir de la ampliacin comunitaria en dos fases, hacia el Sur y hacia el Este del Viejo Continente, respectivamente32. Y es evidente en relacin con este segundo, que las Comunidades Eu-ropeas fueron ms all de los Tratados fundacionales al transformarse progresivamente en un modelo para el establecimiento de regmenes formalmente democrticos33.
Es ms, la homologacin poltico-institucional ha sido por parte de la Comunidad un requisito previo, que no se ha dudado en exigir a los Estados aspirantes a la adhesin y muy especialmente a aquellos que han sufrido dictaduras en su inme-diato pasado y han afrontado complejos procesos de transicin democrtica34. Esa estrategia, en segundo lugar, se defini en paralelo al esfuerzo de las instituciones europeas por definir una identidad europea en la arena internacional35, cuyas
031 .KAISER, W.:Transnational Western Europe since 1945; Integra-tion as Political Society Formation en KAISER, W. y STARIE, P. (ed.): Transnational European Union Towards a Common Formation Londres, Routledge, 2005 pp. 17-35.
032 FREGOSI, R.: Parcours transnationaux de la dmocratie. Transi-tion, consolidation, destabilisation, Bruselas, Peter Lang, 2012. pp 5-8.
033 CONWAY, M.: Democracy in Postwar Western Europe. The Triunph of a Political Model en European Hhistory Quaterly vol. 32 n1 (2002) pp. 54-84.
034 PRIDHAM, G.: European integration and democratic consolida-tion in Southern Europe en COSTA PINTO, A. y TEIXEIRA, N. S. (eds.): Southern Europe and the making European Union, Nueva York, Oxford University Press, 2002. pp. 189-190.
035 Vid. GAINAR, M: Aux origines de la Diplomatie politique euro-penne. Les Neuf et la Cooperation politique europenne de 1973 1980, Btuselas, Peter Lang, 2012.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
14
consecuencias, en tercer lugar, fueron unas atribuciones y responsabilidades no previstas ni reguladas por los Tratados que se implementaron por parte de la Comunidades en apoyo ms o menos interesado, pero apoyo al fin y al cabo, de los procesos democratizadores36 y sobre las que se definieron unas pautas de accin ms de carcter procedimental que institucional, no exentas de contradicciones en los objetivos ni de fracturas en los ritmos de ejecucin, como consecuencia del juego entre intereses nacionales contra-puestos y, en ocasiones, incompatibles.
En relacin con las lneas de accin ante los procesos de Transicin democrtica, si bien no se puede hablar de una doctrina comunitaria hasta el Consejo de Copenhague de 199337, si se pueden observar un largo proceso de gestacin que se inicia con el Informe Birkelback al Parlamento Europeo (1962) y en las conclusiones de los informes Dehousse (1967)), Davignon (1973), y Tindemans (1975)38. En cuanto al diseo por parte de las instituciones europeas de las lneas de accin poltica se suele
036 Sobre la singularidad de las instituciones europeas como actor in-ternacional. y su evolucin HILL, Ch.: The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europes International Role en Journal of Cammon Market Studies, vol. 31 n1 3/1993. p. 309. Sobre estos aspectos vid. del mismo autor HILL, Ch y Wallave, W.: Introductions: actors and action en HILL, Ch. (ed.) The Actors in Europes Foreign Policy, Londres, Rout-ledge, 1996 pp. 1-16 y HILL, Ch.:The Changing Politics of foreign Policy, Londres, Palgrave, 2003. y HILL, Ch. y SMITH, M. (eds.): International Relations and the European Union, Oxford University Press, 2006.
037 SCHMITTER, Ph. y BROWER, I.: Conceptualizing, researching, and evaluating democracy promotion and protection, European Univer-sity Institute, EUI Working Papers; n 99/9 1999.
038 Unas posiciones que se reafirmaron, con la Declaracin comn del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisin sobre los derechos fundamentales, de 5 de abril de 1977, y sobre todo tras la eleccin del Parlamento Europeo por sufragio universal en 1979 con la presentacin del Proyecto Spinelli de Unin Europea (1984), parcialmente recogida en el Acta nica Europea y, por supuesto, con una formulacin mucho ms precisa en el Prembulo del Tratado de la Unin Europea. Vid. FERNANDEZ SORIANO, V. Le fusil et lolivier. LEspagne franquiste, la Grce des colonels et les droits de lhomme (1949-1977), Tesis Docto-ral. Universit Libre de Bruxelles 2013.
-
Antonio Moreno Juste
15
valorar como primer hito la Declaracin sobre Identidad Europea de 15 de diciembre de 1973, que sintetiz el ncleo de los valores sobre los que se ha cimentado el proceso de construccin europea. En esa declaracin se afirmaba que los elementos constitutivos de la Comunidad Europea son la salvaguardia de la democracia representativa, el imperio de la ley, la justicia social y el respeto a los derechos del hombre. Valores que fueron puestos en valor coincidiendo con la universalizacin del discurso sobre democracia y derechos humanos impulsada en el proceso de Helsinki39.
Sin embargo, esas actuaciones que pretendan compatibilizar la bsqueda de la paz y la estabilidad (sobre todo econmica) del Viejo Continente con el desarrollo de un vnculo democrtico entre los pases europeos, eran tam-bin respuesta al reto estratgico de ampliar su rea de influencia (poltica y econmica) e integrar a otros pases europeos dentro de sus instituciones40. El apoyo, por tanto, a la democratizacin de Grecia, Espaa y Portugal y su plena incorporacin a Europa41, debe considerarse dentro del conjunto de medidas adoptadas ante los riesgos potenciales que para la continuidad del mismo proceso de integracin, implicara la desestabilizacin interna de esos pases, con consecuencias sobre el equilibrio Mediterrneo y la frgil lnea de la distensin Este-Oeste patrocinada por Europa42, y no tanto como una doctrina claramente definida43. En ese sentido, es dudoso que, en conjunto,
039 JUDT, T.: Posguerra, Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006 pp. 726-727.
040 Vid. MAGONE, J.M.: The politics of Southern Europe. Integration into the European Union. Londres, Praeger, 2005.
041 Un buen estudio en perspectiva comparada sobre los tres casos se encuentra en DEL PERO, M. GAVIN, V., GUIRAO, F. y VARSORY, A.: Democrazie. LEurope meridionale e la fine delle dittature, Firenze, Le Monnier, 2010.
042 SOUTU, G.-H.: La guerre de cinquante ans. Les relations Est-ouest, 1943-1990, Paris, Fayard, 2001.pp. 142-147.
043 VARSORY, A.: Crisis and stabilization in Southern Europe during the 1970s: Western Strategy, European instruments en Journal of Euro-pean Integration History, vol. 15 n 1 (2009) pp. 5-14.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
16
y para nuestro periodo de estudio, pueda considerarse la existencia de una doctrina estructurada y menos an de unos instrumentos bien definidos.
En segundo lugar, la puesta en marcha de acciones de promocin y defensa de la democracia en el Sur de Europa, deben observarse tam-bin desde la doble crisis, econmica e institucional, que lastraban la sobrecargada agenda comunitaria en los aos centrales de la dcada de los setenta. La salida a esa situacin, que exiga de un mayor pro-tagonismo de la construccin europea en el terreno internacional y de una profundizacin democrtica hacia el interior, se produjo a partir del relanzamiento del proceso de integracin44.
Los cambios gubernamentales en los principales pases europeos y la aparicin de unos nuevos lderes, que fueron los principales actores de las reformas comunitarias de esos aos, son bsicos para explicar dichas transformaciones45. Pero, la valoracin de la situacin interna de los estados miembros en relacin con los pases del Sur de Europa hace pensar que se avanz ms bien desde la condicionalidad poltica hacia la condicionalidad econmica, pero desde luego no se trat de un corpus organizado, ni se puede hablar con propiedad de protocolos de actuacin.
En cualquier caso, la forma en que se va delimitando el proyecto eu-ropeo no parece tanto el resultado de imperativos morales vinculados a la defensa de la democracia o el respeto de los derechos humanos, como el producto final del precario equilibrio establecido entre los intereses nacionales de los Estados miembros y la necesidad de evitar la fracaso
044 Sobre la crisis de los aos setenta GRIFFITHS, R.T: A Dismal Decade. European Integration in the 1979s en DINAN, D. (dir): Origins and Evolution of the European Union, Oxford University Press, 2006, pp.169-190.
045 En la primavera de 1974, Valery Giscard DEstaing sustituye en la Presidencia de la Repblica a Georges Pompidou, Helmut Schmidt sucede a Willy Brandt como Canciller de la Repblica Federal Alemana. Unos meses antes, en Gran Bretaa Harold Wilson ha sustituido como Premier a Eduard Heat. Vid. MCKLI, D.: European Foreign Policy du-ring the Cold War: Heath, Brandt, Pompidou and the Dream of Political Unity, London-New York, I.B. Tauris, 2009.
-
Antonio Moreno Juste
17
del proceso integracin econmica, mnimo comn denominador del inters europeo en esos momentos. En relacin con Espaa las actitudes de las instituciones europeas ante la crisis final del franquismo y poste-riormente, sobre el mismo proceso democratizador espaol en relacin con Europa puso de manifiesto que la lgica inherente a esos cambios implic el afloramiento de una serie de conflictos entre un indefinido imperativo moral, vinculado al desarrollo de una identidad europea en el mbito internacional, y las consideraciones econmicas enmarcadas en el ms estrecho mbito del inters nacional.
En tercer lugar, y en relacin con las instituciones europeas, es nece-sario tener presente que ya en los aos setenta disponan de importantes recursos diplomticos, polticos y econmicos en sus relaciones con pases terceros que se haban ido configurando desde la dcada anterior46. Esos instrumentos -aunque dependientes de procesos formales e informales para la concertacin de las posiciones nacionales-, posibilitaron desde 1973 acciones de promocin de la democracia, pero con escasa coherencia entre s a la hora de encarar problemas concretos, en muchas ocasiones.
No puede extraar, por tanto, que, las polticas de promocin de la democracia, sobre todo las desarrolladas dentro del marco de la Coo-peracin Poltica Europea (CPE)47-y al menos hasta la entrada en vigor del Acta nica Europea en 1986-, respondan a acuerdos adoptados internamente entre los Estados miembros, ya que esas polticas escapaban de la competencia de la Comisin y del Parlamento que a este respecto funcionaran como instrumentos importantes. Como recuerda Richard
046 HILL, Ch y WALLAVE, W.: Introductions: actors and action en HILL, Ch. (ed.) The Actors in Europes Foreign Policy, Londres, Routled-ge, 1996, pp. 1-16.
047 Entre otros, vid GAINAR, M. Aux origines de la diplomatie politique europenne. Les Neuf et la Coopration politique europenne de 1973 1980, Bruxelles, Peter Lang, 2012; REGELSBERGER, E.; SCHOUTHEETE, Ph. y WESSELS, W. (eds.): Foreign Policy of the Eu-ropean Union: From EPC to CFSP and Beyond, Boulder-Londres, Lynne Rienner Publishers, 1997; y WESSELS, W. (coord.): EU-Foreign Policy Interests. Mapping important national interests. Colonia/Bruselas, TEPSA, 1998.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
18
Young, al fin y al cabo, eran instrumentos de las polticas exteriores de los Estados miembros 48.
De hecho, los esfuerzos de coordinacin de las polticas exteriores de los Estados miembros se van a circunscribir a mbitos y problemas en los que existe una convergencia de sus intereses nacionales, sobre los que se desarrollaran unos instrumentos ad hoc, que irn per-feccionando rpidamente en el tiempo, aprovechando la experiencia de cooperacin intergubernamental y los recursos comunitarios con independencia de su marco jurdico, que se bordea49. Es decir, por debajo del discurso oficial de las instituciones europeas en apoyo al establecimiento de la democracia en la Europa del Sur, se van a definir los criterios de condicionalidad econmica y poltica que regirn para pases terceros, en sus relaciones con las Comunidades Europeas, bien de cara a la adhesin, bien de cara a la asociacin50. Unos criterios que se formulan al servicio de unos intereses nacionales en pugna con un inters europeo que lentamente -y no sin retrocesos, ni prdidas de rumbo- se ha ido abriendo paso.
048 YOUNG, R.: International Democracy and the West. The Roles of Governments, Civil Society, and Multinational Business Oxford Studies in Democratization, 2004. p. 12-13.
049 Sobre el proceso de toma de decisiones en poltica exterior en el contexto que a este estudio interesa ALLEN, D.: Conclusions: the Eu-ropean rescue of national foreign policy en HILL, Ch. :The Actors in Eu-ropes Foreign Policy, Londres, Routledge, 1996 pp. 288-304.y AYBERK, U.: Le mcanisme de la prise de dcisions communautaires en matire de relations internationales. Bruselas, Bruylant, 1978. pp. 34-65.
050 El concepto de condicionalidad en el mbito de la accin exterior comunitaria es recogido por la transitologa de la experiencia de las pol-ticas de cooperacin comunitarias y su aplicacin sobre pases terceros. Al respecto vid. MORLINO, L.: Conclusion: the Europeanization of Southern Europe en COSTA PINTO, A. y TEIXEIRA, N. S. (eds.):. Op. cit. pp. 237-256. Segn D. Ch. Thomas la solicitud espaola de apertura de negociaciones en 1962 prefigurar la idea de condicionalidad pol-tica THOMAS, D. Ch.: Constitutionalization through Enlargement: The Contested Origins of the EUs Democratic Identity en Journal of European Public Policy, vol. 13 n 8 (2006) pp. 1190-1210
-
Antonio Moreno Juste
19
Finalmente, las modalidades de actuacin se graduaban en el tiempo y podan ir, en momentos previos al inicio de las transiciones, desde el veto poltico a la suspensin de acuerdos o negociaciones en curso, en funcin de objetivos tan dispares como la condena moral o la consolidacin de alternativas polticas moderadas y que respondan en ltima instancia a la necesidad de abrir nuevos espacios de libertad que limitasen los vrtigos desestabilizadores.
Posteriormente, en la etapa de transicin, las Comunidades estable-cieron, de una u otra manera, condiciones de democratizacin aceptables (bajo el paraguas de un difuso inters europeo o en nombre de la naciente Europa poltica), cuyo seguimiento y -hasta cierto punto- control se efectuaba mediante el empleo de medidas fundamentalmente eco-nmicas y un juego, ms o menos sutil de presiones diplomticas, en el que participaban junto a las instituciones, los Estados miembros. Segn Pridham51, se aplican criterios de condicionalidad poltica y econmica. Los econmicos basados en someter la percepcin de determinados beneficios -ayudas, ventajas, acuerdos, adhesin...- al cumplimiento de una serie de condiciones y, los polticos, caracterizados por la adhesin a los principios de libertad, democracia, respeto a los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. El punto de inflexin de esas actuaciones, polticas o econmicas, se encontraba en la apertu-ra de negociaciones para la adhesin -uno de los hitos simblicos en la homologacin poltico-institucional-, en el que las Comunidades pasaban a desarrollar acciones mejor vertebradas y dirigidas tanto a la defensa y ulterior consolidacin de los nuevos sistemas democrticos como a la salvaguarda de los intereses nacionales de los Estados miembros.
A grandes rasgos, esas pautas se pueden intentar explicar en torno a dos premisas. Por un lado, el tratamiento gradual de la presin a travs de mecanismos diplomticos y negociaciones. El mbito de inte-raccin bsico -aunque no nico- con los pases europeos bajo su rbita, y susceptibles, en consecuencia, de integrarse en las Comunidades tras
051 PRIDHAM, G.: European integration and democratic... Art. cit. pp. 206-207.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
20
iniciar su proceso de occidentalizacin y europeizacin. Unos procesos que se desarrollaron a partir de procesos negociadores en los que la influencia sobre un pas tercero fue el resultado de la combinacin de al menos tres variables: la adecuacin al inters europeo de negociaciones desarrolladas con anterioridad; el nivel de concertacin alcanzado entre las diferentes posiciones nacionales respecto a procesos de negociacin en curso; y, el grado de implementacin poltica de los resultados par-ciales de la negociacin tanto sobre la Comunidad como sobre el pas tercero52.
Por otro, la relacin individualizada con el pas objeto tercero. La homologacin democrtica que abra las puertas a las negociaciones para la adhesin a las Comunidades Europeas y que pona fin a la fase de Transicin, no implicaba mecnicamente que esas negociaciones fuesen a cerrarse de forma rpida. Los ritmos, variaran de un pas a otro dependiendo de la propia circunstancia interna53, de su peso econmico o de la coyuntura por las que atraviese la construccin europea, no slo en el momento en que se inicie el proceso de cambio poltico sino, sobre todo, dependiendo de cuando se inicien las negociaciones para la adhesin.
De hecho, tras influir decisivamente en la creacin de nuevos espacios de libertad, las Comunidades Europeas se tomarn su tiempo en verificar que la democracia se instal slidamente; se preguntar sobre la compa-tibilidad de los niveles de desarrollo econmico, sobre el retraso en las mentalidades, sobre la falta de experiencia en las prcticas comunitarias
052 Sobre esta cuestin interesa la lectura del trabajo de Lorena Ruano que analiza en perspectiva comparada las negociaciones britnica y espaola . RUANO, L.: Origin and Implications of the European Unions Enlargement Negotiations Procedure European University Institute. Florencia, Robert Schuman Centre for Advances Studies EUI Working Papers RSC n 2002/62. 41 pp.
053 Sobre los antecedentes puede ser interesante la lectura del n-mero monogrfico de la revista Journal of European Integration History, coordinado por GUIRAO, F.: Peripherical countries and the European Integration of Europe; n 1, vol. 7 (2001), en especial, los artculos referidos a Espaa (Aschman) y Portugal (Andresen-Leitao), pp. 25-36 y 37-52, respectivamente.
-
Antonio Moreno Juste
21
de una burocracia y una direccin poltica cuyos atributos -por diferentes causas- se consideraran dudosos54. En este sentido, es preciso sealar nuevamente la importancia de estas negociaciones sobre los procesos de transicin, sobre todo, si se considera que la adhesin a la Comunidad Europea ha simbolizado en los pases de la Europa del Sur el final de la transicin democrtica.
Pocas fueron las ventajas -y menos an las excepciones- que se ofrecan en estos momentos a los pases candidatos. Se exiga la asuncin completa del acervo comunitario, la nica flexibilidad en su cumplimiento dimanaba de los periodos transitorios para su transposicin legislativa y cumplimiento efectivo. Lo cierto, es que la Comunidad Europea implementar sus acciones tras el cambio poltico de cara a las negociaciones para la adhesin, lo que viene a coincidir con el periodo de consolidacin democrtica. Evidente-mente, la homologacin democrtica abra las puertas a las nego-ciaciones para la adhesin a la Comunidad, pero ello no implicaba necesariamente que estas se fuesen a cerrar de forma rpida55. Baste recordar que en el caso espaol, la Comunidad Europea dispens al pas candidato el tratamiento otorgado a un Estado europeo ms: el nivel de exigencia fue el requerido a cualquier otra nacin europea que no hubiese sufrido la experiencia traumtica de un rgimen no democrtico. 56
054 Vid. al respecto COSTA PINTO, A. y TEIXEIRA, N. S. (eds.): Southern Europe and the European ... Op. cit. En especial, los captulos referidos a Portugal (Costa Pinto y Teixeira), Espaa (Pereira Moreno Juste) y Grecia (Verney) pp. 3-40, pp. 41-80 y pp. 109-155, respectiva-mente. Cfr. BARBE, E.: La poltica europea... Op. cit. pp. 155 y ss.; SCH-MITTER, Ph.: Portugal and Spain... art, cit. pp. 314-322.
055 MARKS, P: The formation of European Policy in Post Franco Spain. The Role of Ideas, Interests and Knowledge, Aldershot, Avebury, 1997 pp. 76.-83.
056 NUEZ PEAS, V.: Entre la reforma y la ampliacin /1976-1986). Las negociaciones hispano-comunitarias en tiempos de Transicin y Ap-pprofondissement. Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, 2013.
-
Transicin democrtica y contexto internacional
22
Por ltimo, es preciso sealar que en esos procesos se implicarn las diferentes instituciones comunitarias Consejo, Comisin y Parlamen-to, en una asimtrica divisin de funciones no exenta de polmicas, contradicciones, intereses y prejuicios. De hecho, las actuaciones de la comunitarias en relacin con las transiciones del Sur de Europa demuestran el complejo desarrollo de sus instrumentos y capacida-des, reflejando el paso de una Comunidad con escasa proyeccin internacional (fuera del campo primigenio del comercio) a otra que pretenda tener cierta influencia en las relaciones internacionales, sobre todo en su entorno geogrfico y cultural inmediato. Un papel que, insistimos, se desarrollar no sin contradicciones como conse-cuencia de la constante interaccin de cuestiones econmicas y po-lticas, pero tambin institucionales y procedimentales, en un mbito en el que confluan lo intergubernamental, (toma de decisiones) y lo comunitario (ejecucin).
El corolario en relacin con Espaa, sera que la democratiza-cin de Espaa favorecida por las instituciones europeas, no fue argumento suficiente para favorecer automticamente su ingreso en la CEE ya que fueron necesarios ms de siete aos de complejas negociaciones para la consecucin de ese reto histrico. Es ms, el eje de la relacin Espaa-Comunidad Europea, durante estos aos, no consisti tan slo en la homologacin del rgimen poltico espa-ol con el modelo europeo -y cuyo final slo poda ser la adhesin a las Comunidades -, sino que residi, sobre todo, en el choque de intereses nacionales en un mbito de negociacin multilateral de carcter supranacional, sujeto tanto a la evolucin de una sociedad internacional en permanente cambio -que pas de la distensin en el conflicto bipolar durante los aos setenta a la segunda guerra fra en los primeros ochenta-, como a una fluctuante y, en general, negativa coyuntura econmica mundial.
Una situacin que, en cualquier caso, encierra una paradoja ya que el ingreso en la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986, es considerado el hito simblico que representa el fin de la Transicin democrtica y el paso definitivo desde la modernizacin insuficiente
-
Antonio Moreno Juste
23
de ayer y lo que mayoritariamente se consider hasta el estallido de la crisis como la euronormalidad actual57.
057 Vid. ALVAREZ JUNCO, J. y DE LA FUENTE G.: La evolucin del relato histrico en FONTANA, J. y VILLARES, R.: Historia de Espaa Vol. 12 ALVAREZ JUNCO, J. (coord.): Las Historias de Espaa. Visiones del pasado y construccin de la identidad, Barcelona, Crtica- Marcial Pons, 2013, y JULIA, S.: Cosas que de la Transicin se cuentan en Ayer, n 79 ( 2010), pp. 297-319: y del mismo autor Anomala, dolor y fracaso de Espaa en Hoy no es ayer. Ensayos sobre la Espaa del siglo XX, Madrid, RBA, 2010. pp. 51-52.
-
33
La defensa de los trabajadores en el primer bienio republicanoJos Luis Garrot
Aunque el artculo 1 del Ttulo Preliminar de la Constitucin de 1931, sufri una ligera modificacin de su concepcin previa por peticin de los miembros ms conservadores del republicanismo como Alcal-Za-mora y Miguel Maura-, pasando de decir: Espaa es una Repblica democrtica de trabajadores a Espaa es una repblica demo-crtica de trabajadores de toda clase, est claro que los redactores del texto constitucional, hacindose portavoces del pensamiento de la mayora de las fuerzas que haban trado la Repblica, pensaban que la transformacin de Espaa pasaba por un cambio radical en el sistema social, intentando mejorar las condiciones de vida de las clases ms desfavorecidas. Es por esto que la Constitucin recoge en tres de sus artculos, de forma explcita, el deseo de cambiar el entra-mado social, teniendo como objetivo hacer una sociedad ms justa y libre, en la que los intereses generales estuvieran por encima de los individuales, sobre todo de los de las clases dominantes, que hasta ese momento haban impuesto sus condiciones y que tenan como nico fin el mantener sus privilegios sociales y econmicos.Es necesario que recordemos estos tres artculos porque ellos marcan
-
34
Antonio Moreno Juste
lo que los nuevos dirigentes del pas deseaban implantar:
Artculo 44: Toda la riqueza del pas, sea quien fuere su dueo, est subordinada a los intereses de la economa nacional y afecta al sostenimiento de las cargas pblicas, con arreglo a la Constitucin y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podr ser objeto de ex-propiacin forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnizacin, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayora absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos la propiedad podr ser socializada.
Los servicios pblicos y las explotaciones que afecten al inters comn pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social as lo exija.
El Estado podr intervenir por ley la explotacin y coordinacin de industrias y empresas cuando as lo exigieran la racionalizacin de la produccin y los intereses de la economa nacional.
En ningn caso se impondr la pena de confiscacin de bienes.
Artculo 46: El trabajo, en sus diversas formas, es una obligacin social, y gozar de la proteccin de las leyes.
La Repblica asegurar a todo trabajador las condiciones necesa-rias de una existencia digna.Su legislacin social regular: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jvenes y especialmente la proteccin a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mnimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero espaol en el extranjero; las instituciones de cooperacin, la
-
35
Transicin democrtica y contexto internacional
relacin econmico-jurdica de los factores que integran la produccin; la participacin de los obreros en la direccin, la administracin y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.
Artculo 47: La Repblica proteger al campesino y a este fin legis-lar, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crdito agrcola, indemnizacin por prdida de las cosechas, cooperativas de produccin y consumo, cajas de previsin, escuelas prcticas de agricultura y granjas de experimentacin agropecuarias, obras para riego y vas rurales de comunicacin. La Repblica proteger en trminos equivalentes a los pescadores.
El artculo 44 reflejaba una manera muy diferente de ver la eco-noma capitalista, ofreciendo la posibilidad de ir hacia una economa libre pero controlada, en cierta medida, por el Estado; por ejemplo con la creacin de empresas pblicas. Mientras que el 46 recoge un amplio programa de seguridad social para los trabajadores. En l se ratifica el trabajo como un derecho y no como algo que pudiera ser concedido como una ddiva por los patronos y propietarios. Por otro lado, posibilita el control de las empresas por parte de los trabajado-res. Finalmente el artculo 46 podemos catalogarlo como el prembulo de una reforma agraria que debera servir para proporcionar tierras a los agricultores que carecan de ellas, y proteger a los trabajadores agrcolas.
Pero antes incluso de que fuera aprobado el texto constitucional el 9 de diciembre de 1931, ya se haban elaborado leyes, decretos y normativas que suponan una proteccin de los trabajadores como no haba existido antes en Espaa. Las nuevas normas de relaciones laborales intentaban pasar a ser controladas por el Estado, evitan-do as que los miembros de las clases ms elevadas pudieran seguir imponiendo sus condiciones, sin que los trabajadores tuvieran la ms
-
36
Antonio Moreno Juste
mnima posibilidad de poderlas hacer cambiar. Durante el primer bienio republicano y a partir del triunfo del Frente Popular en 1936, se dictaron 35 leyes, 86 decretos y 125 rdenes ministeriales; todas ellas encaminadas a favorecer la situacin de la clase trabajadora, y de al-guna manera reconducir el desequilibrio econmico y social existente.
En materia de regulacin laboral y en intentar una mejor distribu-cin de la riqueza, destac la labor de tres ministros, Fernando de los Ros, ministro de Justicia; Marcelino Domingo, ministro de Agricultura; y sobre todo Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo.
La crisis econmica por la que estaba atravesando Espaa provoc un aumento considerable del paro obrero. Con el fin de paliar en la medida de lo posible la situacin de los trabajadores que haban per-dido sus puestos de trabajo, el 25 de mayo de 1931 se crea mediante decreto la Caja Nacional Contra el Paro Forzoso; a travs de ella se conceda una prestacin econmica a aquellos trabajadores que hubieran perdido su empleo de forma involuntaria. Podan acceder a l los trabajadores de ms de 16 aos y menos de 65, siempre que la remuneracin no superara las 6.000 pesetas anuales y estuvieran inscritos o afiliados seis meses antes a un sindicato u otro tipo de orga-nizacin laboral. La cuanta a percibir no poda superar el sesenta por ciento del jornal diario.
El 21 de noviembre de 1931 se promulga una importante ley desde el ministerio de Trabajo, la Ley de Contratos Laborales, ese mismo da tambin se aprob la Ley de Regulacin de Salarios. La Ley de Contratos Laborales dejaba claro en el artculo 9 del captulo II, la finalidad de la misma, que no era otra que la proteccin de la clase trabajadora: [] no ser vlido el contrato que se redacte en perjuicio del trabajador [] Tendrn especial aplicacin en cada caso la legislacin protectora de los trabajadores, las medidas dictadas en beneficio de la emancipacin legal y las prescripciones relativas a la previsin y los seguros sociales.
-
37
Transicin democrtica y contexto internacional
En esta Ley se facilitaban las contrataciones a travs de los sin-dicatos mediante la elaboracin de contratos colectivos; se marcaba la duracin de los contratos, las causas de rescisin, regulacin del trabajo de mujeres y nios, limitacin de las causas de despido, esta-bleca, por primera vez en Espaa las vacaciones pagadas siete das al ao-, etc. Se podra considerar esta ley como el antecedente de los actuales convenios colectivos.
Una de las leyes que ms oposicin sufrieron por parte de los poderes econmicos y por la derecha poltica fue la Ley de Jurados Mixtos, aprobada el 27 de noviembre de 1931. Esta ley estaba inspi-rada en los Comits Paritarios que se intentaron implantar, sin mucho xito, durante la dictadura del general Primo de Rivera. Se componan de seis vocales, mitad obreros, mitad patronos, presididos por un fun-cionario del ministerio de Trabajo, que decida con su voto en caso de empate entre las votaciones efectuadas por los vocales. Rara era la vez que no votaban a favor de las propuestas de los trabajadores. Entre las funciones de los Jurados Mixtos estaban determinar las condiciones de trabajo, fijar los salarios, las duraciones de los contratos, establecer las cusas de despido, etc. Como ya ocurri con los comits paritarios, sufrieron el rechazo de la patronal, que entenda que eran una intru-sin inadmisible en la forma de dirigir sus empresas.
Durante el conocido como bienio negro en donde el poder estuvo en manos de la coalicin radical-cedista, las funciones de los jurados mixtos quedaron muy disminuidas, con la promulgacin de una ley que intent minimizar la influencia de los jurados mixtos. En el artculo 23 del apartado IV se intentaba reducir el poder de las centrales sindicales dentro de los jurados: No podrn ser designados Presidentes ni Vicepresidentes de Jurados Mixtos, aun cuando reunie-sen las condiciones sealadas, los que sean miembros de Sindicatos y organizaciones patronales u obreras, o estn al servicio regular de las mismas, salvo que hubiesen sido dados de baja en ellos cuatro aos
-
38
Antonio Moreno Juste
antes de su nombramiento.. Incluso hubo algn diputado, como el miembro de la CEDA Ramn Ruiz Alonso que pretendi ir ms lejos, solicitando que se prohibiese la integracin en los jurados mixtos de aquellos que defendiesen la lucha de clases.
El mismo da 27 fueron aprobadas otras dos leyes, Ley de Colo-cacin Obrera, por la que se creaba un organismo que realizaba las mismas funciones que en la actualidad, tericamente, realiza el INEM; y la Ley de Intervencin Obrera en la Gestin de Industrias, a travs de la cual se posibilitaba que los comits de trabajadores de cada fbrica pudieran intervenir en la gestin de la misma.
Sera prolijo, y la falta de espacio nos lo impide, explicar todas las normativas que se promulgaron en relacin a las condiciones de trabajo; baste con enumerar algunas de ellas para hacerse una idea de la ingente labor que desde el ministerio de Trabajo se realiz para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. El da 8 de septiem-bre de 1931 se estableca la jornada laboral de ocho horas; el 8 de abril de 1932 fue prolfico a la hora de dictar normas laborales: reglamentacin del trabajo en el comercio y oficinas, indemnizacin por enfermedades profesionales, regulacin del trabajo nocturno de mujeres y nios, establecimiento de una edad mnima para trabajar en industrias, jornadas de trabajo en las minas de carbn. Ese mismo da se aprob la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros.
Asimismo fueron numerosas las leyes, decretos y normas que se aprobaron en relacin a los seguros que garantizaran unas mejores condiciones de los trabajadores. El da 26 de mayo de 1931 se esta-blece el Seguro obligatorio de maternidad; el 4 de diciembre de 1931 la obligatoriedad del seguro de Retiro Obrero, el 7 de abril de 1932 se formula el Reglamento General del Patronato de Previsin Social; el 8 de abril de 1932 el Seguro de Enfermedad para trabajadores de la industria, el comercio y las sirvientas domsticas; el 11 de noviembre de 1932 se aprueba la Ley de Accidentes Laborales, etc.
-
39
Transicin democrtica y contexto internacional
Mundo rural
No entraremos aqu a hablar de la Ley de Reforma Agraria, que por s sola es merecedora de un amplio artculo. Pero no fue solo esta Ley la que intent transformar la realidad del mudo rural. Un mundo en el que la psima distribucin de la propiedad de la tierra, y las inhuma-nas condiciones de vida a la que se vean abocados cientos de miles de pequeos agricultores y jornaleros, hacan indispensable un cambio drstico que posibilitara llevar una vida digna a los pobladores del medio rural espaol.
El 19de abril de 1931 se decret que las agrupaciones obreras tuvieran prioridad a la hora de formalizar nuevos arrendamientos; al da siguiente, desde el ministerio de Justicia, se aprueba un decre-to que prorrogaba los contratos de arrendamiento, prohibiendo el desahucio de los arrendatarios con rentas inferiores a 1.500 pesetas anuales; de esta forma se evitaba que los propietarios intentaran realizar nuevos contratos en los que impusieran peores condiciones a los arrendatarios. El 28 de abril de 1931 se aprob una ley que tuvo una fuerte contestacin por parte de los grandes propietarios; la conocida como Ley de Trminos Municipales. En ella se prohiba a los propietarios contratar mano de obra mientras hubiera parados en el trmino municipal en el que se situara la propiedad. De esta forma se les arrebataba a los propietarios una de las mejores armas que tenan para presionar a los trabajadores agrcolas y jornaleros, que era la contratacin de esquiroles cuando los obreros campesinos intenta-ban llevar a cabo reivindicaciones para la mejora de sus condiciones laborales. El 7 de mayo de 1931 se aprob la Ley de Laboreo Forzo-so, con ella impeda que los propietarios dejaran balda una tierra con tal de no contratar a trabajadores en unas condiciones medianamente dignas. En caso de negarse el propietario las tierras podan ser cedi-
-
40
Antonio Moreno Juste
das temporalmente a los trabajadores para su explotacin.Otras normas que afectaron al mundo rural fueron la Ley de Segu-
ro de Accidentes Laborales en el Campo, aprobada el 13 de junio de 1931; la creacin de Jurados Mixtos en el campo, a imagen y seme-janza de los existentes en la industria; la implantacin de la jornada de ocho horas, con lo que se acababan las jornadas de sol a sol, im-puesta el 1 de julio de 1931; la creacin de un seguro de enfermedad para trabajadores agrcolas, formalizado el 8 de abril de 1932, etc.
-
41
Transicin democrtica y contexto internacional
Conclusiones
Durante el primer bienio de la Segunda Repblica se realiz una ingente labor en pro de mejorar las condiciones de los trabajadores. Esta poltica no cabe duda que se sigui gracias a que en el periodo gobernaron fuerzas de izquierda. Cierto es que muchas de las medi-das tomadas no pudieron llevarse a cabo, fundamentalmente por la mala situacin econmica existente, herencia del anterior rgimen, como por la labor de entorpecimiento que realizaron tanto las capas sociales ms elevadas como las polticas llevadas a cabo durante el segundo bienio por parte de las fuerzas de la derecha, vencedoras en las elecciones de 1933.
Cuando se intent en 1936 retomar las iniciativas llevadas a cabo durante 1931 y 1932, las oligarquas financieras, industriales y los te-rratenientes acudieron a uno de sus principales valedores durante toda la historia de Espaa, el Ejrcito. Esta unin entre el poder econmico y el militar culmin con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que, al fracasar, nos llevara a tres aos de guerra y a casi cuarenta de dictadura. El sueo que muchos trabajadores haban tenido con la proclamacin de la Repblica, fue abortado a sangre y fuego, trans-formndose en una pesadilla que an hoy sigue pasando factura a todos los que poblamos la vieja piel de toro.
-
42
Bibliografa
ARSTEGUI, Julio (2013): Francisco Largo Caballero, el tesn y la quimera, Barcelona
ARROYO VZQUEZ, M Luz (2006): Leyes y proyectos sociolaborales reformistas de la Segunda Repblica, en Actas III Congreso Asociacin de Historia Contempornea, Vitoria
BURGOS GINS, M ngeles (2010): Los complementos salariales en la negociacin colectiva, Tesis doctoral, Castelln
GARRIDO GONZLEZ, Luis (1991): Constitucin y reformas socioeco-nmicas en la Espaa de la II Repblica, en Historia Contempornea, n 6, pp. 173-190JACKSON, Gabriel (2005):La Repblica Espaola y la Guerra Civil, Barcelona
LARGO CABALLERO, Francisco (1976): mis recuerdos, Mxico
MARTN ACEA, Pablo (1995): Problemas econmicos y reformas estructurales, en Ayer, n 20, pp. 173-192
PAREJA BARRANCO, Antonio y SNCHEZ PICN, Andrs (2007) La modernizacin de Espaa (1914-1939). Economa, Madrid
PRESTON, Paul (2010): La Guerra civil espaola: reaccin, revolucin y venganza, Barcelona
TAMAMES, Ramn (1976): La Repblica. La era de Franco, Historia de Espaa Alfaguara, vol. VII, MadridTUN DE LARA, Manuel (1981): La Espaa del siglo XX. La Repbli-ca, vol. 2, Madrid
-
43
TUSELL, Javier (1999): Historia de Espaa en el siglo XX, vol. 2 La crisis de los aos treinta: Repblica y Guerra Civil, Madrid