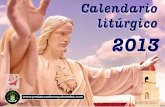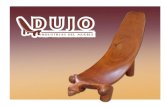a conservación del mobiliario litúrgico andaluz
Transcript of a conservación del mobiliario litúrgico andaluz

PH Boletín22 95
AR
TÍC
UL
OS
a conservación delmobiliario litúrgico andaluz
Problemática de los frontales de altar
LJuan Jesús
López-Guadalupe Muñoz
Dpto. de Historia del ArteUniversidad de Granada
La catalogación sistemática de los frontales de mesasde altar en Granada y su provincia ha arrojado im-portante luz sobre un género casi olvidado del mo-biliar io litúrgico andaluz. Su análisis abre nuevasperspectivas de todo orden, interesándonos en estecaso los graves problemas de conservación que leafectan. Conviene subrayar, como cuestión previa, suvalor como documento histórico, así como sus con-diciones materiales de producción y conservación,que mediatizan, en buena medida, su estado actual.
EL FRONTAL DE ALTAR. UN GÉNERO POCOCONOCIDO DE NUESTRO PATRIMONIO.
Su estudio se revaloriza ante la fehaciente constata-ción de los peligros que comporta el olvido de estasobras: en primer lugar, la pérdida de valoración deuna pieza de esencial riqueza simbólica y capital pa-ra la liturgia, como es la mesa de altar ; en segundolugar, el olvido del elemento que da origen al reta-blo (retro tabula), que acaba siendo oscurecido poréste; y en tercer lugar, y por el mismo motivo, la fal-ta de consideración de que la mesa de altar es elmódulo desde el que se desarrolla el retablo. Pese atodos estos intereses, los frontales de altar han sidoolvidados tanto en la percepción como en la investi-gación de los programas decorativos de nuestrasiglesias, en especial de los retablos. Y lo que es másgrave, con frecuencia se manipulan indebidamente osimplemente desaparecen casi sin advertirse.
Podemos sintetizar la significación histórico-ar tísticade los frontales de altar del siguiente modo:
a) Valores litúrgicos:Justifican la impor tancia concedida al exorno delaltar, como eje y lugar nodal del espacio sacro,privilegiada consideración de la que son buena
muestra los frontales o antipendios, adosados alaltar en su parte anterior (ante pendium).
b) Valores formales:
– mutabilidad: se revestían con frontales de telaque mudaban de color al sucederse los diferen-tes tiempos litúrgicos y sus solemnidades. Lacualidad mueble de los frontales se enriquece alconsiderar su traslado dentro de un mismotemplo o incluso fuera de él.
– mecenazgo: su carácter mueble propicia el ejer-cicio frecuente del mecenazgo, al ser piezas másasequibles, por lo general (según material), quela construcción de una capilla entera o de un re-tablo, o incluso que la realización de una escul-tura o pintura por un maestro afamado. Por tan-to, la remoción de los frontales de altar es másfrecuente que la de otras piezas de ornato ecle-sial, singularmente en el siglo XVIII (al menos enel ámbito granadino), al constituir una muestraasequible e inmediata de ostentación en el or-nato de una capilla, tanto para el mecenazgoparticular como para el colectivo (órdenes reli-giosas y cofradías, sobre todo). De este modo,estas piezas se significan como testimonio docu-mental sobre advocaciones, cultos y capillas per-didas, pudiendo servir de punto de par tida oguía para reconstruir los primitivos panoramasdevocionales de los templos.
– valor modular de los frontales respecto a los re-tablos: se observa la consideración de unas me-didas apropiadas del frontal, acordes al resto dela máquina del retablo, con su misma propor-ción, pues es a par tir de la mesa de altar desdedonde se desarrolla éste.
– desarrollos decorativos: la honra y veneración con-cedida al altar se plasma en la riqueza ornamentalque suele ostentar. Los frontales de altar nacen ínti-mamente unidos a los retablos, para significar am-bos el altar, de modo que en gran medida andanparejas las evoluciones de ambos géneros, funda-

96PH Boletín22
mentalmente en el siglo XVIII. En los antipendiospuede hallarse, pues, un espléndido desarrollo or-namental. Con frecuencia se cumplen en estas pie-zas los valores de arte estandarizado y de eficaciaritual que caracterizan a buena parte de la produc-ción artística barroca, y que en el siglo XVIII alcan-zan su definitiva codificación formal para este tipode obras sobre patrones plenamente contrastadosen sus valores de inmediatez y eficacia. Capitalesson, igualmente, sus contenidos iconográficos, obe-dientes a necesidades devocionales y litúrgicas, queponen de manifiesto el carácter propagandístico ydidáctico de las iniciativas artísticas de la época enel marco de la cultura simbólica del Barroco. Elloviene a subrayar la importancia de los frontales dealtar como productos de época, integrándose per-fectamente en los programas decorativos de lasiglesias barrocas.
Desde el punto de vista material, vamos a contem-plar la específica casuística de los frontales de altaren piedra y madera policromada, por ser la más nu-merosa, pese a la variedad de materiales que pre-sentan (tela, azulejería, cuero, lienzo pintado al óleo,estuco, metales preciosos). Debe tenerse en cuentael propio valor decorativo del material, como elec-ción estética de prestigio. Las especiales cualidadesfísicas del mármol lo hacen más indicado para un lu-gar privilegiado como el altar. Andalucía es rica encanteras y variada en la policromía de sus piedras,generando en torno a sí talleres de cantería de granvitalidad y alta cualificación técnica, con efectos deauténtica carpintería en mármol y de incrustación
muy cercana a la taracea. Por otro lado, la pluralidadde materiales en una misma pieza enriquece sus va-lores matéricos y técnicos, que pueden documentar-se en estas piezas, lo que acrecienta su interés.
LA CONSERVACIÓN DE LOS FRONTALESDE ALTAR. AGENTES DE DETERIORO YDAÑOS OBSERVADOS.
Diversas cuestiones referentes al desconocimiento yfalta de apreciación de este tipo de piezas, cambiosen los usos litúrgicos, o el carácter mueble y la acce-sibilidad de las mismas, constituyen situaciones deriesgo y agentes de deterioro, a lo que se unen losproblemas habituales y propios de los materiales(madera y mármol) en que están realizados, así co-mo de su estructura y realización, detectándose enocasiones defectos técnicos achacables a los propiosar tífices. Todo ello conforma una variada casuísticaen el deterioro de este patrimonio que convienediscernir en su tipología y causas.
1º. Degradación por suciedad.Cabe destacar la acumulación de fuertes depósitosgrasos, normalmente a causa del humo de velas eincienso, pero también de polvo y cera, así comopor la proximidad al suelo, afectándoles cambios desolerías, gradas, etc. En el caso de los frontales demármol suele constituir un agente de deterioro me-nor, agravado en los de madera policromada. Suprincipal efecto, por lo común, en su aspecto sucio ydesaseado, impidiendo con frecuencia la valoraciónde los temas pictóricos y polícromos, empobrecien-do la riqueza de sus tonos y provocando la opacidadde sus colores. Ocasionalmente se han constatadocasos singulares de mayor relevancia, como el de va-rios frontales de la parroquia de San Gabriel de Loja,afectados por la quema de sus correspondientes re-tablos de madera durante la Guerra Civil (fig. 1).
2º. Erosión por diferentes causas.Es frecuente en los frontales de mármol la utilizaciónde cepillos y otros utensilios similares, cuya frotaciónprovoca abrasiones en la superficie y múltiples ero-siones, de distinta consideración en relación a lascualidades físicas de la piedra empleada. Así pues, lareiteración de una incorrecta limpieza supone otroagente de deterioro, aún peor que aquél al que in-tenta solucionar. Este rozamiento también tiene suorigen en los propios actos de culto, tanto al reves-tirse frecuentemente con frontales de tela sobremarcos de madera, como al contacto con bancos,reclinatorios, tarimas, candelabros (sobre todo en al-tares secundarios), e incluso con las vestiduras deoficiantes y acólitos, al menos durante las prácticas li-túrgicas antiguas. En ocasiones, la constitución granu-lada de la piedra y su mayor deleznabilidad favore-cen la acción erosiva. Igualmente afecta de modonotable a la policromía sobre piedra, de mayor fragi-lidad que la incrustación o el relieve, sufriendo ma-yor desgaste. Pese a todo, este tipo de soporte pue-de resistir la abrasión con bastante dignidad (fig. 2).
AR
TÍC
UL
OS
Figuras 1 y 2

PH Boletín22 97
3º. Deterioros varios a causa de su movilidad.El carácter mueble de estas piezas viene a supo-ner, con el tiempo, un riesgo añadido en la con-servación de los frontales de altar. Por su tama-ño, peso y coste , er an p iezas de f recuenteremoción y renovación. El traslado de los fron-tales de mármol genera con frecuencia la fractu-ra o pérdida de piezas inscrustadas que puedanpresentar. Ejemplo meridiano del primero de losdaños lo constituye el frontal del lado izquierdodel crucero de la iglesia del monasterio de SanJerónimo en Granada (fig. 3). Procede del anti-guo convento de jerónimas de Santa Paula, en elque presidía el altar mayor. El traslado de su co-munidad a l monaster io de San Jerónimo en1978 comportó la remoción de sus obras de ar-te , entre ellas este frontal de altar, magnífica-mente labrado en mármol rojo de Cabra; luceen la actualidad una «hermosa» fractura longitu-dinal, que lo atraviesa de par te a par te. En ge-neral, al realizarse sin las precauciones suficien-tes y la técnica necesaria, este tipo de trasladosgenera daños irreversibles, fundamentalmenteen los bordes de la plancha de mármol queconforma el frontal, al proceder a su extraccióndel encastramiento de ladrillo en el que suelenlocalizarse, lo que genera pérdidas y desprendi-mientos (fig. 4).
La movilidad de estas piezas puede obedecer a dife-rentes motivos. Por un lado, se encuentra el trasladode devociones (cofradías, capillas funerarias) de unacapilla a otra, o la renovación del frontal, pasando elantiguo a un nuevo destino; por otro lado, el cierrede iglesias al culto y el traslado de su patrimoniomueble (la mencionada de Santa Paula, de negro fu-turo, cuyas obras pasaron al monasterio de San Jeró-nimo; el cierre de la iglesia albaicinera de San Barto-lomé y la caprichosa reubicación de sus obras dearte en la vecina del Salvador; la demolición de la pa-rroquia de San Gil en 1868 con la consecuente dis-persión de sus obras de arte, viniendo a parar unode sus frontales de altar —quizás el del presbiterio—a la parroquia de Molvízar ; o, en fin, la desamortiza-ción de Mendizábal y la dispersión patrimonial detantos conventos, como en el caso del frontal del al-tar mayor de la parroquia del Padul, de probableprocedencia carmelitana); por último, los recientescambios introducidos en la liturgia también han de-terminado con frecuencia el cambio de lugar de losfrontales de altar.
La reubicación de las piezas trasladadas generanuevos daños al adaptarlas al espacio disponible enel nuevo altar. Claro ejemplo de ello constituye elfrontal de altar de la ermita de Santa Ana en Atarfe(fig. 5), flagrantemente mutilado en los laterales pa-ra amoldarse a la estructura del altar y retablo queahora adorna. Pero también debemos reconocer larara limpieza y ejemplaridad en la ejecución de es-tos traslados: tras la nueva normativa litúrgica di-manada del Concilio Vaticano II (especialmente enlo referente a la nueva posición del celebrante decara al pueblo), se han trasladado muchos frontales
a nuevas mesas de altar exentas, es decir, no ado-sadas ya al retablo o al muro de cierre del presbi-terio, resultando muy respetuosa esta labor en elcaso del altar mayor de la parroquia de la Magdale-na de Granada.
4º. Intervenciones inadecuadas (falsas «restauraciones»).Como antes se ha apuntado, los voluntariosos inten-tos por borrar los daños existentes en estas obraslos han agravado en ocasiones y, en general, enmas-caran la obra, maquillando su auténtica realidad ma-terial y hurtando su verdadero valor histórico. Deeste modo, es frecuente el repinte y la «reintegra-ción» del dorado (la purpurina está a la orden deldía). Se constata igualmente la reposición de piezassin criterio histórico alguno, ni indagación previa demateriales, técnicas o motivos, como ocurre en laparroquia de Deifontes. Puede verificarse también elrelleno de estuco para las piezas de incrustaciónperdidas o el sellado de grietas y erosiones igual-mente con estuco.
AR
TÍC
UL
OS
Figuras 3 y 4

98PH Boletín22
Estas reposiciones, además, con frecuencia incurrenen el cambio de motivos iconográficos, poco respe-tuosos con el valor simbólico de sus formas y con losprogramas de las capillas. Varios ejemplos en la pa-rroquia de San Gabriel de Loja (altar mayor y otrosen capillas laterales) ofrecen una lamentable muestrade «actualización» de motivos iconográficos, no sólocarente de rigor, sino aun de gusto. En algunos casosse ha observado el revestimiento de las partes másdañadas con otras nuevas, sin intención reintegrado-ra ni homogeneizadora, y tenemos detectada otraoriginal solución, consistente en invertir la posicióndel frontal, ya que es precisamente el borde inferiorel que suele sufrir mayor desgaste. Cabe hacer honora intervenciones de notable calidad, como el trata-miento realizado a los frontales de la parroquia de laEncarnación de Loja (fig. 6).
5º. Agresiones iconoclastas.Dentro de la acción antrópica, que es la mayorfuente de agresiones y deterioro de las piezas estu-
diadas, merecen estudiarse aparte aquéllas que porsu carácter sistemático ofrecen consecuencias másgraves, como la destrucción de edificios y objetosreligiosos antes y durante la Guerra Civil española.La destrucción de retablos e imágenes afectó máslevemente a los frontales de mármol. Las accionesde destrucción, sin embargo, se concentraron en laanulación de elementos iconográficos, borrandocualquier valor simbólico de alusión religiosa. Se hapodido constatar la destrucción de medallones yrelieves, e incluso la fragmentación completa de unfrontal, como el que lucía en el altar mayor de laColegiata de Baza, realizado por el cantero grana-dino Eusebio Valdés en 1767, con interesantes la-bores de relieve e incrustación (fig. 7). Se conser-van los fragmentos de dicha pieza en la propiaColegiata, aunque en lamentable estado, de difícilrestitución. En otros ejemplos, los frontales mues-tran aún las huellas de los incendios acaecidos ensus templos.
En el caso de los frontales de madera, los problemasse agravan por la propia naturaleza material del so-porte. A los agentes de deterioro ya anunciados pa-ra los antipendios de piedra se unen las condicionesde temperatura y humedad inadecuadas, así como lamayor facilidad para la remoción de las piezas porsu poco peso. De este modo, se agravan los dañosen cuanto a faltas en la policromía (fig. 8), separa-ción de juntas con desprendimientos parciales decapas de policromía y de preparación en zonas cir-cundantes, desprendimiento de piezas por pérdidade adherencia, mutilación de relieves, pérdidas porgolpes y rozaduras, etc. (fig. 9). En ciertas ocasiones,son defectos técnicos de los propios ar tífices (sobretodo en el ensamblaje) los que originan la apariciónde algunos deterioros: la consideración secundaria yel bajo precio de estas obras no propiciaban preci-samente la búsqueda de materiales de primera cali-dad y una esmerada ejecución, pese a lo notable dealgunas piezas en este material.
Por otro lado, esta fragilidad también ha propiciadodesafor tunadas intervenciones, con buena voluntad,pero carentes de cualquier rigor técnico e histórico,por lo que hemos podido constatar la frecuencia delos repintes que no se circunscriben a las lagunas de lapolicromía sin considerar los criterios de reversibilidady diferenciación, la aparición de puntas y otros ele-mentos metálicos de sujeción, la reposición de piezasfracturadas o perdidas (incluso en otro material, comoel estuco, por ejemplo), o la reutilización ahistórica ysin rigor de piezas antiguas en nuevos frontales, comoen el altar mayor de la parroquia de Mondújar (fig.10). Y aún peor : puede comprobarse el empleo deelementos de otros muebles litúrgicos para formar unfrontal de altar, en varios casos con los tableros de lascajas de los púlpitos (parroquias de Churriana de laVega o Notáez, en Granada) e incluso con el cielo deltornavoz de los mismos (parroquia de Paterna del Río,en Almería).
A modo de recapitulación, se sintetizan y clasificanlas patologías registradas en el siguiente cuadro:
AR
TÍC
UL
OS
Figuras 5 y 6

PH Boletín22 99
AR
TÍC
UL
OS
Cuadro Sinóptico: AGENTES DE DETERIORO Y PATOLOGÍAS DETECTADAS
Daño Agente Material
Degradación pictórica, opacidad. Suciedad, humo de velas o Madera y mármolincienso, incendios.
Erosión Limpieza incorrecta, rozamiento, Mármol (y madera)carácter granulado y deleznable de la piedra.
Grietas y fracturas Traslados, agresiones antrópicas. Mármol y madera
Desprendimiento de piezas Traslados, rozamientos, pérdida de cohesión. Mármolde incrustación
Mutilación y adaptación Remoción y traslado Mármol y madera
Faltas en la policromía Rozamiento, agentes biológicos Maderay ambientales, incorrecta limpieza.
Separación de juntas y Traslados, manipulación defectuosa, Maderapérdida de cohesión de piezas agentes biológicos y ambientales.
Repintes y reposiciones Desconocimiento, falta de criterios Mármol y maderaaleatorias objetivos y científicos en la «intervención».
Figura 7 y figura 9
Figuras 7 a 10

100PH Boletín22
MEDIDAS PREVENTIVAS. PROPUESTASPARA LA MEJOR CONSERVACIÓN DE UNBIEN OLVIDADO.
Sin entrar en mayores honduras técnicas, que re-querirían estudios más profundos y especializados,debemos apuntar aquí cier tas consideraciones quesirvan para la mejora de las condiciones de conser-vación básica de un género tan olvidado de nuestropatrimonio, sobre el que hemos pretendido llamarla atención. De este modo, podría obviarse la irre-gularidad técnica y la falta de control en las inter-venciones sobre este sector de nuestro patrimonio.Pasamos a resumir estas reflexiones o medidas pre-ventivas en las siguientes:
Estudio, catalogación y difusión. Como decíamos alprincipio, el de los frontales de altar constituye ungénero poco conocido y oscurecido generalmentepor la retablística. Si bien no ha quedado siempremarginado de intervenciones dentro de acciones in-tegradas, se encuentra ayuno de atención y estudio,lo que favorece su deterioro. Parece, pues, conve-niente incluir este género en la catalogación y docu-mentación del patrimonio, profundizando en su co-nocimiento y difusión, para su completa integraciónen los planes de intervención patrimonial y, en gene-ral, la mejora de su tutela. Así se observará con jus-teza la relevancia que merece este bien.
Concienciación y mejora de la conservación preventiva.Paralelamente a la mejora en el conocimiento de es-tas piezas, debe dotarse a los responsables de lostemplos y de su conservación de las nociones básicassobre conser vación preventiva, y fomentar todoaquello que redunde en este sentido. Con ello seevitarán, a buen seguro, buena parte de las patologí-as detectadas, fruto de un exceso de celo por partede sus responsables. Se deberá hacer especial hinca-pié en la correcta limpieza de las piezas, cuya imperi-ta manipulación es causa de algunos de los dañosobservados.
Medidas de protección básica. Como complemento delo anterior, parece adecuada la dotación de medidasde protección frente a riesgos antrópicos, biológicos oambientales. Resulta básica, de este modo, la puestaen marcha de medidas físicas de conservación preven-tiva. Se ha podido constatar en un reducido númerode casos la incorporación de barreras en forma degradas, rodapiés, resaltes, hitos, etc., con notable éxito,exigiendo cada pieza una solución individualizada y es-pecífica a sus condiciones particulares.
Protección y control de los bienes. Se ha podido com-probar en muchos casos la realización indiscriminadade traslados y otras operaciones sobre estos bienesque constituyen un uso abusivo, ahistórico y pocorespetuoso con el patrimonio. Debe ahondarse enesta cuestión, pese a su dificultad y carácter delica-do, en el marco de los convenios entre las adminis-traciones públicas (en especial, autonómica) y laIglesia católica, dotando de instrumentos legales deasesoramiento y control adecuados en lo que res-
pecta a un género poco conocido y cuyo traslado oincluso enajenación puede pasar inadvertido.
Evaluación y diagnóstico de daños. En el marco de ac-ciones integradas, debe mejorarse la metodología yel análisis técnico-científico de sus problemas especí-ficos. Cabe apuntar, en este sentido, que la profundi-zación de estos estudios mejoraría el conocimientomaterial de las piezas en cuanto a sus técnicas derealización específica, especialmente en el campo dela incrustación y embutido de piedras polícromas, loque constituiría materia prima básica en la definiciónde los cr iter ios de inter vención. Éste parece uncampo idóneo para ampliar los conocimientos exis-tentes con respecto a los aspectos materiales de lasartes decorativas al servicio de la liturgia.
Inter venciones. Dentro de la general racionalizaciónde las prioridades de inversión para intervenir sobreel patrimonio histórico, cabe incluir la consideracióny estudio de este género, no como objeto de aten-ción sectorial, sino en el seno de acciones integradasde tutela, conservación e intervención, aunque indi-vidualizando su tratamiento específico. La alta cali-dad ar tística de algunas de las piezas catalogadas ysu serio estado de conservación así lo aconsejan.
Conclusión
Hemos intentado poner de manifiesto la importanciahistórico-artística de los frontales de altar en el contex-to del patrimonio andaluz. La necesidad y urgencia delestudio y catalogación de este bien nace precisamentede la frecuencia con que son manipulados o enajena-dos, al ser considerados enseres no útiles en las prácti-cas litúrgicas actuales. Esto ha desembocado en un pro-ceso de deterioro o, a veces, de extravío, si no dedesaparición, de los objetos litúrgicos en desuso. Parti-cularmente notable es la parcial ocultación que sufrenhoy los frontales por las modernas mesas de altar, quepermiten a los sacerdotes celebrar de cara al pueblo.Subraya esta relevancia la pluralidad de intereses de losmismos: objeto litúrgico necesario, muchos frontales dealtar se encuentran a medio camino entre lo culto y lopopular, reforzando su valor no sólo histórico o artísti-co, sino aun antropológico. Supone notable muestra delos usos decorativos principalmente del Barroco, en elcaso granadino que hemos estudiado, así como un fa-buloso repertorio y fuente de conocimiento para el di-fícil arte de la cantería artística y las labores de incrusta-ción. Lamentable por igual resultan tanto la falta deatención y estudio que los caracteriza, como su estadode deterioro. Pueden disculparse las dañinas reparacio-nes de épocas anteriores, limitadas técnica y material-mente (sobre todo en áreas rurales) en momentos degran necesidad y urgencia en las intervenciones (comoen la posguerra), pero no en la nuestra, poseyendo ma-yor relevancia de la que en principio pudiera parecer,tanto a nivel estético (como una amplia casuística de re-finada concepción y esmerada ejecución puede testi-moniar), como a nivel funcional, desde un punto de vis-ta litúrgico. Esta parcela de nuestro patr imoniohistórico, por tanto, merece mejor suerte.
AR
TÍC
UL
OS