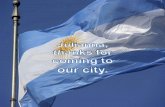73180055 ledesma-re
-
Upload
elver-chaparro -
Category
Documents
-
view
126 -
download
0
Transcript of 73180055 ledesma-re

REGIMENES ESCOPICOS Y LECTURA DE IMÁGENES
María Ledesma
Facultad de Ciencias de la EducaciónUniversidad Nacional de Entre Ríos
"Sin duda, una sociedad no ve sino lo que es socialmente significativo, mientras que todo lo demás es objeto de una suerte
de interdicción que le impide ser visto"
Franco Vaccari Artista plástico
"La relación entre lo que vemos y lo que sabemos nunca está del todo establecida"
John Berger
IEn la década del 70, Pier Paolo Passollini escandalizó a las buenas conciencias presentando en su película ‘El Evangelio según san Mateo’ a la virgen Maria embarazada. El pesado vientre de María, sobresaliendo de las ropas ajustadas, provocó comentarios, enojos, anametamas, casi excomuniones. Ahora bien, si sabemos que la virgen estuvo embarazada ¿cuál es la prohibición que impide representarla como tal? Adentrarnos en el terreno de la prohibición supone adentrarnos en el terreno del tabú. Apelamos en principio a la noción de ‘tabú’ iconográfico como extensión del tabú lingüístico descripto por Lotman y Benveniste para mostrar cómo ciertos ‘no dichos’ ocultan nociones que son tabú para la cultura. En nuestro caso se tratará de pensar sobre los ‘no mostrados’ que, al igual que los ‘mostrados’ contienen en sí mismos mensajes e informaciones acerca de las creencias e imaginarios del grupo social que los sostiene.El primer tabú de la visión conocido es el la desnudez, a tal punto que la visión de los cuerpos desnudos causó la expulsión del paraíso y la posterior errancia del género humano por un valle de lágrimas. El primer tabú iconográfico conocido es la representación de Dios. Su permanencia o superación marca la divisioria de aguas entre la religión judía y la cristiana, particularmente la católica. En una lìnea genealógica puede decirse que el catalocismo ‘supera’ la iconoclastia judía estableciendo la representación de Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos como representaciones convencionales que se desarrollaron a partir del medioevo. Desde entonces, la iconografía de la virgen desarrolla diversos tipos de representación; María reina, madre dolorosa, madre con niño son algunos de los ejemplos cuyo común denominador es el de representar una mujer de características occidentales, no semíticas, cargando o no un niño pero muy pocas veces en período de gestación(1). El

concilio de Trento en el siglo XVI legisló sobre las imagénes en general estableciendo cánones para la representación; en relación a la virgen sugirió evitar tanto el embarazo como la vejez como temática de la representación. De esta manera, se selló una prohibición: el vientre de María podía ser dicho pero no podía ser representado icónicamente.Cinco siglos después, la virgen de Passolini –una joven semita con un embarazo a término- transgredía todas las variantes conocidas de la representación icónica. El malestar cultural -que recuerda al que se produjo en el Barroco ante la representación de una virgen anciana- no se produjo por la prohibición del concepto mismo de embarazo sino por la oposición al verosímil instalado por una imagen hegemónica anterior. Nuestro punto de vista, tratará de mostrar que la relación que se establece entre los conceptos, creencias e imaginarios de una época y la representación icónica no es de causa a efecto sino de mutua imbricación. De la misma manera que las convenciones de la época condicionan la rerpesentación icónica, las imágenes tienen un lugar activo en la conformación de dichos conceptos,creencias e imaginarios. De manera particular, el tabú iconográfico constituye un mecanismo de reproducción y producción de sentidos sociales, muchas veces en contradicción con los sentidos propios del lenguaje verbal. Esta conclusión nos conduce nuevamente a manifestarnos en contra de semiosis particulares (lo verbal, lo visual) e insistir en la superación de modos de lectura parciales en pro de una lectura ‘cultural global’. Dicha lectura será capaz de descubrir las tensiones entre ambos sistemas significantes teniendo claridad sobre dos aspectos centrales, a saber: que el concepto de sistema significante es una abstracción teórica cuya actualización nunca se produce de manera aislada de los demás sistemas y que, respondiendo a postulados básicos de la semiótica, no sólo no hay traducción entre distintos sistemas semióticos sino que cada uno tiene su dominio de validez. La lectura que proponemos, de carácter sincrético, supone abordar los textos de la cultura teniendo presente esa tensión entre los distintos órdenes significantes.
IIEs difícil caracterizar la enorme complejidad y variedad de las prácticas del ver que se incluyen en las prácticas sociales. Lo que intentaremos analizar es cómo se han pensado y se piensan en la especulación cultural, guiados por la convicción que la primacía de lo visual con que se caracteriza nuestra época esconde más ignorancias que certezas. Quizás la primera y casi obvia delimitación a hacer es la que diferencia las prácticas del ver ‘naturales’ de las que se realizan a través de algún dispositivo técnico. Nuestro trabajo se orienta en ese segundo sentido: se trata del ver representaciones que, como tales, son constructos artificiales(2). Queda entonces señalada una primera cuestión: en este artículo, lo visible como campo de visualidad, remitirá a aquello que ha sido representado o construido a partir de un dispositivo técnico: pincel, cámara o programa u otro, ‘instrumento de visión’, como los llama Bosh en el prólogo a la clásica obra de Berger, Ver y Mirar:"Lo visible no existe en ninguna parte. No sabemos de ningún reino de lo visible que mantenga por sí mismo el dominio de su soberanía. Tal vez la realidad, tantas veces confundida con lo visible, exista en forma autónoma, aunque este ha sido siempre un tema muy controvertido. Lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visible al ser percibida. Y una vez atrapada, tal vez no puede renunciar jamás a esa forma de existencia que adquiere en la conciencia de aquel que ha reparado en ella. Lo visible puede permanecer alternativamente iluminado u oculto pero una vez aprehendido forma parte sustancial de nuestro medio de vida. Lo

visible es un invento. Sin duda, uno de los inventos más formidables de los humanos. De ahí el afán por multiplicar los instrumentos de visión y ensanchar así, sus límites’ (Eulalia Bosh en Berger, John:1984, 7)La primera constatación es la del carácter creado de lo visible ya subrayado desde distintas escuelas que van desde la Gestald hasta las semióticas visuales. La cita, además de remarcarlo de manera contundente, nos pone en camino hacia dos aspectos interesantes para nuestro trabajo: la alternancia entre la iluminación u ocultamiento de lo visible y la multiplicación de los instrumentos de visión. El hecho que lo visible se caracterice por aparecer o desaparecer según las distintas épocas históricas es un dato que he intentado rastrear desde el medioevo en adelante mostrando cómo ‘una vez aprehendido forma parte sustancial de nuestro medio de vida’: una vez aprehendido, lo visible, sea que esté en la cercanía o que permanezca oculto, actúa sobre nuestras concepciones. La pasión de mirar que nos caracteriza reconoce muchos orígenes históricos, en consonancia con el lugar de los demás sentidos. Desde la ‘absolución de la vista’ hecha por los padres de la Iglesia hasta su lugar en el desarrollo del conocimiento moderno se enhebran los hitos que colocan a la visión en un lugar privilegiado y por ende, impulsan la pasión escópica que llevó, entre otras cosas, a partir de la modernidad al desarrollo de los instrumentos de visión. El tabú iconográfico es uno de los contrapuntos más importantes pero a la vez, más silenciados de la pasión escópica del ser humano. La preocupación que guiará la lectura de las imágenes –para concluir, como anticipáramos, que nunca se trata sólo de lectura de imágenes- se sitúa en ese punto: el tabú iconográfico, lo que puede y no puede verse, lo que puede y no puede mostrarse, lo que puede ser exhibido por la representación. Su abordaje se realizará definiendo el concepto de visualidad hegemónica y derivando de él, el concepto de tabú iconográfico. Ambos conceptos no han sido objeto de desarrollos exhaustivos en la bibliografía semiótico-cultural si bien muchos de sus textos sirven de soporte a estas páginas que representan sólo una aproximanción a la temática.
IIICabe considerar el tema del tabú iconográfico desde conceptos semióticos que se apliquen a la interpretación de las operaciones de lectura posibles para las imágenes. Los primeros conceptos provienen de Christian Metz y se complementan entre sí: lo verosimil y los regímenes escópicos. Dice Metz: ‘lo verosímil es aquello que no está sometido a prohibición’ (1975), es aquello que resulta razonable.Verosímil y verdadero son conceptos opuestos ya que algo es verosímil en relación con lo que el sentido común aprueba como tal. Lo verosímil se convierte así en una poderosa censura respecto de aquello que puede ser dicho o puede ser mostrado. Desde este punto de vista, se considerará verosímil a la coincidencia entre lo que se ve y lo que la época considera normal que se vea y serán consideradas ‘tabuadas’ aquellas imágenes que, como la virgen embarazada, escapan a la ‘normalidad’, a la doxa de la época. Aquello que cada época considera verosímil en relación a lo visible conforma un regimen escópico determinado. Este concepto desarrollado más tarde por Martin Jay (Jay, M . 2003)alude a la existencia de un cierto modo de ver corriente en cada época y determinado por un conjunto de aspectos históricos, culturales y epistémicos. Un régimen escópico supone entonces un cierto modo ‘normal’ de mirar corriente en cada formación histórica. A partir de considerar verosimil lo que cada regimen escópico habilita como ‘normal’, sería interesante –y nos lo debemos- interrogar a la imagen desde los interpretantes que ha autorizado a lo largo de la historia de occidente, desde los aspectos que ha permitido

actualizar, para mostrar las diferencias entre la imagen medieval, la renacentista, la moderna y la contemporánea respecto del regimen de miradas propuesto(3). Con el concepto de ‘regimen escópico dominante’ profundizo el concepto de Jay quien ha sostenido la hipótesis de la existencia en cada formación histórica de regímenes escópicos diferentes que constituyen verdaderos campos de fuerzas (Jay: op. Cit). La dominancia de determinadas operaciones visuales por sobre otras depende de las relaciones sociales en la que se encuentre. En función de estas fuerzas contrapuestas históricas e historiables, lo visible no forma un todo indiferenciado y estable sino que se modifica y transforma en cada época. Sin embargo, la transformación no implica desaparición del modo anterior sino inclusión en un nuevo sistema de relaciones. Por lo tanto, las prohibiciones y los permisos atraviesan las épocas históricos instalándose en el presente de diversas maneras: como supervivencias ‘naturalizadas’ o apareciendo en determinados campos y quedando fuera de otros(4).
IVLa clave de lectura de la imagen de la modernidad filosófica fue la objetividad ligada a una concepción especular de la representación y el conocimiento. En otros lugares he mostrado cómo ver y ver imágenes son términos correlativos propios del renacimiento y la modernidad. (Ledesma: 2005). De esta manera, la modernidad cumplió con la operación semiótica de naturalizar el significante visual. El ícono imagen (que según la clasificación peirceana conserva con su objeto relaciones de analogía perceptual) se convirtió en el objeto de la mirada. O dicho de otro modo, se construyó una mirada que sólo vio ‘objetos reales’. Por su correspondencia con la realidad, esa imagen icónica se constituyó en garantía de objetividad. El ícono imagen peirceano garantizó la especularidad de la imagen, congruente con la mirada objetiva moderna. Parafraseando a Gombrich, podemos decir que el ojo se convirtió en testigo. Los dibujos, fotografías, radiografías, ecografías y todos los medios que el hombre tiene para explorar la realidad que se da a nuestros sentidos, se incluyen en esa concepción. Sin embargo, durante la modernidad persistieron modos de ver propios de épocas anteriores. La subjetividad y el ejemplo que habían sido los lugares de interpretación de la imagen en la antigüedad y el medievo persisteron transformadas en la modernidad. Màs aún, el medioevo instaló un regimen de visualidad basado en la mirada de las obras divinas y de la grandeza de Dios y el pecado de ver las cosas humanas que ha dejado rastros que recuerdan aùn hoy ese pecado de ver. Cuando Merleau Ponty (Merlau-Ponty,M: 1970) hace referencia a la acción instintiva de taparse las manos para no ver como modo de alejar el peligro, ¿no alude a ese ademán de no mirar para no pecar? Cuando cerramos los ojos ante la desnudez de nuestra madre, ¿no es la prohibición del cuerpo desnudo la que se oculta allí?Si el hombre medieval miraba en la vida la obra de Dios y las imágenes eran su modo de educación y ejemplo, si el hombre moderno, miraba en la vida la imagen de la matemática, del arte y el conocimiento; el hombre de hoy, mira la vida a través de las imágenes sin que haya un común denominador respecto de ellasLa sociedad contemporánea ha establecido un nuevo regimen de visibilidad. Desde el punto de vista de la producción, en este regimen coexisten dos aspectos. Por un lado, la mediatización de la imagen y por otro lado, las nuevas técnicas de producción de la imagen. La separación es puramente analítica ya que ambos aspectos, junto a las superviviencias de modos anteriores, confluyen en la nueva visibilidad…
VDesde la mediatización, la imagen ha pasado a ser el modo por excelencia de

aproximación a la realidad. No se trata como lo han demostrado Veron o Debray, entre otros, de cómo los medios manipulan la realidad sino de unión entre representación mediática y realidad. En la actualidad no hay un régimen escópico dominante o en el mejor de los casos, la dominancia está dada por la fragmentación de la experiencia y junto a las tradicionales maneras de ver,se han desarrollado innumerables prácticas de producción de imágenes en las que se ha roto la referencia con el mundo real. Estos conceptos han sido desarrollados en numerosos lugares desde Paul Virilio en adelante pero mi interés, orientado a mirar hacia atrás ‘para traer hacia delante’, se inclina a pensar y sospechar que sobrevive como resabio de la modernidad un espacio importante para la mirada objetiva. Sin embargo, las imágenes contemporáneas han hecho estallar los límites puestos por la modernidad apareciendo en todos los intersticios de la vida social y es por esto que al igual que en el medioevo, las iconofilias y las iconoclastias están a la orden del día, aunque con un signo distinto(5). La supervivencia de regímenes anteriores influye en las consideraciones actuales de las imágenes. En efecto, como supervivencia de viejas conceptualizaciones y por la coexistencia en una misma época de distintas consideraciones, los argumentos respecto de la imagen hoy están atravesada por dos aspectos aparentemente contradictorios: por un lado, se la acusa de superficialidad, de apariencia, de poca reflexión y por el otro, es lugar del conocimiento y el descubrimiento. El aspecto ‘negativo’ de la imagen, sobrevive durante siglos, abonado también por la difusión de la idea, proveniente de la ilustración, que la imagen es polisémica y que necesita el anclaje en la palabra para referir concretamente a la verdad. Completando el silogismo, aparece la creencia que la imagen está ligada fundamentalmente al mundo del arte, lugar de la expresividad. Estas concepciones ‘naturalizadas’ no son más que cristalizaciones superpuestas de consideraciones antiguas, medievales y modernas acerca la percepción, la razón y la representación. En otros lugares he mostrado también el origen de cada una de esas concepciones y las he ubicado en su contexto de producción. Para nuestro propósito actual cabe señalar que, la dicotomía entre la imagen como lo sensible y la imagen como lo inteligible, como sede de la afección pero también de lo racional, característíca de la modernidad filosófica aún persiste en la constitución de nuestro régimen escópico o modo de mirar. En la actualidad son tantas las imágenes, de tanta variedad que no hay un único proceso que se corresponda con algún tipo de imagen dominante. Al contrario, los verosímiles sancionados como tales están en relación con los distintos géneros: imagen arte, imagen científica, documental, radiológica… un sinnúmero de tipificaciones que se resisten a entrar en categorías claras y que se imbrican mutua y continuamente. Cada esfera social genera su propio tipo de imágenes que, al igual que los géneros discursivos del lenguaje verbal, se distinguen por su temática, su estilo y composición de tal manera que existen tantos modos de enunciar con imágenes como prácticas sociales. Hay, si es posible decirlo, un ver occidental ‘globalizado’ y tantas miradas(6) como dispersiones ofrece occidente. Múltiples miradas que dependen de los distintos lugares sociales, ideológicos, culturales. Hay un conjunto de experiencias específicas que se desarrollan como competencias culturales para cada mirada: aprender a mirar un cuadro, una radiografía, un video clip, una narrativa hipermedial. Esto significa que, si bien las imágenes verosímiles son aquellas que son consideradas normales para la mirada media de una formación social, también hay ‘miradas verosímiles’ para cada género.
VEn este apartado me referiré a los verosímiles propios de la fotografía de prensa. El

interés surge a partir de la constatación que en ciertos relatos periodísticos construidos sobre el abuso sexual infantil, las representaciones de los rostros està ausente, de tal manera que casi pareciera un tabù. La ponencia sólo plantea el texto en tanto constituye el análisis previo a la consideración del tema mismo. Por eso, no habrà conclusiones sino nuevas preguntas pero confiamos en que estas nuevas preguntas aporten a la lectura en general de la imagen. Nuestro recorrido nos ha llevado a enfrentarnos con la imposibilidad de hablar de imágenes en general y la concomitante necesidad de contextualizar cada género en relación a los demàs textos de la cultura y al régimen escópico al que remiten. Mi tesis es que la fotografía de prensa (diario y periódico), a pesar de todos los intentos de los medios para parecerse cada vez más a la TV, es una supervivencia del régimen anterior que continúa siendo hegemónico. Aún se le otorga lugar de verdad, de prueba. La fotografía de la prensa gráfica se mueve en límites bastantes reducidos:
• el retrato con tres líneas claras: lo delicuencial- policial y lo público (el político, el deportista, el fílósofo) y la identificación (el periodista que firma la nota).
• la foto contextual (el ambiente)• la foto acción (los representados aparecen ‘actuando’)
Las tres funcionan como ilustración del texto verbal y contribuye a la constitución de la visibilidad. Este concepto está en íntima relación con el concepto de noticiabilidad, según un esquema bastante sencillo: algo es noticiable de acuerdo con determinados parámetros y en tanto es noticiable adquiere visibilidad pública. Si además, está acompañado por fotografías, la visibilidad es mayor, dado que la noticia, se jerarquiza en el índice de noticiabilidad. El hecho de ser una supervivencia de un regimen escópico anterior genera los ímites de su interpretación. La imagen de prensa es leída desde los interpretantes de la modernidad: objetividad, verdad y saber. Anclada por el epígrafe y la nota, la fotografía de prensa construye la objetividad periodística. Lo que la fotografía de prensa muestra es inapelable. Esto supone pensar que la fotografía de prensa está sujeta a prohibiciones y tabúes propios de la modernidad. Hemos considerdo verosímil a la coincidencia entre lo que se ve y lo que la época considera normal que se vea y hemos consideradas ‘tabuadas’ aquellas imágenes que escapan a la doxa de la época. Desde este punto de vista (y no adentramos así en nuestro objeto de estudio) resulta altamente inquietante que en la prensa se aplique al niño ‘violentado’ y al presunto culpable la misma condición de no ser vistos. Nos referimos concretamente a las víctimas y presuntos victimarios de abuso sexual y a su representación iconográfica. En lugar de tener posiciones asimétricas, la prohibición de ser mostrados abarca a todos los sujetos implicados en el ‘abuso’ y los coloca en una situación de simetría especular. Ambos, víctima y presunto victimario quedan en posiciones dicotómicas: o bien, a la sombra de la sospecha o bien, exculpados. Como señalamos más arriba, tratamos de decidir si los ‘ niños no mostrados’ ocultan también tabúes culturales o son, como declaran nuestras leyes, mecanismos para ‘proteger a los menores’.Jurídicamente, la prohibición de mostrar el rostro es explicada como una acción de protección. A quien es presuntamente culpable se lo protege en su posible inocencia y al inocente se lo protege… de la ferocidad de los demás. Es en esta ‘explicación’ donde haremos foco para, sin avanzar en conclusiones apresuradas, poder formular algunas

conclusiones en forma de pregunta. Como decíamos al comienzo las relaciones entre lo verbal y lo visible son de mutua implicación. Jurídicamente, la explicación verbal del no-mostrar alude a la protección hacia ambos implicados. La Justicia que no casualmente se representa con los ojos vendados, no ve sino que juzga y para juzgar no tiene que haber interferencia de la vista. El juzgar es pura especulación, conjunto de pruebas reales y argumentativas. Insistimos en rescatar la construcción de sentido que realizan conjuntamente lo verbal y lo visible, construcción que tiende a ser olvidada porque, como hemos tratado de demostrar más arriba, a pesar de las fragmentaciones contemporáneas, se continúa privilegiando la ‘verdad’ del logos y considerando la imagen como complemento de dicha verdad. La temática que hemos abordado muestra, por el contrario, como logos e imagen no van de la mano y que, en este no ir de la mano, uno puede negar lo que el otro díce. Así como el vientre de María podía ser dicho pero no representado, insistiendo en el carácter de ‘estado a ocultar del embarazo’, el abuso sexual a menores puede ser dicho pero no mostrado. ¿A qué sentido clausurado remite esa prohición? La hipótesis que guía nuestra investigación es que, en algún punto, la víctima se convierte en sospechosa y por eso le corresponde la misma lógica que al acusado. ¿No es el pecado de mirar el que dicta la ley a la Justicia?
Bibliografía
Barou, J. P: (1979) El ojo del poder (entrevista con Foucault, en “El Panóptico”, de Jeremias Bentham Editorial La Piqueta, Madrid.Berger, John: (1984) Modos de ver, editorial Gustavo Gilli, Barcelona,Jay, M . (1993) Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Bs. As. Paidós, 2003Ledesma, M (2005) Pequeña arqueología de la semiótica visual en el Congreso de Semiótica realizado en Bs. As. Merlau-Ponty, M. (1970) Lo visible y lo invisible, Ed. Seix Barral, Barcelona Metz, Christian. "El decir y lo dicho en cine" en AA.VV.: Lo verosímil, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1975.
Notas
1- No obstante, existen más de cien imágenes y tallas que representan el embarazo de la virgen, siendo una de las más conocidas la la Virgen del Parto de Piero della Francesca.
2- Nos referimos con ‘constructos artificiales’ a aquellas representaciones que son producto de dispositivos técnicos manuales, mecánicos o electrónicos. Diferenciamos así el ver ‘el mundo’ del ver ‘representaciones del mundo’, esto es díbujos, pinturas, esculturas, fotografías, films, etc
3- Esta aproximación permitirá inferir cuáles son los aspectos tabuados en cada una de esas épocas y al mismo tiempo, mostrar las contaminaciones semánticas que se han dado entre el campo de la visualidad y el de la visibilidad. Considero que esta contaminación semántica es producto de las relaciones ambiguas entre imagen y conocimiento que se establecieron en el regimen escópico dominante durante la modernidad

4- En este sentido considero que la prohibición de mostrar los rostros de los niños en la fotografía de prensa es una prohibición que sólo opera en el campo jurídico. .
5- El medioevo ‘domesticó’ la imagen, instalando un regimen dicotómico: las iconofilias hablaron del ejemplo; las iconoclastias, del pecado
6- Delimitaremos con Berger las diferencias entre ver y mirar. Para Berger, mirar significa algo así como aguzar, afinar la visión. El ver es inmediato, el mirar es mediado, aprendido. En contra de las disitinciones que consideran al primero como natural y al segundo como cultural (Vásquez 2002:78), se comprenderá que en este análisis ambos son culturales. Reservamos para el segundo un lugar más específico: la mirada tiene un ‘segundo rango’ que depende del lugar social de cada uno de los que ven.