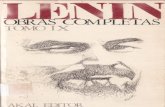Unamuno - Obras Completas - Tomo 8
Transcript of Unamuno - Obras Completas - Tomo 8
-
MIGUEL DE UNAMUNO
ENSAYOS
-
OBRAS COMPLETAS DE
MIGUEL DE UNAMUNOEdicin y prlogo de Ricardo Senabre
Vol. I (Narrativa) Paz en la guerra. Amor y pedagoga. Niebla. Abel Snchez. La ta Tula.
Vol. II (Narrativa) El espejo de la muerte. Tulio Montalbn y JulioMacedo. Tres novelas ejemplares y un prlogo. San ManuelBueno, mrtir, y tres historias ms. Cuentos.
Vol. III (Teatro) La esfinge. La venda. La princesa doa Lambra. La difunta. El pasado que vuelve. Fedra. Soledad. Raquel,encadenada. Sombras de sueo. El otro. El hermano Juan, o El mundo es teatro. Medea.
Vol. IV (Poesa) Poesas. Rosario de sonetos lricos. El Cristo deVelzquez. Rimas de dentro. Teresa. De Fuerteventura a Pars.Romancero del destierro.
Vol. V (Poesa) Cancionero. Poesas sueltas. Traducciones.
Vol. VI (Paisajes y Recuerdos) Paisajes. De mi pas. Por tierras de Portugal y Espaa. Andanzas y visiones espaolas.
Vol. VII (Paisajes y Recuerdos) Paisajes del alma. Nuevo Mundo. [Diario ntimo]. Recuerdos de niez y de mocedad. Sensacionesde Bilbao. Cmo se hace una novela.
Vol. VIII Ensayos.
-
MIGUEL DE UNAMUNO
OBRAS COMPLETAS, VIII
Ensayos
Edicin de Ricardo Senabre
BIBLIOTECA CASTRO
FUNDACIN JOS ANTONIO DE CASTRO
-
BIBLIOTECA CASTRO
Ediciones de la
F U N D A C I N
JOS ANTONIO DE CASTRO
PresidenteJUAN MANUEL URGOITI
VicepresidenteTOMS MARA TORRES CMARA
VocalSecretarioSANTIAGO RODRGUEZ BALLESTER
BIBLIOTECA CASTRODireccin
SANTIAGO RODRGUEZ BALLESTER
Director LiterarioDARO VILLANUEVA
(de la Real Academia Espaola)
Queda prohibida cualquier forma de reproduccin total o parcial de la presente obra sinla autorizacin expresa y escrita de la Fundacin Jos Antonio de Castro, titular del copy-right, extendindose la prohibicin al tratamiento informatizado de su contenido y a latransmisin del mismo, en todo o en parte, para cualquier fin y por cualquier medio, yasea electrnico, mecnico, fotocopiado o por otros sistemas de reproduccin de textos,
fotografas o grabados.
derechos de autor HEREDEROS DE MIGUEL DE UNAMUNO edicin: FUNDACIN JOS ANTONIO DE CASTRO
Alcal, 109 - Madrid 28009www.fundcastro.org
ISBN: 978-84-96452-40-4DEPSITO LEGAL: M-42904-2007
-
NDICE
INTRODUCCIN ...................................................................
DE LA ENSEANZA SUPERIOR EN ESPAA ...........................Prlogo .......................................................................Captulo I ...................................................................Captulo II .................................................................Captulo III ................................................................Captulo IV ................................................................Captulo V ..................................................................Captulo VI ................................................................Captulo VII ..............................................................Captulo VIII y ltimo ..............................................
EN TORNO AL CASTICISMO. CINCO ENSAYOS .....................Advertencia preliminar ..............................................I. La tradicin eterna ...............................................II. La casta histrica Castilla ....................................III. El espritu castellano ..........................................IV. De mstica y humanismo ....................................V. Sobre el marasmo actual de Espaa ....................
LA ENSEANZA DEL LATN EN ESPAA ...............................Captulo I ...................................................................Captulo II .................................................................Captulo III ................................................................Captulo IV ................................................................Captulo V ..................................................................
XI
1
3
5
12
20
29
35
41
48
53
59
61
63
89
117
151
177
201
204
207
210
212
221
-
LA REGENERACIN DEL TEATRO ESPAOL ........................Algo muy breve, de historia ......................................Los males del teatro espaol actual ..........................El autor, el pblico y la crtica ...................................Tendencias nuevas o, ms bien, renovadas ..............El teatro popular y el nacional ..................................El fondo del problema y para concluir, un sueo ....
EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA. ENSAYO ICONOL-
GICO .............................................................................
ACERCA DE LA REFORMA DE LA ORTOGRAFA CASTELLANA ..
LA VIDA ES SUEO. REFLEXIONES SOBRE LA REGENERA-
CIN DE ESPAA ...........................................................
ADENTRO! ........................................................................
LA IDEOCRACIA .................................................................
LA FE ................................................................................
LA DIGNIDAD HUMANA .....................................................
LA CRISIS DEL PATRIOTISMO .............................................
LA JUVENTUD INTELECTUAL ESPAOLA .........................
CIVILIZACIN Y CULTURA ................................................
LA REFORMA DEL CASTELLANO. PRLOGO DE UN LIBRO EN
PRENSA .........................................................................
SOBRE LA LENGUA ESPAOLA ............................................
LA EDUCACIN .................................................................
MAESE PEDRO. NOTAS SOBRE CARLYLE ..............................
CIUDAD Y CAMPO (DE MIS IMPRESIONES DE MADRID) ........
LA CUESTIN DEL VASCUENCE ..........................................Captulo I ...................................................................Captulo II .................................................................Captulo III ................................................................Captulo IV ................................................................
225
228
234
236
238
246
251
257
279
299
311
321
333
347
357
367
379
389
399
411
429
441
459
461
465
468
475
N D I C EV I I I
-
Captulo V ..................................................................Captulo VI ................................................................
CONTRA EL PURISMO ........................................................
VIEJOS Y JVENES. PROLEGMENOS .................................
EL INDIVIDUALISMO ESPAOL. A PROPSITO DEL LIBRO
DE MARTN A. S. HUME THE SPANISH PEOPLE: THEIR ORI-
GIN, GROWTH AND INFLUENCE, London, 1901 ...................
SOBRE EL FULANISMO .......................................................
RELIGIN Y PATRIA ...........................................................
LA SELECCIN DE LOS FULNEZ .......................................
LA LOCURA DEL DOCTOR MONTARCO ...............................
INTELECTUALIDAD Y ESPIRITUALIDAD .............................
ALMAS DE JVENES ...........................................................
SOBRE LA FILOSOFA ESPAOLA [DILOGO] .......................
PLENITUD DE PLENITUDES Y TODO PLENITUD! ...............
EL PERFECTO PESCADOR DE CAA (DESPUS DE LEER A
WALTON) .......................................................................
A LO QUE SALGA ................................................................
SOBRE LA SOBERBIA ..........................................................
LOS NATURALES Y LOS ESPIRITUALES ...............................
SOBRE LA LECTURA E INTERPRETACIN DEL QUIJOTE .......
RAMPLONERA! .................................................................
SOLEDAD ...........................................................................
SOBRE LA ERUDICIN Y LA CRTICA .................................
POESA Y ORATORIA ..........................................................
LA CRISIS ACTUAL DEL PATRIOTISMO ESPAOL .................
SOBRE EL RANGO Y EL MRITO. DIVAGACIONES ................
N D I C E I X
482
486
489
505
523
539
559
573
589
605
621
639
655
673
691
707
721
741
759
777
797
819
831
849
-
LA PATRIA Y EL EJRCITO ..................................................
QU ES VERDAD? ..............................................................
MS SOBRE LA CRISIS DEL PATRIOTISMO ...........................
EL SECRETO DE LA VIDA ...................................................
SOBRE LA CONSECUENCIA, LA SINCERIDAD .......................
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LITERATURA HISPA-
NOAMERICANA. A PROPSITO DE UN LIBRO PERUANO ..Captulo I ...................................................................Captulo II .................................................................Captulo III ................................................................Captulo IV ................................................................Captulo V ..................................................................Captulo VI ................................................................Captulo VII ..............................................................Captulo VIII .............................................................Captulo IX ................................................................Captulo X ..................................................................Captulo XI ................................................................
SOBRE LA EUROPEIZACIN (ARBITRARIEDADES) ................
SOBRE LA TUMBA DE COSTA. A LA MS CLARA MEMORIA DE
UN ESPRITU SINCERO ..................................................
N D I C EX
867
883
901
919
935
955
959
961
964
967
969
974
978
983
986
989
991
997
1017
-
INTRODUCCIN
UNAMUNO, ENSAYISTA
A pesar de que, examinada en su conjunto, la obra de Miguelde Unamuno ofrece tal variedad que es posible encontrar en ellamuestras abundantes de todas las modalidades genricas poe-sa, novela, teatro, cuento, artculo periodstico, ensayo, libro deviajes, memorias..., lo cierto es que buena parte de los acer-camientos a la produccin del escritor se han hecho desde la ver-tiente filosfica, porque, en general, lo que ha predominado du-rante mucho tiempo en la visin global del autor ha sido sunaturaleza de ensayista, de autor de libros de reflexin paramuchos comentaristas, libros impregnados, adems, de un ori-ginal pensamiento filosfico, de hombre de ideas, en suma,que ha encerrado en sus pginas opiniones y puntos de vistasobre multitud de asuntos teolgicos, polticos, histricos, lite-rarios, lingsticos, antropolgicos y culturales, sin perjuicio dehaber desarrollado paralelamente una extensa obra de ficcinen todas las manifestaciones discursivas posibles. La fertilidadde ideas de Unamuno es lo que ha llevado con frecuencia a pa-rangonarlo con Ortega y Gasset, nica figura de la poca quepuede en este sentido ser equiparada a la del Rector salmanti-no. Nadie trata de comparar, porque son mundos diferentes, lasnarraciones de Unamuno con las de Po Baroja, o su poesa conla de Juan Ramn Jimnez y Antonio Machado. En cambio, losnombres de Unamuno y Ortega han sido emparejados a me-nudo como los representantes mximos del gran ensayismo, de
-
la moderna literatura de ideas que se desarrolla en Espaa a lolargo del primer tercio del siglo XX. La diferencia ms visibleentre ambos dejando al margen por ahora cualquier tipo devaloracin es que Ortega slo escribi ensayos, a menudo conla forma embrionaria de artculos periodsticos, mientras que enUnamuno el ensayista se desparrama por sus obras, incluidaslas de ficcin, o se desdobla en forma dialogada, y puede aso-mar en los lugares ms inesperados: en la contextura y las pa-labras de algunos personajes novelescos, en las notas a pie depgina que aclaran el sentido de un poema, en el nudo de unconflicto dramtico, en la visin de un paisaje.
La actividad de Unamuno como ensayista es temprana y serelaciona con las tareas docentes del autor. Si atendemos al ordencronolgico de su elaboracin, el primer ensayo que podemosdenominar as es el titulado La enseanza del latn en Espaa, queapareci en las pginas de La Espaa Moderna en 1894. Bastarecordar que el joven Unamuno fue durante algn tiempo, en-tre los aos 1884 y 1887, profesor de latn en el Instituto de Bil-bao para deducir de qu experiencias brota la primera tentativaensaystica del escritor, simultnea en el tiempo a otras investi-gaciones lingsticas que no llegaron a completarse, como laVida del romance castellano y las notas acerca del Cantar deMio Cid. Del aprecio en que Unamuno tena aquel trabajo fun-dacional da fe el hecho de que lo mantuviera en la edicin deEnsayos en siete volmenes publicada por la Residencia de Es-tudiantes entre 1916 y 1918 que es la que aqu se reprodu-cir, de donde excluy, sin embargo, el grupo de escritostitulado De la enseanza superior en Espaa (1899), que se habapublicado con la adicin del ensayo primerizo.
De 1895 son los cinco ensayos que, con el ttulo general de Entorno al casticismo, aparecieron en las pginas de La Espaa Mo-derna entre los meses de febrero y junio, y proporcionaron aUnamuno una inmediata notoriedad en los ambientes intelec-tuales espaoles. La difusin ms amplia de estos escritos tuvoque aguardar hasta su reunin en volumen, ya en 1902. Desdeentonces, no menos de quince ediciones de la obra, muchas deellas profusamente anotadas y comentadas, acreditan el apre-cio que esta obra ha merecido por parte de lectores muy diver-
I N T R O D U C C I NX I I
-
sos, que consideran En torno al casticismo uno de los pilares b-sicos de la abundante literatura sobre el problema de la esen-cia de Espaa Lessence de lEspagne fue precisamente el ttuloque Marcel Bataillon puso a su traduccin de la obra al fran-cs, asunto que, planteado ya en el siglo XVIII, tanto preocu-p a los intelectuales de la llamada generacin del 98 y conti-nu proyectndose en sus herederos, desde Ortega y Gassethasta Amrico Castro o Claudio Snchez Albornoz. De hecho,en el prlogo al volumen de 1902 luego sustituido por otroms breve en la de 1916 cita Unamuno, como obras inme-diatamente posteriores a la suya y en cierto modo derivadas deella, el Idearium de Ganivet, los libros de Joaqun Costa, La mo-ral de la derrota, de Luis Morote; El alma castellana, de Azorn; Elproblema espaol, de Macas Picavea, o la Psicologa del pueblo es-paol, de Rafael Altamira, entre otras contribuciones de distin-ta ndole. Al mismo tiempo, el autor resuma en este importan-te prlogo la intencin que haba presidido la escritura de estosensayos y apuntaba algunos asuntos no desarrollados, paraaadir: stas y otras consideraciones habra entretejido en milabor si hubiese rehecho los estudios que ocupan este volumen,pero entonces habra resultado una obra distinta y no la que dia luz hace siete aos. He preferido dejarla tal y como estaba, has-ta sin corregirla. Va, pues, como apareci en los nmeros de LaEspaa Moderna, con todo lo que tiene de catico, de digresivo,de fragmentario, de esbozado y de no concluido. No he queri-do quitarle frescura para darle cohesin.
A pesar de estas afirmaciones, Unamuno aprovech el pr-logo para matizar de pasada e incluso rectificar ciertos deslicesde los ensayos primerizos. No estar de ms recordar alguna deestas puntualizaciones, ya que el prlogo de 1902 no se reim-primir en estas pginas, que reproducen con fidelidad la edi-cin definitiva de 1916. Para el autor, el ensayo inicial, La tra-dicin eterna, es demasiado heterogneo y tiene algo de totum revolutum. En cuanto al tercer ensayo el titulado El es-pritu castellano, recuerda Unamuno su afirmacin segn lacual nuestro valor es valor de toro. Ahora, tras veinte aos msde historia, aadir: A vista de la depresin y apocamiento denimo a que despus del desastre colonial hemos venido a dar,
I N T R O D U C C I N X I I I
-
hay quien sospecha que ni el valor toruno nos queda, sino man-sedumbre boyuna, muy til para ceirnos a la coyunda del ara-do. Tambin rechaza su antigua afirmacin de que Espaa fuepueblo de telogos, porque no se ha de llamar tales a los ex-positores, glosadores y comentadores de teologa. Telogo es elque hace teologa y no el que la explica y defiende. De modoanlogo, una lectura del antiguo texto le permite alguna co-rreccin: La afirmacin de que san Francisco de Ass no se cui-d apenas de convertir herejes es un manifiesto error histri-co. En cambio aade Unamuno, en lo que hoy insistira yreinsistira y remachara y volvera a remachar es en lo de la o-ez y ramplonera de nuestra literatura. Hasta en el lenguaje[]. Es una lengua uniforme, achatada, la misma para todos,vaga en su aparente precisin, esquiva de toda expresin fuer-temente individualizada, retusa a abrirse a la gracia del decir dia-lectal de nuestros campos.
La visin crtica del pasado que sustenta estos ensayos de Una-muno desemboca en un diagnstico de la realidad actual, en eltitulado significativamente Sobre el marasmo actual de Espa-a, donde el Unamuno ms combativo y arrojado se decide aesbozar los pasos necesarios para que Espaa deje de ser un pasanquilosado y aferrado a una tradicin que se ha convertido enun lastre. Debemos tambin al propio autor, gracias a la cartaescrita al hispanista Marcel Bataillon, muy precisos datos sobrelos estmulos intelectuales que presidieron la elaboracin de losensayos y que explican algunas de sus particularidades, comola atencin a los rasgos del paisaje castellano, plasmados en p-ginas de gran plasticidad, que se hallan sin duda entre las me-jores de la literatura unamuniana: Era una poca en que atra-vesaba yo por un agnosticismo rgido, no sin algo de desesperacin.Me duraba el influjo de Spencer y del positivismo. Pero sin dudalo que influy ms algunas pginas de estos ensayos fue Taine.Toda aquella descripcin de Castilla, paisaje, etc., responde a lasde Taine de los Pases Bajos. Lea yo mucho a Taine entonces.Y a Carlyle []. No sabe usted bien el efecto que me hizo Lesorigines de la France contemporaine [de Hyppolyte Taine]. Slo des-pus he comprendido su endeblez ntima. Pero como arte es ex-celente, aunque libresco. Hasta en el paisaje.
I N T R O D U C C I NX I V
-
Siguiendo con el orden cronolgico el de la composicin delos ensayos, que no siempre coincide con el de su publicacin,hay que mencionar los titulados De la enseanza superior en Espaa,aparecidos entre los meses de agosto y octubre de 1899 en las p-ginas de Revista Nueva y que inmediatamente vern la luz agru-pados en un opsculo, con la adicin de La enseanza del latnen Espaa, que como ya se ha indicado fue el nico de todosellos conservado en la magna compilacin de Ensayos de la Resi-dencia de Estudiantes efectuada diecisiete aos despus.
Ms significativo, por la atencin que suscit y por el eco quele proporcionaron algunos comentarios de Clarn, es el volumenTres ensayos (1900), compuesto por los titulados Adentro!, Laideocracia donde se acua uno de los mltiples neologismosdel autor y La fe. Sobre todos ellos se han conservado abun-dantes noticias. Unamuno, tan aficionado a comunicar a sus ami-gos y corresponsales sus proyectos y tareas, ha dejado en su co-rrespondencia numerosos datos acerca de la gnesis y laintencin de estos ensayos. Confiesa, por ejemplo, su preferen-cia por Adentro! porque es lo ms mo y es donde ms almahe puesto. Ms an: en una carta a Jimnez Ilundain aseveraque Adentro! es lo ms denso de cuanto haya hasta hoy es-crito. En cuanto a La fe el ensayo mejor valorado por Cla-rn en su reticente resea de la obra, una carta de Unamunoa Bernardo G. de Candamo es muy reveladora. Reconoce Una-muno que el ensayo causar escndalo entre los catlicos, por-que juzgan al hombre por lo que piensa y no por lo que hace(palabras en las que parece adivinarse un remoto precedente deSan Manuel Bueno, mrtir), y aade: La fe no es adhesin de lamente a un principio abstracto, sino entrega de la confianza ydel corazn a una persona; para el cristiano, a la persona his-trica de Cristo. Tal es mi tesis, en el fondo una tesis luterana.En estos momentos, el escritor tiene ya ideas muy claras acercade la funcin que debe desempear el gnero ensaystico, se-gn se deduce de otro pasaje de la misma carta que parece unesquemtico proyecto vital, aunque sus palabras no estn for-muladas con esta intencin: Aborrezco toda etiqueta, pero sialguna soportase, sera la de ideoclasta, rompeideas. Qu cmoquiero romperlas? Como las botas, usndolas.
I N T R O D U C C I N X V
-
DE EN TORNO AL CASTICISMO A ENSAYOS
De hecho, Unamuno continu ininterrumpidamente la com-posicin de artculos y trabajos ensaysticos, que fueron apare-ciendo sueltos en distintas publicaciones peridicas. Sobre todo,en La Espaa Moderna, que haba acogido En torno al casticismoy continu siendo durante aos el foro preferido de Unamuno,pero tambin, aunque con menor asiduidad, en la revista bar-celonesa Ciencia Social, en Nuestro tiempo y en La Lectura. Acaba-rn todos ellos agrupados en la elegante edicin en siete vol-menes acaso diseada por Juan Ramn Jimnez que, conel estricto ttulo de Ensayos, public la Residencia de Estudiantesentre 1916 y 1918. Contiene un total de cincuenta y tres ensa-yos de temas muy diversos literarios, lingsticos, polticos, deinterpretacin cultural, muchos de ellos escritos sin apenasplan previo, como un torrente continuo de ideas y sugerenciasque van encadenndose sin que el lector adivine cul ser el fi-nal. Refirindose a algunos de estos trabajos confesaba el autor,con palabras que podran aplicarse a la mayora de estas pro-ducciones: En ninguno de ellos saba a punto fijo, al empezar-lo, cmo habra de terminar, sino que he ido dejndome llevarde mis pensamientos, como Don Quijote de Rocinante, al azarde los caminos o de los pastos. Llama la atencin que la mayo-ra de estos escritos corresponden a los aos 19031906, y quetras esta ltima fecha se abre un parntesis en la produccin deensayos recogidos hasta 1911, fecha de Sobre la tumba de Cos-ta. Un parntesis que no es indicio de inactividad, porque enl se incluye la publicacin de libros como Poesas (1907), Re-cuerdos de niez y de mocedad (1908), Rosario de sonetos lricos y Portierras de Portugal y Espaa (ambos ttulos de 1911), e incluso doslibros de ensayos: Mi religin y otros ensayos (1910) y Soliloquios yconversaciones (1911), ninguno de los cuales pas a integrarse enla compilacin publicada por la Residencia de Estudiantes queaqu se reproduce. Y lo mismo suceder en el caso del conjun-to publicado poco despus con el ttulo Contra esto y aquello(1912). No deja de extraar la decisin unamuniana de excluirestas contribuciones cuando, en cambio, s haba incorporadoel autor trabajos ya aparecidos en volumen independiente,
I N T R O D U C C I NX V I
-
como En torno al casticismo. Tampoco la ndole de las materiastratadas en estos tres libros permite adivinar las razones de suexclusin. En primer lugar, porque la variedad de cuestionestratadas permite cualquier agrupacin; en segundo, porque enmuchos casos hay incluso afinidades palpables entre los temasde ciertos ensayos incorporados a la edicin magna de la Resi-dencia de Estudiantes y los de otros que permanecieron reclui-dos en los tres libros citados. As, Mi religin y otros ensayos inclu-ye dos trabajos los titulados La envidia hispnica y Sobrela lujuria que no hubieran desentonado, sino ms bien lo con-trario, junto al ensayo Sobre la soberbia, del que parecen com-plementos naturales y que figura en el tomo V de Ensayos. Seacomo fuere, es indudable que Unamuno quiso prolongar la vidaindependiente de estos tres libros de ensayos sin mezclarlos conlos siete volmenes de la Residencia de Estudiantes, acaso por-que consider que ayudaban a expandir su quehacer ensaysti-co, sus pginas ms reflexivas y, por as decir, intelectuales, ha-cia sectores diferentes de pblico y proporcionaban la imagende un escritor que posea una inmensa fertilidad de ideas, des-parramadas incesante y torrencialmente en una produccin noslo reducida a lo que, desde la edicin de 19161918, podaconsiderarse el conjunto cannico de su trayectoria como ensa-yista. Muchas de estas reflexiones sobre Espaa, Don Quijo-te, el progreso, la lengua espaola, la europeizacin, la litera-tura hispanoamericana, la poltica, la educacin, los lugarescomunes, el patriotismo y otras cuestiones sern a partir deahora motivos frecuentes en la literatura unamuniana, conmultitud de ramificaciones y una presencia constante en art-culos periodsticos, intervenciones pblicas, poesas, reseas deobras ajenas... El propio autor adverta en el ya citado prlogoantepuesto a la edicin de En torno al casticismo de 1902: En es-tas pginas estn en germen los ms de mis trabajos posterio-res los ms conocidos del pblico que me lee, y aqu podrnver los pazguatos que me tachan de inconsecuente cmo ha sidomi tarea desarrollar puntos que empec por sentar de antema-no. Es una idea que comporta la fidelidad a unos motivos de-terminados, nunca borrados del horizonte del autor repetidamuchas veces por Unamuno. En general, cualquier modalidad
I N T R O D U C C I N X V I I
-
discursiva aparecer con enorme frecuencia teida de proble-mas como los que brotan y se desarrollan, ms como siembracontinua de sugerencias que como exposicin de teoras, ideasy argumentos conclusos, en las numerossimas pginas ensays-ticas que constituyen los cimientos de la literatura reflexiva deUnamuno a lo largo de esos quince aos decisivos que van des-de 1895 a 1910. El Unamuno que se comporta de modo per-manente como agitador de espritus, el Unamuno paradjicoy desconcertante que llega hasta los juegos de palabras, el Una-muno combativo, el debelador de tpicos e ideas inertes, el di-fusor de pensamientos inesperados e inslitas valoraciones, deposturas y actitudes mantenidas a menudo con entera inde-pendencia y contra corriente, est ya, sin sombra alguna, en es-tos escritos que representan como pocos la poderosa persona-lidad del autor, presto en cada momento a expresar su opininacerca de una cuestin urgente, de un tema de actualidad, deuna inquietud colectiva, de un problema intelectual o un errorsostenido. Se ha caracterizado la tarea de Unamuno como la de un excitator Hispaniae. Lo fue, sin duda, junto con Ortega yGasset ambos con estilos y maneras absolutamente dispares,aunque los dos recluidos originariamente en la plaza pblica delperidico, en busca de resonancias inmediatas, y, aunquepueda parecer fuera de lugar plantearse hiptesis imposibles,no es arriesgado conjeturar que los derroteros de la vida inte-lectual espaola y del gnero ensaystico como una de sus ma-nifestaciones concretas hubieran sido muy diferentes sin laexistencia y las aportaciones de estos dos autores egregios. Si seha convenido en atribuir a Mariano Jos de Larra el nacimien-to del artculo periodstico moderno ms exactamente, de loque suele catalogarse como artculo de opinin, correspondea Ortega y a Unamuno el mrito de haber insuflado en estas es-cuetas superficies textuales, sin prdida alguna de su actualidad,de su necesaria inmediatez, la hondura reflexiva que las hacadefinitivamente aptas para dar cobijo a las ms elevadas espe-culaciones intelectuales.
RICARDO SENABRE
I N T R O D U C C I NX V I I I
-
CRITERIOS DE ESTA EDICIN
Aunque, como ya se ha indicado, muchos de los ensayos re-cogidos en la edicin de Madrid 19161918 haban sido publi-cados antes, se ha preferido en este caso no reproducir las ver-siones primitivas cuyo texto, adems, apenas sufrir cambiosy tomar como base el texto de los siete volmenes de Ensayos apa-recidos en la pulcra edicin de la Residencia de Estudiantes, portratarse de la seleccin y la ordenacin no siempre cronol-gica en este caso, en contra de lo habitual en Unamuno queel autor dio a estos escritos y que representan, por lo tanto, suvoluntad definitiva. Con el fin de facilitar al lector la visin delconjunto, se indican las divisiones que separan los diversos vo-lmenes manteniendo su numeracin. Por otra parte, y dadoque Unamuno excluy de esta recopilacin el librito De la ense-anza superior en Espaa (Madrid, Revista Nueva, 1899), se re-produce ste de acuerdo con la primera edicin en libro, aun-que segregando de l el ensayo La enseanza del latn enEspaa, que s fue incorporado por el escritor a la edicin dela Residencia de Estudiantes y va en su lugar correspondiente,con el propsito de no alterar la integridad de esta important-sima recopilacin. Se trata, pues, de ofrecer, con la mxima fi-delidad posible la imagen que Unamuno quiso dar de su face-ta como ensayista en el momento en que se decidi a recoger ypublicar ordenadamente lo que consideraba ms granado de suproduccin en este campo.
R. S.
NOTA DE LA EDITORIAL: Respecto a la ortografa, hemos conservadolas peculiaridades del autor, consistentes en el uso de j por g antee, i (coger > cojer), en la reduccin de grupos cultos como ns, bs(transmitir > trasmitir, obscuro>oscuro), y en ciertas construccionesanalgicas como conciencia, conciente. De todo ello da cuenta Una-muno en el ensayo Acerca de la reforma de la ortografa castellana.
I N T R O D U C C I N X I X
-
OTRAS OBRAS DE MIGUEL DE UNAMUNOPUBLICADAS EN LA BIBLIOTECA CASTRO
Ediciones de Ricardo Senabre
TOMO I
TOMO II
TOMO III
-0. PRECIO: 39,07 )
TOMO IV
TOMO V
Poesa: Poesas sueltasCancionero Traducciones
TOMO VI
Paisajes Por tierras de Portugal y de De mi pas Espaa
Andanzas y visiones espaolas
TOMO VII
Paisajes del alma Recuerdos de niez y de mocedadNuevo Mundo Sensaciones de Bilbao[Diario ntimo] Cmo se hace una novela
Poesa:
PoesasRosario de sonetos lricosEl Cristo de Velzquez
Rimas de dentroTeresaDe Fuerteventura a ParsRomancero del destierro
Teatro:
La esfingeLa vendaLa princesa doa LambraLa difuntaEl pasado que vuelveFedra
SoledadRaquel encadenadaSombras de sueoEl otroEl hermano Juan, o el mundo es
teatroMedea
Narrativa:
El espejo de la muerteTulio Montalbn y Julio MacedoTres novelas ejemplares y un
prlogo: Dos madresEl marqus de Lumbra
Nada menos que todo un hombreSan Manuel Bueno, mrtir y tres
historias ms:La novela de don Sandalio, ju-
gador de ajedrezUn pobre hombre ricoUna historia de amor
Cuentos
Narrativa:
Paz en la guerraAmor y pedagoga
NieblaAbel SnchezLa ta Tula
I N T R O D U C C I NX X
-
BIBLIOGRAFA FUNDAMENTAL
BERCHEM, Th. y LAITENBERGER, H. (edits.), El joven Unamunoen su poca. Actas del Coloquio Internacional, WrzburgSa-lamanca, Junta de Castilla y Len, 1997.
BERNABEU, E. Paz, Don Miguel de Unamuno. A Study of French Cul-ture in His Essays and Philosophical Words, New York, ColumbiaUniversity, 1942.
COLL, Pedro E., Notas literarias (En torno al casticismo), en ElCojo Ilustrado, Caracas, 15II1903, pp. 46186.
FUENTE, R. de la y SALAN, S. (edits.), En torno al casticismo y laliteratura en 1895, Valladolid, Universidad, Siglo XIX, 1997.
GARCA AREZ, J., Unamuno y la literatura, en Revista de Lite-ratura, VII, 1955, pp. 1214 y 6081.
GMEZ DE BAQUERO, E. (Andrenio), En torno al casticismo, en LaEspaa Moderna, CLXXI, 1903, pp. 145154.
MARAS, J., Miguel de Unamuno, Madrid, EspasaCalpe, 1943.PERS, Ramn D., Libros nuevos, en La Vanguardia, 6III 1900
[sobre De la enseanza superior en Espaa].RABAT, J.C., En torno a En torno al casticismo, Paris, Editions
de Temps, 1999.SALDAA, Q., Los Ensayos de Miguel de Unamuno, en Revista
Crtica Hispanoamericana, IV, 1918, pp. 3346 y 6088.URRUTIA, L., Unamuno et En torno al casticismo, en Les Lan-
gues nolatines, 208, 1974, pp. 73102.
I N T R O D U C C I N X X I
-
DE LA ENSEANZA SUPERIOREN ESPAA
-
PRLOGO
No pensaba poner prlogo alguno a los siguientes artculos,escritos al correr de la pluma para desahogo de ideas, que des-de hace tiempo ya me escarabajeaban en la mente; y no pen-saba ponrselo, porque prlogo, y nada ms que prlogo, sontodos ellos. Pero me lo imponen exigencias de orden especia-lsimo.
Cierre desde luego estas pginas quien en ellas busque un ra-zonado plan de estudios o un trabajo tcnico, en que se lleguea los detalles. Es esto ms un sermn que una conferencia.
Como apndice a los ocho artculos que en la Revista Nuevahe publicado, va en este folleto el que acerca de la enseanzadel latn en Espaa publiqu en el nmero de octubre de 1894de La Espaa Moderna. Y cmpleme hacer constar que he vistosatisfecho uno de los votos que en tal ensayo expona, cual esde que se estableciera con seriedad en nuestra patria el estudiohistrico de nuestra propia lengua, el conocimiento cientfico delidioma castellano. El plan de estudios del seor Gamazo esta-bleci en las Facultades de Filosofa y Letras, durante el perodode la licenciatura, ctedras de Filologa comparada de latn y cas-tellano. Cierto es, por otra parte, que est en suspenso el tal plany acaso corra el riesgo de ser ahogado por otro cualquiera.
Cada ministro se trae su plan, ni mejor ni peor que los ante-riores, que contribuye a corroborar la anarqua que en asuntosde enseanza aqu reina; y es, como digo en estas pginas, elplan interior, el de nuestro espritu, el que tenemos que variar.
-
Todo depende de la seleccin del profesorado, de actuar el prin-cipio que expresa aquel dicho ingls: The right man in the rightplace.
Y ahora la cuestin de economas se ha atravesado en el pro-blema de la enseanza, desnaturalizndolo. Tan absurdo nosparece alegar en pro de las economas en la enseanza superior,que sobran doctores y faltan industriales, como presentar deargumento en contra de ellos el hecho de que la enseanza pro-duzca rendimientos al Estado. Dcese ahora que hay el prop-sito de suprimir, no Universidades, sino Facultades, dejandoincompletas aqullas. Es el error que cometi Francia, y de quese ha arrepentido. La Universidad debe ser Universidad, uni-versitas; las distintas Facultades se ayudan unas a otras. Si se hade suprimir algo, suprmanse las Universidades; pero que losean de verdad las que queden, y que en ellas haya conexin yhasta comunin entre sus distintas Facultades.
sta es una cuestin, y como sta sugiran otras muchas si de-jase correr la pluma, porque van como las cerezas, unas en otrasenredadas. Mas no es cosa de que un prlogo obligado vaya hin-chndose fuera de medida. Lo doy, pues, aqu por terminado.
P R L O G O4
-
ITODOS los aos, desde que soy catedrtico, me dejan losexmenes en el alma estela de pesar y de desconfianza,dejo de amargura. Es sta la juventud que hacemos? medigo Jvenes sin juventud alguna! Forzados de la ciencia ofi-cial! El espectculo es deprimente.
Un ao con otro he contribuido a licenciar en Filosofa y Le-tras una decena bien cumplida de estudiantes. Y vaya unos fi-lsofos y unos literatos que por ah nos salen!
Bola nmero quince Terencio! Dnde naci Terencio? Re-cteme usted su cdula de vecindad, sus ires y venires, los ttu-los de sus obras, el argumento de alguna de ellas y el juicio quele merece al autor del manualete. Y Terencio resulta as un nom-bre, algo muerto y enterrado, un Fulano de gacetilla. Excelen-te sistema para matar el apetito de aprender!
El saber no ocupa lugar. Esta maldita frmula ha encubiertoestragos. S, el saber ocupa lugar, vaya si lo ocupa! Y cuandomenos, nadie pondr en duda que el aprender ocupa tiempo,y que ste es irrevertible; se va para nunca jams volverNunca jams! Tiempo! Qu nos importa de l aqu donde lohacemos para matarlo? Es algo inaudito, un devorarnos mutua-mente; porque mientras Cronos nos traga a nosotros, sus hijosnos le tragamos a l. Y as no quedan ni los rabos, ni tenemostiempo ni hombres.
Y en resumidas cuentas, estamos acaso los espaoles persua-didos, persuadidos de corazn y no slo convencidos de cabe-za, de la importancia de la enseanza pblica? No, no lo esta-mos; no creemos en ella. Y esta es la raz de la postracin queentre nosotros sufre.
-
Es frecuente encontrar en nuestros programas de clase esteenunciado: Importancia de nuestro estudio. Seal clara de queno se cree en ella, cuando se siente la necesidad de demostrarla.
La base de todo radica en esto: no se cree en la enseanza. Nocreen en ella, all, por dentro de su espritu, bajo las convencio-nes sociales, ni aun los que ms la preconizan. Es un tpico, unlugar comn de nuestra retrica, ms o menos regeneradora.
Hambre de cultura la sienten muy pocos; muchos menos delos que creen sentirla. Importa ms aparecer sabio que serlo, por-que la apariencia renta ms que la realidad, donde domina jun-to al fetichismo de la ignorancia el de la ciencia, donde la supers-ticin de la insipiencia se convierte en la supersticin del saber.
Pedimos a la ciencia misterios y milagros, y al llamar sacerdo-tes a los que la difunden propendemos a hacer de su ensean-za una liturgia. Toda mi vida recordar el profundo recogimien-to con que en cierta sociedad, en que no faltaban lectores deFlammarion, se oa a un conferenciante recitar los millones de le-guas que hay de la Tierra a Sirio. Cmo lo habrn medido?, sepreguntaban a solas, y sobre su inconciente fe en la imposibili-dad de medirlo por vas naturales, admiraban el misterioso po-der de la ciencia, que logra con su varita mgica hasta lo im-posible. Porque, cmo dudar de la veracidad del aserto, quinse atreve? La ciencia! Oh, la ciencia! Mas hubo alguien que lesexplic cmo se llega a medirlo conocimiento ms sustanciosoque el de cifras muertas y as que lo comprendieron, sintie-ron menosprecio hacia la ciencia; sta es la palabra, menosprecio.Conque no es ms que eso? Conque los clculos del astrno-mo, aunque enormemente ms complicados, no son de otra na-turaleza esencial que los de la vieja que cuenta con los dedos?Conque el conocimiento cientfico brota del vulgar? Habaperdido la ciencia su prestigio, y aqu nada vive ms que de pres-tigio, que vale tanto como decir que de mentira vive. Hace malel prestidigitador en descubrir la trampa a los que con la bocaabierta contemplan sus juegos. Demos cifras, dogmas, frmu-las, conclusiones, recetas nada de mtodos.
Visitando en cierta ocasin un colegio de segunda ensean-za, dirigido por padres escolapios, y mostrndonos el profesorde Fsica el gabinete de los juegos de manos, al mostrarnos un
E N S A Y O S6
-
modelito de aparato, hube de preguntarle qu haba dentro deunas almohadillas de roce. Ese es el secreto del inventor, hubode responderme. Eso es para los ms de los ilustrados la ciencia,un secreto.
Todos esos que van a ver pasar el tren para admirarse de losadelantos del siglo, los que se extasan ante el telfono porqueno lo entienden, todos esos no creen en la enseanza, aunquese empeen en querer creer en ella. Todos esos piden ahora mu-chas escuelas de artes y oficios, muchos ms ingenieros de losque nos sobran, mucha qumica, mucha fsica, mucha geologa,y menos latn, y sobre todo, nada de religin. De esa madera sehacen los reaccionarios, mote que a todas horas tienen en laboca, los reaccionarios de verdad.
Por algo se dijo aquello de que:
Hoy las ciencias adelantanque es una barbaridad!
Cuantos esperan que la ciencia haga la felicidad del gnerohumano, no creen en ella y menos en su enseanza. Al menordesengao la declaran en bancarrota. Todo progresista llevadentro un reaccionario, porque todo optimismo cndido cela ladesconfianza. Fe, verdadera fe en la ciencia, conciencia clara delpoder de sta, lo cual equivale a conciencia de sus lmites, ape-nas la he encontrado ms que en esos a quienes se moteja de es-cpticos, en los que aman ms el ejercicio de la caza que el en-gullirse la pieza cazada.
Mquinas! Agricultura, industria, comercio! Todo eso sehace con espritu. Y el espritu con qu se hace? Segn nues-tros marroques, con mquinas. Ya lo veremos!
La ilustracin es an entre nosotros un fetiche. Y tal vez seaimprescindible esto, y nuestro deber fomentar ese fetichismo yextraer de l, que es la ms baja forma de fe que cabe, la fe puray libre, libre sobre todo de dogmas; la fe en la fe misma.
Creemos a quien nos dice algo, no la cosa dicha. Nuestra fe,o lo que hace sus veces, nuestro mono de fe se basa en autori-dad. La ciencia dice. La ciencia aconseja. La ciencia nosensea. Ya est la ciencia convertida en un dolo.
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 7
-
Rodeaban en cierta ocasin a un explorador ingls que en unaparada lea unos recin recibidos diarios, los negros de una tri-bu. Y mientras l no quitaba ojo de sus peridicos, no le quita-ban de l los negros, sorprendidos de que un hombre superior,un semidios, se pasara las horas muertas mirando a unos pape-les. Deliberaron entre s los negros, y al concluir su lectura elblanco, propusironle la compra, a muy buen precio, de aque-llos papeles. Sorprendido el explorador, les pregunt para qulos queran, y le respondieron que alguna virtud mgica ten-dran para la vista cuando los estuvo mirando con fijeza tantotiempo. As se hace aqu; se compran los papeles por su virtudmgica. Dios conserve la vista a los compradores!
Compran los padres ciencia para sus hijos, porque eso debede ser bueno para los ojos. Oh, viste mucho un ttulo de bachi-ller! Ya que tu padre fue un zote, siquiera t que tengas ilustra-cin. Ilustracin!
Yo con ilustracin, cunto sabra! No hay que hacer un malpapel en sociedad. Y hasta para pescar novia no viene mal la ilus-tracin. Es, al fin, un chico de carrera
El ttulo no da ciencia, se repite; pero los padres, con no malacuerdo, dados sus alcances y el estado de cosas que aqu priva,quieren para sus hijos ttulo y no ciencia. Con aqul se las bus-ca uno mejor que no con sta. El ttulo no da ciencia, pero daprivilegio, que es cosa ms tangible que aqulla, o por lo me-nos, ms convertible en algo que se toca. En cuanto a la ciencia,es una feliz casualidad eso de topar con la redoma encantada.
Ttulos, ttulos! Hombres? Para qu nos hacen falta hom-bres? Licenciados es lo que necesitamos. El hombre que no esms que hombre, lo menos que hoy se puede ser, se muere dehambre mucho antes que el licenciado, digan lo que quieran losdoctores fracasados. Pobre, s, pobre, pero hidalgo! Y el ttulode licenciado es un ttulo de nobleza, y como tal se estima.
Y la vindicta pblica? me deca un alumno a quien sus-pend, cuando a su observacin de que no lo haca falta la ca-rrera le repliqu que por eso deba importarle menos el suspen-so. Y la vindicta pblica?
El ttulo! He aqu una fuerza positiva y negativa a la vez. Qui-tad al mdico ms acreditado su ttulo, y le habris hecho tan-
E N S A Y O S8
-
to dao en su clientela como en la suya se la harais a un pres-tigioso curandero a quien le dais ttulo a la fuerza. El uno po-see el secreto del inventor, la redoma encantada el otro; el unose ha ledo todos los libros que se escriben, el otro no ha ledoninguno. Admirables los dos! Y siempre el fetichismo!
La enseanza se reduce a una simona; hay que comprar,como Simn Mago quiso hacerlo con el poder milagroso, lataumaturgia cientfica, los papeles que dan poder mgico ala vista.
Lo que hay que hacer es destruir ese fetichismo, si se quiereque la ciencia cobre su fuerza y no nos la declaren otra vez enbancarrota. Ha de asentarse como el mar, poderoso sin salirsede su lecho, exhalando nubes de riego y recogiendo las aguas delos ros. Hay que destruir esa funesta supersticin de que la cien-cia haya de hacer la felicidad del hombre e infundirla en todo,y que todo acto sea cientfico, sin dejar de ser natural y sencillo,como debe ser religioso. Y que busquen los progresistas la feli-cidad por otro camino.
Se oye misa los domingos y fiestas de guardar o todos los das,si a mano viene; se reza el rosario, y se ha cumplido con la reli-gin para todo el da. Salir del cuidado se dice entre devotos a ormisa los domingos. Y as como la religin no es atmsfera delvivir, sino pura supersticin, pura supersticin es tambin laciencia.
Hay que crear fe, fe verdadera en la enseanza, y slo se creaesta fe enseando con ella, con fe viva. La mayor obra de la en-seanza aqu estriba en ensear su propia imprescindibilidad.Y la nuestra mata el apetito de aprender.
Vi un da en Bilbao a un recin forjado bachiller que, al salirde su examen de grado se puso a jugar a la patada en la plazue-la del Instituto con los libros de texto. Este admirar el telfo-no me dije.
Al maestro de instruccin primaria se le desprecia en gene-ral; no sirve negarlo. Su oficio se piensa no es propio dehombres Eso de quitar los mocos a los chicuelos! Pobre hom-bre! Estorba el nio en casa, molesta a los padres Ea, a la es-cuela! Le dir al maestro que te castigue, pillo, pillete. [Apar-te]. Me es tan molesto esto de castigarlos. Y luego, que no
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 9
-
les ensee demasiado no; que no les cargue la cabeza Tie-nen que crecer. Y para lo que han de aprender!
Vive adems el pobre maestro de escuela encerrado en un te-rrible crculo vicioso; no se le paga ms ni mejor porque no lomerece, y no lo merece porque no se le paga. Como no tieneciencia no tiene sueldo, y por no tener sueldo no tiene ciencia.Y, de aadidura, sirve el pobre de tpico de retrica, ya burles-ca, ya regeneradora.
.....................................................................................................
Y luego, nuestra juventud tiene tan malas entendederas porfalta de atencin! Se cansa pronto. La han acostumbrado a dog-mas y conclusiones, a comerse el gato cazado y aderezado, y sefatiga al punto de correr la liebre. Hacen falta salidas para lla-marle la atencin y forzrsela. Necesita aperitivos, porque suatencin es pasiva. Nada aborrece ms que la lata, y lata sueleser lo que tiene huesos.
Aqu hay algo, s, algo debe querer decir este buen seor;pero buena gana!, no merece la pena de cansarse en ello!, quelo diga claro! Al pan, pan, y al vino, vino. Y lo que no sea nipan ni vino, que se vaya al cuerno!. Con una juventud as edu-cada no se va a parte alguna. La han educado en el aborreci-miento al pensar en la creencia en masones y jesuitas, en la olanegra o en la hidra.
En los pueblos del interior todo extranjero es gabacho, por-que lo mismo les suena el francs que el ingls o el ruso. As en-tre nuestros intelectuales del interior y son legin todo pen-samiento que no entienden, les ola no ha mucho a krausista.Todo menos violentar a la atencin y enterarse. Y por encimade ello un santo horror, un horror castizo, romerorroblediano,a todo lo tcnico.
La atencin espaola es viva, s, pero poco tenaz; se cansa pron-to, no medita. Rara vez pasa de la erudicin. Aqu, donde ha ha-bido tanto comentarista de teologa, no hemos tenido ni un solotelogo genial, y la prueba es que no ha habido grandes herejes.
Hay que hacer fe en la enseanza y atencin, atencin met-dica y cientfica; hay que combatir tanto como contra la igno-
E N S A Y O S1 0
-
rancia y la pereza mental, contra el fetichismo progresista, y elescolstico, y el hidrulico. Y la enseanza oficial, en vez de com-batirlos, los corrobora y explota, y nos hunde cada da ms ennuestro pecado original, en la plaga de nuestro pueblo, el dog-matismo huero.
Hemos de verlo.
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 1 1
-
II
LOS males de la enseanza pblica son los males mismos delpueblo que a s mismo se la da, porque es ste quien seadoctrina por ministerio de sus maestros. Es acaso la concien-cia de un hombre algo extrao a l, que de arriba le baja y quese le sobrepone? Es una gracia que a su naturaleza se aade? Noes ms bien la culminacin de su ser todo, la forma suprema desus impulsos y tendencias subconcientes, el verbo de su carne yde su sangre, de sus msculos y de su mdula? He aqu la cues-tin vieja y siempre nueva; la perdurable cuestin del valor dela conciencia.
Cambia de modo de ser!No puedo; soy como soy!Haz un poder!Obro sobre m segn soy, y no siendo de otro modo, no de
otro puedo sobre m obrar. Dile al paraltico que haga un esfuer-zo y ande; cmo har el esfuerzo si no le viene virtud de fue-ra? Necesita una mano extraa
Y as sigue el dilogo inacabable.El clericalismo y el militarismo tienen perdida a Espaa! Y
nos quedamos tan satisfechos, creyendo haber dicho algo. S, untumor le tiene baldado al pobre enfermo, pero el tumor no esms que la localizacin de una ditesis general. Extirpadlo y bro-tar en otra parte, y tal vez sea peor. No perdi a Espaa la In-quisicin, sino que Espaa se la hizo, sacndola de sus entraas,de su espritu inquisitorial.
No tenis sino abrir los ojos y mirar.Nuestros anticlericales son por dentro archiclericales del lai-
cismo, telogos del revs, como les llam Clarn. Hasta los que
-
combaten el dogmatismo se hacen aqu dogmticos del antidog-matismo. Ved cuando brota un espritu libre, de veras libre, em-papado en el principio fecundo de la relatividad de todo cono-cimiento, exhalando vaho de humana tolerancia; negros yblancos se unen contra l, y le tratan o de loco o de hipcrita.Hay que alistarse en algn bando.
Y viniendo a nuestra Universidad espaola, templo de ru-tina y de ramplonera, veremos una de tantas manifestacio-nes de nuestro espritu. En ella domina la concepcin benefi-ciaria u hospiciana que del Estado nos formamos y nuestroempecatado sectarismo dogmtico. Es un hospicio de secta-rios docentes.
La Universidad es, ante todo, una oficina del Estado, con sucorrespondiente expedienteo didctico, porque la ctedra no esms que un expediente.
No hay claustros universitarios; no hay ms que una oficina,un centro docente (tal es el mote) en que nos reunimos al azar unoscuantos funcionarios, que vamos a despachar, desde nuestra pla-taforma los que a ella se encaramen el expediente diario denuestra leccin. Antes de entrar en clase se echa un cigarro,charlando del suceso del da durante el cuarto de hora que decortesa llaman. Luego se entra en clase, circunscriben algunossu cabeza en el borlado prisma hexagonal de seda negra geo-mtrico smbolo de la enseanza oficial! se endilga la leccin,y ya es domingo para el resto del da, como dice uno del oficio.Se han ganado los garbanzos.
Claustro? Corporacin? De esto no hay nada ni puede ha-berlo. Lo impide la organizacin misma de nuestra Universidad,y lo impide, sobre todo, el feroz individualismo que nos carac-teriza y el espritu de dogmatismo intransigente y sectario. Hayblancos y negros que luchan a alfilerazos, y pardos y grises quevan viviendo y cobrando. Y un sin fin de filisteos, porque nues-tra Universidad es madriguera de ellos.
Escuela? No s que las haya habido en Espaa, lo que se lla-ma una escuela, como no fuesen las poticas del gongorismo yel conceptismo. Aqu nunca hemos tenido ciencia espaola, aun-que haya habido tales o cuales espaoles hombres de ciencia.Esto no cabe negarlo despus de los trabajos de Menndez y Pe-
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 1 3
-
layo, quien demostr hasta la saciedad que no ha habido tal cien-cia espaola. Retrica, s; sta la hemos tenido castiza.
Es que el dogmatismo separa y asla, aunque parezca lo con-trario. Donde cien personas pretenden creer y pensar lo mis-mo no cabe asociacin; se agregan, pero no se combinan; se su-man, pero no se multiplican.
Un fraile dos frailestres frailes en el corohacen las mismas vocesque un fraile solo.
Las notas agregadas al unsono no se abrazan ni comunican;no hacen ms que mantenerse juntas. Slo cabe asociacin ver-dadera y comunin de esfuerzos donde las diferencias permi-ten integracin. El escepticismo, en su recto sentido, en el eti-molgico y originario, une y combina; el dogmatismo no hacems que agregar rebaos. Los escpticos, pi los que in-vestigan o pi se dan la mano y se asocian en sus erra-bundos caminos, caminos que se cortan y cruzan y entrecruzande continuo; mientras van en formacin de fila, permanecien-do en realidad extraos, y en vas paralelas, que jams se en-cuentran, los dogmticos, los que siguen una doctrina como sifuese una bandera. Se asocian, adems, los cazadores, combinan-do sus esfuerzos, para correr la liebre; discianse as que llegala hora de comerla, cada uno en su plato.
No hay claustros, y como no los hay, se prescinde de ellos. Des-de que soy catedrtico y llevo ocho cursos en tal oficio unasola vez se ha dirigido el ministro del ramo (esto del ramo es ina-preciable!) a los llamados claustros universitarios para consul-tarles acerca del mejor medio de mantener la disciplina, es de-cir, de que los estudiantes no anticipen las vacaciones deNochebuena. Y los claustros estuvieron a su altura. Es imposi-ble que se pongan de acuerdo, porque el que ms no cree msque en la propaganda dogmtica; en la enseanza, ninguno.
El que ms, apenas cree en otra cosa que en la propaganda,he dicho. Se constituyen en guardia civil del orden social o encarabineros de la cultura extranjera. O en panegiristas de la li-
E N S A Y O S1 4
-
bertad. S de un catedrtico de Latn que para componer unacoleccin de trozos de traduccin fue recogiendo aquellos pa-sajes en que los antiguos escritores romanos abominaban de latirana imperial o cantaban las excelencias de la repblica. Cadatrozo de esos le da pie para una soflama.
Mas al fin el sectarismo es una fuerza, y puede llegar a ser algogrande y salvador. Junto a l, mansamente, sin ruido, pero conmayor fuerza, trabaja la concepcin hospiciana, cuya frmulaha dado un retrico de nuestra poltica al decir que el presu-puesto espaol es la lista civil de nuestra clase media.
Catedrtico hay que considera a la Universidad de que vivecomo a la feria de la ciudad en que radica, un medio de atraerforasteros. Le indigna que se apriete en los exmenes, porqueeso es ahuyentar alumnos, y hace que esos exmenes se prolon-guen para que vayan ganando las patronas. As se mantiene ala interesante clase de los estudiantes trashumantes, que van deUniversidad en Universidad oliendo en cul se aprueba mejortal asignatura. Pedale a un decano uno que iba a graduarse queno entrase en el tribunal un catedrtico que pasa por riguroso,y contest aqul: Descuide usted, que lo har, y no por ustedslo, sino por el prestigio de la Universidad.
Esta concepcin hospiciana la llevamos en la mdula los es-paoles; Espaa fue en sus mejores tiempos un hospicio biensurtido, un conventocuartel.
El ser catedrtico es un oficio, un modo de vivir. Todo esodel sacerdocio es msica celestial. Se pesca un momio, una po-sicin segura, la propiedad de una ctedra, no su mera posesin,y el ius utendi et abutendi con ella. Es corriente el creer que laoposicin da un derecho natural, incontrovertible, anterior ysuperior a la ley. Y luego, ojo al escalafn! Hay revistas uni-versitarias o profesionales en Espaa?, me preguntaba un ex-tranjero. Y tuve que contestarle que las tales revistas son ga-cetas administrativas, con el movimiento de personal, einspiradas y profundas elucubraciones acerca de la colegiaciny el intrusismo. El intrusismo, oh, el intrusismo!, he ah el ene-migo.
Una vez cobrado el beneficio, a vivir! Catedrticos hay queapenas leen; incapaces de leer de corrido ms que en castella-
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 1 5
-
no, muchos. Le hay que asegura en clase que el socialismo slose extiende por las naciones incultas.
La comparacin no ser muy corts, ya lo s, pero es exacta;muchos me parecen caballos de noria. Pnelos su dueo a quesaquen agua, y ellos, con sus ojos vendados, dan vueltas y msvueltas, y cumplen con su obligacin, sin drseles un ardite del finque aquella agua haya de tener. T ganars tres mil pesetas porexplicar Latn. Y l, dale que le das, a dar vueltas a la noria,con los ojos vendados. Ensea Latn, sin preocuparse de la uti-lidad o inutilidad social que el Latn puede tener, fuera de pro-porcionar un ttulo. Y si alguien se quita la venda y medita enel fin supremo de su labor y la adapta a ese fin, ese no enseasu asignatura, dicen. Lo que ese ensea es antropologa, o so-ciologa, o lo que se quiera, no Derecho penal Que d vuel-tas a su noria y haga girar los artculos del Cdigo a guisa decangilones Para eso le pagan!.
Y cmo se entra al disfrute del beneficio? Las oposiciones!Esto es todo un mundo. Quien estudie las oposiciones conoce-r a Espaa. He tomado parte en cinco oposiciones a ctedrasy he sido dos veces vocal de sus tribunales. Cunto se podraaadir a lo mucho que se ha dicho ya acerca de esos torneos decharlatanera! Explique usted su leccin en la misma forma quelo hara ante los alumnos, y durante una hora, es decir, que antesus alumnos tiene usted que hablar durante una hora Pobresalumnos!
Hubo un tiempo en que los seis vocales tenan que ser catedr-ticos de la asignatura, lo cual parece una garanta. Y lo era; garan-ta de rutina y de estancamiento, dique a todo progreso. chesemano de personas peritas, de reconocida competencia, aunque nosean catedrticos, y se ver uno de esos brutales atropellos comoel que presenci la ltima vez que he sido vocal.
Aqu no hay nada de eso de nombrar a uno catedrtico de realorden en virtud de competencia demostrada, como no hay doc-tores honoris causa, y es mejor que no haya nada de esto. A dn-de iramos a parar? Sera ya catedrtico de Clnica quirrgicacualquier barbero de Antequera.
Se chill mucho cuando se supo que no se le reconocan a Me-nndez y Pelayo sus obras como de mrito por no haberlas pre-
E N S A Y O S1 6
-
sentado al Consejo, a que informase y las declarase de mritooficial. Y estuvo bien hecho, porque vale ms pecar de empa-cho de legalidad que de lo otro. Nuestra prensa dijo entoncesmil tonteras, como cuando la Real Academia prefiri Comme-lern, un lingista tcnico, a Galds, un gran literato.
El fin de la labor de estos caballos de noria son los exmenes.Hay que preparar a los alumnos para ellos. Y en los exmenesmucho desparpajo, y sobre todo, labia. Nada de cortarse! Masde esto de los exmenes he de tratar por separado ms des-pacio.
Para prepararles a la conferencia suprema, la del examen, hayque insuflarles durante el curso unas cuantas conferencias. Allse va nuestro hombre, con su circunscrito prisma, a inscribir laciencia en las cabezas de los alumnos. Porque tal es la diferen-cia, que el catedrtico la lleva circunscrita y le viene ancha, y elalumno inscrita y le viene corta.
Hay un seor consejero de Instruccin pblica que dice que,no por cumplir bien su cometido, le dara l ascenso a un ca-tedrtico, pues considera que para serlo no basta tener cienciay prctica de la enseanza; hace falta adems ese don, que notodos poseen y al cual, en mi concepto, no se ha dado hasta hoyla debida importancia; me refiero a lo que se llama claridad ex-positiva. Veamos cul es ese don, en concepto del seor conse-jero, para quien no escribi el viejo Horacio lo de scribendi rectesapere est principium et fons; esa claridad expositiva, sin la cual puedecumplir bien su cometido y tener ciencia y prctica de la ensean-za el catedrtico, en concepto del consejero. Ese don es tenersintaxis castiza, palabras selectas, lenguaje sobrio, movimientosadecuados, voz sonora y reposada y vista fija. Fija en qu?Fija en los alumnos, para que al par que los sonidos reciban losefluvios misteriosos de la inteligencia del maestro, por cuyos ojosasoma y en cuyas actitudes exterioriza ese algo divino de que estimpregnada, etc., etc. Sintaxis castiza, palabras selectas, lengua-je sobrio, movimientos adecuados, voz sonora y reposada, vistafija y prisma hexagonal bien circunscrito: he aqu el catedr-tico modelo.
Ante l unos cuantos botijos vacos, como aquellos de que ha-blaba Dickens, toman afanosamente apuntes sin enterarse de
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 1 7
-
nada; porque, se ha enterado jams un taqugrafo de los discur-sos que recoge? Hay que ver los apuntes de clase Qu desati-nos! Y, la verdad, hay que ser justos; no son todos del catedrtico.
El conferenciante necesita muchos oyentes que le animen.Muchos alumnos, muchos alumnos! Yo no puedo explicarcuando tengo pocos alumnos me deca un compaero. Lepasa lo que a Vico, quien, al da siguiente de una representa-cin de El alcalde de Zalamea, tuvo este dilogo con quien me loha contado:
Qu tal anoche, Antonio?Mal. Un desierto! Ni cien pesetasY el Alcalde?No vinieron ni siquiera el secretario del Ayuntamiento.Es intil darle vueltas; el libro matar a la ctedra o a su som-
bra, que es lo nico que queda. Antes de Gutenberg, cuando cos-taba un manuscrito un ojo de la cara, banse los estudiantes, cu-chara en sombrero, pidiendo limosna por el camino no pocasveces, a escuchar al maestro o a lo menos a or al lector, que leadel libro, acaso encadenado al pupitre, y comentaba tal vez laleccin o lectura. De toda Europa acudan a Pars a recibir, comode fuente viva, la ciencia escolstica de los labios vivos del granAlberto. Pero vino Gutenberg, y Kant difunde por todos los m-bitos sus doctrinas, sin moverse de su viejo Koenisberg, sin sa-lirse de su vida cronomtrica y sin que tengan que ir a ella susdiscpulos.
Cojo el libro, me siento o me tiendo en la cama para leerlo ome lo llevo al campo, y me pongo en mangas de camisa si hacecalor, y lo cierro cuando me molesta, y lo interrumpo para me-ditar, y le hago que me repita tal o cual concepto o enseanza,y lo paso por alto cuando disparata o divaga, y lo dejo, y lo vuel-vo a tomar y no estoy obligado a soportarle una hora mortal,sobre un duro banco, diga lo que dijere.
El libro mata la ctedra. Para lo que hacen los ms de nues-tros catedrticos, tanto valdra que adquiriese el Estado otrostantos fongrafos cargados de lecciones y se les diese cuerda parauna hora.
O el libro mata la ctedra o sta se convierte en lo que llamanlos alemanes un seminario; en un laboratorio y centro de inves-
E N S A Y O S1 8
-
tigacin, y no de retrica. Y el laboratorio cabe en todo, en todoaquello en que quepa labor.
Pero el seminario es un laboratorio de ciencia, y nuestra Uni-versidad no suministra ciencias, sino asignaturas, que es cosamuy distinta. S, nuestra enseanza lo es de asignaturas.
Asignatura! He ah el nudo; hemos hecho de las ciencias asig-naturas.
Y ahora bien; qu es una asignatura?
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 1 9
-
III
Y, ahora bien, qu es una asignatura? Algo asignado, sea-lado, determinado de antemano, y algo, a la vez, por loque se percibe asignacin. Es la ciencia oficial o enjaulada; es, enuna palabra, ciencia hecha.
Ciencia hecha! He aqu todo; con sus dogmas, sus resultados,sus conclusiones, verdaderas o falsas. Es todo menos lo vivo, por-que lo vivo es la ciencia in fieri, en perpetuo y fecundo hacerse,en formacin vivificante. Son las conclusiones frente a los pro-cedimientos, el dogma frente al mtodo, es el gato en el platoen vez de la liebre en el campo.
La gramtica ensea a hablar y escribir correctamente y conpropiedad, la lgica a discurrir y a digerir la fisiologa.
El concepto de la asignatura es algo arquitectnico, porqueuna asignatura es aquello de que puede hacerse programa, condivisiones y subdivisiones, y hasta con claves y subclaves, por I,II, III, IV, y 1., 2. y 3., y A grande y a chica Esto es mto-do asignaturesco, la distribucin ajedrezaica de las materias quehan de ser objeto de nuestro estudio; es decir, de nuestra charla. Lootro, el arte de la caza de la verdad, el mtodo vivo, el que in-vestiga y halla, o no halla, ese ese conduce al escepticismo de-vorador.
Y esta asignatura hay que darla toda si se quiere cumplir, y eltener que darla toda es un grave inconveniente, porque en unsolo curso, Dios mo! cmo se ha de dar una asignatura? Y ascada especialista de estos, cada especialista asignaturesco pideque se ample su asignatura, para poder darla toda. Estos espe-cialistas suelen ser heroicos; encerrados en la torre, no ebrnea,sino de adobes, de su especialidad, no ven el resto del mundo.
Siguiente
-
Hay quien dice que el verdadero maestro es el que lo mismoexplica una misma materia en seis que en seiscientas lecciones,el que sabe lo que sobra y lo que puede reducirse, porque es elque viendo las cosas desde arriba se siente capaz de trazar unplano a la escala que se le indique, atento siempre a la perspec-tiva.
Es, adems, la asignatura una enseanza tendenciosa, a tirohecho. Reftese tal o cual cosa, Deplorables consecuenciasde la Revolucin francesa, Funestos resultados del reinado deFelipe II. Es la concepcin polemstica en que se han distingui-do siempre los jesuitas. La filosofa es un campo de batalla, elque Dios dej entregado a las disputas de los hombres, y todose vuelve tajos y mandobles, botes y rebotes, escaramuzas y due-los. No es ms que una vocinglera de gritos discordantes, deque sale siempre vencedor el nuestro. Y luego, por si el alumnono lo ha conocido, se aade: queda, pues, evidentemente de-mostrado que etc., es decir, este es un gallo.
Y sobre todo, las funestas consecuencias, oh, las funestas con-secuencias! Si viene el cicln destruir cosechas, arrasar hoga-res, har naufragar a las pobres lanchas pescadoras, sembrardesolacin y duelo luego el cicln no puede venir.
Y estas funestas consecuencias se establecen con toda la peorfe posible, hacindole decir al adversario lo que se quiere quediga, aunque sea citando pasajes suyos, como aquel que segnel fraile socarrn encierra el credo: Poncio Pilato, fue crucifi-cado, muerto y sepultado.
Hay un procedimiento, ya clsico, de exposicin; primero loltimo, la tesis, el blanco a que hay que dar, el dogma; luego lasobjeciones y el deshacerlas; y por ltimo las pruebas de la tesis.El orden no puede ser ms disparatado. Arranca de la teologa,donde lo primero, el dato, lo dado, es el dogma, y se trata deencajarlo y acomodarlo en el organismo total de los conocimien-tos; viene tal proceder de la teologa, en que el telogo parte deprincipios que da como venidos del cielo, revelados, datos pri-meros de su labor. Y tal procedimiento se lleva a otras ciencias,asentando las tesis como dogmas revelados.
Parece lo natural que se estableciesen primero los datos, loshechos, el complejo de conocimientos inmediatos y directos que
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 2 1
-
a la experiencia debemos, y que se fuese investigando a partirde ellos, reducindolos a hechos ms generales, relacionndo-los unos con otros hasta llegar a una conclusin o no llegar aella, porque harto hace el que abre un trecho de camino, aun-que no llegue a descansadero alguno. Parece lo natural que seempiece la torre por abajo, por los cimientos, poniendo una pie-dra, y otra luego, y sobre ellas una tercera, con calma y aplomo,atentos ms a que queden bien asentadas que a llegar a la pin-gorota. Pero no, lo primero debe ser la cspide, que es lo quenos hace falta; soluciones! Soluciones concretas!
Soluciones! He aqu el grito de todos los que, educados enasignaturas, no sienten lo que es la ciencia. A cada paso y concualquier motivo omos lo mismo: Soluciones! Soluciones! Setrata de combatir a lo que llaman positivismo? Pues a sus solu-ciones, reales o supuestas; a las que a su nombre dan Pedro, Juano Diego; eso de que el positivismo sea un mtodo hay que de-jarlo. La solucin pronto, pronto; venga la solucin! Cualquie-ra dira que se trata de charadas.
Es usted fisilogo? Pues pronto, pronto, que no puedo espe-rar; creme usted esto del estmago. Que no? Entonces paraqu le sirve a usted su ciencia? Y, sobre todo, a deshacer al ad-versario. Fuese ste a tomar una vista fotogrfica de la ciudad, yse fue a la parte Norte, y como es la ciudad extensa, tomola endos pedazos o clichs. Tengo que demostrar que su vista es fal-sa, absurda y hasta de funestas consecuencias, y para ello tomouna mitad de la que yo saqu de la misma ciudad desde su par-te Sud, y digo: Vean ustedes esta fidelsima representacin dela mitad de la ciudad que he sacado yo mismo de la realidad; to-memos la otra mitad que sac nuestro adversario, cotejmoslas,ven ustedes?, no encajan Aqu est media catedral de la may media de la suya! Hay modo de casarlas? Luego la represen-tacin de nuestro adversario es falsa, absurda y lleva a funestsi-mas consecuencias. S, esto se hace. Ese seor tiene la osada denegar la explicacin que de los actos humanos delictuosos doyyo, niega el libre albedro; venga su placa; aqu tienen ustedes laotra placa correspondiente, la ma, la vista que he tomado de lareaccin social a esos actos, del castigo Encajan? No! Luegonegando el libre albedro no hay derecho a castigar. He dicho.
E N S A Y O S2 2
-
Ha dicho; y con toda esa escolstica fomenta la pereza men-tal. Todo ello es una combinatoria para preparar un mate en eltablero, porque la realidad es, segn las asignaturas, un juegode ajedrez.
Soluciones! Soluciones! Y qu soluciones! Unos dicen quelas cosas consisten en la consistidura, otros que en el consisti-miento, otros que en el consistir y otros que en la consisten-cia; cuatro escuelas que se disputan el campo desde hace si-glos. In dubiis libertas! Y luego dirn que no hay amplituddentro de la unidad de lo necesario. S, el alma siente porquetiene sensibilidad, y la carne nutre porque tiene virtud nutri-tiva. An se ensean virtudes de estas, es ms, apenas se en-sea otra cosa.
Soluciones y frmulas. Y qu frmulas? La razn y la expe-riencia nos ensean de consuno. La experiencia para estosseores es el conocimiento vulgar sin rectificacin alguna; sonlos hechos tomados en bruto, sin anlisis alguno previo; es elmundo visto a simple vista, sin microscopio ni telescopio.
Cuando recuerdo los aos que pas enfrascndome en todaesa palabrera escolstica, en todas las consistiduras y en todaslas razones de consuno con la experiencia gaanesca! Inducciny anlisis queran decir lo mismo, lo mismo particular que con-creto.
Y luego, no hay ms remedio, cmo se va a ensear geome-tra si no ponemos antes en claro la nocin trascendente del es-pacio, o fsica sin la de la fuerza, qumica sin la de la materia, ofisiologa sin la de la vida? Para estudiar derecho lo primero yprincipal es adquirir el concepto del derecho, o los conceptos,porque si son doce los catedrticos no se escapa el alumno sinsus doce conceptos. La cuestin fundamental de la ciencia ju-rdica dice Bluntschli es la del concepto del derecho; delmodo como se la satisfaga depende el resto, como la periferiadel centro, porque es sabido que la ciencia es centrfuga, arran-ca de nosotros, de nuestros conceptos, y va a la realidad, a loshechos, que son la periferia. Ante todo el centro, el concepto dela ciencia, digo, de la asignatura.
Y, a ser posible, unas cuantas definiciones y la opinin de stey la del otro. En un programa oficial para los ejercicios del ba-
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 2 3
-
chillerato que se insert en la Gaceta siendo ministro de Fomen-to el grandsimo y estentreo retrico don Alejandro Pidal, apa-recieron en las asignaturas preguntas como esta de psicologa:Opinin de Adolfo Garnier acerca de las facultades del alma.Qu se dira de un bachiller que ignorase lo que Garnier opi-n acerca de tan interesante punto?
Vyales usted con que el mtodo hace doctrinas y las doctri-nas no hacen mtodo. De qu servira llevar a clase un conejo,o una rana, o un lagarto, y abrirle en canal y empezar a exami-narlo, si no hemos establecido antes el concepto de la fisiologacomo asignatura?
Mtodos, s, pero no orales, sino en vivo; no nos suceda lo queMefistfeles dice al estudiante respecto a la pieza tejida.
Con tales procedimientos se fabrica un bachiller, que es unmozo que asegura muy serio que el fro no existe, mientras ti-rita de fro, y que es capaz de creer que el hielo artificial es dedistinta clase que el otro, que el natural. Lista de los verbos lati-nos que rigen acusativo y dativo; nmero de habitantes de Ams-terdam, que no era ya el mismo cuando lo estudi y que desdeentonces ha cambiado; vida y aventuras de Sisenando y Childe-rico, y dichos y hechos memorables de don Fruela o de Cacase-no; volumen de la pirmide truncada de bases paralelas; br-bara, darii, ferio, baralipton, fapesmo y frisesomorum; mquinade Atwood, antes de inventarse la cual no se conoca la ley de lacada de los graves; motes de unos cuantos bicharrajos y casillaen que hay que meterlos y el fro no existe.
De todos los profesores que he tenido, de quien guardo me-jor recuerdo es de uno de la Facultad, que fue quien menos meense de la asignatura, que era precisamente la misma que heexplicado despus yo. Consista su famoso sistema en prohibir-nos mirar ni una gramtica siquiera, y en simplificar la ensean-za del griego hasta tal punto, que al salir del segundo curso eraincapaz de traducirlo, ni aun con diccionario, el mejor alumno.Toda la doctrina caba muy holgada en un cuadernillo de a real;pero con ello era imposible reconocer un aoristo. Y, sin embar-go, fue quien me aficion a la asignatura, de que hoy vivo, y guar-do de l, de Bardn, la ms dulce memoria. Ah, cuando aquelnoble anciano, fuente de sinceridad, dejaba sus gafas sobre el
E N S A Y O S2 4
-
librito de las Lectiones, obra de sus afanes y sudor y de sus pro-pias manos, y nos diriga una de aquellas inolvidables digresio-nes, preadas de la ms honda elocuencia! De l flua esprituhelnico, aunque descuidase su letra; aqul era un hombre, quevale ms que ser catedrtico.
Y an hay otro mal acaso ms grave que el mal enorme de losadministradores de asignaturas, y es el mal de los alquimistasque se meten en la qumica de contrabando y, a ttulo de genia-les, desbarran. Eso, el matoidismo, que dira Lombroso, la ense-anza de extravagancias, no desaparece de Espaa. Hubo, en-tre otros, un famossimo profesor de San Carlos, cuyo nombreno he de decir, que sugestion a no pocos desgraciados con ex-travagancias anticientficas y paradojas meramente corticales,quiero decir, con meras frases. De l es cierta frmula de la vidaque hubiese hecho furor en el siglo XIII, una generalidad inmen-sa expresada por letras. Y a esto llaman algunos aplicar las ma-temticas a la medicina!
Y de aqu que sea acaso Espaa el pas en que, a igualdad deignorancia, se publiquen ms trabajos acerca de la cuadraturadel crculo, del movimiento continuo, de la direccin de los glo-bos, del idioma paradisiaco, o de la inmortalidad del cangrejo.Buscamos en todo la trampa, el secreto del inventor, y una vezconvencidos de que el fro no existe, nos damos a descifrar lascharadas comprimidas y dems embolismos de Novejarque. Yas tenemos pentanomas pantanmicas, genticas, orgenes po-lidricos de las especies, nombres de los dioses, noherlesooma-das y toxpiros.
Por fin he llegado a una conclusin (tambin yo llego a con-clusiones!), y es la de que por muchos se cultiva de intento la ig-norancia. S, hay profesores que dense o no se den de ello cuen-ta, cultivan la ignorancia del pas, por aquello de: eso no me lopreguntis a m, que soy ignorante, doctores tiene, etc. Cul-tvase la ignorancia como se cultiva la pobreza, como un caldoque atene ms funestas consecuencias, como una vacuna contrala viruela de la filosofa moderna.
Quin no conoce el cultivo de la pobreza? Decid a los cari-tativos burgueses que dan limosnas de continuo que se resignena menor inters de sus capitales o a menores rentas, y que no
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 2 5
-
tendrn que dar limosnas, y veris. A dnde iramos a parar?Oh funestas consecuencias! Tal vez tendra que trabajar todoel que quisiese comer. No, no, es imposible; se resentira el or-den social si no trabajasen unos para que otros coman sin tra-bajar. Ante todo la divisin del trabajo, sin la cual no cabe pro-greso; dedquense unos a producir productos de consumo conel sudor de su frente, y a producir consumo con el sudor de susmejillas otros. Para lo cual hace falta un ejrcito de reserva, queviva de limosna, y mantenga en jaque a los mal aconsejadosque piden mayor jornal y menos horas de trabajo.
Y as en la cultura. Es preciso un ejrcito de reserva, que vivade la limosna de las asignaturas, y que sea fiel guardador del or-den del pensamiento. Doctores tiene la ciencia oficial Los de-ms a sostener su prestigio.
El charity sport, el deporte caritativo, se da libre curso con fies-tas beneficiarias, y kermesses, y bailes caritativos, y corridas de be-neficencia. En Londres, los elegantes del West End distribuyencuantiosas limosnas y hacen hasta grata la existencia de lossupernumerarios. En los Estados Unidos el archimillonarioCarnegie, despus de haber ganado diez millones de pesetasgracias a la reduccin del salario en sus oficinas del Homestead,suscribe 750.000 a beneficio de los desocupados. Esto es cari-dad!
Y as en la cultura. Que se dejen de esas ciencias mentirosas,que no hacen ms que trastornar la cabeza y turbar la paz delespritu, y les daremos cuantiosas asignaturas, llenas de curiosi-dades y ms que suficientes para lucirse en cualquier parte. Ojocon ciertos libros! Doctores tiene etc. Basta con leer sus refu-tacione.
Hace ya unos aos que escribi mi amigo Unamuno:
Dicen que esta monarqua constitucional espaola es uno de los pa-
ses ms libres del mundo. S; mientras ha habido tierra libre, tierra
donde pudiera vivir anrquico el hombre, se esclavizaba a ste, por-
que era esto ms fcil que poner barreras al campo. Pero una vez que
se ha acotado bien esta tierra, una vez asegurado el poder del dios
Trmino, celoso patrn del derecho de abusar, se han despertado los
sentimientos humanitarios, y la campaa abolicionista acaba rompien-
E N S A Y O S2 6
-
do las cadenas del esclavo. Ya es libre, puede ir donde le plazca; pero
a donde quiera que vaya, como no se arroje de cabeza al mar, el sue-
lo ser de otro, y tendr que someterse al yugo si quiere comer. Escla-
vizada la tierra, se liberta al hombre. Est ya acotado el campo aba-
jo las cadenas del esclavo!
El hecho histrico que acabo de exponer prosegua se ha cum-
plido aqu, en el campo espiritual. Han proclamado nuestra libertad
de emisin del pensamiento despus de acotada y embargada la tierra
toda espiritual de este pueblo; podemos expresar libremente nuestras
ideas, pero clamando en el desierto, en lengua ininteligible al pueblo,
porque han hecho ininteligible la voz de la verdad. Una vez inocula-
da con la fiebre paldica la ideofobia, fuera el freno al pensamien-
to y viva la libertad! Viva la libertad de expresin!, esto es, viva la
diarrea palabresca!
Pobre juventud! El mozo que haya sacado sobresaliente entodas las asignaturas de su carrera, no lo dudis, nunca sernada de verdadero provecho, aunque s aprovechado. El queen alguna de sus asignaturas no se rebel y no renunci a per-der el tiempo que pas empapuzndosela para pescar su nota,es un vano, no un hombre. Los mejores estudiantes suelen serlos peores, los serviles del pensamiento, los del secreto del in-ventor.
Y as aqu, si dirigimos a la literatura nuestra mirada, qu ve-mos? Una enorme incultura, una incultura que acaba por su-mirla en literatismo, en el cultivo artificioso de los profesionalesque, encerrados en su torre de alfeique, que no de marfil, ejer-cen de ebanistas de versos o de prosa. En Pars puede un jovendarse el capricho de ser decadentista, delicuescente, modernis-ta, espampanante o lo que quiera, porque respira cierta cultu-ra (no la mejor, sin duda) diluida en el ambiente social; peroaqu?, aqu el que no se la hace, jams pasar de un intelectualde la incultura; si a literato se dedica, un fabricante de literatu-ra de segunda mano, de necias frivolidades sin enjundia ni ca-lor. Y as es de ramplona nuestra literatura, con la ramplonerade ayer, con la de hoy o con la que para maana se est fraguan-do. Y en tanto cunde la ideofobia a la vez que la tirana de lasideas, de las pseudoideas ms bien.
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 2 7
-
Y as resulta que aqu el que algo vale es autodidacto, con lasventajas e inconvenientes todos del autodidactismo.
Tiene esto remedio? Se lograra algo con una reforma, unarevolucin ms bien, en la enseanza?
E N S A Y O S2 8
-
IV
REFORMA, revolucin en la enseanza? Donde habra quehacerla es en las cabezas de los que ensean, o por lomenos en las de los que han de ensear. Soy de los muchos quecreen que cualquier plan es bueno; todo depende de quien loaplique.
No hace falta pedir al ministro que vare el plan de estudiosmediante la Gaceta; mientras los que hayan de explicar las asig-naturas nuevas o renovadas no varen el plan de su espritu o nosean otros, la variacin ser peor que nula, pretexto de vagan-cia, mientras que si se variase, los que han de ensear y tuvie-ran fe en la enseanza y espritu cientfico y amplitud de almaharan bueno a cualquier plan. Cuando un juez os diga que lasleyes le atan, no le creis; es l quien ata a las leyes o quien deellas no sabe desatarse. Por algo se hizo con la ley la trampasalvador consorcio!
Puede afirmarse que en nuestro sistema de enseanza puedehacer un catedrtico lo que le d la gana, que es el funcionarioms libre e irresponsable que haya. Explica lo que quiere y comoquiere, o no explica. No tiene, pues, derecho a quejarse de losplanes. Los hay, s, que se aprovechan de esa libertad de la c-tedra, y renuevan su asignatura y hacen ciencia; pero su laborse pierde porque es aislada, porque no hay claustros ni mutuainteligencia entre los que ensean.
De lo dems, de ese tejer y destejer desde el ministerio la telade Penlope de nuestra enseanza oficial, nadie hace caso.Cada ministro trae su receta, cambia las etiquetas de los frascosy el lugar de colocacin de algunos, y slo consigue que, con-fundindose los que despachan en la droguera, hagan una bar-
-
baridad. Y si no la hacen, es porque todo lo sirven en pildori-llas homeopticas disueltas en un tonel de agua del pozo.
Hay quien cree que sera algo ms eficaz hacer lo que hizo Ita-lia: traer profesores extranjeros, que estimulasen a los indgenas,y hacer que stos vayan al extranjero a cambiar de aires. Perono examinemos siquiera esa proposicin tan antipatritica. Loque necesitamos es una muralla de la China y un cordn sani-tario en la frontera. A dnde iramos a parar? Especies tan ab-surdas ni siquiera refutacin merecen, como se dice cuando hayque apelar, a falta de otro, al argumento supremo. Porque lossupremos errores slo con las supremas refutaciones se desva-necen.
Entre tanto, seguimos reformando la enseanza, poco a poco,con tino, introduciendo las nuevas asignaturas que el progresode los tiempos reclama. Qu es eso, qu es eso que se habla porah de filologa comparada? Oh, qu bonito, qu interesante,qu nuevo! Florece en los pases ms cultos no hay ms reme-dio, es preciso introducir esa enseanza en Espaa. Que esosestudios han tomado cuerpo y bro merced al conocimiento delsnscrito? Pues a establecer una ctedra obligatoria, ojo!, y al-terna, de snscrito. Esto del snscrito viste mucho. Hay que es-tudiar anatoma comparada? Pues ea, traigamos y aclimatemosaqu elefantes, y renos, y canguros las especies ms remotas.
Gentes hay que creen que con la fauna espaola basta parainiciarse en los mtodos de la anatoma comparada, as comocreen otros que mejor que subindonos a la parra sanscritni-ca, para meternos a comparaciones por todo lo alto entre losidiomas indoeuropeos, aprenderamos lingstica investigandolos orgenes de nuestra propia lengua, hasta entroncarla en elbajo latn, y comparndola con los dems idiomas neolatinos deEspaa y de fuera de ella. Pero viste tan poco! Es tan mezqui-no eso de comparar el castellano al cataln, al gallego, al bable,al francs, al italiano e ir a buscarle en el latn el abolengo! Di-cen que con este sistema se hubiese aprendido en vivo, en la pro-pia lengua, la lingstica y sus procedimientos, mientras que elcursillo de snscrito apenas basta para aprender a leerlo. Peroqu diran las naciones extranjeras? En Espaa no hay ctedrade snscrito. Horror!
E N S A Y O S3 0
-
Este caso, muy tpico por cierto, muestra bien a las claras cmoentendemos el progreso. No se ha estudiado la vida de nuestropropio lenguaje; apenas hay trabajos serios respecto a las hablaspopulares y regionales, y ya nos estamos remontando a la India.
Hay, en punto a reformas, otra circunstancia, y es que la en-seanza se entiende que ha de ser, por fuerza, de lo ms con-servador; no recoge ms que lo consagrado ya, el sedimento delas doctrinas que pasan. No debe darse en ella ms que lo asen-tado sobre inconmovible base. Mucho ojo con las hiptesis y conlas utopas, sobre todo con las utopas!
Para qu explanar una vez ms el valor de las hiptesis y elde las utopas? Sera intil; porque tan fecundas como lo sonpara la ciencia, le son fatales a la asignatura. Las carreras de ca-ballos, ejercicio puramente especulativo, sin utilidad prctica in-mediata, slo sirven, suele decirse, para fomentar la cra de loscaballos de carrera, caballos intiles o poco menos para otros fi-nes ms prcticos y positivos. Pero esos caballos de pura sangre,esos caballos utpicos, dan, cruzados con robustos y slidos ca-ballos de labor, una casta excelente; su cra permite impedir porel cruce que degenere la casta laboriosa, vencida por su traba-jo. Cunta falta nos hacen nobles utopistas, caballos de carre-ra! Ellos se cruzarn espiritualmente con todos esos perchero-nes que no saben pedir ms que canales y pantanos y buenosgobiernos y nada de latn ni religin, y podrn darnos una cas-ta renovada.
Hay que predicar sin descanso la santidad de la utopa, su im-prescindibilidad y la necesidad ineludible de la hiptesis. Cuan-do alguno de los enamorados de nuestra castiza salud gaanes-ca, alguno de esos jayanes del espritu que lleva a cuestas susasignaturas como un mozo de cordel un fardo, me habla con ls-tima de esa tropa de desequilibrados que infectan a otros pases,de todos esos locos que slo de extravagancias viven, se me ocu-rre pensar: es que nos queda aqu materia enloquecible? Ni lo-cos tenemos; he aqu una gran desgracia. Porque los ms de losque lo parecen son tontos, que fingen estarlo.
Los vientos que ahora corren es de que se le d a la ensean-za una direccin prctica. Despus de nuestra ltima derrota,sobre todo, hemos cado en un perfecto chinismo. Nadie nos qui-
D E L A E N S E A N Z A S U P E R I O R E N E S P A A 3 1
-
ta de la cabeza que nos han vencido por ser ellos ms ricos, porsaber ms fsica aplicada, y ms qumica industrial, por tener mscaminos y ms canales, y por saber menos latn y ser menos re-ligiosos que nosotros. Nosotros tenamos la cabeza llena de teo-ras. Esta solemne tontera se la he odo a ms de uno. Qubamos a tenerla! Nuestros ingenieros saben muchas matem-ticas, mucha fsica, mucha geologa. Pues si las saben, sabenya cuanto tienen que saber. Porque saber matemticas, no es dis-currir con el encerado.
Es difcil inculcar un recto sentido de lo que la teora es cuan-do, por efecto de la labor mental de las asignaturas, se separala ciencia de la realidad y se pierde la fe de que el saber, el sa-ber por saber, es la ms poderosa de las potencias. Quien digateoras, teoras, nada ms que teoras! no cree en la ciencia yno puede creer en la enseanza.
El que sea incapaz de hacer la ley y deshacerla, es incapaz deinterpretarla ni aplicarla con acierto. Los mdicos sin fisiologapara muchos de ellos no es sta ms que teora no son me-dicos; no son ms que curanderos, y curanderos que en reali-dad no curan. Ante un conjunto de sntomas los barajan y com-binan, acuden a su ajedrez para hacer el diagnstico, y si no dancon el encasillado en su tablero patolgico, cosa perdida. Y asles pasa a los ingenieros sin matemticas, aunque con tablas ymemoranda.
Estudios de aplicacin! Pero, qu es lo que aplican? Y, sinembargo, tal concepcin es lgica donde, convertida la cienciaen asignaturas, se la ha hecho algo abstracto y formal, fuera dela realidad, sin races en la vida. Las consistiduras no sirven parasacarnos nunca del paso.
Le hablaba yo cierto da a un perito qumico de la hiptesisde Avogrado respecto al nmero de molculas de los gases enigual volumen, y a su relacin con la ley llamada de Mariotte ya sus consecuencias en la qumica moderna, y hubo de contes-tarme: Teoras, teoras! Todo eso a m no me importa Esopara los que hacen ciencia; yo me limito a aplicarla. Me call,torturando mi magn para dar en cmo puede apl