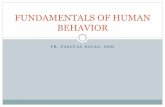The ABCs of human behavior
-
Upload
angelica-guzman -
Category
Science
-
view
298 -
download
8
description
Transcript of The ABCs of human behavior

THE ABCs OF HUMAN BEHAVIOR
Leidy Angélica Guzmán Almeyda Referencia: Ramnerö, J. & Törneke, N. (2008). The ABCs of Human Behavior: Behavioral Principles for the Practicing Clinician. California: New Harbinger Publications, Inc.
Parte 1: Describiendo el comportamiento
Capítulo 1: Aspectos topográficos del comportamiento
“Comportamiento es todo lo que hace un organismo” (p. 5) con este primer concepto
comienza la introducción del texto, el cual explica varios términos desde el enfoque conductual y la clásica teoría del aprendizaje. Como personas y a la vez como psicólogos,
el autor refiere que siempre “observamos el comportamiento y tratamos de explicarlo” (p. 7), sin embargo, todos los intentos por crear conocimiento acerca de las personas implica
tomar una perspectiva, a priori. Es así que vale la pena darle dirección a esta explicación
que se quiere dar del comportamiento y ésta es la perspectiva funcional, donde secuencias de comportamiento tienen una función (saludar para mantener la relación
entre dos vecinos) y un comportamiento puede tener múltiples funciones a la vez.
“Conductas que parecen diferentes, pueden funcionar de forma similar” (p. 7) como por ejemplo mover la mano o decir “hola” para saludar, son dos conductas distintas con el
mismo propósito. “Por otro lado, conductas que parecen similares, pueden tener diferentes funciones en diferentes situaciones” (p. 7), como por ejemplo saludar con una
sonrisa para saludar al jefe o la misma sonrisa con la intención de coquetear. El comportamiento puede ser entendido únicamente dentro de las circunstancias ambientales específicas en las que ocurre y de esta manera, se considera que conductas que en principio parecen idénticas pueden ser diferentes dentro de la perspectiva funcional; es decir, que aunque objetivamente se trate de los mismos movimientos o
palabras, lo diferencial es el propósito que persiguen o cómo funcionan para el individuo.
“La tarea del análisis clínico del comportamiento es formular el problema de una forma en
que se incremente la posibilidad de cambio” (p. 15), casi siempre se incurre en el error de formular los problemas de los pacientes en términos que ellos no han usado para describirlos y etiquetar los comportamientos a la ligera. Además de la descripción, es indispensable tener en cuenta las observaciones que se puedan hacer de su lenguaje
corporal. En todo caso, “la terapia es una tarea colaborativa, en la que mucha de la intervención del terapeuta depende de las observaciones del paciente acerca de su propio comportamiento” (p. 16). Sin embargo, no siempre los pacientes llegan con una descripción completa de sus conductas problema, en ocasiones solamente engloban su

incomodidad en términos generales como “falta de confianza en sí mismo”; estos
términos o etiquetas no son nada en sí mismos, sino que constan de un repertorio de conductas que los caracterizan y además, no son la razón por la cual se producen conductas observables (como evitación social, indecisión, etc.), pues esto se convertiría en una explicación circular: la persona evita ser el centro de atención porque tiene falta de confianza en sí misma y tiene falta de confianza en sí misma porque evita ser el centro de atención. Esta explicación resulta inútil si se tiene en cuenta que la pregunta correcta no es el por qué si no el para qué.
El problema con las llamadas “etiquetas” es que se asume que una persona “es” o “tiene”
dentro de sí las propiedades de algo totalmente separado de su comportamiento y en efecto, se asume que no tiene la capacidad de gobernar sus conductas. Además, éstas
pueden provocar que las acciones dirigidas a la terapia sean menos efectivas, dado que la persona asume un papel de la enfermedad basándose en una misteriosa entidad interna
que necesita ser reparada. En lugar de eso, cuando se establece una lista de las conductas problema, es mucho más sencillo identificar y formular estrategias de cambio.
El procedimiento correcto entonces, sería observar y categorizar comportamientos de
exceso y comportamientos de déficit. Un comportamiento de exceso es una conducta o
clase de conducta que puede ser problemática debido al exceso en términos de frecuencia, intensidad, duración o su aparición en situaciones inapropiadas. El
comportamiento de déficit, tiene que ver por su parte, con todo lo contrario: disminución de conductas o clases de conductas que son beneficiosas para el individuo (como dejar de
lavarse las manos). Así, a los pacientes se les debe preguntar por qué es lo que hacen y no qué tienen o qué son.
Finalmente, lo que se busca desde el enfoque clínico es que su repertorio conductual sea
funcional en sintonía con la vida que ellos buscan como bienestar. Capítulo 2: Observando el comportamiento: ¿Cuándo, dónde, y cuánto? “Cualquier acto realizado existe en espacio y tiempo” (p. 31) conocer dónde, cuándo y la intensidad o frecuencia de los comportamientos, permite tener un acercamiento bastante
más exacto de cómo es que las circunstancias influyen en la conducta. Las variaciones,
entonces, proveen importante información sobre los avances o retrocesos que suceden durante el proceso de modificación de conducta; es por esto que se hace indispensable
medir y hacer seguimiento de las conductas. Por ejemplo, si una persona que solía aislarse en su casa durante siete días, es capaz de reducirlos a cinco días, está teniendo un progreso del 30%, o visto de otro modo, una reducción el comportamiento no deseado con el mismo porcentaje.
Son frecuentes las generalizaciones cuando las personas describen su comportamiento, éstas no son útiles y por supuesto, lo que demuestran es que las estrategias implementadas no están siendo útiles. Ante esto, es importante establecer una línea base,

en la cual se establezcan frecuencia e intensidad reales de las situaciones problemáticas
que describen los pacientes. Una estrategia para monitorear este tipo de aspectos es un diario en el cual las personas tengan la oportunidad de registrar el momento, el lugar y la forma en que ocurren los eventos, de tal forma que se puedan identificar características claves del problema y así los puntos de partida a modificar. El sólo hecho de observar o tener registradas las situaciones que ocurren en la vida diaria, constituye en sí mismo una forma de influencia en las personas, dado que es posible que las conductas aumenten por la obligación de registrar los datos y sin embargo, esto también implica una ventaja
mediante la cual es fácil para el terapeuta implementar un plan de intervención mucho más agresivo que incluya la disminución de conductas más fuertes o inesperadas.
“Todas las interacciones humanas son manipulación” (p. 36) y esto no tiene un significado
negativo, como suele entenderse, por el contrario significa que tanto las conductas tienen influencia en el ambiente, como esta último en las conductas y en esta medida, es posible
introducir cambios en la conducta como algo operativo, lo cual es clave en el análisis funcional.
Los pacientes no suelen tener conciencia de todo lo que hacen y sienten, no obstante es
indispensable indagar todo lo posible; así, en un caso como el de la depresión, la pregunta
clave que dirige el cuestionario es: ¿qué actividades ocurren en una semana normal y qué emociones las acompañan?, con esto, qué emociones contrarias se presentan, cuál es el
tipo de afrontamiento que se maneja y las consecuencias que esta cadena de eventos trae.
Anotar siempre para poder planear el trabajo a seguir es una tarea fundamental, pues en
clínica lo más importantes es consignar por escrito toda la información referente al comportamiento. Además, la observación por parte de otras personas es relevante en el
seguimiento. Una de las ventajas más notables que genera el registro de conductas es la posibilidad de obtener puntajes concretos que pueden ser comparados con escalas de normalidad establecidas, así como comparar la efectividad de distintos tipos de intervención terapéutica. En conclusión, en clínica el análisis de los problemas consta de dos pasos: primero, se
definen los problemas en términos de conducta observable y segundo, se monitorea la
variación de éstos.
Capítulo 3: Conociendo su ABC Todas las conductas ocurren en un contexto y es por eso que para entenderlas, es muy importante tener en cuenta todas las características del ambiente que las rodea. Para el
análisis funcional de la conducta se ha propuesto un “ABC”, que por sus siglas en inglés significa: A= Antecedent (antecedente); B= Behavior (comportamiento); C= Consequence (consecuencia); todas las personas, independientemente de estar en un proceso terapéutico o no, deberían conoce su “ABC” puesto que esto implica ser consciente de los

pensamientos, sentimientos, conductas y por su puesto las consecuencias de estas
conductas para poder tomar decisiones acertadas al respecto. El ser humano, de acuerdo con la teoría de la conducta, se comporta de acuerdo con lo que le conviene para adaptarse a su contexto. Analizar y dar forma a esta cadena de acontecimientos es tarea del clínico y se ha propuesto el siguiente esquema:
A pesar de ser un “ABC” y por defecto pensar que la observación y el cuestionamiento se
realizan en ese orden, lo cierto es que lo primero a establecer es ¿qué está haciendo la persona?, es decir, su conducta como tal para poder responder a la pregunta de ¿por qué
lo está haciendo? Después de identificar los comportamientos, la pregunta que orienta la
observación es: ¿dónde lo hace la persona? O ¿en qué situaciones lo hace la persona? Con el objetivo de definir el contexto, aunque es importante tener en cuenta factores de
estímulo tanto externos como internos y la pregunta más adecuada sería: ¿en presencia de qué, la persona se comporta de esta manera? Finalmente, es importante preguntarse
¿qué eventos siguen al comportamiento que la persona está presentando?, pues esto define la funcionalidad de las conductas, es decir el “para qué le sirve a esta persona
comportarse de tal manera”, dado que la forma en que las personas se comportan (sea o no aceptada) está gobernada por consecuencias adaptativas. Es por esta razón que
muchas veces las consecuencias más inmediatas son las que se consideran más relevantes, restando importancia a las acciones que tienen consecuencias más a largo plazo. Capítulo 4: Aprendizaje por asociación: Condicionamiento respondiente. La contingencia natural entre un estímulo y una reacción que es suscitada sin aprendizaje,
se llama condicionamiento respondiente; establecido así desde los experimentos
realizados por Pavlov, cuando descubrió casi por accidente que, sabiendo que los perros salivaban en presencia de comida, además aprendieron a salivar de manera casi inmediata
con el sonido de una campana que antes se había asociado con el alimento. Esto quiere decir, que los organismos con frecuencia son capaces de asociar, casi inconscientemente, la presencia de estímulos fuertes que provocan respuestas instintivas con un estímulo neutro y posteriormente presentar la respuesta inicial ante este último.
Uno de los ejemplos clave para entender este tipo de asociaciones en la conducta humana, es la respuesta emocional. Teniendo como punto de partida un estímulo que produce una respuesta fisiológica y emocional interna, se tiene que por ejemplo, las
C Consecuencias:
¿Qué pasa después que la persona hace
esto?
B Comportamiento:
¿Qué está haciendo la
persona?
A Antecedente:
¿Cuándo lo está haciendo la
persona?

personas sienten asco o repulsión por cierto tipo de olores de comida, basura, etc.; de eso
se trata una situación incondicionada. Por otra parte, cuando estímulos externos que son de naturaleza neutra para la persona, se asocian en tiempo, espacio, lugar, etc., formado una contingencia con estos estímulos incondicionados, esa misma aversión se transmite al nuevo estímulo que con anterioridad no producía respuesta alguna. Conociendo ya que de esta manera se configuran las asociaciones del aprendizaje por asociación, surge una pregunta interesante para la práctica clínica en psicología: ¿este
condicionamiento es para siempre o es posible extinguirlo? Y de hecho, la respuesta se torna muy interesante: sí es posible extinguirlo e incluso, reaprenderlo.
Cuando el estímulo condicionado (como la campana en el caso de los perros de Pavlov) es
presentado en repetidas ocasiones sin la presencia del estímulo incondicionado, el organismo pierde la capacidad de responder ante él, se “pierde” su sensibilidad y
finalmente vuelve a ser neutro, puesto que ya no constituye un aviso o señal de la presencia de la emoción aversiva, por ejemplo. Sin embargo, dado que es una conducta
establecida en el repertorio del organismo, después de haberse extinguido es posible que se pueda aprender en una nueva ocasión, emparejando de nuevo los estímulos como al
inicio, y probablemente esta vez el organismo lo aprenda más rápido que otro con un
primer condicionamiento. Es decir, si una persona tiene miedo de una situación específica, pero en un momento dado se extingue esta emoción por la ausencia de peligro, al volver a
presentar esta situación con la presencia de eso que representa peligro para ella, puede desarrollar su miedo otra vez de manera rápida.
Los pensamientos, como conductas de lenguaje y propias de la comunicación del ser
humano, también pueden llegar a ser condicionadas y suscitar emociones en el organismo. Es por esto, que muchas situaciones de la vida se configuran de esta manera y
dependiendo de su gravedad o su interferencia con el desarrollo normal de las personas, buscan ayuda psicológica. Parte 2: Explicando el comportamiento Capítulo 5: Aprendizaje por consecuencias: condicionamiento operante
“El condicionamiento operante puede ser definido como el aprendizaje de conductas instrumentales, es decir, comportamiento controlado por consecuencias.” (p. 80). Cuando
una persona trata de escapar de una situación que le causa aversión, por ejemplo, para ella implica tener que realizar una serie de acciones que le ayuden a modificar dicho evento y que, en consecuencia, tenga la respuesta que espera para regresar a su estado de equilibrio o a uno más placentero y funcional que el que experimenta. Así, dentro de su
repertorio de conductas, el organismo ha aprendido que bajo ciertas circunstancias, ciertas formas de comportamiento han sido efectivas para lograr la consecuencia que quiere y es de esta manera que actúa; esto explica por qué ciertas clases de situaciones

son gobernadas por ciertas clases de conductas, puesto que los organismos aprenden a
relacionar su experiencia con lo que se va presentando. En este punto es importante establecer la diferencia entre el condicionamiento respondiente y el condicionamiento operante, ya que es propenso a confusiones. Básicamente, su discrepancia radica en la misma que tienen los significados de “accionar” y “reaccionar”. En el condicionamiento respondiente, el organismo responde o reacciona simplemente a una relación de estímulos previamente dada. Por otro lado, en el
condicionamiento operante, el organismo actúa de acuerdo a las consecuencias ocurridas en otros momentos después de su conducta; en pocas palabras logra establecer una
relación especial entre el comportamiento y lo que sucede después de ello, sea que se aumente algo que le favorece o se disminuya lo que le agrede.
Entonces, ¿cómo es que las consecuencias de estas relaciones afectan el comportamiento
del organismo? Bueno, hay cuatro posibilidades básicas:
Reforzamiento positivo: la inclusión (o incremento) de cierta consecuencia, incrementa la probabilidad de que ocurra cierta conducta.
Reforzamiento negativo: la remoción (o disminución) de cierta consecuencia, incrementa la probabilidad de que ocurra cierta conducta.
Castigo positivo: la inclusión (o incremento) de cierta consecuencia, disminuye la probabilidad de que ocurra cierta conducta.
Castigo negativo: la remoción (o disminución) de cierta consecuencia, disminuye la
probabilidad de que ocurra cierta conducta. (p. 82)
Esta es la forma resumida de describir cómo los comportamientos en relación a las consecuencias, se convierten en funcionales para el organismo. Por ello, en clínica lo más
relevante es el efecto que tienen las consecuencias sobre el comportamiento y cómo, por qué y para qué se van reforzando estas conductas, de modo que pueda organizarse un
plan de trabajo en cuanto a las modificaciones de conducta, que tengan relación con estos refuerzos y castigos relevantes para el individuo.
Capítulo 6: Condicionamiento operante: control de estímulos.
El hecho de que el comportamiento es reforzado implica que éste se encuentra bajo el control de ciertos estímulos y que si en repetidas ocasiones se han presentado las mismas
consecuencias, el individuo probablemente actuará de acuerdo a esto, esperando obtener continuamente los mismos resultados o algunos similares en circunstancias parecidas a las
que aprendió en un inicio. A esto se le llama generalización; siguiendo con la línea

explicativa del ABC, esto querría decir que para el individuo en presencia de A, a, @ se
vincula B y en consecuencia ocurre C, varían las circunstancias. Cuando los niños aprenden a interactuar con sus padres, el repertorio de conductas que aprenden tendría un valor circunscrito, si no fuera por su capacidad de generalizar a otras relaciones interpersonales con diferentes personas de su entorno o en distintas situaciones, como pedir ayuda, requerir una instrucción o iniciar una conversación. No obstante, a medida que el individuo se desarrolla también aprende a discriminar
contextos en los cuales estas conductas deben ser modificadas para adecuarse a las reglas sociales e igualmente ser bien retroalimentado. Al contrario de la generalización, en la
discriminación no en cualquier contexto “sirven” o funcionan las mismas conductas, sino que se establece un protocolo de estas para cada evento.
Vale la pena resaltar que la influencia que ejercen los diferentes reforzadores o castigos
ante los estímulos del ambiente, son sólo eso: influencias. No quiere decir que las personas siempre respondan de determinada manera o que los condicionamientos son un
elemento que fuerza la conducta, por el contrario, es una manera de entender el comportamiento en términos de probabilidad, aunque bien el margen de error de esta
probabilidad implicaría que las personas pueden tomar decisiones fuera de este
repertorio dados nuevos aprendizajes, emociones, intereses, etc.
Finalmente, entre los repertorios de comportamientos que desarrollan los individuos, se encuentra la conducta gobernada por reglas, la cual se trata de aquellas normas y
lineamientos del actuar que no se aprenden exactamente por haber estado expuestos a la experiencia directa del peligro, por ejemplo, sino que se aprenden en contextos como la
escuela, el trabajo y otras instituciones. Para entenderlo mejor, cuando a un niño se le dice que debe mirar a lado y lado de la calle antes de cruzar y en las situaciones que debe
hacerlo, se le orienta para repetir esta instrucción, se le está enseñando una conducta gobernada por reglas que el niño interioriza y realizará de allí en adelante para evitar algo que realmente no ha vivido antes: un accidente. Esta enseñanza es llamada modelamiento y constituye la base de la modificación de conductas.
Capítulo 7: Aprendizaje mediante marco relacional: lenguaje y cognición.
Los seres humanos tienen la capacidad para atribuir funciones de relación a estímulos del
ambiente, con los cuales no necesariamente se ha tenido una experiencia previa de reforzamiento. En el caso del lenguaje, usar una condición como por ejemplo “yo regaré tus plantas
cuando salgas de viaje, si tú riegas las mías mientras salgo” implica una conducta gobernada por reglas o verbalmente controlada. Es decir, que las palabras han adquirido una función (que en principio no tenían por sí mismas) para regular un comportamiento tanto en quien general la condición de la instrucción, como en quien la recibe. Incluso,

más allá de crear una función propiamente dicha como la del ejemplo anterior, el lenguaje
es capaz de predisponer conductas o pensamientos hacia personas, lugares o situaciones que el individuo ni siquiera ha conocido por sí mismo. De esta manera, tanto los sonidos de la palabra hablada como las formas o líneas de las letras escritas en un papel, relacionadas con la existencia real de los objetos es un vínculo totalmente arbitrario que se aprende en un contexto social bajo determinadas condiciones en las cuales poseer este conocimiento es funcional para el individuo.
Tal como se puede tomar una fotografía, desde diferentes enfoques o perspectivas, los
diferentes fenómenos del ambiente se pueden enmarcar relacionalmente, esto significa clasificarlos o “encasillarlos” en algunas categorías que se vinculan con diferentes
características y los diferencia o asemeja. Para entenderlo mejor, es necesario explicar que existen varios tipos de marcos relacionales: la coordinación (es como…), la oposición
(no es como…), la comparación (es tan alto/bajo como…) y los marcos temporales y causales (debajo de/entonces…). Lo que caracteriza a este tipo de relaciones funcionales
entre los constructos verbales, es que no necesitan de un entrenamiento previo y muy específico, sino que son derivados de las experiencias cotidianas a las que es expuesto el
individuo.
Los marcos relacionales tienen que ver con la instauración de pensamientos y conductas
en consecuencia, el mantenimiento de éstos y la toma de decisiones. Siendo una derivación del lenguaje, se desarrolla a la par con éste y finalmente puede desembocar
tanto en situaciones positivas y adaptativas para el individuo, como en otras desadaptativas que desencadenan lo que se conoce como patologías clínicas.
Comprender tanto los principios de condicionamiento clásico, como el operante y las
formaciones de relación a través del lenguaje o el aprendizaje gobernado por reglas, resulta fundamental no solamente para visualizar cómo las personas entienden el mundo y con qué objetivos usan las herramientas que tienen para moverse en él, sino además porque establecidos los principios básicos se abre la puerta para pensar en la modificación de estos marcos relacionales y del comportamiento patológico con el fin de mejorar la adaptación de la persona a su contexto.
Capítulo 8: Aplicación del ABC.
Teniendo en cuenta todos los conceptos trabajados con anterioridad, es importante realizar una especie de ensamblado que reúna estos principios en pro del análisis de la conducta, que en resumidos pasos significa describir cómo las consecuencias ejercen su influencia, bajo condiciones específicas, en una persona que “hace algo” para que ciertas
consecuencias ocurran. Estas consecuencias aumentan o disminuyen la probabilidad de que en similares circunstancias, la persona tenga un comportamiento parecido al que presenta entonces. (p. 127)

Esto significa analizar más de cerca los comportamientos, los antecedentes y las
consecuencias que se derivan. Allí, están implícitos el marco relacional, las funciones respondientes y por supuesto la fuerza del gobierno verbal emergente del aprendizaje social. Profundizando en un ejemplo, para observar de cerca un comportamiento como el de “evadir” o “aislarse de algo/alguien” (que en realidad resulta siendo la situación central de consulta), es importante primero que todo identificar todas aquellas conductas que
cumplen con la función de evadir ciertas situaciones que causan un malestar subjetivo a la persona en cuestión. Así, comenzar con el análisis de la “B” implica un acercamiento muy
acertado en términos de la facilidad de implica hablar sobre las actividades cotidianas, aun sin que el paciente sepa con certeza que sus comportamientos se clasifican en clases de
hechos que van dirigidos a fomentar esa situación problemática que vive.
En consecuencia, el siguiente paso a establecer en el análisis del comportamiento, es: ¿En qué circunstancias se presenta, por ejemplo, esas conductas de evasión o escape?, ¿qué
cosas caracterizan ese contexto (lugar, tiempo, situación, objetos y personas presentes, etc.). Por supuesto, se tornaría bastante tedioso involucrar absolutamente todas las
características que rodean cada evento o comportamiento; lo que finalmente resulta
relevante para el proceso clínico, es identificar aquellos elementos comunes en cada situación y que son los que producen mayor ansiedad o incomodidad para comenzar a
trabajar en ellos.
En el ejemplo que se ha establecido, además de las circunstancias físicas o ambientales en las que ocurren los eventos, se debe prestar especial atención a las experiencias previas
que ha tenido la persona y a causa de las cuales mantiene ideas generalmente irracionales sobre otros eventos que son apenas parecidos a los que vivió en un principio; las
rumiaciones, los pensamientos automáticos y demás son ejemplos de ello. Además, es importante hacer énfasis en qué tan gratificantes y qué tan inmediatas son las consecuencias de sus actos, claro, si las conductas de escape le proporcionan una disminución inmediata de su ansiedad o estrés ante el estímulo aversivo, probablemente las siga presentando puesto que le es funcional a la persona. Funcional, en el sentido de disminuir ese malestar subjetivo o mantener un estado que considera adecuado, la
siguiente pregunta es: ¿es esto funcional para su vida diaria y para adaptarse
adecuadamente a su contexto? Así, el siguiente paso se resume en cambiar eso que las personas quieren cambiar para obtener bienestar integral no sólo a corto sino también a
largo plazo. Parte 3: Modificando el comportamiento
Capítulo 9: Conocimiento funcional. “Desde un punto de vista pragmático, el conocimiento psicológico es una forma práctica de conocimiento” (p. 145) esto, hace referencia a la manera en que funciona la

intervención conductual, pues dado que al comprender de forma más amplia el
comportamiento de los individuos teniendo en cuenta sus antecedentes y consecuencias, es posible entrar en el tratamiento de modificación conductual. La evolución no ha hecho a los seres humanos más rápidos ni más fuertes en cuestión de la supervivencia a través de habilidades físicas que otros animales sí poseen. Sin embargo, los ha hecho más hábiles cognitivamente, con lo cual somos capaces de adaptarnos, defendernos y de hecho crear cosas y nuevas estrategias. Es por esto que conocer el
comportamiento nos hace avanzar y además, ayudar a otros .
El verdadero foco de interés para las ciencias que estudian el comportamiento, en este caso la psicología, es identificar el grado de funcionalidad que éste tiene en la vida del
individuo que lo mantiene. En palabras concretas, el psicólogo clínico ha de establecer situaciones de significativa importancia a observar de tal forma que configuren una línea
base sobre la cual tomar decisiones, estando identificadas sus principales características, sin embargo esto no significa que obvie determinados comportamientos o que tenga que
necesariamente priorizarlos, sino que identifique lo sobresaliente de las consecuencias y no sólo el síntoma aparente.
Existen diferentes áreas en las cuales se ha hecho énfasis para priorizar el tratamiento. No obstante, es de gran importancia observar cómo ninguna de éstas, necesariamente omite
otras, sino que impone además el tratamiento holístico de las personas. El daño a sí mismo o a otros, por ejemplo, es una condición incluso descrita en manuales psiquiátricos
como el DSM. Algunas de las situaciones que se presentan en la vida del paciente se caracterizan por ubicarse de forma “central”, provocando que todo contexto gire en torno
a ellas, por lo cual se debe prestar especial atención a su modificación. La reproducción, tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de adaptar lo aprendido a
diferentes áreas de su vida, por ello la importancia de enfocarse en este aspecto. Como requisitos previos necesarios, se encuentra uno en especial y es estar disponible para la terapia, así como voluntariamente acceder a recibir la ayuda para un cambio productivo. Los requerimientos explícitos del cliente son otra faceta de importancia, ya que en gran medida tendrán relación con la alta probabilidad de éxito del tratamiento. Adicionalmente, el sufrimiento que ciertas situaciones puedan estar causándole a la
persona es de vital importancia, sin embargo, se ha de tener en cuenta que todo
procedimiento debe ir dirigido a lograr cambios a largo plazo, mitigando el estado actual. Finalmente, todo lo que se realice en un tratamiento debe ir también dirigido a una
prevención del deterioro del paciente. Capítulo 10: El diálogo hacia el cambio.
Uno de los primeros pasos a tener en cuenta dentro del diálogo terapeuta-cliente, es la comunicación colaborativa. Para ello, el cliente debe estar informado sobre lo que es la terapia, cómo se llevará a cabo y qué beneficios se espera obtener de ella. Siempre, las explicaciones deben estar basadas en términos que las personas comprendan su

aplicabilidad en la vida real, de este modo es más sencillo esperar el éxito de la tarea
conjunta. Conforme avanza el proceso terapéutico en clínica, es de vital importancia aclarar dudas y responder en su totalidad a las preguntas que se plantean dentro de las sesiones. La sinceridad por su parte, debe ser otro rasgo fundamental del cliente, dado que la mayoría de eventos tanto internos como externos que vivencia la persona no están al alcance de la observación del terapeuta, sino que entran en un ejercicio narrativo y de trabajo. Es decir,
las personas deben comprometerse tanto a cumplir con las tareas asignadas fuera del consultorio, como a comentar avances, retrocesos, estancamientos y experiencias
emocionales vividas en el proceso.
Las preguntas son tal vez la herramienta más reconocible e igualmente más efectiva con la que cuenta un terapeuta. En primera instancia, porque permite recolectar información
acerca de los acontecimientos y sentimientos que rodean al motivo de consulta. Después, porque tanto terapeuta como cliente se dotan de éstas para “desenredar” todo aquello
que supone el cambio y la intervención de las diferentes técnicas de modificación de conducta. Finalmente, la pregunta se convierte en vehículo evaluador para reconocer
cambios en el cliente y además, su arma para reconocer en sí mismo cuándo experimenta
acontecimientos desadaptativos anteriores y cuándo en realidad está llevando autocontrol de sus comportamientos en términos de las consecuencias.
La dirección que toma la terapia, ciertamente no está únicamente en manos del terapeuta
como profesional, sino que también está teniendo en cuenta la decisión del cliente. Algunas de las opciones para elegir el curso de ésta, pueden ser:
Permitir que el cliente decida sus propias metas, lo que espera lograr con el proceso
terapéutico, siempre teniendo en cuenta por qué es tan importante para él/ella.
Decidir, como terapeuta, si esas metas en las que se quiere trabajar, realmente ayudan al cliente en aquello que quiere alcanzar; y si además, se está en capacidad de orientarlo en dicho camino.
Ayudar al cliente a describir las metas en términos del comportamiento deseado, algo
como: “Me gustaría hacer/pensar/actuar como… para”
Ayudar al cliente a reformular sus metas de tal manera que comprenda realmente sus objetivos y no solamente se preocupe por la reducción de los síntomas. Por ejemplo, si
espera disminuir la ansiedad, preguntar qué posibilidades le trae la mejoría en este aspecto.
Concretar los pasos para lograr estas metas.
Quizás, el último de ellos puede ser el más decisivo para la persona que recibe el
tratamiento y por supuesto es allí donde entra la pericia del terapeuta para prestar

atención a todos aquellos detalles del lenguaje y el comportamiento que podrían dar pista
de lo que sucede y cómo intervenir. Capítulo 11: Principios y prácticas La psicología como estudio del comportamiento, no solamente se encarga de comprender cómo algo ha sido aprendido en principio por el individuo, o cómo estas conductas se
mantienen en el individuo. Adicionalmente, la psicología en su modelo conductual, se encarga de la modificación de estos comportamientos a través de tres principios básicos:
condicionamiento respondiente, condicionamiento operante, marcos relacionales del lenguaje y la interacción de diferentes perspectivas teóricas para el análisis del
comportamiento en contexto.
Dentro del condicionamiento respondiente, se encuentran fenómenos como el afecto negativo, reacciones físicas de pánico y flashbacks. La exposición repetida ante estos
estímulos que provocan miedo, finalmente desencadenará una disminución de la activación emocional y conductual presentada por el individuo con anterioridad. Este
principio básico, dispone a la exposición como una estrategia de tratamiento y aunque no
es usado únicamente en el tratamiento de las fobias, es más evidente la eficacia en ellas.
Por su parte, el condicionamiento operante se desenvuelve bajo el principio de que la conducta está gobernada por consecuencias que han seguido a acciones similares con
anterioridad. Visto desde esta perspectiva, es posible asumir que los problemas que presentan las personas que asisten a consulta se deben en gran parte a la configuración
de conductas poco funcionales que se mantienen precisamente por las consecuencias o retribuciones que han obtenido, sobre todo por su carácter de inmediatez. Con esto, lo
relevante es comenzar a focalizar la terapia sobre algunos puntos:
Trabajar en el reforzamiento del comportamiento definido como “deseable” (donde hay déficit)
Tratar de obstruir el reforzamiento de acciones que han ganado buenas razones para ser reducidas.
Establecer condiciones que incrementen la probabilidad de que el cliente entre en contacto con los reforzadores naturales de la vida ordinaria, fuera del marco de la terapia.
Ayudar al cliente a que practique la habilidad para discriminar contingencias que
gobiernan su comportamiento, así como el de los demás. Trabajar hacia la generalización de comportamientos que existen en el repertorio
del cliente pero que no está sacando a flote en situaciones donde podría ser
beneficioso.
Trabajar para desarrollar un repertorio conductual donde las habilidades adecuadas son, en parte o completamente ausente con el fin de aumentar las posibilidades de contacto con los reforzadores potenciales.

Finalmente, las funciones de tipo verbal, son utilizadas para dar una dirección a la terapia, nombrando cosas que para el cliente es esencial lograr. Estos son algunos puntos sobre los que se les guía:
Cambiar el contenido en el marco relacional: “pensar diferente”
Cambiar el gobierno funcional que, pensamientos y otros fenómenos internos, tienen sobre las acciones de otras personas.
Establecer un mayor control verbal en áreas donde parezca funcional, de tal manera que al describir las consecuencias de los actos, sean tan deseables como las acciones que las preceden.
Los cambios de nivel interno que terminan experimentando las personas, no tienen que ver con que la terapia psicológica sea radicalmente una ciencia que “cambia los pensamientos”, por el contrario y visto desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje, esta influencia interna ocurre de forma indirecta gracias a los cambios que se introducen en su ambiente externo. La psicoterapia entonces, como ejercicio externo que busca las
modificaciones, provee un punto de partida para el aprendizaje experiencial y el cambio que la persona espera.





![Urbanization & Human Behavior? Which is which? Urban ecosystem[life] shapes/reshapes human behavior? Human behavior determines/shapes urban ecosystem[life]?](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/56649e995503460f94b9c794/urbanization-human-behavior-which-is-which-urban-ecosystemlife-shapesreshapes.jpg)