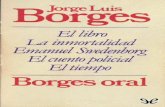ARRIGUCCI JR, DAVI. Outros achados e perdidos (textos sobre borges).pdf
Sobre Borges
-
Upload
frances-farmer -
Category
Documents
-
view
86 -
download
1
Transcript of Sobre Borges
-
MEMBERS AND SUBSCRIBERS
The INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANAwas organized in 1938 in order to advance the study of Iberoamerican Literature andto promote cultural relations among the peoples of the Americas.
To this end, the Institute publishes the Revista Iberoamericana quarterly andsponsors the publication of noteworthy books by Iberoamerican authors in theiroriginal language and in English translation, and of learned works and textbooks.
Members of the Institute meet in Congresses every two years and are of two types:regular members who pay $25.00 a year, except in Iberoamrica where the fee is$10.00, and Patron Members who pay $30.00 or more a year.
Institutions such as universities, colleges, and libraries may become subscribers(at $20.00 a year or $10.00 a year in Iberoamrica), or Subscribing Patrons (at aminimum of $30.00 a year) without holding membership in the Institute.
Regular members and subscribers receive the forthcoming issues of the RevistaIberoamericana free, but Patrons (whether Members or Subscribers) receive, inaddition, the forthcoming issues of all the publications of the Institute, and theProceeding of the Congress, etc., and their names will appear in the RevistaIberoamericana at the end of the year.
SUBSCRIPTION APPLICATIONI would like to become a subscriber to the Revista Iberoamericana. Would you
please send my subscription to the address indicated below. I understand that I maybecome a member by following the steps indicated in the statutes of the Institute,which may be obtained upon request.
I am enclosing:
$20.00 ( ) Regular subscription$25.00 ( ) Regular Member*$10.00 ( ) Latin American Countries$30.00 ( ) Patron subscription (all publications)
Name ........................................................Address ...................................................City ............... State .............. Zip ............
Please make your checks payable to the Instituto Internacional de LiteraturaIberoamericana and mail your dues to: WILLIAM J. STRAUB, 1312 C.L., Universityof Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 15260, U.S.A. All communications regardingthe circulation and distribution of the publications of the Institute should also beaddressed to Mr. Straub.
* In order to become a member, please send your curriculum vitae and the namesof two members of the Institute who may recommend you.
-
SOCIOS Y SUSCRIPTORES
EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANAse organiz en 1938 con el fin de incrementar el estudio de la Literatura Iberoamericanae intensificar las relaciones culturales entre todos los pueblos de Amrica.
Con este fin el Instituto publica la Revista Iberoamericana, por los menos tresveces al ao, y patrocina la publicacin de obras notables de autores iberoamericanosen el idioma original y en traduccin inglesa, y la de obras de erudicin y textos deenseanza.
Los socios del Instituto se renen en Congreso cada dos aos, y son de doscategorias: el socio de nmero, cuya cuota anual es de veinticinco dlares, excepto enIberoamrica, donde es de slo diez dlares, y el Socio Protector, cuya cuota es detreinta dlares o ms al ao.
Las bibliotecas, colegios, universidades y dems instituciones que, sin ser socios,s favorecen al Instituto, son de dos categorias: el suscriptor corriente, cuya cuotaanual es de veinte dlares y de slo diez dlares en los pases de Iberoamrica, y elSuscriptor Protector, cuya cuota es de treinta dlares al ao.
La Revista Iberoamericana se enva a los socios de nmero y a los suscriptorescorrientes del Instituto, y tanto los Socios Protectores como los Suscriptores Protectoresreciben, adems de la Revista, las obras publicaciones que vayan saliendo, yMemorias. Los nombres de los Protectores se publican en la Revista Iberoamericanaal fin de cada ao.
INVITACION
El Instituto invita cordialmente a quienes simpaticen con los fines que persigue,a que se hagan ora socios, ora PROTECTORES de 1. Quienes as lo apoyen debenenviar su cuota anual, por adelantado, en forma de giro postal o bancario pagaderoal Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana y por conducto del Sr.WILLIAM J. STRAUB-1312 C.L., University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania,15260, U.S.A., que es la nica persona encargada de la circulacin y la distribucinde las publicaciones del Instituto.
CUATRO NUMEROS POR AO
A partir de 1970 la Revista Iberoamericana se publica cuatro veces al ao, en vezde dos y tres, como se haba hecho hasta entonces.
Los manuscritos debern ser enviados al Director, en original y una copia, antesde las siguientes fechas: 10 de noviembre, para el primer nmero (enero-marzo); 10 deenero, para el segundo nmero (abril-junio), 10 de abril, para el tercer nmero (julio-septiembre) y 10 de septiembre, para el cuarto nmero (octubre-diciembre).
-
REVISTA IBEROAMERICANA
PROPOSITOS
Esta REVISTA aspira a constituir, gradualmente, una vital representacin de losvalores espirituales de la creciente cultura iberoamericana.Su director y asesores quieren hacer vivo el lema que cifra el ideal adoptado pornuestro Instituto: A LA FRATERNIDAD POR LA CULTURA.Reflejara en sus pginas una clara imagen de la literatura y del pensamiento deIberoamrica.
NORMAS EDITORIALES
La REVISTA IBEROAMERICANA slo publicar artculos aceptados por su Director,quien ser asesorado por la Comisin Editorial Ad-hoc. Las ideas contenidas en losartculos que se publiquen pertenecen al autor, quien ser nico responsable de lasmismas. Se recomienda que en los manuscritos de artculos, notas y reseas presentadospara su publicacin se sigan las normas de The MLA Style Sheet, publicado enPMLA, lxvi (1951). Desde el momento en que los artculos han sido entregados a laimprenta, no se aceptarn cambios en el texto.Los manuscritos deben ser enviados al Director, en original y copia, y slo sernconsiderados cuando la Tesorera informe que el autor es miembro o suscriptor de laRI. En caso de no ser aceptados para su publicacin, slo se devolver el original siel autor enva el sobre con el correspondiente importe en estampillas o sellos decorreos de U.S.A. La Direccin de la RI no se considera obligada a acusar recibo nia contestar cartas a los autores que han enviado trabajos sin ser solicitados, y no sonmiembros del Instituto o suscriptores de la RI.La reproduccin de cualquier trabajo publicado en la RI debera ser autorizada por elDirector.
CANJE Y SUSCRIPCIONES
Todo to referente a CANJE y dems intercambio de publicaciones con casas editoras,instituciones o autores debera hacerse par intermedio del Jefe de Canje, y a tal efectose ruega dirigirse a: LILLIAN S. DE LOZANO, 1312 C.L., University of Pittsburgh,Pittsburgh, Pennsylvania, 15260, U.S.A. Todo to referente a SUSCRIPCIONES,compras, rdenes de pago, etc., en que sea menester la intervencin de la Tesorera,deber hacerse por intermedio de la Secretara-Tesorera, 1312 C.L., y a tal efecto seruega escribir a: WILLIAM J. STRAUB, University of Pittsburgh, Pittsburgh,Pennsylvania, 15260, U.S.A.
-
INSTITUTO INTERNACIONAL deLITERATURA IBEROAMERICANA
MESA DIRECTIVA(1977-1979)
PRESIDENTEKeith A. McDuffie, University of Pittsburgh
VICEPRESIDENTESIvan A. Schulman, University of Florida, Gainesville
Jos Emilio Pacheco, Universidad Nacional Autnoma de Mxico
VOCALESDavid Lagmanovich, Catholic University of America
Raquel Chang-Rodrguez, City College, CUNY
SECRETARIO-TESOREROWilliam J. Straub, University of Pittsburgh
DIRECTOR DE PUBLICACIONESAlfredo Roggiano, University of Pittsburgh
-
Organo delInstituto Internacional
de Literatura Iberoamericana
Vol. XLIII Julio-Diciembre de 1977 Nos. 100-101
PATROCINADA POR LA UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH
DIRECTORAlfredo A. Roggiano, 1317 C.L., Universidad de Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania, 15260, U.S.A.
ASISTENTE DEL DIRECTORWilliam J. Straub
COMITE EDITORIAL (1975-1977)Jaime Alazraki, University of California, San Diego, La Jolla
Joo Alexandre Barbosa, Universidade de So PauloBella Jozef, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Klaus Meyer-Minneman, Universitts Hamburg
SECRETARIO-TESOREROWilliam J. Straub, 1312 C.L., University of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania, 15260, U.S.A.
JEFF DE CANJE Lillian S. de Lozano, 1312 C.L., University of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania, 15260, U.S.A.
Revista Iberoamericana
-
REVISTA IBEROAMERICANA
40 INQUISICIONES SOBRE BORGES
Nmero Especial dedicado aJORGE LUIS BORGES
Dirigido por
ALFREDO A. ROGGIANO, University of PittsburghEMIR RODRIGUEZ MONEGAL, Yale University
La fotografa reproducida en la tapa fue tomada durante una visita de JorgeLuis Borges a Pittsburgh en 1967 por A. F. Supervielle y es propiedad deAlfredo Roggiano.
Vol. XLIII Nmeros 100-101 Julio-Diciembre de 1977
-
40 INQUISICIONES SOBRE BORGES
SUMARIO
ESTUDIOS
JULIO ORTEGA: Borges y la Cultura Hispanoamericana .........................................257EMIR RODRIGUEZ MONEGAL: Borges y la Poltica .............................................269EMIL VOLEK: Aquiles y la Tortuga: Arte, Imaginacin y la Realidad
Segn Borges ........................................................................................................293LUIZ COSTA LIMA: A Antiphysis em Jorge Luis Borges .........................................311DAVID W. FOSTER: Para una Caracterizacin de la Escritura en
los Relatos de Borges .............................................................................................337WALTER MIGNOLO: Emergencia, Espacio, Mundos Posibles:
Las Propuestas Epistemolgicas de Jorge L. Borges ...............................................357SYLVIA MOLLOY: Dios Acecha en los Intervalos: Simulacro y
Causalidad Textual en la Ficcin de Borges ............................................................381ARTURO ECHAVARRIA FERRARI: Tln, Uqbar, Orbis Tertius:
Creacin de un Lenguaje y Crtica del Lenguaje .....................................................399SUZANNE JILL LEVINE: Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis
Borges: La Utopa como Texto ...............................................................................415ZUNILDA GERTEL: La Imagen Metafsica en la Poesa
de Borges ...............................................................................................................433JAIME ALAZRAKI: Borges o el Difcil Oficio de la Intimidad:
Reflexiones Sobre su Poesa ms Reciente .............................................................449OSWALDO E. ROMERO: Dios en la Obra de Jorge L. Borges:
Su Teologa y su Teodicea ......................................................................................465RODOLFO A. BORELLO: El Evangelio Segn Borges ............................................503ROSLYN M. FRANK y NANCY VOSBURG: Textos y Contra-Textos
en El jardin de senderos que se bifurcan ..............................................................517MARIA LUISA BASTOS: Literalidad y Trasposicin: Las
Repercusiones Incalculables de lo Verbal ............................................................535NICOLAS BRATOSEVICH: El Desplazamiento como Metfora
en Tres Textos de Jorge Luis Borges .......................................................................549E. CARACCIOLO TREJO: Poesa Amorosa de Borges ............................................561GERARDO MARIO GOLOBOFF: Ser Hombre (Exploracin del
Tema del Otro en un Soneto de Jorge Luis Borges) ..............................................575HUMBERTO RASI: Borges Ante Lugones: Divergencias y Convergencias .............589
NOTAS
ANA MARIA BARRENECHEA: Borges y los Smbolos .........................................601ALICIA BORINSKY: Borges en Nuestra Biblioteca .................................................609
-
JOSE MUNOZ MILLANES: Borges y la Palabra del Universo ..............................615JAMES E. HOLLOWAY: Everness: Una Clave para el Mundo Borgiano ..............627ALFRED MAC ADAM: Lenguaje y Esttica en Inquisiciones ..................................637EILEEN M. ZEITZ: La Escritura del Dios: Laberinto Literario de
Jorge Luis Borges ..................................................................................................645EDELWEIS SERRA: La Estrategia del Lenguaje en Historia Universal
de la Infamia ..........................................................................................................657JOHN INCLEDON: La Obra Invisible de Pierre Menard ...........................................665TAMARA HOLZAPFEL y ALFRED RODRIGUEZ: Apuntes para una
Lectura del Quijote de Pierre Menard .....................................................................671MONIQUE LEMAITRE: Borges...Derrida...Sollers...Borges ..................................679MARTA GALLO: Asterin, o el Divino Narciso .......................................................683OSCAR A. HAHN: Borges y el Arte de la Dedicatoria ...............................................691ROBERTO GONZALEZ ECHEVARRIA: Borges, Carpentier y Ortega ..................697EDUARDO GONZALEZ: Borges Marginal .............................................................705JOSE MIGUEL OVIEDO: Borges Sobre los Pasos de Borges ....................................713JORGE SCHWARTZ: Borges y la Primera Hoja de Ulysses/La Ultima
Hoja de Ulises ........................................................................................................721DONALD YATES: Publicaciones Recientes Sobre Borges ......................................729MARIA BONATTI: Dante en la Lectura de Borges ...................................................737
RESEAS
JULIO ORTEGA: Para un Mapa de Borges ...............................................................745MARIA LUISA BASTOS: De Borges, Sobre Borges ................................................750SAUL SOSNOWSKI: Sobre Roberto Paoli, Borges. Percorsi di significato .............755
-
ESTUDIOS
Borges y la CulturaHispanoamericana
Aun cuando el propsito de una lectura de la obra de Borges en el sistema de lacultura hispanoamericana parecera ir, en estos momentos, en contra de la corrientepues una parte de nuestra critica prefiere estudiarla dentro del cosmopolitismo quele hace eco, mientras que otra parte parece resignada a perderla; creo que es oportunoempezar a interrogarnos por la naturaleza americana de esta escritura, y por susfunciones en el interior del discurso cultural nuestro.
Es evidente que como toda obra mayor la de Borges acta en un mbito literariouniversal. Pero igualmente ella acta en la dinmica creativa de una culturahispanoamericana, a cuya estructuracin sin duda responde y en cuyas aperturas asmismo se constituye. No se trata, por cierto, de plantear una disyuncin de supuestosniveles especficamente americanos y europeos en esta obra, to que nos llevara a unamera tematizacibn; sino, ms bien, de interrogar la escritura borgiana en sus mecanismosproductivos, los cuales responden se trate de unos u otras temas a una prctica detextualizacin caracterstica de las elaboraciones de la escritura hispanoamericana,cuya realizacin a su vez proyecta un discurso diferencial. Esta lectura inicial no buscacuestionar los esfuerzos crticos por entender la obra de Borges en el museo de susreferencias; ni se propone discutir la argumentacin sancionadora que ella conoceespecialmente en la Argentina. Slo busca ensayar otras convergencias. Primero,porque una escritura se exterioriza como tal en el mbito productivo de su horizontecultural; segundo porque sera un derroche resignarse a perder en nuestro mejorconocimiento del discurso americano una obra mayor. Especialmente si estamospersuadidos de que una zona de esta escritura se produce tambin en la dinmica deese discurso cultural.
La permanente polmica acerca de la supuesta extraeza cultural de la obra deBorges ha oscurecido, en lugar de favorecerla, una mejor discusin de su estatutoamericano. Algunos crticos, como Nstor Ibarra, no han dudado en proclamar quepersonne na moins de patrie que Jorge Luis Borges;1 lo cual debe haber ratificadola sancin de extranjerizante que en Argentina es usual para separar, y perder, a esta
-
258 REVISTA IBEROAMERICANA
obra.2 No obstante, algunos crticos han intentado ya plantear la lectura de Borgesfuera de esta polarizacin. Humberto M. Rasi, tiene razn cuando afirma que: Thegeneral direction of the studies devoted to Borges writings, as well as the preferencesof certain of his translators, has contributed, for various reasons, to create the imageof a countryless writer, one foreign to the literature and realities of his homeland.3Es claro que desde Fervor de Buenos Aires (1923) se han reiterado y desarrollado enesta obra no pocos temas y problemas especficos de una percepcin particular de lahistoria y la realidad argentinas; los que van de la presencia elegaca de la ciudad a laconstitucin de un mbito histrico a partir de los ancestros y de figuras comoSarmiento, Quiroga y Rosas, enjuiciados y valorados de un modo en la obra juvenily de otro en la obra de la madurez. Y no es menos cierto que la necesidad de precisarla experiencia literaria dentro de la cultura poda ser analizada desde el polmicocriollismo inicial hasta las disquisiciones sobre el escritor latinoamericano y latradicin europea, y los deslindes y opciones en sus prlogos a obras argentinas. Perola divisin temtica no nos dara una visin integral de su escritura, cuyos mecanismosidentifican, mas bien, los temas aparentemente dispares desde su tratamiento.
Emir Rodrguez Monegal haba adelantado en 1952 que la obra de Borges slopoda ser argentina, por su misma avidez cultural cosmopolita, por la nostalgia de laviolencia, por su percepcin de un paisaje urbano particular.4 En el sentido de estaobservacin, Carlos Fuentes escribe: puede haber algo ms argentino que esanecesidad de llenar verbalmente los vacos, de acudir a todas las bibliotecas del mundopara llenar el libro en blanco de la Argentina?5 Y explicita as su percepcinamericana de esta obra:
Pues el sentido final de la prosa de Borges sin la cual no habra simplementenovela hispanoamericana es atestiguar, primero, que Latinoamrica carece delenguaje y, por ende, que debe constituirlo. Para hacerlo, Borges confunde todoslos gneros, rescata todas las tradiciones, mata todos los malos hbitos, crea unorden nuevo de exigencia y rigor sobre el cual pueden levantarse la irona, elhumor, el juego, si, pero tambin una profunda revolucin que equipara lalibertad con la imaginacin y con ambas construye un nuevo lenguajelatinoamericano que, por puro contraste, revela la mentira, la sumisin y lafalsedad de lo que tradicionalmente pasaba por lenguaje entre nosotros. Lagran ausencia en la prosa de Borges, lo sabemos, es de ndole crtica. Pero el pasodel documento de denuncia a la sntesis crtica de la sociedad y la imaginacinno hubiese sido posible sin este hecho central, constitutivo, de la prosaborgiana.6
A pesar de que esta postulacin es indudable, la generalizacin que planteaFuentes como diferencial confirma, a la larga, la insularidad y, finalmente, laextraeza de esa prosa. Es evidente que en la escritura borgiana hay una crticapermanente al uso indistinto o indulgente del lenguaje literario y una stira a ciertos
-
259ESTUDIOS
nfasis de estilo, que las crnicas de Bustos Domecq ilustran, pero los mecanismosque producen esa escritura atestiguan, ms bien, una tradicin creativahispanoamericana. En este sentido, la novedad de la prosa borgiana no es unanegacin de los previos lenguajes hispanoamericanos, sino, por el contrario, surealizacin privilegiada.
Veamos, as, la interaccin de los gneros. Por lo menos desde los Comentariosreales del Inca Garcilaso de la Vega, la escritura americana se constituye en lapolivalencia de su formalizacin. La escritura dramatiza su realizacin en un espaciotextual, que se sustenta en la historia entendida como poltica (la utopa incaica comohorizonte realizado del orden neo-platnico); que se formaliza en una suma crtica detextos (las crnicas que se refutan o que se insertan como un intertexto probatorio);que se autorefiere para producirse (el relato que se desdobla y reconduce); que colindacon el tratado novelesco y filosfico, con la literatura y con la crtica; y, en fin, querevela la trama de historia y ficcin, all donde se genera el discurso cultural de unaAmrica cuya existencia y conciencia son el drama de un texto.
Estos rasgos desconstruyen el estatuto verosmil y ortodoxo de la escritura clsicaaqulla que postula un orden del sentido en un discurso suficiente, para producir,en cambio, una escritura cuyo modelo ser virtual aquella que postula un sentido porresolverse en el nuevo orden de su heterodoxia formal. Son, por ello, rasgoscaractersticos de una elaboracin americana de la escritura; y aluden a las mismasformas productoras de un imaginar y conocer la realidad desde nuestra experienciahistrica y social. Si bien es cierto que estas formas la conjuncin inter-textual, elmontaje de distintos niveles culturales, la autogeneracin de la escritura, la plurivalenciade un gnero son, en ltimo trmino, universales, no es menos cierto que en unasemitica de la cultura daran razn de su topologa americana. As como, desde unaarqueologa del lenguaje, veramos la recurrencia de una actividad descodificadora,que dialcticamente responde a sus modelos de la cultura hegemnica, estatuyendosu propio cdigo: el discurso por el cual, en el seno de la cultura occidental, somosotra cultura. Como en la escritura del Inca Garcilaso, en la de Mart, en la de RubnDaro, en la de Vallejo pero tambin en movimientos de escritura como los de lacrnica de Indias, el barroco americano, el Modernismo y nuestras vanguardias,podemos reconocer los rasgos y los mecanismos tanto de esta confluencia de gneros,en un espacio textual descodificado, como las distintos aperturas, incorporaciones yrespuestas que configuran esta escritura americana diferencial.
Distintas tradiciones alimentan la obra de Borges, como observa Fuentes, peroasimismo recorren los estratos de la escritura americana; y nuestra tradicin, siendouna tradicin de la ruptura, como ha dicho Octavio Paz, es tambin incorporatriz: yno porque deba simplemente llenar un espacio cultural en blanco, que la obligara asucesivas dependencias, sino porque los mecanismos de la escritura nuestra suponenuna dinmica expansiva (como ha visto bien Jos Lezama Lima); la cual no esnecesariamente acumulativa, pues acta por desplazamientos y formalizaciones, tal
-
260 REVISTA IBEROAMERICANA
como se ilustra en la misma obra de Borges. Precisamente, en Lezama Lima y en Pazeste mismo mecanismo es constitutivo: distintas tradiciones convergen no comorepertorios pasivos sino como modelos crticos o diseos mticos, sin su espesorcultural originario; en su nueva trama imaginaria, en el espacio de un debate. DesdeBorges como desde Paz y Lezama, nuestra lectura de la tradicin nuestra lecturade Garcilaso, Mart o Daro, revela la dinmica de esa escritura hispanoamericana,su proceso histrico y su horizonte cultural.
La manera americana de la produccin de la escritura borgiana parece, pues,patente en el hecho de que sus mecanismos de formalizacin textual actan desde ladesconstruccion de los repertorios de la cultura. De all que el recuento de susreferencias culturales solo nos dara la suma de sus fuentes, o sea el espacioindeterminado de su obra; los mecanismos que trabajan sobre esas fuentes, en cambio,dan cuenta de la productividad misma de su escritura. No hay que perder de vista elhecho de que la totalizacin de la literatura, la analoga de la biblioteca y el universo,la equivalencia de un libro y todos los libros, y otras figuras o ideas paralelas,caractersticas de Borges, se realizan en un proceso de textualizacion que las convierteen un repertorio formal y especulativo, extrado del espesor de significacin totalizadorade sus orgenes culturales. Es un espacio de ficcin alimentado por la especulacinde su doblaje crtico lo que descodifica el estatuto probatorio y finalista de la culturaque, adems, en Borges son varias culturas, situadas en el mismo espacio plano de suconversin textual. Esa descodificacin, que fractura la gramtica de la cultura, queintroduce en ella la discontinuidad, acta tambin por reducciones pardicas, porinducciones analgicas, por equivalencias y paradojas, desde una interrogacinradical por la naturaleza imaginaria del conocimiento mismo. As se produce laconversin en literatura de los repertorios de la cultura: la ficcionalizacin de suvoluntad de verdad y de significacin. Al final, este radicalismo descodifica lapostulacin del sentido que sustenta a las mediaciones y disciplinas de la cultura,introduciendo en ella la actividad crtica de la imaginacin.
As, Nueva refutacin del tiempo,7 no slo es una especulacin sobre laexperiencia mstica de la intemporalidad ms un anlisis de la tradicin textual deltema, del repertorio filosfico y literario que lo refiere, sino que es adems uno delos textos en que la escritura borgiana lleva a las ltimas consecuencias su pasindesconstructora.
En efecto, su propsito radical es tambin paradjico: negar la materia y elespritu, negar el espacio, lleva a la negacin del tiempo. La induccin es especulativa,pero asimismo irnica: o sea, una argumentacin, que evoca las conjeturas intelectualesdel barroco. Pero Borges va mas all: a la afirmacin parablica de lo imaginario; dice:Si las razones que he indicado son vlidas, a ese orbe nebuloso (de lo imaginario)pertenecen tambin la materia, el yo, el mundo externo, la historia universal, nuestrasvidas. Esto es, los objetos por excelencia de la cultura, aquellos que fundan ysostienen a los repertorios del conocimiento y de la conciencia. Ms que una
-
261ESTUDIOS
postulacin, sin embargo, ms que otra filosofa, esta conclusin de Borges que sereproduce en su ficcin en la negacin del yo, en las recurrencias de la historia, en losanacronismos e interferencias del tiempo, en las duplicaciones del espacio, en losespejismos del sueo..., delata la prctica reductora de su escritura. Estadescodificacin implica, pues, que la realidad se percibe como cultura. Y en suradicalismo, esta escritura produce el trastrocamiento de las correlaciones establecidaspor el lenguaje, que la cultura ha fijado como lugar del conocimiento. As, laimaginacin trasciende a la cultura, y la literatura equivale a la conciencia pura delmundo; o sea, a una conciencia sin postulaciones ni convocaciones. La naturalezahumana es, tal vez, lacnicamente trgica, pero su elaboracin cultural parece serimaginaria: el sentido est en la imaginacin; en el poder con que ella provee lacoherencia de sistemas paralelos al mundo y, ocasionalmente, la mediacin de unaexperiencia que nos trasciende mstica, esttica o tica, nombres que, a su vez, seequivalen.8
En ese mbito de codificaciones la experiencia individual no vence la discordiao la errancia de un destino, que en la historia o en la cultura y tal vez en la obraliteraria a veces logra, sin embargo, la percepcin de un sentido, si no total al menosjustificativo, suficiente al estoicismo que reconoce la ausencia de explicacionesfinales. Entre la imaginacin y el escepticismo, esta escritura delata, pues, en su propiaocurrencia los dilemas y los enigmas de su indagacin sin respuestas. Por ello, lasltimas lneas de la Nueva refutacin del tiempo (El mundo, desgraciadamente, esreal; yo, desgraciadamente, soy Borges), no solamente responden con el escepticismodel destino humano frente a las especulaciones y virtualidades de lo imaginario;tambin aluden, en su retorno a los nombres elementales (el tiempo, el ro, el fuego,el yo, que equivalen a los otros nombres de la experiencia mstica descrita), a un primerda del lenguaje en un primer da del mundo; slo que, en ese mismo movimiento, suimplicacin crtica alude al ltimo da de la cultura, all donde prevalece un mundosin explicacin.9
Otra vez, slo nos quedan las palabras y su dinmica crtica en la ficcin de laescritura. Al final, pues, de la refutacin del tiempo al final de las categoras de lacultura retorna el tiempo en el habla de sus nombres. Un habla que ya no es adnicani apocalptica, como lo fue en Neruda y en Vallejo; que tampoco es sensorial comoen Daro, ni constitutiva de la conciencia como en Octavio Paz. Es un habla deldespojamiento: la voz de la utopa al final de las utopas. O sea: la imaginacin queda razn de su inteligencia constructora en el mbito de una cultura cuya razn slopuede ser imaginaria. As, Borges lleva a sus consecuencias ltimas la desconstruccincultural que moviliza a la escritura americana, revelando en ella su polarizacinproductiva de lo imaginario. Porque si nuestra cultura construye una respuesta queuniversalize a la imaginacin como actividad analtica y como realizacin de unaprctica descodificadora, en Borges esta respuesta encuentra su radical horizontecrtico. All donde se disuelve la cultura occidental y donde el lenguaje que nos dice
-
262 REVISTA IBEROAMERICANA
retorna con la lucidez y el riesgo de una aventura extremada por su naturalezacuestionadora y por su poder creador.
Se ha dicho y es una manera de decirlo que Borges slo pudo serhispanoamericano. De hecho, el radicalismo de su obra no es menos heterodoxo quela aventura de Joyce, un irlands; o la de Kafka, un judo checo; y, tal vez, la de Pound,un norteamericano que a diferencia de Eliot no tuvo necesidad del fetichismo del Este.El propio Borges se ha referido al papel de los escritores irlandeses en la literaturainglesa y tambin en la historia de Inglaterra y a la actitud paralela que reivindicapara el escritor nuestro: Creo que los argentinos, los sudamericanos en general,estamos en una situacin anloga; podemos manejar todos los temas europeos,manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene,consecuencias afortunadas.10 Esa irreverencia es central a nuestros mecanismos deincorporacin y disyuncin: supone el proceso descodificador y la dinmica de unaescritura disolvente y diferenciadora. Por lo dems, resulta revelador que la crticafrancesa o norteamericana,11 al testimoniar su lectura de Borges, no haya dejado deexpresar tambin su extraeza por la heterodoxia cultural que ella promueve. Y elloporque a pesar de su evidente modernidad, esta obra no reconoce una historia orgnicadetrs de su museo cultural; sino que acta sobre el paisaje cultural como en un campolevantado por familias de imgenes, de tramas y de ideas; esto es, en un espacioeminentemente textual. De all que esta obra no suponga en el lector europeo elredescubrimiento de sus fuentes literarias, y s, por el contrario, el libre uso, a vecesanacrnico, a veces extravagante, de las mismas. Quiz no sea casual la modestialiteraria de Borges (que concede al interlocutor ingls la bondad expresiva del ingls;al francs, la eficacia del francs; y al italiano, que la ignora, la inexistencia de laliteratura argentina), pues su relacin con las culturas centrales que exaltan su obra es,ms bien, una relacin que parte de la glosa y la parodia de los procesos mistificadores,ldicos y crticos de una vasta descodificacin. Modestia que es tambin, en el ajedrezborgiano, una figura defensiva: el xito de mis libros prueba la decadencia de laliteratura, ha dicho. Cuando Nabokov cuyas novelas son otro vaciado de lasignificacin desde el brillante predominio de la argumentacin y la trama comoaventura formal expres que la literatura de Borges era como un umbral detrs delcual no haba nada, se equivoc al no seguir su intuicin: detrs de ese umbral hay otroumbral; o sea, un laberinto de formas, que desconstruye la morada tradicional de unaliteratura situada por las culturas.
Esta escritura transforma, pues, a los significados de la cultura que recorre ensignificantes del signo cultural en que ella se realiza. Las nociones del tiempo y delinfinito, del libro y el universo, del panteismo y del idealismo, antes que sentidosplenos de una ideologa, son instancias formales de la especulacin en un ordenespecular. No hay que olvidar que se producen en una secuencia que al mismo tiempolas promueve y disuelve, como elaboraciones fantsticas de una verdad no menosimaginaria. Son nociones que, como Tln, se plasman en nombre del sentido,
-
263ESTUDIOS
construyendo su equivalencia del mundo, y que se disuelven como ilusin ltima;porque en la utopa borgiana el espacio suficiente de lo imaginario, se genera supropia anti-utopa: las evidencias de lo ilusorio, el agnstico final que revela la ficcindel laberinto edificado. Una postulacin reconoce su contradiccin, y en estastensiones la cultura se convierte en significante. De este modo, emerge un nuevosigno: la significacin crtica de lo imaginario. Una escritura rehace el camino yrecomienza en su nueva prctica constructora, liberando su propio espacio, realizndoseen su dinmica cuestionadora. Es esta prctica la que da razn del discurso cultural,de la topologa que caracteriza a la produccin de conciencia y al trabajo de unatradicin que nos elabora y constituye.
Por tanto, si la empresa de Borges, en su centro descodificador, evoca otras nomenos radicales y ya desde el Quijote, pero quiz sobre todo las empresas modernasde Joyce o Pound; es claro que la distingue su dinmica interiorizada en el discursohispanoamericano. Porque esta escritura extrema su manejo de las tradiciones, msall de la instancia formalizadora del texto; y en su reduccin analtica rehsa lossistemas de la ilusin verosmil del relato al revelar los mecanismos de su desarrollo,convirtiendo al texto del relato en el comentario de ese mismo proceso. Es de estemodo como esta escritura prolonga los procesos inter-textuales que ya estaban enGarcilaso, las incorporaciones heterodoxas que verbalizaba Daro, las reduccionesmito-poticas de Jos Mara Eguren, las aperturas polares que manejaba Huidobro...Unaempresa desconstructora paralela a la suya es visible en la ruptura del referentenominal que lleva a cabo la escritura de Vallejo; cuya prctica cuestiona el estatutodel lenguaje para generar su materialidad, su moderna naturaleza de concienciaimpugnadora. Otras aventuras, asimismo paralelas, son las de Pedro Pramo (dondela cultura religiosa es desconstruida de su orden natural); de Cien aos de soledad(donde la historia es descodificada por la ficcin); y, particularmente, de Rayuela. Eneste texto la cultura es desconstruida en sus elementos de significacin, y en su sentidomismo, desde una indagacin deliberativa. Los significados que la cultura propone yano son formas especulativas, como en Borges, sino alternativas agotadas o parciales,que la experiencia americana cuestiona desde su bsqueda de un lenguaje y de unaescritura y un texto diferenciales, capaz de rehacer el sistema mismo de la cultura;capaz de responder con el habla de los primeros das. As, en el espesor de la cultura,una conciencia hispanoamericana se modula como un discurso cuestionador y, a lavez, virtualizador. Desde sus aperturas y disyunciones, esta escritura probablementeresponde y corrige a las operaciones y a las disoluciones borgianas.12
Un excelente anlisis de James E. Irby 13 ha demostrado la continuidad de la ideautpica en la obra de Borges. Esta idea es reveladora de su descodificacin cultural,pero tambin de cmo esa actividad produce las ntimas equivalencias que re-construyen su naturaleza americana. De hecho, el impulso utpico es otro de losradicalismos de esta escritura. La biblioteca que es el universo ms su infinitud, lassectas y organizaciones que resumen de otro modo a los hombres, las empresas
-
264 REVISTA IBEROAMERICANA
intelectuales que forjan versiones coherentes y totales, as como el instante de lamirada que vence a la condicin sucesiva del lenguaje, aluden a esa dinmica internaen las formas vaciadas de una utopa cuyo recinto, por sus materiales, es cultural, perocuyo espacio mayor es el mbito de la imaginacin fundadora.
En El idioma analtico de John Wilkins,14 podemos analizar la raz de estaactividad utpica: la descodificacin del lenguaje mismo, como alternativa para otroorden referencial, que trascienda la arbitrariedad del signo y reformule la significacin.La plasmacin de esta idea, su realizacin y tambin su crtica, esta en el universodoble de Tln.
Sobre este aspecto central conviene discutir aqu las observaciones de MichelFoucault en torno a Borges.15 Las palabras y las cosas, nos dice Foucault, nace de unaErase de Borges que esta en El idioma analtico de John Wilkins. Citando a unasupuesta enciclopedia china, Borges escribe all que: los animales se dividen en a)pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e)sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificacin, i) que seagitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finsimo de camello,l) etctera, m) que acaban de romper el jarrn, n) que de lejos parecen moscas. Elcomentario de Foucault es el siguiente:
Este texto de Borges me ha hecho rer durante mucho tiempo, no sin un malestarcierto y difcil de vencer. Quiz porque entre sus surcos naci la sospecha de quehay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de to que nose conviene; sera el desorden que hace centellear los fragmentos de un grannmero de posibles rdenes en la dimensin, sin ley ni geometra, de loheterclito; y es necesario entender este trmino lo ms cerca de su etimologa:las cosas estn ah acostadas, puestas, dispuestas en sitios a tal puntodiferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir msall de unas y de otras un lugar comn. Las utopas consuelan: pues si no tienenun lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso; desplieganciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fciles, aun sisu acceso es quimrico. Las heterotopas inquietan, sin duda porque minansecretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porquerompen los nombres comunes o los enmaraan, porque arruman de antemano lasintaxis y no slo la que construye las frases aquella menos evidente que hacemantenerse juntas (unas al otro lado o frente de otras) a las palabras y a lascosas. Por ello, las utopas permiten fbulas y los discursos: se encuentran en elfilo recto del lenguaje, en la dimensin fundamental de la fbula; las heterotopas(como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges) secan el propsito,detienen las palabras en s mismas, desafan, desde su raz, toda posibilidad degramtica; desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases.
Y, mas adelante, aade:
-
265ESTUDIOS
Sin embargo, el texto de Borges lleva otra direccin; a esta distorsin de laclasificacin que nos impide pensarla, a esta tabla sin espacio coherente, Borgesles da como patria mtica una regin precisa cuyo solo nombre constituye parael Occidente una gran reserva de utopas. Acaso en nuestro sueo no es la Chinajusto el lugar privilegiado del espacio?
Pues bien, en primer trmino hay que recordar que la clasificacin planteada porBorges es calificada por l mismo en el plano de las arbitrariedades; porquenotoriamente no hay clasificacin del universo que no sea arbitraria y conjetural. Larazn es muy simple: no sabemos que cosa es el universo.16 Y aade Borges: Laimposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo,disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que stos sonprovisorios. Su propsito al anotar estas esperanzas y utopas del orden dellenguaje, es caracterstico, por cierto, de su especulacin central en torno a losnombres primigenios, a un lenguaje simultneo y a una escritura, por tanto, utpica,previa a la cultura: Tericamente escribe, no es inconcebible un idioma donde elnombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y venidero.
Esa arbitrariedad, pues, es para Borges un indicio de la cultura misma y de aquparte la compleja intuicin de Foucault, si bien las consecuencias que Borges extraede ello, y el mecanismo que supone en una clasificacin arbitraria la certeza, siguenotra direccin. Lo heterclito no pertenece en la escritura borgiana al orden de lassignificaciones sino al de las formalizaciones: lo arbitrario no implica al sentido, quese hace conjetural, que se reduce al modelo inslito o irnico gracias a su mismaprecisin. De all que lo heterclito forme parte de una secuencia analtica que lointegra como el mismo idioma utpico de John Wilkins; y as se equivalen laclasificacin de los animales, el ordenamiento de una biblioteca, y la conjetura deWilkins. El lugar comn que reclama Foucault, y que implica tambin al sentido,no ocurre en estas clasificaciones porque en tanto cdigos funcionan como metforasa su vez textualizadas en el recuento borgiano, donde s, en cambio, dan razn de susequivalencias en sus mecanismos. All funciona la parodia borgiana de la cultura:rehacer sus mecanismos arbitrarios para volver al punto de partida: el nombre, nomenos utpico, que equivale a todos los nombres. As, en la cultura, esta prcticaborgiana establece una actividad de vaciado el del sentido estable; y otra derecuperacin la de sus formas y modelos. Se desplaza, por lo mismo, hacia laconstruccin de un origen, no menos dramatizado, del lenguaje y sus funcionesprimordiales, analgicas y reveladoras.
Lo cual nos lleva a revisar el punto central del anlisis de Foucault: su crtica delas utopas, y su disyuncin utopa-heterotopa. Pienso, sin irona, que dos aos tardedespus de mayo de 1968 esta pgina opinara distinto acerca de las utopas, puesel libro fue escrito en 1966. Porque, precisamente, las utopas no consuelan sino todolo contrario: establecen una actividad crtica y disolutiva en el orden de la significacin
-
266 REVISTA IBEROAMERICANA
que el lenguaje proyecta. Suponen no un lugar y un tiempo improbables sino unlenguaje virtual: aquel que rehace las pautas y subvierte los cdigos. Sus ciudades sonun mapa que pone en entredicho a las nuestras, y sus jardines y comarcas funden elorden natural y el cultural. Basta pensar en Fourier, pero tambin en la recurrenciautpica en Borges y en las formaciones utopistas propias de nuestra cultura.
De all justamente que las utopas sean, por excelencia, heterotopas: su gramticaes un escndalo de la inteligencia porque supone el diseo de la contradiccin; o sea,el radicalismo que refine a las palabras y las cosas en la desconstruccin de la culturay la historia, abriendo el espacio de otras construcciones, que nos cuestionan. Porltimo, la patria mtica a que Foucault remite el texto borgiano, la China comolugar privilegiado, no es sino un lugar puramente textual: una enciclopediaconjetural recortada de su propsito por un mecanismo, ms bien, tpicamentehispanoamericano. Lo cual no discute, ni mucho menos, la intuicin y el notablepropsito de Foucault su rica arqueologa del conocimiento en los rdenes de lacultura; sino que simplemente sitia los mecanismos borgianos en la arqueologa deuna cultura hispanoamericana, la cual, sin duda, responde tambin a algunosdesplazamientos que Foucault observa en la constitucin de una modernidad y yaOctavio Paz haba reclamado la necesidad de situar la lectura crtica de Borges en eseespacio17; si bien no es menos cierto que la historia de la semejanza y de lasequivalencias que fundamentan las relaciones estables de la cultura clsica es, ennuestra cultura, un temprano proceso de descodificacin.18
Tanto Julio Cortzar como Carlos Fuentes se han referido a la ausencia de unadimensin crtica, histrica y social, en la obra de Jorge Luis Borges; y MarioBenedetti ha hablado del singular caso Borges, un escritor excepcionalmente dotadopara la especulacin intelectual y definitivamente malogrado para la captacin de larealidad.19 Y, sin embargo, la produccin de su escritura revela mecanismos que soncentrales a la misma elaboracin de nuestra realidad cultural. Es obvio que hay otraszonas, ms evidentes, temticas y declarativas, en las cuales el intelectual y elcuidadano Jorge Luis Borges tributan la ideologa de una sub-cultura bonaerenseespecfica, cuya caricatura emerge en las boutades antidemocrticas de un Borgesparadjicamente locuaz. Es probable tambin que, al final, su obra disuelve su propiadinmica descodificadora en una tierra de nadie que ella misma seala para extinguirse;tal como parece sugerir su ltima utopa, la utopa de un hombre que esta cansado,20donde la perfeccin ya slo puede ser del olvido y de la muerte. De cualquier modo,la complejidad de su obra no las simplificaciones de Borges nos descubren en elmbito universalizado de nuestra propia invencin cultural. All donde recuperamosel sentido de la imaginacin que nos configura y de la conciencia contemporneaa quenos constituye.
University of Maryland JULIO ORTEGA
-
267ESTUDIOS
NOTAS
1 Nstor Ibarra: Jorge Lus Borges, Lettres Franvaises, Buenos Aires, IV, 14, 1944, p. 9.2 Mara Luisa Bastos ilustra bien la respuesta argentina a la obra de Borges en su libro Borges
ante la crtica argentina. 1923-1960 (Buenos Aires: Ediciones Hispamrica, 1974). EmirRodrguez Monegal dedic un libro a la fase ms polmica de este debate: El juicio de losparricidas; la nueva generacin argentina y sus maestros (Buenos Aires: Ed. Decaulin,1956).
3 Humberto M. Rasi: The final creole: Borges view of Argentine history, TriQuarterly 25,Fall 1972, p. 149.
4 En ensayo recogido por Emir Rodrguez Monegal, en su Narradores de esta Amrica(Montevideo: Alfa, 1962), p. 20.
5 Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana (Mxico: Joaqun Mortiz, 1969), p. 26.6 Carlos Fuentes, Ibid.7 Jorge Lus Borges, Otras Inquisiciones (Buenos Aires: Emece, 1971, 6ta. ed.), pp. 235-257.8 En una penetrante lectura de la escritura borgiana, Walter Mignolo y Jorge Aguilar Mora
sealan que la escritura no es representacin del mundo sino que es ella misma mundo(como prctica textual) y no puede sino producirse en el constante movimiento dedecodificacin (lectura) y recodificacin (escritura), en Borges, el libro y la escritura,Caravelle, Universidad de Toulouse, No. 17, 1971, pp. 187-194.
9 Carter Wheelock llega a la siguiente conclusin, a propsito del debate implcito en Borgesentre el agnosticismo y la percepcin literaria: What we find in Borges what fills his essaysand is implicit, often patent in his fiction is the esthetic equivalent and symbol of hisphilosophical position. As is well known, his philosophy consists largely in an agnosticaffirmation that truth, although it may be known, is not recognizable ... Borges does not denythat literature should express truth; he denies that truth is available through expression. Sohe rejects expression in favor of suggestion, which he calls allusion; en The CommittedSide of Borges, Modern Fiction Studies, vol. 19, No. 3, pp. 373-379.
10 Jorge Luis Borges, Discusion (Buenos Aires: Emec6, 1957), p. 161.11 Jaime Alazraki ha reunido las principales lecturas francesas y norteamericanas de Borges en
su compilacin crtica Jorge Luis Borges, (Madrid: Taurus, Serie El escritor y la critica,1976).
12 Julio Cortzar se ha referido en estos trminos a la leccin de Borges: Vivamos en laArgentina de esa poca, sometidos a una cantidad de escritores que continuaban ese estilopesado y farragoso del romanticismo espaol y francs. De pronto apareca un hombre joven,un argentino joven, que escriba yo dira lapidariamente, como si cada palabra fuese uncristal facetado y tallado, cuidadosamente pensado, antes de insertarse en la frase, comoquien monta una joya muy complicada con muchos elementos. Eso que era sobre todo unaleccin formal, una leccin de economa de medios, de precisin de medios, de rigor demedios, creo que ha sido la gran leccin que Borges me ha dado a m. Borges me ense aeliminar todos los floripondios, las repeticiones, los puntos suspensivos, los signos deexclamacin intiles, y eso que todava existe en mucha mala literatura que consiste en deciren una pgina lo que tan bien se puede decir en una lnea. Julio Cortazar en la UniversidadCentral de Venezuela, Escritura, Caracas, enero/junio 1976, No. 1, p. 162.
13 James E. Irby: Borges and the Idea of Utopia, Books Abroad, Oklahoma, vol. 45, No. 3,1971, pp. 411-419.
-
14 Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones, pp. 139-144.15 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Prefacio, (M6xico: Siglo XXI, 1969). Cito per
esta traduccin de Elsa Cecilia Frost.16 Jorge Luis Borges, Op. cit., pp. 142-143.17 Octavio Paz: Sobre la crtica, en Corriente alterna (Mxico: Siglo XXI,1967), pp. 42-43.18 Jaime Alazraki propone esta conclusin: Martnez Estrada vea en Kafka y en el mito, el
empleo de la magia para percibir un mundo que es mgico. Borges ha renunciado a esaposibilidad respecto al mundo, pero no respecto a la cultura; ha renunciado al laberinto delos dioses, pero no al laberinto de los hombres. Su modo de percibirlo se nutre de las ideasde todos los tiempos: el tiempo ciclico, el panteismo, la ley de causalidad, el mundo comosueo o idea y otras, pero ahora han dejado de ser verdades absolutas como ilusamentepretendan para convertirse en mitos ... A pesar de su naturaleza racional, son mitos, porque... a la par de constituir un desafo al orden tradicional, posibilitan una nueva comprensindel material al cual se aplican. Estructura oximornica en los ensayos de Borges, en J.Alazraki, op. cit., p. 264.
19 Mario Benedetti: Dos testimonies sobre Borges, en Letras del continente mestizo(Montevideo: Area, 1967, 2da. ed.), p. 73.
20 Jorge Luis Borges, El libro de arena (Buenos Aires: Emec, 1975), pp. 121-133.
268 REVISTA IBEROAMERICANA
-
Borges y la Poltica
I.
La obra poltica de Borges casi no ha merecido la consideracin de la crtica. Encambio, sus opiniones polticas esas que transcribe vidamente la prensa de por lomenos tres continentes han merecido una consideracin excesiva. La confusin hallegado al punto de que se ha podido establecer pblicamente la siguiente dicotoma:el escritor Borges es un genio; el opinante poltico Borges, un imbcil. El propioBorges ha fomentado esta fcil categorizacin al declarar, mil y una vez, que no sabenada de poltica (lo que no le impide, acto seguido, emitir toda clase de opiniones);que nunca ha ledo un diario (pero sus opiniones aparecen en todos los peridicos delmundo occidental); que su escepticismo en materia poltica es tan radical que cree quecuanto menos Gobierno haya mejor (lo que no le ha impedido, recientemente, elogiartres Gobiernos particularmente notorios: los de Franco, Pinochet y Videla). Susamigos se han cansado de advertirle que no opine ms de poltica, que se niegue a serentrevistado sobre esos temas, que la mayor parte de los que le hacen preguntaspolticas slo quieren tenderle trampas. El lo sabe, asiente y se re.
Que Borges, a los setenta y tantos aos haya decidido tomar el papel de vieillardterrible es comprensible aunque no justificable. Hay que respetar el derecho de losdems a tener opiniones impopulares. Lo que no significa compartirlas, es claro. Perolo que no se debe aceptar es que los crticos, apoyados en aquella dicotoma, juzguena Borges slo por sus opiniones polticas. Tomar estas opiniones como si fueranjuicios crticos y estuvieran en el mismo nivel intelectual de sus ensayos literarios oestticos; leer sus declaraciones a la prensa y basar en ellas un anlisis de su poltica,y (lo que es an peor) de la ideologa de su obra; reiterar la dicotoma (Dr. Jekyll y Mr.Hyde) entre un genio literario y un imbcil poltico, es caer precisamente en el juegosuicida del vieillard terrible. Las razones que Borges puede tener para jugar ese juego,o el placer que extrae de enfurecer a sus interlocutores, es un asunto estrictamenteprivado. Esas razones no funcionan (no deben funcionar) si lo que se quiere juzgar esla obra poltica de Borges, ms abundante e inesperada de lo que se piensa.
-
270 REVISTA IBEROAMERICANA
Esa obra poltica (como todas) esta ntimamente ligada a un contexto especficoy, por to tanto, requiere en quien la considere un conocimiento de lo que realmenteocurra en Argentina, y en el mundo occidental, cuando Borges escribi esos textos.Como el estudio de su biografa y de su contexto histrico est recin empezando ahacerse, es natural que ste sea el aspecto ms descuidado por los eruditos borgianos.Si hay, ahora, un nivel satisfactorio de estudio de sus textos literarios, no pasa lomismo con el estudio ideolgico de los mismos. Ledos, por lo general, fuera decontexto, o examinados a la luz de teoras que no ayudan a definir a Borges sino alcrtico (informan ms sobre el partido al que pertenece el crtico que al que perteneceBorges), esos textos deben ser inscritos en las circunstancias en que fueron publicadospara poder ser ledos con provecho y sin escndalo. A manera de anticipo de un trabajoms minucioso que he realizado para un libro en preparacin, ofrezco ahora estasobservaciones.1
II.
La primera guerra mundial es el contexto en que hay que situar el despertar deBorges a la realidad poltica. Ese despertar se produce no en la Argentina sino enSuiza, pas neutral que esta situado precisamente en el corazn de la Europa en guerra.Borges tiene unos quince aos cuando la familia se instala en Ginebra en el veranoeuropeo de 1914. all pasara una larga temporada que ms tarde l definira comopoca de garuas.2 La circunstancia de estar en Suiza y de ser argentino asegurabauna doble neutralidad. Sin embargo, Borges (o Georgie, como entonces era llamadopor todo el mundo) no deja de ser afectado por la guerra. El impacto mayor lo producela obra literaria de los poetas expresionistas alemanes que l descubre hacia 1917 junto con la de Walt Whitman. En sus versos, la furia casi ertica de la guerra y suviolencia criminal aparecen expresadas en imgenes ardientes, dislocadas, de fuego.Algunos de los poetas que Georgie lee habrn de ser sacrificados en la guerra: ErnstStadler en el frente occidental; August Stramm en el ruso. A travs de sus poemas, elmuchacho vivir vicariamente la experiencia de la guerra. Es un bautismo de fuego,es tambin un holocausto. O como ahora se dice, un genocidio.
En artculos que Georgie public en Espaa poco ms tarde y en antologas queprepar para revistas del ultrasmo, no slo present y analiz la poesa expresionista(como han documentado estudios hechos por Guillermo de Torre, Gloria Videla yCesar Fernndez Moreno, entre otros)3 sino que se identific con lo que l llama unahermandad de poetas. Tanto su obra crtica de entonces, como su poesa de laprimera poca, esta influda por este generoso concepto. Esos eran los aos en que lajuventud de Europa tena el Jean Christophe, de Romain Rolland, como libro decabecera y en que la visin de un pan-europesmo serva de espejismo a los msjvenes.4 Georgie no slo escribi entonces poesa expresionista en espaol: tambincomparti el credo del movimiento y, sobre todo, su ideologa juvenil. En unas
-
271ESTUDIOS
declaraciones hechas a James E. Irby, en 1962, y que han sido muy citadas,5 Borgesha definido su preferencia juvenil por el expresionismo sobre otros movimientos devanguardia en estos trminos inequvocos:
En Ginebra, donde pas los aos de la Primera Guerra (...) conoc el expresionismoalemn, que para m contiene ya todo lo esencial de la literatura posterior. Megusta mucho ms que el surrealismo o el dadasmo, que me parecen frvolos. Elexpresionismo es ms serio y refleja toda una serie de preocupaciones profundas:la magia, los sueos, las religiones y las filosofas orientales, el anhelo dehermandad universal... (p. 6)
Es precisamente este anhelo el que habr de determinar, al nivel ms profundo,la adhesin de Georgie al expresionismo. La experiencia de la guerra convirti a losmejores poetas en pacifistas. Los millones de muertos en ambos frentes en esa tierrade nadie que las novelas de Henri Barbusse (El fuego, 1916) y de Erich MariaRemarque (Sin novedad en el frente, 1929) habran de popularizar6 convertiran,paradjicamente, estos poetas guerreros en campeones de la hermandad de loshombres. Ellos descubrieron de la manera ms terrible que la guerra es siempre pagadapor los inocentes, que son los hijos y no los padres los que son sacrificados en loscampos de batalla. Si al discutir el expresionismo (y los dems movimientos devanguardia) se insiste siempre en la rebelin de los jvenes contra el oficialismo y latendencia radical de la mayora de sus poetas, menos se insiste en lo que realmenteorigin esta rebelin. El parricidio, como lo revela trgicamente el mito de Edipo, esslo la segunda etapa de un conflicto que se inicia realmente con un filicidio. Fue Layoel que atent primero contra la vida de su hijo. Los poetas expresionistas debieronluchar en una guerra que se convirti (como la de Viet Nam) en uno de los mscatastrficos filicidios de la historia. (Cuando hablo de la guerra de Viet Nam no meolvido que empez en 1946 siendo una aventura colonial francesa en Indochina.)
Sbitamente, y ante los ojos de una sociedad que se consideraba muy culta, lasociedad europea de la Belle Epoque, toda una generacin fue masacrada de unamanera tan gigantesca que hizo de los sacrificios rituales de los aztecas un espectculosuburbano. Europa mostr entonces obscenamente al mundo entero lo que ocultabael desfile de elegantes uniformes, vistosas maniobras navales y viriles cargas decaballera. Por primera vez, los jvenes de Europa no eran sacrificados (para mayorgloria del Imperio alemn, francs o ingls) en remotas reas coloniales. En 1914fueron inmolados en mataderos, llamados trincheras, a las mismas puertas de sushogares. El parricidio, pues, vino como reaccin inevitable a esta hecatombe de hijos.Los poetas expresionistas fueron los primeros en llamar la atencin (en esos das deprensa altamente censurada) sobre el genocidio que se estaba practicando en losgloriosos campos de Francia, Austria, Polonia y Rusia.
-
272 REVISTA IBEROAMERICANA
Estas revelaciones deben haber sido terribles para Georgie ya que l no sloestaba protegido de semejante carnicera por ser argentino y vivir en la neutral Suizasino que estaba permanentemente protegido de toda esta aventura militar por su malavista. Adems, la rebelin parricida le estaba vedada por una razn muy personal: supadre era el ms generoso y tolerante de los padres. Amigo de su hijo y practicanteconvencido de la teora de que son los hijos los que educan a los padres, don Jorge erano slo tan modesto que le hubiera gustado ser invisible (como ha contado Borges ensu Autobiographical Essay)7, sino que jams interfera en las decisiones de su hijopor creer que es mejor que se equivoquen, y aprendan de sus errores, a que sigandcilmente la autoridad paterna. Es claro que un padre tan discreto no poda sinosuscitar la ms completa devocin. Georgie, en vez de rebelarse, lo imit fielmente.
Esto no impidi que, en su poesa, la rebelin que estaba enmascarada debajo dela devocin filial, se manifestase simblicamente. Por eso, cuando estalla la revolucinrusa, Georgie habr de escribir un poema que nunca recogi Borges en sus obras peroque esta ah, en las revistas de la poca para documentar su entusiasmo de losdieciocho o diecinueve aos. Su titulo, Rusia, es bastante explcito:
Mediodas estallan en los ojos................................................Bajo estandartes de.silencio pasan las muchedumbresY el sol crucificado en los ponientesse pluraliza en las vocinglerasde las torres del Kremlin..................................................En el cuerno salvaje de un arco irisclamaremos su gestacomo bayonetasque portan en la punta las maanas.8
Otro poema, Gesta maximalista, tambin ilustra la adhesin de Georgie a unsocialismo que todava no se llamaba comunista:
Desde los hombros curvosse arrojaron los rifles como viaductos.................................................El cielo se ha crinado de gritos y disparosSolsticios interiores han quemado los crneosUncida por el largo aterrizajela catedral avin de multitudesquiere romper las amarras................................................
-
273ESTUDIOS
Pjaro rojo vuela un estandartesobre la hirsuta muchedumbre.9
Hay un tercer poema que aunque no refleja tan directamente una ideologasocialista, coincide en utilizar una imaginaria que ya haban explotado losexpresionistas. Se titula, Trinchera.
Angustia.En to altsimo una montaa caminaHombres color de tierra naufragan en la grieta ms bajaEl fatalismo unce las almas de aqullosque baaron su pequea esperanza en las piletas de la noche.Las bayonetas suean con los entreveros nupciales.El mundo se ha perdido y los ojos de los muertos to buscanEl silencio alla en los horizontes hundidos.10
La alusin flica del sexto verso da perspectiva al poema, y al perodo. Estos sonlos aos en que Georgie descubre (en el ardor de la adolescencia) la violencia de laguerra y la violencia del sexo, la hermandad de los poetas y la fraternidad de la carne.Perdido en un mundo que se estaba deshaciendo ante sus ojos neutrales, Georgieencontr en la experiencia imaginaria de la guerra y en la exaltacin de los ritmosrojos, una metfora para sus propios intensos y confusos sentimientos de lealtad filialy amor incestuoso, el oscuro mpetu parricida que la poesa de ese tiempo apenasenmascara. Uno de los primeros, si no el primero, de los artculos que Georgie escribien su vida es una resea de tres libros espaoles que envi desde la pennsula a suamigo Maurice Abramowicz y que este public en el peridico ginebrino, La Feuille,despus de haber corregido discretamente el francs de Georgie.11 Uno de los librosreseados era de Po Baroja y tena el llamativo ttulo, Momentum catastrophicum.Escrito en la poca en que Don Po estaba ms anarquista que nunca, el libro ataca sinpiedad la hipocresa de las naciones poderosas que sin dejar de ser imperialistas fuerade fronteras, practican una poltica domstica del ms cauteloso liberalismo. Escritodespus de la victoria aliada y cuando el Tratado de Versalles permiti a Francia,Inglaterra y los Estados Unidos perpetuar por algunos aos ms su imperio sobre elmundo, Baroja se manifiesta a favor de la paz y dedica un ambiguo elogio a Wilson:Marco Aurelio de la gran repblica de los trusts y las mquinas de coser, el nicoapstol y rbitro de los asuntos internacionales, la flor de los arribistas... Georgieaplaude a Baroja explcitamente. Sin duda que la eleccin de este libro fue determinadapor la coincidencia ideolgica. Ambos (el joven argentino, el irascible vasco) creanen la paz y desconfiaban de los gobiernos. Georgie haba heredado de su padre unasuerte de anarquismo filosfico que estaba fundado en Spencer, no en Bakunin. Eldescubrimiento de la fraternidad expresionista y el impacto de la revolucin soviticano haban sino acentuar ese anarquismo.
-
274 REVISTA IBEROAMERICANA
No es extrao, pues, que los dos libros que Georgie prepar, pero nunca public,en ese perodo estuvieran fuertemente impregnados por la ideologa anarquista. Alevocar esta poca en su Autobiographical Essay, Borges resumira de esta manerasus temas y su perspectiva:
In Spain, I wrote two books. One was a series of essays called, I now wonderwhy, Los naipes del tahur (The Sharpers Cards). They were literary andpolitical essays (I was still an anarchist and a freethinker and in favor ofpacifism), written under the influence of Po Baroja. Their aim was to be bitterand relentless, but they were, as a matter of fact, quite tame. I went in for usingsuch words as fools, harlots, liars. Failing to find a publisher, I destroyedthe manuscript on my return to Buenos Aires. The second book was titled eitherThe Red Psalms or The Red Rhythms. It was a collection of poems perhapssome twenty in all in free verse and in praise of the Russian Revolution, thebrotherhood of man, and pacifism. Three or four of them found their way intomagazines Bolshevik Epic, Trenches, Russia. This book I destroyed inSpain on the eve of our departure. I was then ready to go home. (p. 223)
Lo que Borges no cuenta en su Autobiographical Essay, es que por lo menosuno de los artculos que pensaba recoger en Los naipes del tahur tena un tema ertico:Casa Elena (hacia una esttica del lupanar en Espaa). A ese trabajo pertenece estafrase memorable:
Y la Estatuaria esa cosa gesticulada y mayscula la comprendemos, aldeliciarnos con las combas fciles de una moza, esencial y esculpida como unafrase de Quevedo.12
En el contexto de este artculo, se comprenden mejor las alusiones (tan oblicuas)de Borges en el Autobiographical Essay, a ciertas palabras fuertes, como harlots,que le gustaba usar en sus trabajos de Los naipes del tahur. Pero la discrecin deBorges no impide reconocer la indiscrecin de Georgie. Para el adolescente, una vezms, la fraternidad humana y la violencia de la guerra estaban indisolublementeligadas a la violencia ertica. Marte y Venus se le revelaron conjuntamente al tmido,ojeroso, moreno adolescente de lentes tan gruesos.
III
La poltica habr de solicitar masivamente la atencin de Borges una vez ms afines de los aos veinte. Ya instalado en la Argentina y dedicado a la difusin delultrasmo (primero) y a su demolicin (casi de inmediato), Borges hace sus primerasarmas en la poltica domstica hacia 1927. Con un grupo de amigos poetas que, comol, eran asiduos colaboradores del peridico Martn Fierro, Borges funda un Comit
-
275ESTUDIOS
de Jvenes Intelectuales para apoyar la candidatura de Hiplito Irigoyen a lapresidencia de la Repblica. De acuerdo con una crnica olvidada que escribi UlisesPetit de Murat en 1944, lo que movi a los jvenes a apoyarlo fue la conviccin de queel Peludo (como llamaban cariosamente al candidato) no tena la menor posibilidadde ser reelecto ya que sus enemigos habran de hacer fraude en las urnas.13 Para ellos,lo atractivo de tal candidatura es que era una causa perdida. Los iniciadores delmovimiento fueron Borges, Petit de Murat y un joven poeta, Francisco Lpez Merino,que habra de suicidarse al ao siguiente y al que Borges dedicara un par de poemasmuy personales. Pronto otros jvenes se sumaran al Comit: Francisco Luis Bernrdez,Leopoldo Marechal (ambos catlicos), Enrique y Ral Gonzlez Tun (izquierdistas).En su crnica, Petit de Murat cuenta una ancdota que permite reconocer la actitudbsica de Borges frente a esa campaa. Yendo a visitar un da el comit central de lacampaa irigoyenista, fueron recibidos por el Director que los aburri con susdiscursos. En un melodramtico aparte e imitando el acento lunfardo, Borges sevolvi a Petit y le pregunt: Che, cundo vienen las empanadas envueltas ennombramientos?
No todos los intelectuales jvenes estaban dispuestos, como estos, a apoyarcausas perdidas. La direccin de Martn Fierro, que se enorgulleca de su neutralidadpoltica, public una declaracin en el nmero 44-45 (agosto 31-noviembre 15, 1927)desvinculndose por completo del Comit y subrayando su neutralidad. Tal reaccinno le gust a Borges y a Petit; pronto mandaron la renuncia como colaboradores deMartn Fierro. Mas drsticos en su reaccin contra el Comit fueron los redactoresde otra revista, Claridad, que tena una orientacin izquierdista. En el nmerocorrespondiente a abril, 1928, publicaron un poema atribuido a los miembros delComit y que inclua la siguiente plegaria a Irigoyen:
Desfacedor de viejos y caducos regmenes,cuando al cabo traspongas los anhelados lmitesdel gran saln presidencial,escucha nuestros ruegos, comprende nuestros gestosy dnos consulados, ctedras y otros puestos,Hombre genial y sin igual!14
El poemita apareca firmado por Borges, Marechal, Nicols Olivari, Pablo RojasPaz, los hermanos Gonzlez Tun, Francisco Luis Bernrdez, Francisco LpezMerino y otros. Naturalmente que nadie crey que fuera autntico. Era demasiadoobvia la intencin del peridico de denunciar la venalidad de los jvenes intelectuales.Lo curioso es que la perspectiva de casi cincuenta aos, ha invertido la situacin.Porque son los burladores los que han resultado burlados. Al oponerse al Comit, elperidico se opona tambin a la reeleccin de Irigoyen; es decir: se opona al nicocaudillo realmente popular que haba producido entonces la Argentina. En tanto que
-
276 REVISTA IBEROAMERICANA
los supuestamente alienados intelectuales burgueses que formaban el Comit salana defender un jefe populista, los socialistas de Claridad aparecan alineados con lapeor reaccin derechista que vea en Irigoyen una amenaza a sus privilegios de clasey a su feliz acuerdo con los intereses internacionales.
Borges, en cambio, que no necesitaba y no quera ningn puesto pblico (suMecenas era Don Jorge Borges), haba descubierto en Irigoyen un caudillo que podaadmirar. Unos tres aos antes de este incidente, en un artculo que recogi enInquisiciones (1925), haba tenido oportunidad de expresar su opinin, a la vezpoltica y alegrica, de lo que representaba Irigoyen para la Argentina. Debesubrayarse el hecho de que cuando Borges public este artculo, el Peludo no estabaen el poder, y que no era, naturalmente, la esperanza de un nombramiento (con o sinempanadas) lo que lo mova a elogiarlo.
El criollo, a mi entender, es burln, suspicaz, desengafiado de antemano de todoy tan mal sufridor de la grandiosidad verbal que en poqusimos la perdona y enninguno la ensalza. El silencio arrimado al fatalismo tiene eficaz encarnacin enlos dos caudillos mayores que abrazaron el alma de Buenos Aires: en Rosas eIrigoyen. Don Juan Manuel, pese a sus fechoras e intil sangre derramada, fuequeridsimo del pueblo. Irigoyen, pese a las mojigangas oficiales, nos estsiempre gobernando. La significacin que el pueblo siempre apreci en Rosas,entendi en Roca y admira en Irigoyen, es el escarnio de la teatralidad, o elejercerla con sentido burlesco. En pueblos de mayor avidez en el vivir, loscaudillos famosos se muestran botarates y gesteros, mientras aqu son taciturnosy casi desganados. Les restara fama provechosa el impudor verbal.15
Toda una teora del criollismo se encuentra sintetizada aqu. Para Borges, esecriollismo esencial (que l busc en los versos de sus tres primeros libros de poemasy en los ensayos de sus tres primeros libros de crtica) nada tiene que ver con elcriollismo de la letra de tango, ya contaminado por la sentimentalidad gallega oitaliana. Por eso, le gusta el taciturno Irigoyen, y en su entusiasmo por los criollosviejos, hasta llega a encontrar virtudes en Rosas, el archi-enemigo de sus antepasados.En un momento en que todos se complacan en comparar a Irigoyen con Rosas parasubrayar la arbitrariedad de ambos, su autoritarismo, su falta de respeto por losderechos polticos de sus adversarios, este artculo de Borges muestra como semanifiesta en ambos la raz de un criollismo que desdea la ostentacin y se apoya enel silencio.
El entusiasmo de Borges por Irigoyen desapareci apenas el Peludo gan (contratodas las expectaciones) la Presidencia. En vez de ir a reclamar un puestito al sol,Borges se convirti en crtico del Gobierno. No le faltaban razones. Si en su primerapresidencia, el Peludo haba sabido aprovechar la prosperidad econmica trada porel boom de la carne y la lana durante la Primera Guerra Mundial para realizar
-
277ESTUDIOS
importantes reformas polticas y financieras, en su segunda presidencia Irigoyen noslo estaba viejo y cansado sino que se encontraba frente a una situacin econmicaque se haba deteriorado notablemente, tanto en la Argentina como en el mundoentero. Apenas tomado el poder, Irigoyen tuvo que enfrentar el crack de la bolsaneoyorkina del ao 29. Rodeado por un elenco mediocre, exacerbada su naturaldesconfianza por la edad, Irigoyen termina por alienar a sus mejores amigos. En 1930,hasta sus ms cercanos colaboradores estaban dispuestos a aceptar cualquier solucinde fuerza. Una gripe fue el pretexto que permiti forzarlo a deponer temporariamenteel poder. El General Uriburu inmediatamente se hizo cargo del Gobierno.
La reaccin de Borges al golpe militar se encuentra documentada en una carta queescribi por esa fecha a Alfonso Reyes, de quien se haba hecho muy amigo durantela temporada en que el escritor mexicano estuvo de Embajador en Buenos Aires. Lacarta es muy irnica y literaria, pero revela no slo la desilusin de Borges conrespecto al Peludo sino su desilusin con respecto a los militares. Aunque l estaba(como tantos entonces) mal informado con respecto a los militares crea, porejemplo, que todos eran honestos, su simpata por Irigoyen no haba desaparecidodel todo. La perdida de la mitologa que haba generado el Peludo es lo que ms leduele en su cada. Tambin le duele (y con que lucidez) el hecho de que el nuevorgimen est empeado en uniformar la opinin y slo permitir la Independencia bajola Ley Marcial, como observa irnicamente Borges. Una intuicin del rgimenfascista que pronto se implantara en la Argentina se puede encontrar en estas lneasirnicas.16 En un artculo posterior, que habra de recoger en Discusin (Buenos Aires,Gleizer, 1932), Borges completara su juicio. Al hablar de Nuestras imposibilidades,y hacer el balance de las limitaciones de los argentinos, Borges elige terminar sudiatriba con estas palabras:
Penuria imaginativa y rencor definen nuestra parte de muerte. Abona lo primeroun muy generizable artculo de Unamuno sobre La imaginacin en Cochabamba;lo segundo, el incomparable espectculo de un gobierno conservador, que estforzando a toda la repblica a ingresar en el socialismo, slo por fastidiar yentristecer a un partido medio.Hace muchas generaciones que soy argentino; formulo sin alegra estas quejas.(p. 17)
El moralista poltico en que se ha convertido al fin Borges aparece claramentedefinido en este texto.
IV
La segunda guerra mundial, y sus largos prolegmenos europeos, daranoportunidad a Borges a aumentar considerablemente su obra poltica. Las primeras
-
278 REVISTA IBEROAMERICANA
seales de que estas preocupaciones empezaban a dominar su conciencia se puedenadvertir en ciertas observaciones que aparecen, cada vez ms frecuentemente, en lostextos crticos de los aos treinta. En esa poca, Borges empez a hacer periodismoprofesional para aumentar un poco sus casi invisibles ingresos. Es verdad quemientras Padre viviera no habran de faltarle casa y comida pero la jubilacin de steno haba sobrevivido intacta la crisis del ao 1929. Por eso, el joven escritor aumentacada vez ms su colaboracin en peridicos que pagan, aunque no sea mucho: LaNacin y La Prensa, en primer lugar; Crtica (cuya seccin literaria dirige por un parde aos) y Sntesis. A partir de 1936, y por espacio de unos dos aos y medio, habrde encargarse de la seccin, Libros y Autores Extranjeros, del semanario femenino,El Hogar. Es precisamente en este inesperado lugar donde Borges practicar,lapidariamente, una propaganda poltica anti-fascists.
Es imposible resear aqu los numerosos textos de esa campaa. Bastard indicaralgunos de los aspectos ms salientes. El ataque central est dirigido al fascismo, ensus dos vertientes de entonces: la italiana (que a Borges, como a tantos otros enEuropa, le pareca sobre todo ridcula), la alemana (que l correctamente vea comosiniestra). Aunque hay ataques a Marinetti (que visit Buenos Aires en 1936 comorepresentante de la Italia fascists al Congreso del P.E.N. Club), la mayor parte de lasdiatribas estn dirigidas contra la nazificacin de la cultura germnica. As, porejemplo, en mayo 30, 1937, dedica una breve resea a un libro escolar que ilustra alos nios alemanes sobre el peligro semita. Adems de transcribir algunos de sushorrores, Borges informa que el libro, titulado, Trau Keinem Jud Bei Seinem Eid, fuepublicado en Baviera, que se encuentra en la cuarta edicin y que ya ha vendido 51,000ejemplares.17 El mismo mes de mayo, publica otra resea del libro en la revista Sur.All ampla lo dicho en El Hogar, resume y traduce algunos de los pasajes antisemitasms groseros (He aqu el judo quien no lo reconoce?, el sinvergenza ms grandede todo el reino. El se figura que es lindsimo, y es horrible.), y llega a la conclusin:
Qu opinar de un libro como este? A mi personalmente me indigna, menos porIsrael que por Alemania, menos por la injuriada comunidad que por la injuriosanacin. No s si el mundo puede prescindir de la civilizacin alemana. Esbochornoso que la estn corrompiendo con enseanzas de odio.18
Lo que sobre todo ofende a Borges en el antisemitismo germnico es la estupidez,la agresin contra los valores culturales que han hecho a Alemania famosa. Esa mismaestupidez (denunciada reiteradamente en las pginas de El Hogar y de Sur) es la queencontrar entre sus compatriotas fascistas. Porque en tanto que Borges no slo haaprendido alemn y ha estudiado con devocin y amor la filosofa, la poesa, la novelaproducidas por Alemania, los nazis argentinos slo admiran el terrible poder de Hitler.Para destruir este punto de vista habr Borges de escribir dos textos importantes. Unoes muy conocido: Deutsches Requiem, cuento de El Aleph (1949), en que se
-
279ESTUDIOS
transcribe el monlogo de Otto Dietrich zur Linde, subdirector del campo deconcentracin de Tarnowitz, en la vspera de su ejecucin por las fuerzas aliadas.Menos conocido en su original espaol, es un artculo que Borges public en laprimera pgina de El Hogar en diciembre 18, 1940, cuando ya la mquina de Hitlerhaba destrudo Polonia, haba concludo la gran ofensiva en el frente occidental queen quince das arraso con el ejercito franco-ingls y se preparaba para la invasin deInglaterra. El artculo se titula, Definicin del germanfilo, y ya desde su primerafrase sita ntidamente, brillantemente, la perspectiva borgiana:
Los implacables detractores de la etimologa razonan que el origen de laspalabras no ensea lo que estas significan ahora; los defensores pueden replicarque ensea, siempre, lo que stas ahora no significan. Ensea, verbigracia, quelos pontfices no son constructores de puentes; que las miniaturas no estnpintadas al minio; que la materia del cristal no es el hielo; que el leopardo no esun mestizo de pantera y de len; que un candidato puede no haber sidoblanqueado; que los sarcfagos no son lo contrario de los vegetarianos; que losaligatores no son lagartos; que las rubricas no son rojas como el rubor; que eldescubridor de Amrica no es Amerigo Vespucci y que los germanfilos no sondevotos de Alemania.19
Lo que Borges esta postergando decir es que los germanfilos (los argentinos, almenos) no estn interesados en Alemania. Por eso observa que en las muchasocasiones en que ha discutido con ellos sobre Alemania, se ha sorprendido al advertirque no reconocan los nombres de Holderlin, Schopenhauer o Leibnitz, y que suinters en aquel pas se reduca a una sola cosa: Alemania era enemiga de Inglaterra.Y como esta ltima se negaba (y sigue negndose, por ahora) a devolver las IslasMalvinas a la Argentina, Inglaterra es el enemigo. Otros aspectos paradjicos delgermanfilo argentino son subrayados por el artculo:
Es, asimismo, antisemita: quiere expulsar de nuestro pas a una comunidadeslavogermnica en la que predominan los apellidos de origen alemn (Rosenblatt,Gruenberg, Nierenstein, Lilienthal) y que habla un dialecto alemn: el yiddisho juedisch. (id.)
Una conversacin imaginaria, pero tpica, sirve a Borges para completar el retratoque en ciertos aspectos anticipa argumentos de Sartre en su famoso, Retrato delantisemita. La conversacin siempre comienza con una discusin del Tratado deVersalles, 1919, que fue tan injusto con Alemania. Tanto Borges como su interlocutorestn de acuerdo en que una nacin victoriosa debe dejar de lado la opresin y lavenganza. El desacuerdo empieza cuando el germanfilo deduce de esta premisa laconclusin de que ahora que Alemania es vencedora tiene derecho a destruir a susenemigos.
-
280 REVISTA IBEROAMERICANA
Mi prodigioso interlocutor ha razonado que la antigua injusticia padecida porAlemania la autoriza en 1940 a destruir no solo a Inglaterra y a Francia (por quno a Italia?) sino tambin a Dinamarca, a Holanda, a Noruega: libres de todaculpa en esa injusticia. En 1919 Alemania fue maltratada por enemigos: esatodopoderosa razn le permite incendiar, arrasar y conquistar todas las nacionesde Europa y quiz del orbe.... El razonamiento es monstruoso, como se ve. (id.)
A las objeciones de Borges, el imaginario interlocutor opone un panegrico deHitler. Una ltima paradoja habr de cerrar el dilogo:
Descubro, siempre, que mi interlocutor idolatra a Hitler, no a pesar de lasbombas cenitales y de las invasiones fulmneas, de las ametralladoras, de lasdelaciones y de los perjurios, sino a causa de esas costumbres y de esosinstrumentos. Le alegra lo malvado, lo atroz. La victoria germnica no leimporta; quiere la humillacin de Inglaterra, el satisfactorio incendio deLondres. Admira a Hitler como ayer admiraba a sus precursores en el submundocriminal de Chicago.(...) El hitlerista, siempre, es un rencoroso, un adoradorsecreto, y a veces pblico, de la viveza forajida y de la crueldad. Es, porpenuria imaginativa, un hombre que postula que el porvenir no puede diferir delpresente, y que Alemania, victoriosa hasta ahora, no puede empezar a perder. Esel hombre ladino que anhela estar de parte de los que vencen.No es imposible que Adolf Hitler tenga alguna justificacin; s que losgermanfilos no la tienen. (id.)
Al publicar este artculo en la primera pgina de El Hogar, Borges estabarealizando un acto poltico que habra de tener consecuencias unos aos ms tarde,cuando subiera al poder un militar que (aunque sin ser nazi l mismo) estaba rodeadode nazis. Incluso en el momento en que el artculo se publica, cuando la derrota deFrancis y el cerco de Inglaterra por la Lutwaffe y los submarinos parecan condenara la estrangulacin el ltimo enemigo de Hitler (Stalin estaba protegido por el pactonazisovitico de 1938), una actitud como la de Borges iba a contrapelo de la sociedadargentina, catlica hasta el antisemitismo, y del Gobierno, fascists por sentido declase, por vnculos econmicos con la Italia de Mussolini, por resentimiento contrael imperialismo britnico. Pero Borges nunca busc ser popular. Por el contrario, yaa los 41 aos empez a cortejar la impopularidad poltica. En la Argentina de los aos40 esa impopularidad tena un nombre: ser antifascists.
Una ltima pieza importante del dossier antinazi de Borges es el texto, Anotacinal 23 de agosto de 1944, en que celebra la liberacin de Pars y que se public en Surese mismo ao. El texto es muy conocido porque fue recogido en Otras inquisiciones(1952).20 Adems de comunicar la sorpresa ante el grado fsico de mi felicidadcuando me dijeron la liberacin de Pars (p. 156), Borges registra otras, la msinesperada de las cuales es advertir que muchos partidarios de Hitler tambin estaban
-
281ESTUDIOS
entusiasmados con la liberacin. Le parece intil tratar de razonar con los mismosgermanfilos los oscuros motivos de ese cambio. Esos consanguineos del caos (pp.156-157), ignoran todo sobre los mviles profundos de su conducts, como sealaapoyado en una cita de Whitman que avala (inesperadamente, para 1) nadie menosque el Dr. Freud. Al cabo, y despus de recordar un pasaje de Man and Superman, deBernard Shaw, Borges descubre la clave de esa enigmtica conducta. Para l esa claveesta en un da que es el perfecto y detestado reverso del que esta evocando: ese 14de junio de 1940, en que las tropas de Hitler entraron en Pars.
Un germanfilo, de cuyo nombre no quiero acordarme, entr ese da en mi casa;de pie, desde la puerta, anunci la vasta noticia: los ejrcitos nazis habanocupado a Pars. Sent una mezcla de tristeza, de asco, de malestar. Algo que noentend me detuvo: la insolencia del jbilo no explicaba ni la estentrea voz nila brusca proclamacin. Agreg que muy pronto esos ejrcitos entraron enLondres. Toda oposicin era intil, nada podra detener su victoria. Entoncescomprend que l tambin estaba aterrado. (p. 157)
La conclusin a que llega Borges despus de este descubrimiento es muyelegante, en el sentido en que se habla en matemticas de la solucin breve de unproblema complejo:
El nazismo adolece de irrealidad, como los infiernos de Erigena. Es inhabitable;los hombres slo pueden morir por l, mentir por l, matar y ensangrentar porl. Nadie, en la soledad central de su yo, puede anhelar que triunfe. Arriesgo estaconjetura: Hitler quiere ser derrotado. Hitler, de un modo ciego, colabora conlos inevitables ejrcitos que lo aniquilaran, como los buitres de metal y el dragn(que no debieron de ignorar que eran monstruos) colaboraban, misteriosamente,con Hrcules. (pp. 157-158)
Al ano siguiente de publicarse en Sur esta profeca, Hitler habra de morir en lasruinas de su bunker y un oscuro y sonriente coronel tomaria las riendas del poderefectivo en Argentina. Para Borges, un nuevo ciclo de su lucha contra el nazismohabaia de iniciarse.21
V.
El ascenso al poder de Juan Domingo Pern haba sido lento y secreto. Slo enoctubre 17, 1945 result obvio para todo el mundo en la Argentina que el querealmente gobernaba no era el Presidente Farrell sino su ministro de Guerra ySecretario del Ministerio de Trabajo. Ese da, la mayor concentracin de masas quese haba visto hasta la fecha en Buenos Aires, pidi y obtuvo el regreso del CoronelPern al Gobierno del que haba sido eliminado ocho das antes por intrigas de
-
282 REVISTA IBEROAMERICANA
colegas. El Gobierno cedi, Pern sali al balcn de la Casa Rosada a saludar a susfieles y un grito de victoria (el mayor orgasmo colectivo que haba escuchado Plazade Mayo, segn insina un historiador metafrico) rubric lo que ya era evidente:Argentina tena un segundo Rosas.22 Lo que no haba conseguido Irigoyen, lo lograbaahora Pern. El retorno del Coronel al poder le permiti preparar las elecciones defebrero 24, 1946. Con el ejrcito, la polica y los sindicatos (estos slo parcialmente)a sus rdenes, el Coronel obtuvo una victoria escasa, slo el 51 porcentaje de los votos,pero suficiente.
Dentro del 49 porcentaje que enfticamente vot contra Pern se encontraba noslo la derecha ms rancia sino, tambin la izquierda que vea en Pern un demagogofascista, un lder populista que se haba apropiado muchas cosas del socialismo parasu mayor beneficio poltico. Por razones propias, tambin Borges militaba en esainmensa minora.
En unas declaraciones que hizo para el diario montevideano, El Plata, en octubre31, 1945, es posible comprender que su total oposicin a Pern se basaba en laconviccin de que este era nazi. Aunque Borges reconoce all la legitimidad demuchas de las reformas sociales que Pern y los suyos proponan, al mismo tiempocondena acerbamente la ola de odio que el nuevo lder haba desatado. Reconoce enesa pedagoga los sntomas que el mismo haba denunciado en Alemania y en Italia.tambin seala que los intelectuales argentinos ya estaban combatiendo al rgimen yque la nica solucin democrtica en esta situacin anmala, era ceder el poder a laSuprema Corte de Justicia, para poder llamar a elecciones realmente libres. En susdeclaraciones, Borges se manifestaba, sin embargo, pesimista en cuanto al prontoretorno del pas al rgimen democrtico.
Su pesimismo estaba justificado. Como se sabe, Pern no cedi el poder a laSuprema Corte, manipul a los sindicatos con promesas y con beneficios, persiguicon la polica a sus enemigos polticos, concedi inmunidad a los grupos nazi-fascistas, y asumi formalmente el poder. Entretanto, Borges firm cuanto manifiestose le puso al alcance. La venganza de Pern tard pero fue digna de su generosidad.Si Borges estaba equivocado en cuanto a que Pern fuera nazi (le faltaba el sistemticoodio de Hitler, la locura sado-masoquista), no estaba equivocado en cuanto a sufascismo. Y fueron precisamente los mtodos fascistas de la humillacin y el manoseoequivalentes del purgante que Mussolini us contra sus enemigos los que Pern uscontra Borges y su familia.
En aquella fecha, haba ya unos ocho aos que Borges trabaja como modestoauxiliar en la biblioteca municipal, Miguel Can. Ese era su nico empleo. Lapensin de Padre apenas daba para los gastos de la casa. De modo que result fcil paraPern vengarse de los manifiestos firmados por Borges. En agosto de 1946, ste fueoficialmente informado que haba sido promovido a inspector de pollos y conejos enel mercado municipal de la calle Crdoba. En su Autobiographical Essay, resumeirnicamente el episodio:
-
283ESTUDIOS
I went to the City Hall to find out what it was all about. Look here, I said, Itsrather strange that among so many others at the library I should be singled outas worthy of this new position. Well, the clerk answered, you were on theside of the Allies ... what do you expect? His statement was unanswerable; thenext day, I sent in my resignation.23
En el Essay, y tal vez por pudor, Borges no explica en que consistia lapromocin. Es obvio que haba sido elegido para ese cargo por el sentido alegricoque se da precisamente a las gallinas y conejos: animales mansos y hasta cobardes,vctimas del machismo rioplatense en sus chistes ms groseros. Pero si Borges eracorto de vista y nada atltico, tena un coraje moral que no era comn. Renunci a sucargo y de inmediato acepto un homenaje de la SADE, en que fue ledo un breve textosuyo sobre el episodio. Como es prcticamente desconocido, a pesar de haber sidopublicado ms de una vez entonces, lo reproduzco en su totalidad:
De