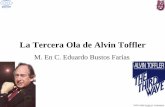Samuel Huntington - La Tercera Ola
Click here to load reader
-
Upload
fernando-de-gott -
Category
Documents
-
view
421 -
download
83
description
Transcript of Samuel Huntington - La Tercera Ola

Un libro cxcepcionalmente importante y brillante.»
ZBIGNIEW HR/.RZINSKl
••iiuntington nos ofrece en este libro una base clara e inteligente para el entendimiento de los más recientes procesos de democratización (...) y un análisis de las
posibilidades de que esos movimientos se fortalezcan y se extiendan a otras naciones.»
Edwin Cork, profesor del Departamento de Ciencias
Políticas de la Universidad de Oklahoma
«El tono de este libro es decididamente prescriptivo, pues, no contento con describir los acontecimientos, el autor se dedica también a elaborar una serie de normas
prácticas para los reformadores.»
Myron wniNUR, director del Ccnter for International Studics,
Massachusctts Institute of Technology
«Creo que Samuel P. Huntington ha escrito un maravilloso y profundo análisis de las extraordinarias conquistas democráticas que se han producido en los .
últimos quince años. Sin duda, su libro se convertirá en un punto de referencia esencial para el debate sobre el
futuro de la democracia.»
Marc F. Plattnbr, editor de Jounuü o f Dcniocraiy


I V II IM E R A O L AI ./ democratización a finales del ululo XX
I «»•* l'iM i IV'JO, ni/iü de treinta países en•I «mi il» I ..... i i. I atmonmérica, el este (le
. u I ni> |m del fs ic pasaron de tener mu • ', mi, ii ,i 1 iiim n i ii disfrutar de unsis- Ibiihi iK iiim rAltv udc gobierno, indo ello en• l muño il Milu revolución global que i|tiiM i <! ikontccimier.to político más ii i i)*1 liante d r 11% postrimerías del siglo XX.I n ti 11 i’i.i Samuel I’. Ilunlington• m iIi/,1 1.11 mu is y la naturaleza de estas n ni« i imirs democráticas, evalúa las pos:- l'iinl id. d. <>«iuhtl¡dad de estos regímenes v i «id' i i l.ii perspectivas de otros países i , i n sp,, lo ul mismo tema. Su conclusión •'«muí tu' liuiukioncs constituyen la ter-• 1,1 niii «le 11 democratización en el mundo
n, i •mu, después de otras dos a lasque si- i> 111 huí movimientos de reflujo que devolví, i, o n lo« pulses en cuestión a un go- t, mui mtorilario. A través de ejemplos■ «'ni reto«, evidencias empíricas y profur.di- •, unr.,in.íli-.iv, lluntlngton no sólo propor- 11-mi o mu (cot ia histórica sobre la tercera■ la, dno también una aguda explicación de cómo y pin qué se ha producido.l nnvcmidii de que el desencanto con res- p, i lo i la democracia es algo imprescindible ¡Milu MI consolidación, el autor, final- «i,'tile, i m i luye el libro con un análisis de ln» bu totes políticos, económicos y cultura- leí qur pueden decidir lu continuidad de cni.i Icrcct.iolu. poniendo asi el acento en la upltui, huí práctica de todas sus teorías, y ii nviiii, mío la obra en una útil herra- mi,’ ita pina lodo aquel que esté viviendo, prolugonl/andii o, simplemente, obscr- vando de «do fuera un proceso de este tipo. I». i vt, nimio, y dada la dificultad de los ti ittp,,, la valoración de llunlington acaba•lu í......I" mi un pinito diagnóstico demu >ii ,i < ¡un a. uiipi• • imliblr para conocer• 1 lUl'H, ,1 I i ,1, 111, ....... . . II .'I lllllllllO



Samuel P. Huntington
t í W i r(C *
La tercera òlaLa democratización a finales del siglo XX
O b b ì 1
^ PniclÓ Bllntmoi Aln ’> linn «’lumi MriftltNt

Iii'il.. i 'uii :ii: The Thini Waiv. Demoentlitolion in thr Latr Twentieth Cenluiy 11 d i v i , ity t f Ok hiberna Prims, Norman. OK.Í Ill'll liy 8 il moel P. Huntington I IHN <1 i- W1-2346-X
11 . Ii . ■ il do Jovofna Uélgndo
i ita .I- Victor Vlnno
In ......... . Ill'll
I. » 'i i i Ii Aii-.rii' i a • Printed in Argentina
» r ..| n liilil ,!<• i. .11 •» las ciilc.nnc» or. costellanoI...... i nonio i .h Scott Morid kh literacy Agency and The University of
................. Premi, Norn.in, OK.
I I ....... I I'.il l... SAIO’I M i ii».» A'»!», iliiriKM Aires
Pilli « IV 1. Id I llrfncn SA Marumi rulli í»2, TlarcrI'in*M in e .«I P.. I .. Motirann SA li.il.iii Um. i I IH. Meilen II F.
I .» I. , 1..'. >H|. 'I I .'III II I rri.il lie rsto lil.ro, en cualquier forma quo sea, Idiotien u . ...I II. ,11», . ..rilo « cinquina, ¡ m el ri.teina ‘tnultigrapli', mimeografo, improio por f.ti— I .1 I ...li., .i iAii, eli I lau l.iU nJa por )c*e editoria, viola derechos rettorvadoa, (\ i .I.,iiim telili is. .on clrlw »rr pravlsment* M-ilicitadn
IMO mi.» 1 / ninni

INDICE
»
Prólogo........................................................................1'li‘f.lCÍO..............................................................................................I ¿Qué?.......................................................................
¿Por qué?................................................................^ ¿Cómo? U>s procesos de democratización......I , l timo? Características de la democratización3. ¿Durante cuánto tiempo?....................................o ( I lacia dónde?.......................................................Notas............................................................................Indico analítico...........................................................
il1317-11
107153190251283307


PROI.OGO
l-'ntrt* las muchas cosas, buenas que me han ocurrido en la vida, no hay ninguna de la que esté tan orgulloso como de la• n-.tdón del Centro de Estudios e Investigación del Congreso Cari AlborI, e:i la Universidad de Oklahoma, y de nada he obtenido mayor satisfacción que del ciclo de Conferencias "Julián J. Kothbauni". El ciclo es un compromiso permanente de la Un;veril lai I de Oklahoma, creado en honor de Julián J. Rothbaum por su
• «posa, Irene, y su hijo, Joel Jankowsky.Julián J. Rothbaum, un muy buen amigo mió desde los tieni-
p >■. de nuestra niñez en el sudeste de Oklahoma, ha sido durante artos una personalidad de la vida civil de Oklahoma. Ha traba- |.ido como rector de la Universidad de Oklahoma durante dos I novios, y como rector estatal de la Educación Superior. En 1974 loe honrado con el más alto honor de la universidad, el "Dis- imgoe.hod Service Citation", y en 19S6 figuró en el "Oklahoma I l ili ni Paine*'.
M u , lo ile Conferencias Rothbaum esté, dedicado a temas re- l.n i.MM-lo ¡ ron l.i icpresentaliviilad gubernamental, la dcmocra- . 11 , la nluc.u ¡ón v la participación ciudadana en los asuntos pú- M .. . valor« . .i los ijiii' luí .ni .1 Rothbaum ha dedicado toda su
i .mipli.i .1. <lu n I >0 a I.I I 'niv. isldad de Oklahoma, al es- ' i>|o \ a mi | .ii • . oo h .hoto .1 lo i leales a In't i|iie i*stá dedicado t i l i. I.lilt • i'Oleo'l'i I.I I illih llllO I«> leiln . que o v ogro i sli'

I . I’ lfjICQO
' lo:, conforman una duradera contribución a la democracia nor- liMiiut icona.
C ar i B. A lbert
CutxfrtijtfshHo sexto ¡¡residente tic .'■? Cántara ,¡e Rqws&títtties
¡le las Esiti,ios (Inulas ¡le América

PREFACIO
I li libro versa sobre un importante desarrollo político global .|u i/,í. el más importante— de finales del siglo xx: la transición
tl> unos treinta países desde un sistema político no democrático a uno que sí lo es. Fs un intento por explicar por qué, cómo y • • ■ qué consecuencias inmediatas sucedió esta ola de democratiza« nin «•ñire I ‘*7-1 y 1990.
I *.te abro atina la historia y la teoría, pero no es ni un »r/il>a)u i. ni ii m un trabajo histórico. Se sitúa entre ambas; ba n tímenle ■ líala de una explicación. Una buena teoría es precisa, au»i> ia,
elegante, e luniina las relaciones entre distintas vai i.ibl» . < oiv i*p tu llí Ir. evitablemente, ninguna teoría puede explicar completa n..m e un solo acontecimiento c un grupo de ello- Una evp l. a «ii'tn. j'oi contraste, resulta inevitablemente compleja, densa, mn •ii't.i, • Inlelcctualmcnle insatisfactoria. Triunfa no por an .iri a tln.. pni M*r comprensiva. Un buen libro de historia di ■ «n i in i cronológica y anali/a oonvinccnteinente una • >■« urin 11 a .. iin imirntos, y muestra jhii qué uno conduce a otro l •.le ha h |o lainpiKii hace esto. No detalla el curso general «le la «leiti. - m............... ... los artos (.eleniii y oí lienta, ni ile.se ribo la d. mu. rah m...m . . . cada i n.» di" lo, | ’.ii"<•. I'u m i lug.u. n lenta i pl
.... til/ i un grupo o mu reto de regímenes «I* liaiisn >nn que trun»
. unen i n un |>< ito.lo lililladii de I > ñipo I n la |< iga ile la i »> o «ii . 1... lili i le trabajo no in ni nomoletko ni trllogiain«« lauto lint .................. . |m. Iu>.t‘*|». .ton llana».. Mil! .'MI Ih .le. I" , p.i

m l (i liifcxn ola
• i.i i.i/ón. No les proporciona las generalizaciones que entusias- in.ni .1 los primen«, ni la profundidad que prefieren los segundos.
I >e esta manera, este trabajo difiere significativamente en su < envía de varios de mis libros anteriores. En esos otros libros intentaba desarrollar generalizaciones o teorías sobre las relaciones entre variables clave, como poder político y profesionalismo militar, par- ta ¡pación política e institucional i/ación, ideales políticos y con- diiet i política. Las propuestas sobre estas relaciones se formulaban generalmente como verdades intemporales. En este libro, sin embargo, las generalizaciones se limitan a una restringida clase de acontecimientos de los años setenta y ochenta. Un punto clave del libro es que la democratización de la tercera ola difiere de aquellas de las olas precedentes. Mientras escribía este libro, a veces me sentía tentado de proponer verdades atemporales, como ' los reem- pl v/.os son más violentos que las transformaciones". Entonces debía recordarme que mi evidencia procedía de los limitados casos histó- ruos que había estudiado, y que estaba escribiendo un libro cxpli- i .ñivo y no teórico. Así tuve que abjurar del a temporal tiempo presente y, en cambio, escribir en pasado: "Los reemplazos fueron más violentos que las transformaciones". Con algunas pocas excepciones asi lo hice. En algunos casos, la universalidad de las propuestas parecía tan evidente que no pude resistir la tentación de ponerla en términos atemporales. Por añadidura, sin embargo, casi ninguna suposición se aplica a todos los casos de la tercera ola. De este modo, el lector puede encontrarle con expresiones como "tiende a ser", "generalmente", "casi siempre" y otros calificativos semejantes, salpicados a través del texto. En su forma final, la proposición citada más arriba debiera leerse: "Los reemplazos fueron habitual- mente más violentos que las transformaciones".
Este libro fue escrito durante los años 1980 y 1990, mientras los acontecimientos de los que trata estaban todavía desarrollándose. De esta manera, el libro sufre todos los problemas de la contemporaneidad, y debe ser visto como un acercamiento preliminar y un intento de explicación de esos regímenes de transición. El libro sigue los trabajos de historiadores, estudiosos de la ciencia política v otros académicos, que lian escrito monografías detalladas sobro ios acontecimientos particulares. También se basa extensamente en las crónicas periodísticas de esos acontecimientos. Cuando In tercera ola de democratización haya concluido, será posible una explicación más completa y satisfactoria de este fenómeno.
Mi estudio anterior sobre el cambio político, l ’oltlii .il ( hita m Changiug Socielies' enfoca el problema de la estabilidad pnlilu .i
• |r .i.t ir .|< I I i '.lllk it i 'ii I.' si. .i, ... i..i Hhii I. i I . I . I •

P’olaao II
Escribí esc libro porque pensaba que el orden político e...... le..positivo. Mi propósito íue desarrollar una teoría general m l> ciencia social de por qué, cómo y bajo qué circunstancias el otilen se resiste a ser alcanzado. Los libros corrientes enfocan el pii.M. ma de la democratización. Lo escribí porque creo que la demoi i i es buena en sí misma y, como intento explicar en el capitulo | tiene consecuencias positivas para la libertad individual, la »• i <bi lidad local, la paz internacional y los Estados Unidos de Amén» .1 Como en Poiitic/il Onier, he intentado mantener mi análisis t.m distanciado como lucra posible de mis propios valores; esto c u iré por lo menos en el 95 Ve de este libro. Sin embargo, creí • | poilría ser útil que en ocasiones mostrara explícitamente las impli ■ aciones de mi análisis a aquellos que desean que las socied.i l. » a las que pertenecen se democraticen. En consecuencia, m . 11 m > ligares del libro abandoné el papel de científico social, asumí el de
consejero político y presenté algo así como una "Guía para I..-, democratizados«". Si esto me hace aparecer como un dcm... i.ilt- ni aspirante a Maquiavelo, que así sea.
I I estímulo inmediato para escribir este libro fue la im ita, mu .1 I' 11 1p.11 en las Conferencias Julián J. Rothbaum en la l.'nlwr .1.1• le ( )k(ahorna, en noviembre de 1989. En aquellas conferí n> 1 . > pi. ■ente los temas principales de este libro sin t<\ía la 1 videncia riupi i.< a que, |*or supuesto, sostiene aquellos lemas l a parte pm ■ ip .1• l. l manuscrito fue escrita hacia fines de 1989 y en 1990, y no ln!> ni. .a. i iu en «•! análisis ningún acontecimiento posterior .1 l,f*ii I .|..\ muy en .leuda con el "Cari Albert C0ngressinn.1l Res* ai. b >u.l' lu• I ■ 1 Viilor" ile la Universidad de Oklnhoma, v con mi din*« i.-r, . I d.'ii.u Ronald M Potéis, |r., por invitarme a ofrecer e .la . nlen n• i. Mi esposa Nnncy y yo queremos también expre ai . mui., iipn • amos la constante cortesía y hospitalidad que recibimos en l i I niv.-fiidad deOklahoma |H>r parte del doctor Peten», lul a . Irene K.iihl’ai ni, J(x*l lankowsky v Cari Albert y su i- .j•• *
s .i como a invitación a las conferenci is prei ipitó la 1 labor 1 . m-ii .1. este libro, m i objeto había germinado en mi mente algún ti* inpo atrás l'sci bí dos artí. tilos, con anterioridad, sobre algunos i- na del manuscrito: "VVill Mor.* ( 'ounlries Ilee0111 o I Vmo. rail. 1 1 t/'a/iíi.a/ . i.'ti, i- Qwirlcrly, '19, v. iano 198|, págs 191-218) y ll.e M .. I . I Meaning ol I >ein.i. r.u y", en Dcwncrúri/ ¡n Ihr Wii.vi.a fir. 1 i'iny lh> P.ihluliou, edit.nlo poi Koheit A. Pastor (Núesa No I lint. a i.l Meiei. 1'W‘i, p.tg. 11-28) l'niie 198/ y . I |>. ...'I 1 1 in I ellmvslilp 111 I >. ni» 1.11'V and IVvelopmenl hizo | • 1 le. |... >1. 11. ,.i,i mu.......... . li. upo S'e.fuei/o a la inv. -I .■ »• 1. ■ » «I> 1.. I lema .le esto libio
M11. lia geni laminen l i ......0111.111.1.. en algún........................

11 I .i tofcoraoia
cientrmentc V en otros di* forma impensada, a este original. I Vsdo 1983 uicto un curso sobre las democracias modernas en el plan de estudios de Harvard, y lo he centrado en los problema'. de las transiciones democráticas. Tanto los estudiantes como los catedráticos reconocen que buena parte del material de este libro procede de este curso; mi opinión sobre el tema es que en realidad lo mejor procede de sus comentarios y críticas. Mary Kiraly, Young jo Lee, Kevin Marchioro y Adam Posen proporcionaron una ayuda indispensable en la búsqueda de material para este libro, al ordenar mis archivos sobre este tema. Jeífrey Címbalo no sólo ayudó en esas tareas, sino que también revisó cuidadosamente la coherencia del texto y de las notas al pie de página en las etapas finales de la preparación del original. Juliet Ulackctt y Amy Englehardt aplicaron sus considerables aptitudes sobre el procesamiento de textos a este original, produciendo con rapidez, eficacia y meticulosidad muchos borradores e innumerables e infinitas revisiones de los borradores. El original fue leído por entero o parcialmente por varios colegas. Ilouchang Chchabi, Edwin C'orr, jorge Domínguez, I-ranees I lagopian, h'ric Nordlinger y Tony Smith proporcionaron comentarios escritos que resultaron profundos, críticos y constructivos. Los miembros del grupo de discusión de Harvard de política comparada ayudaron con una fructífera discusión soore la primera mitad del original.
Estoy muy agradecido a todas estas personas por su interés por mi trabajo, y por la enorme contribución con la que han colaborado a mejorar la calidad de mi esfuerzo. Sin embargo, en úlli- mn instancia, soy el único responsable de la idea, tas pruebas y los errores de este estudio.
S am u el P. H ln iisg t o n
Cambridge, Massíidntscífs Febrero de 1991

Capítulo 1
¿QUE?
/ / comienzo de la tercera ola
I a tercera ola de democratización en el mundo moderno meii/ó, de manera poco convincente e involuntaria, veinti. uno minutos después de medianoche, el martes 25 de abril de I". I,<nI f boa, Portugal, cuando una estación de radio transmitió la • .mi ion "Crandola Vila Morena". Esta emisión fue la m nal para utm la>> unidades militares de Lisboa y sus alrededores ejecutaran lo I• l.nv . del golpe de estado, que habían skio cuidadosamente J im* nado. por los jóvenes oficiales que lideraban el Movimiento de la*I I i / . i : Armadas (MFA). El golpe se llevó n cabo con elíciem i • v . *ito, con tina pequeña resistencia por parle de las lueiva*. de hrguiulail Unidades militares ocuparon los ininr.tci m . clave. 11 , .mes de radio, correos, aeropuertos y oficinas «le leV-lraer. i a*i al mediodía, la mullitml afluyó en los callevitoreando a lo* . >kln. los y poniendo claveles en sus armas. Por la larde, el di> ladra
drj...... M.m ello Caetano, se rindió a los nuevos Iftlen •• mllll.ii« *di* Portugal Al día siguiente se exilió. Así minióla dictadura qe. balita nacido lias un golpe militar semejante en lÓjf», V ÍU*' •• *«I«i• .1.1 durante lieinla y un. o años | kh un austero civil. Autora.. fktl.i/ai, que trabajó en e:.ln ha colaWracinn mn lev. mtlll.i.• poi tugue-*»* '
I I golpe del 7S de abril lúe el ira leíble ( omien/u de un moví lira lili» mundial lie la |.I>| ileiui» 1.1. i > ■ poique lo* golpi il. i .1.1

II I .i Ictcurn ola
iln derrocaban con mucha mayor frecuencia los regímenes demo- ci.(ticos en v e / de instaurarlos. Fue un comienzo involuntario, porque la instauración de la democracia, y mucho menos la instauración de un movimiento democrático mundial, estaba lejos de la mente de los líderes del golpe. f,a muerte de la dictadura no aseguraba el nacimiento de la democracia. Sin embargo, lo hizo al I Iterar un enorme conjunto de fuerzas populares, sociales y polí- lii as que habían estado de hecho suprimidas durante la dictadura.I Jurante los dieciocho meses posteriores al golpe de abril. Portugal fue un torbellino. Los oficiales del MFA se dividieron en facciones conservadoras, moderadas y marxistas, que compitieron entre sí. Los partidos políticos cubrían un espectro igualmente amplió, que iba desdo el ala dura del Partido Comunista, en la izquierda, hasta los grupos fascistas, en la derecha. Seis gobiernos provisionales se sucedieron en el poder, cada uno con menos autoridad que sus predecesores. Se intentaron nuevos golpes y contragolpes. Trabajadores y campesinos hicieron huelgas, manifestaciones y tomaron fábricas, granjas v medios de comunicación. Los partidos moderados ganaron las elecciones en el aniversario del golpe, en 1975, pero al terminar aquel año la guerra civil entre el norte conservador y el sur revolucionario parecía una posibilidad real.
La erupción revolucionaria en Portugal se parecía, en muchos aspectos, a la de la Rusia de 1917, con Caetano como Nicolás II. el golpe de abril como la revolución de febrero, los grupos dominantes del MPA como los bolcheviques, parecidas convulsiones económicas y levantamientos populares, y hasta la conspiración de Kornilov sería el equivalente del fracasado intento golpista del ala derecha del general Espillóla, en marzo de 1975. lo semejanza no pasó inadvertida para los agudos observadores. En setiembre de 1974, Mario Soares, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisional y líder del Partido Socialista Portugués, se encontró con el secretario de estado Henry Kissinger en Washington. Kissinger recriminó a Soares y a otros líderes moderados que no actuaran más decididamente para impedir una dictadura marxis- la-leninista.
—Usted es un Kerensky..., yo creo en su sinceridad, pero usted es ingenuo —le dijo Kissinger a Soares.
—En verdad, yo no quiero ser un Kerensky —le contestó Soarcs.—Tampoco lo quería Kerensky —replicó Kissinger.Portugal, sin embargo, se convirtió en un fenómeno diferente
de Rusia. Los Kerensky ganaron, la democracia triunfó S u. . llegó a ser primer ministro y, más tarde, presidente. Y el I « m u í de la Revolución Porlugm a. la peí m>ii.i que en el mnmcniu • m. m | movió I i . íiK'i/as d. •-iplm.itl.i-* para piudUCii el n ulladn p..lili. n

/.IJiHW t il
que deseaba, fue un taciturno coronel pro democrático lliinuulo Antonio Ramalho Eanes, que el 25 de noviembre de 1975 «pl »■«*» a los elementos izquierdistas radicales del ejército y .isegniu . I futuro de la democracia en Portugal.
El movimiento hacia la democracia en Portugal, en lo . arto. 1974 y 1975, fue notorio, pero no el único. Movimientos demt* i > ticos menos obvios ocurrían en otros lugares. En 1973, en lira il los líderes del gobierno saliente del general Emilio Medii l di ,i rrollaban planes de dislensáo política o "descompresión”, y en 1" i el general Ernesto Geisel comprometió a su nuevo gobierno a mi. i.ii un proceso de apertura política. En España, el primet min im Carlos Arias empujó cautelosamente a la dictadura franqm -ta en una dirección liberalizadora, mientras el país esperaba la mu« i <«■ del dictador. En Grecia, nacieron tensiones en el gobierno «I«1 loa coroneles, que llevaron a su caída a mediados de 1974, y ese mis mu año, un poco más tarde, al primer gobierno elegido demo. ia ticamente de esa nueva ola de transiciones. Durante los qum. •• años siguientes, esta ola democrática abarcó el globo entero;«• • * a ile treinta países pasaron del autoritarismo a la democracia, y al menos otros veinte se vieron afectados por la ola demnci.ill. a
I I significado de la democracia
I as transiciones hacia la democracia entro 1974 y I9''«l m el lenui de este libro. El primer paso para avanzar en « .te tema «m Mhte en aclarar el significado de "democracia" y "deiiumall/«. ion", tal como se usan en este libro.
I I concepto de democracia como forma de gobierno nos n mi a los filósofos griegos. Su uso moderno, sin embargo, p ío .. 1«
de las revueltas revolucionarias de la sociedad occidental a íiiw ■ leí ilglo XVIII. A mediados del siglo XX, riel debato obre el »ig niiu ai lo de la democracia nacen tres significados genérale. i orno mu lumia tío gobierno, la democracia ha ido definida i n lumi0 . do luenU . «le autoridad para el gobierno, pro[xV.ito « peí • r.m dos |»iii i .te y procedimientos para constituirlo.
Snarecen -.orlos problemas de ambigüedad e impruunin . u.indo se define la democracia en términos de autoridad •• -I» pn.pu.itoi, y li amos en • .le estudio lina ilelmiiión ba ida en ......... Iim nntoi' En otros sistemas de gobierno, la. |*«*i• na.1 ..ni H ilen en lideres por ra/onn de n.ii límenlo, número, n.|iie /■ iioleni la, alianza, ip rendí/aje, ,eln rlón o examen llp n - .i• llnüimln pin 11'.• I 11. I.i iIiiiim. ñu la i misi'ile en' la el>. > iñn de lid. n a lian • de e l . .. Ion. . . i .ii)| t lltlvas | o| |»arl* de lo p. i

.0 1.1 tercera ola
tonas gobernadas por ellos, l a más importante formulación moderna de este concepto de democracia fue la de Joseph Schumpeter, en 19-12. En su primer estudio, Qipitalisin, Socinlism mui Di'itwcnta/, Schumpeter detalla las deficiencias de lo que llama la "teoría clásica de la democracia", que define la democracia en términos de "la voluntad del pueblo" (fuente) y "el bien común” (objetivos). Demoliendo con eficacia estos prolegómenos, Schumpeter adelanta lo que denomina "otra teoría de la democracia". El "método democrático —dice— es el acuerdo institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos ejercitan el poder de decidir por medio de una lucha competitiva mediante el voto del pueblo".
Poco después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un debate sobre aquellos dos términos, en su acepción clásica, para definir a la democracia por la fuente o los objetivos, y un número creciente de teóricos se adhirieron al concepto de democracia de procedimientos, al modo de Schumpeter. Hacia 1970 el debate había terminado, y había ganado Schumpeter. Los teóricos aventuraban distinciones entre definiciones de democracia racionalistas, utópicas e idealistas, por un lado, y definiciones empíricas, descriptivas, institucionales v de procedimientos, por otro, y llegaron a la conclusión de que solamente el último tipo de definición proporciona la precisión analítica y los referentes empíricos que hacen que el concepto sea útil. Las decisivas discusiones de la democracia en términos de teoría normativa sufrieron un brusco descenso, al menos en las discusiones académicas norteamericanas, y fueron reemplazadas por los esfuerzos por comprender 1j naturaleza de las instituciones democráticas, cómo funcionan, y las razones por las que se desarrollan y mueren. El esfuerzo que prevaleció fue el do hacer de la palabra "democracia" menos una palabra triunfalista que un término de sentido común.
Siguiendo la tradición schumpoteriana, este estudio define un sistema político del siglo XX como democrático siempre que la mayoría de los que toman las decisiones colectivas del poder sean seleccionados a través de limpias, honestas y periódicas elecciones, en las que los candidatos compiten libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población adulta tiene derecho a votar. Definida así, la democracia abarca las dos dimensiones —competencia y participación— que Robert Dahl vio como de cisivas en su definición de democracia realista o poliarquía. I .lo también implica la existencia de libertades civiles y p o lí t ic a ■ nnm expresarse, publicar, reunirse y organizar todo lo neo- .ario para • ! debate político y la conducción do campañas electorales
I .l.i di lili • ion I». ada en lo* | .... . dliillento . de la ........ - i.i. ia

¿Cltirt» .1
proporciona un conjunto de variaciones —agrupadas am p.i........te en las dos dimensiones de Dahl— que permiten juzga i I «.• • • • qué punto los sistemas políticos son democráticos, para coiupararsistemas y para analizar si los sistemas se vuelven más o ........ .democráticos. En la medida en que, por ejemplo, un sistema p>> Utico niega la participación por medio del voto a una parle en i >i sociedad — como el sistema sudafricano con el 70 % de m i p.-Ma clon negra, como Suiza con el 50 % de su población femcnln i ■■ como los Estados Unidos con el 10 % de su población negra del sur— es no democrático. Similarmente, un sistema no es d* mi* orático en la medida en qrte no permite oposición en las ele., m res, o que la oposición es presionada, o censurada para qu n.. haga lo que pretende, o si ios diarios de la oposición son ■ en- u lados o clausurados, o si los votos son manipulados o mal coiu *d< *-> l'n cualquier sociedad, el pertinaz fracaso del principal pari do político de la oposición para ganar espacio suscita necesario mente preguntas que conciernen al grado de competencia permitido pm el sistema. A finales de los años ochenta, el criterio de deims ra> la basado en las elecciones libres se hizo más habitual por el aumento del control electoral por parte de grupos internacionales l'n I ''s), este punto se consideraba eficaz cuando las primeras cien ion. .en un país que estaba democratizándose eran aceptadas como legitimas tras haber sido observadas por uno o varios equij...... a/.*dablemente competentes y bien elegidos de observ.idoi.-. mlei i a. ionales, y si los observadores certificaban que la» e l.........■ i implí.m con los mínimos niveles de honestidad y limpi-v i
I I acercamiento a la democracia segiín lo** prnirdimieiitns . ..m uerda con el uso de sentido común del término Todos '.abe mns que los golpes militares, la censura, las elecciones mullóla .la ., l.i coerción y la violencia sobre la oposición, la cánel p.u.i lo
i olientes políticos y la prohibición de las reuniones polítli a «•>i iic oínpatibies con la democracia. Todos sitiemos que I . o|. . iva 1 i. . políticos informados pueden aplicar las coil.lu ion. de pro . tumi nto de la democracia a los sistemas políticos evisu ni. . i n I mundo, y realizar con cierta facilidad una lista de aquello. p.n e ue .»i i !arameóle democráticos, aquellos que claramente un I..
m o v aquellos que se sitúan en el medio, y que con peqn. n.e. . ».. p. Mine-, distintos observadores pueden compouei idenli a., h ia I ndos r allemos también que piulemos Itu.»*r y lu o m o ju i......... I*n■ . .mui .os gobiernos c.imtii.111 t on el pa .o del Urinp- •.i .* o. Ii* puede di*., útil la afirmación do que Argentina. Iliasil \
I nip.n.n lian ni • denuicialti o . en Wftn que en l' i/h I n j • 111. ■... p o lít ic o n il iu a . . . l i an p) .le í la iiU 'iile en i Cflnp II l l l l lU i l lo • li » iiin lo . m ie l. . 111, lím enle y u n ilq u le i '.f. le in i de i la ill. ■ *11 llem

« Ln torce'n ola
que aceptar la existencia de casos ambiguos, fronterizos y mixtos. I fistóricamonto, el Kuominlang (KMT) en Taiwan, por ejemplo, ha combin.ulo algunos elementos de autoritarismo, democracia y totalitarismo. Por otro lado los gobiernos que tienen orígenes democráticos pueden terminar con la democracia mediante la abolición o limitación severa de los procedimientos democráticos, como en Corea y Turquía hacia fines de los años cincuenta, y en las Filipinas en 1972, Pese a lodos estos problemas, la clasificación de los regímenes en términos del grado de procedimientos democráticos resulta una tarea relativamente simple.
Si la elección popular de los que toman las decisiones en la cúpula es la esencia de la democracia, entonces el punto crítico en el proceso de democratización está en el reemplazo de un gobierno que no fue elegido de esta manera por uno que lo haya sido en unas elecciones limpias, libres y abiertas. Sin embargo, la totalidad del proceso de democratización antes y después de esa elección es lubitualmente complejo v prolongado. Implica avanzar desde el final del régimen no democrático, la inauguración del democrático y luego !a consolidación de este sistema. La liberalizado)!, por el contrario, es la apertura parcial de un sistema autoritario, sin que se elijan líderes gubernamentales a través de unas elecciones libremente competitivas. Liberalizar un régimen autoritario puede consistir en liberar presos políticos, abrir algunas instancias para el debate público, atenuar la censura, permitir elecciones para puestos que tienen escaso poder, permitir alguna expresión de la sociedad civil y dar otros pasos en dirección a la democracia, sin someter a los que toman ¡as decisiones principales a la prueba de las elecciones. La liberalizacidn puede llevar o no a la completa democratización.
Es necesario añadir varios puntos para definir la democracia. En primer lugar, la definición de democracia en términos de elecciones es una definición mínima. Para algunas personas, la democracia debe o debería tener connotaciones movilizadoras y más idealistas. Para ellos, la "verdadera democracia" significa íibcric, cgalité. fraternité, un efectivo control ciudadano sobre las políticas, gobierno responsable, honestidad y apertura política, deliberación informada y racional, iguales cantidades de poder y participación, y otras diversas virtudes cívicas. Estas son, para la mayor parte, cosas buenas, y la gente puede, si lo desea, definir Ja democracia en estos términos. Haciéndolo así, sin embargo, aparecen lodos los problemas que han acabado con las definiciones de democracia por la fuente o por los objetivos, l as normas borrosas no permiten análisis útiles. Elecciones, .merlina, libertad y juego Ime. >o son la esencia de la democi.s la .1 ii. u u i-ible -me quu non lorgnl'in

¿Quu > ;: i
nos creados por medio de elecciones pueden ser ineficientes, •>• rruptos, de corlas miras, irresponsables, dominados por interósea concretos c incapaces de adoptar las políticas que exige el lum público. Estas cualidades los convierten en gobiernos indeseable»», pero no en gobiernos no democráticos. La democracia es una vil tud pública, no solamente la única, y la relación entre la donv ■ i .« cia con las otras virtudes y vicios públicos puede ser comprendió.» solamente si se distingue claramente de las otras características de los sistemas políticos.
En segundo lugar, es posible que una sociedad pueda elegir mu» lideres políticos a través de mecanismos democráticos, pero inte esos líderes políticos no puedan ejercer un poder real. Ellos pn> .Im ser simplemente la fachada o los títeres de algún otro grupo En I» medida en que la mayoría de los productores de decisiones o>l«-» livas de poder no sean elegidos a través de elecciones, el sistema político no será democrático. Sin embargo, en el concepto »le dentó cracia están implícitas las limitaciones del poder. En las dentó» ra cias, los productores electos de decisiones no ejercen la totalidad drl poder; lo comparten con otros grupos de la sociedad. Si aquellos productores de decisiones democráticamente elegidos se coiivn-t ten, sin embargo, simplemente en una fachada para que los grupo. no elegidos democráticamente ejerzan mucho más poder, enim •• - aquel sistema político resulta claramente no democrático, i 1 .1. i»aparecer legítimos interrogantes, como si los gobierno. elegid........Japón a fines de los años veinte o en Guatemala a (me . «I- ■óchenla estuvieron demasiado dominados por sus fuei/.»■ aun «• I.*-. como para no ser verdaderamente democráticos Tamba n •tilia i-orillo para criticar a un gobierno, ya venga la crítica »!«• la izqmei
da o de la derecha, argumentar que los funcionarios elegido • * o» i iu lilamente "instrumentos" de algún otro grupo, o que ej» i > en • u
.mloridad solamente porque se los tolera y sin severas rn.li i. >m . pin partí* de mngún otro grupo. Estos argumentos m* »• gnu■■ n < un ímdo, y pueden resultar ciertos. Pero no deben ser cmv.id- .a !■• •
t.uleros hasta que no se haya demostrado que lo son I • i. n ni la diff< il, pero no imposible.
II tercer punto está relacionado con la fragilidad o I.» r.i «lili ilad del sistema político democrático Es po ¡ble inmi| oi.u il . . i i'plo de estabilidad o ¡nstitucionali/ación a la delum mi il«-di i i ai ia. I l.ibitualmente, esto nos remite a grado en el qin '<•I i ti i pi iai que penliiie un sistema político. la < stahilidi"! ■ • mía dintel HUI fundamental m el au.1le.ll de iii.itailni a li lilipmlítlm I ln sistema pulllr lili nnbaign, puede ■ i u n ...... u n íili'iie- i.tlliu y n»a u rnerm ■ ilable Algunu'i seitema que pile del» «OI I lililí, ni................. ............ til..........leí ua.lan>eule pu. den

.'•I La lercora nía
tener grandes diferencias en cuanto a su estabilidad. Freedom House, en su informe sobre la libertad en el mundo, publicado a comienzos de 1984, clasificó tanto a Nueva Zelanda como a Nigeria dentro de los países "libres". Al comparar ambos países, el resultado ora que la libertad no era menor en el último que en el primero de ellos. Sin embargo, era mucho menos estable: un golpe militar terminó con la democracia en Nigeria el día de Año Nuevo de 1984. Se pueden crear sistemas democráticos o no democráticos, pero pueden durar o no. La estabilidad de un sistema difiere de la naturaleza de dicho sistema/'
lil cuarto punto se relaciona con la posibilidad de tratar democracia y no democracia como una dicotomía, o bien como una variable continua. Muchos analistas prefieren la última hipótesis, y han desarrollado maneras de medir la democracia combinando indicadores de imparcialidad en las elecciones, restricciones a los partidos políticos, libertad de prensa y otros criterios. Este enfoque resulta útil para ciertos propósitos, corno la identificación de variaciones en el grado do democracia entre países {Estados Unidos, Suecia, Francia, Japón), que normalmente se consideran democráticos, o variaciones en el grado de autoritarismo en países no democráticos. Sin embargo, esto plantea muchos problemas, como el peso real de los indicadores. Un enfoque dicotómico serviría mejor al propósito de este estudio, porque nuestra preocupación consiste en la transición de un régimen no democrático a otro democrático. La democracia ha sido definida, además, en este estudio, mediante un criterio sencillo, relativamente claro y ampliamente aceptado. Aun cuando los analistas utilicen distintos raseros, sus juicios sobre qué sistemas políticos son democráticos y cuáles no lo son coinciden en un grado elevado.’ Este estudio, en consecuencia, va a tratar a la democracia como una dicotomía variable, reconociendo que habrá algunos casos en una posición intermedia (por ejemplo, Grecia, 1915-36; Tailandia, 1980; Senegal, 1974) que podrían ser clasificados como "semidemocrarias" de una manera apropiada.
En quinto lugar, los regímenes no democráticos no tienen competencia electoral ni amplia participación por medio del voto. Fuera de estas características negativas compartidas, tienen pocas cosas en común. La categoría incluye las monarquías absolutas, los imperios burocráticos, las oligarquías, las aristocracias, los regímenes constitucionales con sufragio limitado, el despotismo personalista, los regímenes fascistas y comunistas, las dictaduras militares y otros tipos de gobierno. Algunas de estas formas di- gobierno li.ui prevalecido en tiempos pasados; otras son relativamente in<kIciií.n En particular, los regímenes totalitarios surgieron en el s.gln W tras <4 comienzo de la demu i.i(i/.n ion, •• inl< ni.non i iIiU m i la m<.

¿Ouó? sis
vilización ciudadana de masas para servir los propósitos del o ,;i rr,en. lo s científicos sociales diseñaron una distinción impoi I .mi- \ adecuada entre estos regímenes y los sistemas tradicionalmenlr ir. democráticos. Estos últimos se caracterizan por la existencia .!.• un partido úrico, generalmente dirigido por un solo hombre; una • • secreta poderosa y omnipresente; una ideología muy do -iri. t i . l . como tal, que sostiene un ideal de sociedad que el movimiento totalitario se compromete a realizar, y una penetración y conti ol (•« •« parte del gobierno de las comunicaciones de masas y de toda-, n i . mayoría de las organizaciones sociales y económicas. Por mi parle, un sistema autoritario tradicional se caracteriza por la existen. >l>- un único líder o un pequeño grupo de líderes, ningún partido o un partido débil, ninguna movilización de masas, posiblemente1 una "mental i /ación" pero no una ideología, gobierno limitado, "piara lismo limitado y no responsable", y ningún esfuerzo por reíomi «r la sociedad y la naturaleza humana.* Esta distinción entre lolalita rismo y autoritarismo resulta crucial para comprender la política del siglo XX. Sin embargo, para evitar la ambigüedad en el repetid. - uso del término "no democrático", este estudio usa el tér mino ' .111 toritario" para referirse a todos los sistemas no dcmocrátic..-- I formas específicas de regímenes no democráticos o autoritario refieren a los sistemas de un solo partido, sistemas total tan..., dictaduras personalistas, regímenes militares y otros • . u . |.mi> -
Las olas lie democratización
Los sistemas políticos con características dcm ocr.U i.............limitan a los tiempos modernos. En muchos lugares del m undo mi eligieron jefes tribales durante siglos, y en algunos tugan • evi aian instituciones políticas democráticas a nivel de ¡as ciudades Por añadidura, el concepto de democracia era, por Hupurto, familia, para el mundo antiguo. La democracia de los griegos y lo o mi nos, -m embargo,excluía de la participación en la vida pollina a : . mujeres, a los esclavos y muchas veces n otras categoría- del pin ¡>!o, como los residentes extranjeros. I i medida en que «1 .1o-.i rp lirt ctivos fueron, en la prái tl< a " ipom »1 le i inch -
. i . limitaciones públicas era también, a menudo, limitada I i moderna democracia no es tan Himple como la d« in..
. i.«, i.» de la ciudad, la tribu o la . lud.ul . »lado; e . la dnm . i.» >. ie| . lado■n.wl.'ii y hii .ij ariclón está a-.iHi.ida al .1. - un»11.• I
. i 1.1 n,i mu |-n( K< I.lente el enipuje illli lal liana l.i demo« i.n > a da .-o la prim.-.a mitad del tifi-.lú XVII I a-, id r .«. *l.-im<* .aln > i
\ I ... m... .miento. .I...., ».tln . fu. i..n i ai a. leí ii|l. a-. Imp «l.m

I a lurccia ola
*«•■>, aunque im controles, de lo Revolución Inglesa. El "Fundamental Orders" de Connecticut, adoptado por los ciudadanos de Hartford y los pueblos vecinos el 1-1 de enero de 1638, fue "la primera constitución escrita de la democracia moderna". Sin embargo, las revueltas de los puritanos no dejaron un legado de instituciones democráticas ni en Inglaterra ni en América. Durante un siglo, a partir de 1660, los gobiernos, en ambos lugares, tendieron a volverse todavía más cerrados y menos ampliamente representativos del pueblo que lo que habían sido antes, lín una diversidad de formas, sucedió un renacimiento aristocrático y oligárquico. En 17f>U, existían instituciones no democráticas a nivel nacional en el mundo occidental En 1900, esas instituciones existían en muchos países. En los años más cercanos, muchos más países tienen instituciones democráticas. Estas instituciones aparecen en olas de democratización (véase la figura l.l).
Una ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que ocurren en determinado período de tiempo y que superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta durante ese mismo período. Una ola también implica hnmtualmente la liberalización o la democratización parcial en sistemas políticos que no se convierten por completo en democráticos. En el mundo moderno se han producido tres olas de democratización.“ Cada una de ellas ha afectado a un número relativamente escaso de países, y durante su transcurso algunos regímenes de transición (vieron en una dirección no democrática. Por añadidura, no todas las transiciones hacia la democracia ocurren durante olas democráticas. La historia es una mezcla de cosas, y los cambios políticos no pueden encerrarse en clasificaciones históricas absolutas. La historia tampoco es unidireccional. Las primeras dos olas de democratización fueron seguidas por una ola inversa en la que algunos países que previamente habían hecho la transición hacia la democracia, aunque no todos, volvieron a gobiernos no democráticos. A menudo resulta arbitrario intentar especificar con precisión cuándo ocurre un régimen de transición. También resulta arbitrario intentar especificar con precisión las fechas de las olas de democratización y.sus contraolas. De todas maneras, a veces resulta útil ser arbitrario, y ¡as fechas de esas olas en que cambian los regímenes son más o menos las siguientes:
Primera —extensa— ola de democratización 1828-1926 Primera eontraola 1922-42Segunda —breve— ola <lo democratización I9-1.V62Segunda contraola 1958-75 * ó .■leiotiii ol.i tic dcini». rili/.n iOn 1974

wlMi f6
l / i i¡riHtcr(t ola de democratización. La primera ola tiene mii i al» • • en las revoluciones norteamericana y francesa. La apan. i« *n ... tn .1 de las instituciones democráticas, sin embargo, es un Imomei»' propio del siglo XIX. En la mayoría de los países, dm.mi. • . siglo, se desarrollan gradualmente las instituciones demtx i.iln a < y por eso resulta difícil, así como arbitrario, especificar iiim i< • L ■ precisa a partir de la cual un sistema político pueda ser coivn. . democrático. Sin embargo, Jonalhan Sunshinc presenta dos • i itrios extensos para establecer cuándo los sistemas político , del siglo XIX alcanzan una calificación democrática mínima en el un»* texto de ese siglo: (1) el 50 % de los varones pueden «?r < !<•,•, los para votar y (2) un Poder Ejecutivo responsable, que delx* m aulé ner el apoyo de la mayoría en un Parlamento elegido« o a l«|in- •••' elige en elecciones populares periódicas. Si adoptamos e .lo . i [itrios y los aplicamos de forma bastante amplia, podremos dn u que los Estados Unidos comenzaron la primera ota de denw> i.i lización aproximadamente en 1828.' La abolición de las i.dlllia cioe.es según la propiedad, en los estallos más antiguos, y I.i ad misión de nuevos estados con sufragio universal mas- ululo . I. »a ron por encima del 5f) % la proporción de varones blanco , que votaron en aquella elección presidencial de 182H I n la . de. >1 m siguientes, otros países ampliaron progresivamente el ■ o lia g i" , redujeron la pluralidad de votos, introdujeron el setenvi .!.• > - . secreto v establecieron la responsabilidad del prlinn nuiu .do v gabinetes parlamentarios. Suiza, los dominios ingleses tic ulliionm ( irán Bretaña y varios países europeos más peoueiV tu. <• ie.i «utransición hada la democracia antes de que cambiara <■! • glo I'.....ante • de la Primera Guerra Mundial, Italia y Argentina inli .luje ion regímenes más o menos democráticos. Tras esta gu> m.i • d.uiiu rati/aron los países que acababan de independí/ai <*, Irlanda i• Islandia, y se produjeron movimientos de masas m pro de la dciiick rada en los estados que sucedieron a lo . Impetu do los Komanov, Habsburgo y Ilononzollern. A principios de los ai. . Ironía, tras el fin de la primera ola, España y Chile so ana ti. n.n a la filas deinocrálicas. I'n total, en el curso de uno den ain>. m .i, de treinta países • .tableeieron, por lo menos mínlnumottle Instituciones n.ii límales y democráticas. En 1630, Tocqiievllle piedljoi le movimiento cuando einpivaba En 1920. James l'. y.eti ......... .. historia, y dedujo que "el movimiento hatla la deuus i .i. i.i ho\ ampliamente visible,« . un mov límenlo natural, del lo una ley general ilel peogn .o -Nial
l, i i>i, m a ., ii fí.i,./a \ | i de la i p .. nl.c n'.iiile Mi \ >« whi# nii InlUl.., el modinli iiln li.i. ta la demn* ia> la • .laba n du< >• m.Iixh*

.'ll 1.1 im i itM o*A
Knr.--.-M hiiMna nln rm iiv ..!i
>• -« nib «I» S»jpi.-xUr«na»a »
hmm»I. ¿tirii-aI .•l-fj.lt N ,111111« cV- |l.llw*
WHlux |. H IMIn. '
•aa I -asill ;V.:< in.* : í.» -vi .»a :
-■w
I .»ixf«---.-.--»' XI« « » inlil.mix-rirV'.« r « .n -v 11.11 tir |klW> im im n ii r H ii-i.-r l.lr~
F'S 'jr-? i . i . CV<u di"i:ocrótica»y ccnu molar

¿Qué* 0.1
y cambiando do signo. El desarrollo político domin.mt«' mi !•>* años veinte y treinta consistía en el alojamiento de la dcm.n r»u m,y en e! retorno de formas tradicionales de gobierno nutorii.n......la introducción de nuevas formas de totalitarismo, basada . ■ n l.oi inasas, más brutales e incisivas.
Las contraolas ocurrieron principalmente en aquellos p.iíMt* que habían adoptado formas democráticas poco antes o dv-puñ» de la Primera Guerra Mundial, en donde no solamente era mi. ■ la democracia sino que también lo eran, en la mayoría d. lo. u sos, las mismas naciones. Solamente un país, de toda una di - . na de los que introdujeron las instituciones democráticas anu ■ 1910. sufrió la contraola después de 1920. Solamente cuatro, de lo« diecisiete países que adoptaron instituciones democráticas cutio 1910 y 1931, las mantuvieron durante los años veinte y treinta
La primera contraola comenzó en 1922 con la Marcha solu. Roma, y la facilidad con que Mussolin! derrotó la frágil y hastante corrupta democracia italiana. En poco más de una década, la . incipientes instituciones democráticas en Lituania, Polonia I el o nia y Estonia fueron abatidas por golpes militares. Pat .< it.mn
Nota: Clasificación de países de l.< figura I !,
(A j Australia, Canadá, Finlandia, Mamila, Irlanda, Nu.va AH i Ia 'ukmh Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.
(II) Chile.(C) Al. manta occidental, Austria, Bélgica, Colombia. Din.vn. . a. 11 . 11 ll <
lia, Ja|»«r, I lolanda, Noruega(!)) Argei lina, ChefiMk>vai|uia, Grecia, Hungría. Uruguay.(I) Alemania orii-nl.il, España. I’olnnla, Portugal.(11 I i .nía, 11 Inania. I ■ lomai>. Ik t.n.m (j.imlna, Israel. Jamaica, Val.oia. Malla, So I n i i lnnidad
Ti> Mgo, Venezuela.lili l'nliviii, lli.isil, Curva drl Sur, l.u.idnr, I lipinus, India, r.i>julsUn I’. m
Turquía(I) N ig riull lili i .s .»•'!.» I i 1,1 ( ¡h a n il'iyat.a t... I. -i.. i » lil'.tv .M "n * 1, n I ' *ls a lar. ( ..ial.it.ala II n ll. i.lm .. M< . J. *«' > ■ i ■ i •. •
Ni. c ii;m ■ IWlauül, Ihmiarla ''« iu , «l il | 'miiUii NUilnam

30 La torcera ola
Yugoslavia y Bulgaria, que nunca .mían conocido una democra- . ia real, fueron sometidos a nuevas formas de dictaduras más c u ras. Li conquista de) poder por Hitleren 1933 terminó con la
democracia alemana, aseguró el fin de la democracia austríaca al .mu siguiente y tuvo como consecuencia el fin de la democracia cl>c« a en 1938. 1.a democracia griega, que habla sido establecida por consenso nacional en 1915, fue enterrada finalmente en 1936. Pot lugal sucumbió al golpe militar de 1926, que condujo a la larga di. tadura de Salazar. Otros golpes militares ocurrieron en Argén- iin y Brasil en 1930. Un golpe militar condujo en 1936 a la guerra ivil y a la muerte de la República Española en 1939. 1.a nueva y
limitada democracia introducida en Japón en los años veinte fue ' 111 • I miada por un gobierno militar al comienzo de los años treinta.
I dos cambios de régimen reflejaban el desarrollo de ideolo- im e. o.munidas, fascistas y militaristas. En Francia, Gran Bretaña v olio p.u'.rs, donde las instituciones democráticas lograron sola. u \ .i. los movimientos antidemocráticos ganaron fuerza a par- t.i . i. ’ pr.igri ivo aislamiento de los años veinte y la posterior .tyjiir u.n rii.uómica la guerra, que había sido llevada a cabo pai v • ilvar al mundo en pro de la democracia, solamente había ion .< gunlo incentivar las contradicciones entre la derecha y la . qim i.la que intentaban destruirlo.
/ ■ • eyiimla nla ¡Ir daitocnUizoción. Al comenzar la Segunda Guerra Muinli.il, tuvo lugar una segunda ola de democratización. La ocu- |-.n o aliad.i promovió la instauración de instituciones democrá tu a , . o Al.mama Occidental, Italia, Austria, Japón y Corea, mientras | ir la presión de la Unión Soviética acabó con la incipiente• i .. ...... i. a en Checoslovaquia y en Hungría. En Latinoamérica,i i .igu.iy volvió a la democracia durante la guerra y Brasil y Costa I' .i \uh .non a la democracia a fines de los años cuarenta. En ..lio-,. ii.ilin países latinoamericanos —Argentina, Colombia, Perú v Vrnr/iioln las elecciones de 1915 y 19-16 instauraron gobier- ti.. •• 1. giilo por el pueblo En esos cuatro países, sin embargo, I. pía tii e. democráticas no perduraron, y a comienzos del. . . ..i . . Inment.i • .* habían instaurado dictaduras. Hacia fines .Ir ai .... . ni. lienta, Argentina y Perú volvieron hacia una dem. ■. . i. i.i Unid.ida que fue, sin embargo, muy Inestable, como con
. ii. o . . i .I. I ioitfU( loenlir las íueivas aunadas y lo . movimiento.-. I pul . i . . i ¡>i i , i .i \ peronista l.iml nii hacia Uní-, di los año. ......... . n i 1 . 111(1 ,1 .1. I.) elil.-s de l olombl.l y Venezuela i .t.il»!*. ............... . i , ion. | ara leiinii1 ir con l.m di. I.idui.i' militai. en, . . . i « , . . . Millo,tu. IMlv. l l lUi ' lone . l í en lo , l.lll. a- i l u i . i d r i n .
Nln « i l l a < lanío, el ninnen/o del luí del gohli inn i nlnnldlUM

¿Ouó ? 31
occidental produjo gran número de nuevos estados. En mucho'. ' ellos no se hicieron verdaderos esfuerzos para establecer in- lilu i iones democráticas. En algunos la democracia fue débil: en Paquistán, ppr ejemplo, las instituciones democráticas nunca íuen m efectivas, y fueron formalmente derogadas en 1958. Malasia :.<• independizó en 1957, y mantuvo su "quasi-democracia", excepto durante un periodo breve de gobierno de emergencia, entre 1969 v 1971. Indonesia tuvo una confusa forma de democracia parlamentaria entre 195.9 y 1957. En pocos estados nuevos —India, SriI nka, Filipinas, Israel— las instituciones democráticas se mantuvieron durante una década o más, y en 1960 el estado más grande de Africa, Nigeria, comenzó su vida democrática.
! i i seguíala contruóla. A comienzos de los años sesenta, la segunda ola de democratización se había extinguido. A fines de los años cincuenta el desarrollo político y los regímenes de transición estaban adquiriendo un cariz fuertemente autoritario.1* El cambio fue notorio en América latina. El giro hacia el autoritarismo comenzó en Perú, en l%2, cuando las fuerzas armadas intervinieron p ira cambiar el resultado de unas elecciones. Al año siguiente, un• i vil conveniente para los militares fue elegido presidente, pero lúe derrocado por un golpe militar en 1968. En 196-1, golpes mili- l.m • derrocaron a los gobiernos civiles de Brasil y Bolivia. Siguie- n ni Argentina en 1966 y Ecuador en 1972. En 1973 se impusieron legímenes militares en Uruguay y en Chile. Los gobiernos militu- ii-1 de Brasil, Argentina y, de forma más discutible, Chile y Uruguay. fueron ejemplos: acordaron sostener la teoría de un nuevo tipo «le sistema político, "el autoritarismo burocrático". '
I n Asia, en 1958 las fuerzas armadas impusieron en Pakistán• I régimen ile ley marcial. A fines de los años cincuenta, Syngman Nlu e comenzó a minar los procedimientos democráticos en Corea, v el régimen democrático que lo sucedió fue destituido por un g •ipe militar cr. 1961. Este nuevo régimen "semiautoritario" fue li giiim.ulo por las elecciones de 1963, pero en 1973 se convirtió en mi i« ganen fuertemente autoritario. En 1957, Sukamo reemplazóII ilfinoi ra<la parlamentaria por una democracia controlada, y en l"<> • I r Iwcrzai armadas indonesias terminaron con ella y torna* i. 1. 1■ I gobierno de su país. En 1972, el presidente Fercliuand Marcos ■ itabl.. ió un régimen de ley marcial en Filipinas, v en 1975 ludirá• n ilhi o .pendió lo?, procedimientos democráticos y de<laró un
SI .ni de t-iiiii;-. o. i.i en l.i Imii.i I n Talwan, «¡ régimen no • n i->. i.itn n del f. MI habla tolerado i luí di-.ideilti . líber ale i
.luíanle I ". ............. . lienta, p........ .. la é| a negra1 di |'í(4> lo»."upiimió v m «ileu. tri l.ulii cla*e de di .. ui*> polín« «t**.

3? La torcow ola
En l.i zona mediterránea, la democracia griega cayó antes de que tuvieran lugar un golpe de estado "real" en 1965 y un golpe militar en 1 967.1 as fuerzas armadas turcas derrocaron al gobierno civil de su país en 1960, devolvieron la autoridad a un gobierno elegido en 1961, intervinieron otra vez en un "semigolpe" en 1971, permitieron el regreso de un gobierno elegido en 1973 y luego ejecutaron un golpe militar a gran escala en 1980.
Durante los años sesenta, varias colonias británicas no africanas obtuvieron su independencia, y establecieron regímenes democráticos que duraron significativos períodos de tiempo. Se trata de Jamaica y Trinidad Tobago en 1962, Malta en 1964, Barbados en 1966 y Mauricio en 1968. Sin embargo, el grueso de los nuevos países que se independizaron en los años sesenta estuvo en Africa. El más importante de esos países, Nigeria, empezó como una democracia, puro sucumbió a un golpe militar en 1966, l'l vínico país africano que mantuvo las prácticas democráticas fue Botswana. Oíros treinta y tres países africanos que se independizaron entre 1966 y 1970 se volvieron autoritarios a partir de su independencia, o poco tiempo después. La descolonización de Africa provocó la mayor multiplicación de gobiernos independientes autoritarios de la historia.
Entre 1960 y 1970, el movimiento mundial que se apartó de la democracia fue impresionante. En 1962, trece gobiernos eran producto de golpes de estado en todo el mundo; en 1975, lo eran treinta y ocho. Según otra estimación, un tercio de las treinta y dos democracias activas en el mundo un 1958 se volvieron autoritarias hacia mediados de los años setenta. En 1960, nueve de los diez países sudamericanos de origen español tenían gobiernos elegidos democráticamente; en 1973, solamente dos, Colombia y Venezuela, los tenían. Esta ola de cambios no democráticos era más impaciente porque implicaba a varios países, como Chile, Uruguay ("la Suiza de Sudamérica"), India y Filipinas, que habían mantenido gobiernos democráticos durante un cuarto de siglo o más. Estos regímenes de transición no solamente estimularon la teoría del autoritarismo burocrático para explicar los cambios de América latina. También produjeron un gran pesimismo en el extranjero respecto de la aplicabilidad de la democracia en los países en desarrollo, y contribuyeron a la preocupación sobre la viabilidad y la operatividad de la democracia en los países desarrollados, donde ya había existido durante artos. 7
1i) I rn > >a «'la de (Ipiii . i, i, a Una VOZ ma ion em bargo, la ■ ti i).. t|. > de la bl'ittiiia ■ Imputo 1 obre he, 6 miau «le la . rlom la».

<.CX-/' 31
mk ¡ales. Durante los quince años siguientes ni fin de ln di- t»nlm.« portuguesa en 1974, en aproximad ¡unen te treinta países de I no» p i, Asia y América latina los regímenes autoritarios fueron r«-< m pla/ados por otros democráticos. En otros países se produjo iiim .. u-adorable liberalización en los regímenes autoritarios. Y aun < n• alus, los movimientos en pro do la democracia ganaron íuer/a \ legitimidad. Aimque obviamente hubo resistencias y tropiezo*, . mo en China en 1989, el movimiento hacia la democracia parci o adquirir el carácter de una marea universal casi irresistible, que avan/a de triunfo en lriunfov
I la marea democrática se manifestó primero en el sin de I ni opa. Tres meses después del golpe portugués, el régimen mi lu í que gobernaba Grecia desde 1967 cayó y fue reemplazado pm un y. bienio civ il bajo el liderazgo de Constando Knrammtliv I n0. >v .embre do 1974, el pueblo griego dio a Karam.mlis y a su partido........leí i .n a mayoría en unas difíciles y caldeadas olcccione- y alun siguiente votaron de manera abrumadora contra I.» restaura* . i. o .le a monarquía. El 20 de noviembre de 1975, precisamente . ii o días antes de la derrota de Panes por el marxfcun<>4eninÍMiip• o l uiiugal, la muerte del general Francisco Franco terminó con 1 o bienio de treinta y seis años en España. Durante lo:, siguum1. . dieciocho nu -es, el nuevo rey, Juan Carlos, asistido poi u i mn. i ministro, Adolfo Suárez, se aseguró la aprobación pupnl.u v del l’ar.’.imentó para una ley de reforma política que llev.ii.i a la , le ión de una nueva asamblea. L.a asamblea diseñó una mu va Aon idiuión, que fue ratificada por un referéndum en dlrmmbi.-i. I‘*7H, y bajo su mandato tuvieron lugar las eleccioiu . p ulí
meiii.trias en marzo de 1979.\ lio * vli Ins nftos setenta, la ola democrática avanzo h.n > i
I aimoamérica. En 1977, los líderes militares de Ecuador amuv i.n mi .o de eo de ser reemplazados por a>s políticos, se ih-.i-i • una . ni .i i uiislituclón en 1978, y las elecciones de 1979 dieron p.e.n ■ ni gobierno civil Un proceso similar de golpe militar condu " . I el. i . mn de una a amble.» constituyente en 1978, a una nuev t
. un .iihn ion en 1979 y a la elección de un presidente civil cu l''H0, I II I' ilivía, el podi : mil.ta: pnxlujo en Cll.ltro aÓOS COnfUNO!. gol |M . militare', y el.-a ion- . abortadas, que comenzaron en 1978, v la ■le. .ion de ui» pn udenle civil Cll 1982 I •m .niQ arto, vem nlo en I I gti.-n I . 1.11 i .1.111 Hielan.», se debilitó el gobierne) inllil.u arg» m i ii. - >1 • 11 • v 111« > la i'lcdlon, en 198.1, di un gobierno y un pie ali lilí' t tvili h i t negm i.n Ion«*« enliv nulit.iii’% V |i>lllt<'«*• lie» »reo
• n Uruguay a la ele. • Imi .1.' un jm a.lente • m i en lio» irmlue .leI I II rt)4» liUilir, »'I lingo p* 'I i/vMhm que bahía

3< La tercera oía
comenzado en Brasil en 1974 alcanzó un ponto decisivo con la elección del primer presidente civil desde 1964. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estaban dejando los puestos de gobierno en Céntroamérica* en enero de 1982; los votantes salvadoreños eligieron .i José Napoleón Duartc como presidente en una reñida y difícil elección, en mayo de 198-1, y Guatemala eligió una asamblea constituyente en 1984 y un presidente civil en 1985.
También el movimiento democrático tuvo sus manifestaciones en Asia A comienzos de 1977, la primera democracia del Tercer Mundo, India, que había estado durante un año y medio bajo un gobierno de emergencia, volvió ai camino democrático. En 1980, como respuesta a la violencia y al terrorismo, las Fuerzas Armadas turcas tomaron el gobierno de aquel país por tercera vez. Sin embargo, en 1983, resolvieron alejarse y se eligió en las urnas un gobierno civil. ELse mismo año, el asesinato de Benigno Aquino puso en marcha la cadena de acontecimientos que llevaron, en 1986, al fin de la dictadura de Marcos y a la restauración de la democracia en Filipinas. En 1987, el gobierno militar de Corea • ometió a su candidato a la presidencia a una campaña electoral muy difícil, y a una relativamente limpia elección, que aquél ganó. Al año siguiente, la oposición se aseguró el control del parlamento coreano. En 1987 y 19S8, el gobierno de Taiwan rebajó significativamente las restricciones de la actividad política en aquel país, y se comprometió a la creación de un sistema político democrático. En 1988 concluyó él gobierno militar de Poquistán y la oposición, liderada por una mujer, obtuvo una victoria electoral y tomó el control del gobierno.
Al liii.il de la década, la ola democrática penetró en el mundo comunista Fn 1988, Hungría empezó la transición hacia un sistema luultip.irtidista. En 1989, las elecciones para un congreso " '. ion.il produjeron la caída de varios antiguos dirigentes del Partid • Comunista, y un Parlamento nacional crecientemente independiente. A comienzos de 1990 empezaron a desarrollarse sistemas multip.i tidistas en las repúblicas bálticas y el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) abandonó su rol de guía. En 1989, el movimiento Solidaridad, en Polonia, ganó las elecciones para el parlamento nacional, y se creó un gobierno no comunista. En 1990, el líder de Solidaridad, Lech Walrsa, fue elegido presidente y reemplazó al general comunista VVojciech Jaruzelgk:. Fn los ultimo, meses de l'tnó cayeron lo-,

¿Quó? 35
irgimcnes comunistas de Alemania oriental, Checoslovaquia y I'umanin, y en 1990 se realizaron elecciones en esos países. En linlj-.iria también comenzó a liberalizarse el régimen comunis- i .. y aparecieron movimientos populares en pro de la democra- «m n i Mongolla. En 1990 se realizaron elecciones razonable* un ule limpias en ambos países.
Mientras tanto, de nuevo en el hemisferio occidental, el parti- d.> gubernamental mexicano ganó por primera vez por poco mar-
n la-; elecciones presidenciales en 1988, y perdió, por primera vez, el gobierno de un estado,en 1989. El pueblo chileno votó en I < i el referéndum para que terminara el gobierno del general I .i lv t, y eligió al año siguiente un presidente civil. La interven-. .....de las fuerzas armadas norteamericanas terminó ron la dic-i ni na marxista-leninista en Granada en 1983 y con la dictadura iinlr n Je) general Manuel Noricga en Panamá en 1989. En febrero • l■ - i rm, el régimen marxista-leninista de Nicaragua cayó tras la ib unta electoral, y en diciembre de 1990 se eligió en Haití un l>. bii'ino democrático.
I .i, artos setenta y los comienzos de los ochenta contemplaron lambini la fase final de la descolonización europea. El fin del ini| .-no portugués produjo cinco gobiernos no democráticos. En |U 7\ nin embargo, Papuasia-Nueva Guinea se independizó con un .i i. m.i político democrático. La liquidación de loque quedaba ,t.-i mp. i» británico, en su mayoría islas, produjo una docena de ¡Mu <. v minúsculas naciones, y casi todas mantuvieron Institu-
, democráticas, aunque en Granada esas instituciones debie- • fpn i'r lestauradas por medio dé la intervención militar extranje-
m i n i', ni, Namibia se independizó con un gobierno elegido en ne i . '< ii'm supervisada internacionalmente.
I n Mitra v en Oriente Medio, durante los años ochenta, el. ............uto en pro de la democracia fue limitado. Nigeria cambióm. gol». fmi'i militar por otro elegido democráticamente en 1979,
Km a u vez. e te fue derrocado por un golpe militar a comienzos I'HI I o 1990 hubo cierta liberalizadón en Senegal, Túnez,
\ l( . I . I gipto y lordania. En 1978, el gobierno de Sudáfrica co- iiiiiu/.i un I niii proceso de reducción del apartheid y de amplia- , t ,, ,t, la | atkip.u ión política para las minorías no blancas, pero no pai.i la aplastante mayoría negra de ese país. Tras una inte-
, ..... , la rl, rrii»n de I W, de Klrrk como presidente, el pro-iiilmliH» ei 1990 con ih ,:•>( un inne. entre el gobierno y el
........ .... i.mal Aln- .iiu» I n l‘>M hubo cambios demorrálicospal, Albania \ nlm . pal», i uta oxp.'riencia pievia con la
I .i o un habla i • mtlilo

36 La tercera ola
Lo más importante es que el movimiento hacia la democracia ha sido un movimiento universal. En quince años, la ola democrática se trasladó por Europa del Sur, de allí saltó a Latinoamérica, se trasladó a Asia y diezmó las dictaduras del bloque soviético. En 1974, ocho de los diez países sudamericanos tenían gobiernos no democráticos. En 1990, nueve tenían gobiernos elegidos democráticamente. En 1973, según estimaciones de Freedont House, el 32 % de la población mundial vivía en países libres; en 1976, como resultado de un gobierno de emergencia en India, menos del 20 % de la población mundial pertenecía al mundo libre. En 199(1, por el contrario, cerca del 39 % de la humanidad vivía en sociedades libres.
En cierto sentido, las olas y contraolas de democratización sugieren el modelo de dos pasos adelante y uno atrás. Las fechas de cada contraola han eliminado algunas, pero no todas, las transiciones a la democracia de la ola previa de democratización. Sin embargo, la columna final en el cuadro l.l sugiere un pronóstico menos optimista para la democracia. Los estados toman diversas formas y dimensiones, y en lo segunda posguerra se duplica el número de estados independientes. También la proporción do estados democráticos en el mundo muestra una considerable regularidad. En los intervalos entre las dos olas de democratización, el 19,7 % y el 24,6 % de los países del mundo eran democráticos. En la cresta de las dos olas, el 45,3 % y el 32,4 ' de los países del mundo eran democráticos. En 1990, escasamente el 45,0 % de los países independientes tenían sistemas democráticos, el mismo porcentaje que en 1922. Obvíame nte, que Granada sea democrática tiene un impacto menor que el hecho de que China lo sea, y los porcentajes de países democráticos no tienen todos el mismo significado. Por añadidura. entre 1973 y 1990 la cantidad absoluta de estados autoritarios disminuyó por primera vez, aun cuando la tercera ola de democratización todavía no lia aumentado la proporción de estados democráticos por encima del nivel alcanzado ¡interiormente, en la cresta de 68 años atrás.

Cuadro 1.1l ,i tfe/nocraiización en el mundo moderno
¿Ouó? 37
ztrta EstadosdemocnUfcos
Filado» no democráticas
Totalde
estados
Porcentaje tota! de estados
democráticos
• ¡922 29 ,3 5 64 45,3( l'M2 12 49 61 19,7>1^.2 36 75 111 32,4>1 73 30 92 122 24,6
Vpioi) 58 71 129 45,0
Nni i En I«i estimación que antecede se han omitido los países cuya i i Id i i *ri ro alcanza al millón de habitantes.
/ .<« i tiniclcristicas de ¡a democratizacióni
I ,i Suprema Corte controla el retomo a las elecciones. En todas i "i. ■ los científicos sociales intentan explicar la historia, elabo- t amlo teorías que analicen por qué tuvo que suceder lo que suce- • I • Intentan explicar el arrinconamiento de la democracia ocurri- ln i n los años sesenta y setenta, señalando la inadecuación de la
ih'ii. :.n i en los países pobres, las ventajas del autoritarismo pul i « I orden político y el crecimiento económico, y las razones j>ni I >x que el mismo desarrollo económico ha tendido a producir mu \ as y más dura» formas de autoritarismo burocrático. La vuel- 11 di- los países .i la transición hacia las democracias empezó cuan- *to i i . teorías estaban elaborándose. I’ara adaptarse al cambio, lo . lólogos se pusieron en acción y empezaron a teorizar sobro I • •. ndinones para la democratización, los procesos por los que Ni< pioduce, y, por supuesto, los problemas de consolidación de los iitn-vo . regímenes democráticos. Estos trabajos ampliaron consi- t' i.ihleiivnle el conocimiento de los procesos de democratización
\ l.i lomprensión general de dichos procesos.“A m. viudos de tus ario, ochenta, l is transiciones democráticas
l.iml’ián ...... lu)eron una nía de optimismo respecto del futuro dela .leun» i i. u . I lOimmismo n a juzgado, con gran cvileza, como el giao lia. a-o egUn una li.i"- de Zlagnirw llr/i/nv.ki. Otrni
ll'.in ni »» le|. ’i al aigumenlai que "el agulamlenln de ioi n »tema-i

38 La torcera d a
alternativos viables" significaba "la indiscutible victoria del liberalismo económico v político". "¡Es el triunfo de la democracia!", era el grito de otros. El optimismo respecto de la democracia, decía un tercero, "tiene más fundamentos que el pesimismo que reinaba en 1975".11 Realmente, los contrastes en la perspectiva entre mediados de 1970 y finales de los 80 acerca del futuro de la democracia difícilmente habrían podido ser más notorios.
Esos vaivenes de la opinión informada volvieron a agitar de nuevo las dudas hacia los puntos clave de las relaciones entre la democracia política y su desarrollo histórico. I os temas más polémicos fueron la extensión y la permanencia de la democracia. ¿Existe un movimiento universal, irreversible y a largo plazo del sistema político de la democracia, como decían Tocqueville y Bryce, en el mundo? ¿O la democracia política es una forma de gobierno limitada, con unas pocas excepciones, a una minoría de sociedades en el mundo, que son ricas y /o occidentales? ¿O la democracia política es un sistema alternante para un número sustancial de países, una forma de gobierno que alterna con otras formas diversas de autoritarismo?
Estas características, ¿son importantes?Algunos argumentan que no lo son, sobre la base de que no
constituye una gran diferencia para un pueblo o sus vecinos si un país está gobernado democráticamente o no. L’na importante producción académica sugiere, por ejemplo, que las políticas públicas vienen en gran parte determinadas por el nivel de desarrollo económico de un país más que por la naturaleza de su régimen, La corrupción, la ineficiencia, la incompetencia y el predominio de determinados intereses minoritarios están más relacionados con el conjunto de la sociedad que con su forma de gobierno. Los libros de política comparada todavía comienzan con esta afirmación: "La distinción política más importante entre los países concierne a la calidad de su gobierno más que a su forma".2“
I iay cierta verdad en estos argumentos. La forma de gobierno no es lo único importante en un país, ni siquiera lo más importante. La distinción entre orden y anarquía es más decisiva que la distinción entre democracia y dictadura. Y esta distinción es también crucial por varias razones.
En primer lugar, la democracia política se asocia estrechamente con la libertad de los individuos, l-as democracias pueden abusar, y han abusado, de los derechos y de las libertades individuales, y un sistema autoritario bien regulado puede propon ion .ir un alto grado »le seguridad y orden paia sus ciudadano - Sin cinb.ii- go. la coiitfl.uión iiíli»' la i-<liten» la do la di iiim i.nia y la < «liten * '-• «le la ........... I mil» klllrtl i - glande. A dcni- e*l»l Última • . ni

¿Qué? 39
alguna medida un componente esencial de la primera. Inversa* iivm-- d efecto a largo plazo de la democracia política consiste |Mt li.«liliMr.i-nleen ampliar y profundizar la libertad individual. La lil*. ii.ul es, en un sentido, la virtud peculiar de la democracia. Si « ni'.* le preocupa la libertad como un valor social principal, lambí.-n debería preocuparle el destino de la democracia.
I >i segundo lugar, estabilidad política y forma de gobierno •un .. mu hemos señalado, dos variables diferentes. Incluso están hUiTrelncionadas. A menudo las democracias están desgobernadas, pvrn en son frecuentemente yiolcntas. En el mundo moderno, los ► i i. ni,i . democráticos tienden a estar menos sujetos a la violencia ilvil .pie los no democráticos. Los gobiernos democráticos usan him Lo menos violencia contra sus ciudadanos que los no demolían. .>•. I is democracias también proporcionan canales de expre-
i i i . piados para la expresión de la discrepancia y de la oposi- • h'ui dentro del sistema. Do esta manera, tanto el gobierno como
|pp.«món tienen menores incentivos para usar la violencia entre I.m I i democracia también contribuye a la estabilidad, al proferí mnai oportunidades regulares de cambiar los líderes políticos 11 políticas públicas. En las democracias, difícilmente los cam-
- ni unen notoriamente de la noche .1 la mañana, casi siempre .011 moderados y graduales. Los sistemas democráticos son multo m o. resistentes n las grandes erupciones revolucionarias que i!M iiutorilarios. La revolución, como dijo el Che Guevara, no puede
IM tu ni 1 nutra un gobierno que "ha llegado al poder a través de ■tli'iii 1 tmma de voto popular, fraudulento o no, y mantiene al Hltno ■ una apariencia de legalidad constitucional".
I 1 tener lugar, la expansión de la democracia tiene implica- ....... , para la relaciones internacionales. Históricamente, las doro «• 1 > 1 r. lian llevado a cabo guerras tan a menudo como los jMi’ie* .milu it.uins Los países autoritarios han luchado contra losd i .....- ráttrm, y han luchado unos contra otros, desale principios■ fl ligio \1X hasta 1990. Sin embargo, las democracias, con algu- HM - • « | iones • a importancia o formales, no luchan contra otrast(< ......... 1.1 l e. la medida en que este fenómeno continúe, la■RMfuilóii de la democracia significa la expansión de una zona de ii.is en el inundo Sobro h base de la experiencia del pasado, un (hundo dei i, lulamente democrático es casi un mundo relativamente lilur de violen« 1.» intrnucioi.il. Si (bina y la Unión Soviética, fwiih liilinenli’. rom irt'i.m endeino. radas como lasotras gran-■ I« • poli m 1,1 ., la probabilidad *!< vlol.-in 1 mire los grandes esta- .1.,. *0 irdtlilil.i rituimeinritle
l ' . n nti . i p a r i r , u n m u i i d n p r i n i . i i i r o l i m e n t í i l iV h lb lo i**» casi lili mii i i i l i i \ lnli iilti I I d i i imll i» d r l a i i o in i ini i a lito« . y d r la

*10 La tercera ola
economía está intensificando la interacción entre los países. En 1858 Abrnham Lincoln dijo que "Una casa dividida no puede mantenerse. Este gobierno no puede mantenerse de forma duradera medio esclavo y medio libre". El mundo, a fines del siglo XX, no es una casa particular, sino que so está integrando cada ve?, más. La interdependencia es el signo de los tiempos. ¿Cómo puedo durar un mundo crecientemente ¡nterdependiente, cuando es en parte democrático y en parte autoritario?
Por último, y más directamente, el futuro de la democracia en el mundo tiene una importancia especial para los norteamericanos. I.os Estados Unidos son el primer país democrático en el mundo moderno, y su identidad como nación es inseparable de su compromiso con los valores liberales y democráticos. Otras naciones pueden cambiar fundamentalmente sus sistemas políticos, y continuar su existencia como naciones. Los Estados Unidos no tienen esa opción. De aquí que los norteamericanos tengan un particular interés en el desarrollo de un entorno universal favorable a la democracia.
De este modo, el futuro de la libertad, la estabilidad y la paz, y los Estados Unidos dependen en alguna medida de la estabilidad de la democracia. Este trabajo no intenta predecir ese futuro. Intenta iluminarlo por medio del análisis de la ola de democratización que comenzó en 1974 Intenta analizar las causas de esta serie de transiciones (capítulo 2), los procesos por los que estas transiciones ocurrieron y las estrategias de los que sostienen y los que se oponen a la democracia (capítulos 3 y 4), y los problemas a los que se enfrentan las nuevas democracias (capítulo 5). Termina con algunas especulaciones sobre el futuro de posteriores exoare-iones de los regímenes democráticos en el inundo (capitulo (>).
Al abordar estos temas, be usado las teorías sociales existentes y las generalizaciones en un esfuerzo por ver cuáles pueden servir para explicar las recientes transiciones. Sin embargo, este libro no es un intento de desarrollar una teoría general de las condiciones básicas para la democracia o los procesos de democratización. No es un intento de explicar por qué algunos países han sido democráticos durante más de un siglo mientras que otros han ]permanecido bajo dictaduras. Su propósito es más modesto: intentar explicar por qué, cómo y con qué consecuencias un grupo de las más cercanas transiciones democráticas contemporáneas sucedieron entre 1970 y 1980, y comprender lo que estas iransinoiv. puedan sugerirnos sobre cí futuro de la democracia en el inundo

Capítulo 2
¿POR QUE?
(muo rxfiliair las olas
I i . olas v cor. tra olas de democratización son manifestaciones iln lem únenos políticos más generales. En la historia, a veces, Pt ni i. n acontecimientos similares más o menos simultáneamente Innin i di diferentes países o sistemas políticos. En 1848 hubo ivvoliu iones en varios países europeos, lin 1968, los estudiantes Mf«>ii' •l.iii>m en muchos países de varios continentes. En Latino* iinu n a y Africa a veces ha habido golpes militares en países lili i. ntr . casi al mismo tiempo. En los países democráticos, las
•iIi m i. 11- . producen un vaivén a la izquierda en una década, y un v .ovm a la derecha en la siguiente. La larga ola de democra- l#.n Ion del siglo XIX duró el tiempo suficiente como para distin
guí) • agniílrativamente de la democratización posterior y susmi.....la < ada una de las posteriores, sin embargo, se desarro
llo I n míe un pi rindo relativamente breve. El problema es iden- IIIti a■ en política las posibles causas de olas como éstas.
« ...... .. un conjunto de seis países, numerados de 1 a 6.HUhuii.imni que. m un periodo relativamente corto, un evento■lililí,o .1. i.i. i. .......... i x o. uno en cada uno de los países., m ... |. Ii i haboi i au ado la lirupcu'iu de \? I lay varias explica- 11 iiii i p i.ihh'x

C l i n íniliiJ'. IVn •'muí lii'i ..mi * pudl.M.ni l. n. i m m . i u *..i única, A, que o. ui ir lucra «!«• r .U> aconti- uní' nlo* <u u m I «miera de los M'is países. lisia podría -.er, por «|v-mplo, la ap.ut. uní vio una nueva suporpolenda o algún otro« amblo importante. n la distribución internacional del poder. Podría sor una guerra inipor tanto, u otro sucoso significativo que tuviera un impacto en mu . lias otras sociedades. Varias naciones latinoamericanas, por ejemplo, introdujeron regímenes democráticos o tuvieron nuevas elecciones nacionales entre 1945 y 1946. Li evidencia sugiere que esos acontecimientos x fueron el resultado, en una medida considerable, de una causa única. A, es decir, la victoria de los aliados en l.i Segunda Guerra Mundial:
I Vsirm/fo paralelo. La x podría ser causada por similares desa- i rollos en las mismas variables independientes (a., a,, etc.), manifes- i.md.ise más o menos simultáneamente en los seis países. Los teó- i ii'ns sostienen, por ejemplo, que un país está preparado pora el «I. «ai rollo de la democracia cuando supera ciertos límites de de-
u rollo económico, y el producto nacional bruto (I’NB) per cdpita •il. an/a un nivel particular o existe un especial nivel cultural. Fn «•'•le caso, el progreso democrático dentro de cada país es provocado i un algo interno y particular de esc país, pero causas similares tnm- l’ién pueden estar activas más o menos simultáneamente en otros países y producir resultados similares:
X,

Íl^ iií ,’ nuil l'ii.i i>iu v impoi t.mi.- para v m un país puede ii ii| un i. n .Ir » n i nliu St x i« mu- ion .il• >liil.i •.Imultanei- i ii- m u i impiv.il Ir 1.1 í.iinull.ini'idml perfecta, sin embargo, ii iiiiii v i» p ilbilidad de la simultaneidad aislada se vuelve
i , II i .hi . i miento de los acontecimientos políticamente.................... . transmite «le manera casi instantánea alrededorun.ii.lo I )e aln que el acontecimiento x en un país es cada ve/.
Mi** i ii| i ■ ile ih asionar otro similar de forma casi simultánea en ||lt pan. diferente I os efectos de demostración son cada vez más
El f r l ,» Alguna causa única, y hasta idiosincrática, a,, en un país •«I' can ir v( en ese país, pero luego x. puede causar aconteci- nuii1 m comparables en otros países que, a su ve/, pueden tener
trn efe. in de bola de nieve an otros países diferentes.
I i '.elución que ¡ireviikce. Es posible que las causas inmediatas del acontecimiento x en diferentes países difieran signiíicativa- .. . nie. Sin embargo, estas diferentes causas podrían inspirar una n .puesta común si las élites de los diferentes países compartieran un í . n-encía común en la eficacia de aquella respuesta, el remedio i» Milución de emergencia propio de su zcitgasl. Así como seis Individuos pueden tomar más o menos simultáneamente aspirina I ii.i curarse de seis malestares físicos muy diferentes, seis países pueden buscar simultáneamente en similares regímenes de transí- . ion la manera de terminar con un conjunto de problemas pareci- du-. inflación en uno de ellos, quiebras de la ley y del orden en olio, profunda recesión económica en un tercero, rivalidades en la-, fuerzas armadas en el cuarto, y así sucesivamente. En este • a-rti, la causa específica individual (a., b,, c,, etc.) de los cambios políticos actúa en un conjunto común de creencias políticas, z, para producir similares respuestas x:

44 La texe'ñ c a
Estas cuatro posibles explicaciones de las olas políticas no son exhaustivas, mutuamente excluyanles ni necesariamente contradictorias. Los cuatro factores pueden actuar en cualquiera de las distintas situaciones. Son modelos explicativos para recordar al tratar de explicar las olas políticas.
Cómo explicar ¡as olus de tieinocralizaciÓH
La variable dependiente de este estudio no es la democracia sino la democratización. El propósito es explicar por qué algunos países que eran autoritarios se volvieron democráticos en un determinado período de tiempo. El interés está centrado en el cambio de régimen, no en la existencia del régimen.
Este estudio difiere, por lo tanto, de aquellos que consideran primordialmente las características de las sociedades con gobiernos democráticos y no democráticos. Muchos estudios, por ejemplo, han mostrado elevadas correlaciones entre diversos factores sociales y económicos y la existencia de instituciones democráticas. Sin embargo, como ha subrayado Dankwart Rustow, una explicación genética difiere de una funcional.1 Casi todas los países ricos son democráticos, y casi todas las democracias son países ricos. Esta correlación, por sí sola, no dice nada sobre la causa, y si tos paé.es democráticos fueron ricos durante un período de tiempo considerable antes de que se volvieran democráticos (como, hablando en términos relativos, lo fue la mayoría de los países del norte de Europa), entonces la riqueza, por sí misma, probablemente no sea una explicación suficiente de su transición desde la falla de deimma. > i a la democracia política. De manera similar, ha existido históib a mente una elevada relación entre el protestantismo y la ileriux iai 1.1, aunque muchos países fueron protestan!. , y iu» dentó* látiros do rnntf dos o más siglo-, antes de que volvn-ian dein.H i ítiro-i I . explica, ion del cambio en una variable drp« lidíenle nniinalincnle nsnneie alguna (orina de * ambio no la vanaMu Inileiu-iulienf«

¿Poi q ,Jól
din embargo, el problema se complica por el hecho ile «.]>i . I «iiml o en la variable independiente puede estar ocasionado pm|(i peí sistencia de esta variable. Tres años de estancamiento ect............bajo un régimen autoritario podrían no provocar su caída«vi" i.nco años de estancamiento sí podrían hacerlo. El eíiviu itumi ilativo de la variable independiente sobre el tiempo, a iue nnd- produce un cambio en la variable dependiente. O, como h i f4ta. i vado Gabriel Almond, "el cambio social e internacional pue- ilv «< ilinuar durante un largo período, y solamente comienza a ftM tonar como un cambio ep el sistema político cuando una Irre- anlundad o un conjunto de ellas discurre en corto término en la ¿tu' .1 o curvas". El cambio en este sentido es obviamente mucho H«.|h • tivo para desencadenar efectos políticos cuando implica lirliibk's independientes, como tendencias económicas y sociales.
I i variable dependiente no es solamente dinámica, también es iiiiiiplrja. A veces, la gente piensa que la continuidad de una dic- tn.lni.1 lleva a la inauguración de una democracia- En realidad, sin fmlMi»'. los regímenes no democráticos son más propensos a ser Bjfmplu/adns ñor otros regímenes no democráticos que por de* ^ ■ M.*< >li. os. El fracaso de un régimen autoritario puede debilitar n ***• o gimen, pero el éxito económico de un régimen autoritario JMMile i más propicio para crear las bases de un régimen demo- trttti' •> ( '¡orlas circunstancias que contribuyen al establecimiento lili, i »1 «le nn régimen democrático también pueden no contribuir Kftu < nnM>l¡dación y a la estabilidad a largo plazo. En el nivel más Im ple. I * democratización implica: (1) el fin de un régimen auto* H |fh i, (?) el establecimiento de un régimen democrático y (3) la
■VMtlhliii lón «leí régimen democrático. Causas diferentes y con- B |ilit toi i.i pueden ser responsables de cada una do estas tros
lap.l'.Aii.iIi/ . ii la variable independiente, la posible causa de la de
le* i.iti. i. USn, también plantea problemas. En un extremo se entumirá ''I peligro de la tautología. Las élites políticas cambian o
Im i--.- un lo-, regímenes autoritarios, e instalan y consolidan otrosftjlMfciai...... <-Por qué ¡as elites políticas hacen esto? Lo hacen,
■üinnbleinente. actuando a favor de sus intereses, valores y Mío i quieren democracia, van a proceder en consecuencia y Mee -1 i leiiin, i acia O como dice Kustow, "la creación de la de- fynrm la tequíele que las élites lleguen a un consenso en relación oh I.*. pin- edil»lento-, v la«regla» del juego".’ Esto se refiere a lo
piobublein.-nle la vaiial.il>« más ¡»medíala y significativa .1, 1 1 pimío di Vi-.t.l ecpll. «UlVo l.e i leem las y accione - de las
»ln. i lllli a- I - i - m.i vai i.ibli e-plii.ilo i | •• Imi • .a, | • iu ni ili • Mi •- ■ i t I i driii- k| i-M iHii'-le iri ffiMila ano *1 la genle lio I-i

l a lo'cora c a
quiere. Asi tal vez no sea tautológico decir que la democracia será creada si la gente quiere democracia, pero está cerca de serlo. Una explicación, dijo alguien, es el lugar en el que la mente descansa. ¿Por qué las relevantes élites políticas quieren democracia? Inevitablemente, la mente quiere avanzar para ir más allá de la cadena causal.
La distinción entre variables independientes y dependientes i stá más clara si están en diferentes niveles; si, como es a menudo pl raso, una variable económica se usa para explicar una variable política. Toda la tradición intelectual inarxistn lleva el análisis en «•• i dirección. Esto se ve reforzado por el factor la-Uaw-bajo-cl- l>'lpudo Hay datos económicos disponibles, incluyendo numerosas• i.kIiMí.y.s sobre temas diversos para un gran número de socie d ule especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, aunque para !.is sociedades occidentales abarcan hasta el siglo XIX. Inevitablemente los analistas tienen que usar estos datos y ver qué .. a relaciones y conexiones causales pueden existir entre los factores o < atómicos y la democratización. A veces dichos esfuerzos se guían poi la teoría, y otras veces no.
I científicos sociales hablan a veces del problema de la nbii determinación. Según esto, normalmente se refieren a que
luy una multiplicidad de teorías posibles para explicar un acon- !<•* Imiento, y al consiguiente problema de establecer la relativa validez de aquellas teorías. Sin embargo, éste es un problema solamente para aquellos a quienes les preocupan las teorías *' v a I ua ti vas. Este problema no existe para los que se ocupan de la explicación de los acontecimientos. En política, casi todos los •••«"iiet imlentos tienen muchas causas. ¿Por qué este candidato gana las elecciones en vez de aquél? Claramente, se necesitan• I* dintas variables, y diferentes teorías detrás de aquellas variable •, para explicar algo tan simple como el resultado de unas elecciones. Para que ocurra históricamente, un acontecimiento . i i d elv estar sobredeterininado teóricamente. Este es claramente el caso de la democratización.
So lian aventurado numerosas teorías, y se han identificado num.-ro e¡ vai iables Independientes para explicar la democratizn- <inn Entre la*, variables que se dice que han contribuido a la demo. i a« i.i, y a la democratización, están las siguientes:
• un nivel olivado de riqueza• <l< liilmcián relativamente equitativa de ganancias o riquezas• ix i momia de mercado• di lllutlo i .ttnomlm V ii'.i idi'l lU/AciÓH Mioai• l ina « t u l .......... i I ruda l n< .llgltu Iiunlo d l i l i
d,..l

¿Porquá? *17
• ausencia de feudalismo en la sociedad• una burguesía fuerte ("sin burguesía no hay democracia", es 11
sucinta formulación de Barrington Moore)• una clase media fuerte• un alto nivel de alfabetización y educación• una cultura instrumental, más que de consumo• protestantismo• pluralismo social y fuertes asociaciones intermedias• el desarrollo del cuestionamicnto político antes de la expansión
de la participación política• estructuras de autoridad democrática dentro de los grupos socia
les, particularmente en aquellos estrechamente conectados .1 la política
• bajos niveles de violencia civil• bajos niveles de polarización política y extremismo• líderes políticos comprometidos con la democracia• experiencia como colonia británica• tradición de tolerancia y compromiso• ocupación por parte de un poder extranjero pro democrático• influencia de un |XKÍer extranjero pro democrática• díte que desea emular a las naciones democráticas• tradición de respeto por la ley y los derechos individuales• homogeneidad social (étnica, racial, religiosa)• consenso respecto de los valores sociales y políticos• ausencia de consenso sobre los valores sociales y políticos
Las teorías que relacionan estos factores con la democracia y la democratización son casi siempre convincentes, pero poco de fiar. Cada variable y su teoría, sin embargo, es probable que tengan relevancia para solamente unos pocos casos. En el medio siglo posterior a 194(1 se democratizaron India y Costa Rica, Venezuela y Turquía, Brasil y Botswana, Grecia y Japón. 1.a búsqueda de una variable común, independiente y universal- mente presente, que pudiera representar un rol significativo para explicar el desarrollo político en países tan diferentes, casi seguramente no sólo sería inútil sino también tautológica. Las causas de la democratización difieren sustancialmente de un lugar a otro y de un momento a otro. La multiplicidad de las teorías y la diversidad de la experiencia sugieren la probable validez de las siguientes proposiciones:
<11 No resulta suficiente un solo factor para explicar el desarrollo.Ir la democracia en lodos los países o en un solo país.
(2) No • ■ luvcrano un solo factor para el desarrollo de la democracia en lodo» k » W l*c*.
( q III a 1.1 I , la ilei........ Hión r • o iludo de un.1 combina, ión de lint»

•'•8 La torcera otó
<4) La combinación de cansas que produce la democracia varia de un país a otro.
(ü) Generalmente, la combinación de causas responsables de una ola de democratización difieren de la causa de otras olas.
(fi) Las causas responsables del cambio inicial de régimen en una ola de democratización es probable que difieran del último cambio de régimen en aquella ola
Al reflexionar sobre la diversidad de sociedades que tienen gobiernos democráticos, Myron VVeiner llega a la conclusión de que, para explicar la democratización, se deberían observar "las i' .iraiegias disponibles para aquellos que aspiran a una revolución democrática".4 Esta advertencia ilumina adecuadamente el papel crucial del liderazgo político y de la capacidad política en la ub- b-m ion de la democracia. Sin embargo, no debería conducir a dejar d. I.ulo totalmente los factores generales, contextúales, sociales, . , onómicos y culturales al explicar el desarrollo de la democracia.I vn.le una cadena de causas o un embudo {elija su metáfora), y op. i m todos los factores {internacionales, sociales, económicos,II litorales), principalmente los políticos, a menudo de manera i iiollli tlva, y otras veces para facilitar la creación de la democracia0 ,>» u•ñor el autoritarismo.
I\h lo tanto, las causas de la democratización son variadas, y• u significación a través del tiempo también parece variar considerablemente. Este no es el lugar para un análisis histórico detall ido ile qué produjo la democratización antes de 1974. Sin embargo debemos hacer un breve desarrollo de lo que parece ser las ¡ i iik i) ales causas de la primera y la segunda ola de democratiza- . ion. ion el propósito de sentar las bases para una discusión más amplia de las causas de la tercera ola.
I I desarrollo económico, la industrialización, la uibani/.a-• ión, el ascenso de la burguesía y de una clase media, el desa- ■ tollo de una clase obrera y su rápida organización, y el crecimiento gradual de la economía, todos estos factores parecen haber jugado igualmente algún papel en los movimientos hacia la democratización en los países del norte de Europa durante el siglo XIX. También hubo países, generalizando, en los que el carácter intelectual fue exaltado, en cierta medida, por l.ocke,1 nlli.un, Mili, Montosquieu, Rousseau, y el Impacto de loside.ile ■ de la Revolución I ranee.a En los países de influencia luiiani. I .l.ulo» lUnidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda mu llí., dr ■"•Ion íactore. ••• rebelaron favorecidos por oportu in l.i'W . . . . n.imii i. intuito ti. i. gi.tndi- contra la debilidad d r il I . l i l i . lente \ | . ...............i la dlMlihiu ión di lo- til

¿Por quú? v>
gresos más igualitaria posible en las sociedades de Ironieia También es aceptable que el protestantismo haya alentado la democratización; las tres cuartas partes de los países que desarrollaron instituciones democráticas antes de 1900 fueron ma- yoritariamenle de religión protestante.
La victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial y el desmantelan!iento de los imperios después de la guerra afectaron significativamente la democratización. Los países de la periferia europea —Finlandia, Islnndia, Irlanda— tuvieron un éxito relativo en el mantenimiento de los sistemas democráticos; los ubicados más centralmente, los estados cent roen copeos que sucedieron a los imperios de los Romanov, los Habsburgo y los Hollenzollern, no lo tuvieron. En resumen, los factores primarlos responsables de la primera ola de democratización parecen ser el desarrollo social y económico, el contexto económico y social de los países colonizados por los ingleses, la victoria de los aliados occidentales en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente caída de los principales imperios continentales.
Los factores políticos y militares fueron claramente predominantes en la segunda ola de democratización. La mayoría de los países que transitaron hacia la democracia en esta ola corresponden a una de estas tres categorías. En primer lugar, los victoriosos aliados occidentales impusieron la democracia en determinado número de países: Alemania Occidental, Italia, Japón, una gran parte de Austria y Corea del Sur. P.n segundo lugar, otros muchos países se movieron en una dirección democrática porque los aliados occidentales habían ganado la guerra. Esta categoría incluye a Grecia, Turquía, brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia.5 En tercer lugar, el debilitamiento de los países occidentales por la guerra y el creciente nacionalismo en las colonias de ultramar las empujaron a iniciar un proceso de descolonización. Un número significativo de nuevos estados comenzaron como democracias y un número menor mantuvieron las instituciones democráticas durante un período respetable de tiempo. 1.a victoria de las democracias occidentales establecidas en la Segunda Guerra Mundial y la descolonización por aquellas democracias tras la guerra fueron, de este modo, ampliamente o pon.sablcK de la segunda ola. Estos fueron históricamente los he. lio . remarcables. La tercera ola fue provocada por una mezcla distinta de causas.

60 La torcera ola
Critm» explicar la leñera ola
luí explicación de la tercera ola de democratizaciones requiere responder a dos preguntas. Primero, ¿por qué se desplazaron hacia un sistema político democrático unos treinta países con sistemas autoritarios, pero no los otros casi cien restantes? Segundo, ¿por qué los cambios de régimen en esos países ocurrieron en los años setenta y ochenta, y no en otro momento?
Con respecto a la primera pregunta, si ¡os países transitaron o no desde el autoritarismo pudo depender de la naturaleza de sus regímenes autoritarios. Sin embargo, de hecho, los regímenes que se desplazaron hacia la democracia en la tercera ola fueron de índole diversa. Incluyeron sistemas de partido único, regímenes militares, dictaduras personalistas y las oligarquías raciales de Sudáfrica. Dentro de cada categoría o tipo de régimen, algunos países se democratizaron durante los quince años posteriores a 197-1: China y Vietnam entre los sistemas de partido único, Birmania e Indonesia entre los regímenes militares, Irak y Cuba entre las dictaduras personalistas. En consecuencia, la naturaleza del régimen autoritario no puede explicar por qué algunos regímenes se desplazan hacia la democracia y otros no.
Otro tipo de enfoque a la respuesta a esta pregunta podría poner énfasis en la historia del cambio de régimen en estos países que se denuKralizaro$JEn el modelo cíclico, los países iban y venían de sistemas democráticos a sistemas autoritarios. Este modelo ha prevalecido particularmente en Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador, pero ha caracterizado a otros países, como Turquía y Nigeria. Esos países tienden a oscilar entre gobiernos democráticos populistas y regímenes militares conservadores. Bajo un régimen democrático, las posturas radicales, la corrupción y el desorden alcanzan niveles inaceptables, y las fuerzas armadas los derrocan, con un considerable acatamiento popular. A continuación, sin embargo, se deteriora la coalición que sostiene el régimen militar, éste no logra resolver eficazmente los problemas económicos, los oficiales profesionales se asustan ante la politización de las fuerzas armadas, y, de nuevo con gran acatamiento popular, los militares renuncian o son derrocados. En esos países, el cambio de régimen logra así la misma función que la alternancia de partidos en un sistema democrático estable. El país no alterna entro sistemas políticos autoritarios y democráticos; la alternancia entre democracia y autoritarismo es el sistema político del país.
O Un segundo modelo de cambio de régimen es el modelo m- yiinJo inleiilii. Un país ion un i .iem.» autoritario ..................un»

¿Porqué! M
democrático. El sistema democrático falla porque el país can o »la las bases sociales para la democracia, los líderes del nuevo snMtfftM democrático persiguen políticas extremas que producen u n » n u ción drástica o algún cataclismo (depresión económica, gui-tral socava el régimen. Entonces accede al poder un gobierno m»t>•»» tariodurante un período de tiempo más o menos extenso. Al lm »1 sin embargo, vuelve a hacerse un segundo esfuerzo, con me|oi resultado, para introducir la democracia, con un éxito ere- •«•ni** debido en parte a que los líderes democráticos lian aprendido »tila fracasada experiencia anterior. Por diversos caminos tieiio número de países —Alemania, Italia, Austria, Japón, Venczu- l.i, Colombia— establecieron sistemas democráticos bastante c tal • en la segunda ola, después He haber sufrido contraolas en mi« esfuerzos anteriores. España, Portugal, Grecia, Corea, Checoslm .1 quia y Polonia entrarán en este modelo segundo ¡lítenlo si mi. i. gímenos de la tercera ola democrática se estabilizan.*V Un tercer modelo es la democracia interrumpida. Abarca pai-.es que desarrollan regímenes democráticos, que existen durante un período de tiempo relativamente largo. En cierto punto, sin embargo, ¡a inestabilidad, la polarización u otras condiciones • di* sarrollan y llevan a la interrupción del proceso democrático I n los años setenta, la democracia se interrumpió en la India y en h Filipinas por la intervención de jefes del Poder Ejecutivo denu«11 ticamente electos; en Uruguay, por líderes elegidos en coojhtiu i< m con los militares, y en Chile, por líderes militares que dein» •unu un régimen electo. Sin embargo, la experiencia de aquello pal««« con la democracia impidió a los líderes políticos que la sin.pi odie ron apartarse por completo de las prácticas democrática» 1n lo »los los casos, ellos se sintieron impulsados a sometcme en algún momento a alguna forma de voto popular, y perdieron ^ Un cuarto modelo de cambio consiste en 11 transí m i dtm tu desde un sistema autoritario estable a un sistema democi.lti«n estable, ya sea por evolución gradual a través del tiempo o ihu el reemplazo abrupto del primero por el último. Este modelo llin-iia las transiciones de la primera oía. Si sus democracias v- c»>n*.»»11 dan, los esfuerzos de la tercera ola en Rumania, Bulgaria. I.mv m México, Guatemala, I I Salvador, Honduras y Nicaragua .< 1 j 1 • >* 1 marfan a este modelo.
Pinalmenle, tenemos el modelo ilo de- i <>¡,<ni: n ¡¿n Un pal« líemOCl'álico mpone instituciones »1» no. i.itU a . en Mis colonia«I .1 1 alonla se vuelve lo*li |H'0»llente y, al menos la mayoría de 11 ex colunias, mantienen con éxito sus Instituciones demn. i.ui. .0 l'apiiii-a.i-Nueva Guinea ha sido un »aso de la lerYera «'la 1»y,no Myroo WeUn-1 , ei.|e IIIikU'Io peitrne. e prlOi Ipalmenie 4 li- ex

' La torcera ol<<
colonias británicos, la mayoría de las cuales se independizaron »Unanle la segunda ola.* Lis que se independizaron y se democratizaron en la lercera ola eran mucho más pequeñas y aisladas. Aquí se incluyen Anticua y Barbados, Belice, Dominica, Kiribnti, Saint Christopher-Nevis, Saint I ucia, Saint Vi neón t y Cirenadines, i' las Salomón, Tuvalu y Vanuatu. Con la posible excepción de unas pocas colonias restantes (Hong-Kong, Gibrnltar, Jas Malvinas), aquellos países son el último legado del Imperio Británico a1.1 democratización. En razón de su pequeño tamaño, han sido excluidos del análisis de la tercera ola en este estudio.
Si usamos A y D para representar regímenes autoritarios y democráticos relativamente estables y duraderos, y ií y d se usan para representar regímenes menos estables y de vida más corta, podremos describir como se ve a continuación aquellos cinco modelos de desarrollo del régimen:
(1) Cíclico: ¡i-d-a-ií-a-d(2) Segundo intento: A-d-a-D(ó) democracia interrumpida: A-D-a-D(4) transición directa: A-D(5) descolonización: D/a-D I
I os países de la tercera ola se incluyen en estos cinco modelos di' > umbio de régimen. Sin embargo, veintitrés de los veintinueve I si i >•. que se democratizaron entre 1974 y 1990 habían tenido Ai qieriencias previas con la democracia. En algunos casos, esas r«| .-riendas habían ocurrido hacía mucho tiempo; en otras opor- luiiiil.ules, habían sido breves; a veces ocurrían ambas cosas. Laii iyoi i \ de los países con sistemas autoritarios en 1971 que no sede........ i liza ron en 1990 no tenían experiencia previa con la domo-i i,u m Así, un excelente elemento predictor en 1974 de si un país ,
5) • i»n gobierno autoritario se convertiría en democrático era si había . do democrático. En I9S9, sin embargo, la tercera ola entró en1111.1 segunda fase, y empezó a afectar a países sin experiencia demoi r.Ulca previa significativa, incluyendo Rumania, Bulgaria, la I tmon Soviética, Taiwnn y México, Esto planteó una cuestión cru- • tal I ,i tercera ola, ¿hasta dónde superará a la primera y la segun- d a ' I o-, países que no han tenido experiencia democrática en el | .i ido, ¿m' convertirán en experiencias democráticas en el futuro?
I ,i posibles respuestas a la pregunta de por qué algunos paí- s' no otros, hicieron la transición a la democracia no son ne-
■ •" i.... rente >'■ puestas a la segunda pregunta: por qué «ras Iránn a ii' o» unieron en determinado momento y no en otro. I'atere
I •! * > 11 i|tti i I i <>i , mío ile lian mi ion« en una .1« ada y media

¿f'or ( f j ú l 53
pudiera ser pura coincidencia. Parece razonable aceptar que estas transiciones se produjeron en parte por causas comunes que afectaron a muchos países, por un desarrollo paralelo en varios países, y por el impacto de las primeras transiciones en los restantes. Sin embargo, la previa experiencia democrática no explica por qué la transición a la democracia en aquellos países ocurrió entre 1970 y 1980. De manera similar, algunos atribuyen las transiciones democráticas de los años ochenta a un profundo y amplio "anhelo de libertad" por parte de los pueblos oprimidos por gobernantes autoritarios. La presencia de este anhelo puede distinguir a los países que se democratizaron fíe aquellos que no lo hicieron, pero no puede explicar por qué la democratización ocurrió en un momento determinado. Como muestran los acontecimientos de 1953, 1956, 1968 y 1980-81, los países del liste europeo habían anhelado la libertad durante décadas: la consiguieron finalmente, sin embargo, en 1989. ¿Por qué entonces y no antes? En otros países, el pueblo puede no haber tenido nunca un anhelo de libertad en su historia, pero lo desarrolla entre 1970 y 1980. El problema es explicar por qué ese deseo aparece entonces. Forzosamente, el análisis debe dirigirse a observar otras circunstancias que pueden haberlo ocasionado.
La pregunta debe plantearse así: ¿qué cambios en las variables independientes plausibles en, más probablemente, los años sesenta y setenta, producen la variable dependiente, es decir, los cambios de democratización de los regímenes en los años setenta y ochenta? Parece que son cinco los cambios que han desempeñado papeles significativos en la producción de las transiciones de la tercera ola, en los países donde ocurrieron y cuando ocurrieron:
(1) I os profundos problemas de legitimación do los sistemas autoritarios en un mundo donde los valores democráticos eran ampliamente aceptados; la dependencia de aquellos regímenes de la legitimación de su desempeño y el debilitamiento de eso legitimidad por derrotas militares, problemas económicos y la crisis del petróleo de 1973-74 y 1978-79.
(2) i:j crecimiento económico mundial sin precedentes de los años sesenta, que elevó los niveles de vida, acrecentó la educación y expansión de modo notable de las clases medias urbanas en muchos países.
(3) los sorprendentes cambios en la doctrina y en las actividades ilo la Iglesia Católica, manifiestos en el Concilio Vaticano Segundo, en l‘»o.V65, y la transformación de las iglesias nacionales, de una postura de defensoras del statu quo a otra de oposición al autoritarismo y . . Vn .ni ei de lelon • MKiales, económicas y políticas.
( II < ’•>' I-i...... .. la . políl • as de los .u lores externos, que iiu luye aI ' " » di lo » ....... . • l! I 1,1 .1 lltOll I l l t ollUlllKl.Itl I IIIU| lll* .JO'.

£■1 La torcora ola
fci de la ampliación de sus miembros, el importante desplazamiento de las políticas de los Estados Unidos, a comienzos de 1974, liada la promoción de los derechos humanos y la democracia en otros países, y el notorio cambio de Gorbachov a fines de los artos ochenta en la |>olilica soviética en relación con el mantenimiento del imperio soviético, y
(*>) "el efecto bola de nieve”, o efecto demostración, apoyado por los nuevos medios internacionales de comunicación, dp las primeras transiciones a la democracia en la tercera ola, cue estimuló y proveyó de modelos para esfuerzos consecuentes de cambio de régimen en otros países.
/! declive de la legitimidad y el dilema del desempeño
El de legitimidad es un concepto difuso que los analistas políticos deben evitar. Sin embargo, es esencial para comprender los problemas a los que se enfrentan los regímenes autoritarios a fines del siglo XX. "El más fuerte nunca es lo bastante fuerte como para «■i siempre el amo —dijo Rousseau a menos que transforme la
fuerza en derecho y la obediencia en deber." ¿De dónde procede el "derecho" de los líderes autoritarios a gobernar, y el "deber" de obedecer de su pueblo?
En el pasado, la tradición, la religión, el derecho divino de los roye-, y la aceptación socipl proporcionaban legitimidad a los gobiernos no democráticos.Qín la época de los pueblos alfabetizados •. .. un ¡entizados, las razones tradicionales para el autoritarismo pierden su eficacia) En los tiempos modernos, el autoritarismo ha • ido ju-.iificadó por nacionalismo y por ideología. Sin embargo, la i h. .!• i.i del primero como fundamento de un gobierno no demo- i i.itl o depende en gran parte de la existencia de un enemigo de1.1. .• piraciones nacionales de un pueblo, y que resulte creíble. El11.1. -tonal ano también es una fuerza popular, y puede legitimar .. .i I.» misma eficacia tanto un gobierno democrático como auto- i .i.n i.» I .i principal justificación ideológica para el autoritarismo . o los tiempo*, modernos ha sido el marxismo-leninismo. Propor-
h <i m u n a i , i / . n para la dictadura de un partido único, y gobierna I•• ni. .lio de una pequeña elite burocrática que se perpetúa a sí muñía ‘mi embargo, h mayoría de los regímenes autoritarios de lio i!. . del siglo XX no son los regímenes comunistas. Junto con l... n-gíineiu . comunistas, se enfrentan a grandes problemas para estable, ei y mantener su legitimidad.
I . vtrt. na de los aliados occidentales en la Segunda < ¡tierra Mundi.il |.i>k!imi en l.t práctica la •■egunda ola de democratiza- . m.i I .tu l i. ii | . m *. 111 |.i un cambio todavía m i. profuri lo y dura

¿P<K Qué? bfi
doro en el entorno intelectual de los políticos. La gente de l.i mayoría de los países empezó ¿i aceptar —si no también a emplear— la retórica y las ¡deas de la democracia. Un carácter democrático universal empezó a existir. Hasta aquellos cuyas acciones eran claramente antidemocráticas justificaban a menudo sus acciones por medio de los valores democráticos. Los argumentos explícitos contra la democracia casi desaparecieron por completo del debate público en la mayor parte de los países del mundo. "Por primera vez en la historia del mundo —señalaba un informe de la UNESCO en 1951— no progresan las doctrinas antidemocráticas. La acusación de un comportamiento o una actitud antidemocrática frecuentemente se dirige contra los otros, pero los políticos prácticos y los políticos teóricos están de acuerdo en apoyar el elemento democrático que ellos defienden y las teorías que invocan."7
La persistencia de las normas democráticas descansa, en gran parte, en el compromiso con las normas de los países más poderosos del mundo. La principal fuente alternativa de legitimidad, el marxismo-leninismo, fue mantenida por el segundo poder fuerte. Sin embargo, los comunistas pagan regularmente tributo a la fuerza de los valores democráticos, recalcando los elementos democráticos de su ideología, empleando una fraseología democrática v realzando el rol de vanguardia del partido leninista y la dictadura del proletariado.
Muchos regímenes autoritarios afrontaron en los años setenta problemas de legitimidad, a causa de la experiencia previa de sus países con la democracia. En cierto sentido, el cuerpo político de sus sociedades había sido infectado por el virus democrático, y aun si el régimen democrático anterior no había tenido demasiado éxito, persistía la creencia de que un gobierno verdaderamente legítimo tenía que estar basado en prácticas democráticas. Los gobernantes autoritarios se vieron así impulsados a justificar sus propios regímenes por medio de una retórica democrática, y proclamar que eran realmente democráticos o lo serian en el futuro, cuando ellos hubieran resuelto los problemas .1 los que sus sociedades se enfrentaban.
Los problemas de legitimidad de los regímenes autoritarios varían según la naturaleza del régimen. Los regímenes de partido único derivados de un proceso político autóctono, como los estado-. comunistas revolucionarios, México y la República Popular China, tuvieron una base de legitimidad más segura. Ideología y n u ion ilisntn pudieron juntarse para sostener estos regímenes. En palsi-M como los de Europa oriental, donde el comunismo y el Mhi. ir 1 de partido único fueron impuestos por fuerzas externas, Iimi ri'gmiene . pudieron nproveí liarse de la ideología, per O no del

GG l.n loicein ola
nacionalismo, que siempre fue una potencial fuente de inestabilidad. Con el paso del tiempo, sin embargo, los gobiernos comunis- las se han topado con mayores dificultades para invocar la ideología comunista para sostener su legitimidad. La apelación a la Ideología decayó cuando la burocracia del estado se estancó, y las de-igualdades socioeconómicas se fosilizaron. 1.a ideología comunista también se convirtió en el mayor obstáculo del crecimiento ivonómico, y frustró las posibilidades del régimen de legitimarse sobre la base de su actuación económica. En los estados comunistas, el marxismo leninismo proporcionó inicialmente legitimidad ideológica, pero, cuando ésta se debilitó, no pudo desarrollar una legitimidad basada en su actuación en el terreno económico.
I o mismo que en otros terrenos, la legitimidad de la mayoría ile los regímenes decae con el paso del tiempo, cuando se han agotado las opciones, las promesas no se han cumplido y avanzan l.i-. ii ustraciones. En muchos casos, la coalición que apoya al régimen también se desintegra con el paso del tiempo. Los sistemas deimx ráticos, sin embargo, se renuevan a través de elecciones, lo que da la posibilidad de una nueva coalición que llegue al poderi . -n nuevas políticas y nuevas promesas para el futuro. En con*0 file, la oulorrenovación es un gran problema para los regímenes autoritarios, y la ausencia de mecanismos de nutorre-novación contribuye significativamente a la erosión de su legitimidad. Este piiililvina es mayor, por supuesto, en las dictaduras personalistas, dundo la autorrenovación (especie de reencarnación) se toma imponible debido a la naturaleza del régimen.
I n unos pocos casos, los regímenes autoritarios desarrollaron un •,mismos para un reemplazo regular de sus dirigentes, y así niun o ........maguieron una limitada renovación. En México y en Brasil-: | ii un ipio dé que ningún presidente puede sucederse a sí mismo quedó bien institucionalizado. Los beneficios de un sistema de i!. i Mí>n rutinario como éste tienen al menos dos aspectos positi
vo.. I'i .mero, anima a las figuras principales del sistema autorita-ii. ' a i per.ir a que haya una oportunidad próxima en los puestos - lave, y de este modo reduce las intenciones de obstruir o derrocar d 111 leí evidente. Segundo, la sucesión regular del máximo diri- g.ente li.u i' jxisible y hasta probable el cambio de políticas.
En México, durante décadas alternaron presidentes de izquior- .i.u i'ii presidentes de derecha. De manera similar ocurrió en 13ra- »11. donde do-, coaliciones poco estructuradas—el grupo Sorbonne \ I - o í . itMi.ilist.r«— compitieron por el poder en el ámbito mili- l.o I I guipo tKiilxinne" llegó ni poder después del golpe de l%l.1 un .InKpl.i/ uto cuando el geneial Aitm l osla e Silva asumió la pu .i.l. n. i.i n i IV«» li go mi al podci con Cici'-el en 197*1 Mnanis

¿Porqué? ' /
mos y procesos de esta naturaleza hacen que estos régimen' puedan evitar algunas de las disfunciones del autoritarismo, y también proporcionan medios de renovación de la legitimidad, aunque sea de manera limitada. Cada nuevo presidente ofrece una nueva promesa sólo porque es distinto del presidente anterior. Desde 1929 hasta 1989, México tuvo un régimen autoritario único y estable, que sólo requirió una pequeña cuota de represión porque su legitimidad estaba sostenida tanto por la ideología revolucionaria como por los cambios regulares en sus líderes políticos. Los regímenes comunistas nativos tuvieron el primer punto, pero no el último; Brasil tuvo'lo último, pero no lo primero.
El problema de la legitimidad de los regímenes militares y dictaduras personalistas de los años setenta, en especial aquellos creados durante la segunda contraola, evolucionaron en tres fases. El desplazamiento del régimen democrático por parte de un régimen autoritario fue casi siempre recibido con una sensación de gran alivio y por la masiva aprobación pública. En su fase inicial, el nuevo régimen se aprovechó de la "legitimidad negativa'* que derivaba de las fallas del régimen democrático y de sus aparentes diferencias respecto de aquél. Es típico que los nuevos regímenes justificaran su actuación en el combate del comunismo y de la subversión interna, en la reducción del descontento social, en el restablecimiento de la ley y el orden, en la eliminación de la corrupción y la falta de credibilidad de los políticos civiles y en la recuperación de los valores nacionales, sus objetivos y su coherencia. Los coroneles griegos, en 1967, por ejemplo, se legitimaron a través de la apelación a "la ideología del estado anticomunista", y en sus años iniciales, el régimen militar brasileño apoyó de manera similar su legitimidad sobre la base del "anti": "anticomunismo, antisubversión, anticaos".
Inevitablemente, la legitimidad negativa decae con el tiempo. I os regímenes autoritarios de los años sesenta y setenta casi siempre fueron forzados a mirar su desempeño como una de las principales, si no la principal, fuente de legitimidad. En algunos casos, como en Perú y en Filipinas, los líderes de los regímenes autoritarios prometieron crecimiento económico y desarrollo. El esfuerzo por basar la legitimidad en el desempeño, sin embargo, lleva a lo que puede ser llamado "el dilema del desempeño".
I ii ! is democracias, habitualmente, la legitimidad de los gobernantes depende de en qué medida ellos interpretan las expectativa.. de los grupos i lave de votantes, es decir, en su actuación. I i legitimidad del sistema, sin embargo, depende de sus proce- iliiie* nto . de los posibilidades de los volantes de elegir a sus g.-I.ei i i i iute .i i i . i t . d e ele . i .me Al final, al aduar, los gober-

liantes fracasan en su ejercicio, pierden legitimidad, son derrota* (lu. en las elecciones y otros gobernantes ocupan su lugar. La perdida de legitimidad por medio del desempeño de los gobernantes lleva a reafirmar la legitimidad de procedimientos del sistema. Sin embargo, en los regímenes autoritarios que no sean de partido único, no fue posible hacer ninguna distinción entre la legitimidad del gobernante y la legitimidad del régimen. Un pobre ejerclrio debilita al mismo tiempo la legitimidad del gobernante y del sistema.
En -.11 análisis de las ocho grandes crisis de desarrollo político, que abarca desde el Acta de la Reforma Británica do 1832 a las reforma .o n u in ic a s de Cárdenas en 1930, Gabriel Almond, Scott C. Il.mag-in > Robert J. Mundt concluyen que todos los casos es- tuvi' i.iii • ar.u lerizados por "componentes de declive económico (d. pii iii.n, desempleo, falta de alimentos y hambre)". Un ejercicioi....... insatisfactorio desempeña del mismo modo un rol da-\< o •. ■ i . -. de los regímenes autoritarios de los años setenta.
I i bu »queda de reformas sociales y económicas se estancó con repulí-/, «mi la Filipinas, y fue momentáneamente abandonada en l'i i n I a posibilidad de mudaos gobiernos autoritarios de obtener legitimidad por medio del crecimiento económico se debilitó por el alimento de los precios del petróleo en 1970 y por las políticas ■viiiiómicas que siguieron los gobiernos autoritarios.
I a subida del precio del petróleo de 1973-74 ocasionó una recesión económica mundial. Suscitó preguntas concernientes a la giiberHabilidad de la democracia en el mundo trilateral formado ñor Europa, Estados Unidos y japón, y debilitó significativamente los intentos de los regímenes autoritarios del Tercer Mundo por usar el ejercicio económico para afianzar su legitimidad. A países como Filipinas, España, Portugal, Grecia, Brasil y Uruguay les resultó especialmente difícil superar este problema, a causa de su total dependencia del petróleo importado. En Alemania occidental, Gran Bretaña, Francia, Canadá y los Estados Unidos, los partidos en el poder fueron desalojados del gobierno. En el Tercer Mundo, las posibilidades de los regímenes autoritarios supervi-' vientes de afianzar su legitimidad a través del desempeño económico se debilitaron muchísimo. La subida del precio del petróleo y sus consecuencias económicas merecen un lugar considerable entre las causas del debilitamiento del autoritarismo de los años setenta y comienzos de los ochenta.
Con raras excepciones, las políticas adoptadas por los gobiernos autoritarios para combatir la crisis del petróleo y la deuda externa a menudo empeoraron la situación, produciendo estancamiento, depresión, inflación, bajos o nulos porcentajes

»Ir i rn ¡miento. expansión • 1«* l.i «Ittudii exlvrna o jilgm........mluunción deesas condiciones. Por lo (Aldo, nmlribtiyemn n .li l i lil.ir I.» legitimidad del régimen I as l'ilipinas proponliman un ejemplo:
Pl fundamento económico de la Nueva Sociedad comenzó a re. quebrajarse con la crisis del petróleo de 1973-74 y la recerión mundial que le siguió. Filipinas, que importaba el 9.1 % de su petróleo, vio cuadruplicarse sus costos de energía, mientras los precios de sus exportaciones caían Con el segundo ajuste del precio del petróleo do 1979, la economía cayó aceleradamente. Marcos respondió con más endeudamiento y gastos, y Manila duplicó su deuda extema entre 1979 y 19S3. Casi la mitad de la deuda era a corlo plazo, y los prestamistas internacionales se pusieron nerviosos con los filipinos: sólo durante los últimos cuatro meSes de 1982 unos 7UÚ millones de dólares en créditos fueron retirados.1"
Desde 1980, el ingreso per cápita descendió aceleradamente en Filipinas.
En Argentina, las políticas económicas de Martínez de Hoz entre 1978 y 1980 crearon un boom artificial
que no pudo durar. Lis importaciones resultaban tan baratas que la industria local se hundió ante la competencia. Las exportaciones se hicieron tan caras que la agricultura tenía precios superiores a los del mercado... Kn 1981, el globo reventó... l-i economía se hundió en la recesión casi de la noche a la maóana.
Un nueve meses estallaron tanto la inflación como el desempleo. El peso, bajo la tremenda presión especulativa, se devaluó más del l Oí l . Los argentinos que tenían deudas en dólares se encontraron de pronto con que necesitaban cinco veces más pesos para pagarlas. No pudieron cumplir con sus pagos... Aterrados ahorradores, mientras tanto, empezaron a correr hacia los bancos. Las reservas del país cayeron precipitadamente."
F.n Uruguay, a comienzos de los artos ochenta, el régimen militar contrajo la deuda externa más grande per cápita, la segunda de América latina, y produjo una recesión que redujo el salario real a la mitad de lo que había sido una década antes. En Portugal, el enorme costo de su guerra colonial combinado con el aumento del precio del petróleo y las dificultades económicas produjeron resultados económicos similarmente desastrosos.
Una de las otras causas |de la guerra] fue la economía de Portugal. En la época de la guerra, la tasa de inflación del país había alcanzado el 3U % (la mis alia de Europa occidental), su déficit era todavía

m: I a (Dtcoia Día
peor y d desempleo crecía, a pesar del gran éxodo de emigrantes en busca de trabajo y para evitar ser reclutados.
Con casi la mitad de los gastos gubernamentales dedicados a los militares, el promedio de las inversiones "tijas" de Portugal —del tipo .le inversiones que crean trabajo y exportaciones— era el más bajo de l uropa occidental... Portugal, que importaba el 60 % de su energía y más de Ja mitad de sus alimentos, fue particularmente dañado por el ataque mundial de recesión e inflación que siguió al embargo de petróleo que en 1973 hizo la OI’I I' (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Como las exportaciones portuguesas eran escasas, el costo de cada cosa, desde el bacalao hasta las entradas a las corridas de toros, sufrió aumentos galopantes. Aunque tanto los sindicatos como otras asociaciones de trabajadores eran ilegales, en el Nuevo I t.i.ln ios trabajadores comunistas hicieron 40 huelgas importantes en 1973 Plantas que pertenecían a la International Telephóne y le legra ph, Grundig, British Lcyland y otras firmas Cerraron.'5
Grecia experimentó un crecimiento económico tan significativo o uno desequilibrado bajo el régimen militar que su rgió en 1967.
ui embargo, el nuevo grupo militar que asumió el poder a fines de 1971 "se mostró completamente incapaz de enfrentarse cor. los .o ui antes problemas que tenía el país... La inflación siguió• li ntrolándosc, y Grecia, con varias fuentes propias de energía, se vio .dedada de forma especialmente severa por la crisis del peln*!i H que siguió a la guerra del Yom Kippur".:i En Perú, losi ifuerxos del régimen militar para incentivar el crecimiento eco-
n limo del país fracasaron estrepitosamente la productividad d. . nilió. lanío en la agricultura como en la industria, los salarios i .iv i mu, el desempleo creció, la inflación subió y la deuda pública del IViw • puso por las nubes". También Brasil tuvo problemas i * mi h economía. Cuando el régimen empezó a democratizarse giadu ilmi-nte a fines de los años setenta, los problemas éconómi-• ii*. i iei leron, y "hubo un marcado deterioró en la capacidad del gnbtemu de obtener crecimiento económico y prometer un futuro uie "i p.un todos los brasileños". En 1982, gran cantidad dcciuda- daui1 br.v ' ños atribuían estas deficiencias a las fallas políticas del gobierno.
I*., o giuieni . comunistas estuvieron relativamente aislados del aumentu d< pus io del petróleo y de otros acontecimientos del.i. sminia mundial, aunque Polonia y I lungría contrajeron den- «las mq Mi.mlr.. Su pobre desempeño era, originariamente, un o tilia i-• de la economía dirigida que la Unión Soviética Impuso i i' ii" paiM'T« al terminar la Segunda Guerra Mundial Duran
Ir I.. h\"» <un.tienta, <m i economía*. crecieron en p iopou« r.¡ 'i'. ln.i l.i I I «lecunUntlO In/o m s lento un lo. i".*nla y

¿Porq jo? 61
estancó en los setenta y en los ochenta, El fracaso económico engendró un gran descontento y alguna oposición al sistema políli co-económico vigente. Sin embargo, este estancamiento no bastó por sí solo para producir un movimiento en dirección hacia la democracia. No se convirtió en un factor que promoviera la democratización en aquellos países, hasta que la Unión Soviética permitió que ocurriera. En Europa oriental, la política estaba bajo control, y el apoyo soviético adaptó a los regímenes comunistas a las consecuencias de su pobre desarrollo económico.
El fracaso militar contribuyó a la caída o el debilitamiento de por lo menos cinco regímenes*autoritarios entre 1974 y 1989. Las fuerzas militares de dos dictaduras personalistas se volvieron desleales porque estaban combatiendo movimientos a los que veían pocas posibilidades de derrotar. La incapacidad obvia del gobierno portugués y de las fuerzas militares para ganar su guerra colonial fue la causa subterránea de la formación del MEA y del golpe de abril. En Filipinas, una formación similar, la RAM (Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas) atacó el amiguismo, la ineficiencia y la corrupción que Marcos había llevado a las fuerzas armadas filipinas. La percepción de la creciente fuerza de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) durante los illlimos artos del régimen de Marcos, contribuyó en líneas generales al debilitamiento del régimen. El enorme costo de la guerra en Afganistán y la incapacidad de los militares soviéticos de concluirla con éxito contribuyeron a la Iiberalización política que Gorbacl’.ov llevó a la Unión Soviética. En Grecia y Argentina, los conflictos provocados por los regímenes militares ocasionaronsu derrota v su caída.*
La legitimidad de un régimen autoritario también se debilitaba si cumplía sus promesas. Al alcanzar sus propósitos, ya no tenía razón de ser. Esto reduce las razones por las que el pueblo debería apoyar al régimen, dado el precio {por ejemplo, la pérdida de libertad) que debe pagar. Esta situación promueve incertidumbre y conflictividad dentro del régimen respecto de qué nuevos objetivos debe perseguir. En Argentina, en 1981) y 1981, por ejemplo, la economía caía en picada. Al mismo tiempo, el régimen había eliminado la guerrilla montonera y restaurado el orden (aunque no la ley) en el país. Esto era un gran motivo para soportar al régimen, y el gobierno militar "mostraba señales de abuirimiento, precisamente porque había logrado uno de los principal«*« objetivos: la derrota de los grupos armados guerrilleros”/ 5 t i \ -.ituadón similar ex •.lía en Uruguay después de que el go- h.eiini millliu eliminó a ¡ > I'np.un.uos. Dado que su legitimidad • nial*.i h i ida u n i ti i i• w» 11• • rendimiento, el régimen militar per

1.a tercero olai,
de ría legitimidad si no los alcanzaba y también la perdería si lo bacía.
Al enfrentarse con el desgaste de su legitimidad, los lideres autoritarios pudieron responder con alguna de estas soluciones. I'rimero, pudieron sencillamente negarse a reconocer su creciente debilitamiento, con la esperanza o la convicción de que de algún mudo podrían sobrevivir en el poder. La debilidad de los medios de comunicación en la mayoría de los regímenes autoritarios y los delirios personales de muchos dictadores alimentaron estas ten- deiKins. N’o aceptaron ni la esperanza ni la creencia. Segundo, el régimen pudo intentar sobrevivir volviéndose cada vez más represivo, por medio del reemplazo de deberes difusos por obedlen- . 1.1 coercitiva. A menudo, esto requirió el cambio del máximo diligente del régimen, como ocurrió en Grecia en 1973, en Argentina en ll»8l y en China en 1989. Si los lideres del régimen llegan .i un acuerdo sobre este giro, pueden retrasar significativamente la. consecuencias de su legitimidad en declive.
l.na tercera opción fue provocar un conflicto externo, e intcn- 111 l.i restauración de la legitimidad apelando al nacionalismo. F.n la primavera de el régimen de lonnnidis organizó un golpe .,111a di*trocó al arzobispo Makarios en Chipre, e instaló un gobierna l.tvorabic a la enoíin (unión) con Grecia. Los turcos invadieron i hipie. y entonces lonnnidis intentó azuzar ni ejército griego y al pueblo para combatir contra los turcos. Sin embargo los griegos i i.m militarmente incapaces de hacer frente a los turcos, y sos (ele. militares se opusieron. El régimen de los coroneles cayó así di n ni i.i humillante, como resultado en efecto de un golpe de mi-, propios oficiales. F.n Argentina, la legitimidad del régimen ii.ilii.ii al< atizo un punto muy bajo en 1982, como resultado de su...........económico, y el general Leopoldo Galtícri intentó restable-. %-i el apoyo .i su gobierno por medio de Ja invasión a las Malvi-..... '.i mi intento hubiera tenido éxito, habría sido un héroe ¡m*P liante de la historia argentina. Su fracaso y la recuperación de Le. i ,la*, pm los ingleses precipitaron la transición hacia la demo- 1 1 .%• i.i al cabo de un año,
111 , e .fuerzos de los líderes autoritarios por reforzar su legitimidad decadente por medio Je una guerra externa presentan un oh.lacillo inherente a su función, la s tuerzas militares de un n v iiiN i militar están implicadas en la política, podrían perder el . . iiliol ríe. livo de una estructura (como fue el caso de Argentina) \ tiro, leu a volverse más politizadas a medida que el régimen pi niura (lo que • una i.i/ón poi la que los líderes militare» *-o lo. Iliwtn, piole.ion.límenle, a menudo, a desear el tío de lo , re gimeni-. inlllUo I l’oi otra p ule, m m u dlcl.ulin.i peí .on.disM

¿Poi qué? DS
como la del sha de Irán o Marcos en las Filipinas, los militares pueden no estar en política, pero la política termina invadiéndolos porque el mayor temor de un dictador es el golpe de estado. I k ahí que los amigos y los incompetentes sean los preferidos en las promociones. Tanto los regímenes militares como las dictaduras personalistas se esfuerzan por mantener bajos la efectividad y el profesionalismo militares. Como sugieren los casos de Argentina V Grecia, provocar una guerra es, en consecuencia, una estrategia de alto riesgo.
l,'na cuarta opción fue intentar establecer alguna semejanza del régimen con una democracia. La mayoría de los regímenes autoritarios —parte de los ideológicamente basados en los sistemas de partido único- existentes al comienzo de los años setenta proclamaban que en breve plazo restaurarían la democracia A medida que su legitimidad decaía, se vieron presionados para cumplir sus promesas, y tuvieron crecientes incentivos para intentar autolegitimar.se a través de elecciones. En algunos casos, los líderes, aparentemente, creyeron que podrían ganar limpiamente las elecciones. Sin embargo, casi nunca ocurrió, particularmente si la oposición conseguía un grado mínimo de unidad. F1 dilema del desempeño daba así paso al dilema de las elecciones. ¿Podrían promover unas elecciones? Si lo hicieran, ¿podrían controlarlas?; si lo hicieran, ¿ganarían legitimidad? Si no controlaran las elecciones, ¿las perderían?
En quinto lugar, los líderes autoritarios pudieron tomar el toro por las astas, y tomar la iniciativa de terminar con el gobierno autoritario e introducir un sistema democrático. Esto sucedió a menudo, pero casi siempre requirió primero un cambio de liderazgo dentro del sistema autoritario.
El declive de la legitimidad provocó habitualmente dudas en los líderes autoritarios y divisiones dentro del liderazgo sobre qué respuesta elegir. La vacilación consiguiente, el desacuerdo y las fluctuaciones en la acción contribuyeron a disminuir la legitimidad de los regímenes, y alentaron a los grupos políticos a pensar en sucgdréosr—-
El régimen sucesor no necesitó ser democrático. En 1978 y 1979 Irán y Nicaragua so desplazaron de una dictadura persona* lisia modernizante hacia e! fundamentolismo islámico y el marxismo-leninismo, respectivamente. A medida que la tercera ola d<-m, >, rálica se abrió paso hacia mediados de los años setenta, un número de transiciones al marxismo-leninismo se produjo en Alrii.i i en lugares del Tercer Mundo. Después de una guerra, l'xitug.il lúe dem.H látiro, después de la independencia, sus úl- tume.. iilnni i . lueicn oi.i «r.i i lcniniftl.it> Entre mediados de los

M La torcera c a
.ifins sesenta y comienzos de los ochenta, el número total de regímenes del Tercer Mundo claramente marxista-leninista creció de seis a diecisiete. Aquellos regímenes fueron, en su mayor parte, de base popular relativamente reducida, y no lograron ni una sustancial estabilidad política ni logros económicos. A comienzos de los años sesenta, tanto los políticos de Latinoamérica como los líderes de Estados Unidos habían visto las opciones políticas para l-atinoamérica como reforma o revolución, John F. Kennedy o Fidel Castro. Con algunas excepciones, sin embargo, Latinoamérica no logró ni la reforma ni la revolución, sino represión, bajo la forma de regímenes militares y burocráticamente autoritarios. Los fracasos económicos de aquellos regímenes eliminaron esta forma de gobierno como alternativa para el futuro inmediato.
A menudo, dictadores de derecha, como en Filipinas y l'l Salvador, estimulan el crecimiento de los movimientos revolucionarios de izquierda. Sin embargo, en Sudamérica, la brutal y triunfante represión de los regímenes militares eliminó físicamente a muchos extremistas revolucionarios, y también estimuló entre los grupos marxistas y socialistas nuevas formas de apreciar las virtudes de la democracia. En los años ochenta, como advierten Juan Linz y Alfrcd Stepan, Latinoamérica empozó a considerar "la democracia de procedimientos" como "una norma valiosa en sí misma, y una forma política que ofrece tanto la protección contra el terrorismo de estado como alguna esperanza de progreso electoral hacia la democracia social y política". En una actitud parecida, uno de los padres de la Teología de la I iberación, el padre Gustavo Gutiérrez, de Perú, observaba en I9XX que “la experiencia con la dictadura ha he- . luí a los teólogos de la liberación valorar los derechos políti* i n 1 1 I I colapso de los regímenes comunistas en Europa oricn- tal debilitó más las posibilidades del marxismo-leninismo de ser tina alternativa •. otros regímenes autoritarios. Así, mientras los regímenes autoritarios tomaron muchas formas —gobiernos militares, sistemas de partido único, tiranías personalistas, m onarquías ab solu tas, o ligarquías raciales, dictaduras islámicas— hada los años ochenta, no fueron, de ninguna manera, percibidos como alternativas entre ellos. Aparte de Africa y algunos países más, la democracia había llegado a ser vista como la única alternativa viable y legítima para un régimen autoritario de cualquier tipo.

¿Porquó? 65
Desarrollo económico u crisis
La relación entre desarrollo económico, por una parte, y democracia y democratización por la otra, es compleja y probable mente varía en el tiempo y en el espacio. Los factores económicos tienen un impacto significativo sobre la democratización, pero no son determinantes. I íubo una conexión general entre el nivel de! desarrollo económico y la democracia, aunque ningún nivel o modelo de desarrollo económico t-s en sí mismo necesario ni suficiente para llevar hacia la democracia.
Los factores económicos afectaron de tres formas a la tercera ola de democratización. Primero, como he indicado con anterioridad, el alza del precio del petróleo en algunos países y las restricciones marxistas-leninistas en otros, crearon vaivenes económicos que debilitaron los regímenes autoritarios. Segundo, a comienzos de los años setenta, muchos países habían alcanzado niveles generales de desarrollo económico que proporcionaban una base económica para la democracia, y que facilitaban la transición hacia ella. Tercero, en varios países un desarrollo económico extremadamente rápido desestabilizó los regímenes autoritarios, forzándolos a liberalizarse o bien a intensificar la represión. El desarrollo económico, en resumen, dispuso las bases para la democracia; las crisis producidas, ya sea por un crecimiento rápido o por la recesión económica, debilitaron el autoritarismo. Los tres factores no aparecen en todos los países, pero en la práctica ningún país de la tercera ola pudo eludirlos a todos. Ellos proporcionaron el ímpetu económico y el contexto para la democratización de los años setenta y ochenta.
DesorroJheconómico. Los políticos teóricos del siglo XVIII argumentaban que los países ricos iban a ser monarquías, mientras que los países pobres serían repúblicas o democracias. Esto era una hipótesis plausible para las sociedades agrarias. Sin embargo, la Industrialización cambió la relación entre niveles de riqueza y formas de gobierno, y en el siglo XIX apareció una relación positiva entre riqueza y democracia. La mayoría de los países ricos son democráticos, y la mayoría de los países democráticos—India es la excepción más notable— son ricos. Esta relación fue observada por Seymour Martin Lipset en 1959 y ha sido intensamente refor- /.nla por un gran número de estudios posteriores.^ En 1985, por 'v mplii. konneth A Bollen y Robert W. Jackman Observaron que en I"', año-. s> j. nla "el nivel de desarrollo económico tiene un «•!»•» tu pión titulado sobre la democracia política, aun cuando se iMi' i Icuii (Actor•*** que no »«iii i-conónii os l’fxll es la variable

tü Ln lorcora ola
explicativa dominante"." En 1989, el Banco Mundial clasificaba como "de altos ingresos" a 14 países con ingresos per cápita que iban desde los U$S 6010 (España) a U$S 21.330 (Suiza). Tres de ellos (Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Arabes) eran exportadores de petróleo y no democráticos. De los restantes, todos excepto Singapur eran democráticos. En el otro extremo, el Banco Mundial categorizaba como "pobres" a cuarenta y dos países con ingresos per cápita que iban desde los L'$S 130 (Etiopía) a los U$S 450 (Liberta). Solamente dos de esos países (India, Sri Lanka) habían tenido una experiencia democrática amplia, Entre los 53 de "ingresos medios", que van desde Scnegal (PNB per cápita de L'$S520) a Omán (PNB per cápita de U$5 5810), había 23 democracias, 25 no democracias y 5 países que podían, en 1989, ser plausiblemente clasificados como en transición de la no democracia a la democracia.
I a correlación entre riqueza y democracia implica que las transiciones a la democracia deberían ocurrir originariamente en países de nivel medio de desarrollo económico. En los países pobres, la democracia es improbable; en los países ricos, ya es un hecho. En el medio hay tina zona de transición política; los países en esc particular estrato económico tienen más posibilidades de transitar hacia la democracia, y más países que transiten hacia la democracia estarán en ese estrato. Cuando los países se desarrollan económicamente y se desplazan hacia esa zona, se vuelven candidatos a la democratización. Durante la primera ola de democratización en el siglo XIX y a comienzos del XX, las democracias aparecieron generalmente en los países del norte de Europa, cuando su PNB per cápita, en dólares de los años sesenta, estaba entre los 300 y los 500 P.n 1920 y 1930, diversos factores, que incluyen las crisis económicas. produjeron la primera contraola al autoritarismo. En ger.i ral sin embargo, el desarrollo económico continuó, v por ello el nivel de ingresos de la zona de transición que separa fas democracias de las no democracias se elevó."
Los años cincuenta y sesenta fueron décadas de impresionante crecimiento económico mundial, particularmente entre los países menos desarrollados. Entre 1950 y 1975, el PNB per cápita de los países desarrollados creció en una tasa promedio del 3,4 % anual, una tasa que "excedía tanto los objetivos oficiales como las expectativas privadas".*'" Esta tasa fue históricamente sin precedentes, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En los años sesenta, la "década del desarrolla", el P.NB anual promedio de crecimiento de los países en desarrollo subió el 5 ' gei'.ml mente más del dol le de las t is de I p ■ • eun .ir. la i", cnmpai.iblf. du di ninollo en mam i . .» Poi

¿Porqué? 67
lasas para los países individuales varían considerablemente: más altas en el sur de Europa, este de Asia, el Oriente medio y I atino- n mírica; más bajas en Asia del sur y Africa. En general, sin embargo, la segunda posguerra contempla un crecimiento de la economía que dura hasta el shock del petróleo de 1973-74 y permite el desplazamiento de muchos países hacia la zona de transición, creando en ellos las condiciones económicas favorables al desarrollo de la democracia. En una medida considerable la ola de democratización que comenzó en 1974 era el producto del crecimiento económico de las dos décadas anteriores.
En los años setenta, el centro de la zona de transición económica había aumentado por encima de los niveles de preguerra de 300-500 USS (en dólares de 1960) a USS 500-1000. Nueve o casi la mitad, de veintiuna democratizaciones de la tercera ola sucedieron en países dentro de aquellos límites; cuatro ocurrieron en países de 300-500 USS; dos (Grecia y España) en países con una venta per cápita levemente por encima de los USS 1000 (en dólares de 1960), y seis (India, Paquistán, El Salvador, Honduras, Bolivia, Filipinas) en países con PNB per cápita de menos de U$S 300. La oscilación en el nivel del desarrollo económico, desde la India (USS 87) hasta Grecia (USS 1291) fue importante, pero alrededor de los dos tercios de las transiciones ocurrieron en países que estaban aproximadamente entre U$S 300 y L’$S 1300 per cápita (en dólares de 1960) en el momento de la transición. Las transiciones sucedieron con mayor posibilidad en países que estaban en la mitad o por encima de la mitad del nivel de desarrollo económico y, como era de esperar, se concentraban en una zona de ingresos superior de la observada por Sunsbine antes de la Segunda Guerra Mundial.
La zona de la transición de la tercera ola también aparece en los datos presentados en el cuadro 2.1. Los países han sido clasificados según su PNB per cápita en 1976, según el informe del Banco Mundial, y de acuerdo con si tenían sistemas políticos democráticos en 1974, si se democratizaron o se liberalizaron entre 1975 y 1989 o si tuvieron regímenes no democráticos durante aquellos años.11 Estas cifras indican otra vez uue los países de la tercera ola tienen grandes variaciones en lo relativo a su nivel de desarrollo económico, como es el ejemplo de India y Paquistán, con un PNB ner cápita en 1976 de menos de U$S 250, y Checoslovaquia y Alemania Oriental, por encima de L:$5 3000. Sin em- b.irgo, veintisiete de los treinta y un países que se liberalizaron o ■ democratizaron estaban en el nivel medio de ingresos, ni jmi- hri • iii un'-, y 11 mitad de lo-, países de la tercera ola tenían un p; dt | ii * i t.ipiia en 1976 de entre l !$S 1000 y 3000. Tres cuartas I lili « de li>. qi >• i- t il............... mu I de di arrollo económico en

C8 La te-cora ola
1976, y qvie tenían gobiernos no democráticos en 1974, se democratizaron o se liberalizaron
Cuadro 2.ÍDesarrollo económico \j tercera ola de democratización
(1) Ü1 (31 (4) (51 <61
D iv io- Porcentaje dePNB per crntixodo/ fsiiieA que secipitu en O rin a- Libera- No democratiza-
1076 m ilia r lirado dl'/UO-(en lUfarts) n» 1974 1974-53 cirílico Toiát Ziim.’i4
<250 1 2* 31 3 4 6250-1000 3 ¡1 27- 41 291000-3000 5 16 5 26 76
<¡000 13 2 3 23 40Total 27 31 66 124 32
F u e n te : Los datos económicos son de World Bank, W o r ld D e v e to fu u e n l R e p c r t
1 9 7 8 (Washington: The World Bank. pp. 76-77.• Din.inte el período entro 1971 y 1989, y excluye los países que ya eran
democráticos en 1974.' Incluye .i la India, que se transformó en no democrática en 1975 y «
d luvr.iti/ó do n-.ieVO en 1977.Incluye a Nigeria, que se desplazó hacia la democracia en 1989 y volvió a
un gobierno militar on 1984, y Sudán, que atravesó por un camino similar entre 1986 y 1989.
significativamente en 1989. Un científico social que hada mediados de los oños setenta hubiera querido predecir los futuras democratizaciones a corto plazo lo habría hecho razonablemente bien si sencillamente hubiera señalado los países no democráticos de la zona de transición entre U5S 1000 y 3000.
Esto no es para aducir que las democratizaciones están simplemente determinadas por el desarrollo económico. Con rotundidad, no lo están. En 1976, Checoslovaquia y Alemania oriental habían ascendido a la zona económica de la riqueza donde ya hubieran debido ser democráticos, y la Unión Soviética, Bulgaria, Polonia y Hungría se habían elevado en la zona de transición con un PNH per Cilpitn superior a los U$S 21x111 Sin embargo, tuer/.i polio, is \ esternas letra uní» su dospla muii. lito lia.it la ilcm .i.Hli lia <1.1

¿Por quó? (■•)
finales de los Años ochenta. Algo que conviene destacar: en un es- tudio de comienzos de los años sesenta, Phillips Cutriglil estableció una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo de las comunicaciones y la democracia, y la utilizó para analizar los casos anómalo , fuera de la línea de regresión. Los principales países europeos que eran mucho menos democráticos de lo que debieran haber sitio entonces eran España, Portugal, Polonia y Checoslovaquia." En el contexto ibérico, menos presionado, el desarrollo político alcanzó el mismo nivel del desarrollo económico a mediados de los años setenta; en Europa oriental, aquello no ocurrió hasta que los controles soviéticos fueron desplazados quince años más tarde.
Cinco países con PNI3 per cápita en 1976 de entre USS100Ü y 3tX)0 no se democratizaron hasta 1990. Irak e Irán eran superpoblados países productores de petróleo. Líbano había tenido una forma limitada de democracia consocialiva, pero se desintegró en una guerra civil a mediados de los años setenta. Yugoslavia, que en muchos aspectos había sido más liberal que otros países comunistas de Europa oriental, fue superada por el avance democrático de sus vecinos en 1959, aunque sus estados más ricos, Eslovenia y Croacia, comenzaron a moverse en una dirección democrática. La dudad-estado de Singapur, el país no productor de petróleo más rico del Tercer Mundo, permaneció durante los años ochenta bajo el gobierno por lo general benigno, pero manifiestamente autoritario, de su rey filósofo. Allí, como en el bloque soviético, la política dominó a la economía.
Una zona económica de transición también aparece en el análisis de Mitchel Seligson, que argumenta que en Latinoamérica los umbrales que hicieron posible, aunque no necesaria, la democracia, fueron un PMB per cápita en 1957 de U$S 250 y un 50 % de alfabetización. De once países latinoamericanos, solamente tres (Argentina, Chile y Cosía Kica) estaban en 1957 por encima de aquellos umbrales, l iada los años Ochenta, sin embargo, siete naciones más (Brasil, Perú, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y, de forma marginal, Honduras) lo habían alcanzado o superado. Solamente Bolivia, entre las once naciones consideradas en el estudio, permanecía significativamente por debajo de los umbrales. De este modo, l.)s bases económicas para la democracia estaban apareciendo en I otinoamérica. Por supuesto, esto no garantizaba la aparición de la democracia, aunque hacia 1990 se habían dado o estaban dán- ilu la-, transiciones hacia ella en todos esos países. En un sentido '.mili.o, Enrique Baloyra señalaba que el viejo estilo de las dicta- din. ¡ -1 ■; i iilrt.r. u-m i la tendencia de sobrevivir más tiempo qiir Ion u gnu- n aulontati bilí «urálicos «le nuevo fcuño (Para* KIMV v Iba ti) I ' V'.ililh l id d.' mi i.y.iin. n autoritario aparea*

70 1.a larcoraoUi
más como una función de la naturaleza de esa sociedad que de la naturaleza del régimen.
¿Por qué el desarrollo económico y el movimiento de los países por encima de los niveles medios de ingresos promueve la democratización? La evidencia sugiere que la mera riqueza no puede por sí mis nía haber sido un factor crucial. Irán e Irak estaban en la zona de transición, pero no se democratizaron. Tres pequeños países productores de petróleo (Arabia Saudita, Libia, Kuwait) eran no democráticos, aunque tenían en 1976 un PN8 per cápita superior a L'SS 4000, que los ubicaba entre los países ricos. La respuesta es que el desarrollo económico ampliamente basado en una industrialización significativa puede contribuir a la democratización, pero la riqueza derivada de la venta de petróleo (y, probablemente, de otros recursos naturales) no lo lince. Las rentas del petróleo enriquecen al estado: por lo tanto, aumentan el poder de su burocracia, y porque reducen o limitan la necesidad de impuestos, también reducen la necesidad del gobierno de solicitar la aprobación de sus súbditos para los impuestos. Cuanto más bajo sea el nivel de impuestos, menos razón hay para que el pueblo pida representalividnd.5' "No a los impuestos sin representación" fue una demanda política; "No a la representación sin impuestos" es una realidad política.
En contraste con los modelos de los países petrolíferos, los procesos de desarrollo económico que implican una industrialización significativa conducen a una economía nueva, mucho más diversificada, compleja c interrelacionada, que se vuelve difícil de controlar para un régimen autoritario. Fl desarrollo económico ha »ieado nuevas fuentes de riqueza v poder fuera de) estado, y una necesidad funcional de devolver ía capacidad de tomar decisiones M.Í-. directamente, el desarrollo económico parece liaber sido «•I promotor de cambios en la estructura social y los valores que, a su vez, estimulan la democratización. Primero, se ha argumentado que el nivel de bienestar económico dentro de una sociedad determina por sí mismo la naturaleza de los valores y las actitudes de sus ciudadanos, promoviendo el desarrollo de sentimientos de confianza entre las personas, satisfacción vital y competencia que, a su vez, se corresponde con fuerza con la existencia de instituciones democráticas.” Segundo, el desarrollo económico aumenta los niveles de educación en la sociedad. Entre 1960 y 1981, la proporción de un grupo de edad relevante que asistiera a la es. uela secundaria en los países desarrollados había crecido de forma lia mativa.H La mayoría de la gente con educación superior tiende a desoí rollar características ilc confianza, MlUlaccióu y coin|H?lco cía, que van junio la doinouacta Torcew. el d< iiiollo* . ...ió

mico permite que los grandes recursos puedan repartirse entre los grujios sociales, y de allí míe se faciliten la distribución y la ñoco dación. Cuarto, el desarrollo económico, tanto en los años sesenta como en los setenta, necesitó y promovió, la apertura de las sociedades al comercio exterior, inversiones, tecnología, turismo y comunicaciones. La inclusión de un país en el mundo económico creó fuentes no gubernamentales de riqueza e influencia y la apertura de la sociedad al impacto de las ideas democráticas pre- vakvientes en el mundo Industrializado. Algunos gobiernos, como ei de China, que deseaban abrir sus economías al mundo para promover el desarrollo económico y así también mantener un sistema político cerrado, se enfrentaron con un conflicto aparentemente irresoluble. La autarquía y el desarrollo eran una combina- ción imposible, mientras que el desarrollo y la liberación de fuerzas extranjeras resultaba inevitable.
Finalmente, el desarrollo económico promueve la expansión de la clase media: una proporción cada v e / mayor de la sociedad esta formada por gente de negocios, profesionales, comerciantes maestros, funcionarios, representantes, técnicos, clérigos y trabajadores. La democracia se fundamenta, en alguna medida, en el gobierno de la mayoría, y resulta difícil en una situación de desigualdades concentradas en la que una gran mayoría empobrecida se enfrenta con una oligarquía pequeña y rica. La democracia podría ser posible en una sociedad agrícola relativamente pobre, como a principios del siglo XIX en Rstados Unidos o en el siglo XX en : V?ía HVnde 1,1 Propiedad de la tierra es relativamente equi- aln-a. bin embargo, una clase media importante es, normalmente,
■ • producto de la industrialización y el crecimiento económico, fc’n lK ,1ses tempranas, la clase media no es necesariamente una
tuerza a favor de la democracia. A veces en Latinoamérica y en otros lugares, grupos de clase media han aceptado o apoyado
lilim ente golpes militares que intentaban derrocar a gobiernos radicalizados, y reducir la influencia política de organizaciones oi ti-ras o pacifistas. Sin embargo, mientras continuaba el proceso • le democratización, los movimientos rurales radicalizados habían disminuido su presión en los procesos políticos, y la dase media urbana creció en comparación con la clase obrera industrializada
l*s,a 'o-'uera, disminuyeron las amenazas potenciales que la democracia planteaba a los grupos de clase media, v aquellos >:"ip--. confiaron cada vez más en sus posibilidades dé defender
míen a través do elecciones políticas.I " • movimientos de la I envía ola no fueron liderados por los
n • p i i 'l . i in m , | 4. |., ......... . i , , . ,,rr(. |u | jU rH M n i (,.XCt- , í o t.„'•''•111.11 |" m I... Ii.il>i|.«d.>n« m.liidii.il. . I o ii.i||,h,|( m ImloB
¿Por qué? 71

72 La lorcora ola
los países los promotores más activos de lo democratización fueron las clases medias urbanas. En Argentina, por ejemplo, la opción, en los años sesenta y setenta, fue un gobierno peronista elegido con el apoyo de la clase trabajadora o un régimen militar originado en un golpe con apoyo de la clase media. Pero en los ochenta, sin embargo, la clase media fue lo bastante numerosa como para proporcionar la clave de la victoria del partido radical de Raúl Allonsín, e inducir a los candidatos peronistas a ser sensibles a sus intereses. En Brasil, la clase media apoyó de manera aplastante el golpe de 1964. A mediados de los años setenta, sin embargo, "eran precisamente aquellos sectores que más se habían beneficiado de los aiSos del 'milagro económico' los primeros en exigir una vuelta al gobierno democrático: la población de las grandes ciudades desarrolladas y la clase media".77
En filipinas, los profesionales de clase media y los hombres de negocios nutrían las manifestaciones contra Marcos, en 1984. Al año siguiente, los grupos principales de la campaña a favor de Aquino eran "clase media, abogados y médicos no políticos, que se habían brindado como voluntarios n los candidatos de la oposición o a los grupos cívicos (NAMFREL: Movimiento Nacional por Elecciones Libres), más que cualquier otro partido".7* En España, el desarrollo económico había creado "una nación de moderna clase media, que hizo posible el rápido y pacífico proceso de llevar el sistema político al ritmó de la sociedad"/' En Taiwán, los "principales agentes del cambio político" fueron "los recientemente aparecidos intelectuales de clase media, que crecieron durante el período de acelerado crecimiento económico".* En Corea, el movimiento en pro de la democracia, en 1980, solamente se convirtió en una seria amenaza al régimen autoritario después de la aparición ile "una floreciente clase media urbana", y los profesionales de clase media se unieron a los estudiantes en la exigencia de que finalizara el autoritarismo. l.a movilización de las clases dirigentes y profesionales de Seúl [...] fue tal vez uno de los factores más importantes de la transición a ¡a democracia en 1987. Al referirse a las manifestaciones contra el autoritarismo del régimen Chun en 1987, el tVomw/ísí se preguntaba: "¿Qué pasa cuando el gas lacrimógeno se encuentra cor. la clase media de Seúl?".* La respuesta pronto estuvo clara: el gas lacrimógeno pierde. En varios países, incluyendo España, Brasil, Perú, Ecuador y Filipinas, la comunidad empresarial, que había apoyado previamente la creación de un régimen autoritario, desempeñó un papel crucial en la promoción de la transición a la democracia.” Por contraste, donde la clase media urbana era más pequeña <* más débil, como m

¿Por qué? 73
China, Birmania, Sudán, Bulgaria y Rumania, la democratización fracasó o fue inestable.
F.1 proceso de desarrollo económico que, si O'Donnell no se equivoca, produjo el autoritarismo burocrático en los años sesenta, proporcionó del mismo modo el ímpetu para la democratización en los ochenta. Una aproximación posible de las conexiones causales que condujeron hacia esta confluencia puede verse en el gráfico 2.1.
Crecimiento rápido. El movimiento de los países hacia el nivel medio de ingresos de la zona ele transición económica lleva así a cambios en las estructuras sociales, las creencias y la cultura que favorecen el advenimiento de la democracia. También las tasas extremadamente elevadas de crecimiento económico generaron en algunos países insatisfacción con los gobiernos autoritarios existentes. En las dos décadas antes de sus transiciones de los años setenta, España, Portugal y Grecia experimentaron un crecimiento económico explosivo. Entre 1913 y 1950, el promedio anual de la tasa compuesta de crecimiento del producto real per cápila había sido negativo en España, y menos del 1 % en Grecia y Portugal. Entre 1950 y 1973, las tasas eran del 5,2 % en España, 5,3 en Portugal y 6,2 % en Grecia. Los porcentajes de PNB en aquellos tres países entre 1960 y 1973 fue del 6-8 %, comparado con el 4-5 % en los países de Europa oriental; el PNB per cápita creció más lentamente entre 1960 y 1980 que en todos los otros países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), excepto Japón.31
educación pública muy edeodída
nivel mte abo 3c desarrollo económico
actitudes do cultura cívica,
confianza, satisfacción,compe te rcl»
* apoyo a ¡a democratización
mayor ciato inedia
I iyuru I I I ilc ir tollo económicoM MM mi /'h leí til- i/eiihu iiili .i nHi

?•'• La tercera ola
I-I crecimiento económico rápido crea rápidamente la base económica para la democracia, que un crecimiento económico más lento produce con mayor lentitud. Sin embargo, también despierta expectativas, exacerba desigualdades y crea en la maquinaria social tensiones y exigencias que estimulan la movilización política y demandan participación política. En Grecia, por ejemplo, en los años cincuenta y sesenta, un crecimiento económico rápido y desigual produjo "un aumento de conciencia, politización, frustración y resentimiento" que llevó a "insatisfacción social y movilización política".9 Estas presiones fueron una causa significativa del golpe de 1967, uno de cuyos propósitos fue acabar con ellas. Sin embargo, el crecimiento económico continuó bajo e) régimen militar, hasta 1973. El régimen persiguió simultáneamente dos políticas conflictivas. "Intentó invertir el proceso de democratización. Pero al mismo tiempo estaba comprometido con un crecimiento económico rápido y con la modernización."JS La frustración social y el descontento político aumentaron. I lacia fines de 1973, la baja del precio del petróleo anadió una fuente adicional de descontento, y el régimen debió optar entre liberalizarse o intensificar la represión. Papadopoulos hizo tentativas de tímida liberalización; los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional (Politécnica) protestaron y exigieron más. Se Sos reprimió y dispararon sobre ellos, y los partidarios de loannidis echaron a Papadopoulos sólo para caer ellos mismos seis meses después, cuando provocaron una confrontación militar en Chipre.
El período de "crecimiento económico sin precedentes" de los años sesenta produjo en España similares contradicciones. Los lideres del régimen de Franco esperaban que este crecimiento condujera a un pueblo satisfecho y feliz, desinteresado de la política. "En la práctica, sin embargo, el rápido cambio económico exacerbó o catalizó conflictos más grandes en España y promovió cambios culturales, sociales y políticos que pusieron en duda la viabilidad del régimen. Los planes políticos, originariamente construidos sobre una sociedad agraria primitiva y en el clima de debilitamiento posteriora la Guerra Civil, aparecieron como anacrónicos al confrontarlos con las tensiones de una sociedad industrializada rápidamente cambiante."* Las exigencias políticas generadas por el rápido crecimiento se sobreimpusieron a una economía que había sentado por completo la base económica y social de la democracia. En los años sesenta, Laureano López Rodó, ministro de planificación de Franco, profetizó que España se convertiría en una nación democrática cuando su PNB per cápita alcanzara U$S 2001). Am fue. I-i transición también avanzó gracias a la oportuna mu. ile de Franco en 1975. Si no hubiera iiuiciIh o m a jii.m < ai I... n ■ I.

¿Porqué? 75
hubiera encargado la creación de una democracia parlamentaria, la polarización podría haber llevado a la violencia social, y las perspectivas de democracia en España se habrían diluido. Sin embargo, los requisitos para la democracia, tanto sociales como económicos, existían en España en 1975, y por ello un liderazgo hábil y comprometido pudo dirigir la democratización con relativa rapidez y facilidad.
A fines de los años sesenta y principios de los setenta, Brasil experimentó su "milagro económico". Desde 1968 hasta 1973, su PNB creció en una tasa mcdiq cercana al 10 % anual. Esto intensificó lo que ya era una distribución altamente desigual de los ingresos, y llevó a algunos a retratar a Brasil como el compendio del desarrollo capitalista, en el que las corporaciones multinacionales y sus socios locales se benefician mientras que los campesinos y los trabajadores nativos sufren. También llevó a Ernesto Geisel. cuando se convirtió en presidente de Brasil en 1974, a decir que "Brasil está muy bien, pero los brasileños están muy pobres". Las presiones de un crecimiento económico rápido, que llevaron a la caída del régimen militar de Grecia y a la transformación de la dictadura en España, se manifestaron de la misma forma en Brasil. Sin embargo, los líderes militares brasileños fueron conscientes de dichas presiones y decidieron acomodarse .i ellas. En los últimos años de su régimen, el presidente Médici empezó a considerar vías de distcttsilo (descompresión). El presidente Geisel y su máximo consejero, el general Golbery do Couto e Silva, iniciaron este proceso y lo dirigieron hasta 1978. El presidente joáo Figueiredo continuó y lo convirtió en un proceso de abertura,. Las acciones de los dos presidentes atenuaron los intensos conflictos sociales y prepararon el camino hacia la democracia.
Desde 1961) hasta la década de 1980 las tasas de crecimiento alcanzadas por Corea del Sur y Taiwnn estuvieron entre las más días del mundo. í as dos sociedades se transformaron económica y socialmente. En esos países, las presiones a favor de la democratización se desarrollaron más lentamente que en Europa y Latinoamérica por dos razones. Primero, las tradiciones de la cultura de Coníucio ponían énfasis en la jerarquía, la autoridad, la comunidad y la lealtad, y por ello se demoró la articulación de grupos m*. dos que plantearan exigencias políticas. Segundo, en contraste . oh o ír .socied ad es, el rápido crecimiento en Coren y Taiwnn tuvo lugar rn el contexto de modelos relativamente igualitarios de• 11 ti - mi. ¡mi de l.i riqueza. Todo esto era provocado por gran valí- .l.i.l -le i -iio.i-., que Im luían l.i reforma agraria en los programas• I- tu-- . ib le ,ii.... e nenl.i \ comienzos de los cincuenta y lo

70 ln torcera ola
gros precoces de un elevado nivel de alfabetización y educación, l as desigualdades, asociadas con un rápido crecimiento en Brasil,. tuvieron notablemente avísenles en estos dos países del este de A- i.i. Sin embargo, en la década de 1980 el desarrollo económico había avanzado hasta el punto de que las presiones por una polín, a ile participación obligaron al gobierno de ambos países a liu. iat el proceso de democratización.
I I crecimiento económico muy rápido produce inevitablemen- i. . .nublos en los regímenes autoritarios, Pero no lleva a que sus lld w ii introduzcan necesariamente la democracia. Entre 1960 y
, | |'NB creció en Brasil hasta alcanzar una tasa anual media n % • I ntre 1980 y 1987, el PNB en China también creció a una
i i i i i m I media del 8 %. Esos porcentajes de crecimiento provo- . I. ■. .ido-, procesos de tensión y desestabilización en esos tres
.mi. Hilarios, y estimularon a los grupos sociales a formular » a sus gobiernos. Los líderes de estos tres países respon
de ¿li. renlvs maneras. Geisel con la apertura, Deng impu- n ..tinciones y el sha apretó aun más las clavijas. Domo-
fypii-nión y revolución fueron los resultados correspondien- « 1« *»|K a mes
Jii i.'H A largo plazo, el desarrollo económico crea las bases I..ii a |n . i. gtmenes democráticos. A corto plazo, el crecimiento ■E||t<fiftU«i muy rápido y las crisis económicas socavan los rogime-iMS ,iinu ......... :.i el crecimiento económico avanza sin crisis eco-iiAntir , l.i deiii". i'iicla evoluciona lentamente, como ocurrió en el M|.I.i Kl> en Eimipa Si el crecimiento o las crisis económicas . 1. . ... ii.il. i Ini.u. avanzan sin que se alcance la zona de transi-
i«»i .1. i.i in|\i. i el n gimen autoritario puede caer, pero su re- i-mpl.i/<> | un i. , in> n democrático de larga vida es muy pro- blim.ltii o I ii I.i 1. 1, - i.i nl.i, la combinación de niveles importantesde de .arrollo i*..... .. y las crisis o fracasos económicos a cortoplazo fueron la loimula ivonómica más favorable a la transición de los gobiernos nulorltarios a los democráticos.”
( AMBIOS REI ICIOSOS
Dos procesos religiosos promovieron la democratización en los años setenta y ochenta.
Existe una fuerte correlación entre el cristianismo occidental y
'D u ra n li '. m lirno» *A«v .'I PNH Ui* Irán . ns i.i « m > |*h .mhsI i. i «t. I I )l'..i .., ..i..

¿Poí q-ó7 77
la democracia. La democracia moderna se desarrolló antes, y de forma más vigorosa, en los países cristianos. En 1988, el catolicismo y /o el protestantismo eran las religiones dominantes en 39 de •16 países democráticos. Estos 39 países democráticos constituían el 57 % de un total de 68 países que eran predominantemente cristianos occidentales. En contraste, solamente siete, o el 12 %, de 58 países con otras religiones dominantes eran democráticos. La democracia era particularmente escasa entre los países que eran predominantemente musulmanes, budistas o confudanistns.*
Esta correlación no demuestra una relación entre causa y efecto. Sin embargo, el crislianism'o occidental enfatiza la dignidad del individuo y la separación entre la Iglesia y el estado. En muchos países, los líderes de las iglesias católica y protestante han desempeñado un papel central en las luchas contra los países represores. Puede resultar plausible la hipótesis de que la expansión del cristianismo favorece el desarrollo democrático.
¿En qué lugares se expandió el cristianismo de forma significativa en los años sesenta y setenta? La respuesta es que en varios lugares. El caso más destacado fue Corea del Sur. Corea tuvo primero un régimen civil semideinocrático bajo Syngman Rhee en los años cincuenta, un régimen militar semidemocrático bajo Park Chung I lee en los sesenta y una dictadura militar bajo Park y el general Chun Doo Hwan en los setenta y ochenta, con una transición a la democracia que se inició en 1987. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Corea era básicamente un país budista con un sustrato confucionista. Quizás el 1 % de la población era cristiano. A mediados de los años ochenta, escasamente el 25 % de la población era cristiano: cuatro quintas partes de cristianos presbiterianos, y un quinto de católicos. Los cristianos conversos eran principalmente jóvenes, urbanos y de clase media. Sus razones para convertirse al cristianismo procedían de los profundos cambios sociales y económicos que sucedieron en Corea. "Para los millones que se volcaron sobre las ciudades", como describe un informe, “y para los muchos que se quedaron en el campo, el pasivo budismo de Corea en su etapa agraria perdió su atractivo. El cristianismo, con su mensaje de salvación i ' personal y destino individual, ofrecía una comodidad más segura en una época de confusión y cambio".
El cristianismo también ofrecía una doctrina más segura, y una base institucional para oponerse a la represión política. El cristia- ni-.mo, como señala un surcoreano, "plantea una diferencia, porque promueve la Idea de igualdad y respeto para la autoridad i i | < min ute del r tado"."1 El autoritarismo eonfucianista y la | i v i d a d hudiiuji lie ion reemplazado* por la mllitancia cristiana.

7a La totora da
ln 1974, cinco obispos encabezaron a 500U católicos en la primera >;r.m demostración contra el presidente Park y su régimen de ley marcial. Muchos de los principales líderes de los movimientos de oposición, como Kim Dae Jung y Kim Voung Sam, eran cristianos, v clérigos protestantes y católicos, como el reverendo Moon Ik I luán y <4 cardenal Kim Sou I íwan, fueron pioneros en combatir la represión del gobierno militar. A comienzos do los años ochenta, las iglesias se habían convertido en "el principal foro para la oposición al régimen". En 1986 y 1987, el cardenal Kim, otro líder . alólico, v la principal organización protestante, el Consejo Nacional de Iglesias, apoyaron con fuerza la campaña de la oposición en lavo: de la elección directa del presidente. En el conflicto con el gobierno, "iglesias y catedrales proveyeron una base institucional para las actividades pro derechos humanos y justicia, y un espacio público para compartir opiniones y credos distintos. Sacerdotes . atol icos, la Asociación Católica Romana de Jóvenes Trabajadores
a tóbeos, la Misión Urbana Industrial y los ministros protestantes0 politizaron y comenzaron a representar una parte importante di'l movimiento antigubernamental. La catedral de Myongdong mi • i oI había sido un lugar simbólico para los políticos disiden- i. . " Así, Corea, en cierto sentido, aplicó la teoría de Weber: el .ti Hrollo económico promovió la expansión del cristianismo, y la , iglesias cristianas, sus lideres y representantes fueron una inipoi tanto fuerza que condujo a la transición democrática en 1987 v 1988.
I I segundo y más importante proceso qué alentó la democratización abarcó los cambios de vastos alcances que ocurrieron en la .1 trina, el liderazgo, el compromiso popular y la alineación P IiIh a de la Iglesia Católica Romana, tanto a nivel universal como • H | i.ii .. . concretos. Históricamente, protestantismo y democracia estaban vinculados. El primer impulso democrático en el mundo incidental vino con la revolución puritana en el siglo XVII. La ahí timadora mayoría de los países que se volvieron democráticos, en la primera ola do democratización en el siglo XIX, fueron protestantes. I-t segunda ola de países, después de la Segunda Guerra Mundial, fue de diversas religiones. Sin embargo, en los años se- í.ent.i existió una relación significativa entre esas dos variables. Para 99 países, según un estudio, "a mayor proporción de población protestante, mayor nivel de democratización". En contraste, el catolicismo se vio asociado con la ausencia de democracia o con mi de -arrollo limitado o tardío de ella. El catolii i.-.mo, advicite1 ip ¿et, "aparece como antitético frente a la deim» ráela en el perú» do ile entiegiien.is en Pumpa \ efl I alinuaim ilia 1
Pueden a<lelanlai •• ln » la/otu . plaii’iil 1« • | ara r>plu.n i ln

¿Porqué? 70
relaciones. Doctrinalmente, el protestantismo insiste en la conciencia individual, en el acceso del individuo a las Sagradas Escrituras en la Biblia y en la relación directa del individuo con Dios, til catolicismo enfatiza el papel intermediario del sacerdote reflejado en la misa latina. Segundo, las mismas iglesias protestantes poseían una organización más democrática, Insistiendo en la supremacía de la congregación y sin obispado o con limitaciones en este sentido. La Iglesia Católica, por el contrario, era una organización autoritaria con sus jerarquías de sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales, que culmina en el Papa y en la doctrina de la infalibilidad papal. Los países católicos, como señala Pierre Filio! Trudeau, "son autoritarios en asuntos espirituales y como la línea divisoria entre lo espiritual y lo material puede ser muy tenue, o l*-sf confusa, a menudo están poco dispuestos a buscar soluciones a los problemas temporales a través del recuento de almas".*1 Finalmente, está la tesis de VVebcr: el protestantismo alienta las empresas económicas, el desarrollo de una burguesía, el capitalismo y la riqueza económica, lo que facilita la aparición de las instituciones democráticas.
Hasta los años sesenta, estos argumentos y la asociación que planteaban entre religión y democracia parecían inalterables. Las cosas cambiaron. La tercera ola de 1970 y 1980 fue mayoritaria- mente una ola católica. Dos de los primeros países de la tercera ola que se democratizaron fueron católicos (España y Portugal). La democratización continuó su marcha a través de seis países sudamericanos y tres centroamericanos. Se trasladó a las Filipinas, el primer país del este asiático en democratizarse, volvió hacia Chile V afectó a México, y luego estalló en las católicas Polonia y Hungría. los primeros países del este europeo que se democratizaron.
os países católicos encabezaban este fenómeno en cada región del mundo, y una región de mayoría católica, Latinoamérica, fue Ia que so democratizó más ampliamente. Fu líneas generales, tres cuartas partes de los países que transitaron a la democracia entre 1974 y 1989 eran países católicos.
¿Cuál es la causa? Una respuesta parcial, por supuesto, es que a comienzos de los años setenta la mayoría de los principales países protestantes en el mundo se habían vuelto democráticos. Las prin- i pules excepciones eran Alemania oriental y Sudáfrica, y las iglesias protestantes promovieron la democratización en aquellos países tanto como en Corea Si, sin embargo, muchos más países que il ’ ni ,i m i democráticos deberían haber sido católicos, ortodoxos o mi i indiano:., la pregunta pecaste: ¿|*or qué católicos? Una expli-• ui ii'ii pun ial iitirdi' Je •. un u m la invei sión de otra correlación• I' i ‘ uhli 'i i atolu i iiii.i ipil' >'>k| i,i con anleimudad I il*lóiu a

80 La tareera ola
mente, los países protestantes se desarrollaron económicamente más rápido que los países católicos, y alcanzaron niveles más elevados de bienestar económico. Los países católicos eran países pobres. Sin embargo, a comienzos de los años cincuenta, los países católicos comenzaron a tener elevados porcentajes de crecimiento económico, mayores que en los países protestantes. Por supuesto,« sto íue en gran parte porque estaban en general en niveles de desarrollo económico más bajos. No obstante, el crecimiento económico indudablemente facilitó las transiciones a la democracia en varios países católicos.41
Una causa más importante de la aparición de la democracia en p,lisos católicos fue el cambio en la Iglesia Católica. I listóricamente, en España y en Latinoamérica, y en otros lugares, la Iglesia estuvo asociada con el rstritíisJtnuvtl hXfíl, la oligarquía terrateniente y los gobiernos autoritarios. En los años sesenta, la Iglesia cambió. Los cambios dentro de la Iglesia llevaron a una institución social poderosa hacia la oposición a los regímenes dictatoriales, privaron a aquellos regímenes de la legitimación que antes podían pedir a la religión y proporcionaron protección, apoyo, recursos y liderazgo a lus movimientos pro democráticos de oposición. Antes de los años . «.'lita la Iglesia Católica habitualmente se acomodaba a los regí
menes autoritarios, y con frecuencia los legitimaba. A partir de esta lecha, la Iglesia se opuso casi invariablemente a los regímenes autoritarios; y en algunos países, como Brasil, Chile, Filipinas, Polonia v los centroamericanos, desempeñó un rol central en los esfuerzos I~h.ii cambiar dichos regímenes. Este replanteamiento de la Iglesia t atólica, de defensora del sistema, habitualmente autoritario, a • onvertirseen una fuerza de cambio, por lo general democrática, es un fenómeno político importante. Los científicos sociales de los años i .11, nenta estaban en lo cierto: el catolicismo era entonces un obstá- Miln para la democracia. Después de los años setenta, sin embargo, .1 . nlolicismo fue una fuerza para la democracia a causa de los cambín. sucedidos dentro de la Iglesia Católica.4
• Pensar por y cómo otos cambios ocurrieron en la Iglesia Católica está ni v. allá de la perspectiva de este trabajo. Georgc Wcigel identifico varios /acto- i. , ii.te concurrieron o finales del siglo XIX como les responsable» del cambio del. i ,i. lición de • ,i Iglesia i aspecto de Ion estados liberales democráticos "Pan ¡cu- I H nenie importantes", argumenta, eran los Estados Unidos y los obispos a metí , i S u Influencia, dice, culminó en el Vaticano II y su declaración de libertad r«l.girino ( O f a m / i i l i s 1/uirtiMflf P e n ó m e ) , que era "un hijo de la experiencia ame- i., ao.i y m i experimento" V especialmente del teólogo ameriouMa John Couittuw Murmy Véa eíVorge VVeigel, "Catolicismo y democracia la otra revolu. l.m tí« Im , .Jo XX", en llra.l Koberl* (cooip.). 7f«r .Vi 1 IV miinm. ir GJiVxd ( iMi’.yr unJ I I *•’ /, 'nu (Camlxldge Mil l’n I HIL | >«m.u 30 2 11,..la dim.tr .1 argum uto t.i W. i(ii I . » vSltdii I.» I Unid- . tugaban d • papeles al .le .....I o la

¿Por qué? Bl
Estos cambios ocurrieron en dos niveles. A nivel mundial el cambio fue introducido por el papa Juan XXIII. Los cambios procedían de su propio estilo y compromiso, y de las doctrinas que él articulaba en sus encíclicas. Sin embargo^ lo más importante es que los cambios fluyeron del Concilio Vaticano II, como él lo llamó, y que tuvo lugar desde 1962 a 1965. El Vaticano II insistió en !a legitimidad y en la necesidad de cambios sociales, la importancia de la acción colegiada de los obispos, sacerdotes y laicos, la dedicación a la ayuda a los pobres, el carácter contingente de las estructuras políticas y sodalep, y los derechos individuales. Los dirigentes de la Iglesia, aseveraba el Vaticano II, tienen la responsabilidad de "aprobar juicios morales, hasta en materia de orden político y en lo que respecta a derechos personales básicos... hacer estos juicios necesariamente".'n Estos puntos de vista fueron refirmados y elaborados en Medellín er, 1968, en Puebla en 1979 y en otros sínodos.
Cambios igualmente significativos acaecieron en las tareas comunitarias y en las actividades de los sacerdotes en la base de la Iglesia. En España, en los años sesenta, por ejemplo, Juan Linz señalaba:
Nuevas generaciones ríe sacerdotes, algunos de ellos de vocación tardía, tal vez un reclutamiento menor de los sacerdotes en los medios rurales, uru mayor contienda de la injusticia social y el contacto con la clase trabajadora descristianizada, estudios sociológicos de la práctica religiosa, la identificación del clero con las minorías lingüisticas y culturales del País Vasco y de Cataluña, y sobre todo, el impacto del Concilio Vaticano II, produjeron un fermento de crítica y descontento entre los intelectuales católicos más jóvenes, abogados y clérigos, y conflictos con la autoridad.4*
En Brasil, los años sesenta y setenta vieron la rápida difusión n través del país de las comunidades populares eclesiásticas (CEBs), que en 1974 eran 40.000 y dieron un carácter completamente distinto a la Iglesia brasileña. Simultáneamente, en Filipinas hubo un
l.'rccr* ota: directamente .i través do sus nuevas |\>l¡lkas en Jos artos sesenta y el. i .m (págirus 91-9«) y en la remoción a través de su Impacto en kw cambios
d© la Igl.'-u Católica.Culi (.«ras excepciones. Jos cienlífkxw sociales ignoran el significado para <-l
. . un ll.i ü e !.i di-incxT.Kia de los cambios en la Iglesia Católica, asi como ini- 11 ,l" 11 " " Ignoraban aleo de importancia comparable, si bien totalmenteilil. ■! ' le i o • I il. .utiiU i ,1.1 I '.un en I". iftox sesenta y setenta. Una excepción 1 " I-* hl i i . . . I I n ile (.kmc - l. I ik* 1970, ilIgllU') «/ (Tunee Umlnl
1 ■'' - ■ ' .....I r.-W ih1» e. |.ilm W'Md (New y,,». Alt rol A Knnpf)

I a Ihii *»u "ln
mil.. de la izquierda cristiana que incluía a sacerdotes y ac- iili*..ii.*. de los cuales eran marxistas y otros apoyaban lili ni. h i.uia antiimperialista y anticomunista. A fines de toiii ni i. en Argentina, la Iglesia cambia notoriamente su
■iil# • on ervador, con sacerdotes que movilizaron en masa i... I mgic i do el movimiento a una "extraordinaria vuelta Ipil. i. mn". De manera semejante, en Polonia y en Chile
mi iiiv.i politización de la Iglesia": "La base de la postura |e«in i o . .ida país puede ser seguida a través de los movi-
jóvenes y agresivos sacerdotes, fuertemente identifica* J im $ piraciones de la sociedad local y dispuestos a orga- .Kmvi.i. i*.*! los movimientos sociales auténticamente repre- H l s o., v ¡olentos".w Estas nuevas corrientes de "compro-
\ V u movilización combinada con la nueva corriente de mi i procedente del Vaticano, creó una nueva iglesia que
Ipu. tMcmente llegó a ser opositora de los gobiernos nutori-
$r* p.u es no comunistas, las relaciones entre la Iglesia y los IIiin autoritarios tendió a atravesar por tres fases: acepta* Imbivalencia y oposición. Inicialmente, predominaban los
i. .i i nnservadores dentro de la jerarquía, y defendían la
Cjflji...i histórica de la Iglesia como soda del sistema del régimen id».H ni., lin España, la Iglesia ayudó a Franco en su victoria y ■»Hyó ampliamente su gobierno, l os obispos brasileños adopta-
K , una ‘ actitud entusiasta pro gobierno militar" inmediatamente..... . del golpe de 1964. En Argentina, Chile y otros lugares, la
legitimó do manera semejante los golpes de estado."A medida que el gobierno autoritario conseguía sostenerse por
..i mi .mo en el poder, e intensificaba por lo general su represión, v cuando las relaciones entre los opositores y el Vaticano eran .id veri idas por las jerarquías locales, la posición de la Iglesia daba ni. vuelen. En Brasil, Filipinas, Chile, países de América Central y otros lugares, dos corrientes opuestas de pensamiento y actividad tendieron n desarrollarse dentro de la Iglesia. Una tendencia socialista o "roja" predicaba la justicia social, la maldad del capitalismo, la necesidad aplastante de ayudar a los pobres, y frecuentemente incorporó a su pensamiento elementos sustancialmente marxistas de la Teología de la Liberación. Esta última influencia no encaminó a la Iglesia hacia la democracia, pero en otros países, además de Nicaragua, ayudó a que los católicos se movilizaran en oposición a los gobiernos dictatoriales. En la mayoría de los países también se desarrolló una corriente de oposición moderada o "amarilla" (como se llamó en Filipinas), incluyendo al egmento más importante del epiMOpudo y pon» ..Jo < hI..m . en Ion .l. i. l ...

¿Peí q jó 7 83
humanos y la democracia. Como resultado de estos procesos, la posición predominante de las iglesias cambió con frecuencia del conformismo a la ambivalencia.
Al mismo tiempo, en muchos países se produjo una fractura en las relaciones Iglesia-estado cuando la conferencia nacional de obispos o algún líder de las altas jerarquías eclesiásticas declaraba explícitamente a la Iglesia como opositora al régimen. En Chile, las brutales violaciones de los derechos humanos por parte del régimen militar, poco después de haber tomado el poder, llevaron a una pronta ruptura y a la formación de la Vicaría de la Solidaridad en enero de 1976. En Brasil la ruptura también llegó pronto, cuando la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños publicó un documento que denunciaba la doctrina de la seguridad nacional del gobierno como "fascista" y abrió el camino para una Iglesia activamente opositora, al recordar a los brasileños la Alemania nazi, donde los cristianos "aceptaban las doctrinas del gobierno sin reconocer que contradecían las auténticas necesidades de la cristiandad". Poco tiempo después, el cardenal de Sao Paulo confirmó dramáticamente la ruptura cuando, en una afrenta calculada, rechazó celebrar una misa de cumpleaños para el presidente militar de Brasil." En España, la ruptura llegó mucho más tarde en la historia del régimen, cuando se convocó a una Asamblea Unica do Obispos y Sacerdotes en Madrid, en setiembre de 1971. Para la Iglesia española, ésta era una reunión extraordinariamente democrática; sus procedimientos fueron muy difundidos; proporcionó "una lección de democracia" al pueblo español, v emitió resoluciones que reclamaban "el derecho a la libertad de expresión, la libre asociación y la libertad de reunión, en suma todos los derechos cuyo ejercicio ha estado siempre limitado durante el régimen de Franco". Como resultado de la asamblea, "la Iglesia se separó claramente del estado y abandonó el papel de legitimadora del régimen*’.5'’ Estos cambios fueron apoyados sin reservas por el Vaticano. En Filipinas, la ruptura ocurrió en 1979, cuando el cardenal Jaime Sin pidió el fin de la ley marcial y nuevas elecciones en las que Marcos no se presentara como candidato. En Argentina, la ruptura sobrevino en 19«I, con la publicación de un documento eclesiástico sobre "Iglesia y comunidad nacional". En Guatemala, la Iglesia dejó de defender el orden vigente y se convirtió en una abogada de la justicia social, la reforma y la democracia, cuando los obispos difundieron "una serio de más de quince cartas pastorales y denuncias publi. as • -nir»• IVH t y l'íHi», todas sobre los derechos humanos \ . ■> iali v l<» • i i'i'm m . t\ onúmh as y de régimen de piopuulrt.l agiaria I n l-l • ih.ulo* la Iglesia, haju el ur/obi»

84 La iC'cera ola
po Romero, rompió de manera semejante con el gobierno después de 1977.
En realidad, en todos los casos en que los lideres de la Iglesia denunciaron al régimen, éste se desquitó intensificando sus ataques al clero católico, a los activistas, publicaciones, organizaciones y propiedades. Con frecuencia, los sacerdotes y los que trabajaban para la Iglesia fueron apresados, torturados y, en ocasiones, asesinados Se crearon mártires. A menudo, el resultado fue una guerra política, ideológica y económica entre la Iglesia y el estado, con la Iglesia convertida, como en el caso de Brasil, en "el más conspicuo oponente" del estado autoritario y, en Chile, "el centro de la oposición moral al régimen".51 En Filipinas y otros países, la Iglesia se convirtió en la principal institución oue denunció la represión, defendió los derechos humanos c impulsó la transición hacia la democracia. La única excepción interesante en un país profundamente católico fue Polonia, donde, a comienzos de 1980, Solidaridad monopolizó el rol principal de la oposición, y la Iglesia Polaca, bajo d cauteloso cardenal Józef Glenip, jugó durante varios años un papel mediador entre el gobierno v la oposición.
Las iglesias nacionales utilizaron muchos recursos en su guerra contra el autoritarismo. Las organizaciones eclesiásticas y sus edificios proveyeron refugio y apoyo a los opositores al régimen. Las emisoras radiofónicas de la Iglesia, sus periódicos y diarios articularon la causa de la oposición. Como una institución nacional y popular, la Iglesia tuvo, como en Brasil, "una red nacional de miembros que podían sor movilizados",” Era, en cierto sentido, un aparato político nacional latente, con cientos o miles de sacerdotes, monjas y activistas legales que podían aportar el poder del pueblo para las protestas opositoras. A menudo la Iglesia tuvo líderes, como el cardenal Arns en Brasil y Klm en Corea, que estaban muy preparados políticamente. La Iglesia creó organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que proporcionó apoyo a la oposición, y el segundo Movimiento Nacional para Elecciones Libres (NAMEREL o "Nunfrel", como lo llamaban a menudo) en Filipinas, para promover el retorno al proceso electoral y asegurar elecciones limpias.5* (El primer NA.MLR EL había sido creado para similares propósitos por la CIA en 1953.)
Además, por supuesto, la Iglesia es una organización suprana- cionnl. En ocasiones la influencia del Vaticano llevó a sostener estas críticas, al menos tanto como otras iglesias nacionales y los católicos de otros países. La Iglesia brasileña, por ejemplo, movilizó su apoyo exterior "a través del Vaticano, el »lero simpatl/anle y los laicos europeos V • •Udounideiu..... > oto " > 11 de de

¿Por <|UÓ? 65
techos humanos fuera de Brasil, por su parte, promovieron protestas en los Estados Unidos y en la prensa europea. Las críticos procedentes de osos sectores fomentaron la mala imagen »le los militares brasileños".55
Con la llegada de Juan Pablo II, el Papa y el Vaticano se desplazaron hacia una postura clave en la lucha contra el autoritarismo. En marzo de 1979, en su primera encíclica, Juan Pablo II denunció las violaciones de los derechos humanóse identificó explícitamente a la Iglesia como "la guardiana" de la libertad, "que es la condición básica para una verdadera dignidad humana". Las visitas del Papa jugaron un papel clave.'juan Pablo II parecía haber elegido un camino para mostrar sin reservas la autoridad pontificia en los puntos críticos de los procesos de democratización: Polonia en junio de 1979, junio de 1983 y junio de 1987; Brasil, junio-julio de 1980; Filipinas, febrero de 1981; Argentina, junio de 1982; Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití, marzo de 1983; Corea, mayo de 1984; Chile, abril de 1987; Paraguay, mayo de 1988.
Siempre so mantuvo que el propósito de estas visitas, como las que realizó a otros lugares, era pastoral. Sus efectos fueron casi invariablemente políticos. En varios casos, como en Corea y en Filipinas, ¡os partidarios locales de la democratización lamentaron que el Papa no hubiera hablado más abiertamente en favor de su causa. En genera], sin embargo, fue del todo explícito en su apoyo a las iglesias nacionales en sus luchas contra I»« gobiernos autoritarios, y en Polonia, Guatemala, Nicaragua, Chile, Paraguay y otros lugares se identificó claramente con la oposición al régimen.w Por supuesto, el mayor impacto fue en Polonia, donde su notoria visita de 1979, romo dijo un obispo polaco, alteró "la mentalidad del miedo, el miedo a la policía y a los tanques, a perder el trabajo, a no ser ascendido, a ser expulsado de la escuela. a no conseguir el pasaporte. La gente aprendió que, si dejaba de temer al sistema, el sistema se quedaba sin apoyo". Este "primor gran peregrinaje", como observó Timothy Cartón Ash, era el principio del fin" del comunismo en Europa oriental. "Aquí,
por primera vez, aquella manifestación de unidad social y autodisciplina, en gran escala pero ante todo pacífica, una pacífica multitud contra el Partido del Estado, que a su vez era el catalizador auténtico itel cambio en 1989, en todos los países excepto en Rumania (y aun en Rumania las multitudes no empezaron la revolucion »le forma violenta).” Enfrentándose a Pinochet en Chile en 1987, el Papa rvpn .ó la relación de la democracia con sume.mu 'i n i i m i y el ev.ifig.)i|/.iij»ir ilr l.i demo» i.u i.i, soy el1 ...... hzudiii del I \au g e lio NI.............|e di I I v n. •• I • |>. ,i, ur• en, por Mipiii Uto, Indo* lie. piNileiiM h de deu«-|to« litini.mii«, y

!'G La torcera ola
•.i la democracia significa derechos humanos, también esto pertenece al mensaje de la Iglesia".5"
Finalmente, los líderes de la Iglesia y las organizaciones laicas so unieron políticamente en momentos críticos de los procesos de democratización. En 1978, en la República Dominicana la Iglesia denunció el intento de detener el escrutinio y prolongar la permanencia en el poder del presidente Balaguer. En 1989, en Panamá, la Iglesia denunció de manera similar el fraude en la elección de Moriega, e Invitó a las tropas panameñas a desobedecer las órdenes de actuar contra las manifestaciones opositoras. Fn Nicaragua, el cardenal Obando y Bravo organizó la oposición al gobierno • andinista. Fn Chile, el cardenal Juan Francisco Fresno, como su predecesor, el cardenal Raúl Silva Enrique/, estuvo al frente de la lucha contra el régimen de Pinochet, y en agosto de 1985 desempeñó un rol activo al lograr la unidad de los líderes de los partidos políticos para firmar el Acuerdo Nacional que pedía reformas constitucionales y elecciones. En un momento crucial de la campaña por la democracia en 1986, en Corea, el cardenal Kim, en un gesto claramente político, reclamó de forma explícita la revisión de la Constitución y declaró: "Tenemos que traer la democracia a Corea urgentemente".5"
El compromiso político más extremo de un miembro de l.i Iglesia ocurrió sin duda en Filipinas. El cardenal Sin negoció los arreglos entre Aquino y Salvador Laurel para unirse en una oposición única. Un mes antes de las elecciones, el cardenal envió una ■ .uta a 7.000 parroquias filipinas en la que instruía a los católicos .• votar por las "personas que encaman los valores evangélicos de humildad, autenticidad, honestidad, respeto por los derechos humanos y por la vida". Esto difícilmente podría dejar alguna iluda en los receptores sobre a quién apoyaba el cardenal, pero él incluso otorgó su respaldo explícito a Aquino. Después de que Marcos intentó impedir las elecciones y de la revuelta militar oculista en Camp Craemc, utilizó las organizaciones eclesiásticas y ■•u emisora radiofónica para movilizar al pueblo a favor de los militares sublevados. "El manifiesto tono religioso de los tres días de revuelta pudo tener su origen en que las monjas y los sacerdo- i< . ocuparon las primeras líneas de las barricadas humanas, y los generales rebeldes llevaron la estatua de la Virgen María ante la multitud. Cuando Marcos finalmente se fue a Hawai, el cardenal ' m presidió una triunfal misa de acción de gracias en la Luneta, cantando 'Cory' y haciendo el signo de la victoria.""® El cardenal Mu jugó un rol más activo y más poderoso a favor del fin de un n-gimen y |x>r el cambio del liderazgo en la política nacional que i iialqiui’i olio prelado iftlálil o di .de el siglo XVII

¿Por quó? 87
A pesar de esto, si no hubiera sido por los cambios en la Iglesia Católica y las consiguientes acciones de la Iglesia contra el autoritarismo, también habrían ocurrido algunas de las transido nes de la tercera ola, y otras muchas lo habrían hecho más tarde. En algunos países, la elección entre democracia y autoritarismo so personificó en el conflicto entre el cardenal y el dictador. Tras el desarrollo económico, el catolicismo fue la segunda fuerza persuasiva en pro de la democratización en los años setenta y ochenta. Fl logotipo de la tercera ola pudo haber sido muy bien un crucifijo impreso en el signo del dólar.r
NUEVAS l’OI IT1CAS HE AGENTES EXTERNOS
La democratización de un país puede estar influida, tal vez decisivamente, por las acciones de gobiernos e institudones ajenas a él En 15 de los 29 países democráticos en 1970, como señala Robort Dahl, los regímenes democráticos fueron establecidos durante períodos di» gobierno extranjero o bien cuando el país consiguió la independencia de un gobierno extranjero.1,1 Obviamente, los agentes externos también pueden derrocar los regímenes democráticos o evitar que los países que pueden volverse democráticos lo hagan. Los agentes externos pueden ser obstáculos eficaces de los efectos del desarrollo social y económico sobre la democratización. Como ya hemos señalado, cuando los países alcanzan cierto nivel social y económico entran en una zona de transición donde las probabilidades de que alcancen la democracia aumentan significativamente. Las influencias extranjeras pueden ayudar a que se alcance la democracia antes de que se llegue a esta zona, o bien pueden retrasar o impedir la democratización por parte de países que no han alcanzado dicho nivel de desarrollo. Jonathan Sunshine, por ejemplo, argumenta que las influencias externas en Europa antes de 1830 fueron fundamentalmente antidemocráticas, e impidieron las democratizaciones. Sin embargo, entre 1830 y 1930 el contexto externo fue neutral respecto de la democratización; de allí que la democratización avanzara en diferentes países más o menos rápido, apoyada en el desarrollo •oí i al y económico." Algo similar, la victoria aliada en la Primera (hierra Mundial, produjo instituciones democráticas en los países de Europa central y oriental que social y económicamente (con excepción ile Checoslovaquia) no e-.labdn preparados para estos rambins, v p<<> n o no liarano dom.isiido Tras la Segunda Guo- ir.i Mundial la mt- n . o< i< n i«*s léll. a Impidió la < rva< lón de lie. tilín iimu » di'iius i.tlt. •« en Al.inm l a mlenlal l lien M.lova. pila,

it'J La torcera ola
I lungría y Polonia, qvie estaban por entonces más preparadas económica y social metí le para la democracia. De manera similar, la descolonización produjo muchos nuevos países con instituciones democráticas a imagen y semejanza del poder colonial, pero con condiciones sociales y económicas que fueron extremadamente hostiles (como en Africa) o planteaban grandes obstáculos al pro- e c o democrático.
Los agentes externos ayudaron significativamente a la tercera ola de democratización. Un realidad, a fines de los años m ilenta, las fuentes de poder e influencia más importantes en el mundo —el Vaticano, la Comunidad Europea, Estados Unidos y la Unión Soviética— eran activos promotores de la libcralización y la democratización. Roma declaró ilegítimos a los gobiernos autoritarios en los países católicos; Bruselas proporcionó incentivos para la democratización en el sur y en el este de Europa; Washington impulsó la democratización en Latinoamérica y en Asia; Moscú desmanteló el principal obstáculo para la democratización ni Luropa oriental. En cada caso, las acciones de estas institucio- iw . externas reflejaron cambios significativos en sus políticas. En ausencia de aquellos cambios políticos y sin la influencia de estos a. lores externos, la tercera ola habría sido mucho más limitada de lo que lúe.
Iu$titliciones europeas. La Comunidad Europea tuvo su origen en el tratado de 1951 entre Francia, Alemania occidental, Italia y lo tres Países Bajos que crearon la Comunidad Europea del Carbón v el Acero. En 1957, el Tratado de Roma creó la Comunidad I i Hopea de Energía Atómica (Euroatom) y la Comunidad Eco- umiiu. a Europea con estos mismos seis países miembro. En 1969, i a. i . tres grupos fueron reunidos en la Comunidad Europea. Como ie ailhulo del veto de De Gaulle a la entrada de los ingleses en P' i \ la Comunidad permaneció en manos de los seis signatarios originales del Tratado de París. Sin embargo, en 1970, la Comunidad . amblo de rumbo y se iniciaron negociaciones con Noruega, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. En 1973, estos tres últimos países r.e convirtieron en miembros de la "primera ampliación" de la ( onumidad. A mediados de los años setenta, el objetivo de una expansión hacia el sur de Europa se convirtió en primordial.
El cambio de rumbo por parte de la Comunidad coincidió con • I proceso de democratización que tenía lugar en la Europa medi- leiiniUM. y lo reforzó. Para Grecia, España y Portugal, la demoern- Ii.miióii y l.i entrada en la Comunidad Europea eran lo mismo. I a perteiieiu i.i a la Conuinjdtd era de-cabla V ha-la necearla en »1 .............. ........mico | m i1 ei imemluii, un | <ií debía m i domo ia•

¿Por qué? HO
tico, por lo que la democracia era un paso esencial para el crecimiento económico y la prosperidad. Al mismo tiempo, la pertenencia a la Comunidad reforzaría el compromiso con l.i democracia, y proporcionaría un freno externo contra la regresión al autoritarismo. Cuando los nuevos gobiernos democráticos solicitaron la adhesión, los miembros existentes "no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos: prevalecía un consenso general sobre la ampliación''.63
Grecia había sido socio de la Comunidad desde 1962. Al finalizar la dictadura militar en 1974, los nuevos dirigentes griegos trataron rápidamente de renov&r sus relaciones, y en junio de 1975 plantearon su ingreso. El gobierno de Knramanlis y los griegos que lo apoyaban querían promover el desarrollo económico, para asegurar el acceso a los mercados de Europa occidental de los productos griegos —particularmente los productos agrícolas-, disminuir la dependencia de Estados Unidos y fortalecer las relaciones con los países de Europa occidental para contrarrestar n los estados eslavos y a Turquía. Sin embargo, también era crucial el reconocimiento por parte del centrismo dominante en la política griega y los grupos conservadores, de que unirse a la Comunidad proporcionaría "la mejor salvaguarda para las incipientes instituciones democráticas griegas".
En España y Portugal, a mediados de los artos setenta sobrevino un insistente deseo de identificar a esos países con Europa. El turismo, el comercio y las inversiones habían hecho a la economía española formar parte de Europa. Casi la mitad del comercio exterior portugués afectaba a la Comunidad. La vocación española, enfatizó Juan Carlos, es con Europa y en Europa. "El futuro de Portugal —dijo el General Spínola— descansa inequívocamente en Europa."63 Estos sentimientos eran particularmente fuertes entre las clases medias de ambos países, lo que proveyó también la base social necesaria para el movimiento hacia la democracia. Portugal solicitó la «admisión en la Comunidad en marzo de 1977, España en junio del mismo arto. En ambos países, como en Grecia, el establecimiento de la democracia se vio como requisito indispensable para asegurar los beneficios económicos de la pertenencia a la Comunidad, y la pertenencia a la Comunidad se vio como una garantía para la estabilidad de la democracia. En enero de 1981, Grecia se convirtió en miembro de pleno derecho de la Comunidad, y cinco artos más tarde también lo fueron España y Portugal.
En Portug 4, el impacto de la Comunidad sobre la democratiza. iñn no .■ limito i proporcionar pasivamente un incentivo eco-i ..mico v o ........ .. id i | l ili a 11 gobierno de Alemania occi-dr.il d \ el I ni. I. ■ <1 I .............Un r-l 'l M lom aion I im. ia liva ,

90 l a tercera ola
medíanle la intervención activa en la lucha contra los comunistas, y proporcionaron considerables recursos al gobierno portugués y a los socialistas portugueses*.*6 Al obrar asi, también proporcionaron un modelo, un incentivo y métodos para que Estados Unidos se sintiera comprometido y dedicara importantes sumas a la lucha por la democracia. Dado que en 1975 la Unión Soviética proporcionaba enormes recursos económicos a los comunistas (estimados entre 45 y IDO millones de dólares), la intervención de los alemanes fue crucial para la democratización portuguesa.
El inicio de la tercera ola coincidió más o menos con la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSE), el Acta Final de Helsinki y el comienzo de lo que llegaría a ser conocido Como el Proceso de Helsinki. Tres elementos de este proceso afectaron el desarrollo de los derechos humanos y la democracia en Europa oriental. En primer lugar, tanto la conferencia inicial como las siguientes adoptaron una serie de documentos que otorgaban legitimidad internacional a los derechos y libertades humanos, y al control internacional de esos derechos en determinados países. El Acta Final, firmada por los jefes de gobierno de 35 países europeos y norteamericanos en agosto de 1975, enfatizó como uno de los diez principios "el respeto a los derechos humanos y las libertades básicas, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia", t i Apartado III del acuerdo elaboraba las responsabilidades de los gobiernos en el sostén del libre flujo de la información, los derechos de las minorías, la libertad de viajar y de reunión de las familias. En enero de I9S9, el documento final del encuentro del CSCF de Viena incluía algunos puntos más detallados en relación con los derechos humanos y las libertades básicas. También creó una Conferencia sobre la Dimensión Humana, que tuvo lugar en París en mayo-junio de 1989 y en Copenhague en junio de 1990. En este último encuentro se aprobó un amplio documento que respaldaba el gobierno de la ley, la democracia, el pluralismo político, el derecho a constituir partidos políticos y las elecciones libres V limpias. De esta manera, en el curso de quince años las naciones del CSCE pasaron de apoyar un limitado número de derechos humanos a respaldar toda la gama de las instituciones y las libertades democráticas.
En segundo lugar, el Acta Final de Helsinki fue atacada masivamente en Estados Unidos como legitimadora de las fronteras fijadas en la Unión Soviética en Europa oriental, a cambio de las promesas poco creíbles de los soviéticos de respetar ciertos derechos humanos. Sin embargo, las siguientes conferencias del ( 'SCI. en Belgrado (1977-78), Madrid (1980-83) y Viena (198t> «<>)., . por donaron a Estados Unidos y a l.u» nacioiu , .Ir | uropa o í«idiviliil

¿P©í qtlé/ II
la oportunidad de presionar a la Unión Soviética y a lo:. p.n hin .1»» Europa oriental sobre los compromisos de Helsinki, así u>ino .tellamarles la atención y pedirles que corrigieran violaciom | ....tuales de aquellos compromisos.
Por último, el Proceso de Helsinki también implicó la crem i.wien muchos países de comisiones o grupos de vigilancia para.....trolar el cumplimiento de los acuerdos. Yuri Orlov y otro, di i dentes soviéticos formaron el primer grupo de esa clase en mayo de 1976, que fue seguido por el grupo checoslovaco Carta 77 y comités similares en otros países. Éstos grupos, a menudo pro.«' guidos y reprimidos por sus gobiernos, constituyeron no obstante grupos ile presión domésticos para la liberalizadón.
I-I impacto del Proceso de Helsinki en las tres dimensiones de la democratización en Europa oriental fue limitado, pero real I ■ >. gobiernos comunistas respaldaron los principios occidentales reía livos a los derechos humanos, y de esa manera quedaron expui tos a las críticas internacionales y domésticas cuando violaran esos derechos. Helsinki fue un incentivo y un arma para que los refor mistas intentaran abrir sus sociedades. Al menos en dos casos, • I impacto fue muy directo. En septiembre de 1989, el gobierno i«-- formista de Hungría usó su compromiso sobre el derecho «le un individuo a emigrar (incluido en el documento final del encuentro de Viena) para justificar la violación de sus acuerdos con el gobierno de Alemania oriental y permitir a los alemanes orientales salir a través de I lungría hacia Alemania occidental. Este punes,i puso en marcha una serie de acontecimientos que llevarían .<1 colapso del comunismo en Alemania oriental. En octubre de l'Wt, la celebración en Bulgaria de una conferencia de la CSCE -.obre <1 ambiente estimuló manifestaciones en Sofía, que fueron n primi das con brutalidad por el gobierno, y empezó la cadena .1» >. . n. tecimientos que condujo a la caída del dictador Todo: Xlnvi . .«I mes siguiente.
La Comunidad Europea promovió activamente h .......... muzación, y la perspectiva de pertenecer a la Comunidad li" un incentivo para que los países se democratizaran. 1.a CS( I lue un proceso que comprometió a los gobiernos comunistas a IIIv m Ií* zarse y que legitimó los esfuerzos de los disidentes interno*, v • l• los gobiernos extranjeros por apoyarlos. No creó demoer a i i.i pero ayudó a fomentar aperturas políticas en Europa oriental y en I.» Unión Soviética.
/ • lu í >• Uni.ln> I .i polín, i n..ii• .iiii.-ii. ana n ,pn (o de I . pío n i.lo i i .1' lo1, «leiei Iio» luítnale>• \ I.i «I.-iii. rai l,i en olio-, p.u,. .« i ' l n p . / . I .1 . i l l n l ' l a l « ( O in l i ' l i >i i . < |e I . ... .ii. i . . . l e o l a \ m o l III , . n o

92 La tercera ola
a través ile cuatro lases entro 1973 y 1989. Durante los últimos artos de la década de 1960 y comienzos de los artos setenta, estos objetivos ocuparon una posición subordinada en la política exterior norteamericana. El enfoque activista de la Alianza para el Progreso fue muy cauteloso; el gobierno y el país estaban ocupados con la guerra de Vietnam. El presidente Nixon y Henry Kissinger adoptaron un enfoque pragmático de la política exterior. Sin embargo, en 1973 la marea comenzó a moverse en otra dirección. La iniciativa para el cambio vino del Congreso, y comenzó con las quince sesiones presididas por el “Representative Donald Fraser's Subcommittee on International Organizations and Movements" en la segunda mitad de 1973. A comienzos de 1974, el informe del subcomité exigía que Estados Unidos promoviera los derechos humanos como un objetivo importante de la política exterior y recomendaba una serie de acciones para conseguir aquel objetivo. En 1974, el Congreso introdujo agregados relativos a los derechos humanos en el Acta de Ayuda Extranjera, el Acta de Asistencia Mutua y el Acta de Reforma del Comercio. Tres artos más tarde, introdujo agregados similares en el Acta de Instituciones Financieras Internacionales. Estas enmiendas generalmente previeron que se Suspendiera la ayuda a los países que fueran culpables de graves violaciones a los derechos humanos, a menos que el presidente encontrara que había importantes razones para hacerlo. Durante 1974, 1975 y 1976, la preocupación del Congreso hacia los derechos humanos y su deseo de aplicar sanciones económicas a los violadores de los derechos humanos se volvieron evidentes.
Una segunda fase en la política estadounidense se inició en 1977 con la administración Carter. Carter había hecho de los derechos humanos un tema imporiantc de su campaña electoral, y esto se volvió un aspecto importante de su política exterior durante el primer año de gobierno, l as acciones presidenciales (como, inmediatamente después de haber asumido el cargo, su carta a Andrei Sajarov y la recepción de Vladimir Bukovsky en la Casa Blanca); sus discursos y declaraciones, así como las del secretario de Estado y otros miembros de la administración; la suspensión de la asistencia económica a varios países; el ascenso, desde el punto de vista organizativo, de los derechos humanos en la burocracia gubernamental, todo ello sirvió para enfatizar el papel primordial de los derechos humanos en la política exterior norteamericana, y ubicar el tema de los derechos humanos en el centro del debate mundial, como lo expresó el presidente Carter.
La administración Reagan determinó un cambio en la polfti* a exterior respecto de su predecesor. Un elemento impórtame di esto fueron las críticas al tratamiento de < artel de K di • I. ■

¿Por qué? 03
humanos, porque aquél se había centrado en el abuso de los derechos humanos individuales más que en los sistemas políticos que negaban los derechos humanos. Inicialmente, la administración Reagan minimizó los problemas de derechos humanos en los regímenes "autoritarios" de Latinoamérica y Asia, y enfatizó la necesidad de cambiar los regímenes comunistas. A fines de 1981, sin embargo, bajo la presión del Congreso y de las transiciones democráticas en Latinoamérica, la administración comenzó a virar su posición, un cambio manifestado en el discurso al Parlamento, que el presidente envió en jynio de 1982. En 1983 y 1984, la política estadounidense había entrado en su cuarta fase, con la administración promocionando activamente los cambios democráticos en las dictaduras comunistas y no comunistas, simbolizando su compromiso en la creación del National Endowmcnt for Deinocracy*. Al final, las administraciones de Cárter y Reagan siguieron similares planteamientos "moralistas" para promover los derechos humanos y la democracia en el exterior.’7
En la tercera ola, el gobierno estadounidense utilizó gran variedad de medios —políticos, económicos, diplomáticos y militares para promover la democratización. F.stos fueron los siguientes;
(1) declaraciones de los presidentes, secretarios de estado y Otros funcionarios que respaldaban la democratización en general, y en ciertos países en particular; evaluaciones anuales soba* derechos luí manos en otros países del Departamento de F.stodo; defensa de la democracia por parte de la Information Agency, la Volee oí America, la Radio Freo Europe y Radio Liberty;
(2) presiones v sanciones económicas, incluyendo limitaciones o prohibiciones por parte del Congreso en cuanto a asistencia, comercio e inversiones estadounidenses en quince países; suspensión de ayuda en otros casos, y votes negativos o abstenciones respecto de préstamos solicitados a instituciones financieras multinacionales;
(3) acciones diplomáticas, que incluyeron la promoción de la democracia por parte de nuevos activistas de la libertad, embajadores de listados Unidos (el prototipo de éstos fue Frank Carlucci en Portugal en 1975*’), como Lawrence Pezzullo en Uruguay y Nicaragua,
'"Colecta Nacional para U Democracia "•' "(ailaccí, con fuerte respaldo de Alemania occidental, propuso una po
lo. i ile mitll apoyo para el ■ • laleuno. También |vrm,meció en el espacio político «le la vi« m ala l. i. i a >| v liaNa «enl-lo Inf n. nela en Washington; ayudó a(••i ....... ii |n i.iin •! «la t< n»ro de «»s militare» y trabajó rlicazmentepuit I«• *1« «i .............. ......... . >lt Hila ■. i ......... il lil M .ilii mil il«’ l l>f«..lli-i. ................... ........- > .......* .. >|i. il.iM'iaion * I-« *.>l«U.I«i* r».liiali.-.MÍo«

!M La toicora ola
Stephen Bosworth en Filipinas, Deane K. Hmion en El Salvador, Pakistán y Panamá, Edwin Corren Perú, Boíl vía y El Salvador, Clyde Tavlor en Paraguay, Marry Bornes en Chile y Mark Palmer en Hungría, y también incluyó las gestiones del comandante en jefe del U.S. Southern Command en Ecuador y en Chile;
(4) apoyo material para las fuerzas democráticas, que Incluyó lo que probablemente fueron diez millones de dólares de la Agenda Central de Inteligencia (CIA) al Partido Socialista Portugués en 1973, importante apoyo financiero a Solidaridad en Polonia, varios millones de dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y el National Endowment for Dcnuxrracy que aseguró la limpieza del referéndum sobre el general Pinochel en Chile en 1988 y ayudó a promover una salida democrática en Nicaragua en 1990;
(5) acción militar, incluyendo el despliegue de buques de guerra por ¡a administración Cárter frente a la República Dominicana, para «segurar un escrutinio limpio en las elecciones de 1983, y los aviones de la administración Bush en apoyo de Aquino y la invasión a Panamá en 1989; ayuda militar a los gobiernos democráticamente electos cu Pilipinas y El Salvador, en sus combates contra la insurgencia marxistA'leninista; la invasión de Granada en 1983 por parle de la administración Reagan y el apoyo financiero a los insurgentes contra los gobiernos antidemocráticos de Afganistán, Angola, Camboya y Nicaragua;
(6) diplomacia multilateral, que incluye la presión a la Unión Soviética por parte del representante designado por Carter-Reagan Max Kampelman, en el Apartado III de los acuerdos de Helsinki de
CSCE y sus conversaciones en Belgrado y Madrid, y los esfuerzos t» ': movilizar la oposición por parte de las agencias de las Naciones 1 nulas (UN) contra violadores notorios de los derechos humanos.
, I l.vdn qué punto estas acciones ayudaron n la dcmocratiza- i tnu' Indudablemente, el efecto más significativo fue hacer que ln d- rcchos humanos y la democracia fueran objetivos importante ,« n las relaciones internacionales. En 1977, la Liga Internacional pm los Derechos Humanos señaló que los derechos humanos "se
i 11 -. .nm.nKt.i-. c •. noviembre de 1975." Kenneih Maxwell. "Regí me Overllwow iin.l Ibe IVtspecis loi Dt-imxralic Transí tino ¡n Portugal”, en Tmii?í. ' ; i. frottt AultwnUiuii Ruit- &>uthtrn Europe, cornp de Guillermo O'ÍXmncll, Phlüppe C
htolli. r y I M.r.ivv VVhltehead (Baltimore, John* llopkir.s Univetsity Press, P' v.|. p4g. 131
I . . i d e a d e u u c l a r c i i p o u - M t b i l i J a i l d e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o e n i p r o m o
v t i l . i . I r i o . M í . i . i .i e n l o s p a Í M ' t d o n d e e s t u v i e r a a c r e d i t a d o , m á s « j u e m a n t e n e r
* o >| l> m e n t e l> i . n . i . l a . i o n e s i . m i m i s g o b r r r . n , | o í t a n i . i l . i a j u . * u « u l u * . i •
á i iinrMiiallaikeito de |»« qué y cómo sobrevino • la i• "al un«' a ó iló un «.iicl'io levidua i.Huno m r l c.i i .' -i del Depurtiin" .••.» ,1.

¿Por qué? 95
habían convertido por primera vez en lema de política nacional en muchos países", y "el toco de la discusión en organismos internacionales y de una atención más grande en los medios supranacionales. Un factor más significativo ha sido la política de derechos humanos del presidente Cárter y de Estados Unidos". La campana de Cárter, como escribió Arthur Schlesinger, "alteró el contexto internacional", y "ubicó a los derechos humanos en el debate mundial, y en su conciencia".** El respaldo del presidente Reagan al "Proyecto Democracia" en el primer año de su administración, su discurso al Parlamento en 1982, la creación del National Endowment íor Deinocracy en 1984, su mensaje al Congreso en marzo de 1986, más las actividades de los diplomáticos norteamericanos en gran número de países ayudaron a conservar la democratización en el centro de los asuntos internacionales durante los años ochenta, y fortalecieron el contexto intelectual del mundo entero, favorable a las democracias.
En algunos países, el papel norteamericano fue directo y crucial. Como los cardenales y nuncios papales, los embajadores norteamericanos a la vez promovieron el acuerdo entre los grupos de la oposición y sirvieron como mediadores entre aquellos grupos y el gobierno autoritario. En 1980, 1983 y 1984, Estados Unidos intervino para prevenir golpes militares planeados en El Salvador, I londuras y Bolivia. En 1987, el presidente Reagan y el secretario George Shultz presionaron al presidente C hun/de Corea, para que iniciara un diálogo con la oposición y el Departamento de Estado formuló severas advertencias al ejército coreano si intentaba perpetrar un golpe de estado. En Perú, en enero de 1989, un golpe militar parecía inminente. El embajador norteamericano anunció contundentemente la oposición de Estados Unidos a dicho golpe. El golpe no se produjo.4* En varias oportunidades, Estados Unidos actuó para sostener la democracia filipina contra los golpes militares. Las acciones norteamericanas en ese y otros casos pudieron o no haber sido decisivas, pero claramente resultaron eficaces como una gran ayuda para los movimientos democráticos. En efecto, bajo Cárter, Reagan y Bvish, Estados Unidos adoptó una versión democrática de la doctrina de Brczncv: dentro de su área de influencia, no permitiría que los gobiernos democráticos fueran destituidos.
Obviamente, el impacto de los esfuerzos de Cárter y Reagan cambió mucho de un país a otro, y requeriría extraordinarios es tuerzo-. evaluar aquel impacto incluso en un solo país. Dos iim'iIiil.i. M»n, tal ve/, teli'vanlm. Lina consiste en los juicios de aqin'llim a l e que j .»lili i. | m íe iniiin I n IWgñ, poi rjem-pln. (Vival.t > lliiiltelu pi.'4iil)'iiii‘ .Inm*. iitlli de I ii.nlm en

96 La tercena c'a
1981-84, dijo: "Estados Unidos se ha comprometido con las instituciones democráticas como nunca en el pasado; sin las políticas pro democráticas asumidas por los presidentes Cárter y Reagan, algunos procesos democráticos latinoamericanos nunca hubieran comenzado, ni se hubieran concretado con tan buenos resultados". En diciembre de 1984, una semana después de haberse convertido en el primer presidente democráticamente electo desde 1971 en Uruguay, Julio Sanguinetti expresó sentimientos similares: "Las vigorosas políticas de la administración Cárter han sido la influencia externa más importante en el proceso uruguayo de democratización. Durante los años de dictadura, aquellos que estábamos en la oposición teníamos que luchar prácticamente en la oscuridad. Una de las más significativas fuentes de apoyo que tuvimos fue la política del gobierno de Estados Unidos, que estaba constantemente preocupado por las violaciones de los derechos humanos". Comentando la lucha contra Marcos en Filipinas, el cardenal Sin observó: "Nadie gana aquí sin la ayuda de Estados Unidos". Hasta la Unión Soviética sintió estos efectos: "No sé si el presidente de Estados Unidos, Cárter, va n entrar en la historia norteamericana —comentó el líder de la división regional de Moscú de Amnistía Internacional en 1980— pero ya ha entrado en la historia de Rusia con esta política".
Otro punto de vista del impacto estadounidense en la democratización es el de aquellos que querían mantener las dictaduras. Durante las gestiones de Cárter y Reagan, los principales lideres de los gobiernos autoritarios de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Filipinas, China, la Unión Soviética, Polonia y otros países se quejaban amargamente, y en algunos casos con mucha frecuencia, de las injerencias norteamericanas en sus políticas internas. La evidencia sugiere fuertemente que en la mayoría de los casos las quejas estaban justificadas.
Aquellos juicios por parte de los implicados se vieron retozados en muchos países por los de observadores expertos. En Perú, en 1977, según Luis Abugattas:
La redemocratización se vio de esta manera reforzada por las políticas de derechos humanos de la administración Cárter, y la necesidad de desarrollar una legitimidad externa en las negociaciones sobre la deuda externa. Las negociaciones con el FMl habían sido suspendidas desde mediados de 1976 y el gobierno militar no podía reanudarlas a causa de su mala voluntad para adoptar la "poiílir.i de cho que" exigida por el Fondo. La apertura democrático atrajo la aU-m lún ■ li I Departamento de I ’• tadr ule l ••i.u ¡i <•, l lm<lo*. \ «■ >. 11 paso en aquel i i

¿Porqué? 97
dirección recibió una respuesta positiva, como un incremento en 11 ayuda extranjera al régimen. Además, la embajada estadounidense recibió órdenes de oponerse a los oficiales militares derechistas y a los intereses oligárquicos locales, que pretendían el continuismo militar a la manera de los países del Cono Sur, y les hicieron ver que su opinión no sería aceptada por Ja administración Cárter. Si la democratización era una posibilidad después de julio de 1976, después de julio do 1977 fue un hecho.
En Ecuador, la presión estadounidense fue uno de tos tres factores que “parecen haber impedido una recaída en el autoritarismo" en 1978, y cuando el presidente Pebres Cordero quiso suspender las elecciones a medio mandato, “finalmente las programó gracias a la fuerte presión de la embajada estadounidense“. I'n 1984, cuando el presidente de Bolivja fue secuestrado por las fuerzas de segundad, fue liberado debido n "la severa oposición por parle de los trabajadores, sectores militares leales y la embajada de Estados Unidos". La democratización en la República Dominicana ha sido rotulada "la transición impulsada desde afuera", con el compromiso de Estados Unidos que culmina en esta intervención de la tercera ola para asegurar un honesto escrutinio de los votos en las elecciones de 1978. En Chile, "la continua presión de Estados Unidos" ayudó a que pudiera llevarse a cabo el libre y limpio referéndum sobre Pinochet en 1988. La administración Reagan fue particularmente influyente al alentar la democratización ert países como Chile, El Salvador, Guatemala y Honduras, porque sus poderes militares la percibían como básicamente amistosa/1
El esfuerzo de mayor resonancia y controversia de Estados Unidos por promover la democratización en otro país fue la desestimación por el Congreso del veto del presidente Reagan a) Acta Anti-Aparí/fcrd de 1986, imponiendo sanciones n Sudáfricn. En este debate sobre esta medida, sus partidarios argüyeron que las sanciones tendrían un impacto significativo sobre la economía sudafricana, y obligarían al régimen sudafricano a terminar rápidamente con el Apartheid. Sus oponentes replicaron que las medidas afectarían seriamente la economía, eliminando empleos para los negros y empeorando sus condiciones de vida y sus perspectivas de desarrollo. Ambas posturas fueron exageradas, pero las duras sanciones »le Estados Unidos y las menos estrictas de la Comunidad Económica Emopeu tuvieron algún impacto económico sobre • ud.Urii a rn lo. aón. ochenta, No resulta claro si ello al«', ló o luí Mgiiili. a11vaiiH’htr al iitovlmi. uto a lavo i de l«i minar
•ii el a/M/lU i,l | «le uno lio» n lo habla u n í m I'«/ l «miiii ir

08 La lercera c a
sultado directo del desarrollo económico en Sudnfrica y de la necesidad de que los negros pudieran acceder a mejores empleos, de establecer sindicatos légales, de otorgarles el derecho a la educación, permitir el libre intercambio de trabajo y aumentar su poder de compra, El nparllteid era compatible con una economía rural relativamente pobre, pero era incompatible con una economía compleja, rica, urbana, comercial e industrial. Como en otros países, el desarrollo económico provocó una liberalizadón política. Las sanciones americanas y europeas a mediados de los años ochenta afectaron indudablemente la psicología y el sentimiento de aislamiento de los blancos sudafricanos, y añadieron extraordinarios incentivos para el movimiento en contra del a¡Mrthcid. Probablemente afectaron la rapidez y la naturaleza de este movimiento, pero sus efectos sólo reforzaron el impacto de los cambios sociales y económicos dentro de Sudó frica.
No es posible realizar aquí una evaluación definitiva del papel Je listados Unidos en la tercera ola de democratización. Sin embargo, parece que el apoyo de listados Unidos fue importante para la democratización en la República Dominicana, Granada, til Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá y Filipinas, y que fue un factor que contribuyó a la democratización en Portugal, Chile, Polonia, Corea, Bolivia y Taiwan. Como en el caso de la Iglesia Católica, la ausencia de Estados Unidos en este proceso hubiera significada menos y más tardías transiciones hacia la democracia.
h i Unión Soviética. La democratización a fines de los años ochenta en Europa oriental fue el resultado de cambios en la política soviética aun más ambiciosos y notorios que aquellos que el Congreso y el presidente Cárter llevaron a cabo en la política americana en la década de 1970. El presidente Mijail Gorbachov revocó la doctrina Breznev, y transmitió tanto a los gobiernos do Europa oriental como a los grupos de oposición el claro mensaje de que el gobierno soviético no actuaría para mantener la dictadura comunista, y en cambio favorecería la liberal i/ación económica y política. Precisar qué proporción de reformas políticas apoyó o anticipó Gorbachov resulta difícil. Indudablemente, favorecida la caída de líderes de la vieja guardia, como Eric Honccker en Alemania oriental, Todor Zhivkov en Bulgaria y Milos Jakes en Checoslovaquia, v su reemplazo por comunistas reformistas, que serían sus aliados naturales. No está claro que también favoreciera la completa democratización de Europa oriental y el pi.u i>< .intente total colapso de la influencia soviética en ■iqnell.i* • .» ••■«I.idiv. Sin embargo, n* lo que ->iin accionen priMln|enwi

¿Poí q.tAI wj
El experimento soviético abrió el camino para el alejamiento de los líderes comunistas, la participación en el poder de gm p... comunistas, la selección de funcionarios gubernamentales por vía competitiva y la apertura de las fronteras con Europa occidental, •* intensificó los esfuerzos para acercarse a economías más orn o tadas hacia el mercado. La transición polaca de 1988-89 derivó en apariencia básicamente de procesos internos. Sin embargo, en agosto de 1989 Gorbachov, según diversos rumores, intervino para presionar a los líderes del Partido Comunista a que se unieran a un gobierno presidido por Solidaridad. En septiembre la Unión Soviética no se opuso a que los húngaros abrieran sus fronteras con Occidente. A comienzos de octubre, Gorbachov visitó a Berlín Este, y su declaración de que "el que se retrasa es castigado por la vida" apresuró la caída de Honecker. El Kremlin demostró que las tropas soviéticas no intervendrían para reprimir las protestas en Leipzig y en otros lugares. En noviembre, los soviéticos colaboraron en la caída de Zhivkov como jefe del Partido Comunista en Bulgaria, y en la creación de un gobierno reformista bajo Pelar Mladcnov. Con respecto n Checoslovaquia, Gorbachov, según diversos rumores, exigió cambios a Jakes y Ladislav Adamec en el verano de 1989. En noviembre, los soviéticos demostraron que repudiarían una invasión como la de 1968 y la consiguiente pér- dida de legitimidad del dirigente comunista checoslovaco, y pie- vinieron enérgicamente a los checos contra el uso de la fuerza para impedir los cambios.72
En Latinoamérica y el este de Asia, el ejercicio del poder norteamericano contribuyó a la democratización; en Europa oriental el retroceso del poderío soviético tuvo similares efectos. Los soviéticos corearon consignas fuertemente nacionalistas y pro democráticas en sus manifestaciones. "¡Gorby! jGorby!", se oía en las calles de Leipzig, Budapest y Praga, y se vio n Mijail Gorbachov reuniéndose con Juan Pablo II, Jimmy Cárter y Konald Reagan, como un importante promotor internacional de los cambios democráticos del final del siglo XX.
EFECTO DEMOSTRACION O "BOLA DF NIEVE*
El quinto factor que contribuyó a la tercera ola puede ser denominado de distintas maneras, como efecto demostración, contagio, difusión, emulación, "bola de nieve" o incluso efecto dominó. El i ("-tillado positivo ih l.i delito« i.iti/ación sucedió cu un país, y c'-ln .»minó 11 1 1» m •* rati/acinu « i» otros r.ií.w:- porque It • parceló que '•«' ciiIiciiI.iImii ioii piohlcni.u »iniií-ue. poique el n .tillado

1QC I.ti lotee'a c a
positivo de la democratización les sugirió que esta podía ser un remedio para sus problemas, cualesquiera que fueran o porque el país que se había democratizado era poderoso, y /o era visto como un modelo político y cultural. En su estudio "Crisis, elección y cambio", Almond y Mundt averiguaron que los efectos demostración eran moderadamente importantes entre las cinco causas del entorno que ellos estudiaron. Estudios estadísticos de golpes de estado y otros fenómenos políticos han demostrado la existencia, en por lo menos algunas circunstancias, de modelos de contagio.'5 Analizar los efectos demostración en casos individuales resulta difícil, v requeriría estudios más amplios de lo que aquí nos resulta posible, pero podríamos plantear cuatro posibles hipótesis so bre el papel general del efecto demostración en la tercera ola.
En la práctica, ¿qué demuestran los efectos demostración? Primero, muestran a los líderes y grupos de una sociedad las pi l abilidades de líderes y grupos de otra sociedad de poner fin a un sistema autoritario e instaurar un sistema democrático. Mostraron que podía hacerse y por ello presumiblemente estimularon a Ion miembros de la segunda sociedad a emular a los de la primera. S-gumlo, demostraron cuánto podría hacerse. La gente de la segunda sociedad aprendió de ellos, »• intentó imitar los métodos y 11 . técnicas usados para obtener más pronto la democratización. I i»s grupos coreanos emularon conscientemente el movimiento del I oder popular" que había terminado con la dictadura de Marcos.
A vvt es, el aprendizaje fue el resultado de la consulta directa entre demo< i atizadores y de un proceso consciente de educación, como o- unió entre los democratizadores húngaros y sus predecesores
j Móules. Tercero, los últimos democratizad ores también apren- tlifinn M'lire los peligros que debían evitar y las dificultades que del'l.u • uperar. Las sublevaciones y los conflictos sociales en Por- t*i-.; ti ■ i 1974 y 1975, por ejemplo, estimularon a Jos líderes de la .It mtM ni¡zjción en España y Brasil a que intentaran "un proceso de cambio político dirigido desde el poder para evitar cxactamen- le la ruptura que sufría Portugal. De la misma manera, los líderes i Ir morral icos españoles consideraron el golpe de estado turco de •eptlumbre de 1980 "como un peligroso ejemplo" de lo que debía evitar .<• en España.’1
I I papel general de los efectos demostración en la tercera ola puede resumirse en tres conclusiones:
Primero, lo-, efe» los demostración fueron mucho más importante • « o la leiceia ola que en las primeras dos olas do domo« rali/ i io.i o, muy probablemente, que i o . ualquier otra ola poliln a «le! Mglo XX I ra/ón lúe la tremenda expansión en las común!
I cacti me» mint.líale« y lo» Immtporle« a. ais ida en I....le. ».la* pf

¿PofQjÓ? 101
tenores a la Segunda Guerra Mundial, y en especial la cobertura del mundo por la televisión y los satélites de comunicación en los años setenta. Antes, los gobiernos todavía podían controlar los medios locales y, al mismo tiempo, eliminar eficazmente las posibilidades de sus pueblos de recibir mensajes que ellos no quisieran que fueran recibidos. Sin embargo, las dificultades y los costos de conseguir esto aumentaron marcadamente. Pudo llevar a una extensión de la red de medios de difusión clandestinos, como ocurrió en Polonia y otros países. La radio de onda corta, la televisión vía satélite, las computadoras y los facsímiles (fax) hicieron que aumentaran las dificultades de los gobiernos autoritarios para mantener a sus élites, y aun a sus informadores públicos, aislados, y para evitar la caída de los regímenes autoritarios en sus países. Gracias en gran parte al impacto de las comunicaciones mundiales, a mediados de 1980 la imagen de "una revolución democrática mundial" se convirtió indudablemente en uiu realidad en la mente de los líderes políticos e intelectuales en la mayor parte de los países del nunido. Porque la gente creyó que era real, lúe real en sus consecuencias. La gente pudo hacerse preguntas sobre la relevancia que para ellos mismos tenían los acontecimientos que ocurrían en países distantes. I.a lucha de Solidaridad en Polonia y la caída de Marcos en Filipinas tuvieron una resonancia en Chile que no hubiera sido posible en décadas anteriores.*
Segundo, mientras la intensificación de Jas comunicaciones hizo que acontecimientos lejanos parecieran relevantes, los efectos demostración fueron más fuertes entre países que estaban geográficamente próximos y eran cu hura ¡mente similares. La caída del autoritarismo en Portugal tuvo un impacto inmediato en el sur de Europa y en Brasil. "Ix> que necesitamos os un general Spinola griego para derrocar a la junta, y volver a un gobierno constitucional", como dijo un ateniense en junio de 2974, dos meses después del golpe en Portugal y un mes antes del colapso del régimen militar griego. F.I fin de cuarenta y cinco años de dictadura portuguesa también "fue un profundo shock para el búnker español, y un gran incentivo moral para la oposición. El hecho de que alguien tan irrelevante pudiera iniciar el cambio hacia la democracia sirvió para intensificar las exigencias de cambio en España".7* Fn realidad, la democratización griega tuvo pocos efectos en otros países. Sin embargo, la democratización española fue Inmensa- menle relevante <• influyó en I atine».»mírica. Como observó un argentino, "jmitni a I Mad<* Unidi - r . algo que nunca podríamos h.ii » i con i nt'nia .mo, | • n» p.wv. • i noo «i l | m.i • « otra i uesliónlolalim Ute (llfi rutile I ,» .......... ..... n i I p.in.» y 1‘orlugal .Inm uno•le m.mcM m i» ."m ím enle qin i . . . .iliui »« ÍMiii.h no eran

102 La lercora ola
.mt ¡democráticas de manera Inherente e inmutable. Si España y Portugal pudieron hacerlo, "Latinoamérica podría liberarse de la tiranía". Alíonsín hizo amplio uso do la "metáfora" española para legitimar sus actividades en Argentina.” La democratización argentina, a su vez, en las palabras del presidente de Bolivia, "sostuvo .1 la democracia en toda Latinoamérica" y tuvo un particular impacto en sus vecinos. El efecto en Uruguay fue a la vez positivo y negativo. la democracia de su gran vecino hizo que la democracia en Uruguay fuera realmente inevitable; hasta las primeras acciones del régimen de Alíonsín en persecución de los últimos gobernantes militares estimularon a algunos militares uruguayos a retirarse del compromiso de garantizar el poder. "Los argentinos nos han hecho un daño espantoso", se lamentó Julio Sanguinetti. l a democratización argentina alentó a los demoern ti /adores en i hile y en Brasil y, según rumores, desanimó a los gol pistas militares contra nuevos regímenes democráticos en Perú y Bolivia. Alíonsín se reunió y apoyó personalmente a los líderes de la oposición democrática en otros países latinoamericanos.7'
I a caída de Marcos en febrero de 1986 estimuló la ansiedad y la esperanza entre los líderes autoritarios y la oposición democrá- te a en otras partes de Asia. Su impacto más significativo fue en Corva del Sur. Un mes después de que el cardenal Sin desempeñó un papel esencial en el cambio de régimen en Filipinas, el cardenal Kim llamó por primera vez a un cambio constitucional y dcmocrá- iiiii en Corea. "Ustedes tienen muchos dictadores en Asia —dijo e| líder lie la oposición Kim Dae Jung—. Pero solamente en Corea .1.1 Sur y en Filipinas hay gente activamente comprometida con la d. i ti. m meia. Tuvieron éxito en Filipinas, y pueden tenerlo aquí... I ».1 momento del poder popularen los países asiáticos en vías de di".ai rollo. N’unca hemos estado tan seguros antes."7'’ Parece pi.-hable, aunque las evidencias sean pocas, que los acontecimien- U>. en Corea y Sudáírica estimularon las manifestaciones en favor -I-' la democracia en Birmania en el verano de 1988, y las de China en otoño de 1986 y en la primavera de 1989, así como tuvieron un j'.i-ui impacto sobre la iiberalización ocurrida en Taiwan.
El - tocto ile "bola do nieve" más evidente tuvo lugar en Europa oriental Cuando la Unión Soviético aceptó, y hasta tal vez alentó, la llegada al poder de no comunistas en Polonia, en agosto de 1989, la ola de democratización avanzó sucesivamente sobre I iimpa on< nial: en Hungría en septiembre, Alemania oriental en .-ctubre, ( 'lie- o Inv. -.qtu.i y Bulgaria en noviembre, Rumania en diciembre l omo de tacó un alemán oriental "Vimos lo que Po Iihii.I \ I Itingiu i u.ihan li-i.anulo, es« licitamos a Gorbachov, y | m un,iiiiii-. , IVi que mi Imitarlo*’’“ I n » hi unlov.iqula,.........

¿Por quó? 103
dice Timothy Cartón Ash, "cada uno aprendió de Ir» experiencia de sus vecinos y supo que se podía"."5 La democratización de algunos países también estimulo el orgullo de sus vecinos. ¿No iba a seguir al pequeño y pobre Portugal la sofisticada e industrializada clase media española? ¿Iban a ser superados Uruguay y Chile, con su larga experiencia de gobiernos democráticos, por Argentina y Brasil? Checoslovaquia, el único país de Europa oriental con una verdadera tradición democrática, ¿iba a quedar rezagado respecto de los otros?
La democratización de Europa oriental y del este de Asia ilustra con su proceso un tercer aspecto importante del efecto demostración: el cambio con el paso del tiempo de la relativa importancia de las causas de la ola de democratización. Obviamente, los efectos demostración no pueden afectar a la primera democratización. Las primeras democratizaciones de la tercera ola fueron el resultado de resortes, no de "bolas de nieve". Una guerra que no podía ser ganada, una derrota militar en Chipre y la muerte de Franco dispararon las democratizaciones en Portugal, Grecia y España. La derrota de las Malvinas, el asesinato de Benigno Aquino y la visita del Papa tuvieron similares efectos en Argentina, Filipinas y Polonia. Estos procesos fueron, en una medida considerable, autónomos.
Tras ellos, sin embargo, los cambios en aquellos primeros países -España, Portugal, Argentina, Filipinas, Polonia— ayudaron a
estimular exigencias de cambios comparables en países vecinos y con culturas similares. El impacto de los efectos demostración no dependió significativamente de la existencia de condiciones económicas y sociales favorables a la democracia en el país receptor. En realidad, cuando ocurrió el proceso de "bola de nieve" tendió en sí mismo a convertirse en un sustituto de aquellas condiciones. Esto se vio reflejado en su aceleración. En Polonia, como dice el refrán, la democratización necesitó diez años, en Hungría diez meses, en Alemania oriental die2 semanas, en Checoslovaquia diez días y en Rumania diez horas.*1
A finales de 1989, un egipcio comentó sobre el futuro del mundo árabe: "No se puede escapar de la democracia ahora".® Su predicción ejemplificó la asunción del efecto "bola de nieve" como causa: dado que la democratización ocurrió allí, ocurrirá aquí. Sin embargo, la bola de nieve rodó cuesta abajo no solamente acelerando su velocidad y aumentando de tamaño; también se fundió con un contexto que no resultaba similar. Al acabar los años <h lienta, lo*» cíe» to | domostnn ion crearon esfuerzos por dentocra- ll/.u i'i» i’.n • donde l.i i > ■ nuil« mi te* que conducirían a la delito« lall/ai uní \ .t la •lelilí•• i.ii i.» i i .mi «li'bili i o i .t.ib.in ainmnli-H,

I C - 1 L a t e r c e r a o a
Después de los movimientos hada la democrada en Filipinas, Polonia y Hungría, los coreanos, alemanes orientales y checoslo- vacos se preguntaron: "¿Por qué no nosotros?". Después de que estos pueblos consiguieron la democracia, los chinos y rumanos también se preguntaron: "¿Por qué no nosotros?". En estos casos, sin embargo, podría haber habido respuestas obligadas a estas preguntas. F.l PNB per cápita en China era la mitad que en Filipinas, y la décima parle del coreano; económicamente China estaba lejos de la zona política de transición. China tenía muy poca burguesía. Nunca había sitio ocupada ni colonizada por Estados Unidos. Fl cristianismo era débil, y la Iglesia Católica apenas existía. China no había tenido una experiencia democrática previa, y su tradición cultur.il tenía muchos elementos autoritarios. Rumania era, junto a Albania, el país más pobre de Europa oriental; no tenía experiencia con la democracia; el cristianismo occidental estaba casi totalmente ausente; estaba aislada de influencias externas del.i Comunidad Europea, el Vaticano, Estados Unidos y aun de la Unión Soviética. Pero los efectos demostración fueron una pode- rosa fuerza, que promovió los esfuerzos por democratizarse, tanto en Rumania como en China. Sirvieron para trasladar la tercera ola desde los claveles de Lisboa hasta las matanzas de Pekín y Bucaresl.
DE LAS CAUSAS A LOS CAUSANTES
I o factores que contribuyeron a la ruptura o el debililamien- lo ile los regímenes autoritarios en los arios setenta y ochenta ue luyeron la prevalencia de normas democráticas en el mundo s . n muchos países concretos; la ausencia general de una legitimación ideológica para los regímenes autoritarios distintos de I.- • a .temas de partido único; derrotas militares; problemas económicos y deficiencias derivadas de la crisis del petróleo, la ideología marxisla-leninista y políticas económicas poco sagaces e melicaces; buenos resultados en el logro de algunos objetivos iiue (como con la supresión de la guerrilla) redujeron la necesi- «lad del régimen, o (como con el crecimiento económico muy lapido) intensificaron los desequilibrios sociales y las exigencias ih participación política; el desarrollo de divisiones entre las iiwiliciones gobernantes en los regímenes autoritarios, particularmente en lü-. legiinene . militares sobre la politización de las fuoi/.i» aliñadas y los eh t los hola «le nieve" «le la taída «le algunos r e , .niiene» auloiu . u u n . , pe r a la coníian/a «le lo . golvi n uil. ** en ulro» pal •• autOi Itailo»

¿POfQUÓ? 105
Veamos los factores que contribuyeron a la aparición en los años setenta y ochenta de regímenes democráticos en países que previamente habían tenido regímenes autoritarios: ante todo, niveles más elevados de bienestar económico, que llevaron a una amplia alfabetización, educación y urbanización, una clase media más amplia, y el desarrollo de valores y actitudes de apoyo a la democracia; cambios al mismo tiempo a nivel popular y en los niveles directivos de la Iglesia Católica, que llevaron a la Iglesia a oponerse a los regímenes autoritarios y a apoyar a la democracia; el cambio de las políticas de apoyo «al desarrollo de la democracia de la Comunidad Europea, Estados Unidos y, a mediados de 1980, la Unión Soviética y los efectos “bola de nieve", que la aparición de regímenes democráticos en países emblemáticos, como España, Argentina, Filipinas y Polonia, tuvo sobre el fortalecimiento do movimientos hacia la democracia en otros países.
Estas fueron las causas generales de la tercera ola de democratización. Difieren considerablemente de las principales causas de la segunda ola y, de forma monos significativa, de las principales causas de la primera ola. 1.a importancia relativa de estas causas generales cambia de una región a otra y de un tipo de sistema autoritario a otro, así como de un país a otro. Su importancia relativa también cambia cronológicamente durante la tercera ola. Derrotas militares, procesos económicos y crisis económicas debi- das al petróleo fueron factores destacados entre las causas de las primeras democratizaciones. Factores externos y, más notablemente, el efecto “bola de nieve" fueron las causas más significativas de las democratizaciones tardías. En cualquiera de los países, la democratización fue el resultado de una combinación de algunas causas generales más otros factores endémicos.
Diversos factores generales crearon las condiciones favorables a la democratización. No hicieron necesaria la democratización, y sin embargo deben ser considerados como factores inmediatamente responsables de ella. Un régimen democrático se instaura no por medio de tendencias sino por medio de la gente. Las democracias fueron creadas no por las causas sino por los causantes. Los líderes políticos y públicos tienen que actuar. ¿Por qué Ganes y Soares, Karamnniis, Juan Carlos y Suárez, Evren y Ozal, Geisel y l’igueiredo, Alfonsín, Duarte, Aquino y Ramos, Roli y los dos Kims, Chinng y L'e, VValesa y Jaruzclski, de Klerk y Mándela, como otros líderes semejantes de otros países, llevaron a sus países hacial.i democracia? I as motiva. iones de li» líderes políticos son variadas y variable*, me/clada* y místeme as, y a menudo poco claras hasta para ellos mean. I n . Utico pueden pon novel la dvmn- I Ni la porque I leen en 11 le...........la i'ninn lin hit n i l tnlKlDo
|L II. ■■ ■ .....

IOG La la rearada
porque l.i ven como un medio para otros fines o porque la domo* i rae i a es un subproducto de su prosecución de otros objetivos. En muchos casos, la democracia puede no ser la solución que los líderes desean, pero sí la que al menos les resulta aceptable.*’
La aparición de condiciones sociales, económicas y externas favorables a la democracia nunca es suficiente para producirla. Cualesquiera que sean los motivos, algunos políticos tienen que querer que suceda, o tener ganas de dar los pasos necesarios para conseguirla, como una liberal i /ación parcial. Los líderes políticos no pueden mediante el deseo y la voluntad crear una democracia si las condiciones están ausentes. A fines de los años ochenta, los obstáculos para la democracia en Haití fueron tan graves como para confundir aun a los más voluntariosos y comprometidos lí* ileres democráticos.
Sin embargo, si un líder político menos resuelto que l ee Kwan Yew hubiera querido, podría haber promovido la democracia en Singapur. En la tercera ola, las condiciones para la creación de la democracia debían existir, pero solamente líderes políticos que desearan correr el riesgo de la democracia l.i harían posible.
•>

Capítulo 3
¿COMO? 1.05 PROCESOS DE DEMOCRATIZACIONf
¿Cómo ocurrió la tercera ola de democratización? El porqué y el cómo de la democratización están entrelazados pero, a estas alturas del análisis, el énfasis cambia del primero al último, de las causas a los procesos: los caminos por los que los lideres políticos y los funcionarios terminaron con los sistemas autoritarios en las décadas de 1970 y 1980 y crearon otros democráticos. Las vías del cambio fueron diversas, como lo fueron los responsables originarios de facilitar el cambio. Todavía más, los puntos iniciales y finales del proceso fueron asimétricos. Existen obvias diferencias entre los regímenes democráticos: algunos son presidenciales, otros parlamentarios, algunos consiguen la mezcla de ambos, estilo IX4 Gaulle; algunos también son bipartidistas, otros multipartidistas, y existen diferencias importantes en la naturaleza y la fuerza de ios partidos. Estas diferencias son significativas para la estabilidad de los sistemas democráticos que se crearon, pero no tienen gran importancia en los procesos de democratización.1 De mayor importancia resulta el hecho de que, en todos los regímenes democráticos, los principales miembros del gobierno sean elegidos a través de elecciones competitivas en las que el grueso de la población pueda participar. IX-* este modo, los sistemas democráticos tienen una base institucional común que establece su identidad. I .os regímeiu fi autoritario« tal como usamos el término en este enludi" 1 ilellimn im|'l<'n . nl. poi la ausencia de esta base lii'-UtUi tonal Apaili i|< < .i> uto. i.tli. o» |>tii deii tener poco

U38 La tercera ola
más en común. En consecuencia, será necesario comenzar la discusión del cambio en los regímenes autoritarios identificando las diferencias que existen entre ellos, y la Importancia de dichas diferencias en los procesos de democratización. El análisis, de esta manera, se traslada a la naturaleza de aquellos procesos y las estrategias empleadas por dem ocratizados y antidemócratas. F'l capítulo siguiente concluye la consideración de "cómo" con una discusión sobre algunos rasgos propios de la tercera ola de democratizaciones.
Regímenes nutorilaríos
Históricamente, los regímenes no democráticos han adoptado una amplia variedad de formas. Los regímenes democratizados en la primera ola eran por lo general monarquías absolutas, aristocracias feudales persistentes y los estados sucesores de los imperios continentales. Los democratizados en la segunda ola fueron estados fascistas, colonias y dictaduras militares personalistas, y a menudo habían tenido alguna experiencia democrática previa. Los regímenes que adoptaron la democracia en la tercera ola corresponden generalmente a los tres grupos: sistemas de un solo partido, regímenes militares y dictaduras personalistas.
Los sistemas de un solo partido fueron creados por una revolución o por la imposición soviética, e incluyen a los países comunistas, más Taiwan y México (con Turquía, que adaptó este modelo antes de su segunda ola de democratización, en los años cua- i villa). En estos sistemas, el partido monopolizaba totalmente el poder, el acceso a éste era a través de la organización partidista y •■I partido legitimaba ideológicamente su gobierno. A menudo, estos sistemas lograron un nivel relativamente elevado de Instiiiicionalización política.
Los regímenes militares fueron creados por golpes de estado que reemplazaban a gobiernos democráticos o civiles. En ellos, los militares ejercían el poder sobre una base institucional, con los líderes militares gobernando de manera colegiada como una junta, H haciendo circular las posiciones gubernamentales más elevadas entre los generales de más alta graduación, le s regímenes milita* n ■ existieron en gran número en Latinoamérica (donde algunos se aproximaron al modelo bu roerá tico-autoritario), y también en Hivi ia, Turquía, Paquislán, Nigeria y Corea del Sur
I i', d ic ta d u ra s p e rs o n a lis ta s fu e ro n e l te ro i g ru p o , y con in iy o n , d iío ie n c ía s e n tr e sí, d e lo s s is te m a s un «|.-i• ... i.W i... | .11 .ii.iv l in .I ir .i d istintiva di una dul.u iiliii p ii .Midi IM W» que el

¿Cómo? Les procesos do democratización 100
líder individual es la fuente de autoridad, y que el poder depende del acceso a él, su cercanía, su dependencia y apoyo directo. Esta categoría incluye a Portugal bajo Salazar y Caetano, España bajo Franco, Filipinas bajo Marcos, India bajo Indira Ghandi y Rumania bajo Ceaucescu. Las dictaduras personalistas tienen diversos orígenes, l.ns de Filipinas e India fueron el resultado de golpes de estado. Las de Portugal y España comenzaron con golpes militares (en el último caso condujo a la guerra civil), con dictadores que a continuación establecieron las bases de poder independientemente de los militares. En Rumania, la dictadura personalista se desarrolló a partir del sistema de partido único, l.a dictadura de Pinochet en Chile se originó como un régimen militar, pero se convirtió en una dictadura personalista debido a su prolongada posesión del poder y sus diferencias y su predominio sobre los líderes militares. Algunas dictaduras personalistas, como las de Marcos y Ceaucescu, o las de Somoza, Duvalier, Mobutu y el sha, ejemplifican el modelo de Weber de regímenes sultanizados, caracterizados por patrocinio, nepotismo, amiguismo y corrupción.
Los sistemas de partido único, los regímenes militares y las dictaduras personalistas suprimieron tanto la competencia como la participación. El sistema de Sudó frica difirió eri que estaba basado en una oligarquía racial, con más del 70 % de la población excluida de la política, pero con una intensa y limpia competencia entre la comunidad blanca gobernante. La experiencia histórica sugiere que la democratización avanza nías fácilmente si la competencia se expande antes que la participación/ Si esto fuera cierto, las perspectivas de éxito de una democratización fueron más grandes en Sudáfrica que en países con otro tipo de sistema autoritario. El proceso en Sudáfrica sería, en alguna medida, similar a las democratizaciones europeas del siglo XIX, en las que el objetivo central era la ampliación del sufragio y el establecimiento de una política menos exclusiva. Sin embargo, en estos casos la exclusión estaba basada en factores económicos, no raciales. No obstante, los sistemas jerárquicos comunales históricamente han sido muy resistentes a los cambios pacíficos.3 La competencia en • 'I seno de la oligarquía favoreció de esta manera el éxito de la democratización en Sudáfrica; la definición racial de aquella oligarquía creó problemas para la democratización.
Ixis regímenes particulares no siempre pueden ser claramente rla si lirados dentro de la. categoría« particulares. A comienzos de los arto-, ochenta, poi <• inplo, Polonia «mnhinó elementos del ailenia de | .u lu lo Unico, ya • a «I.. adnu i.i y de un .hítenla mi lltai h ca llo m la ley m an tal |>n idul.i pm un olí i d nillllai que

HO Latorooraola
Cuadro 3.1Los regímenes autoritarios \j ¡os procesos
de liberaüzoción y democratización, 1974-90
Regímenes
Procesos Partidoùnico
Personal M ilitar Oligarquíaracial
Transfer- (Taiwan)' Espato Turquíainación Hungría India Brasil
16
(Móxko)(URSS)Dulgaria
5
Chile
3
PerúEcuadorGuatemalaNigeria*PaqulslánSudán'
8
Traspaso Polonia (Nepal) Uruguay Sud a (rica
II
ChecoslovaquiaNicaraguaMongolia
4 1
Bolivia Honduras El Salvador Corea
5 1
Kivmplazo Alemania or. Portugal Grecia
6 1
FilipinasRumania
3
Argentina
2
Inlet vención 7
Granada
1
(Panamá)
1
1 Otales35 11
--------------- :---------7 16 1
Nohi I I | 'i ir.. quii ( n ii un de democratización es la selección de un gobierno ¡i I ' m * de in i eleccionc- abiertas, competitivas, completamente participa (ivas, lin i píamente administradas.
'l ie. pan-ule i indican un (Mis que miaba significativamente IíIk í d . do, peni luí ile fiii* la li/.ido , en 1990
•In.lu a un i .tinque i%gn A al autoritarismo

era también secretario del Partido Comunista. TI sistema comunista rumano (como su contrapartida en Corea del Norte) comenzó siendo de partido único, pero en los años ochenta evolucionó hacia una dictadura personal sultanística. III régimen chileno entre 1973 y 1989 era en parte un régimen militar, pero también, en contraste con los oiros regímenes militares sudamericanos, durante toda su existencia tuvo solamente un líder, que desarrolló otras fuentes de poder. Por ello, presentó muchas de las características de una dictadura personalista. Por otra parle, la dictadura de Noriega en Panamá estaba muy personalizada, pero dependía casi por completo del poder militar. En consecuencia, la clasificación del cuadro 3.1 debe verse como una aproximación a grandes rasgos. Cuando un régimen ha combinado elementos de dos tipos lo hemos clasificado en términos de lo que parece ser su estilo dominante en el momento de la transición democrática.
En la segunda ola, la democratización ocurrió en gran medida a través de imposiciones extranjeras y de la descolonización. En la tercera ola, como ya hemos visto, estos dos procesos fueron menos significativos, limitados antes de 1990 a Granada, Panamá y varias colonias relativamente pequeñas, que eran las últimas que dependían de Gran Bretaña, casi en su mayoría en el área caribeña. Mientras las influencias externas fueron a menudo causas significativas de la tercera ola de democratizaciones, los procesos en sí mismos fueron aplastantemente autóctonos. Podemos situarlos a lo largo de un barerno en función de la importancia relativa de los gobiernos y gru|x>s de oposición como fuentes de democratización. Para los propósitos de este análisis, resulta útil agrupar los casos cintres amplios tipos de proceso«? La transformación (o, en palabras de Linz, reforma) ocurrió cuando las élites en el poder toman las riendas el proceso hacia la democracia, y el régimen autoritario se quiebra o es interrumpido. Lo que podría ser llamado traspaso o "ruplfonm " se ha producido cuando la democratización vino a grandes rasgos de unir la acción del gobierno cotí los grupos de oposición.* En realidad, en todos los casos tanto los
¿Cómo? Los proceses do democratización 11 1
■ Par rii/im cs que están de foima indudable profundamente andigadas en la lu tu r.ili /.i humana, los estudiosos a veces tienen las mismas ideas, pero prefie- ten usar diferentes palabras para designarlas. M i división tripartita de los proce-
•s de transición coincide con I.» de Dona Id Share y Scolt Mainwaring, pero noiolro* tenemos nuestro» propio, nombre» para aquellos proceso«
Im iivItxnM
llunUifh"!I I ) tf»n»fi>rni.>. m u í
Shtre/Stainuwring lian....xión

112 La tercera da
grupos en el poder como fuera de él desempeñan algunos roles, y aquellas categorías simplemente distinguen la relativa importancia de gobierno y oposición.
Como sucede con los tipos de régimen, los casos históricos de cambio de régimen no entran necesariamente en las categorías teóricas. Casi todas las transiciones, no solamente los reemplazos, implican alguna negociación -explícita o implícita, abierta o encubierta— entre el gobierno y los grupos de oposición. A su vez, las transiciones empiezan siendo de un tipo y acaban siendo de otro. A comienzos de los años ochenta, por ejemplo, P. W. Botha apareció como el iniciador de un proceso do transformación en Sudáfrica y su sistema político, pero se detuvo poco antes de democratizarlo. Confrontado con un contexto político diferente, su sucesor, F. VV. de Klerk, viró hacia un proceso de desplazamiento y negociación con el principal grupo opositor. De manera similar, los investigadores están de acuerdo en que el gobierno brasileño inició y controló el proceso de transición durante muchos años. Algunos argumentan que se perdió el control de ese proceso como resultado de la movilización popular y la represión de 1979-80, otros, sin embargo, señalan el éxito del gobierno en resistir las fuertes exigencias de la oposición en pro de elecciones presidenciales directas a mediados de los años ochenta. Cada caso histórico combina elementos de dos o más procesos de transición En realidad, cada caso histórico, sin embargo, se aproxima más claramente a un tipo de proceso que a otros.
¿Como se relaciona la naturaleza del régimen autoritario con la naturaleza del proceso de transición? Como sugiere el cuadro3.1, no hay una relación puntual, aunque lo primero haya tenido consecuencias para lo último. Con tres excepciones, todas las transiciones de regímenes militares implican transformaciones o reemplazos. En las tres excepciones —Argentina, Grecia y Panamá— ' los regímenes militares sufrieron derrotas militares, y se hundieron como consecuencia. En otros lugares, los gobernantes militares tomaron la iniciativa, a veces en respuesta a la presión popular y de la oposición para producir otros cambios en el régimen. Los gobernantes militares estaban en mejor posición para terminar sus
Víase Juan |. Uñar, "Crisis, Breakdown, and Reequilibration", n i The ¿bniAiWvi of Dancct.Mk Regimes, Juan J. U 112 y Alfred Stepan (comps ' more, |olinsHopkins University VrrM, 1V7S), pág. ¡V5; IXmaki Simo1 \ '«olí M......•• om,;."Trans¡ticosThrough Transaction; IVmncrati/ati............ II.iVwi>l)..i/k»i n llru :ir Dynaniu • I Kl•••»»■•. i . ••»,/ I »N X (comp I lIVttiMcr, Colorarlo, W otvi. *v IV •• I

¿Cómo? Los procesos ríe dumoctn:i?.v ¡ón 1 13
regímenes que los líderes de otros regímenes. En realidad, los líderes militares nunca se definieron como gobernantes permanentes de sus países. Ellos sostuvieron la expectativa de que, una vez que hubieran corregido los males que los habían llevado a tomar el poder, lo dejarían y regresarían a sus funciones militares normales. Los militares tenían un rol permanente institucional distinto de la política y el gobierno. En determinado momento, en consecuencia, los líderes militares (distintos de los de Argentina, Grecia y Panamá) decidieron que había llegado la hora de iniciar el regreso al gobierno democrático civil, o bien negociar su alejamiento del poder con los grupos opositores. Casi siempre esto sucedió después que ocurriera por lo menos un enrabio en la cúpula del régimen militar.4
Los líderes militares plantea rr invariablemente dos coral icio- ) nes o "salidas garantizadas" pata su abandono del poder. Prime- ' ro, no habría persecuciones, castigos u otras represalias contra los oficiales militares por ninguno de los actos que hubieran cometido cuando estaban en el poder. Segundo, se respetarían los roles institucionales y la autonomía del ejército incluyendo su responsabilidad por la seguridad nacional, su protagonismo en los ministerios gubernamentales concernientes a la seguridad, y a veces su control de la industria armamentístíca y otras empresas económicas tradicionalmente de ámbito militar. La posibilidad de los militares de asegurar el acuerdo para su retirada con los líderes políticos civiles en estas condiciones dependió de su poder relativo. En Brasil, Perú y otros procesos de transformación los líderes militares controlaron el proceso, y los líderes políticos civiles tuvieron poco margen de elección, pero accedieron a las demandas de los militares. Donde el poder relativo era similar como en Uruguay, las negociaciones plantearon modificaciones a las exigencias militares. Los líderes militares de Grecia y Argentina pidieron las mismas garantías. Sus exigencias, sin embargo, fueron rechazadas por los líderes civiles, y tuvieron que conformarse con una virtual rendición del poder sin condiciones.*
De este modo, fue fácil para los gobernantes militares dejar el poder y recuperar sus roles profesionales. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que también pudo ser relativamente fácil para ellos regresar al poder cuando sus exigencias y sus propios intereses fueron garantizados. El triunfo de un golpe militar en un país vuelve imposible que los líderes políticos y militares ignoren i 1 p<«->ibilidad de un tegundo. I •. tercera ola de democracias que sucedió a I«*« legímem •> militan-« comenzó »11 existencia bajo esta amona/.«
l a iiiiiwtloiiiMi tón y e| rt« inplflo. lambí.'.» . ata. hil/am n la»

1 1 4 L a t e r c e r o o l a
transiciones de los sistemas de partido único a la democracia a lo largo de 1989, excepto las de Alemania oriental y Granada. Los regímenes de partido único tenían un marco institucional y una legitimidad ideológica que los diferenciaban tanto de los regímenes militares como de los democracias. También tenían una sensación de pertenencia que las distinguía de los regímenes militares. La característica distintiva de los sistemas de partido único era la íntima interacción entre partido y estado. Ésto creó dos clases de problemas, institucionales e ideológicos, en la transición a la democracia.
Los problemas institucionales fueron más graves en los estados con partido leninista. En Tniwan, como en los países comunistas, la separación del partido y el estado fue "el cambio más grande en el partido leninista" en el proceso de democratización.6 En Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania oriental las previsiones constitucionales para "el papel dirigente" del Partido Comunista tenían que ser derogadas. En Taiwan, semejantes "previsiones temporales" se añadieron a la Constitución en 1950, y también cambiaron. En todos los sistemas de partido leninista, los mayores problemas hacían referencia a la propiedad de haberes físicos y financieros: ¿pertenecían al partido o al estado? La a pro*
!iiada disposición de aquellos haberes también se cuestionó: ¿de- >ían ser retenidos por el partido, nacionalizados por el gobierno, vendidos por el partido siguiendo órdenes o distribuidos de manera
equitativa entre los grupos sociales y políticos? En Nicaragua, por ejemplo, después de perder las elecciones en febrero de 1990, el gobierno sandínista aparentemente decidió con rapidez "transferir importantes bienes de propiedad del gobierno a manos san- ilinistas". "Se están vendiendo casas y vehículos a ellos mismos", dijo un empresario antisandinista.7 Se argumentaron cosas semejantes sobre las disposiciones gubernamentales sobre sus propiedades favorables al Partido Comunista cuando Solidaridad estaba a punto de hacerse cargo del gobierno en Polonia. (En un proceso paralelo, en Chile, el gobierno de Pinochet, cuando estaba a punto de dejar el poder, transfirió a los militares propiedades y archivos que habían pertenecido al ámbito estatal.)
En algunos países hubo que desmantelar las milicias o cayeron bajo el control del gobierno, y en casi todos los estados de partido único hubo que despolitizar a las fuerzas armadas regulares. En Polonia, como en la mayoría de los países comunistas, por ejemplo, todos los oficiales del ejército debían ser miembros del Partido Comunista; en 1989, sin embargo, los oficiales del ejército polaco presionaron al Parlamento para que prohibiría a los oficial, *,ei miembros do algún partido publico.' I n Nicaiagua. el lien ito

¿C6rro7 Los procesos do de'nocr.vi.m i .'•<! f ir|
Popular ¡»andinista había sido el ejército del movimiento, pe........convirtió también en el ejército del estado, y entonces delito t\nV formarse con ser sólo esto último. También fue un tema muy con* trovertido si las células del partido dentro de las empresas cumio micas subsistirían. Finalmente, donde quedó el partido en • I po der, se planteó la pregunta de la relación entre sus líder« . ■ n . I gobierno y los cuerpos de Ja cúpula partidista, como el Polltlumi >’ el Comité Central. En el estado leninista, el segundo dictaba l | política al primero. Aun esta relación era difícilmente compatible con la supremacía de cuerpos parlamentarios electos y gol m. le responsables en un estacfo democrático.
El otro grupo significativo de problemas era ideológico I o un sistema de partido único, la ideología del partido definía la ideiitl dad estatal. De esta manera, oponerse al partido significaba ti ai. m nar al estado. Para legitimizar la oposición al partido era ne» .■ .ano establecer alguna otra forma de identidad para el estado I •<(. pn> blema se manifestó en tres contextos. Primero, en Polonia, 1 luí gi ia Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, el gobierno y l.i ideología comunista habían sido impuestos por la Unión Soviética 1.1 i.|... logia no era esencial para definir la identidad del pato 111 r< 1I1 1 iden al menos tres de esos países el nacionalismo se n¡ . . u.i .il .........ni5ina. Cuando los Partidos Comunistas en aquellos ■ > n . > lavan taron sus exigencias de un gobierno totalmente |..e i.ln en anuí lluideología, los países redefinieron ellos mismo' su . .n d ......... . ,,públicas" en vez de "repúblicas populares" y i.m iH< ...........I mdonatismo, más que como una idcolog 1, como |.,i . , 1.1 . 1.1,1,, Estos cambios ocurrieron así de manera relativamente la« il
Segundo, varios sistemas de partido único, donde l.i d. .........tización se convirtió en un objetivo, habían sido 1 leados p.u io n luciones nacionales. En estos casos —China, México, Nii aragoa v Turquía— la naturaleza y los propósitos del I dado Iii. iiui deiun dos por la ideología del partido. En China, el léglm* n .1 . ¡ 1. • de manera acérrima su ideología e identificó la oposu lón demo« idll ca al comunismo como la traición al estado. En Turquíu, el g,»lm 1 no adoptó una política incierta y ambivalente hacia lo. guipo» islámicos que desafiaban las bases seculares del estado I mii,«Iluta En México, la dirección del Partido Revolucionario In>.ldm tonal<PRI) mantuvo puntos de vista comparables en irla..... . ........ 1desafío del partido de oposición -Partido Acción Na...... .(PAN) al carácter revolucionario, Socialista y corporatlvI.Li 1 : estado del PRI, Eli Nicaragua, la idimlogía '.andinista era ' 1 I• • no ólo de| programa del partido sino también de la legiimn I id del esl ido ■ le.ido poi la revolut lólt lili aiaglu iv •
leo ero I II algunas Instan« i.e. la ideología di I partido II......

11 ü La toreara o a
definió a su vez la naturaleza del estado y su avance geográfico. I n Yugoslavia y en la Unión Soviética, la ideología comunista proporcionó la legitimidad ideológica para cohesionar estados multinacionales. Si la ideología fuera rechazada, la base para el i stado desaparecería, y cada nacionalidad podría reclamar legítimamente su propio estado. En Alemania oriental el comunismo proporcionó la ideología básica para crear un estado diferente; i uando la ideología fue abandonada, la razón de ser de un estado gennánico-oriental desapareció, La ideología del Kuomintang (KM I) definió al gobierno de Taiwnn como el gobierno de China, v el régimen consideró a los individuos que apoyaban a un Taiwan indi-pendiente como subversivos. El problema aquí fue menos Serio que en los tres casos precedentes porque la ideología legitimaba una aspiración más que una realidad. Iin realidad, el gobierno del i M 1 funcionó como el gobierno más competente de iaiwán, aunque a n . propios ojos su legitimidad dependía del mito de que• i.» el gobierno legítimo de toda China.
i u.mdo los militares abandonan el control del gobierno, no abandonan el control de los instrumentos de violencia con los que pnJn ui volver a asumir el control gubernamental. Sin embargo, la ilemiK tali/ación del sistema de partido único significa que el ( .ululo monopolizador arriesga su control del gobierno y se con- \ in ir en un partido más que compile en un sistema multipartidista. lu í -ite sentido, cuando abandonan el poder su separación de éste• i menos completo que en el caso de los militares. El partido sigue •a. lulo un loclor político. Derrotado en las elecciones de 199U, el Mnilmisino podría esperar "combatir otra vez un día cercano", y miIvi i al |K>der por el camino electoral.9 En Bulgaria y Rumania i>■ • |1 irlitltr. comunistas ganaron las elecciones; en los otros países■ le I uinpa oriental tuvieron por lo menos expectativas de partici- C i n i un.» coalición de gobierno alguna vez en el futuro.
I >. pues de la democratización, un anterior partido monopolio i luí no está en mejor situación que cualquier otro partido po- litn •» para reinstaurar un sistema autoritario. El partido abandona •ni monopolio de poder, pero no la oportunidad de competir por• I | o,leí por vía electoral. Cuando vuelven a los cuarteles, los iiiiíii.iir . abandonan el poder, pero también conservan la capaci- I I de ien.br.illo por medios no democráticos. Por lo tanto, la
li.<i»iii. lóit ilol sistema de partido único a la democracia es proba* Iilenii lite nía-, difíril que la transición de un régimen militar a la■ leiiii•. ñu i.i, |hto posiblemente es también más permanente.1" I as• lili ull.i.le • .le tiaie.loiin.ir el sistema de partido Ul'i« " ■ ■ mpll-(i ni en el |»ei ho de tille. en l‘t*J(), los líderes de tille« o i'liimn . en liilv ,in M. -no s l,i ¡ nioii • oui l • v,i ......... 11 lilit'inli •oii

¿Cómo? Los procesos do democratiza: ón 1 17
de sus regímenes, pero se mueven todavía lentamente hada la democratización completa.
Los líderes de las dictaduras personalistas se resignan con menor facilidad que los de los gobiernos militares y los de los sistemas de partido único a dejar el poder voluntariamente. l.os dictadores personalistas, tanto en los países que transitan hacia la democracia como en los que no, por lo general intentan permanecer en el poder tanto como puedan. A menudo esto crea tensiones entre un sistema político de base limitada y un estado y una sociedad crecientemente complejos y modernos.11 Esto también ocasiona la caída violenta del dictador, como sucedió en Cuba, Mica- ragua y Haití c lr,ín, y el reemplazo del dictador por otro régimen autoritario. En la tercera ola de democratización, pronunciamientos similares motivaron l.i caída de los dictadores de Portugal, Filipinas y Rumania. En España el dictador murió, y su sucesor dirigió un caso clásico de transformación democrática desde el poder. En India y Chile, los líderes en el poder convocaron ellos mismos a elecciones, en la aparente pero equivocada creencia de que los votantes los confirmarían en su cargo. Cuando esto no ocurrió, ellos, menos Marcos y Moriega, aceptaron el veredicto electoral. En los casos de los regímenes su Maniáticos, las transiciones a la democracia fueron complicadas por la debilidad de los partidos políticos y otras instituciones. Las transiciones de las dictaduras personalistas a la democracia ocurmn, por lo tanto, cuando el dictador fundador muere y sus sucesores deciden la democratización, cuando el dictador es destituido, y cuando él o olla calculan mal el apoyo que podrían obtener en unas elecciones.
I’ROCIíSOS DE TRANSICION
La tercera ola de transiciones fue un conjunto de procesos políticos complejos que implicaron gran variedad de grupos de Licha por el poder, por la democracia y en contra de ella, y también por otros objetivos. Sobre la base de sus actitudes hacia la democratización, los principales participantes en los procesos fueron ultraconservadores, reformistas liberales, reformistas democráticos y extremistas revolucionarios. En los sistemas autoritarios no comunistas, los miembros del gobierno que se oponen a la democratización eran normalmente percibidos como derechistas, fascistas y nacionalistas. Los miembros de la oposición opuestos al.i democratiza» ión eran normalmente izquierdistas, revoluciónan os y marxl* i.f. Iniiiir i r l o . p.nltdamm de la democracia, tanto en el gobierno ruino en la upo ......n | o .tu .mi m *i ion* ebtdos i onio

118 La tcrcc*n ola
ocupando una posición intermedia en el continuo izquierda-derecha. En los sistemas comunistas, In izquierda y In derecha están menos cima mente diferenciados. Los ultraconservadores eran juzgados normalmente como stnlinistns o breznevistas.
A c l i l u d e s t o c i a b d e m o c r a c ia
En civili a A favor En centra
Gobierno IX'mocTA- Liberati» Ultrscon-tizadore» seiv.ulorcS
Radicales DemocráticosOposición Extremistas Moderados
Figura 3.J. Grupos políticos implicados en lu democratización
Dentro de la oposición, los oponentes extremistas de la democracia eran izquierdistas no revolucionarios, o a menudo grupos nacionalistas tildados de izquierdistas.
Dentro de la coalición gubernamental, algunos grupos actuaban a veces en favor de la democratización, mientras que otros se oponían a ella, y otros admitían reformas o una liberalización limitada (véase el cuadro 3.1). Por lo general, las actitudes de la oposición hacia la democracia también estuvieron divididas. Los que apoyaban la dictadura existente siempre se oponían a la democracia; los oponentes de la dictadura n menudo se oponían a la democracia. Sin embargo, casi invariablemente usaron la retórica demócrata en sus esfuerzos por reemplazar el régimen autoritario existente por otro a su gusto. De esta manera los grupos comprometidos en las políticas de democratización tenían a la vez objetivos comunes y conflictivos. Los reformistas y ultraconservadores m* dividen en relación con su postura hacia la liberalización y democratización, pero presumiblemente tenían un interés común por limitar el poder de los grupos de oposición. Los moderados y i adíenles tenían un interés común por derrocar el régimen existente y obtener el poder, pero no estaban de acuerdo sobre qué clase de nuevo régimen debían crear. lo s reformistas y los moderados h uían un interés común por crear una democracia, pero estaban divididos respecto de cómo limitar los costos de su creación y . ii.ini«. podu ni ai seno habría que repartir. Ultraconservadores

/I >ii o ? I 06 pKM.UtiOl t1«' llO'IIOCIilll/ncIdO 11‘J
y radicales eslaban totalmente en desacuerdo en relación con el lema de quién gobernaría, pero tenían un interés común por debilitar a los grupos centristas democráticos y polarizar el panorama político de la sociedad.
Las actitudes y los objetivos de individuos y grupos particulares cambiaron en sincronía con los procesos de democratización. Si la democratización no produjo los peligros que ellos temían, la gente que había sido reformista-liberal o hasta ultraconservador llegó n aceptar la democracia. De manera similar, la participación en los procesos de democratización pudo llevar a los miembros de los grupos de oposición extremista a moderar sus tendencias revolucionarias y aceptar las restricciones y las oportunidades que ofrecía la democracia.
lil poder relativo de cada grupo ocultó la naturaleza del proceso de democratización, y a veces cambió durante dicho proceso. Si los ultraconservadores dominaban el gobierno, y los extremistas la oposición, la democratización era imposible. Así, por ejemplo, donde un dictador personalista de izquierda decidió aferrarse al poder tuvo que enfrentarse con una oposición dominada por mnrxislas-leninistas. Por supuesto, la transición a la democracia venía facilitada por la circunstancia de que grupos pro democráticos dominaran a la vez el gobierno y la oposición. Sin embargo, las diferencias de poder entre reformistas y moderados conformaron el curso del proceso. En 1976, por ejemplo, la oposición española exigió un completo "cambio democrático" o ruptura con el régimen franquista, y la creación de un gobierno provisional y una asamblea constitucional para formular un nuevo orden constitucional. Sin embargo, Adolfo Suárez tuvo bastante poder para llevar a cabo este cambio, y dirigir la ardua democratización a través de los mecanismos constitucionales franquistas.11 Si los grupos democráticos eran fuertes en la oposición pero no en el gobierno, la democratización dependía de hechos que minaran al gobierno y llevaran a la oposición al poder. Si los grupos democráticos eran mayoría en la coalición de gobierno pero no en la oposición, el esfuerzo democratizador podía ser llevado a cabo por la violencia insurgente y por una creciente ansiedad por asaltar el poder por parle de los ultraconservadores, que posiblemente llevara a un golpe de estado.
Las tres interacciones cruciales en los procesos de democratización son las que se dan entre gobierno y oposición, reformistas y extremistas en la coalición de gobierno, y extremistas y moderados en la opoau h u í En Indas las transiciones, estas tres internccio- iu . Im i. .i . jiu ,■ ai ii I > -. 1111 | uj •! Sin embargo, la relativa importancia y el i aia< ivt • n l l n t n . •mIi* np iat ión de estas interacción« ••

i :■:) La tercera ola
varían al contrastarlos con )a naturaleza del proceso de transición. En las transformaciones, la interacción entre reformistas y ultraconservadores en el seno de la coalición gubernamental fue de vital importancia, y la transformación solamente sucedió cuando los reformistas fueron más fuertes que los ultraconservadores,• i el gobierno fue más fuerte que la oposición y si los moderados fueron más fuertes que los extremistas. Cuando se produjeron las transformaciones, los opositores moderados fueron a menudo incluidos en la coalición de gobierno, mientras que los grupos ultraconservadores que se oponían a la democratización desertaron En los reemplazos fueron importantes las interacciones entre gobierno y oposición y entre moderados y extremistas; al filia! la « posición debió ser más fuerte que el gobierno y los moderados mas que los extremistas. Una sucesiva deserción de los grupos llevó a menudo a la caída del régimen y a la instauración del sistema democrático. En los traspasos, la interacción principal fue entre reformistas y moderados; ambos tenían un poder bastante aproximado y la posibilidad de dominar los grupos antidemocrá-• n o«, en su ámbito, ya sea de gobierno o de oposición En algunos ii a I usos, el gobierno y la oposición anterior se pusieron de acuerdo para compartir al menos temporalmente el poder.
/ nmifonuiidones
I n las transformaciones, los que están en el poder en los regí- inene. autoritarios desempeñan el papel decisivo en el fin de estos0 gímenos y su cambio por un sistema democrático. La línea entre1 \u h.iiv.formaciones y los reemplazos es sinuosa, y algunos casos p o d i u n sor legítimamente clasificados en una y otra categoría. En general, sin embargo, las transformaciones explican aproximada- ni. nte dieciséis de treinta y cinco transiciones de la tercera ola que • '« unieron o que parecieron iniciarse a fines de los años ochenta. Aquellos dieciséis casos de liberalización o democratización incluyeron cambios de cinco sistemas de partido único, tres dictaduras p'Taoi«alistas y ocho regímenes militares,I La transformación re- quieie que el gobierno sea más fuerte que la oposición. En conse- «lien. i.i. ocurrió eiv regímenes militaros bien establecidos, donde U I gobierno* controlaban claramente los medios de presión, a me li.i. ion la oposición, v /o con sistemas autoritarios que habían •« "ido btientm lextihadns económicos, como en España, Brasil, I .ilwan, México y, en comparación con otros estados comunistas, llungila I • Hilen •■« dr aquella'« nación«’ tuvieron el |>.»dcr de HMi.lii .il MU pai'.ex li.m.i la demihia. la, «I el loa lo t|«it «•■«•. In

¿Cómo? Les procosos do democratización 121
todos los casos, la oposición ora, ni menos al comienzo del proceso, marcadamente más débil que el gobierno. En Brasil, por ejemplo, como Stepan observa, cuando "comenzó la liberalización no hubo una política de oposición significativa, ni crisis económica ni colapso del aparato represivo debido a una derrota militar".11 En Brasil y otros lugares, la gente mejor situada para terminar con el régimen militar eran los líderes de ese mismo régimen, y ellos lo hicieron.
Los casos típicos de transformación fueron España, Brasil y, entre los regímenes comunistas, 1 iungría. El caso más importante, si se materializa, será la Unión’Soviética. La transición brasileña fue "liberalización desde arriba", o "liberalización iniciada desde el régimen".'* Las dos transiciones difirieron significativamente. En España "era una cuestión de elementos reformistas asociados gon la dictadura en el poder, que iniciaron los procesos de cambio político desde dentro del régimen establecido".15 Sin embargo, las dos transiciones difirieron significativamente en manto n su duración. En España, en menos de tres años y medio después de la muerte de Franco un primer ministro democratizndor reemplazó a otro liberalizado^ la legislatura franquista había votado el fin del régimen; las reformas políticas habían sido respaldadas en un referéndum; los partidos políticos (incluido el Partido Comunista) fueron legalizados; se eligió una nueva asamblea; se diseñó una Constitución democrática y fue aprobada en un referéndum, los actores políticos más importantes lograron acuerdos en la política económica y se realizaron elecciones parlamentarias bajo la nueva Constitución, Se rumorea que Síiárez le dijo a su gabinete que "su estrategia se había basado en la rapidez. E: había obtenido ventaja al introducir medidas específicas muy rápido, antes de que los contimitelns del sistema franquista pudieran responderá ellas". Sin embargo, aunque las reformas se desarrollaron en un corto período de tiempo, también adquirieron forma de secuencia. Por lo tanto, también puede argumentarse que "para que las reformas no se tambalearan, Suárez evitó antagonizar simultáneamente a muchos sectores del régimen franquista. El último paquete de reformas democráticas provocó abierta hostilidad por parte de los militares y de otros franquistas duros, pero el presidente (Suárez) había ganado ya en ímpetu y apoyo . En electo, Suárez siguió entonces una versión muy comprimida del modelo de reforma kemalista: "Estrategia fabiana, tácticas blilzkrieg".
En Br.n I por el contrario, el presidente Geisel determinó que el cambio j ilit iio il'.i i m i "gi.uiu.it, lento y seguro". El proceso comen/ó al lio il de h .ulmiiuti.n i.'m N1edu i en P>7X • Ontinuó a llave . de 1.0 .MlminlNlr*' .........de t , . I \ I ik u . ií»h!o, dio un • lito

i u.iliMttvo con l.i uv.laura« i- ii do un gobierno civil en IWI y i ni.....»‘i con l.i adopción d e m u nueva Constitución en 1988 y laele. v ii‘>n popular de un presídeme en 1989. I os movimientos decretados por el régimen hacia la democratización coexistieron con otros tendentes a dar confianza a los sectores duros del ejér- i ito y otros núcleos reacios. Un efecto, el presidente Ceisel y también l'ieuciredo siguieron una política de dos pasos adelante y uno hacia atrás. El resultado fue una democratización insinuante, •■II la que el control gubernamental sobre el proceso nunca fue ■ liamente desafiante. En 1973, Brasil tenía una dictadura militar
represiva; en 1989, era una democracia a grandes rasgos. Se acostumbra datar la llegada de la democracia en Brasil en enero de IW», cuando el colegio electoral eligió un presidente civil. En n .didad, sin embargo, no fue una ruptura clara; la genialidad del.i li an .formación brasileña es que es virtunlmcnte imposible decir en qué punto Brasil dejó de ser una dictadura y se transformó en una democracia.
I paño y Brasil fueron los casos prototípicos del cambio dirigido Je de arriba, y en particular el caso español se convirtió en . I modulo para las siguientes democratizaciones en Latinoamérica v Europa oriental. En 1988 y 1989, por ejemplo, los líderes húnga- i o . consultaron ampliamente con los líderes españoles cómo introducir la democracia, y en abril de 1989 una delegación fue a Budapest para ser consultada. Seis meses más tarde, un comentarista • n.ilaba las semejanzas en las dos transiciones:
l.os últimos días de la era de Kadar guardan alguna semejanza con el benigno autoritarismo de la decadente dictadura de Franco, luiré l’ozgay desempeña el papel del principe Juan Carlos en esta comparación. Es el símbolo tranquilizador de la continuidad en medio de un cambio radical, l os expertos económicos liberales, con vín- i idos en el viejo sistema y en la nueva dase empresarial, proveen una élite tecnocrálica para la transición, como la nueva elile burguesa asociada con el Opns Del lo hizo en España. L.os partidos de oposición también aparecen en esta analogía, saliendo de su ocultamiento, de la misma manera como en España volvieron del exilio una vez ciue estuvieron seguros de que podían hacerlo. Y, como en España, los opositores húngaros -m oderados en su estilo, pero radicalmente democráticos en esencia— desempeñan un rol vital en la «Invención de la democracia.1® %
I .i tercera olí* de transformaciones generalmente evolucionó a ii.iv. rd e cinco fases importantes, cuatro de las cuales ocurrían dentro del sistema autoritario.

¿ C f t n i ú T I o s i ' i i M >’ > «»■ i i m 1' i » - • i i i t i / « » . . i r t n 1 . 1
Afiirú a ''ti i/i* n lorvitidoro. II primer paso lúe la aparición de un grupo de líderes o líderes polenciales dentro del régimen autoritario que creyeron que el movimiento hacia la democracia era deseable o necesario. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? l.as razones por las que la gente se convierte en reformista democrática cambian mucho de un país a otro, y rara vez estuvieron claras. Sin embargo, pueden agruparse en cinco categorías. Primero, a veces los reformistas llegaban a la conclusión de que los costos de permanecer en el poder —como politizar sus fuerzas armadas, dividir la coalición que los ha apoyado, enredarse con problemas aparentemente insolubles (por lo general económicos) y aumentar la represión— habían alcanzado un punto donde era preferible una salida airosa. Loslíderes de los regímenes militares fueron particularmente sensibles a los efectos corrosivos de implicarse políticamente en cuanto a su integridad, profesionalismo, coherencia y estructuras de mando del ejército. "Todos nosotros, directa o indirectamente —observó el general Morales Bernuidez cuando condujo a Perú hacia la democracia hemos estado de acuerdo respecto de lo que estaba pasando en esta institución fundamental do nuestra patria y, de la misma manera, en otras instituciones. Y no nos gusta." De manera similar, el general Fernando Malthei, jefe de la fuerza aérea chilena, advirtió: "Si la transición hacia la democracia no se inicia con rapidez, arruinaremos las fuerzas armadas de una manera que no pudo conseguir la infiltración marxiste".'7
Segundo, en algunos casos los reformistas deseaban reducir los riesgos a los que se enfrentarían si se aferraban al poder y finalmente lo perdían. Si ia oposición parecía estar ganando fuerza, el acuerdo para una transición democrática era una forma de salir airosos. Era, después de todo, preferible arriesgarse a perder el cargo que arriesgarse a perder la vida.
Tercero, en algunos casos, incluidos India, Chile y Turquía, los líderes autoritarios creyeron que ellos o sus socios no perderían los cargos. Al tener compromisos para restaurar las instituciones democráticas y enfrentarse al declive de la legitimidad y el apoyo, intentaron la renovación de su legitimidad por medio de elecciones organizadas por anticipado para permitir que las votantes los confirmaran en el poder. Este adelanto electoral no tuvo por lo general los resultados apetecidos (véase la discusión de "elecciones sorpresa", pág. 162 y siguientes).
Cuarto, los reformistas creyeron a menudo que la democratización produciría beneficios para su país: aumentaría su legitimidad internacional, reduciría las sanciones de Estados Unidos o de oíros países contra su régimen y abriría la puerta a la asistencia económica y militar, la ayuda del Fondo Monetario Internacional,

i . ' i i m i li i i,i ola
l.,.. mvilaciones a Washington y la inclusión en las reuniones internacionales dominadas por los líderes de la alianza occidental.
I mnlmente, en muchos casos, incluidos España, Brasil, Hun- i-ii.i, l orquía y otros regímenes militares, los reformistas creyeron .¡uo la democracia era la "forma correcta" de gobierno, y que sus países habían evolucionado hasta el punto en que, como otros que sin respetados y desarrollados, también tendrían un sistema po
lítico democrático.Los reformistas liberales tendían a ver l.i liberalizacion como
un camino para desactivar la oposición a su régimen sin democratizarlo por completo, hilos ablandarían la represión, restaurarían algunas libertades civiles, reducirían la censura, permitirían una discusión más amplia de las decisiones publicas y permitirían n la sociedad civil —asociaciones, iglesias, sindicatos, empresas— una mayor autonomía. Sin embargo, los liberalizadores no querían introducir una participación completa por medio de elecciones competitivas, que podrían acarrear a sus líderes la pérdida del poder. Ellos querían crear un autoritarismo más amable, humano, seguro y estable, sin alterar fundamentalmente la naturaleza del sistema. Algunos reformistas no estaban seguros de basta dónde deseaban llegar en la apertura política en su país. A veces, también sintieron, indudablemente, la necesidad de velar sus intenciones: los democratizadores intentaron tranquilizar n los ultraconservadores dándoles la impresión de que ellos eran solamente liberalizadores: los liberalizadores intentaron ganar un apoyo popular más amplio por medio de la creación de la sensación de que estaban democratizando. En consecuencia, los debates se centraron en hasta dónde querían llegar "realmente" Geisel, Botha, Gorbachov y otros.
La aparición de los liberalizadores y democratizadores dentro de un sistema autoritario crea una fuerza de primer orden para el cambió político. Sin embargo, también puede tener un efecto secundario. En los regímenes militares, en particular, divide al grupo gobernante y politiza a los militares, y por ello lleva a más oficiales a creer'que el "ejército como gobierno" tiene que terminar, para preservar al "ejército como institución". El debate sobre si irse o no del gobierno se convierte en sí mismo en un argumento para alejarse de él.

¿Cómo? Los procesos He do mocratización 125
inenes autoritarios fueron definidos desde el principio como pa- icntes:s en el modelo democrático formal. Los regímenes fueron de corla vida v finalizaron con elecciones organizadas por los líderes autoritarios con la falsa expectativa de que ellos o los candidatos apoyados por ellos ganarían aquellas elecciones. bn Chile, el general Pinochet creó el régimen, permaneció en el poder durante diecisiete años, estableció un prolongado programa para la transición a la democracia, amplió aquel programa con la intención de que los votantes le extendieran el mandato durante ocho años más y cuando no lo hicieron abandonó el poder. De otra manera, los que crearon regímenes autoritarios o los dirigieron durante prolongados períodos de tiempo, no tomaron la iniciativa de acabar con ellos, bn todos estos casos, la transformación <xru- rrió porque los reformistas reemplazaron a los ultraconservadores en el poder.
Los reformistas llegaron al poder en los regímenes autoritarios de tres maneras. Primero, en España y Taiwan, los fundadores y dictadores durante largos años, franco y Chiang Kai-shek, murieron. Sus sucesores, Juan Carlos y Chiang Ching-kuo, que los reemplazaron en el cargo y que habían sido elegidos por aquéllos, respondieron a los trascendentales cambios económicos y sociales que habían acontecido en sus países y comenzaron el proceso de democratización. En la Unión Soviética, las muertes, en el curso de tres años, de Breznev, Andropov y Chernenko permitieron a C.or- bachov llegar al poder, bn cierto sentido, Franco, Chiang y Breznev murieron a tiempo. Deng Xiao Ping no lo hizo.
bn Brasil y México, el mismo sistema autoritario adoptó las medidas necesarias para un cambio regular en la dirección. Esto permitió la aceptación del poder por los reformistas, posible pero no necesaria, bn Brasil, como hemos señalado anteriormente, existían, dos facciones entre ios militares. La represión alcanzó su cima entre 1969 y 1972, durante la presidencia del general Medid, del sector duro. Al fin de su mandato, en una importante lucha dentro del escalafón militar, el grupo más blando —Sorbona— pudo asegurar la designación del general brnesto Geisel como presidente, en parte porque su hermano ero ministro de Guerra. Guiado por su ¡efe y aliado, el general Gdbery do Couto e Silva, Geisel comenzó el proceso de democratización, y actuó decisivamente para asegurar * lts-‘ > sucedido, a su vez, en 1978, por un miembro del grupo Sorlvna, el general Joáo Batista I igueiredo. bn México, a la salida en KM del pie .ideóle J«r,é ló p e / Portillo siguió la práctica típica «le ., |e,u,,ii. i a ,u imninlroile i l.mifU.wión y Presupuesto, Miguel
11 ............ .. .......... he I.I Madrid na un libcrall/ador* ' s | " * l í l k o \ n . lM / a n d i l « i.in d id .iliM n itln li.u li. tímale»

I . ( i latorcoraola
Cintelro 3.2
Pall Líder Cambio Uderreiormistd 1
Nigeria Gowon ju lio 1975 golpe
MurtalaMohammed
Ecuador RodriguezLara
enero ’.976 golpe
I’oveda
IVrü Velasco agosto 1975 golpe
MoralesBermudez
II. 4, il Mèdici marzo de 1974 sucesión
Geisel
Cu. llámala Rios Monti agosto de 1983 golpe
Mejia
1 apatia Franco noviembre de 1975 muerte
Jtwrt Carlos
Carrero Blanco diciembre de 1973 muerte
Arias
U l» an Chi ang abril de 1975 ChlangKai-shek muerte Ching kuo
1 lu tig li* K ¿«tar mayo de 1985 desalojo
Grosz
Mi Ml II Portillo%
diciembre do 1952 sucesión
De la Madrid
'iiitAIrlia Vorsin septiembre de 1978desalojo
Botha
IMC.. Owrncnfco marzo de '.985 muerte
Gorbachov
I'll V .Ill* Zhivkov noviembre de 1989 desalojo
Mladenov

¿Cómo? Los proceses do domocrat-zadón 127
Cambio de líderes y reformas, 1973-1990
Cambio Líderreformista 11
Primera elecdón democrática
febrero 1976 muerte
CXa.is.mjo
0
agosto de 1979
— abril de 1979
— — mayo de 1960
marzo de 1979 sucesión
Figueitedo enero de 1985
— — diciembre de 1985
— Juan Carlos marzo de 1979
ju lio de '.976 desalojo
$u.ircz
enero de 1963 muerte
LeeTcng-hui
mayo-octubre de 1989 desalojo
Nyerspozsgay marzo de 199!)
diciembre de 19S8 sucesión
Salinas
septiembre de 1989 desalojo
de Klcrk
junio de 1990

\ i lr l.i v guardia, eligió a un joven lecnócrata reforinUl.i t arlo-, Laltn.v., |'.iiii lonUniiiii i'l [uwi-Mi do apertura.
Donde Km líderes autoritarios no murieron y no fueron sus- I il mili vi regularmente, los reformistas democráticos tuvieron que abandonar el gobierno y proponer líderes pro democráticos. En le . gobiernos militares, aparte de brasil, esto significó el reemplazo de un líder militar por otro mediante un golpe de estado: Múrale:. Ilernnidez reemplazó a Velasco en Perú, Poveda a Ro-■ liiguez I ara en Ecuador, Mejía a Ríos Montt en Guatemala; Muríala Muhnmmed a Govvon en Nigeria.1* En Hungría, sistema de partido único, los reformistas movilizaron su fuerza y depusieron ni antiguo gobernante [anos Kadar en una conferencia . pi ii.il del partido en mayo de 1988, reemplazándolo como
retar ¡n general por Karoly Grosz. Sin embargo, Grosz sólo era un ■ mu reformista, y un año más tarde el Comité Central lo 1« emplazó por una presidencia de cuatro personas dominada por lo-. ivini mistas. En octubre de 1989, uno de ellos, Re/.su Nyers, se . mu mió en el presidente del partido. En Bulgaria, en otoño de 1'tH‘i los líderes reformistas del Partido Comunista desplazaron .i I ndoi /h ivkov de la posición dominante que había ocupado di 11.- hacía treinta y cinco años. l.os cambios de liderazgo aso- . lados con algunas reformas iiberalizadoras o democráticas están i. ,muidos en el cuadro 3.2.
/ 1 fracaso ¡le la libi.'ralizaaóit. Un punto crítico de la tercera ola■ .la relacionado con el papel do los reformistas liberales y la estabilidad de una política autoritaria Jibe rali/adora. Los reformistas liberales que sucedieron a los líderes conservadores generalmente tu* m u figuras de transición con una breve permanencia en el poder. I n I novan, Hungría y México, los libcrallzadores fueron rápida- rnrnte sustituidos por reformistas orientados más democráticamente l'n Brasil, aunque algunos analistas disienten, parece bastante claro que Geisel y Golbery estaban comprometidos con una d> ii ik rntizadón significativa desde el principio.” Aun cuando sólo hubieran intentado liberalizar el sistema autoritario en vez de reemplazarlo/ Flgueiredo amplió el proceso hasta la democratiza- i ion " rengo que llevar a este país a la democracia", dijo en 1978 a Ules de asumir su cargo, y así lo hizo.20
En España, el primer ministro "duro", el almirante Luis Carrero Illanco, fue asesinado en diciembre de 1973, y Tranco designó a ( .u tos Arias Navarro para; suceder!». Arias era el clásico liberal reformista. Quiso modificar el régimen de Franco para preservarlo En un famoso discurso de febrero de 1974, propuso una apertura y recomendó un número de modestas reformas que incluían,

pi'i ejemplo, permitir que fuiu limaran asociaciones políticas, pero n.' pai diln. polilíeos. I ra "demasiado conservador y franquista de corazón como para llevar a cabo la verdadera democratización del régimen". Sus propósitos reformistas fueron torpedeados por los ultraconservadores del "búnker", incluido Franco; al mismo tiempo, sus propósitos estimularon a la oposición a pedir una apertura más amplia. Al final. Arias "desacreditó el aperlitriíino tanto como Carrero Blanco había desacreditado el inm ovilismoV En noviembre de 1975, Franco murió y Juan Carlos le sucedió como jefe de estado. Juan Carlos estaba comprometido a transformar España en un verdadero sistema parlamentario y democrático europeo. Arias resistió este cambio, y en julio de 1976 Juan Carlos lo reemplazó por Adolfo Suárez, quien rápidamente actuó para promover la democracia.
Sin embargo, la transición desde el autoritarismo liberalizado podía retroceder tanto como avanzar. Una apertura limitada podía despertar expectativas de cambios adicionales, que podían llevar a la inestabilidad, a la sublevación y hasta a la violencia; éstos, a su vez, podían provocar una reacción antidemocrática, y el reemplazo de los líderes liberalizadores por líderes ultraconservadores. En Grecia, Papadopoulos intentó cambiar de una política ultraconservador a a una liberalizadora. Esto llevó a la manifestación de estudiantes del politécnico y a su sangrienta represión; la reacción fue el reemplazo del liberalizador Papadopoulos por el "duro" Ioannidis. En Argentina, el general Roberto Viola sucedió al "duro" general Jorge Videla como presidente, y comenzó la liberali/.ación del régimen. Esto produjo una reacción en el ejército, la destitución de Viola y su reemplazo por otro "duro", el general Leopoldo Galtieri. En China, el poder estaba monopolizado por Deng Xiao ping. Sin embargo, en 1987 Zhao Ziynng se convirtió en secretario general riel Partido Comunista y comenzó a abrir el sistema político. Esto llevó a la gran manifestación de estudiantes de la plaza Tiananmen en la primavera de 1989, que, a su vez, provocó una reacción de la línea dura, el aplastamiento del movimiento estudiantil, la caída de Zhao y su sustitución por Li Peng. En Birmania, el general No Win, que había gobernado el país durante veintiséis años, se retiró ostensiblemente de su cargo en julio de 1988 y fue reemplazado por el general Sein Lxvin, otro miembro de la linea dura. Las crecientes protestas y olas de violencia forzaron a Sein Lwin a retirarse al cabo de tres semanas. Fue sucedido por un presidente civil, y presumiblemente moderado, Maung Maung, quien propuso celebrar elecciones e intentó negociar con los grupos de la oposición. Sin embargo, continuaron las protestas, y en septiembre el ejército depuso a Maung

130 Lniorcoraola
Mnung, tomó el control del gobierno, suprimió de forma sangrienta las manifestaciones y terminó con el movimiento liberalizado!-.
III dilema de los liberaliza dores se reflejó en la experiencia de l \ VV. Ik>tha y Mijail Gorbachov. Ambos líderes introdujeron graneles reformas liberaliza doras en sus sociedades. Bothn llegó al poder en 1978 con el lema "adaptarse o morir", y legalizó los sindicatos clandestinos, revocó las leyes matrimoniales, estableció zonas mixtas de comercio, garantizó la ciudadanía a los negros de las ciudades y les permitió adquirir títulos de propiedad, redujo sus- lancialmente el apartheid. aumentó significativamente las inversiones en la educación de los negros, abolió las leyes anteriores y creó consejos ciudadanos integrados por blancos elegidos y pequeños parlamentos que representaban a los mestizos y a los asiáticos, aunque no .1 los negros. Gorbachov permitió e! debate publicó, redujo en gran medida la censura, recortó considerablemente el poder del aparato del Partido Comunista e introdujo, al menos, mu tries tas formas de responsabilidad de gobierno para una legislatura electa. Ambos líderes dieron a sus sociedades nuevas constituciones que incorporaban muchas reformas y también crearon nuevos y muy poderosos poderes presidenciales que fueron asumidos por los presidentes. Sin embargo, parece probable que ni Botha ni Gorbachov desearan cambios fundamentales en su sistema de gobierno. Sus reformas fueron diseñadas para mejorar ymoderar, pero también para ayudar al sistema vigente y hacerlo n i-, aceptable para sus sociedades. Ellos mismos lo dijeron repe-
L 1
tulas veces. Bothn no intentó terminar con el poder blanco; Gorba- chov no intentó terminar con el poder comunista. Como los libélales reformistas, ellos quisieron cambiar, pero también preservar I" -.l itemos que dirigían y en cuya burocracia habían invertido buona parte de su carrera.
I iis reformas 1 ibera lizadoras, pero no democratizadoras, de Itotha estimularon las exigencias de los negros sudafricanos a favor ite su total incorporación al sistema político. En septiembre de 1984, las ciudades negras entraron en erupción mediante protestas que condujeron a la violencia, la represión y la intervención de las luer/as militares. Simultáneamente, cesaron los esfuerzos por reali/.u reformas, y "Botha el reformista", pasó a ser visto rápidamente como "Botila, el represor". El proceso de reformas sólo se 1 .'pilló en 1989, cuando Botha fue reemplazado por P. VV. de Klerk, 1 wv ■. 1 Hormas más amplias provocaron las críticas de Botha y su de lili.. ión por el Partido Nacional. En 1989 v 1990, las i. fouua-. Ii 1 al1 adulas pero no democrati/.idor.is de Gol ha Io .11 iimilaii's lolvlioin • protestas y violciv >
1 o rno 111 • u r ia lii. a, gru|H>i ...............
mía

¿Cómo? Los Diocesos do democratización 131
la autoridad del gobierno central. El dilema para Gorbachov estaba claro. Avanzar más hacia una democratización a gran escala significaría no solamente el fin del poder comunista en la Unión Soviética, sino muy probablemente el fin de la Unión Soviética. Reprimir duramente las protestas significaría el fin de sus esfuerzos de reforma económica, de sus progresos en las relaciones con Occidente y de su imagen mundial de líder creativo y humano. Andrci Sajarov expuso con claridad a Gorbachov en 1989: "Detenerse en situaciones como ésta es casi imposible. El país y usted a nivel personal están en una encrucijada: intensificar el proceso de cambio al máximo o intentar mantener bajo control el sistema administrativo con todas sus cualidades".”
Allí donde se intentó, la liberalización estimuló el deseo democratizada en algunos grupos y el deseo de represión en otros, l a experiencia de la tercera ola sugiere que el autoritarismo liberalizador no logra un equilibrio estable: la mitad de la casa no se sostiene.
Legitimidad tardía: someter a ¡os ultraconservadores. Alcanzar el poder permitió a los reformistas comenzar la democratización, pero no eliminó la posibilidad de que los ultraconservadores hostigaran a los reformistas. Los elementos ultraconservadores de lo que había sido la coalición gobernante —el "búnker" franquista en España, los militares de la línea dura en Brasil y en otros países latinoamericanos, los estaiinistas en Hungría, la vieja guardia en la K.V1T, los caciques y la burocracia en el PRI, el ala Verkrampte del Partido Nacional— no cedieron fácilmente. En el gobierno, en el ejército y en las burocracias partidistas, los ultraconservadores trabajaron para detener o retrasar los procesos de cambio. En los sistemas pluripartidistas —Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, Nigeria y España—, los grupos ultraconservadores del ejército intentaron golpes de estado e hicieron otros esfuerzos por expulsar a los reformistas del poder. En Sudáfrica y l kingria, las facciones de ultraconservadores se infiltraron en los partidos mayoritarios cambiándoles por medio de la traición los principios básicos en los que se basaban.
Lo gobiernos reformistas intentaron neutralizar a la oposición ultraconservador.! debilitando, dando confianza y transformando i lo. ultraconservadores. A menudo, neutralizar la resistencia ultiiH'oiv.orvadnra requirió una concentración de poder en el jefe .I .! i i ni.en (...•!>.•: *.• • afirmó como "el dictador de la abertura'',
.11.1 loi.ar l<- militan . Ih.imUiu i .i retirarse de la política.” H.in i .11 •. i . n i 1 i | *1. i v ti'i preirogativas al iTiáxlmo alI ,n a I | i ñ i . i l a . l . n... i... ia. • -.p. • i.ilm un le m la M M p iiiivh rn li'

132 La torcera ola
elección de Suárez como primer ministro. Boina y Corbachov, como liemos visto, crearon nuevas funciones presidenciales para sí mismos. Salinas reafirmó enormemente su poder durante sus prime* ros años como presidente de México.
El primer paso seguido por los líderes reformistas fue purgar el gobierno, el ejército y, si fuera necesario, las burocracias partidistas reemplazando a los ultraconservadores en altos cargos con partida* rios de la democracia. Esto se llevó a cabo, en general, de manera •electiva, para no provocar una fuerte reacción y promover fisuras < n las filas de ios ultraconservadores. No sólo intentaron debilitarlos: los líderes reformistas también intentaron darles confianza y convertirlos. En los regímenes militares, los reformistas argumentando que era el momento de retirarse, tras un necesario pero limitado paréntesis autoritario, y volver a los principios democráticos que eran la base del sistema política de sus países. En este sentido, apelaron a un "retorna a la legitimidad" En los sistemas autoritana no militares, los reformistas invocaron "la vuelta a la legitimi* • I ni" y pusieron el acento en los elementos de continuidad con el p ido. • En España, por ejemplo, la monarquía se restableció, y ‘ i/.iiv/ so remitió a las cláusulas de la constitución franquistas para abolir esa misma constitución: ningún franquista pudo reclamar que hubiera Irregularidades de procedimiento. En México y Sudá- liii a, los reformistas del PR1 y el Partido Nacional se forjaron a sí i iconos en la tradición de aquellos partidos. En Taiwan, el KMT le« unió a los tres principios de Sun Yal-Sen.
I i vuelta a la legitimidad tuvo dos aspectos y dos efectos:I . itcno <1 nuevo orden porque fue un producto del viejo, y legi-II ........ .............'Iro'.poctivamenle el viejo orden porque había producido elnuevo t íbtiivo consenso de todos, salvo de los extremistas de la upo ,i. i. >n que no aceptaron ni el viejo orden autoritario ni el nuevo democrático, l os reformistas también convencieron a los nlti.ii oiiMMvadores de que ellos estaban tomando ventaja sobre la op • »letón radical, y así minimizaron la inestabilidad y la violencia. Suáro/. por ejemplo, pidió al ejército español que le apoyara por esa1, razones, y los altos cargos del ejército aceptaron la transición puntué nn había ilegitimidad/ desorden en las calles, intentos •>!gu|fii ailvo'. de romper el orden ni subversión". Inevitablemente, i ni hién de.cubrieron que, como lo señaló Ciciscl, ellos "no podían avan/ai mii algunos retrocesos", y que, por lo tanto, en ocasiones . anuí n i el Paquete de abril" de 1977 en Bftisil, tenían que ha. er i oí i. etlniii" a los ult ra, o ic 'i vadoi c . • '
l . mai a ,i l,i i'i• ■./ii.Ui l'n.l ve/ en «'I po.lei noiiii.ilmeilte lo. leíiunust i • ilnn.H MI!, o« intentaron mu tar cotí rapidez el pm<. mi

¿Cómo? Los ptocoscs de demooatizacKSo 13.1
de democratización. Corrientemente, esto incluía consultas con los líderes de la oposición, los partidos políticos y los grupos sociales e institucionales más importantes. En ciertas instancias se llevaron a cabo negociaciones relativamente formales, y se lograron pactos o acuerdos explícitos. En Ecuador y Nigeria, el gobierno designó comisiones que desarrollaron planes v políticas para el nuevo sistema. En Esparta, Perú, Nigeria y finalmente Brasil se eligieron asambleas que disertaron nuevas constituciones. En muchos casos se convocaron referéndum para recabar el apoyo a las reformas constitucionales. •
Cuando los reformistas incluyeron a los ultraconservadores dentro de la coalición del gobierno, tuvieron que reforzarse a sí mismos buscando apoyo en la oposición, ampliando el espectro político y apelando a los nuevos grupos que se habían vuelto po- I(ticamente activos como resultado de la apertura. I lábiles reformistas usaron la creciente presión de estos grupos pro democráticos para debilitar a los ultraconservadores, y usaron los intentos golpistas ultraconservadores, tanto como las invitaciones a compartir el poder, para fortalecer a los grupos moderados de la oposición.
Para lograr estos fines, los reformistas en el gobierno negociaron con los principales grupos de la oposición, y llegaron a acuerdos explícitos o tácitos con ellos. En España, por ejemplo, el Partido Comunista reconoció que era demasiado débil para seguir una "política radical rttp luris ia", y en su lugar avanzó con una "ruptura pactada", aunque el pacto fue "puramente tácito". En octubre de 1977, Suárez consiguió el acuerdo de los partidos Comunista y Socialista en el Pacto de la Moncloa, que consistió en una mezcla de medidas de gran austeridad económica y algunas reformas sociales, Las negociaciones secretas con Santiago Carrillo, el principal líder comunista, "colmaron las expectativas de los líderes del PCF. (Partido Comunista Español) de estar cerca de los mecanismos de poder, y aseguraron su apoyo a las medidas de austeridad".1* En Hungría, tuvieron lugar negociaciones explícitas en otoño de 1989 entre el Partido Comunista y la Mesa de la Oposición, que representaba a los principales partidos y grupos políticos. En Brasil se desarrollaron acuerdos informales entre el gobierno y los partidos de oposición, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En Taiwan, en 19.s<>, el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo sobre lo. parámetros dentro de los cuales tendría lugar o) cambio político y. en uii.i conícreoi i.t de una semana de duración en julio de |9V0, te putieion de ititieidu «oble un p iog iam a completo de delito. |.>I|. i liln

134 La tercera ola
La moderación y la cooperación por parle de la oposición democrática —su compromiso en el proceso como socio menor— fue esencial para el buen resultado de la transformación. En casi todos los países, los principales partidos de la oposición —el MDB - PMDB en Brasil, los socialistas y comunistas en España, el Partido Demócrata Progresista (PDP) en Taiwan, el Foro Cívico en Hungría, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú, los demócrata cristianos en Chile— fueron dirigidos por líderes moderados y siguieron políticas moderadas, a veces frente a considerables provocaciones por parte de los grupos de ultraconservadores en el gobierno.
F1 resumen de lo que ocurrió en Brasil, hecho por Skidmorc, capia con claridad las principales relaciones implicadas en el proceso de transformación:
Al final, l.i liberal ¡/ación fue el fruto de una relación intensamente dialéctica entre el gobierno y la oposición, l os militares que favorecieron la alfc/Jiir.i tenían que proceder con prudencia, por temor a provocar a los de 11 línea dura. 5u apertura a la oposición estuvo diseñada para entrevistarse con los elementos "responsables", y además mostrarles que había moderados dispuestos a cooperar con el gobierno. Al mismo tiempo, la oposición presionaba constantemente al gobierno para terminar con sus excesos arbitrarios, recordando de esa manera a los militares que su gobierno carecía de legitimidad. Mientras tanto, los moderados de la oposición debían recordar a los radicales que ellos harían el juego a ¡os ultraconservadores de la línea dura si los presionaban demasiado. Estas relaciones políticamente complejas funcionaron con buenos resultados, poique hubo consenso entro militares y civiles en favor de un retorno a un sistema (casi) politicamente abierto.’7
Guía para democratizadores I: reformar los sistemas autoritarios
í a principal lección de la transformación española, brasileña y otras transiciones, para los reformistas democráticos en los gobiernos autoritarios, incluye los siguientes puntos 1
(1) Asegurar la base política Tan pronto como sea posible. Mide a los que apoyan la democratización en posidone. clave ile poder en el gobierno, el partido y el ejército.
(.’ ) Mantenga una legalidad tiadinnn.il r i d e r, haga lambii*, i tiavéi» de I '. p ioo 'd im len lo ,. Mtílrt Ido* |H>i »•’. ii'glmen no dento* i >(ti ", y lianqniii,. .1 ■ | rup«», ........ m eivadonu « > -n c o n ....... *m»lu lii. ' ngulfiuln el i i ii‘Ir*.lo di «km pam adulante uno I*.•( la ali i

¿Cómo? Los procosos cío democratización I '•
(3) Desvíe gradualmente mi propio apoyo, d i modo que so ivdvi/,- ca l.i dependencia lucia los grupos del gobierno que se oponen il cambio, y se amplíe su base en dirección a los grupos de oposli imi que apoyan la democracia.
(■i) Esté preparado para que los ultraconservadores adopten alguna medida extrema para detener el cambio (por ejemplo, un inl uto de golpe) —incluso estimúlelos a hacerlo—, y entonces caiga -obre ellos con tuerza, aislando y desacreditando a los opositores más ex» tremados al cambio.
{5) Tome y conserve el control de las decisiones en el proa- i de democratización. Solamente dirija desde una posición de íuei za, y nunca introduzca medidas democratizad oras en respuot i .* presiones obvias por parle de los grupos de oposición más radk.i ¡izados.
(íi) Conserve bajas las expectativas sobre cómo hacer que el cambio avance; hable en términos de mantener un proceso dinámico en vez de alcanzar una utopía democrática completamente desamé ada
(7) Anime el desarrollo de un partido de oposición moderado v responsable, que sea aceptado por los grupos clave de la sociedad (incluyendo al ejército) como una alternativa de gobierno aceptable > no amenazadora.
(8) Cree una sensación de inevilabilidad sobre el proceso de de mocratización, de modo que sea ampliamente aceptado, como una necesidad y un camino natural de desarrollo aun si para alguna gente resulta indeseable.
Reemplazos
Los reemplazos implican un proceso de transformaciones muy diferente. Los reformistas dentro del régimen son débiles, o no existen. Los elem entos dom inantes en el gobierno son ultraconservadores opuestos al cambio de régimen de maivi.i acérrima. En consecuencia la democratización depende del he. i.• • de que la oposición gane fuerza y el gobierno la pierda h.e.t.i ttu* caiga o sea derrocado. Los grupos de opositores preceden*. •*. 11« gan al poder, v entonces el conflicto n menudo entra en una nu* a lase, cuando (os grupos en el nuevo gobierno luchan entre ell.». sobre la naturaleza del régimen que desean establecer. En n ■ meo, el reemplazo implica tres fases distintas: la lucha por prod i cir la caída, la caída y la lucha después de la caída.
I a mayoría de las democratizaciones de la tercera ola requlr le ron Alguna cooperación de lo« que estaban en el poder. Sólo «•« o mi-ron m*íx reemplazo?- basta U.s reemplazos fueron ianoen la*. tranMi lotv *• de l<* -i-1........ de partí lo uní. o (uno obieOlti .* . >im n ) y rn loi. I. I til M. . luiltlau (do-» .obre «lie. Im'IkI. V

136 La tercera c¡a
más comunes en las transiciones de las dictaduras personalistas (tres sobre siete). Como ya hemos visto, salvo alguna excepción (Gandhi, Evren, Pinochet), los líderes que crearon regímenes autoritarios no los desmantelaron personalmente. Los cambios de dirección dentro de los sistemas autoritarios fueron mucho más posibles en los regímenes militares, a través de golpes "segunda fase" o, en los sistemas de partido único, a través de la sucesión regular o de la acción de órganos partidistas. Sin embargo, los dictadores personalistas rara vez se retiraron voluntariamente, y la naturaleza de su poder —personal más que militar u organizativo— hizo difícil a sus oponentes dentro del régimen derribarlos y, además, hizo imposible que tales oponentes existieran en número significativo o que adquirieran fuerza. El dictador personalista intentó permanecer hasta su muerte o hasta que el mismo régimen llegara a su fin. I.n vida del régimen se identificaba con la vida del dictador. Política y a la vez literalmente (por ejemplo, Franco y Ceausescu), las muertes del dictador y del régimen coincidían.
l-os reformistas democráticos fueron notablemente débiles, o suprimidos por los regímenes autoritarios que desaparecieron al ser reemplazados. En Argentina y en Grecia, los líderes libe- ralizadores Viola y Papadopoulos fueron arrancados del poder, y les sucedieron militares de la línea dura. En Portugal, Caelano inició algunas reformas liberalizadoras y fue derrocado por ellas. F.n Filipinas, Rumania y Alemania oriental, los entornos de Marcos, Ceausescu y Honecker encerraban a algunos demócratas y hasta liberales. En los seis casos, los ultraconservadores monopolizaron el poder, y no hubo casi ninguna posibilidad de iniciar reformas desde el régimen.
('l.'n sistema autoritario existe porque el gobierno es politicamente más fuerte que la oposición. Fs reemplazado cuando el gobierno se vuelve más débil que la oposición.jDe esta manera, los reemplazos requieren que la oposición acose ni gobierno, e invierta el balance de poder a su favor. Cuando se iniciaron, los regímenes autoritarios comprendidos en la tercera ola fueron casi siempre populares y ampliamente apoyados. Por lo general, tenían el apoyo de una amplia coalición de grupos. Con el tiempo, sin embargo, como sucede con cualquier gobierno, su fuerza se deterioró. Los regímenes militares griego y argentino sufrieron la humillación de la derrota militar. Los regímenes portugués y hllpino no pudieron ganar la guerra de la con tratas urgencia, y • I n-gimen filipino creó un mártir y amañó unas elecciones I I légimen inmunosiguió un rum bo que creó profundos un lu g n m m ......... su |u hlnV r.r aisló dr él; »le < c modo r ln/o vulni'iahlr i| ele. |n u> timo lallvn lie hola lie lili M di'l innvimli'Ml.i .lililililí. •! iliiit>• <|ii n ■

¿Cótr o? Los procesos de democratización I .1 ¡
rría Europa oriental. El caso de Alemania oriental es más ambiguo. Aunque el régimen tuvo un éxito relativo en algunos aspe, tos, la inevitable comparación con Alemania occidental era una debilidad intrínseca, y la apertura de las fronteras a través di Hungría minó con fuerza la autoridad del régimen. La dirección del partido dimitió a comienzos de diciembre de 1989, y un gobierno interino la reemplazó. Sin embargo, la autoridad del régimen se había evaporado, y con ella las razones para el estado de Alemania oriental.
La erosión del apoyo al régimen se producía a veces de forma arbitraria, pero dado el carácter represivo de los regímenes autoritarios, generalmente ocurría de manera encubierta. Los líden autoritarios a veces no advertían cuán impopulares eran/EI descontento encubierto se manifestaba cuando algún acontecímienlu actuaba de resorte y ponía de manifiesto la debilidad del régimen En Grecia y Argentina fue la derrota militar. En Portugal y Alema nia oriental fue el viraje explícito contra el régimen de su última fuente de poder: la armada en Portugal, la Unión Soviética en Alemania oriental. Las acciones de los turcos, los británicos, los militares portugueses y Gorbachov galvanizaron y pusieron <!n manifiesto el descontento hacia el régimen de otros grupo , m aquellas sociedades. En todos esos casos, sólo unos poco-, gi upe- débiles se reunieron para apoyar al régimen. Mucha gente - lo bía vuelto contraria al régimen, pero, por su carácter nijloiii.irt-i, se requería un hecho disparador para cristalizar ese de . unt< ñil
bos estudiantes son la oposición tradicional: ellos oponen -i cualquier régimen que exista en su sociedad. Por .-.í solo... • m embargo, no hacen caer ningún régimen. La pérdida de apoyn sustancial por parte de otros grupos de la población hizo que fueran reprimidos por la policía y el ejército en Grecia en noviembre de 1973, en Birmania en septiembre de 1988 V en China m junio de 1989. l os militares son el último apoyo de los régimen. . Si ellos retiran su apoyo, si organizan un golpe contra el régimen o si rechazan usar la fuerza contra aquellos que intentan duren ai al régimen, el régimen cae. Entre la perpetua oposición de lo- estuchantes y el necesario apoyo de los militares hay otro» grupo-« cuyo apoyo u oposición al régimen dependen de las drcuivi.in cías. Un los sistemas autoritarios no comunistas, como el de l'ilipi lian, aquellos grupos tienden a manifestar su descontento en lur ma ile v - lien, m I I di-.contenlo de los estudiantes fue • eguhlo . o llne.e. genuales p -i el de lo ¡lítele- tóales, y luego por lo» Ifllrie •• le i-., partidos |nliii- - i que - vi .il uí anteriormente, nuk'lu - «le los. u ile | s il ni l-.it-i n p " , . l i l i ....... • p ia d o I - i> . up- i h loo de l • oln-1 ,---. palle.Ie| i-i.l-li'U.-i .mil.rilado ISormalltieiile Iom nlVel. .

138 Laicíce la ola
amplios de la clase media —trabajadores calificados, profesionales, pequeños comerciantes, propietarios— se convirtieron en aliados. En un país católico, los dirigentes eclesiásticos también fueron precursores y efectivos oponentes del régimen. Si los sindicatos existían, y no habían sido totalmente controlados por el gobierno, en algún momento se unieron n la oposición. Así también, y lo más importante, lo hicieron grupos de empresarios significativos y la burguesía. Como resultado, Estados Unidos y otro país extranjero se mostraron descontentos. Finalmente, y de manera concluyente, los militares decidieron no sostener al gobierno, o actuar junto a la oposición contra el gobierno.
Fn consecuencia, en cinco o seis reemplazos con excepción de Argentina, el descontento militar fue fundamental para hacer caer al régimen, En las dictaduras personalistas de Portugal, Filipinas y Rumania, esto descontento militar fue promovido por las políticas dictatoriales que debilitaron el profesionalismo militar, politizando y corrompiendo los cuerpos de oficiales y creando fuerzas de seguridad y paramilitares competitivas. 1.a oposición a) gobierno solía extenderse (Portugal fue la única excepción) normalmente antes de que el ejército abandonara el gobierno. Si el descontento no se extendió era o bien porque las fuentes más probables de oposición —la clase media, la burguesía, los grupos religiosos— eran pequeños y débiles, o bien porque el régimen tenia el apoyo de esos grupos, normalmente como resultado del éxito de políticas de desarrollo económico. En Birmania y China, las fuerzas armadas suprimieron brutalmente protestas que estaban dirigidas mayoritarianiente por los estudiantes. Fn las sociedades más desarrolladas económicamente, la oposición al autoritarismo consiguió desarrollar un apoyo más amplio. Cuando esta oposición tomó las calles en Filipinas, Alemania oriental y Rumania, los militares no dispararon sobre estos grupos ampliamente representativos de sus ciudadanos.
Una imagen popular de las transiciones democráticas es la de que un gobierno represivo es derrocado por el "poder popular", las movilizaciones masivas de ciudadanos ultrajados que piden y al final fuerzan un cambio de régimen. Se produjo alguna forma de acción de masas en casi todos los cambios de régimen de la tercera ola. Sin embargo, manifestaciones masivas, protestas y huelgas tuvieron papeles protagonistas en sólo seis transiciones, ya finalizadas o a mitad de camino a fines de los años ochenta. Serían los reemplazos en Filipinas, Alemania oriental y Rumania, y los traspasos ae poder en Corea, Polonia y Checoslovaquia i'n Chile, I.>. frecuentes acciones de masas intentaron, sin éxito, alterai el pl mi Jo Pinochet para la transformación Sólo en Alemania oriental lanío la

¿Cómo? Los procesos do domocratizac ón i w
"salida" como el "hacerse oír", según los términos de I iirsehonun jugaron papeles importantes, con protestas que tomaron la forma, primero, de salidas masivas del país de los ciudadanos, y luego manifestaciones masivas en las calles de Leipzig y Berlín.
Fn Filipinas, Portugal, Rumania y Grecia, cuando el régimt o se hundió, lo hizo rápidamente. Un día el gobierno autoritario estaba en el poder, y al día siguiente no lo estaba. En Argentina y Alemania oriental, los regímenes autoritarios fueron rápidamente deslegitimados, pero se aferraron al poder mientras intentaban negociar los términos del cambio de régimen/ En Argentina, el gobierno militar del genera) Reynaldo Bignone, que comenzó en julio de 1982 inmediatamente después de la derrota de las Malvinas, tuvo un "éxito relativo" en mantener algún control del régimen durante los seis meses de transición. Sin embargo, en diciembre de 1982 la creciente oposición y el desarrollo de organizaciones de oposición llevaron a protestas de masas, una huelga general, el plan de Bignone de convocar a elecciones y el rechazo por los partidos de la oposición de los términos propuestos por I o n
militares para la transferencia del poder. La autoridad del débil gobierno militar continuó deteriorándose, hasta que fue reempla zado por Alfonsfn, elegido en octubre de 1983. "El gobierno militar se quebró —observó un autor- no tuvo influencia sobre la elección de candidatos o la elección misma, no excluyó a nadie ni se reservó poderes o prerrogativas de veto para el futuro l'or añadidura, fue imposible garantizar su autonomía en relación con el futuro gobierno constitucional ni la promesa de una futura política militar, y, aun menos —dado el candidato que ganó las bases para un acuerdo sobre la continuación de la lucha contra 1.« guerrilla."“ En Alemania oriental, una situación similar sucedió a comienzos de 1990, con un gobierno comunista débil y des.« o ditado aferrado al poder, y su primer ministro, llana Modnnv jugando el papel de Bignone.
El énfasis en las transformaciones mediante procedimiento-. «le continuidad y una legitimidad basada en la tradición estuvo .m sente en los reemplazos, l as instituciones^ los procedimiento., la* ideas y los individuos conectados con el régimen anlerioi fuVo.u en cambio, considerados contaminados y el énfasis se puso en un i clara y limpia ruptura con el pasado. I.ós sucesores ue I«». gol«.« nrtfites autoritarios basaron su gobierno en la "legitimidad pingo siva”, sus disposiciones para el futuro y su falta de comprimo ■ • «> conexiones ron el régimen «interior
l’n l.»*i tr.uv»íomiü. i" i< • v lo« -p ino i, los líderes de lo . ivgiine ni ■ iiiitoi it.ii ion dij.n <i 11 | 'n« i y volvieron li.in |«iil mu nt«- ,« I" '■in.ii tel. ii «i 1.« vi. i « p in .«I* • un «ilgiin rexpotn y dignidad lo

l a tercera ola
contraste, los líderes autoritarios que perdieron poder a través de los reemplazos sufrieron un destino menos grato. Marcos y Cacluno fueron forzados a exiliarse. Ceausescu fue ejecutado sumariamente.I os oficiales militares que gobernaron Grecia y Argentina fueron procesados y condenados a penas de prisión. En Alemania oriental so castigó a Honecker y a oíros líderes anteriores, en notable contraste con la ausencia de tales acciones en Polonia, I Iungría y ( iiecoslovaquia. Los dictadores destituidos por la intervención extranjera en Granada y Panamá fueron sometidos de manera similar .i la persecución y castigados.
I I desmoronamiento pacífico de un régimen autoritario produce hnbitualmente un glorioso aunque breve momento de euforia pública, de claveles y champaña, ausente en las transformaciones l-n Grecia v en Filipinas, el vacío se llenó rápidamente mediante el ascenso ni poder de Karamanlis y Aquino, líderes poli- tic«'* populares que guiaron a sus países hacia la democracia. L'trII m, el vacío de autoridad fue cubierto por el avatollah, que orientó a Irán hacia un destino aún incierto. En Argentina y Alemania m i. nial, los gobiernos de Bignone y Modrow cubrieron débilmente el interinato entre la caída del régimen autoritario y la elección di gol-ii-rnos democráticos.
Arries de la caída, los grupos de la oposición estaban unidos pm ii deseo de derrocar al régimen. Después, aparecen divisiones rnlir ellos, y luchan por la distribución del poder y la naturaleza «leí nuevo régimen que se va a establecer. El destino de la demo- 1 1 m será determinado por el poder relativo de los moderados di moer.i ticos y los antidemocráticos radicales. En Argentina y » .m i i.i, los regímenes autoritarios no estuvieron en el poder du- iante mucho tiempo, los partidos políticos reaparecieron rápida- lu* *iio v existió un aplastante consenso entre los líderes y los gni| >. políticos sobre la necesidad de restablecer rápidamente lar. instituciones democráticas. En Filipinas, la oposición a la dentó* ia* i.t fue mínima, aparte de )n insurrección del NFA.
I n Nicaragua, Irán, Portugal y Rumania, el abrupto final de las dictaduras provocó luchas entre los grupos de oposición y los p. o Hilo, políticos sobre quién ejercería el poder y qué tipo de n /.mu o habría que instituir. En Nicaragua e Irán, los demócratas mu* leudo , perdieron. En Portugal, como hemos visto al comen-
o * .te libro, existía un estado de latericia revolucionaria entre al•«11 d* IV7*| v noviembre de 1975. Era completamente posible ni .i ii>n*olidncióii del poder por parte de la coalición .iiitideioi • i.tlk .1 y m trxr.l.i leninista del Partido ( omuni a.i y los • I'• otl* *. iz*|iii idf.l > . Al liii.il. tías intuí as lm lia . ruin* la. . mkio mllllaii movillv.il Ioiii m de masas, inainti stai tone» \ Ion lj; • », U

¿Cónc? Los procoses do democratívacló > i •*. i
acción militar capitaneada por En nos situó a Portugal en el camino democrático. "Lo que comenzó como un golpe —como observa Robert Harvey— se convirtió en una revolución, que fue detenida por una reacción antes de que se convirtiera en anarquía. La democracia nació tras este proceso."1*
Ln Portugal, las opciones oscilaban entre la democracia burguesa y la dictadura marxista-leninista. En 1990, las opciones en Rumania eran menos claras, pero la democracia tampoco era inevitable. La falta de una organización efectiva de los partidos de oposición, la ausencia de una experiencia democrática previa, la violencia implicada en la caída de Ceausdscu y el profundo deseo revanchista contra la gente asociada a la dictadura se combinaron con el amplio compromiso de gran parle de la población con dicha dictadura y gran número de líderes del nuevo gobierno que habían formado parte del viejo régimen; todo esto no era un buen augurio para la instauración de la democracia. A fines de 1989 algunos rumanos comparaban con entusiasmo lo que estaba sucediendo en su país con lo que había sucedido doscientos años antes en Francia. También podían haber observado que la Revolución Francesa terminó en una dictadura militar.
Guía para democratizadores 2: derrocar a los regímenes autoritarios
La historia de los reemplazos sugiere la siguiente guía para los opositores demócratas moderados que intenten derrocar a un régimen autoritario:*
(1) Centrar la atención sobre la ilegitimidad o dudosa legitimidad del régimen autoritario: éste es su punto más vulnerable. Atacar al régimen en aspectos generales que conciernen a áreas más amplias, como la conupción y la crueldad. Si el régimen está consiguiendo buenos resultados (particularmente en lo económico) estos ataques no van a ser efectivos. Cuando se tambalee su rendimiento (como accs-
• Myron We-incr h.i formulado un conjunto de recomendaciones semejante y más conciso: "Para aquellos que desean la democratización, la lección es esla: móvil.ah i*n gran escala una oposición no violenta al régimen, conseguir apoyo do) centro y, si fuera necitvirio, de !.i derecha conservadora, conlrncr.«la izquierda y *..»• .uta del punió do ulnanle «lo l.i .»u ión n cumplir, beneficiar a sectores del i), nilo. ir m> m r una i elación «■■ni >1 «•■n I«»-, medios do información y presto-luí i I •,«. d..H I n>d<- ..... i ijiif .« -n«r rl in ivlmlffllo” Tnipu-al IVinm'ialk111. .>i y .mil II. I lili ill> i« Im I Alt1' -i i 11 *I• • ii I- • I 'i i • i >i y'. I' - »0 (lili»'. I do !•>*• 'i pan

• 42 La tercera ola
tumbía pasar), remarcar su ilegitimidad se convierte en el procedimiento más importante para desestabilizarlo en el poder.
(2) Como los gobernantes democráticos, los autoritarios crean con el tiempo sus propios enemigos. Anime a estos grupos descontentos i ajxiyar la democracia como una alternativa necesaria al régimen
actual. Haga especiales esfuerzos por enrolar a hombres de negocios, profesionales de clase media, figuras religiosas y dirigentes de partidos políticos, muchos de los cuales habrán apoyado la creación del légimcn autoritario. Cuanto más "respetable" y "responsable" aparezca la oposición, más fácil será ganar más adeptos.
(3) Cultive a los generales. En última instancia, que el régimen se derrumbe o no dependerá de si ellos apoyan al régimen; se unen a uded en la oposición, o se mantienen al margen, l-'l apoyo de los militaros puede resultar una ayuda cuando llegue l.i crisis, pero todo f i que usted necesita es el compromiso de los militares de que no van a defender al régimen.
(•SI Practique y predique la no violencia (véanse las páginas 180-1). I ñire otras cosí-., esto le hará más fácil ganarse la simpatía de las fuerzas de seguridad: a los soldados no les gusta la gente que prepara• ••• t< :■■■• Molotov contra ellos.
(*>) Aproveche cada oportunidad para expresar su oposición al i. gimen, incluida la participación en las elecciones que él organiza (véase la Pág. 171).
(6) IX .anotle contactos con los medios de información extranjero*, i.i • organizaciones de derechos humanos y las organizacionesupian.i. ionales, como las iglesias. En especial, movilice el apoyo de
I dados Unidos. Los congresistas norteamericanos siempre estánI i ando causas morales para conseguir publicidad y usarlas contra el gobierno norteamericano. Exagere su causa ante ellos, y propor- . i un les material televisivo y fotográfico de sus propios discursos.
(7) Promueva la unidad entre los grupos de la oposición. Intente i re.u una organización que los comprenda y los proteja, lo que facilita« á la cooperación entre esos grupos. Esto resulta difícil porque, hmiui en las pim plos de Filipinas, Chile,Corea y Sudáfrica, los gober- nanl. . autoritarios a menudo son expertos en promover la desunión .1.' .ti. o|>osiloivs. Una prueba de sn capacidad para convertirse en un l'> ha democrático de su país consiste en su habilidad do superar esos ni' ' tallos y asegurar en cierta medida la unidad de la oposición I’1 ■ i ' ni esta sentencia de Gabriel Almond: "l os grandes líderes son ln. constructores de grandes coaliciones" M
(M) Cuantío el régimen autoritario cae, esté preparado para llenar i,l|>iri imente el vacio ile autoridad Esto puede hacerse de varias• •. iik i poniendo en e.> i-nn a un líder popular, carisinático y densoII »ti. ámenle orientado, organizando rápidamente elecciones popula u | m | 'iop. >u looat legilimld.nl al nuevo gobierno y coi v.t luyendo una li giiiiuid i I interna. tonal | ira ubtein i el apoyo de Ion clemente« i •lrai'|>oo y «upi. in.i« luí ile . (urganli.ino« Inleiini ioimI. > loado* t i.i.l. la l omunidatl I • •Hs'nnii a l.iin>pe« la Ig ltu ii ( atoll..«) ge. o

¿Cómo? Los procesos ce democratización 143
nozc.1 si algunos de sus recientes compañeros de coalición querrían establecer una nueva dictadura propia, y organice tranquilamente los apoyos de la democracia para contar con su esfuerzo si se materializa aquélla
TRASPASOS
Bn los traspasos de poder, la democratización se produce por la acción combinada de gobierno y oposición. Dentro del gobierno, el equilibrio entre conservadores y reformistas es tal que el gobierno quiere negociar un cambio de régimen —a menos que la situación de predominio ultraconservador lleve al reemplazo—, pero no quiere iniciar el cambio de régimen. Tiene que ser presionado o empujado a negociado«tes formales o informales con la oposición. Dentro de la oposición, los demócratas moderados son l«> bastante fuertes como para prevalecer sobre los antidemocráticos radicales, pero no tanto como para derrocar al gobierno. Por eso pueden ver ventajas en la negociación.
Aproximadamente once de treinta y cinco liberalizaciones y democratizaciones que ocurrieron o comenzaron en los años setenta y ochenta se aproximaron al modelo del traspaso. Los casos más notables fueron Polonia, Checoslovaquia,(¿ruguaVjy Corea; el cambio de régimen en Bolivia, Honduras, iD&alvacfor y Nicaragua también implicó elementos significativos de desplazamiento. En Fl Salvador y Honduras, las negociaciones fueron en parte con el gobierno de Estados Unidos, que actuó como un sustituto de los democráticos moderados. En 1989 y 1990, Sudáfrica comenzó un proceso de traspaso, y Mongolia y Nepal se movieron en esa dirección. Algunos rasgos de los traspasos estuvieron también presentes e i / ChiÍe~.j5in embargo, ot régimen de Pinochet era fuerte para resistir a la presión de la oposición para negociar la democratización, y se adhirió obstinadamente ai programa de cambio de régimen que había abandonado en 1980.
F.n los traspasos que culminaron con éxito, los grupos mayo- ritarios tanto en el gobierno como en la oposición reconocieron que eran incapaces de determinar unilateralmente la naturaleza riel futuro sistema político para su sociedad. Los líderes del gobierno y de la oposición desarrollaron a menudo estos puntos de vista, después de hacerse demostraciones de fuerza y enzarzarse en una díale» lira política, Inte ¡alineóte, la oposición solía creer que •eiia I'omI'Io i um oguii que el gol >1« (no • ayer.t 111 un momento no muy lejano I lia .O* ........... . un . .............................. .. 11re.1l

144 La torcera o'a
pero los líderes la sostuvieron lanío como les fue posible, impidiéndose entonces las negociaciones serías con el gobierno. En contraste, el gobierno por lo general creyó al principio que podría contener de forma efectiva y hasta suprimir a la oposición sin incurrir en costos inaceptables. Los traspasos sucedieron cuando cambiaron las convicciones de ambos. La oposición comprendió que no era lo bastante fuerte como para derrocar al gobierno.El gobierno comprendió que la oposición era lo bastante fuerte como para aumentar significativamente el costo de no negociar, de tal modo que habría que aumentar la represión, lo que provocaría el rechazo de grupos de apoyo del gobierno, intensificaría las divisiones en la coalición de gobierno, aumentaría las posibilidades de un endurecimiento de éste para recuperar el control y perdería significativamente la legitimidad en el extranjero.
Los traspasos tienen una dialéctica que a menudo implica una secuencia bien diferenciada de pasos. Primero, el gobierno se compromete en cierta liberalizacion, y comienza a perder poder y autoridad. Segundo, la oposición explota esta pérdida y debilitamiento del gobierno para ampliar sus apoyos c intensificar sus actividades, con la esperanza y la expeclaliva de que n corto plazo será posible derrocarlo. Tercero, el gobierno reacciona con fuerza para contener y suprimir la movilización del poder político por parle de la oposición. Cuarto, los líderes del gobierno y de la oposición perciben el inicio de una ruptura y empiezan a indagar las posibilidades de un.\ transición negociadas Sin embargo, este cuarto paso no era inevilaÜIcTA vece»,- cbggfrieino, tal vez después de un cambio de liderazgo, pudo usar brutalmente sus fuerzas policiales y militares, y restaurar su poder, al menos temporalmente. O la oposición pudo continuar desarrollando su fuerza, erosionar un poco más el poder gubernamental y al final lograr su caída. De esta manera, los traspasos requieren algún tipo de igual—■ dad de fuerzas entre él gobierno y la oposición, tanto como la mséguflítnrLpor pnrte do ambos dé quién va a prevalecer en una importante prueba de fuerza. En este caso, los riesgos de la negociación y el compromiso parecen menores que los de la confrontación y la catástrofe.
Los procesos políticos que llevaron al traspaso vinieron marcados por oscilaciones y gran cantidad de huelgas, protestas y manifestaciones, por un lado, y represión, encarcelamientos, violencia policial, estados de sitio y ley marcial, por otro. Ciclos de protesta y represión en Polonia, Checoslovaquia, Uruguay, Corea y Chile llevaron al final a acuerdos entre el gobierno y la o j>o m < ión en todos los casos, salvo en Chile.
En Uruguay, por ejemplo, l e. ■ ie, lente . pinte i ,, ) m imli l.i

¿Cómo'/ Los procosos de democratizaos n 14'í
ciones del otoño de 1983 estimularon las negociaciones que llevaron a los militares al abandono del poder. En Bolivia, en W/H, "una serie de conflictos y movimientos de protesta" precedlticn al acuerdo de los militares sobre un calendario para las elevan nos.51 En Corea, tanto como en Uruguay, el régimen militar airón tó protestas rápidamente suprimidas. Sin embargo, en la primas e ra ile 1987, las manifestaciones se volvieron más importante, y ampliamente apoyadas, y su baso so extendió a la clase media I I gobierno reaccionó primero del modo habitual, pero luego efectuó un cambio de rumbo, acprdó negociar y aceptó las principaU * exigencias do la oposición. En Polonia, las huelgas de 1988 tus tirón un impacto similar. Como explica un comentador, "las luirl* gas hicieron que la mesa de negociaciones fuera no solamente posible sino necesaria para ambas partes. Paradójicamente, l.i*. huelgas fueron lo bastante fuertes como para obligar a los comunistas a ir .i la mesa de negociaciones, y hasta lo bastante débil, como para permitir a los líderes de Solidaridad rechazar las negociaciones. Esta es la razón por la que se entablaron conversavln- nes".»
En los traspasos, la confrontación violenta en la plaza cendal de la capital entre protestas masivas y las filas de la policía revelo a cada parte sus fuerzas y sus debilidades. La oposición pudu movilizar un apoyo masivo; el gobierno pudo contener y n .i-.lu la presión de la oposición.
Las estrategias en Sudáfrica en las años ochenta también evolucionaron sobre el modelo de los cuatro pasos. A comienzo;, de los setenta, P. VV. Botha comenzó el proceso de liberalizad,-n v reforma, alimentando las expectativas de los negros y luego d u dándolas, cuando '.a Constitución do 1983 les negó un papel po Utico nacional. Esto provocó desórdenes en las ciudades negn-, en 198-1 y 1985, lo que estimuló las esperanzas negras de que el m> lapso del régimen autoritario fuera inminente. El esfuerzo ) la supresión efectiva por parte del gobierno de los desacuerdo. entie blancos y negros llevaron a la oposición a revisar sus esperanza- Al mismo tiempo, los desórdenes atrajeron la atención inlem.i, i>>nal, estimularon la condena tanto del sistema del a flu í.............mde las tácticas del gobierno y obligaron a Estados Unido.-, y a I**- gobiernos europeos a intensificar las sanciones económica-, o-nii.i Sudáfrica. Cuando disminuyeron las esperanzas de 1« miili.il« ■- del Congreso Nacional Africano (CNA) en la revolución, civ* i. mmi las quejas del Partido .NI.iviiMi.il en el gobierno sobre la legiltmi.l.i.l Internacional y el intuí" e. .»nóinico.
A m ediado de Iy u l> ‘ im n, ■ ube/.t del Partido Comunk • li Nuil ilin a y • !' 1' ............................ del CNA, argum entó que

KG i ¡i torcera cu*
el (.'NA podía derrocar ni gobierno y tomar el poder a través de una guerra de guerrillas y la revolución. A fines de los años ochenta, >• comprometió a usar la violencia, pero vio que las negociaciones
eran el camino más fácil para conseguir los objetivos del CNA. I k ••pués de convertirse en el presidente de Sudáfrica, en 1989, F. W de Klcrk también enfatizó la importancia de las negociaciones. I .i lección de Rhodesia, dijo, era que "cuando se presentaba la oportunidad para negociaciones reales y constructivas, no había que vacilar. Sería un error porque, en las circunstancias concretas, ellos esperaron demasiado antes de comprometerse en negocia- i iones fundamentales y en un diálogo. Nosotros no debemos cometí i el mismo error, y estamos decididos a no repetirlo".5® Los do . lideres políticos estaban aprendiendo de su propia experiencia V de la ajena.
d in » hile, por el contrario, el gobierno quería evitar en lo posible la negociaciones. Estallaron huelgas importantes en la pri- KMvei.i de 1983, pero una huelga general fue reprimida por el r.ni u mo I n mayo de 1983 la oposición empezó una campaña dem. ai a*, manifestaciones mensuales en el "Oía Nacional de Pro- h tii l iiemn reprimidas por la policía, habitualmente con algunos muer tu . 14>s problemas económicos y las protestas de la oposición Im/aron al gobierno de Pinochet a iniciar el diálogo con ella. Sin embargo, como la economía empezó a recuperarse, las clases me.Iln- se asustaron de la quiebra de la ley y el orden. L'n octubre tle I9KI una huelga nacional fue reprimida, con heridos y muer- ti* i Poco tiempo después, el gobierno volvió a imponer el estado .I.- •■tilo, que había sido levantado en 1979. Los esfuerzos de la i 'i" * . mu fracasaron de esta manera en su propósito de derrocar .1 gobierno o de inducirlo a comprometerse en negociaciones sig- ntlii ntlv.r I a oposición había "sobrestimado su fuerza y subesti- inailu la del gobierno".31 También había subestimado la tenacidad d< l'm... het y la habilidad y la voluntad de las fuerzas de seguri- il.'d i hth'iius para reprimir a tiros manifestaciones civiles. ^
I oh traspasos requieren en ambas partes lideres que qtiieran ai o. gai a negociar. Dentro de las ditos gobernantes, a menudo i»m .ti n diferencias do opinión sobre las negociaciones. A veces, los Hilen , máximo, deben ser presionados, por sus colegas y por las...... instan....... para negociar con la oposición lín 1989, por ejem('I.• Ailant Mii Imil argum entó nue Polonia, como H ungría, esta i a 11 ,'Uii i .lo "el i am ino español hacia la democracia'". I l.e.la cicr tu fMinio i ituha en lu i lelto, iladn que tanto la transición i .palióla io n io l i pol.n.i lueion h.V. n ám ente pa.ilir.ei Sin embargo, pro lito.|»r.indo en la u i ' l i ó n . la aoalogi i < p.lOol.i no e m a pam I"..10111,1 | uqiie laru/i Ukl no i i .i un luán i arlos ni un na». »

¿Corno? Los p-ocasos do domocrat zación 147
(mientras que, en Hungría, lo fue considerablemente Imre I’ozsgny) Jaruzelski era un demócrata reacio, que so vio forzado por el de lerioro de su país y de su régimen a las negociaciones con Solidaridad.“ En Uruguay, el presidente, general Gregorio Alvarez, quiso prolongar su poder y pospuso la democratización, y tuvo que sei forzado por los otros miembros de la junta militar a retirarse con el cambio de régimen. En Chile, el general Pinochet fue presionado de manera similar ñor otros miembros de la junta militar, especialmente el comandante de la fuerza aérea, general Fernando Matthei, y tuvo que comportarse de forma más condescendiente con la oposición. Pero Pinochet resistió esta presión con buenos resultados
En otros países, en las cúpulas de dirigentes hubo cambios antes de que se entablaran negociaciones serias con la oposición. En Corea, el gobierno del general Chun Doo Hwan siguió una política conservadora rígidamente contraria a las exigencias de la oposición y de supresión de la actividad política. Sin embargo, en 1987 el partido gobernante designó a Koh Tac Woo como candidato a suceder a Chun. Koh cambió radicalmente las políticas de Chun, anunció una apertura política y entró en negociaciones con el líder de la oposición.5’ En Checoslovaquia, el secretario general del Partido Comunista, el conservador Gustav Husak, que había prolongado durante años su permanencia en el poder, fue sucedido en diciembre de 1987 por el discretamente reformista Karel Urbanek. Urbanek y el primer ministro reformista Ladislav Adamec negociaron un programa para la transición a la democracia con Vaclav I lavel y los otros líderes de la oposición, pertenecientes al Fórum Cívico. En Sudáfrica, De Klerk avanzó a partir de) abortado proceso de transformación "desde arriba" de sus predecesores, hasta las negociaciones para un cambio tipo desplazamiento con los líderes de la oposición negra. De este modo, tanto la incerti- dmnbre como la ambigüedad y la división de opiniones sobre la democratización eran características propias de los círculos gobernantes durante las situaciones de traspaso. listos regímenes no estuvieron totalmente comprometidos ni con el apoyo incondicional al poder ni con un decisivo giro hacia la democracia.
Hubo desacuerdo e incertidumbre no sólo en el bando del gobierno. En realidad, el único grupo con posibilidades de dividirse entre sí, más que los líderes de un gobierno autoritario en decadencia, es el de los líderes de oposición que aspiran a reemplazarlos En las situaciones de traspaso, el gobierno reprime a la optr.i. ii ni y la oposición Mimm* intereses comunes para derrocar al gobierno Como ii».I•• ni I o n «1' inplo. de Filipinas y Nicaragua, aun h.i|n enl.i« mndlCliiiM • una unidad M’gur.i entre lie. líderes y

Mil L a torcera ola
los partidos de la oposición resulta muy difícil, y aun la unidad alcanzad«’), a menudo resulta frágil y sutil. En íos traspasos, el problema reside no tanto en derrocar al gobierno sino en negociar . mu él, y la unidad de la oposición resulta más difícil de alcanzar. No se alcanzó en Corea, y por lo tanto el candidato del gobierno. Rol» l ae Woo, fue elegido presidente con una minoría de votos, t uando los dos candidatos de la oposición dividieron a la mayo- na antigubernamental oponiéndose entre ellos. En Uruguay, a . ansa de que su líder estaba todavía preso, un partido de opo- •»telón —el Partido Nacional— rechazó el acuerdo alcanzado entre los otros partidos y los militares. En Sudáfrica constituyeron un gran obstáculo para la reforma democrática las muchas divisiones existentes dentro de la oposición entre los grupos parlamentarios y no parlamentarios, africanos e ingleses, negros y blancos, y entreI. i Ideología de los negros y los grupos tribales. Hasta 1990 el gobierno sudafricano se enfrentó a una amplísima multiplicidad de grupos de oposición, cuyos diferencias entre ellos a menudo fu.'ion tan grandes como las que tenían con el gobierno.
I n Chile, la oposición estuvo seriamente dividida en un gran iiiíiivio de partidos, fracciones y coaliciones. En 1983, los partidos de la oposición centrista moderada podían unirse en la AlianzaII, ihk i ática. En agosto de 1*985, un grupo más amplio, una docena .te partidos, se unieron en el Acuerdo Nacional y llamaron a una transición a la democracia. Todavía continuaron los conflictos entre liderazgo y tácticas. En 1986, la oposición chilena movilizó protestas masivas, esperando reproducir en Santiago lo que había i.nniido en Manila. Sin embargo, la oposición se dividió, y su • mlitmi n asustó a Jos conservadores. El problema, como un ob- «i iv.nlor dijo entonces, era que "el general no os provocado por un . opu a. ión moderada que se mantiene unida bajo el liderazgo .li- un i figura respetada. No hubo un Cory chileno".37 En Polonia, p. i olía parle, las cosas fueron diferentes. Lech Walesa fue un > mis | >. il.it 11, y Solidaridad dominó la oposición durante más de n i.. limada l n Checoslovaquia, el traspaso ocurrió tan rápidamente que las diferencias entre los grupos de la oposición polítican.» tuvieron tiempo de materializarse.
I ii los traspasos democráticos, los moderados fueron lo bastante fuelles dentro de la oposición como para ser socios creíbles i n la negó, laciones con el gobierno. Casi siempre hubo grupos .h litio .le lt opo ación que rechazaban las negociaciones con el gol.n rilo I en lían que < las produjeran compromisos indeseables, » . ¡ malsín que la continua presión de l.t oposición produciría el li n.i .Ilútenlo o la ..mi.i del gobierno I n Polonia en 19 'i v», la i " i.u .le |n . gnip ... .1. i i . lie t, . e» gló un I......»1 a la m> id .

¿Cómo? Los piocosos ce deirocraUzaclón 1<¡U
negociaciones. En Chile, los grupos de izquierda de la oposición realizaron ataques terroristas que debilitaron los esfuerzos de la oposición moderada que quería negociar con el gobierno. De manera similar, en Corea, los radicales rechazaron el acuerdo electoral logrado por el gobierno y los grupos de la oposición moderada. En Uruguay, la oposición estaba dominada por los líderes de los partidos políticos moderados, y los extremistas fueron un problema menor.
Para que se entablaran las negociaciones, cada partido tuvo que conceder algún grado de legitimidad al otro. La oposición tuvo que admitir ni gobierno cómo un socio digno y, aunque sólo fuera implícitamente, reconocerle su derecho a gobernar. El gobierno, a su vez, tuvo que aceptar a los grupos de oposición como legítimos representantes de segmentos significativos de la sociedad. El gobierno pudo hacer esto mas fácilmente si la oposición no estaba comprometida con la violencia. También resultaba más fácil negociar si los grupos de oposición, como los partidos políticos bajo regímenes militares, habían sido previamente participantes legítimos en el proceso político. Era más fácil pura la oposición negociar si el gobierno sólo había usado una violencia limitada contra ella y si había algunos reformistas democráticos en el gobierno con los que podía compartir algunos objetivos.
En los traspasos, de forma distinta que en las transformaciones y en los reemplazos, a menudo los líderes del gobierno negociaron sobre términos básicos del cambio de régimen con los líderes de la oposición que ellos habían tenido presos « mi anterioridad: Leen VVaíesa, Vaclav Havel, Jorge Batlle Ibáñez, Kim Dae Jung y Kim Young Sam, Walter Sisulu y Nelsoti Mándela. Hubo buenas razones para obrar así. Los líderes de la oposición que habían estado presos no habían combatido al gobierno de manera violenta o no violenta; habían estado viviendo con él. También habían experimentado la realidad del poder del gobierno. Los líderes del gobierno comprendieron que dichos presos estaban habitual mente interesados en la reforma, y que eran en general moderados, lo bastante como para querer negociar con sus anteriores captores. La prisión también mejoró la autoridad moral de los prisioneros. Esto los ayudó a unirse a los grupos de oposición, ni menos de manera temporal, y a sostener ante el gobierno la perspectiva de que ellos podían asegurar la aceptación de sus seguidores a cualquier acuerdo que se alcanzara.
A derla alluin de la transición brasileña, el general Golbery, .•gurí rum ore •. le d i|" .» un lld. r de la oposición: "Usted m anten
ga bajo > uliiil a ii • I .... .. i.nli iles. y iimnoIios controlare-rnoii li•. ion •tro-i M mli u n i I • Iii ali . Im|i ■ . m l i .1 ,i incluido

1!)G Lo tercero ola
requiere la cooperación del otro bando. En las negociaciones para el traspaso, cada partido tiene interés en fortalecer al otro, y asi puede pactar de manera más efectiva con los extremistas de su bando. En junio de 1990, por ejemplo, Nelson Mándela comentó los problemas que F. W. de Klerk tenía con los blancos de la línea dura, y dijo que él había llamado a "los blancos a apoyar a De Klerk. Nosotros también estamos intentando plantearle los problemas de la oposición blanca a él. Ya han comenzado discusiones con los sectores de influencia en el ala derecha". Al mismo tiempo. Mandola dijo que su propio deseo de encontrarse con el jefe Mengosuthu Buthelezi había sido vetado por los militantes del ( NA, y que tenía que aceptar aquella decisión porque era "un leal
disciplinado miembro del CNA".*' De Klerk, obviamente, tenía Interés en fortalecer a Mándela, y en ayudarlo a negociar con su oposición militante de izquierda.
A veces, las negociaciones para el cambio de régimen fueron I >iei edidas por "prenegociaciones" sobre las condiciones para entrar en las negociaciones propiamente dichas. En Sudáfrica, la rondi- . lón previa del gobierno fue que el CNA renunciara a la violencia. I •» condiciones previas del CNA fueron que el gobierno reuniera .1 l.i oposición urbana y liberara a los prisioneros políticos. En algunos casos, las prenegociaciones se referían a qué individuos y grupos opositores deberían intervenir en las negociaciones.
A voces, las negociaciones fueron extensas, y otras breves. A menudo fueron interrumpidas cuando un partido y otro las rompían in embargo, cuando continuaban, el futuro político de cada I oti lo >■ veía m.ís comprometido con los resultados. Si las urgí H i.n innr ¡ fracasaban, los conservadores dentro del gobierno > t i.nlic.ili en la oposición se preparaban para capitalizar •ii|o«>l ti.ii aso y expulsar a los líderes que se habían comprome- Julo n i elle Nacía entonces un interés común y la sensación de • oiop.utir un destino también común. "En cierto modo —observo Nelson Mandola en agosto de 1990—, ahora hay una alianza" enhe el ( NA y el Partido Nacional. "Estamos en el mismo barco
aiVulió el líder del Partido Nacional, E. F. Botha— y los tibu- lonrn que nos amenazan a ambos lados no van a distinguir entre no otro-, cuando nos caigamos por la borda."1" En consecuencia, . u.indo la*. negociaciones continuaban, los partidos estaban en me|o! di .poní, ión de comprometerse para obtener acuerdos.
I os acuerdos que alcanzaron originaban a menudo ataques ile lo que. dentio del gobierno y de la oposición, pensaban que
ihian i uncí illdo dem.l itado Poi tupii 'ito, lo» acuerdo* > .|»ec(Mi« n il. i1'm caiiu leí isln 1 p.irliiulari do ......... . p i.tivospaue«; tu einli ligo, lile de im poifai . 1.1 vital en c.e bulas I i

¿cómo? Los p'ocesos ce dewjcrn’.izncon i M
negociaciones el cambio de garantías. En las transformaciones, los últimos funcionarios del régimen autoritario casi nunca fiaron castigados; en los reemplazos, casi siempre lo fueron. En los tr.ispasos, eslo fue a menudo un punto a negociar: por ejemplo los líderes militares en Uruguay y en Corea pidieron garantías contra la persecución y el castigo por las violaciones a los derechos humanos. En otras situaciones, las negociaciones sobre las garantías incluían acuerdos para compartir el poder o para cambiarlo a través de elecciones. En Polonia, cada bando garantizó un compromiso explícito de compartir el período legislador. En Checoslovaquia, las posiciones en el gabinete se distribuyeron entre los dos bandos. En ambos países, la coalición gubernamental aseguró a los comunistas y a la oposición que sus intereses serían protegidos durante la transición. En Corea, el partido en el gobierno aceptó unas elecciones presidenciales directas y abiertas, y, posiblemente, comprendió también que, ya que por lo menos competirían dos candidatos importantes de la oposición, esta haría muy probable la victoria del candidato de su partido.
De este modo, los riesgos de la confrontación y de perder empujaron al gobierno y a la oposición a negociar entre ellos y la garantía de que ninguno de los dos perdería fue la base del acuerdo. Ambos consiguieron la oportunidad de compartir el poder o de competir por él. Los líderes de la oposición supieron que no se los encarcelaría; los líderes del gobierno supieron que no tendrían que exiliarse. La reducción mutua de riesgos les alentó, tanto a los reformistas como a los moderados, a cooperar en la instauración de la democracia.
Cuín para denme rali /adores 3: cómo negociar el cambio de régimen
Para les reformistas dcmocrdlicos «M gobierno:(1) Siguiendo la guía para transformar los sistemas autoritarios
(ver pp. 141-142), primero hay que aislar y debilitar a la oposición conservadora, y consolidar el apoyo que le brinden el gobierno y la maquinaría política.
(2) Después, tome Ja iniciativa y sorprenda tanto a la oposición como a los conservadores con las concesiones que usted está dispuesto a hacer, pero nunca haga concesiones bajo la obvia presión de la oposición.
0 ) As. cure el n paldo ni tema central de las negociaciones por paite de I g. •" i.ih , dirigentes u otros oficiales de la cúpula de los I lli l p .. ile glu .1 i I
i i I . i I . i I i i i , m i l l l i l i l í

ü 2 la terceraola
i¡a<l y la moderación de su principal socio de la oposición en las negociaciones.
(5) Establezca canales confidenciales y fidedignos para negociar los problemas centrales con los líderes de la oposición.
(6) Si las negociaciones tienen éxito, usted muy probablemente estará en Ja oposición. Su primera preocupación será, en consecuencia, asegurar las garantías y la salvaguarda de los derechos humanos de la oposición y de los grupos que han estado asociados a su gobierno (por ejemplo, los militares). Todo es negociable.
Para ¡os democráticos moderados en ht o/wición:(1) Esté preparado para movilizar a sus partidarios para las ma-
nifeslaciones cuando se debiliten los conservadores en el gobierno. Sin embargo, demasiadas marchas y protestas pueden fortalecerlos, debilitar a su socio cu las negociaciones y despertar las preocupaciones de la clase media sobre la ley y el orden.
(2) Sea moderado: aparezca como un hombre respetuoso del estado.
(3) listé preparado para negociar y, si fuera necesario, haga con- . i '-.Iones sobre lodos los puntos, excepto las garantías de libertad y de i lecciones limpias.
|-i> Reconozca las elevadas probabilidades de que usted gane aquellas. elecciones, y no realice acciones que compliquen seriamente su» posibilidades de gobernar el país.
Vanlo para c! gobierno como ¡■ara ¡os democral izad ores de ¡.i Ofmición:(I) l as condiciones políticas favorables a uno transición negocia-
d i no durarán indefinidamente. Tome la oportunidad que se le oiré- i e. y apresúrese a resolver los puntos básicos.
(.') Reconozca que su futuro político y el de sus aliados dependen < l< I m .iiltado que obtenga en el logro de acuerdos sobre la transición ■< la democracia.
( t) Resista las exigencias de Jos líderes y grupos aliados siempre que demoren el proceso de las negociaciones o amenacen su centro de intenv. « u olí is.
(•I) Reconozca que el acuerdo que usted alcance será la única iillt-rnativ.i, los radicales y los conservadores podrían denunciarlo, pero a ellos no les será posible producir una alternativa que obtenga el apoyo externo.
(5) Cuando dude, comprométase.

Capítulo 4
¿COMO? CARACTERISTICAS DE LA DEMOCRATIZACIONt
EL SINDICOME DE LA TERCERA OLA DE DEMOCRATIZACION
Los países realizan la transición hacia la democracia de diferentes maneras. Sin embargo, a pesar de todas sus diferencias, la tercera ola de transformaciones, reemplazos y traspasos comparte una serie de importantes características. De las más de veinticinco democratizaciones que ocurrieron o estaban a punto de ocurrir hacia 1990, solamente dos, Panamá y Granada, fueron el resultado de la invasión extranjera, y por lo tanto impuestas. La mayoría de las otras transiciones coincidían en una ausencia. Con la parcial y polémica excepción de Nicaragua, ningún régimen autoritario se derrumbó por vina prolongada lucha guerrillera o guerra civil. Lo
3ue podríamos llamar sublevaciones revolucionarias ocurrió en os casos, Portugal y Rumania, pero la revolución portuguesa implicó muy poca violencia, y la revolución rumana fue un levan
tamiento popular apoyado por las fuerzas armadas, y muy breve. Sólo hubo luchas significativas entre las fuerzas armadas en Rumania, Filipinas, Bolivia y Nicaragua. Salvo en Filipinas, Rumania y Alemania oriental, las masas humilladas de ciudadanos no se precipitaron en los palacios presidenciales.
¿Cómo v luu. ion l.ift democracias? Se hicieron por m edio de los método-. .1« iiwh i áticos; ñ o hab ía o tro cam ino. Se h icieron i | |.IV< . «le . ■ mi i. un , lom pi omi .os y .n uerdos. Se hicieron a 11 iiv. * i Ir 111 •• • • • I • I i . i • . .uiip mui i V el.', i infle ., y .1 llaves de la

i !)-1 Lo (cicuta ola
i. olución pacífica de diferencias. Las hicieron los líderes políticos m los gobiernos y en la oposición, los que tuvieron el coraje tanto de subvertir el sistema como de subordinar los intereses inmediatos de sus seguidores a las necesidades a largo plazo de la democracia. Las hicieron los líderes políticos, tanto del gobierno corno de la oposición, que resistieron Ja provocación a la violencia de la oposición radical y de los conservadores del gobierno. Las lucieron los líderes del gobierno y de la oposición que tuvieron el buen i i ítorio de reconocer que en política nadie tiene el monopolio de • i verdad o de la virtud. Compromiso, elecciones y no violencia
fueron la tónica de la tercera ola de democratizaciones. En diver- grados fueron la principal característica de la mayor parte de*
la*, transformaciones, reemplazos y traspasos de esta ola
< ' 1MPROMISO Y EQUILIBRIO ENTRE PARTICIPACION’ Y MODERACION
I as negociaciones y las compromisos entre las élites políticas han lormado parle del núcleo de los procesos de democratización. I o-¡ luleros de las fuerzas políticas y de los grupos sociales clave pa> taron entre ellos, explícita o implícitamente, y trabajaron sobre a. <-ptables —aunque no fueran totalmente satisfactorios— acuerdo'. para la transición a la democracia. Por supuesto, la negocia-* '"i*, el compromiso y el acuerdo entre los reformadores y los moderados fueron Jos elementos principales de los traspasos. En la transformaciones el proceso se mantuvo a menudo implícito, . liando los reformistas del gobierno iniciaron el proceso político y I grupos de oposición modificaron sus exigencias y moderaronir. i . ticas para formar parte de aquel proceso. A veces también
al. .mzaron acuerdos explícitos entre los reformistas que dirigían la transición y los moderados de la oposición, a los que ellos• liii-.ierim implicar. Tanto en los reemplazos como en los desplazamientos, los grupos de la oposición democrática negociaron •" uridns entre ellos. Una vez en el poder, si lo habían conseguido .i llave del reemplazo, los moderados de la anterior oposición " 'finalmente seguían su política mientras hacían concesiones, y •'»' • "t" ■ Incluían los reformistas, los moderados y los radicales. Si I.i ini. iatlv.1 para h democratización partía del gobierno, de la
I1" 1*11-11 o de ambos, en algún momento las piezas clave del |mv.o al* an/abun los a» uerdos sobre aspectos cruciales del proco-
.le .Luí. >, ratlz ■.< ión V riel nuevo sistema que había sirio creado, l" «ií idr • para altan/ai la democracia toman distinta*. Inr-
I* III I !**i 1« ' I O Illa al, l'i i ñ, I « u.idor )’ llolivi pin i. nlfltu as de ... uordoentre lo

¿Cómo? Catacicrlsicas do la donxxxatizadón i £>!>
sentante oficial de lo coalición que intentaba llevar la transición del régimen autoritario". Estos acuerdos implicaban normalmente sólo "acuerdos tácitos sobre algunos procedimientos — primordial* mente electorales— básicos de gobierno para la transición". En otros aspectos, los cambios de régimen tenían cierto parecido con la segunda ola de transiciones en Colombia y Venezuela en 1957 y 1958, en la que se negociaron pactos muy explícitos entre las partes interesadas.1 En España, el gobierno de Juan Carlos y Suá- rez dominó la transición, pero el gobierno y la oposición se ocuparon en "las políticas de coippromiso" por alcanzar acuerdos dentro de la asamblea constituyente sobre el marco constitucional para la nueva democracia, y en el llamado Pacto de la Moncloa en octubre de 1977. En este pacto, todos los partidos políticos relevantes, incluyendo los socialistas y los comunistas, se pusieron de acuerdo sobre un amplio programa económico que incluía limitaciones sobre salarios, devaluación monetaria, política económica, aumento de las inversiones públicas, restricciones sobre la seguridad social, reforma fiscal, actividades sindicales, control de las industrias nacionalizadas y otros puntos.1 En Polonia, Solidaridad y el Partido Comunista negociaron los acuerdos de la Mesa de Negociaciones en marzo y abril de 1989. En Hungría, el gobierno y los líderes de la oposición negociaron el acuerdo "triangular" durante el verano de 1989. Un poco después, en otoño, el gobierno y la oposición llegaron a acuerdos para la transición en Checoslovaquia. En Uruguay, los militares y los políticos alcanzaron un acuerdo en el Club Naval en agosto de 1981. En casi todos los casos, los principales participantes fueron los líderes del gobierno y los partidos políticos de la oposición. En muchos lugares, los acuerdos implícitos o explícitos también se alcanzaron con los lideres de las fuerzas principales, sociales e institucionales, incluyendo, además de los militares, al mundo empresarial, los sindicatos y, donde resultara adecuado, la iglesia.
Donde no se negociaron pactos formales, los acuerdos —implícitos o explícitos— fueron más fáciles de alcanzar si no había discrepancias amplias sobre las fuentes del poder entre los participantes, y cuando los grupos líderes pudieron ejercer un control
v efectivo sobre sus seguidores. Los acuerdos también fueron más fáciles cuando las negociaciones se llevaron a cabo en secreto entre un número relativamente pequeño de líderes. En España, durantel. i asamblea institucional, los arreglos se hicieron, como dicen los españoles, ' ih liás tic la cortina". En Polonia, las negociaciones de h Me i Ucdonda f i n un relativamente públicas, pero los puntosm. i . iiupKii mli . • «lii. iin in n .o .l íe lo , en "conver-acionc- I m i alela i | | lie v i 11 a i abo lili i.i i leí alcance i.le medite, de

156 La tercera ota
comunicación", en unn villa en Magdálenka, en los afueras de Vnrsovia. "Participaron más personas en las conversaciones secretas que en las abiertas. Los líderes de las negociaciones, el general Czeslaw Kiszczak y l.ech VValesa, aparecieron ocasionalmente en las conversaciones abiertas "sólo para irse pronto a Magdalenka, donde las discusiones continuaban en privado". En cuanto a las conversaciones privadas, solamente "vagos y altamente diplomáticos eran los comunicados que se emitían, como si fueran de los embajadores de dos países que hubieran estado en guerra recientemente". En estos encuentros se alcanzaron los acuerdos básicos entre el Partido Comunista y Solidaridad.
Los compromisos alcanzados en las negociaciones a veces crearon problemas a los líderes políticos, cuando, como en Esparta, "habrían sido inaceptables para sus seguidores". En España, enfatizó Suárez, era necesario romper con el modelo del pasado de que "unos pocos españoles so impusieran al resto", y en su lugar se necesitaba desarrollar un amplio consenso. Sin embargo, el acuerdo entre los políticos, como señaló un líder del gobierna, lleva a "un proceso de disgusto por parte de la sociedad española en relación con los partidos políticos, porque dichos partidos políticos españoles en aquel momento no estaban desempeñando adecuadamente su función de representación de los intereses populares".1 Un diario del Partido Comunista comentó el "desencanto entre nuestras filas y fuera de ellas", que afligía al partido "porque todos los partidos están diciendo lo mismo", y "no hay una identidad comunista clara dentro del PCE". En Bolivin, en 19S0, los soldados "criticaron ampliamente" el pacto que sus líderes habían firmado con los líderes militares y políticos, relativo a las elecciones en el período de transición, y en Nicaragua, en 1990, los miembros de los sindicatos nntisandmistas, de manera similar, se sintieron traicionados por el acuerdo de la presidenta electa Violeta Chamorro a la designación de 1 lumberto Ortega como jefe de las fuerzas armadas.“ En Polonia, tanto partidarios de Solidaridad como del Partido Comunista estaban indignados ante los compromisos hechos por los líderes de aquellas dos organizaciones. El general Janizelski fue atacado por los conservadores del Partido Comunista "por haber concedido demasiado poder a la oposición", y por abandonar "los dogmas fundamentales de) comunismo". Lech VValesa, por otra parte, fue atacado por los sindicatos unidos para que empezara las negociaciones con el gobierno, y denunciado por los radicales que habían "visto aumentar su rechazo por sus concesiones a los compromisos con .......... . ...........comunistas". Los adeptos a Solidaridad e opui.icron en > .p. i.i al apoyo del i mli. ato • !«• la di .|gn • ti o de (aro.vE 1 1 «■ -i"< pi.

¿Cómo? Características de la democratización ir./
sidente de Polonia. Un periodista de Solidaridad comentó que, como un resultado de las negociaciones dp 1989 sobre la forma ción de un gobierno, "ambos bandos tendrán miedo de sus res pee tivos electorados..., y la lógica de los acontecimientos empujara al Partido Comunista y a Solidaridad a arreglos de trastienda, ocultos del público". En Hungría, en 1989, el Partido Comunista y la oposición habían alcanzado los acuerdos do la Mesa Redonda, pero en setiembre de 1989 tuvieron que cambiar sus elemento» más importantes porque los grupos de oposición disentían y fue* ron derrotados en un referendum dos meses más tarde.
El colapso del régimen autoritario fue casi siempre recibido con alborozo; la creación de regímenes democráticos condujo a menudo a la desilusión. Pocos líderes políticos que habían acorda do los compromisos de crear aquellos regímenes escaparon a la acusación de haber "vendido" los intereses de sus integrantes, la extensión de este desagrado fue, en cierto sentido, la medida de mi resultado.
"¿Cómo puede hacerse democrático un estado —se pregunta ba el profesor polaco VVojtek Lamentowicv.- por medio vio dos constelaciones de fuerzas artificialmente unidas?" Esto, sin embao« go, podría ser el camino más efectivo/En la tercera ola, a menudo las democracias se lograron gracias a líderes que traicionaron lo*, intereses de sus seguidores para alcanzar aquel objetivo.*'
Un compromiso primordial en la mayoría de los casos de j ^democratización fue lo que podría llamarse la "negociación «femó*
crática", la transacción entre participación y moderación. I )•- m > ñera implícita o explícita, durante el proceso de negocia. >ón que llevaba a la democratización se ampliaba el alcance de la pailii i pación, y más figuras y grupos políticos ganaban la oportmnd id de competir por el poder o influir en el entendimiento implíi i|0 o explícito de que serían moderados en sus tácticas y polihi .> tai este sentido, la tercera ola duplicó las experiencias de 11 pmm . i ola en Europa; cuando el sufragio se extendió a la dase iiab j.uli» ra y los partidos socialistas abandonaron su compromiso con la revolución violenta y atemperaron sus políticas. A fines del «agio XIX, en Italia, Ciovanni Giolitti persiguió una política explícita de conseguir la "desradicalización mediante la incorporación" A li nos del siglo XX, España, Portugal y Grecia plantearon la modo ración como "precio ‘leí poder", y los partidos socialistas aqu. lio- paí "ganaron sus victorias y alcanzaron la tolerancia do • o , propio adversarlos intransigentes a fuerza de apoy.ii la denr.nlit aligación" *
lo i. , i i i . o. aiiloi itai i. . |>oi definición, leslringen ili.tNli.,« inenle la paii|, ip .. i.oi |>.i||||. a A incitu.l.., I.Mt grupo gol.. n> mi. .

156 La torcera o*a
Ple
en los sistemas autoritarios ven a determinados líderes de la oposición y ciertos grupos políticos como enemigos irreconciliables. La democratización requiere la aceptación de aquellos grupos como
a r lid pautes legítimos en la política nacional. Durante décadas, os militares del Perú y Argentina usaron la fuerza para combatir
a los apristas y a los peronistas, e impedir que llegaran al poder. En los procesos de democratización en aquellos países, en los artos ochenta, los militares no sólo aceptaron la participación en la política de sus viejos oponentes sino también que al final obtuvieran el poder. Varios meses después de haber asumido la transición griega, Karamanlis legalizó el Partido Comunista griego. Enfrentado a una situación mucho mas difícil, y a la seria amenaza de un golpe de estado derechista, Suárez también legalizó al Partido Comunista español en abril de 1977; Juan Carlos desempeñó un papel clave en la "aceptación a regañadientes" de éste por parte de las fuerzas armadas. En Uruguay, el acuerdo del Club Naval legalizó al izquierdista Frente Amplio. En la transición brasileña, el grupo de los líderes políticos anteriores a 196-1 fue prohibido en 1979 y en 1985 la legislatura legalizó el previamente proscrito partido marxistn y concedió derecho de voto a los analfabetos. En 1989, los votantes chilenos modificaron su Constitución para legalizar el Partido Comunista.10 En 1987, en Turquía, primero el Parlamento y luego el electorado revocaron los decretos militares que prohibían a un centenar de políticos su participación en la vida pública. En Sudáfrica, en 1990, el Congreso Nacional Africano fue reconocido, liberaron a sus dirigentes políticos y se permitió regresar al país a los exiliados.
Otro aspecto de la negociación fue la moderación en las tácticas y políticas por parte de los líderes y grupos implicados. Esto, a menudo, exigió su acuerdo para abandonar la violencia y cualquier compromiso con la revolución, aceptar la base social existente, las instituciones políticas y económicas (por ejemplo, la propiedad privada y el sistema de mercado, la autonomía del ejército, los privilegios de la Iglesia Católica), y trabajar a través de elecciones y procedimientos parlamentarios para alcanzar el poder y desarrollar sus políticas." En la transición espartóla, el ejército acopló a los socialistas y comunistas como participantes de la vida política, y los comunistas abandonaron su convicción republicana y aceptaron la monarquía, así como tratos especiales con la Iglesia Católica. Al persuadir a sus seguidores socialistas en 1979 de que abandonaran su compromiso con el marxismo, Felipe González aseguró el camino de su victoria en las elecciones 11 ■ artos más t.rnle. En Portugal, Mario Soares también condujo a los w» i «i I i1 las hacia posiclom -i vnlrlslas A l\o l\* i al podei rn I9M. i ....... «luí

¿Cómo? Características do la domocratizactóo IV)
gente de una coalición que incluía a los partidos conservador!- ., aceptó la necesidad de "abandonar el marxismo, el colectivismo y —en menor medida— los conceptos social izad ores n los que la gran mayoría de su partido se adhería", e impuso un programa di- austeridad bastante severo. Fn Grecia, Papandreu se distam ió »le "las posiciones más extremas y polémicas" que había abrazado en el pasado, y actuó con sobriedad en la función pública,12 Fn Peni, el APRA se desplazó hacia el centro; en Argentina, el peroné .no lo hizo hacia la derecha; en Polonia, Solidaridad lo hizo primero hacia el centro, y luego haga la derecha. Fn Brasil, el partido do oposición, el MDB, "cooperó con el juego político del gobierno [ | la oposición ora extraordinariamente moderada. Aun con mi., ñivos cassacoes el MDB exigió con éxito moderación a sus miembio» más radicalizados". En 1988, en la campaña para el referéndum sobre Pinochet, en Chile, la coalición opositora perseguía de m.i neta similar un rumbo consciente y explícitamente moderado"
i (De esta manera, las transiciones se vieron ayudadas noi l.i desradicalización de nuevos participantes y ex izquierdistas' l.un- bién habría sido de ayuda que los que primero llegaron al p 1 i en el nuevo régimen no estuvieran políticamente muy le|u-. di-1... anteriores gobernantes autoritarios/Karamnnlis fue un u n • i dor moderado que tranquilizó a los militares anticomune t.n giw gos, y Soares fue un socialista moderado, aceptable al mono» puraalgunos elementos del ejército portugués. Juan Cario:, v ........ ..tenían indiscutibles credenciales conservadoras y franquista* Aylwln, un demócrata cristiano, era lo bastante conservador . mn.i para satisfacer al ejército chileno. Desde cualquier punto di- vi .la, el hecho de que los oue primero obtuvieran el poder fuei.m dijl gentes conservadores y centristas TáciTitó la transición .1 la di mócracia de los regímenes autoritarios no comyiysjgs. 1 IV mo»lo similar, el que luego accedieran al poder dirigentes socialista-. a menudo facilitó la introducción de reformas económicas y pro gramas de austeridad.
lanto la voluntad como la capacidad de los dirigente n 1 alcanzar compromisos se vieron afectadas por las actim.li-. .míe elcompromiso que prevalecían en sus correspondiente* ........ I id.**Algunas culturas aparecen como más favorables hacia el • nmpru miso que otras, y la legitimidad y el valor que le adju.l .111 pin den variar en una sociedad a través del tiempo. I lintóli* .un.-nlelo» i .........I< p ................ taños, por ejemplo, se destocaron inilpor el val»»1 que adjudicaban a l»r. priiu iplos y al honor que n lanegocia....... Al im-ito-t •••• puede pl.u)t»-.ii la hipótesi» do que la»• l. lg l............ . ■ ............. . • , M| . ju n to ...|< .1 .1» U io ll l i r.o.................. lo. pr.slul» ion . ............ en I... valore . nael.mal. .... lo.

ICO La torcera oía
años setenta y ochenta. En los tres países, los dirigentes políticos valoraron positivamente la necesidad de las negociaciones para llevar a sus países hacia la democracia. Cuando, por ejemplo, los partidos del gobierno y de la oposición en Corea lograron un acuerdo sobre una nueva Constitución, se dijo que "el comité de negociaciones de los dos partidos hizo hoy algo que para los coreanos resulta extraño en política: negociaron".1' La democratización se produce en una sociedad cuando aquella rareza se convierte en una realidad, y la democracia se estabiliza cuando aquella realidad se convierto en un lugar común.
Históricamente, los primeros esfuerzos para establecer la democracia en los países fallan con frecuencia; muchas veces, los segundos esfuerzos se materializan. Una razón plausible de este modelo es que se necesita un aprendizaje, y éste parece ser el caso en varios ejemplos. Venezuela es un ejemplo evidente de la segunda ola. El primer esfuerzo significativo para establecer la democracia en Venezuela ocurrió durante el llamado trienio de 1945-48. En 1945, un golpe militar derrocó al dictador, e introdujo la política democrática que durante los siguientes tres años estuvo dominada por la reformista Acción Democrática (AD). El gobierno de Acción Democrática siguió una política radical, que alejó a muchos grupos y llevó a una polarización extrema, "la democracia en el trienio se caracterizó por la falta de sentido de la confianza y mutuas garantías entre los grupos más importantes sociales y políticos... Confiados en su superioridad numérica, los dirigentes de la AD desestimaron la necesidad de negociar con las minorías fuertes, que no importaba cuán pequeñas fueran."
Este primer intento de democracia finalizó en un golpe militar en 1948. Diez años más tarde, cuando la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez se disolvió, los dirigentes de la AD y otros grupos democráticos actuaron explícitamente "para reducir la tensión y la violencia entre partidos, para poner las bases de los procedimientos y beneficios, y desterrar, tanto como fuera posible, las características de supervivencia y legitimidad de la escena política". Los dirigentes de la triunfal democratización de 1958 fueron en gran parte aquellos que habían dirigido el fracasado intento de 1945. Se habían beneficiado de la experiencia; mis acciones de 1958 reflejaban su "reconocimiento de la lección anren dida de la caída de la democracia en el trienio de 1945 1948’ "
En la tercera ola de transiciones hubo similares exponen- ia-. de aprendizaje, a partir de la necesidad de acuerdo» y actitudes, moderadas. En España, por ejemplo, Juan ( arlo tuvo u n . en (revista con un diligente político, que > .taba 1*1«... upado p■ Iporqué de que la m onarquía lia. .<• aia .n |9 !.!. (Ju.-i i.i > vil ai qo-

¿Cómo? Caracíer'sllcas de la democratizo' lón li. I
cometiera los mismos errores de su abuelo". Los dirigente. del Partido Comunista también estaban convencidos de que podían evitarse los errores de 1930. "La memoria del pasado en . obliga —dij<i uno de ellos— a tener en cuenta estas circunslaiv u . lo que significa seguir una política de moderación... No podernos permitirnos el lujo de expresar opiniones que pueden • er malentendidas, que pueden ser, o al menos parecer, extremistas"1 La transición pacífica en Argentina de 1983, de manera similar, "sugiere que puede haberse producido un aprendizaje en Argentina en comparación con la transición de 1971-1973, cuando muchos Jilos grupos del espectro político recurrieron a la violencia" I n Perú, el ejército y el APRA atravesaron un proceso similar I i Polonia, en 1981, Solidaridad se movió en una dirección rfldi. ali /ada, intentando provocar directamente la caída del égln mnrxista-leninista; el gobierno reaccionó con la ley marcial, proscribiendo a Solidaridad y encarcelando a sus dirigente - Siete días más tarde, ambos bandos habían aprendido esta lección la radicalizadón conduce a la represión, y la represión no funciona Trabajaron sobre políticas de moderación y negociación, y llm.i ron a Polonia a la democracia en 1988 y 1989.
Losdemocratizadores posteriores no sólo recibieron un imj il so más poderoso para cambiar el régimen de aquellos que I. ha bían hecho antes, también aprendieron la lección de la exp- i u n m previa de otros. Los latinoamericanos y europeos on. nt.il. . .... tomaron en serio la lección sobre moderación del modelo >'ipaAol Pn los traspasos, tanto los grupos dominantes en el gobierno mino los de la oposición se comprometieron con la intención de negó ciar y ser moderados. En la tercera ola los traspasos tendieron a uccder con mayor frecuencia en los últimos años, más que en Inn
primeros; lo que sugiere que los grupos implicados pueden bal.vr aprendido n apreciar la negociación de las anteriores exponen. ias ajenas, Fn Corea, la oposición aprendió de los filipinos las lecciones ile un poder popular pacífico y el gobierno aprendió las ventajas de la negociación en vista del destino de Marcos. El trosp.no en Checoslovaquia fue, en cierta medida, como dice Tnnothy ( iarton Aslv
el heiM'ficiirio, y lo que ocurrió allí fue la culminación de un proceso de aprendizaje de diez años de duración en Europa central, con Polonia como punía de lanza, pero a costa del precio más caro. ¿Una hurí):. . "indi,in til con ocupación? |Por supuesto, como en Polonia! ,N 'i m -.Ii u n ’ I I |>nni. i man. lamí, atn de l.i oposición de Europa , lili o I . I ... | uli luí til. i, n ■> ivlrndo? Como en Alemania oriental ,1 m i.... ... ile ii.'i;--. u ton. p j.a la lia io l, ión? ( «uno en Polonia y

162 Líi tercera ola
Hungría. Y así. Politicamente, Checoslovaquia tuvo lo que los historiadores de la economía llaman "las ventajas de la ignorártela y el atraso". Pudo aprender de los ejemplos de los otros, y de sus propios errores.1'
El l'CCIONES: LO SORPRENDENTE Y SU OPUESTO
Las democracias operan mediante elecciones. En la tercera ola también fueron una forma de debilitar y terminar cotí los regímenes autoritarios. Fueron un vehículo de democratización, tanto como el objetivo mismo de la democratización. La democratiza«! ción fue perseguida por gobernantes autoritarios que, por alguna ' razón, se atrevieron a convocar a elecciones, y por grupos de oposición que presionaron para que hubiera elecciones y participaron! f cii ellas. La lección de la tercera ola es que las elecciones no sólo son la vida de la democracia, también son la muerte de la dictadura.
Cuando su legitimidad entró en declive, los gobiernos autoritarios n menudo afrontaron una presión creciente y tuvieron mayores incentivos para intentar renovar su legitimidad a través de elecciones. Los gobernantes auspiciaron elecciones creyendo que prolongarían su régimen, o su gobierno, o lo que los unía. Los gobernantes casi siempre se equivocaron. Con muy pocas excepciones, los partidos o los candidatos asociados a los regímenes autoritarios perdieron o consiguieron pobres resultados en las elecciones. Los resultados de estas elecciones a menudo sorprendieron tanto a los dirigentes de la oposición como n los del gobierno. En los primeros quince años de la tercera ola este modelo de "elección sorprendente" era muy corriente. Sucedió en los tres tipos de procesos de transición. Consideremos lo siguiente:
(1) En Brasil, como parte de su política de liberalización, el geiKT.il ('.eisel permitió elecciones abiertas para el Congreso que so llevarían a cabo en noviembre de 1974.1:1 partido del gobierno, la Alianza Nació nal Renovadora (AN'R), esperaba una victoria ÍAdl sobre el partido do la oposición MDB, y por octubre "alguno* observador*-. |M i|iti.api-, t.ib.rn contra dios", Los resultado* de l.e. elecciones íueion ' ,on mi denles aun para lo* mis optimistas . Iralega« del MI Mr ' II MI )|l duplicó su repiv vnl.ii íón en 1.« C am.ua H.q.i ilel Congos».«aii la triplicó en el Sonado y aumentó sus legisladores de uno a i.ei»
(•!) I o envío de 1977, en India. Indoi (. tn.lhi que habi i i u .ln r|en lendo poden- de emergen, i.t < mu í» ó abruptan . iil. .« i,,*»• ■ | .»il.ouenl.ill.e. imi.i mai. .> « indhl na la m ui. , | l(.,n , |..I 'bli. i n~i . |.i o. 11 i ojIii i. n laoaM »1* U 1 . i. ( .... una

¿Cómo7 Caiacteris’.icas de la democral zación • i l
vil loría aplastante. Por primera voz en la historia, el partido dui Congreso perdió el control del gobierno nacional, ganando solamente el 14 % del voto popular, y también fue la primera vez que obtuvo menos del 40 %.
(.1) Durante la transición peruana, en mayo de 1980, el gobierno militar apoyó al APRA y aprobó una ley electoral destinada a mojoi.u su representación. Sin embargo, la elección produjo resultados préndenles. “El APRA sufrió un colapso electoral y obtuvo el 27 de I i-, votos." Acción Popular, el partido de la oposición, casi proscHln I or el ejército, consiguió "una asombrosa victoria“, y obtuvo el 45,5 de los votos, la presidencia, una mayoría en la Asamblea y la pluia Ikiud en el Senado/'
(4) En noviembre de 1980, el gobierno militar uruguayo convn.0 mi referéndum sobre un proyecto de nueva Constitución, que hubi. i a dado al ejército un veto institucionalizado y permanente •oble la politica gubernamental. "Para asombro del ejército", el electorado '•> ni hazó por un porcentaje del 57 ante el 43 %. El resultado "sorprrn dió tanto al electorado como a la oposición".” Dos años más larde, • I gobierno militar autorizó la elección de delegados en las conven, lo ne .de los par tidos más importantes. I.os oponentes del i iérctt- • lur.n i mn, con un candidato cercano al ejército, el ex presidente jorge I ’.i. |w* i> Amo, obteniendo solamente el 27.8 % de los votos en u partido
(5) El gobierno militar de transición en Argentina .Hispí...... te.. luir- nacionales en octubre de 1983. El Partido Radical, dine/ I" |•»•» R.iiit Alleu.sín, viejo opositor de los militares, obtuvo una ' •■•ip:. n.l. u ti mi loria sin precedentes con un 52 % del voto popular I • • an.ll dato del otro partido mayoritario, el peronista, tuvo "el apoyo aWeito0 I ». ito de varios sectores militares", y obtuvo el 40 % de fos vot-n “ luí | in mera vez en la historia, los peronistas perdieron en elee« imi. • libre*
(6) lin noviembre de 1983, el gobierno militar de Turquía com • »• ó a i leí rucies para instaurar un gobierno civil, y los dirigenti-, del gi>1 ' i mu. organizada y explícitamente, respaldaron al Partido IJeme* '•» ti o N.ii ionali.ita, presidido por un general retirado. "Para •••rpfí- i
.........tes militares turcos—sin embargo* , ganóci:- itvoiailo,""' l.oi demócratas nacionalistas ootuvierao un mi * •■•1. 1, ei lugar, con un 13 % de los votos, mientras el Partido Motherl.m.l »le U niHMilción llegó al jxxlcr con el 45 % ile los votos
i i I n febrero de 1985, en las doccioni . para Asamblea N.■■ mnal . e t •• e,i, el re» lentemenle formado partido de la oposición, el Nueve l’.o lidi) I temi*, iat i o de ('orea, participó "ineqxT.uliimente bien", i; m.iniJo Uri de loa 276reaAiv.de la legislatura l »to ocurrió a |>» ai ■ li ima . ,iim|vjiYi que “|m i triHh.mu'Otp controlada por el i’.d'ieini'
. | iiii.li.'. de la i pnMvlón (leiuiii. iati,in que serta Inquw I II gai.in lUill et.* . lem * llnq tus
imi I n l'uri, .1 gi4 . m mie militai de l'aqin ' i n g. neial / l a ut l i n i i«n .......o . ............ .. | ni., ni’iilmi i • peni l'inlitlno Ini. mlin.iili

164 La leiceia ola
.1 los partidos políticos nombrar candidatos. Los partidos boicotearon formalmente las elecciones. A pesar de estas circunstancias, "un gran mí mero de candidatos que tuvieron altos puestos en el régimen de ley marcial, o que fueron identificados como partidarios de Zia, fueron derrotados".*
(9) lin Chile, en octubre de 1988, el general Pinochct so sometió al voto afirmativo o negativo para continuar su mandato. Un arto antes del referéndum, la opinión mayoritaria era que "ganaría por gran mayoría".” Reanimado por la reactivación económica, el mismo general confiaba en su victoria. Sin embargo, mientras la campaña progresaba, la oposición movilizó a la opinión publica en su contra, El electorado frustró el intento del general Pinochct de gobernar ocho artos más, con un porcentaje de votos del 55 por denlo contra el 43 por denlo.
(10) En marzo de 1989, por primera vez durante setenta años, los votantes soviéticos tuvieron la oportunidad de votar libremente a los miembros de la Legislatura, lil resultado lúe en gran medida sorpitm- dente, "un castigo mortificante al poder supremo", que incluyó la derrota del jefe del partido en Leningrado y los miembros del Polit- luiió, los jefes del partido en Moscú, Kiev, Lvov y Minsk, varios di- i (gentes locales del partido, por lo menos dos comandantes militares, ,i ,¡ como otras figuras dirigentes del sistema comunista.’*
(11) En junio dé 1989, en las elecciones polacas. Solidaridad obtuvo una victoria aplastante y totalmente Inesperada, ganando 99 de los IIH) escaños en el Seriado y 160 de los 161 por los que competía en la ( amara Baja Treinta y tres de los treinta y cinco candidatos de alto niv< l del gobierno, que concurrieron sin oposición, no llegaron a olv lri» i •'! m-i• ario 50% de los votos requeridos para ser elegidos. Los i, «oll.t.lor. >.e describieron como "sorprendentes" y, según los ruino- le» l inio |.v. |>.ii luíanos del gobierno como Solidaridad los saludaron mui i-'ilo il gasto, porque no estaban preparados para esta eventualidad “
(12) la victoria en febrero de 1990 en .Nicaragua de la Unión N'u'imial ile la Oposición (UNO), dirigida por Violeta Chamorro, i .'iistlluyó una de las más increíbles y asombrosas elecciones en cu»I- ipoei lugar hasta la fecha. Fueron descritas, con variantes, como "asom- I n i derrota electoral", "asombrosa caída" y una "asombrosa expresión de la voluntad popular en Nicaragua”, que "asombró a muchos .ni iliNt.e. políticos" y produjo "gran sorpresa en los sandinistas".'1 A p. ir de lo. cálculos de que los ^andinistas sacarían partido do su i orllrol del gobierno y «te los recursos nacionales para ganar fácilmente. < harnoiTii ganó en ocho de las nueve reglones edminUtrativas y olí tuvo «-I 5S.2 „ ile los votos ante el 40,8 * de Daniel Ortega
(I t) l n mayo ile 1990, en Myanmar (anleriormcnte Birmania), el I »lado Mayor del eji'n ilo y el ( ónsojo para la 16 laura« ión «ti l (>r«l«-n
t.iion l.e. |'iI n i c i a s elección«“* mullipaitnlisU» en lieinta artoI I i .'•lilla lo to . ' | > .i i ■ •' ,t y "una -•*»«j • i • I a I <ga Na. i. hi,i | i m i .iII l>, illi' ia>M INI Di ilc la o| •• .»«i« lón. ganó «on un» “VI* loria

arrasadora", y eligió 392 de los 485 disputados escaños en la Asamblea Nacional; el Partido de Unidad Nacional, respaldado por los militares, ganó 10 asientos. Durante la campaña, el líder del NLD y cuatrocientos de sus activistas estuvieron presos, y su partido fue sometido a toda clase de restricciones y malos tratos.”
(14) En junio de 1990, en las primeras elecciones multipartidislas en Argelia después de 28 años de independencia, el Fronte Islámico de Salvación, tic la oposición, "obtuvo un resultado sorprendente", que fue recibido por los funcionarios en Africa del Norte y en Europa con "asombrado silencio”.'1 El Frente Islámico ganó el control de treinta y dos provincias y 853 concejos municipales. El partido único en el poder, el Erenle Nacional «le Liberación, ganó en catorce provincias y ■187 concejos municipales.
En todos los casos, los gobiernos autoritarios auspiciaron las elecciones y perdieron o les fue mucho peor de lo que ellos mismos y otros habían imaginado, ¿Hubo alguna excepción a este modelo, donde los gobiernos autoritarios auspiciaran elecciones limpias y ellos o sus aliados ganaran limpiamente? Un caso ambiguo fue el del referéndum de septiembre de 1980 en Chile, en el que el 68 % de los votantes aprobó una Constitución propuesta por el general l'inochet. Sin embargo, la oposición estaba severamente restringida y no hubo control electoral ni tampoco otras formas claras de supervisar la limpieza del proceso.” En Corea, en 1987, el candidato respaldado por el gobierno militar, Roh Tac Woo, fue elegido presidente por una mayoría del 36 % sobre los otros tres candidatos. Los dos candidatos de la oposición, que habían hecho una larga campaña contra el gobierno militar, obtuvieron un total del 54 % de los votos. Si hubieran unido sus fuerzas, probablemente habrían ganado las elecciones.
Las excepciones más significativas del fenómeno de la elección sorprendente sucedieron en las elecciones de Rumania, Bulgaria y Mongolia en mayo, junio y julio de 1990. En Rumania, el Frente Nacional de Salvación tomó el gobierno tras la caída de Ceouccseu, y cinc«» meses más tarde obtuvo una importante victoria en las elecciones de mayo de 1990. En Bulgaria, el Partido Comunista, que había gobernado el país durante décadas, se autodenominó Partido Socialista, y gan« el control de la Gran Asamblea Nado- nal En Mongolia, el secretario general y otros dirigentes de la cúpula del Partido Comunista fueron reemplazados, formaron partidos de oposición y llamaron a elecciones competitivas en las que l«>. <omunint.it ganaron el <>0-7(1 % dn los escaños del Parlamento l-'n lorio-, lo, i;nno‘. l e« figuran diligente-- del bando vence- il«»i hablan -ido (un» io lint«** «luíante lux u’gímunea comunulax
i oii... pn. ilen . .pli. n .. . .i.«« aparente» «I» .vi», ion. ilel
¿Cóiro? C aracloristcas de la democratización I f .'i

1C6 La tercera ola
modelo de elecciones sorprendentes? Tres factores podrían haber desempeñado un papel importante. Primero, los nuevos líderes se distanciaron a sí mismos de los anteriores líderes autoritarios. Sin lugar a dudas, ni Ccausescu ni Todor Zhivkov podrían haber ganado unas elecciones libres en sus países. Ion lliescu, el líder del Frente de Salvación Nacional, había sido un funcionario del régimen de Ccausescu, pero fue expulsado del Comité Central del Partido Comunista. En Bulgaria, Petar Mladenov y sus aliados habían derrocado a Zhivkov, el antiguo dictador; habían sido los reformistas que lucharon contr.i los conservadores en el proceso de transformación de ese país. En Mongolia se produjo un cambio menos drástico en la dirección.
Segundo, la coerción y el fraude en la realización de las campañas y las elecciones podrían haber desempeñado un papel importante. En Rumania y Bulgaria, los observadores internacionales estaban divididos respecto de hasta dónde había llegado la intención de los grupos del gobierno de influir mediante maniobras fraudulentas en las elecciones. Tales esfuerzos fueron, aparentemente, más intensos en Rumania que en Bulgaria. En ambos casos, los observadores extranjeros identificaron ciertos elementos de coerción y prácticas sucias, pero la opinión que prevaleció fue que no afectaron decisivamente el resultado de las elecciones.
El tercero y más importante factor fue la naturaleza de las sociedades. Como hemos indicado, los grupos de la clase media urbana fueron las principales fuerzas que presionaron a favor de la democratización en los países de la tercera ola. En 1980, solamente el 17 7o de la población de Rumania vivía en las ciudades, sobre 500.000 habitantes, comparado, por ejemplo, con el 37 % en Hungría. Tanto Bulgaria como Rumania eran todavía, a grandes rasgos, sociedades pacíficas, y ambas estaban en un nivel más bajo de desarrollo económico que otros países del este y del sur de Europa en la tercera ola, a la altura de algunos países del este de Asia y latinoamericanos en las mismas circunstancias. Mongolia era todavía una sociedad pastoril, con tros cuartas partes de su población que vivía fuera de la capital y coh una red viada insignificante. En los tres países, los partidos de la oposición eran fuertes en las ciudades; los partidos que sucedieron a los regímenes comunistas ganaron en el campo, lo que les proporcionó suficientes votos para reconquistar el poder. Si un país producía un resultado sorprendente en una elección auspiciada por un régimen autoritario, era tal vez una prueba de que había alcanzado un nivel de desarrollo socioeconómico necesario para soslciu i un ré gimen democrático.
I .i frecuencia del lenornenn de el. .virtn noipiendrnli' en I.»•

¿Cómo? Características de ta democratización i f. /
transiciones del autoritarismo a la democracia plantea tres peguntas importantes:
Primero, ¿por qué los gobernantes autoritarios, o los guipo* estrechamente vinculados a ellos, perdieron las elecciones de manera tan impactante? La respuesta más obvia, y probablemente más válida, es que perdieron las elecciones por las mismas tazones que los líderes y partidos que habían estado en el poder du rante considerables períodos de tiempo perdieron las elección- . en los estados democráticos.^Todos los líderes pierden al fina', -i apoyo y legitimidad inidalts./EI pueblo busca una alternativa I u la mayoría de las elecciones sorprendentes los votantes emitieron sus votos contra los gobernantes autoritarios en el poder. Probablemente votaron contra el sistema autoritario existente. Podi i.m >• no haber sido pensados como votos a favor de la democracia ‘ n embargo, votar contra los dirigentes era votar también contra - 1 sistema. I.a derrota de los gobernantes en un gran número de I >, democracias industrializadas en los años setenta y a comien/«.-. .liles ochenta no destruyó la democracia; ellos la renovaron l’m contraste, la derrota electoral de los gobernantes autoritario* «ig* nificó generalmente el final efectivo del régimen autoritario.
t El carácter de protesta de los votos en las elección«-, nrpir.. denles es el reflejo de la sutil naturaleza de la unión <!«• la . | .. i ción. Individuos y grupos que representan ideologías polín........«indistintas, y con muchos agravios contra el régimen, tini- iou para votar contra éste, j
A menudo, la oposición era una coalición formada p..« }-,..-n número de partidos, con pocas cosas en común salvo su Oj tm« nm a los gobernantes en el poder. Tanto en Nicaragua como en t hile, por ejemplo, las coaliciones de la oposición estaban compuestas por catorce partidos, que iban desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. En Bulgaria, donde ganó el partido del gol-iri no, la coalición opositora abarcaba diecisiete partidos y movirnnn tos. En muclias elecciones, el partido líder de la oposición eia un partido nuevo y recién formado que, independientemente de mi ideología, podía servir como un nuevo y no desacreditado vele« u- lo para los distintos resentimientos y frustraciones qu< lo-« vol.m les tenían hacia el régimen. Parece muy improbable, por ejemplo que una mayoría de argelinos.« n 1990, estuvieran estrix llámenle identificados con el lundamcnl.iliMno islámico. Sin embargo. v«« lar |Hir el I-rente Islámico de Salvación era l.i vía más ele« n\.« .1. expre ilón de *u oposición al partido que había gobernado Argeh i limante ln di-ada-i |Sm añadlduia, «->l »l«a el lenóMieno de las Viuda\ y Ion liljnk «• oig.mi/aion guipo* belerogi'iM«* de ii|*os|> li'n alroiletliM «le la» imi|« n Mipeivlvienli . l unlllan » de lo*

IGU La tercera ola
héroes mártires: Corazón Aquino, Benazir Bhulto, Violeta Chamorro, Aung San Suu Kyi. Aquellos líderes encarnaron la contradicción del bien contra el mal propia del régimen autoritario, y proporcionaron un símbolo magnético y una personalidad alrededor de la cual toda clase de grupos disidentes pudo alinearse. Además, el pueblo rara vez perdió la oportunidad de emitir votos de protesta contra los representantes de los gobiernos autoritarios instalados en el poder.
Segundo, en vista de este modelo de derrotas sorprendentes, ¿por qué los gobiernos autoritarios auspiciaron unas elecciones en las que perderían con tanta facilidad? Parecen haber sido forzados por diversos factores, incluyendo la percepción de la necesidad de revivir su decadente legitimidad nacional, la prevalencia de las t normas democráticas en el mundo y en sus países, y el deseo de l lograr el respeto y la legitimidad internacionales (simbolizada esta/ última por una recepción del presidente en la Casa Blanca). PoJ añadidura, en la mayoría de los casos, los riesgos de afrontar unas elecciones no parecían ser muy grandes. Normalmente, los regímenes autoritarios proporcionan mecanismos de realimentación, y los dictadores tienden a creer que tienen suficiente entendimiento con su pueblo como para ganar su apoyo. Por supuesto, los líderes autoritarios también controlaban el gobierno, las organizaciones políticas legalizadas por ellos y los recursos financieros básicos. Por ello era razonable que pensaran que iban a barrer lo que habitualmente se veía como una oposición débil, de base estrecha, desorganizada y fragmentaria. Los gobernantes autoritarios extrajeron la siguiente conclusión: "¿Cómo podría perder?".En gran medida, la tercera ola de democratizaciones se movió gracias a la- falsa-cólifí.Trrzá~dé IciTdicladores.
T i n duda, la confianza dé los gobernantes autoritarios de que podrían ganar las elecciones que habían auspiciado residía en la convicción de que podrían manipular los procedimientos electorales. Algunos líderes intentaron influir en el resultado de las elecciones, modificando el calendario de éstas. Normalmente, tanto ellos como sus oponentes pensaron que adelantar las elecciones beneficiaría al gobierno porque estaba organizado y controlaba la opinión pública, mientras que convocar a elecciones a largo plazo beneficiaría a la oposición porque, al darle tiempo, le permitía organizarse, informar al pueblo y movilizar sus apoyos. Marcos convocó a unas elecciones "instantáneas", con la esperanza de que la oposición estaría desorganizada y mal preparada. En Hr.i-.il, la oposición apoyó retrasar el programa de elecciones hasta mavode 1980, porque temían no estar preparados para ellas * I o la M. i de NegociacioiK“'. polaca, el gobierno Intentó oblen*» ■ n,

¿Cómo? Características de la democratización I1
anticipadas, y Solidaridad hizo una importante concesión cun estuvo de acuerdo con esto. En Hungría, el gobierno quiso ele nes presidenciales anticipadas porque comprendió que su p ble candidato, Imre Pozsgay, tenía buena imagen pública y mu chas posibilidades de ganar. La oposición temía que esto sucedí ra, y presionó mediante una propuesta de referéndum sobre tema, en la que el pueblo aprobaría un Parlamento que solee» naría al primer presidente. En Checoslovaquia, similares prc» paciones sobre las ventajas de las elecciones anticipadas aqueja a los comunistas, y en Rumania, en febrero de 1990, los dirigen de la oposición dijeron que querían retrasar las elecciones prog madas para mayo, porque no disponían de recursos apropiados tenían poco tiempo para prepararse para ellas.
La lógica de las distintas posiciones del gobierno y la opuse ción sobre el calendario electoral parece obvia: los grupos tic la oposición se beneficiarían con más tiempo para prepararlas Sin embargo, en apoyo de esta lógica existe muy poca evidencia empírica. Por ejemplo, volviendo a la segunda ola de democratl /.ación en Turquía, el gobierno anticipó las elecciones a julio «fe 1946 para "sorprender a la nueva oposición antes de que pudl<,i.i organizarse completamente",'*' pero a aquel partido lo íue muv bien en esas elecciones. En las elecciones de Corea de febrero tic 1985, el opositor Partido Democrático Nueva Corea, formado una« pocas semanas antes do las elecciones, obtuvo el 29 por ciento efe ios votos, y 67 de los 181 escaños en la Asamblea Nacional * Según observadores imparciales, Ferdinand Marcos perdió su ele« ción "instantánea", y Solidaridad alcanzó una victoria apl.v-Mnio en las elecciones anticipados a las que había accedido con bastante resistencia. La evidencia no es concluyente, pero claramente no sirve para apoyar la teoría de que los gobiernos siempre se bou» fician de la convocatoria de elecciones anticipadas, v que los <>|" ■ sitores sufren las consecuencias de participar en ellas.
Segundo, a menudo los gobernantes autoritarios organizan fe« elecciones de acuerdo con sistemas electorales establecidos para favorecer en gran medida al gobierno, maltratando «.• intimidando a la oposición y empleando recursos nacionales para la campana Por supuesto, llevadas al extremo estas tácticas aseguran la v» lo ria del gobierno, pero transforman en una burla las elecciones Sin embargo, en la mayoría do las elecciones sorprendentes enumera» das más arriba, los grupos «*n el poder hacen esfuerzos, a vece» muy grandes, |ioi ife<ant.w Le. elecciones a «u favor, y .»sí y lodo esto uo «Mitre. En e l« ur*o de una «lis .ida, desde 1**74 hasta I1IM, el gobierno braulfel'o »• > i 6 ov.iilaun. lile «li» leyes «obre eleci nes |> iiII.Iimi y ■ antp *fta» el« - »««rafe» «on la esperan/.» ife ileli'ner

170 La tercera ola
i’l gran crecimiento del poder de Ja oposición. Esto no ocurrió. Otra vez, la evidencia es fragmentaria pero la que hay sugiere que, a menos que hubieran sido llevadas al extremo, estas tácticas no pudieron asegurar al gobierno la victoria.
Si la manipulación del calendario y de los mecanismos electorales no bastaba, la alternativa que quedaba a los gobiernos autoritarios era el fraude. Los gobiernos autoritarios pueden ganar fraudulentamente las elecciones si quieren. En el pasado, a menudo era posible hacer fraude tranquilamente, por caminos no demasiado obvios, de modo que, aunque todos Jo supieran nadie podía probarlo. En las elecciones de julio de 1978, en Dolivia, por ejemplo, el general Banzer preparó un fraude masivo para que su candidato, el general Pereda Asbun, recibiera exactamente el 50 % de los votos.*7
; Sin embargo, a medida que la tercera ola avanzó y la democratización se convirtió en un fenómeno reconocido de políticas universales, los medios de comunicación pasaron a prestarle más atención y las elecciones fueron objeto del control mundial, j
A linos de los años ochenta, los observadores extranjeros se habían convertido en una presencia familiar e indispensable en casi todas Lis elecciones de la transición. En algunos ejemplos, estas misiones fueron auspiciadas por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos u otros cuerpos gubernamentales. Fn otros casos, diversos organismos privados proporcionaron sus servicios. En 1990, el National Democrntic Institute íor International Affairs había organizado grupos internacionales de observadores para controlar las elecciones de la tercera ola en trece países. Delegaciones del Congreso de Estados Unidos y otras legislaturas también estuvieron presentes en algunos casos. El ex presidente Jimmy Cárter jugó un papel activo, y añadió su autoridad a varias de estas misiones.
Los observadores extranjeros hicieron más difícil, si no imposible, que los gobernantes hicieran fraude en una elección tranquilamente y en secreto. Sin embargo, un fraude flagrante, como en Filipinas y en Panamá, derrotó el propósito de las elecciones, que era realzar la legitimidad doméstica e internacional de los gobernantes. Si, por otra parte, el gobierno no se negaba a permitii observadores externos "imparciales" para observar la votación, se convertía en una prueba de que estaba manejando fraudulenta mente la elección.! la aparición y el predominio del fenómeno de los observadores extranjeros tuvieron un desarrollo mayoi m lo. años ochenta, y realzó significativamente la importancia de la* elecciones en los procesos de democratizai ion (
I os gobernnnlirs autoritarios que habían .«ir pi. 11 lo ele*. ■■ -i «• para rotor/.u uu legitimidad en declive i'*ljtt<-m n* u n « p< ■•luía i le

¿Córra? Características tío la democratización l / 1
no ganadores. Si jugaron limpio, sufrieron una "sorprendente' derrota. Si manipularon el calendario y los procedimientos de foi m » extrema, probablemente también perdieron.Si hicieron fraude, pe»- dieron más legitimidad de lo que ganaron. (Las razones que lo-, llevaron a plantear elecciones —legitimidad en declive y pr> i< *n de la oposición— fueron también la razón de que perdieran aquo lias elecciones.^El dilema insoluble al que ellos se enfrentaron fu«' resumido por el general Fe litando Matthei, comandante de !.i íut'i / 1 aérea chilena, poco antes de las elecciones de 1988: "Si el candida to del gobierno gana, todos dirán que ha sido un fraude. Si píenle, todos dirán que han sido unas elecciones limpias. De esta maneta, tenemos más interés que nadie en poder mostrar que éstas -m unas elecciones totalmente limpias .* lín 1990, los sandiniM.is, confiados en su victoria de manera similar, sintieron la n n v . dad de convocar a unas elecciones limpias, e invitaron a ma- de observadores extranjeros que podrían atestiguar a la vez m limpieza y la victoria. Los resultados ilustraron lo dicho por Mallín*! Los regímenes autoritarios sólo pudieron legitimar su liyimru .1 través de elecciones, para terminar su régimen a través »le e!r.. io nes.
Tercero, las elecciones auspiciadas por los regímenes .uilurll • ríos también plantean problemas a la oposición. ¿Deben partí. ip«f en ellas o deben boicotearlas? Dado el modelo de derr«>t e. -..i prendentes de los regímenes autoritarios, ¿cuál, si I » hubi-ia o la la razón para que la oposición no sacara ventaja de la oportun I.ul ofrecida por las elecciones auspiciadas por los gobierno-. autortU rios? Normalmente, estos problemas aparecieron cuando un nv,i men de transición estaba claramente en marcha: si los refoinuilo- res democráticos estaban en el poder y avanzaban decidid mu nubada un proceso de transformación, si los líderes de un i;ohi< uu> militar dijeron explícitamente que regresaban a los cuarteles. .1 lo«, diiigentcs del gobierno y la oposición estaban de licúenlo con . I prek eso de transferencia. En estas circunstancias, los gu ip o . pi m opales ile la o|K>sición normalmente no tienen razones p.ua no partir ipar.
I n el otro extremo de la oposición, los demócratas teñí m |......que gan.ii aceptando designaciones en los gobiernos autoritario« v otorgando así legitimidad a aquellos gobiernos. Si lo hicieran e divoiii iii.iii ello-» mismos «le i.us elementos caracterlstlro-.. y '•«• volverían dependiente «le los gobernante-. autoritarios lanío • I gol mi « l i o «le | .1 r«1.'«■ I I en Colonia, como el de liotlu, en hudálílt a. |* ■ • i*,inp|o. Iitlenlaion contal ««'li lo- ilirigeoti »le la opo«lt ItVn • o lo 1 . m»'* jt »'• . «MiMillivo» rk”»Ignacio* l'aia promovei la demn •Mtlz«.kHl, lo. dirigen!« de la upmlcMn |*ola«.i v ■»u.lalil. ana

172 Ln torcera cía
rechazaron cortamente esa participación. En general, los opositores democráticos también rechazaron la participación en elecciones para puestos carentes de poder real y simples instrumentos del gobierno. En 1973, por ejemplo, Papadopoulos intentó reanimar su decadente régimen prometiendo elecciones parlamentarias. Los líderes de la política griega rechazaron participar. Georgc Mavors, cabeza de la proscrita Unión de Centro, Jo expresó así: las prometidas elecciones "tenían un solo propósito: legitimar la dictadura, cubriéndose con un Parlamento castrado que no tendría poder de debatir, ni de decidir por su cuenta en ninguna de las cuestiones vitales de la nación".M
Entre aquellos dos extremos, la mayoría de las veces apareció el lema del boicot cuando las elecciones fueron convocadas o por el régimen conservador o por un régimen liberalizado^ cuyas últimas intenciones sobre la democratización eran poco claras. Los lideres de la oposición filipina, por ejemplo, debatieron acaloradamente y no se pusieron de acuerdo sobre si debían boicotear las elecciones auspiciadas por Marcos en 1978 y la Asamblea Nacional de 1984. La mayoría, aunque no todos, los políticos negros de Sudáfrica exigieron el boicot a las elecciones municipales de 1983 y 1988; los líderes políticos de color y los asiáticos estaban divididos respecto de la participación en las elecciones parlamentarias de 1984 y 1989. Tres de los cuatro partidos opositores exigieron el boicot a las elecciones presidenciales de 1984 en la República Dominicana, cuando se vio que el gobierno de Balaguer tenía pocas o ninguna intención de renunciar al poder. Cuando el gobierno de Estados Unidos presionó, los grupos de oposición boicotearon las elecciones de Nicaragua en 1984. I.os dirigentes de los partidos paquistaníes exigieron el boicot a las elecciones para la Asamblea Nacional de 1985, organizadas por el régimen de 7.ia cuando empezó la liberalización. Los dos principales partidos de oposición (e) Movimiento para la Democracia en Argelia y el Frente de Fuerzas Socialistas), pero no el Frente Islámico de Salvación, exigieron la abstención en las elecciones locales de 1990 en Argelia.
Los gobiernos conservadores o liberalizad ores auspiciaron elecciones para realzar la legitimidad de su régimen y /o exten- d»'i su influencia personal en el poder. De esta manera, la parti- ■ ¡pación en las elecciones de al menos algunos grupos de oposi- i ló n ifiu ltó esencial para los gobiernos autoritarios. Marcos, por • I* inplo, recibió la decisión de benigno Aquino de presentarse a la A■ .imbli i en 1978 mientras estaba en prisión bajo scntenci i de m u-11• -i i aui .1 de "haber legitimado este ejercicio" A m< nido.
gol> ie in i.. Intentan si Ilustrar m íenlos d i I......... I .. |,

¿Cóaio? Características do la democratiza' ii*.n i ?»
elecciones parlamentarias de 1985, en Paquistán, "la propaganda hostil y la instigación a boicotear el censo fueron declarada-' dr litos punibles", y "los periódicos recibieron, en febrero de I9H3J la orden de no publicar ninguna declaración a favor de la enm paña de boicot".40
Las campañas de boicot desplazaron la esencia do las olee» m nes: en vez de a quién votar, plantearon si había que votai I I éxito de estos intentos fue diverso, y su resultado dependió dr* la unidad de los grupos de oposición que apoyaban el boicot, di la percepción pública de las*intenciones gubernamentales y rio la experiencia electoral previa. La mayoría de los negros sudan i. anos no habían votado nunca anteriormente, así que no resultaba i préndente que sólo el 20 % de los votantes negros potencíale«, votaran en las elecciones municipales de 1983, y alrededoi de! 30% en 1988. El 30 % de los votantes de color y el 20 de l>*. votantes indios participaron en las elecciones parlamentaria*, de 1984 en Sudá frica, y la votación en 1989 fue comparativamente baja. En la República Dominicana, en 1974, la abstención alean/.', un promedio del 70 %.
Algunos intentos de boicot tuvieron menos éxito I o . principales grupos de la oposición instigaron a los votantes « .paño'. . .« boicotear el referéndum sobre la reforma política en dlciembn* de 1976, pero el 77 % de los votantes fueron a votar. Sin embaí),esta votación era auspiciada por un gobierno claramente .......pinmetido con la reforma democrática. En las elecciones parlamentarias de mayo de 1984 en Filipinas, el 80 % del electorado vot * ■« pesar de los llamamientos a la abstención por parte de los guipo'- izquierdistas de oposición. En las elecciones para la Asamblea Nacional Paquistaní de 1985, boicoteadas por los partido-, polín eos, fueron elegidos muchos candidatos de la o|>osición, y partidos, en consecuencia, admitieron que habían cometido un nmr al pedir la abstención. Cerca del -10 % de los votantes poten* nili « se abstuvieron en las elecciones provinciales y locales de l'fd en Argelia.45
¿En qué consistían, entonces, la eficacia y la conveniciv la de los boicots como estrategia de la oposición democrática? I I • «lude un boicot no radicaba en terminar con el régimen autorilai i..,0 expulsar al gobierno del poder. Reducía su legitimidad, m . delas razones por la que los gobiernos respondieron tan vigou. ■ mente contra los intentos de boicot. Por otro lado, los lra.a*.n*i del boicot fueron l.i evidencia de la debilidad de la opunl......1 iv. bol« ni*' má'* importante*, a n nudo se tradujeron en la opmIunidad di lenuH' lar, ellgi.-ndo una -ali.la sin pmlileiu.is en vi t de • i e.pnU.id........ .. vi'1 . ii. . l'artli ipai en una campana

174 La tercera ola
proporcionaba una oportunidad, que dependía de las restricciones del gobierno, para criticarlo, movilizar y organizar a los partidarios de la oposición, y convocar al pueblo. Era un incentivo para la actividad política, y los regímenes autoritarios sólo cambiaron o cayeron a partir de la actividad política. Si las elecciones se llevaban a cabo con una mínima limpieza, a menudo la oposición se portaba extraordinariamente bien. Normalmente ganó una elección "sorprendente" y derribó al gobierno. En relación con esto, los candidatos de la oposición hicieron campañas efectivas en las elecciones auspiciadas por los gobiernos autoritarios en brasil, Taiwan, México, Filipinas, Paquistán y la Unión Soviética.
Hasta los resultados más modestos de la oposición electoral pudieron ser capitalizados para debilitar al gobierno. Peping Cojuangco argumentó que !a oposición filipina intentaría ganar las elecciones parlamentarias de 1984, aunque claramente no pudieran ganar por mayoría, porque "si ganan 30 (escaños del Parlamento) esta vez, el pueblo entonces creerá que pueden ganar, y en las próximas elecciones esos treinta se multiplicarán". En brasil, en los años setenta, el gobierno restringió la campaña electoral de la oposición, y cambió las leyes electorales para dificultar su victoria. Sin embargo, el partido de la oposición intentó ganar cada escrutinio lo mejor que pudo, ampliando gradualmente su fuerza y control de los cuerpos legislativos, y usó estas posiciones para presionar al gobierno para ir hacia la democratización y, como resultado, progresivamente, llegó a ser visto como una alternativa real de poder.13 Al mismo tiempo, sus actividades fortalecieron el juego de los reformistas democráticos en el gobierno, que negociaban con los ultraconservadores que resistían en el sector militar.
En Sudáfrica, los partidarios del boicot redujeron mucho su participación en las elecciones de 1984 para los parlamentos indio y de color. Algunos de los que fueron elegidos, sin embargo, hicieron un uso efectivo de su posición en la campaña contra el afwlheid. Una sesión parlamentaria en 1985 abrogó las leyes que prohibían los matrimonios interraciales, así como las relaciones ■ exuales, y la formación de partidos políticos multirraciales. También so relajaron las restricciones sobre la residencia y el empleo de Un negros en las áreas urbanas. Los miembros del Parlamento I'" eran indios o de color impulsaron estos cambios. Alian
11- mil i** líder del Partido laborista de color, "forzó al señor l'otha a oponerse a la ley que impedía la formación de pailidn-. iiiullin.il lali proponiendo a lo* candidatos do color ala • ama o* Imb • I | Piulido I al -insta lamba n pisitia haber u I ni • a

¿Córr o? Características do ía democratización l / 6
aflojar 'las leyes de circulación del pasado', que controlaban el movimiento de los no blancos, y animado a la comunidad negra a resistir los planes gubernamentales de alejarlos del hogar de su* antepasados".41 A continuación, I lendrickse usó la fuerza del grupo de color del Parlamento para pedir que el presidente Botha revocara al Grupo Area de Acción, a cambio del acuerdo de HendrickM- para enmendar la Constitución, de modo que se pospusieran las elecciones parlamentarias de 1989 a 1992. Botha se negó a cumplir el trato, y las elecciones se realizaron en 1989. En Sudáfrica y en otros lugares, los representantes elegidos encontraron vías de realizar acuerdos con el gobierno, y negociar con él en interés de la* reformas democráticas.
Los más propensos a) boicot electoral oran los grupos rudi cali/.ados de oposición, en contra de la democracia. Los insurgentes mnrxistns-leninistas de Filipinas y El Salvador despu- ciaron las elecciones. Grupos de oposición, como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el CNA en los arto* ochenta, que rechazaban participar en elecciones limitada-, o fraudulentas, fueron dominados por dirigentes que no se oponían a que un régimen no democrático fuera reemplazado poi otro do las mismas características. En 1984, en las elección*- ' filipinas, el Frente Nacional Democrático dominado por *1 <<> munismo dirigió una campaña de boicot contra Corazón Aquí no y los otros candidatos demócratas que participaron * n la** elecciones contra el régimen de Marcos Ellos tamWn Inh-nnt fien ron el uso de la violencia durante la campaña I a upo-.i ción que participó en esas elecciones —dijo un dirigente del Partido Comunista— es solamente oportunista. I a oposim ¡i mal son los boicoteadores."“ Estaba en lo cierto. La "oposi*.iói mal se opuso tanto a Marcos como a la democracia. Los "oportunl* tas políticos" sacaron más partido de las urnas que de las hala ■ para revivir la democracia filipina.
La lección de la tercera ola parece clara: los dirigentes nultal- tarios que querían permanecer en el poder no deberían haber convocado a elecciones; los grupos de oposición que dtfseah i I * democracia no deberían haber boicoteado las elecciones convo* a rías por líderes autoritarios.
En el curso de las transiciones a la democracia, también la* elecciones tendieron a promover cierta moderación polílt- a l'm porcionaron incentivos para desplazar hada el u nlto tantu ilo-, partidos de oposición que querían ganar poder ............ * lospartidos del gobierno que querían retenerlo, l o las primera-elecciones de alud de |u ,'. |*m volantes j-m tugue es t» * I - •. « ion *1'-* iMvaon ol* la» alleritiilkvaa m u »l- ta . y ulm nai-ii -ai

176 La teicoia ola
apoyo a los partidos centristas moderados. Dos años más tarde, los votantes españoles actuaron de manera similar en sus primeras elecciones, lo que fue descrito con toda propiedad como "un triunfo de la moderación y del deseo de cambio".45 Los votantes de Grecia, El Salvador, Perú, Filipinas y otros lugares dieron de manera similar sólo un pequeño apoyo electoral a los revolucionarios de izquierda, y, por supuesto, los votantes nicaragüenses desalojaron a los izquierdistas del poder. Con tan sólo unas pocas excepciones, los pueblos rechazaron de forma rotunda a los viejos regímenes autoritarios y a aquellos que habían sido sus socios, y también rechazaron las alternativas extremistas de esos regímenes. "Ni dictadores ni revolucionarios", era, en efecto, la máxima de los votantes en las elecciones de la transición de la tercera ola.
Las elecciones fueron una vía para alejarse del autoritarismo. La revolución fue otra. Los revolucionarios rechazaban las elecciones. "No permitiremos que las organizaciones títere consigan representación", dijo la cabeza del ala militar del CNA en relación con las elecciones municipales de 1988 en Sudáfrica. "Usaremos la violencia revolucionaria para impedir que los negros colaboren." Fl contraste entre- las dos vías fue bien sintetizado por Alvaro Cunhal, cabeza del Partido Comunista Portugués, en 1976:
En I.» revolución portuguesa intervienen dos procesos, dos dinámicas con características diferentes. Por un lado, la dinámica revolucionaria, creada por la intervención de fuerza material —popular y militar— que transforma directamente situaciones, conquista y ejerce las libertades, combate y derrota a los fascistas, se opone a los intentos contrarrevolucionarios, provoca profundas transformaciones sociales y económicas, intenta crear un estado a! servicio de la revolución, y organismos de poder (incluyendo organismos militares) que garanticen el proceso democrático y se correspondan con las transformaciones revolucionarias.
Por otro lado, el proceso electora!, erigido como la alternativa de! sufragio universal por lew órganos de poder, que tienden a subordinar cualquier transformación social a una legalidad constitucional previa y no reconocen la intervención militar en la vida política, o la predominante y creativa intervención de las masas en el proceso revolucionario.4* I
I En la tercera ola, "la dinámica electoral" llevó del autoritarismo , a la democracia; la "dinámica revolucionaria" llevó de una forma > ríe autoritarismo a otra

¿Cómo? Caractefístlc«s do la democratización I t f
BAJO NIVEL DE VIOLENCIA
Los grandes cambios políticos casi siempre implican violencia La tercera ola no fue una excepción. Casi todas las dcmocr.il 1/ a dones entre 197'! y 1990 implicaron alguna violencia, aunque • u nivel general no fuera alto. A medio camino como estaban m i lila negodación y las elecciones, la mayoría de las democratizaciones de la tercera ola fueron relativamente pacíficas, comparada' con otros regímenes de transición.
A La violencia política implica la acción de personas que agre den físicamente a otras personas o propiedades para afectar la
'composición o la conducta del gobierno. Una medida imperte« la pero ampliamente usada de la violencia política es el número de muertes por razones políticas ocurridas durante un período de tiempo determinado, o en conexión con un acontecimiento con lito. Resulta muy difícil estimar con un grado elevado de segur id > I el número de muertes ocurridas durante la tercera ola Coro«-p tualmente, la violencia como parte del proceso de domo> cati/.i ción tiene que ser diferenciada de la violencia que puede o« urm durante la democratización, como los habituales ¿is< -.inalMt d.presuntos opositores por parte del gobierno (lo que «• un a.......terística inherente a muchos regímenes autoritarios), y il<- los mu flicios étnicos, que pueden ser un producto de la liberaliza. u>n \ de la democratización.
l£n una minoría de países, los esfuerzos democratizadme* (nerón acompañados por importantes actos de violencia I a violero ia más vasta se produjo donde se había sostenido un conflicto uima do entre el gobierno y los movimientos guerrilleros de opo .u ion durante un período prolongado de tiempo. En Guatemala, I I • al vador, Filipinas y Perú, los marxistns-leninistas mantuvieron guerras de insurgencias contra los gobiernos autoritarios, eso* gi>|.»-i nos fueron reemplazados por gobiernos elegidos déme- i.itn am«1 ai- pero la insurgenda, sin embargo, continuó. Al menos en < .intímala y El Salvador las muertes políticas, consecuencia de la guerrilla contra los regímenes autoritarios, fueron coiiM.ln.ib!« la cifra estimada de muertos en Guatemala, entre 1978 y la i Ir.. loo de Vinicio Cerezo en 1986, alcanzó entre 40.00(1 y lOOOtXI |a t asesinatos políticos en El Salvador entre «-1 golpe n i. him.i.i .le l l>78 y la llegada al poder de Duarte en 1981 lian sido «■ im . i.m entre 30.000 y 45.000. Aquellos muertos fueron la comas ro o. i.i «leí brutal e indi* rimmado ii .o de la violencia por parle de la- lun / a h d«- M'gurldad. pie defendían a lo. gobierno- .ni toril a rio* •«•güeña lonli.» !>■• m.«siini.-nlo . i. l .‘Mi • que inl. ot.iban tlcin* ii lo* s i il iblis t i (n-iiueni-'. man ulau li-ttinltila < I • mi.. lien fli>

17a La tercera ola
ron el producto de una guerra entre dos grupos no democráticos, más que el intento democratizado^ por parte del gobierno o de la oposición. l£n Nicaragua, 23.000 personas fueron muertas, según algunos cálculos, en la guerra civil que transcurrió entre 1981 y 1990. No se sabe si la victoria militar de la contra hubiera producido un gobierno democrático en Nicaragua. I a guerrilla de la contra, sin embargo, fue uno de los factores que indujeron al régimen sandinistn a convocar a elecciones. Tras asumir el gobierno democrático, la contra, a diferencia de los marxistas-loninistas en Guatemala y El Salvador, finalizó su rebelión y se desmanteló. Fn consecuencia, las víctimas de la guerra civil en Nicaragua, a diferencia de Fl Salvador, Guatemala, Filipinas y Perú, fueron consideradas como parte del costo de la democratización.
Nicaragua ocupa el primer puesto de los países de la tercera ola que lucharon por la democratización en cuanto al número de víctimas. Para el período 197-1-90, probablemente Sudáfrica sea el segundo. En Suciáfrica, 575 personas fueron masacradas en la matanza de Soweto en 1976; unas 207 fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales, el CNA y otros grupos entre 1977 y 1984; se calcula que alrededor de 3500 murieron en los levantamientos en poblaciones negras entre 1984 a 1988, y entre 3500 y 5000 más en las luchas mire grupos negros desde 1985 a 1990. Quizás un total de 9500 a 10.000 personas han muerto por la violencia |x>lí- tica entre 1976 y 1990.
Los incidentes o acciones individuales también han provocado un significativo número de muertos en algunos países. Las invasiones de Estados Unidos ocasionaron la muerte He unas 120 a 150 personas en Granada, y al menos 550 y posiblemente más de 800 en Panamá. Fl ejército coreano mató por lo menos a 200, y probablemente a más de 1030 personas, en el incidente de Kvvangju en mayo de 1980. Probablemente, de 1000 a 3000 personas fueron asesinadas por el ejército birmano cuando suprimió el movimiento a favor de la democracia en agosto y septiembre de 1980. Entre 4<KI y 1000 personas murieron en Pekín por el endurecimiento de la política gubernamental en junio de 1989. Por lo menos 746 personas murieron por la violencia política en Bucarest en diciem- ore vio 1989, y probablemente otros cientos más fueron asesinados en Timisoara y otros lugares. Aparentemente, más de 200 persona*. murieron en los golpes de estado en Bolivia en 1979 y 1980.47
Sin cmb.ugo, en la gran mayoría de los países de la tercera ola, lo ■ nivele*, generales de violencia fueron bastante bajos. F'sta fue i l.iramente la situación en las primeras transiciones del mu de I un-pa. I n el guipe que comenzó la tercera ola, en Portugal, por • i* tupio m uneion‘i pei'Min.ei y 15 Ilición hernia*. Al wn** •Igoi« n

¿Ctíno? Caracíerlst cas tío la democratizaos» 1 7 1!I le, murieron menos de doce personas por la violencia política
Varias personas más murieron en los levantamientos campesino', anticomunistas del norte de Portugal en el verano de 1975. Un soldado murió en el abortado golpe derechista del 11 de marzo de 1975, y tres más en el golpe y contragolpe del 25 de noviembre de 1975.'* Sin embargo, en un año y medio de sublevaciones revolucionarias en Portugal, el total de muertes políticas probablemente fue inferior a 100.La transición española también fue relativamente pacífica. Durante los cuatro años que van de 1975 a 1978 se registraron 205 muertes por razones políticas: 13 por grupos de extrema derecha, 23 por grupos marxistas-leninistas, 62 por la policía y la Guardia Civil y 107 por ETA, movimiento izquierdista
i de los separatistas vascos.** Dejando aparte las 34 personas delejército muertas en el Politécnico, la transición griega estuvo reía tivamente libre de violencia.
Las transiciones de los regímenes militares sudamericanos, con la excepción particular de Chile, también fueron en general pacíficas. No se derramó sangre durante los cambios de régimen en Polonia, Alemania oriental, I lungría y Checoslovaquia. Estas transiciones fueron, como señala Timothy Garton Ash, "notables por su casi completa falta de violencia... Ño se tomó ninguna Bnstllln. ni se levantó ninguna guillotina. Los postes eléctricos so usaron sólo para iluminar las calles".w
En Taixvan, el suceso más dramático en la lucha por la democratización fue el llamado "incidente de Kaohsiung", en el que no murió nadie, pero fueron heridos 183 policías desarmados. I n Filipinas, un país con una cultura propensa a la violencia, tanto el régimen de Marcos como los rebeldes marxistas mataron gente, pero el número fue limitado y los principales grupos de opom< ion no emplearon la violencia. En Corea, después del incidente de Kwangju, la violencia se restringió y ocurrieron muy pocas muet tes por razones políticas. El retorno a la democracia en India \ Turquía, después de su breve experiencia con un gobierno auto ritario, también implicó un mínimo de violencia, como ocurrió con
, la transición nigeria na.i j Obviamente, hubo violencia en la tercera ola, jx*ro en genera!' fue absolutamente limitada. El total de muertes por razones |s<li
ticas en más de treinta intentos do democratización, salvo en Ni i.nagua, entre 1974 y 1990, llegó probablemente a unos 20.(K)(), v so concentraron espo lalmento en Sudáfrica y Asia Sin embargo, en comparación con lo . cientos «le miles de pernona* muerta« en confite tos linliv Id lia le , guerras Civiles y guerra* intimar ion» Ir*, y considerando .• •. j•• • • >t»v» o .tilla I.•<« logrados rn término« di'• am b lo |» >1111. o el < lo ■ n s | i I ..>. luíhmita« de la leí. n a nía lie
A

(Mu I i tercera ola
r»ti.»ordinariamente bajo. La democratización se ha cobrado una (tarto infinitesimal de las muertes por razones políticas en el mundo• ñire 1974 y 1990. Desde la "revolución de los claveles", en Lisboa, i la "revolución de terciopelo" en Praga, la tercera ola ha sido de manera concluyente una ola pacífica.
¿Cómo se explica ese bajo nivel de violencia en estos cambios ile régimen?
Primero, la experiencia de algunos países con una violencia civil importante antes de que la democratización empezara, o en los inicios de su proceso de democratización, animó tanto a) gobierno como a la oposición a renegar de la violencia. España y Grecia sufrieron sangrientas guerras civiles que ahondaron las divisiones, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos militares de Brasil, Uruguay y Argentina tuvieron despiadadas "guerras sucias" contra los grupos terroristas en los años ■escuta y setenta. El efecto de esas guerras fue reducir drásticamente o eliminar la oposición extremista del tipo Marighelln, comprometida exclusivamente con la violencia.*1 Un segundo efecto lúe producir en todos los sectores sociales la reacción de "nunca /!!<} ■ Pn diciembre de 1982, por ejemplo, la transición argentina se vio frustrada cuando algunos participantes de una manifestación ■lUlorizada avanzaron sobre las barreras policiales frente a la sede <lel gobierno; la policía respondió con gases lacrimógenos, y un agente de segundad del ejército mató a una persona. El presidente Blgunne y la oposición reaccionaron rápidamente para prevenir una escalada de violencia V la Iglesia declaró el "Día de la Recon-• litación Nocional". Después de esto, la transición argentina siguió de lina manera relativamente pacífica en comparación con la de
mu« líos otros países".51 De manera similar, en las protestas coreanas de 1986 y 1987, la policía tuvo mucho cuidado en evitar el uso de l e. armas de fuego para no repetir la masacre de Kwangju. EnI aiu'án, tanto la oposición corno el gobierno usaron tácticas simi* lares, puesto que estaba fresco el recuerdo del incidente de Kaoslisiung. En diciembre de 1986, por ejemplo, los principales dirigentes de la oposición de Taiwán condenaron a los miembros de la multitud que habían disparado sobre los vehículos policiales « n el aeropuerto, declararon que "la seguridad estaba antes que la lil» rlad", y cancelaron los planes para veinte manifestaciones. EnI I tp/tg, Alemania oriental, en octubre de 1989, tanto las autorida- des l omunlfit.is como los líderes de la oposición reconocieron la n- •« id.nl de evitar "otro Tiananmcn".55
• . guiidn, nlvelei diferentes de violencia estuvieron u «*• ta ! n • i.il-i im-dula. < on dlctimos pro. .u>‘. di-transición iVu > li
mitad di- lie» lian mcIoim . entre |U7-I V l'/’HI, fueron lian iliuiiM- i

¿Cómo? Características de la democr&uzaciiVt ' li l
nes en las que los reformistas democráticos del gobierno fueron lo bastante fuertes como para iniciar, y en buena medida controlar, el proceso de cambio de régimen. De esta manera, el gobierno tuvo un mínimo incentivo para recurrir a la violencia, y la oposición tuvo pocas oportunidades de hacerlo. Una excepción notable fue Chile, donde el gobierno se adhirió a un rígido programa de transformación del régimen, y la oposición usó las manifestaciones masivas para intentar acelerar el cambio y forzar al gobierno a negociar. En los traspasos, los reformistas demócratas con predominio en el gobierno y los demócratas moderados con predominio en la oposición tuvieron un interés común en reducir al mínimo la violencia cuando luchaban por ponerse de acuerdo en los términos de la transición. En los reemplazos, los casos son más variados, y las dos intervenciones militares tuvieron sangrientas consecuencias en dos pequeños países. Sin embargo, el hecho de que prevalecieran las transformaciones y, en un menor grado, los traspasos, minimizó la violencia en la tercera ola.
Tercero, la voluntad de los gobiernos conservadores de ordenar el uso de la violencia contra los grupos de la oposición varió considerablemente, como lo hizo la voluntad de las fuerzas do seguridad de cumplir esas órdenes. En China, Birmania, Sudáíri- ca y Chile, los líderes más estrictos ordenaron el uso de la fuerza, y la policía y las unidades del ejército emplearon despiadadamente la violencia para reprimir las manifestaciones pacíficas y no tan pacíficas de la oposición. Sin embargo, en otros rasos, los dirigentes del gobierno no actuaron con decisión, y parecieron resistirse a emplear la fuerza contra sus propios conciudadanos. Como el sha de Irán, Marcos titubeó en sus instrucciones a su ejército cuando se organizó una protesta de la oposición después de las elecciones de febrero de 1986. En Polonia, Alemania oriental y Checoslovaquia, el gobierno comunista no vaciló en usar durante años la fuerza para reprimir a la oposición. Sin embargo, en los momentos cruciales de la transición del régimen en 1988 y 1989, se contuvieron de hacerlo. En Leipzig, el 9 de octubre de 1989 la situación era muy delicada: la oposición había planeado una manifestación masiva, "policías armados, fuerzas estatales de seguridad y miembros de los grupos parami litares estaban listos para limpiar la Plaza Tiannnmen germano-oriental con cachiporras y, como se supo después, armas de fuego".M Sin embargo, la orden de usar la fuerza contra los 70.000 manifestantes no llegó nunca I sto fue aparentemente el resultado de la acción de los líderes cívicos locales y sus partidarios, con el tar- illn respaldo del I >li i iMlTUinisl.i na< tonal, Bgon Krenz I n genial en I iirnpa inienlal. ap i i le di Kuiiwtnhi, hubo, ioimo señala

' 82 La tercera ola
Garlón Ash, una ausencia sorprendente de "una violencia contrarrevolucionaria importante".” Probablemente, tanto en Filipinas como en Europa oriental, la razón principal oculta tras la reticencia de los jefes de gobierno a usar la fuerza en los momentos críticos del proceso de democratización era la oposición de los gobiernos de las supcrpotcncias. En contraste, la influencia de éstas estuvo totalmente ausente en China, Birmania, Rumania y Sudáfrica, y fue muy débil en Chile.
Cuando los gobiernos autorizan el uso de la violencia, ésta sólo se vuelve real si esas órdenes son obedecidas, ¿i/frrmi ratio regían no reside en las armas, sino en la voluntad de aquellos que tienen las armas, de usarlas en nombre del régimen. Esta voluntad también varía considerablemente. A los ejércitos por lo general no les gusta probar sus armas sobre los ciudadanos a los que tienen la obligación de defender. I.a policía y las fuerzas de seguridad interna no estuvieron, comúnmente, más dispuestas que los ejércitos regulares a usar la violencia para reprimir oí desorden y las protestas. A menudo los gobernantes autoritarios crearon fuerzas de seguridad especiales —la Securitale en Rumania, los "batallones de la dignidad" en Panamá, Jas tropas del Ministerio del Interior en muchos países— especialmente reclutadas y adiestradas para apoyar al régimen.
I.os soldados y la policía estuvieron menos dispuestos a obedecer las órdenes de usar la violencia si podían identificarse con la gente a la que tenían que disparar. En consecuencia, los regímenes totalitarios intentaron asegurarse de que hubieran diferencias sociales, étnicas o raciales entre los responsables de las armas y el blanco de la violencia del régimen. El gobierno de Sudáfrica asignó regularmente a los policías negros áreas tribales distintas de la propia. El gobierno soviético intentó mantener una política similar con respecto a las distintas nacionalidades. F.l gpbierno chino usó ejércitos campesinos de provincias lejanas contra los estudiantes en la plaza de Tiananmen. Cuanto más homogénea es una socie-) dad, más difícil resulta para el régimen usar la violencia paral suprimir la oposición. El mismo principio probablemente también! explica, en parte, las relativamente altas cifras de víctimas producidas por las fuerzas de Estados Unidos en sus invasiones a Granada y Panamá.
De manera similar, cuanto más amplia y representativa de las principales franjas de la ciudadanía sea una manifestación, más icli. ente « ,d uso de la violencia serán los soldados y policías En 1 epii. rnbn* de 1984, la policía de Manila usó "armas, Kistone y i. • • la. i imógi-no • ‘ para dispersal una manll* tai lón • i il ii;i il "in i mental de VNkl personan compílenla en mi i no. i .

¿Cómo? Características de la democfai /ac.lón i h i
por estudiantes e izquierdistas, con un saldo de 34 personas (12 de ellas con iieridas de armas de fuego) hospitalizadas/* Al mes m guíente, la policía no intervino en una manifestación de 30 uní personas organizada por grupos empresariales y el cardenal Sin. En la confrontación de Camp Craerne, en febrero de 1986, el ojén il<» filipino se negó rotundamente a disparar contra los trabajadores, profesionales y amas de casa religiosos. De manera similar, la* fuerzas de seguridad coreanas estaban mucho más dispuestas .i usar la fuerza contra los manifestantes que eran estudiante1 radicalizados que contra la clase media de trabajadores, oclesi.ts ticos, técnicos y comerciantes. En Checoslovaquia, el ministro de Defensa aseguró a los dirigentes del Foro Cívico que el e|< n do checo no dispararía sobre los ciudadanos checos. En Rumania, l.o unidades del ejército rechazaron abrir fuego sobre los manifestantes de Timisoara, y el ejército se volvió entonces contra el réginv u. y desempeñó un papel crucial en la supresión de la Securitale, que permanecía leal a Ceausescu. Hasta en China, algunas unidades del ejército aparentemente rechazaron disparar sobre los dudada nos, y sus oficiales fueron más adelante investigados y sometido, n la ley marcial.*7
Í E1 uso de Ja fuerza contra la oposición pudo ser m i oí» tivo 1 1(l) la sociedad era social o comunalmente heterogénea o (2) m • i.i de un nivel relativamente bajo de desarrollo económico, lo . n gi
mones autoritarios, en las sociedades en que el desarrollo «•■ i .... ico ha producido una importante clase media que simpatiza con 11 democratización, fueron más reticentes al uso do la fu«'iva para suprimir la contestación, y las tropas de seguridad de a.iu.llo r< gímenos estuvieron menos dispuestas a ejecutar esas órueoe*
Cuarto, los grupos de oposición también muestran un au.pl... abanico de cómo usaron, toleraron o rechazaron el ir «»«I«' 11 i.• lencia. Este tema planteó de manera mucho m.v« i iltliu .i mi i tica algunas de las cuestiones que surgieron en 1 1 deh ti. olu* «i boicotear o no al régimen que auspiciaba ele.. Ion.» l o iiunIhÉ casos, la policía y las fuerzas de seguridad riel ovni - i un m nprisioneras a cientos o miles de personas, y l.r tollina....... i»»rsinaron. A menudo, las actividades de las furr/.e, • >1 éi i.ili . . ' ilpftncomplementadas por las de las semioficlaks o ........ .. n« los"escuadrones de la muerte". Bajo estasdrcunst.uu la •. > ia tu «i« • • tentación de intensificar y promover la causa «le la opo a. huí ala cando instalaciones gubernamentales, arrojando cóctel« • Mokitot a lo*» vehículos oficiales, disparando contra lo*, soldad«*, v la p" lu la, • • ue liando y «|< * utamlo con notoria « moldad a lo . ton. i.« nal I. >'. , I la la .t«'n »< I. <• I »I.ai. lena el le. iiimmÍ«' la op" icloil .leii .>• i.111- i a cal - I ii n a» . ■ ailia un o'ginu o r. pr• >ivo, nuo ti* i la

184 La !•?<!<•'»{ i
violen« 11? I .is respuestas tic k>s grupos de oposición van desde "nunca", pasando por "a veces" hasta "siempre". Las respuestas están estrechamente relacionadas con el compromiso general de los grupos con la democracia. Los demócratas moderados rechazan la violencia; los grupos radicalizados la invocan.
En la mayoría de los países de la tercera ola, los grupos principales de las corrientes opositoras persiguen la democracia a través de medios no violentos. La Iglesia Católica, como ya hemos visto, fue una fuerza importante que promovió la democratización en muchos países, y el Papa, los obispos locales y la mayor parte del clero también abrazaron decididamente la no violencia.M La clase media urbana (hombres de negocios, profesionales y empleados públicos), que a menudo era la clase dominante en la oposición democrática, rechazó normalmente la violencia e intentó reducirla al mínimo. Los líderes de los partidos políticos tenían como norma emplear los métodos en los que presumiblemente eran diestros —negociaciones, pactos, elecciones—, y evitar las tácticas terroristas y de insurrección en las que sus oponentes se destacaban. De esta manera las fuentes sociales de los movimientos moderados de oposición aparecieron forjando no sólo su apoyo a la democracia sino también a los métodos no violentos para materializarla.
La amplitud en que la oposición estaba comprometida con la no violencia varió según los países. "En una revolución dijo Benigno Aquino en el discurso que esbozó para leerlo en el aeropuerto de Manila— no hay realmente vencedores, sólo hay víctimas. No tenemos que destruir para construir."” En los años posteriores a su asesinato. Corazón Aquino mantuvo firmemente este compromiso con la no violencia que, por supuesto, culminó en la masiva demostración de poder popular de comerciantes, estudiantes y religiosos que derrumbó el régimen de Marcos en febrero de 1986. En Europa oriental. Solidaridad so opuso desde el principio a las tácticas revolucionarias, y apoyó la no violencia. Como señaló un líder de Solidaridad durante la fase de clandestinidad de la organización, cuando la tentación de usar la violencia era más fuerte, Solidaridad estuvo "contra cualquier acto de violencia, lucha callejera, piquetes, actos de terrorismo, organizaciones armadas, y no aceptamos ninguna responsabilidad por los actos de violencia". "Conocemos gran número de revoluciones, grandes revoluciones y pueblos magníficos —dijo Walesa—, que después de tomar el poder, produjeron sistemas que fueron mucho peores que los que habían destruido." Aquellos que comienzan tomando bastillas —advirtió de manera similar AJ.un Michrió i.nm nm construyendo m i propia bastilla Solidaridad prop.m i...... el

¿C6mo? Características do ¡a domocratizoctCo mn
modelo para los movimientos no violentos de oposición que pro vocnron las transiciones en Alemania oriental y Checoslovaquia
En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano se adhirió a una política de no violencia durante casi medio siglo, hasta la ma< i. ie de Sharpeville en 1960, después de la cual cambió su política, w adhirió al uso de la violencia y creó su propia organización militar, Umkhonto we Sizwe. Otros lideres negros, como el arzobe-pn Dcsmond Tutu y el jefe Mengosuthu Buthelezi, continuaron apoyando la no violencia. "Las revoluciones sangrientas traen consigo una terrible opresión —advirtió Buthelezi— y no provocan auto míticamente grandes ventajas.""1 También en Corea, los prim tpa les grupos de la oposición rechazaron el uso de la violencia, .uní que sus manifestaciones a mediados de los años ochenta fueron • menudo acompañadas por ella, producida por los estudiante* radicalizados.
En muchos países, algunos grupos de la oposición estuvu ion por supuesto, firmemente comprometidos con el uso de la vio'• n cia contra los regímenes no democráticos n los queso enfrentaban En esta categoría entrarían los grupos marxistas-lniim .t.«n v mnoístas de El Salvador, Filipinas, Perú y Guatema' i, >|in l i I • ron contra los regímenes autoritarios y sus sucesor o líen •• i.ili eos. El Partido Comunista y sus aliados, las organiza« mu. . nn .. lucionarias izquierdistas chilenas, se comprometieron a apov.ii la violencia contra el régimen de Pinochet, y desde 1960 a I ' *• • > I Congreso Nacional Africano empleó la violencia contra el n pon. o sudafricano.
- Los grupos de oposición usaron la violencia contra tres tipos de blancos: (1) Funcionarios del gobierno (líderes político. a. cíales de policía, soldados) e instalaciones (dcftlaiMinenlo* .1. policía, centrales eléctricas, depósitos, vías d e «Ofmuih a< tón), (i)
\ "colaboracionistas", es decir, individuos o ten bl.'in.nl. altado«I de la oposición , o que pertenecían a grupo* i........ iN f
radicalizados que apoyaban a la oposumn pero >|m* * l |M,NNIdisimuladamente como informantes, ngenh..... ...................i» 1.1régimen no democrático; (3) lugares di* m i vi . lo . p.u.i I... . in.h danos, elegidos al azar, como grandes almacene* >• •'■»ton, qu# fueron atacados presumiblemente para demostrar la fuer#« déla
Loposiclón y la incapacidad del gobierno para o l í . . . . ■•••giiildad Se ha debatido mucho dentro de la oposición sobre los m. illiM relativos de estos diferentes tipos de blancos, y p.u titula tinenta sobre la moralidad y la efectividad de ataque* lriiiuini.it. indiscriminado-. contra nvili . Por añadidura, loti grupo* de la oponte tón .omproiiH'li. I"» ron l*> violen.: ta .lebalieroii •. .1 * i. lo. iii.n lio* ifl.ili\ .U* la gin . i illa urbana o nnal y en que medida

100 Ln ic ico ta ola
V .mi qué periodicidad resultaban deseables las ofensivas impor- lantes y los levantamientos populares.
Durante los años setenta y ochenta los dirigentes del Congreso Nacional Africano afirmaron repetidamente el rol de la violencia como una táctica en su lucha contra el aparthcid. "La violencia —como dijo en 1987 Thabo Mbeki, líder del Congreso Nacional Africano— es un medio muy importante para conseguir »•I cambio."*2 Inicialmente, el CNA se centró en los edificios del gobierno, los destacamentos de policía, las centrales eléctricas, las I nenies energéticas y otros servicios. Entre octubre de 1976 y diciembre de 1984, según rumores, el CNA realizó 262 ataques armados contra estos objetivos. En los tres años siguientes, al comienzo, en septiembre de 1984, de una creciente intranquilidad en l.is (»oblaciones negras, el número de ataques se cuadruplicó, y los0. gios aliados con el régimen se convirtieron cada vez más en objetivos. Después que la policía disparó sobre los manifestantes ni Sharpeville, en septiembre de 1984, la multitud mató a seis concejales negros, incluido el diputado mayor de Sharpeville. En I' años siguientes, los negros mataron a centenares de otros negros sospechosos de ser colaboracionistas. Durante los nueve meses siguientes a septiembre de 1984, los negros radicalizados atacaron i ciento veinte concejales negros, mataron a cinco e incendiaron !•••■ casas de setenta y cinco. En julio de 1985, sólo dos de los h.-inta y ocho concejales pudieron seguir trabajando. Finalmente, .il terminar 1985 y 1986, hubo un importante aumento en el tercer <i| .. de ataque, con más asaltos contra objetivos civiles en los pri- iñeros seis meses de 1986 que en los tres años anteriores juntos, i .. tice I.n aciones de los dirigentes del CNA sugerían que existían serias diferencias entre ellos en cuanto a la conveniencia de aquellas acciones.”
En Chile, los grupos de oposición radical se concentraron primero en las instalaciones públicas y del gobierno. Durante los I” hueros tres meses de 1984, por ejemplo, según diversas fuentes,
colocaron ochenta bombas en lineas de ferrocarril, servidos v• ..........«es de radio, dejando lies veces sin luz el centre de la ciu-I < i II 29 de octubre de 1984, doce bombas en cinco ciudades lañaron oficiáis del gobierno, bancos y centrales telefónicas. En
1. 'ial ocurrieron más de 400 ataques terroristas en Chile durante• ' 1 * y uno. lOtXI durante un período de doce meses entre 1985- M" " I-1 violencia de la oposición chilena culminó en el intento de m I m b i c .).* 1986, llevado n cabo por el Frente Patriótico Manuel
1 1 • • ■ "• <1 l'MKl, «le asesinar a Pinochct, del que el general es- ' T" un I ' i *I • crios, aunque murieron cinco «le sus guarda.

¿Cómo? Características de la democrat ¡ración 1B7
Prácticamente en todos los países, una táctica importante fue la de las manifestaciones de masas o marchas contra el régimen. Usías demostraciones de fuerza movilizan y catalizan el desconecto, permiten a la oposición sondear la amplitud de su apoyo y n efectividad de su organización, generan publicidad que se ex- iende al ámbito internacional, provocan dentro del régimen divinónos sobre cuál es la mejor respuesta, y, si el régimen responde
con violencia, pueden crear mártires y nuevas razones para reaccionar. Un general, las protestas de masas de la oposición fueron convocadas en cuatro clases ¿le oportunidades:
(1) l:n ciertos ejemplos, los grupos de oposición organizaron demostraciones periódicamente. Un Cirilo, en 1983-84, por ejemplo, la oposición mantuvo manifestaciones mensuales de protesta que implicaron bastante violencia tanto por parte de la policía como de los manifestantes. Fin Leipzig, en 1989 hubo manifestaciones pacíficas Untos los lunes por la tarde en contra del régimen.
(2) Los grupos de oposición organizaron manifestaciones en los aniversarios <le hechos notables, como las masacres de Sharpeville y Sowcto en Sud áfrica, la masacre de Kwangju en Corea, el golpe contra Salvador Allende en Chile y el asesinato de Benigno Áquino en Filipinas.
(3) Las manifestaciones se organizaron como parte de una campaba para inducir u obligar al gobierno a aceptar las exigencias de la oposición. Tanto en Brasil como en Corea, por ejemplo, una serle de manifestaciones masivas apoyaron las demandas que la oposición formuló en pro de la elección popular directa del presidente.
(4) Finalmente, los grupos de la oposición organizaron manifestaciones en respuesta a los ultrajes del gobierno, como la muerte de manifestantes pacíficos o presos políticos, u otros actos particularmente brutales de crueldad policial. En algunos ejemplos, de manera más importante en Sudáfrica, un acto de brutalidad provocaba una manifestación, a menudo durante el funeral de la víctima de la brutalidad, lo que a su vez provocaba nuevos actos de violencia, generando la necesidad de nuevos funerales como manifestaciones. Esta espiral llevó al gobierno de Sudáfrica a prohibir los cortejos fúnebres en agosto de 1985-
Cualquiera que sea el motivo, las manifestaciones de masas casi siempre fueron una ocasión para la violencia. Aun cuando los principales organizadores de las manifestaciones fueran moderados y estuvieran firmemente comprometidos con la no violencia, .i| .............. Ignitos participantes de las manifestaciones fueron cal i , io ib* i'inpliMi l.i víoU'ik i.i Algunos extremistas aprovechabanla«..' i 'i luía \ . I ap.>\ «ule la . ........ I. t.u imu-s para .urojai piedras., bi iuImi di i ••lliin coiiliii la poli, lo o lo iiiimirl>lt n(it i.il . A

168 La tercera ota
menudo, grupos inclinados a la violencia su apartaban de la manifestación principa] para realizar ataques contra objetivos del gobierno. Por otra parte, aun una manifestación pacífica pudo, y Frecuentemente ocurrió así, proporcionar una excusa a la policía para recurrir a la violencia. En resumen, las protestas de masas a veces (1) generan violencia sin proponérselo, (2) dan a los extre- , mistas una oportunidad de usar la violencia, (3) dan una oportunidad a los ultraconservadores del régimen de usar la violencia y(4) dan una oportunidad a los ultraconservadores de atacar a la I policía, y así crear una justificación para la violencia masiva del gobierno contra la oposición.
Id uso de la violencia fue un lema importante entre los grupos radicales y moderados de la oposición. Los partidarios de la violencia generalmente eran los más jóvenes, y muy probablemente estudiantes. La tónica era criticar a los partidarios de la no violencia como "oportunistas" y colaboradores Tácticos del régimen. En Coren, por ejemplo, existió una gran división entre Kim Dae Jung, Kím Young Sam y otros dirigentes de los principales partidos de la oposición, por un lado, y, por otro, los jóvenes estudiantes radicales y sus aliados de la línea dura que nutrían las filas de las marchas de protesta, y usaban aquellas ocasiones para atacar n la policía. A veces, los estudiantes denunciaban a los líderes moderados de la oposición de la misma manera que a los dirigentes del gobierno. Estas denuncias, según Kim Dae Jung, "dejaban estupefactos" a los dirigentes moderados.*' Esto situaba a aquellos dirigentes en la difícil posición tic querer separarse de las tácticas que los estudiantes estaban usando, mientras querían movilizar a los estudiantes para manifestaciones pacíficas de masas, por medio de las cuales pensaban que derrocarían al régimen. Cuando el gobierno aceptó unas elecciones populares y libres en 1987, los estudiantes no estuvieron satisfechos, se sintieron al margen y se comprometieron a usar las protestas y la violencia para promover reformas sociales y acabar con la influencia norteamericana en Corea.
En Chile, los dirigentes de las principales corrientes de oposición intentaron de manera similar distanciarse del Partido Comunista, del EPMR y de otros grupos que usaban la violencia contra el régimen. En Filipinas, las fuerzas de Aquino rechazaron tanto el uso de la violencia como la cooperación con aquellos que la usaban. En Sudáfrlca, por el contrario, los grupos de la oposición y sus dirigentes que perseguían la no violencia, como Tutu y otros líderes religiosos, Buthelezi, y la coalición liberal el Frente I nido Democrático— no tuvieron otra posibilidad que cooiviai . mi el CNA.

¿Có<no7 CaraclorisLcaa de la democratización 1B0
Inevitablemente, la oposición radical y las multitudes airadas se sintieron tentadas de recurrir a la violencia, y los dirigentes de las principales corrientes muchas veces tuvieron dificultades para contenerlos. Adnm Michnik y Desmond Tutu compartieron la experiencia de estar presos en sus países en manos de regímenes no democráticos. También compartieron la experiencia de arriesgar sus propias vidas para evitar el linchamiento de agentes del gobierno en manos de airados manifestantes de la oposición.
Por lo tanto, diversos factores redujeron los niveles de violencia en la tercera ola de democratización. En gran parte, estos factores también contribuyeron al éxito de los intentos de democratización. I as intervenciones extranjeras violentas provocaron la democracia en varios casos de la segunda ota, y en Granada y Panamá en la tercera ola. La violencia social no produjo el mismo resultado. Los dirigentes de los regímenes autoritarios pueden usar con éxito la violencia para sostener sus gobiernos; sus opositores radicalizados pueden usar con éxito la violencia para derrocar a aquellos regímenes. La primera actitud impide que la democrao' llegue; la segunda la mata al nacer. La historia nos dice que la* revoluciones armadas casi nunca han producido regímenes democráticos. En 9 de 11 intentos fracasados de democratización, entre 1860 y 1960, hubo una violencia civil importante durante los v<mi te años anteriores al intento de democratización. Solamente das de ocho intentos con éxito de democratización, durante el mismo período, han sido precedidos por una violencia civil importante "De manera similar, entre 1974 y 1990, levantamientos violento* terminaron con los regímenes autoritarios de Nicaragua, Yemen, Etiopía, Irán, Haití, Rumania y otros. En ningún caso, salvo la posible pero muy problemática excepción de Rumania, el resulta do fue la democracia. El recurso n la violencia aumenta el podrí «le los especialistas en la violencia, tanto del gobierno como de l.i / oposición. Los gobiernos creados por la moderación y el en!« ll / f miento gobiernan con moderación y entendimiento. Los gobierno . ( producidos por la violencia gobiernan con la violencia.

Capítulo 5
¿DURANTE CUANTO TIEMPO?
LA CONSOLIDACION Y SUS PROBLHMAS
Los reformistas democráticos en el País A han llegado al poder, y comenzaron la transformación del sistema político de su país. El recalcitrante dictador del País B ha volado al exilio en un reactor de la fuerza aérea norteamericana, provocando la explosión de euforia de su pueblo, y tos demócratas moderados de la reciente oposición ahora afrontan el cambio de gobierno. En el País C, los democratizadores del gobierno y de la oposición han sacrificado los intereses inmediatos de sus miembros, y han llegado a acuerdos sobre los puntos esenciales de un nuevo sistema democrático En los tres países, por primera vez en muchos artos, van a realizarse elecciones libres y limpias para formar un gobierno elegido por el pueblo.
¿Y luego c]ué? ¿Qué problemas deberá afrontar el nuevo sistema democrático? ¿Durará la democracia? ¿So consolidará el nuevo régimen, o va a hundirse? En la primera y segunda contraola, veinte países con sistemas políticos democráticos volvieron a formas autoritarias de gobierno. ¿Cuántos de los treinta países que evolucionaron a la democracia en los artos setenta y ochenta van a retroceder a alguna forma de autoritarismo? Do?, i.omIi'.hiI.ví ocurrieron en Africa en los artos ochenta Nigeria n i UM \ 'aid.tn en ISRM. trató de un elemento an. idótico o lúe la i nim ia

¿Duionie cuánto tiornpo? 191
manifestación tío lo que sería un hundimiento más amplio de los nuevos gobiernos democráticos?
Las especulaciones sobre el futuro rara vez resultan esclarece* doras; las predicciones sobre ese futuro a menudo son comprometedoras. Los capítulos anteriores han examinado qué, por qué y cómo fue la tercera ola de transiciones hacia la democracia. Este capítulo intenta continuar esta aproximación empírica por medio, del análisis de: (1) los dos principales problemas a los que se enfrentan las transiciones a las nuevas democracias; (2) los paso:, implicados en el desarrollóle las instituciones de la política democrática, y (3) los factores que pueden afectar las posibilidades de la consolidación de la democracia.
Los países, en el desarrollo y la consolidación de sus nuevo» sistemas políticos democráticos, se enfrentaron a tres tipos di- problemas. Problemas de transición, derivados directamente del fenómeno del cambio de régimen del autoritarismo a la demoi ra da. Abarcan los problemas de establecer nuevos sistemas constitucionales y electorales, deshacerse de funcionarios pro dictatoriales i y reemplazarlos por otros democráticos, revocar o modificar leyes inadecuadas para la democracia, abolir o cambiar drásticamente instituciones propias del anterior gobierno, como la policía sis irla, y, en relación con los sistemas de partido único, separar I r. propiedades del partido y del gobierno, sus funciones y funcionariado. Los dos problemas clave de la transición en muchos países se relacionaron con (1) cómo tratar a los funcionarios del gobierno autoritario que estuvieron abiertamente compróme íidos con las violaciones a los derechos humanos, "el problema de la tortura", y (2) cómo reducir la participación del ejército en l.i política y establecer un modelo profesional de relaciones cívico- militares, "el problema pretoriano".
Una segunda categoría de problemas puede ser catalogada como los problemas contextúales* S e derivan de la naturaleza de 1
iedad, sí: economía, su cultura y su fustbria, y en cierto s» ni d< oñ endém icos d e l país, cualquiera que sea su forma de gobie.....
-.-.i í m u.mtes autoritarios no resolvieron esos problemas, y tir poco es probable que lo consigan los gobernantes democií.li Cuando esos problemas son específicos de determinados p,i no del fenómeno común de ia transición, difieren obviar un país a otro. Sin embargo, entre aquellos problemas qu. p lecicron en las democracias de la tercera ola se incluyen l.n r i.. clones, los rnnfl > lo-¡ sociales, antagonismos regionales,/.» de-aguaId.i.l .......lómlca, inflación, deuda externa,nivele-, d« cu-. luu. Mii. i «mOinico A m enudo, los com enlare.t■»•. n ‘O "« SM la IIM|hNi...... .. -I". I-.1... problema'» plantean a la Col *•

192 La tercera da
lidación de las nuevas democracias. En realidad, sin embargo, aparte del bajo nivel de desarrollo económico, el número y la gravedad de los problemas contextúales de un país no parecen estar muy relacionados con su éxito o su fracaso en el camino de consolidación de la democracia.
Finalmente, cuando las democracias se consolidan y alcanzan] cierta estabilidad, pueden llegar a enfrentarse con problemas 1 slslémicos, derivados del funcionamiento del sistema democrático. lx>s sistemas políticos autoritarios sufren problemas derivados de su propia naturaleza, como una excesi va concentración del poder de decisión, deficiente realirrymtadónjthípendencia de la legitima-
r> ción en base a su rendimiento^Otros problemas son los caracterís- ticos de los sistemas democráticos: llegar a un punto muerto, la imposibilidad de tomar decisiones, la debilidad ante la demagogia, el control por parte de intereses económicos parciales, listos problemas han aparecido a lo largo del desarrollo de las antiguas democracias y las democracias de la tercera ola presumiblemente no serán inmunes a ellos. En el esquema 5.1 vemos cómo suelen presentarse estos problemas.
Los siguientes apartados de este capítulo plantean el problema de la tortura y el ejército, y luego discuten el papel de los problemas contextúales en los procesos de consolidación. No haremos ningún esfuerzo por analizar los problemas sistémicos derivados del funcionamiento de una democracia puesto que son, en cierto sentido, un fenómeno de la posconsolidación.
Tipo tii“ problema:
CtKxlextu.il De transición Sistemico
Evolución política
Sistema Fase de SistemaAutoritario transición ítem, urálico
Figura 5.1. Problemas de la tercera ola

¿Durarle cuánto tic-upo? 193
EL PROBLEMA DE LA TORTURA PROCESO Y CASTIGO VERSUS OLVIDO Y PERDON
Entre otras cosas, los nuevos regímenes democráticos han tenido que decidir qué harían con los símbolos, doctrinas, organizaciones, leyes, funcionarios y líderes de los sistemas autoritarios. Sobre estos puntos, a menudo recaen problemas fundamentales de identidad y legitimidad política. Un tema común es el relativo a los crímenes cometidos por los funcionarios y militares del régimen anterior.2 Los gobiernos democráticos, cuando se suceden unos a otros, aprovechan la oportunidad de mostrar y castigar la incompetencia, la corrupción y el fraude cometido por funcionarios del gobierno anterior. Los gobiernos democráticos que suceden a gobiernos autoritarios se enfrentan a problemas mucho nías serios, densos emotivamente y políticamente sensibles. ¿Cómo deberían responder los gobiernos democráticos a los cargos de grave:, violaciones de los derechos humanos - -asesinatos, secuestros, torturas, robos, prisiones sin juicio— cometidas por los funcionarios de los regímenes autoritarios? ¿F.l camino adecuado es perseguir y castigar, u olvidar y perdonar?
Los regímenes autoritarios de los años setenta y ochenta dieron motivos importantes para que se plantearan estos temas. Durante los años de gobierno militar, casi 9000 argentinos desaparecieron, presumiblemente asesinados por las fuerzas de seguridad, y otros muchos fueron secuestrados y torturados. Durante los años de gobierno militar, Uruguay, según los cálculos, tuvo el más alto porcentaje de presos políticos del mundo. Uno de cada 50 uruguayos fue detenido alguna ve/, y muchos fueron torturados. Alrededor de 200 personas de* aparecieron o fueron asesinadas mientras estuvieron den mi das. En Grecia, los que fueron torturados, o maltratados de alguna manera, llegan a varios centenares. En Chile, re n « de 800 ciudadanos fueron asesinados durante el golpe de l'»V l n inmediatamente después de él, y otros 1200 murieron en lo*, años siguientes. Cuando se declaró una amnistía en 1979, uní**« 7000 presos políticos fueron liberados de la cárcel. El régimen de Ceausescu violó los derechos humanos básicos de mili • de rumanos. Los dictadores centroamericanos, tanto de d e ie J ia como de izquierda, trataron a su pueblo, particularmente i I »-» minorías raciales, d e manera igualmente brutal. I Insta en Hm sil, unos 81 dvlli fueron muertos y *15 desaparecieron enin* 1966 y 1975 en la guen.i i unirá la guerrilla urbana ' A ve. i -., I«», ,ii tos colilla peí muí.o. lue ion apoyados por'el uao de vio* leni ni masiva omlM I <s m.inlli lUeiune», como l*v. inneileu de

194 La tercera c&
Kwangju y en el Politécnico, en Corea y Grecia respectivamente.
Estas acciones de los gobiernos autoritarios de fines del siglo XX no difieren mucho de las de los gobiernos autoritarios anteriores. Su conducta se convierte en un problema candente dentro de sus sociedades, a causa del desarrollo de la preocupación universal sobre los derechos humanos en los anos setenta. Esta preocupación se pone de manifiesto a través de la legislación sobre derechos humanos del Congreso de Estados Unidos, de la aparición de organizaciones de derechos humanos, como Amnesty International, Freedom House, Atnericas Watch y las organizaciones adheridas a la CSCE*; también han influido el rol más activo de las organizaciones intergu- bernamcntales de derechos humanos y la administración Cárter, que puso efectivamente a los derechos humanos en el centro de la preocupación mundial. Como consecuencia, cuando los gobiernos democráticos llegaron al poder no pudieron evitar el enfrentarse con las violaciones de derechos humanos practicadas poi los regímenes anteriores, aun en el caso en que, como ocurría habitualmente, el castigo de estos hechos no tuviera precedentes en sus sociedades.
La importancia vital de los derechos humanos se refleja en la naturaleza de los cargos que se imputaron a los funcionarios de los regímenes autoritarios. Los dirigentes del régimen militar griego fueron acusados de llevar a cabo un golpe de estado, y fueron juzgados por alta traición. Sin embargo, en casi todos los países los cargos y las acusaciones se relacionaban con el asesinato, el secuestro y la tortura de personas. En muchos países hubo un amplio apoyo popular para la creación de los sistemas autoritarios, y por ello resultó politicamente dificultoso perseguir a los responsables de crear ese sistema. La preocupación mundial por ios derechos humanos no se centró en la ilegalidad í j del régimen sino en la acción ilegal de sus agentes. Los fundo- narios de los regímenes autoritarios no sólo fueron perseguidos porque mataron la democracia constitucional sino porque mataron personas.
En los países donde hubo importantes violaciones de los derechos humanos, el debate se centró sobre cuál debía ser la actitud del gobierno democrático. Se argumentó que los autores de semejantes crímenes debían ser procesados y castigados porque:
• I o n l . ... »«tu.' nuiMUd y l »'| ....... . « I u. r ,

¿Durante cuá-to tiempo? 195
(1) Lo requieren la justicia y la verdad; el régimen sucesor tiene el deber moral de castigar los crímenes contra la humanidad.
(2) El procesamiento es una obligación moral debida a las víctl* mas y a sus familiares.
(3) La democracia está basada en la ley, y lo importante es que ni los altos funcionarios ni los militares y los oficiales de policía están por encima de la ley. Como señalaba un juez uruguayo, criticando la propuesta de amnistía del gobierno democrático: "La democracia no es solamente la libertad de opinión, el derecho a llamar a elecciones, y todo lo demás. Es el gobierno de la ley. Sin la aplicación equitativa de la ley, la democracia e^tá muerta. El gobierno está actuando como un marido engañado. El lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero él sigue insistiendo en que tocio está bien y rezando cada día para no tener que verse obligado a comprobar lá verdad, porque entonces tendría que hacer algo”.
(4) Ll procesamiento es necesario para evitar futuras violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad.
(5) El procesamiento es esencial para establecer la viabilidad del sistema democrático. Si el sistema represivo, lanío militar como policial, puede evitar los procesos a través de la influencia política o de .imetíaza de golpe de estado, entonces la democracia no existe real mente en el país, y la lucha por establecerla debe continuar.
(íi) Ll procesamiento es necesario para asegurar la supremacía de los valores democráticos y de sus normas, y pata alentar al pueblo a creer en ellos. "A menos que se investiguen y castiguen los crfmeneii, no habrá un fortalecimiento real de la confianza, ni se 'implantarán' las normas de la democracia; por lo tanto, no habrá una genuino consolidación de esta.”’
(7) Aunque no se procesen todos los crímenes, es necesario, aunque sea mínimamente, dar a conocer su alcance v la identidad de • us responsables, y de esa manera ofrecer una relación completa •• indiscutible para el pueblo. El principio de rendir cuentas es i".**n cial pata la democracia, y la rendición de cuentas requiere que "»e exponga la verdad" y que se insista en "que las personas no sean sacrificadas a un bien mayor; que su sufrimiento sea revolado y la responsabilidad del estado y sus agentes por haberlo causado quede clara".*
[.os que se opusieron a los procesos argum entaron:
( I > Que la democracia debe basarse en la reconciliación, t-n que |< grupos principales de ¡a sociedad dejen a un lado las d iu i"n.-i del pasado
Ll procrio dff I' d< iivi rail/.' iór. requiere el enlrndiml' Un explícito o implícito .nlic !••• i(iuj i ••'.pecio de que no e ia i : . a i I ,, olcn del | ’ ..i,.
( l) I .i tilín I In ri/ i» del
tu i MMini............... mm i ..... I • iiMipo« de 1.1 0 p>' I lóu comi 11 .
yinl«ti"i ...........mil lile ll» ileti'i lum Ihuimium

»90 La lorcha o a
Una amnistía general para todos proporciona una base mucho más sólida que los intentos de procesar a unos o a otros, o a ambos.
(■1) I.os crímenes de los funcionarios del gobierno estuvieron justificados en su momento por la necesidad imperiosa de reprimir al terrorismo, derrotar a la guerrilla marxista-leninista y restablecer la ley y el orden en la sociedad, y su actuación fue ampliamente apoyado por el pueblo.
(5) Muchas personas y grupos de la sociedad compartieron la culpa por los crímenes realizados por el gobierno autoritario, "todos heñios sacado partido del sistema totalitario —opina Vaclav Havel—, y lo hemos aceptado como un hecho inmutable, ayudando de esta manera a perpetuarlo. En otras palabras, todos —aunque, naturalmente, en grados diferentes- somos responsables por la creación de la maquinaria totalitaria. Ninguno de nosotros es sólo una victima; lodos somos responsables do ello."
(6) La amnistía es necesaria para establecer la nueva democracia sobre una base sólida. Aunque se pueda argumentar a favor de los procesos penales desde el punto de vista legal y moral, lodo esto debería perder sentido ante el Imperativo moral de crear una democracia estable. La consolidación de la democracia debería tener prioridad sobre el castigo de los individuos. O, como dijo el presidente vi el Uruguay, Julio Suuguinetti: "¿Qué es más justo? ¿Consolidar la paz en un pata donde hoy están garantizados los derechos humanos o pretender una justicia retroactiva que podría comprometer esa paz?"“
lisios fueron, en síntesis, los argumentos en pro y en contra de los procesamientos penales de los crímenes realizados por los gobiernos autoritarios en los países do la tercera ola. En la práctica, lo que ocurrió estuvo poco influido por consideraciones inóralos y legales. Estuvo condicionado casi exclusivamente por razones políticas, por la naturaleza del proceso de democratización y por la distribución del poder político durante la transición y después de ella. Finalmente, la actividad política en los países de la tercera ola minó los esfuerzos por juzgar y castigar a los crimina- l- • de los regímenes autoritarios. En unos pocos países se hicieron juicios sumarios a unos pocos individuos; en casi todos los países no hubo ni procesos efectivos ni castigos. Entre los países que se democratizaron antes de 1990, sólo en Grecia hubo un número importante de funcionarios gubernamentales sometidos a proee- mv. y castigos significativos.
IX ulos el acalorado debate político y la intensidad emocional de esto lema, ¿cómo puede explicarse el resultado?
Primero* casi la mitad de las democratizaciones anteriores a l'JUO fueron transformaciones iniciadas y dirigidas por los |fdrn% ■ h le . ivgímonr . autoritarios existentes. Normalmente, esto , din g*»nl< ■ ruin reínrrnir.t.v. democráticos, que habían de pl.i id" en

¿Durante cuánto tiempo? 10/
la mayoría de los casos, a los lideres conservadores anteriores Aquéllos no querían, obviamente, ser procesados por los crímenes que hubieran podido cometer. Los reformistas querían inducir a los conservadores a aceptar el proceso de democratización, y asegura ríes que no serían castigados por el régimen democrático sucesor era fundamental para lograr su objetivo. Por aftadiduia, los regímenes autoritarios en los que los reformistas pudieron desplazar a los conservadores en el poder podrían haber sido responsables de menos crímenes y violaciones flagrantes de los derechos humanos que aquellos regímenes en los que los conservadores permanecieron en el podér hasta el final. Por ello, prócticamen te cada régimen autoritario que inició su transformación hacia la democracia también decretó una amnistía como parte de ese pío ceso. Estas amnistías se aplicaron, de manera general, a los ci íme nes cometidos durante un período preciso de tiempo por los agentes del régimen o los miembros de la oposición. Los regímenes del Brasil y Chile proclamaron tales amnistías en 1979. Guatemala lo hizo en 1986. Los generales turcos garantizaron su inmunidad penal anles de permitir que se eligiera un gobierno democrálu o en |o ,h i
En este v otros casos de transformación, los regímenes autor t tarros no sólo actuaron en su propio interés al legislar la amhiMia, también tuvieron el poder de hacer que la amnistía fuera apoyad i Se objetó que, como resultado, los regímenes democráticos mu e .. res no fueron democracias reales, porque les falló el podei para ejercer la justicia sobre aquellos que habían cometido crímem .en los regímenes autoritarios. En Guatemala, por ejemplo, los imltl i res declararon una autoamnistía cuatro días antes de entregar • I gobierno al presidente civil democráticamente electo, Vinit io i «• rezo, en enero de 1986, Cerezo aceptó la amnistía, la amplió »< m poralmente, y luego admitió que no seguiría mucho tiempo como presidente si se intentaba juzgar a algún soldado gualemall* > n por las aparentemente numerosas violaciones de los derecho* humanos durante el gobierno militar. De este modo, se objetó, el gobierno de Cerezo no fue "un gobierno democrático, o ni siqulc ra un gobierno que está realizando su transición a la demncr.n i '
La misma acusación se hizo al régimen que sucedió a Piran l en Chile. La coalición mult.partidista que respaldó a Patricio Aylwin, romo presidente en las elecciones de 1989, adopto un programa que exigió a la legislación revocar la ley de amm-.tia <l<- 1979, y dejar a un lado durante un arto el estatuto de diez arto-. <* favor de la . limitar tune . a los p ío «■ >>. por a.se malo • y olios til mi-ur. viólenle»'. l o-, lidere« milltiré* «míenos iidvlrlleion de l ion <1 m n. las a a Con. n I.úmii v las Inlnwion* I n n- lul'te de l'bvi nuenlran todm la era p.. i.lrnle, el nn.il l’ino. bel d . . lan.

198 l a torcera ola
"F.l día en que toquen a cualquiera de mis hombres se acabó el estado de derecho". El comandante de la fuerza aérea chilena, general Femando Matthc-i, que había luchado durante diez años con Pinochet, le presionaba para una rápida democratización. Sin embargo, ante los intentos de revocar la ley de amnistía, advirtió en 1989 que se estaba poniendo en riesgo aquel proceso, l.as fuerzas armadas no "aceptarían" los procesos: "Si van a intentar ponernos en la picota, como en Argentina, esto tendrá consecuencias muy graves". Los dirigentes de la oposición izquierdista siguieron insistiendo en la posibilidad de los procesos; sin embargo, los líderes democráticos moderados enfatizaron solamente lo deseable de las investigaciones. Varios días antes de convertirse en presidente, Ayhvin continuó dando confianza a los militares. "La idea de un tribunal no está en mi cabeza -dijo—. No es mi intención promover tribunales... [No pretendo) perseguir o enemistarme con el general Pinochet o cualquier otro."-’ Coherente con su punto de vista de la reconciliación nacional, inmediatamente después de haber asumido Aylwin, la presidencia liberó a los presos políticos castigados por el régimen de Pinochet que no habían cometido actos de violencia.
La creación de un sistema democrático siempre implica compromisos entre grupos del poder político sobre lo que el gobierno puede o no hacer. La instauración de la democracia en Venezuela, a fines de los años cincuenta, requirió compromisos para respetar los privilegios eclesiásticos y la propiedad privada, y comprometerse a la reforma agraria. ¿Hl resultado fue un sistema político no democrático a causa de estos compromisos? ¿Hi sistema es antidemocrático porque el gobierno carece del poder, o de la voluntad de enjuiciar a los criminales del régimen autoritario prece- i dente? Si así fuera, entonces ningún sistema establecido a través/ de la transformación es democrático, porque claramente ningún líder autoritario democratizaría su sistema si espera que él mismo o sus aliados fueran enjuiciados y castigados en consecuencia. Los gobiernos que son fuertes, lo bastante como para promover transió rm.ac iones, son lo bastante fuertes como para imponer ese precio. Si no hubiera sido así, posiblemente la mitad de las transiciones ile la tercera ola anteriores a 1990 no hubieran ocurrido. Re-' chazar la amnistía en esos casos es excluir la forma de democratización predominante. j
La situación de los gobiernos autoritarios que no se fueron siendo todavía fuertes, sino que fueron reemplazados a causa de su debilidad, fue completamente diferente Normalmente di< h. ■ regímenes no previeron m i final« y por ••II»• i i Intentanm> p i.a ., • i a Mil i miembro-, ' rigiendo .unni-1¡.«• I . ej....... m ti »> •' -1 -I.

¿Durante cuánto tiompO? I i
fue la de Argentina, donde el general Bignone presidió un regí men militar interino durante dieciséis meses, desde la caída de la junta hasta la elección de un gobierno democrático. Su gobierno hizo sucesivos esfuerzos, que fracasaron en su totalidad, para proteger a los militares y a la policía de los procesos penales. Primero intentó negociar un acuerdo sobre los procesos con los dirigentes civiles; su esfuerzo "fue ampliamente ridiculizado" Luego preparó un informe televisivo sobre la guerra contra los terroristas de izquierda, con la esperanza de justificar las acciones del gobierno militar: también fracasó. El siguiente intento con-.i-, tió en negociar un acuerdo secreto con los dirigentes conservadores del movimiento peronista, pero los otros líderes de la oposición lo divulgaron y tuvo que abandonar la idea.11 Finalmente, pocas semanas antes de las elecciones, el gobierno de Bignone decretó una "Ley Nacional de Pacificación", que garantizaba la inmunidad en relación con los procesos y la investigación a todos los militares y oficiales de policía por cualquier tipo de acción anterior, incluyendo "crímenes comunes y relacionados con acciones militares", cometidos durante la guerra contra el terrorismo. La amnistía también se aplicaba a un pequeño número de terroristas, quizás una docena, que no habían sido arrestados ni acusados y que no estaban en el exilio. Esta ley fue inmediatamente denunciada por los líderes de la oposición política. Fl gobierno democrático derogó la ley de amnistía dos semanas después de haber asumido la presidencia, en diciembre de 1%3.
Los funcionarios de los gobiernos autoritarios que cayeron o fueron derrocados fueron los objetivos de los castigos. Después de sor derrocado por las fuerzas militares de Estados Unidos, Ber- nard Coard y otros trece líderes del régimen comunista de Grana da fueron acusados de asesinato y otros crímenes, y se enfrentaron a una larga condena de prisión. Si Moriega no humera sido lleva do a Estados Unidos para procesarlo por los cargos sobre tr.il i. *• ile drogas, habría tenido que afrontar diversos cargos en su propio país. lo s Ceausescu tuvieron una justicia bastante expeditiva. Ante • de ser elegida, Corazón Aquino amenazó a Marcos con procesarlo, por lo que aquél huyó en avión hacia el exilio. I lonecker y su.i aliado, evitaron inicialmente serios castigos, a causa de su avan /ada edad y su delicado estado de salud, pero a fines de I9*AI I lonecker fue acusado de haber ordenado la muerte de alemanes orientales que habían intentado cruzar el muro de Berlín.
I os esfuerzos más amplio-, s serie*, por procesar y castigar • li i i im i i i . i l r . do IOS gol " • u illl l.u . . *.e hicieron en G m m .i yA rguntin .i I .1 «IttMi n " i d. • p.u • . p n c e babel sido, a........... ............ .......... l * i ' i.uii- -i........... A 'i'h . hmM ci i u m . in il l la i. * e ra n

Í DO Ln tercera c'a
claramente culpables de importantes violaciones de los derechos humanos. Ambos gobiernos cayeron tras haber sufrido derrotas militares en conflictos externos. En ambos casos, los gobiernos democráticos que los sucedieron estuvieron controlados completamente por un partido, y encabezados por un líder muy respetado y popular. También en ambos casos, cuando se eligió el gobierno democrático, la opinión pública apoyó de manera aplastante el enjuiciamiento y el castigo de los culpables de violaciones de los derechos humanos. En Grecia, como señaló un analista, esto fue "la más sensible y explosiva de las exigencias populares".'1 Lo mismo puede decirse de Argentina, Los dos nuevos gobiernos intentaron responder a las exigencias populares y al imperativo moral desarrollando un programa que versara sobre las violaciones de los derechos humanos.
Ambos gobiernos se enfrentaron también a problemas similares para el desarrollo de su política. Tuvieron que decidir quién sería juzgado por qué crímenes, de qué manera, cuándo y ante qué tribunales. Cuando los dictadores personalistas fueron derrocados en Colombia, Venezuela, Filipinas y Rumania, el proceso y el castigo se limitaron al dictador, sus familiares y sus aliados cercanos. El reemplazo de un régimen militar provocó mayores dificultades. Tanto en Argentina como en Grecia era claramente necesario procesar a los líderes del gobierno militar. Pero, ¿hasta dónde llegaría el enjuiciamiento de las jerarquías militares y de policía? Fl gobierno de Alfonsín intentó abordar este tema dividiendo a los culpables potenciales en tros categorías:
(1) Los que dieron las órdenes de violar los derechos humanos;(2) los que ejecutaron las órdenes;(3) los que se comprometieron en las violaciones de los derechos
humanos a través de acciones que les fueron ordenadas.
En unos casos, los militares y policías englobados en las categorías (1) y (3) serían acusados y procesados; los que entraran en la categoría (2) serían procesados sólo si hubieran sabido que las órdenes recibidas eran claramente ilegítimas.
Las condiciones a las que se enfrentaron los gobiernos de Alfonsín y Karamanlis eran semejantes. Los resultados obtenidos por los dos gobiernos fueron muy diferentes. En agosto de 1975, nueve meses después de que Karamanlis fuera elegido primer ministro, los dieciocho principales funcionarios del gobierno militar habían sido acusados, juzgados y declarados culpables por alta traición. En el prim er juicio |x v torturas que reguló inmediatamente, tiemt.» y di»i poli« fas militare (ra to n e oficíale* y dle< lorlm reclutas) fnenm

¿Durarlo cuánto lifimpo? . » I
acusados, y de ellos dieciséis fueron declarados culpable-:.. I'n I oíros li es tribunales militares, navales y policiales, dos más a fin. -. de 1976 y un juicio para los líderes que encabezaron el gobierno militar cuando ocurrió la masacre del Politécnico, pronunciaron acusaciones adicionales y sentencias de prisión. En total, se llevaron a cabo en Crecía entre 100 y 400 juicios por torturas, y un gran número de personas fueron procesadas por la violación de lo. de rechos humanos en aquellos tribunales.1'
A fines de 1976, dos años después que el gobierno democr.iiu o llegó al poder, se había logrado hacer justicia, y la decisión del juicio y el castigo dejó de téner influencia en la política griega
Las violaciones de los derechos humanos en Argentina fueron mayores en número y gravedad que en Grecia. La comisión inven tigadorn designada por Alfonsín llegó a la conclusión de que I > • fuerzas de seguridad habían "hecho desaparecer por la fuerza" a al menos 8960 personas, que habían mantenido una red de ,110 centros clandestinos de detención y tortura, que alrededor de 200 oficiales, cuyos nombres eran conocidos, habían sido identificado-, como participantes directos en aquellas operaciones, y que Itabian intervenido muchos más en la represión.14 Al cabo de siete arti - - le que Alfonsín llegó al poder, la decisión de cómo abordar las violaciones de los derechos humanos agitó, y a veces convul tunó a la política argentina, estimulando por lo menos tres int» nto* de golpe militar. Cuando todo había sido dicho y hecho, un total «le dieciséis oficiales (incluidos los dirigentes de las juntas militare •) fueron conducidos a los tribunales, y diez fueron declarados t til- pables de violaciones a los derechos humanos. En contraste i»n Grecia, los esfuerzos por juzgar y castigar en Argentina no mm irón ni a la justicia ni a la democracia, y en su lugar produjeron desórdenes morales y políticos. En 1990, el tema todavía era un factor de división en la política argentina. El país quedó con i> cuerdos del trauma cívico causado por los esfuerzos por juzgar .i los criminales del gobierno militar, que contrarrestaban los reouei ilos del trauma cívico y personal causado por los horrendos ■ rime nes que aquéllos cometieron.
¿Cómo puede explicarse la diferencia entre Argentina y Gre tia? En parte se debió al hecho de que existió en Argentina ui • eiia amenaza a la seguridad interna, que el gobierno permuta
que precedió a la imita militar había ordenado al i-|ércllo ''elimino a los terroristas y que importantes ton- , ih-l pueblo .ugi o lino habían aceptado tranquilamente, y en alguna medida npn*l»a do, la-, tai tu .<’• Inhumana'- que emplearon los inilil.tr•- > para «utn pin aquella ilusión l a» vlolactomm de Km di-n-clui# hum an... lelo. milliai. • gilegnt rm-oo* Importantu«, también tuvieron iihmmu

202 La toteara ola
justificación. Por añadidura, el régimen militar griego había sido un régimen de coroneles, enfrentados con oficiales de mayor graduación. Por eso algunos militares griegos apoyaron los esfuerzos del gobierno de procesar a los militares, mientras que el ejercito argentino, a pesar de sus diferencias, se opuso unánimemente a tales esfuerzos. Sin embargo, estos factores explican sólo en parte la diferencia entre el éxito griego y el fracaso argentino en abordar este tema. Más importantes fueron las políticas y estrategias usadas por los dos gobiernos.
Karamanlis hizo dos cosas. Primero, actuó rápidamente cuando el apoyo popular era mayor. La suya fue una "política veloz, decisiva, creíble, pero también de castigo contenido y limitado".1"’ Confirmado en el poder en 197-1, Karamanlis preparó planes para procesar a los violadores de los derechos humanos. El apoyo popular hacia esta actitud fue aumentado en gran medida por un serio intento de golpe militar en febrero de 1975. Capitalizando la reacción popular contraria, actuó rápidamente para poner en marcha los juicios por medio de los tribunales civiles normales, con el resultado de que el proceso estuvo terminado al cabo de dieciocho meses. Segundo, Karamanlis actuó para tranquilizar a los cuerpos de oficiales, y asegurarles que no los iba a cuestionar a nivel institucional. Su "política de proteger de las criticas a los cuerpos de oficiales y su sensibilidad a sus demandas profesionales y sus requerimientos previnieron una posible reacción de los oficiales en activo. l a política de una purga limitada de los componentes de la junta por medio de procedimientos legales, y después que la pasión popular remitiera, también sirvió para aliviar la ansiedad de los cuerpos de oficiales" El tema de la tortura desapareció prácticamente de la política griega durante catorce años, para volver a la palestra brevemente en diciembre de 1990, cuando el gobierno conservador anunció que perdonaría a siete de los ocho miembros de la junta-en prisión. Sin embargo, el gobierno retrocedió rápidamente, siguiendo el clamor popular y el rechazo del presidente Karamanlis a firmar el decreto.1*'
Id fracaso de los esfuerzos por realizar procesos en Argentina y las serias crisis generadas por éstos fueron provocados en gran medida por las políticas aplicadas por el gobierno de Alfoosín. Estas produjeron una gran demora en los tribunales y en el castigo de los violadores de los derechos humanos, y alentaron a los militares a resistir a estos procesos. A medida que pasaba el tiempo, la reacción popular y su apoyo a los procesos dieron paso a la indiferencia, y el ejército recuperó influencia y f ta ltt ' tras la humillación sufrida en 19H2-H.1
Inmediatamente Ira« amimu la pn • -lem tu, Alfi-nUn.......o la

¿Durante cuánto I « » u f l
amnistía del gobierno de Bjgnone, designó una comisión les encabezada por Ernesto Sábato, un escritor, para que gara los crímenes de los militares, inició el proceso de n cíales militares de la cúpula y aseguró la aprobación »le I • ción que proporcionara las bases legales para enjuiciar .»Iadores de los derechos humanos en todas las jerarquía • m y policiales. Estas acciones provocaron miedo, preocupa* oposición dentro de los estamentos militares. Al misino t sin embargo, Alfonsín también »«seguró una legislación pal# los oficiales militares acusados de violaciones de lo di humanos fueran ¡nicialménte juzgados en tribunales miltun esta manera, proporcionó a los militares primero el i neón luego los medios para obstaculizar los procesos.
El caso de los nueve generales y almirantes fue a privu in 1984 ni Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Ocho más tarde, en septiembre, el Tribunal informó que no habí i trado "nada objetable" en las acciones de los miembros de I» El caso fue enviado entonces a la Corte Federal de Apela-i* la justicia civil. El tribunal aquí deliberó durante otro año, i resultado, en diciembre de 1985, que culpaba a cinco y ah cuatro de los miembros de la junta. Durante 1986, siete ola m alta graduación fueron acusados, y al final cinco fueron Iva culpables de violación de los derechos humanos. Mientra« se realizaron investigaciones y acusaciones contra otintj# oficiales.
Los sondeos de la opinión pública realizados en 1984 y mostraron un amplio apoyo a los procesos, en especial > I. lizados a los comandantes que encabezaban las fuerzas ,n También la preocupación por este tema empezaba a d in Un año después que Alfonsín asumió el gobierno, se que "ya muchos argentinos están perdiendo el interés p desaparecidos". Las manifestaciones de apoyo a los priK cada vez menores. Un activista se quejaba: "Somos slemjj3 mismos".17 La opinión pública estaba cambiando, la n *e» de los militares crecía, y en diciembre de 1986 Alfonim | < el l ’tnilo I'iim I, o un decreto para no iniciar nuevos |ui> •> grupos de derechos humanos denunciaron este propósito casi la mayoría de los argentinos eran indiferentes, y lia*« intento por realizar una movilización de 24 horas contia el «I i»», H Congreso aprobó el decreto, y se presentaron cargo# unos 2lK) oíic i a les, mucho* de ello • en activo. El ojén ilo m In que i.e oponía con fm-i / > • a < tu último Al mismo tinn nía - iinporl.uite giup a la*m d I". pnm las M.uh l’la d> Mayo s« dlvldlú * *u* man has M in.inalr-. i m p

204 La torcera o'a
.1 parecerse a "una reunión de viejos primos o viejos amigos, acompañados por sus maridos, hijos y nietos".1'
En abril de 1987, en un intento de impedir la presencia de un oficial ante el tribunal, se produjo el movimiento llamado de Semana Santa, en el que se amotinaron unidades de la armada en dos bases navales y plantearon varias exigencias al gobierno. Alfonsín logró inducir con éxito a los rebeldes a que se rindieran, pero aceptó sus principales exigencias. Cambió al jefe del estado mayor y, a pesar de las fuertes objeciones de los grupos de derechos humanos, garantizó la aprobación de una ley "de obediencia debida", que impidió en la práctica el procesamiento de todo-. los militares salvo un grupo de oficiales retirados. En enero y diciembre de 1988, fueron reprimidos otros levantamientos militan pero hicieron más presión sobre el gobierno para que *. iiMiii.ii.i con los procesos. En 1989, el candidato peronista, i arlo Menern, fue elegido presidente, lil partido peronista había Iniinh Chin sus la/os con el ejército, y Menern designó a un partid <i de la amnistía como ministro de Defensa y a un simpati- Mulo de lo . militares rebeldes como jefe de estado mayor. En i" luhrr de 1989, Menern perdonó a sesenta guerrilleros, y a todo. Ir vi militares y oficiales de policía acusados o potenciaímente culpables de violaciones de los derechos humanos, salvo a los ■ m< «• miembros de la junta todavía en prisión. El 29 de diciembre de l‘W0, Menern perdonó a los cinco miembros de la junta mi- hi.ii, .i o lio general extraditado de Estados Unidos en 1988 que < «petaba ver juzgado por treinta y ocho cargos de asesinato— y a <in líder montonero. Su «acción ocasionó una intensa amargura, «i 'lililí bvldad y ofensa. Casi 50.000 personas protestaron en Bue- i" Ain . 'Este es —dijó el ex presidente Alfonsín— el día más iii*le en la historia argentina."
I n (uvei.t, el enfrentamiento entre el gobierno democrático y• I « «-i i lio alcanzó su punto culminante con el intento de golpe de• 1 i«ln lie . nn-.i . después que el gobierno fue elegido. I-I intento .i.i golpe provocó en Grecia la legitimación y el apoyo popular o na lo proceso-, 11 intento de golpe en Argentina indujo al go* niel no a li-i minar con los procesos I-I fracaso de Alfonsín de «\rI*• .o rápida y decisivamente en 198-1, cuando la opinión publn.i ■ipnv ib i mi ,c . u n. convirtió «i los pro» • .os por las viola» iones de I. » den i boa humano-.. n la víctima de los cambios en la . i i-laclo 11« . entre el piitli-i y la-i ai llluder. pnpiil.m . l i o .tillado, i oinu ii. Oalo I rinulo ■-•»bato, loe que un hombro que roba mi libro o
• la cártel, y el Immhie que h • torturado ale hbie noi ir , on lo que habla nm edld» « n I lian«.!, nn n ni
*•" ...... .. »le | ‘ -ileí los li'linli -s de la

¿D'.. fante cuánso tieirpo? 205
amnistía fueron negociados explícita o implícitamente entre el gobierno y la oposición. En Nicaragua, por ejemplo, los sandinistns adelantaron una propuesta de amnistía, pero luego la modificaron ni topar con objeciones por parte de la oposición democrática. En Corea, el presidente Chun Doo Hwan apoyó sin reservas a su colega Roh Tac Woo para que asumiera el cargo de presidente, y con el acuerdo implícito de que ni «51 ni sus aliados serían perseguidos por ninguna de las acciones que habían ejecutado durante sus siete años de gobierno autoritario. Sin embargo, cuando Roh fue elegido, crecieron las exigencias de una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por los funcionarios del gobierno de Chun. El crimen más notable era la masacre de Kwangju, pero por añadidura había "denuncias de tortura muy bien documentadas, abusos y muertes inexplicables mientras las personas estaban detenidas".11 La oposición parlamentaria pidió el castigo para Chun y otros cinco dirigentes a los que se consideraba responsables de ía masacre. Durante 1988 y 1989, el tema fue debatido intensamente en Corea. En noviembre de 1988, Chun hizo una apología pública y luego se retiró al aislamiento de un monasterio budista. Mientras tanto, se llevaron a cabo negociaciones intensas entre d gobierno de Roh y la oposición, centradas en juicios orales, procesos y posibles indemnizaciones a las víctimas de Kwangju. Al fin, se logró un acuerdo que Chun explicó en una sesión televisada ante el Parlamento. Este acuerdo no satisfizo a la oposición, pero ayudó a Roh a distinguir a su gobierno del de su predecesor.
En Nicaragua y Corea, las negociaciones se realizaron entre el gobierno y la oposición tras la elección de un gobierno democrático. En otros ejemplos, se alcanzó el entendimiento entre el gobierno y la oposición antes que el nuevo gobierno resultara elegido. I*ii Uruguay, por ejemplo, los militares y algunos líderes políticos negociaron acuerdos para la transición a la democracia en el Club Naval durante el verano de 1984. Existe una polémica sobre cuán amplias fueron las garantías que recibieron los militares sobre los procesos. A continuación, tanto el general Medina como el presidente Sungulnetti expresaron que el tema nunca se había discutido Algunos civiles dijeron que los militares estaban seguros de que el gobierno no los perseguiría, aunque ello no pudiera impedir .íví ion«-- legales por parte de los ciudadanos. Otros dijeron que lo , militan ■> estaban seguros de que esas acciones se verían bloqueadas y Wilson l n reirá, líder del Partido Blanco de ia opn m n»n, juntilicó a um lituiarión el abandono de su oposición a 11 amiM !<a «•••! o- el luh'InUi. uto lie que Ion militares habían recibidoK i .m t l .........«I». ........... . . n be. i i . g o c i i. i on. . d e l C l u b N a v a l
t la« que no había participad«, poique . daba pn -o) "

2C6 La tercera ola
l.os generales uruguayos soportaban una considerable presión, tanto de su propio país como internacionalmente (de Estados Unidos y de las democratizaciones argentina y brasileña), que les exigía terminar su gobierno. Sin embargo, no fueron obligados a retirarse de sus funciones. Negociaron su salida y, como remarcaron los columnistas políticos" uruguayos, "los generales creían que iban a dejar el poder con la cabeza alta y la bandera flameando al viento".11 Por cierto, ya se sabía que se había llegado a algún acuerdo en relación con los procesos en el Club Naval. Dado el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, parecía que los generales entregarían el poder porque recibieron ciertas garantías o porque ambas partes asumieron serios compromisos.
Durante el año y medio siguiente a la toma del poder por parte del gobierno elegido, en marzo de 1985, los ciudadanos uruguayos iniciaron 58 procesos contra 150 oficiales, acusándoles de asesinato, tortura, secuestro, robo y otros crímenes. Los militares declararon que ellos no permitirían a sus miembros comparecer ante los tribunales. Con el deseo de evitar una confrontación mayor, que podría haber significado el final de su régimen, Sanguinclli propuso una amnistía protectora para los militares, justificada en parte por el hecho de que él ya había perdonado a los terroristas y a otros presos políticos tomados por los militares. Los partidos de oposición derrotaron su propuesta y propusieron un plan de amnistía parcial, que también fue derrotado. El primer juicio en el que se suponía que debían aparecer los militares estaba programado para el 23 de diciembre. En el último momento, los líderes de Ja oposición política cambiaron de postura, el comité legislador trabajó toda la noche del 22 de diciembre, se aprobó un decreto general de amnistía, se anuló el primer tribunal y se para lizaron los juicios.
La batalla política en Uruguay, sin embargo, estaba sólo en sus comienzos. Cuando se estaba' debatiendo el decreto de amnistía, las encuestas de opinión mostraban un 72 % de «apoyo popular hacia los castigos de aquellos culpables de violación- . a los derechos humanos.54 Dos meses después que el decreto fuera aprobado, una amplia coalición de políticos opositores, aclis-islas de derechos humanos, las víctimas y sus familiares, sacerdotes, periodistas, «ibogados y otros interesados comenzaron una campaña para someter la ley de amnistía a un referendum I .lo requería las firmas de una cuarta partí- de lo . volante« en las últimas elecciones, o sea 555 701 linn.e. sobre un í pohlu«mu de un total l i e n uniente superior a lo . ’I i i i MHKmi di hábil m í e « I i i:.iinp.iñu de n.lígula de Iiiiim " di>iiiiii<. *1 |.tiiMMin<i pollino

¿Durante cuánto l.orroo? ÍOT
uruguayo durante dos años. El gobierno, la Corte Electoral, « I ejdrcito y algunos líderes políticos hicieron enormes esíuei/o por medios limpios y no tanto, para obstaculizar la obtención yl.i verificación de las firmas. Por fin, en diciembre de 1988, la Corte Electoral sostuvo que el referéndum había obtenido el apoyo de 187 firmas más de las necesarias, y el Congreso lo programó para el 16 de abril de 1989. Tras una amarga campaña, que in< lu vó amenazas do los militares en el sentido de que no aceptar m que se revocara la ley, el pueblo uruguayo votó en una propm uón del 53 % contra el 40 % a favor de la amnistía, lista -.iluta resolvió el toma, pero no satisfizo n nadie. Los que se Oponían a la amnistía perdieron; pero en el otro bando, no hubo, como di|o •■I presidente Sanguinetli, "ninguna sensación de triunfo" •" I • •• • sucedía nueve años después del proceso de democratización, y i inco años después de que un gobierno democráticamente el» n ilo asumiera el poder.
En Europa oriental, aparte de Rumania y Alemania oriental. Ii tendencia que prevaleció inicial mente fue el olvido y el | rd. ¡ I lema del castigo nunca se planteó en Hungría, y lanío ll iv. I . n ( becoslovaquiái como Mazowiecki en Polonia y Y a l ' - m I» i ?n:ón Soviética opinaron en contra de los proíevv. tvnal. i Sin embargo, en varios países prosperaron demandas judii iale?» a la* vor de la investigación y del procesamiento de los r«p*>n»abl|| di* li crímenes más notorios. El ex líder comunista en i l>ie ■ i/garlo y sentenciado a cuatro años de prisión por usar la violen ila contra los manifestantes. Dos generales de la |x>lic¡a *>'«i.t« p i na fueron arrestados y hallados culpados de "instigar y -lili . n el asesinato del padre Jcrzy Popicluszko en I9M ’l'odm . Im-kov fue retenido en Bulgaria durante seis meses, y luego h i " nulo en julio de 1990, con cargos en su contra todavía sin |uzj;.u
1 1 balance de los intentos de los gobiernos democrático-, p<» II»* va i ante la justicia a los funcionarios de los gobiernos .uilodla ii.-s que habían cometido crímenes arroja alguna*, cor •lu*. iones n I i ulibles la justicia es una función del poder político I* fuiM'lonarios de regímenes autoritarios fuertes míe >• auto ó olvieron no lurron juzgados, los funcionarios de legímnie» autor llanos débiles i ue se derrumbaron fueron castigado-,, •lem pie que el nuevo gobierno democrático los juzgara con iap> le/
I a JuMirla - eñaló Ernesto Sábalo trabaja ile i sla inaiina I . lenta I a mi . a jn-ilh m lápida pertenece a los par - de pólin , v iM iallliU lc I ulaba • • juivr» arlo I a justicia d ern .x lá lu 4 no pu< ib • * i uun.utrt, como la mu* ai abó con los Cea u «.••*« a i peo- l.nn i " •• puede i ( una ju.ll-la leula I I apoyo populai > la Indigna ....... . . . . . a.l.m | na ba.Cf .1. la jUkll. M IIO.I ..a lid a d | .1(11 l M>

208 La tercera o.a
1 marchitan con el tiempo; los grupos desacreditados por haber estado asociados con el régimen autoritario reestablecen su legiHmi-
.dad e influencia. En los nuevos regímenes democráticos, la justicia tiene que llegar rápido, o no lo hace nunca.
Con el fin de los regímenes autoritarios, hubo exigencias tanto de búsqueda de la verdad como de justicia. En Argentina, esta demanda se vio satisfecha en septiembre de 1984 por el informe de la comisión de Sábato, designada por el presidente Alfonsín durante el anterior mes de diciembre. La comisión escuchó largos testimonios de las víctimas, sus familiares, funcionarios y otros implicados, investigó exhaustivamente informes oficiales y visitó centros de detención y tortura. Las 4(1(1 páginas del sumario se basaban en 50.000 páginas de documentación. Las revelaciones, y su evidencia en el informe, aumentaron la probabilidad de que se hiciera realidad la promesa de su título: Nunca Más. En Filipinas, la presidenta Aquino designó un Comité Presidencial de Derechos Humanos para que investigara los abusos de la policía más quédelos militares, que, después de todo, la habían ayudado a llegar al poder. El jefe del comité murió poco después de su designación, y el comité se deshizo en menos de un año sin haber tenido mucho impacto. En Brasil, el proceso de transformación y el nivel mucho más bajo de violencia criminal impidieron al gobierno democrático que emprendiera una investigación como la de Argentina. Sin embargo, la Arch¡diócesis de San Pablo redactó un informe basado en los archivos oficiales que fue bastante similar al informe de Sábalo y que llevó el mismo título: Muirá Más. En Chile, Aylvvin se opuso a los procesos, pero decidió que se publicara la verdad. El gobierno designó una Comisión por la Verdad y la Keconcilia- ción, que sería la "conciencia moral de la nación" c investigaría y aclararía las muertes y desapariciones políticas producidas durante el gobierno militar. El acuerdo era que los responsables de los crímenes no serían procesados, poro que las víctimas y sus familiares serían compensados/7
En Uruguay, el deseo de que hubiera tanto "verdad" como "justicia" fue el centro del debate. Los que apoyaban la amnistía también se opusieron a la investigación y a la publicación de los crímenes del gobierno autoritario. Olvidar era lo principal, tanto como perdonar. "La amnistía no significa que los crímenes no hayan ocurrido; significa olvidarlos", opinaba el señor Jorge Ballfe. "El límite —dijo Sanguinetti— es si vamos a mirar al futuro o al pasado... Si los franceses todavía estuvieran pensando en su Noche de San Bartolomé, todavía se ■ t.u i-in degollando entre ellos." En Uruguay y on otros lugair . hubo opi nlunes sobre que la verdad era m.U Importarle que la jimlkirt.

¿Durante cuánto Hampo? »’Olí
era esencial revelar todos Jos hechos acaecidos para proporcionar algún consuelo a las víctimas y a sus familiares, para denunciar y humillar a los torturadores, y desarrollar una conciencia pública y la determinación que aseguraran que accione» semejantes no volverían a suceder. Aryeh Neier opinó concisamente sobre el tema: "Al conocer lo sucedido, una nación puede debatir honestamente sobre por qué y cómo se comelle ron crímenes tan horrendos. Identificar a los responsable , y divulgar lo que hicieron es marcarlos con un estigma público que es un castigo en sí mismo, e identificar a las víctima» y recordar cómo fueron torturadas y asesinadas es una maneta de reconocer su mérito y dignidad" .19
Fl principal impedimento para el procesamiento y la revela ción de la verdad en los países ex comunistas fue la fuerte un plantación del régimen comunista, la amplitud con que mucha» personas lo aceptaron y colaboraron con él y el temor de lo que las investigaciones y los procesos pudieran revelar. Fl testimonio de Zhivkov ante el Parlamento fue pospuesto reiteradamente. •< causa tic las personas que podría mencionar. Fl problema ma grave lo plantearon los enormes archivos de la policía seo el • ¿Debían abrirse al público, hacerlo sólo en función de lo . pn • • sos, silenciarlos o destruirlos? Los archivos de Alemania on< nial encerraban, según diversas fuentes, los nombres de seis millonea de personas, y en 1990 varios parlamentarios y ministros lu**i«*n denunciados como colaboradores de la policía. Muchos trinían que una apertura indiscriminada de los archivos pudiera mvi nenar la vida pública en las nuevas democracias, y si esto *<• hubiera hecho en Alemania oriental seguramente habría sido a»í. En Rumania, los enormes archivos de la Securiiate se guaní.non en un lugar secreto bajo custodia militar. "Si publicamo» lo» archivos, como mucha gente ha sugerido —observó un fuiu mu.i rio oficial—, podría ser literalmente peor que una guerra civil, con los amigos enfrentados cuando se supiera lo que contení,m ' ’ En este aspecto, tanto la verdad como la justicia fueron mu amenaza contra la democracia.
Guía para democratizadores *1: cómo Iral,ii los crímenes de los gobiernos autoniaii, .
(1)1 i.i'i mi t u ■,(>.( . > ,i i . i (i iit !,niii.i, ióii, no lnli i l«' i un 1« i i<juicio a lo» íun mí iri - i d«í gobi>rito .uilonlmlo jkw mu, ............ ....>1 ■ . ,li iei li ■ ■ luiii' H •• I I i ' lo pnlilii >i di' 1*1 InU'itlu | > mt iná»qiMMiMlrjub'i ln*n«,bi 1*1 nt'Uiiiiln

210 La te rce r ota
(2) Tras un reemplazo, si usted siente que es deseable desde el jumto de vista moral y político someter a proceso a los dirigentes del gobierno autoritario, hágalo con rapidez (dentro de un período de un año a partir de su asunción del poder), mientras deja oien claro que no procesa a los oficiales de mediana y baja graduación.
(3) Busque una manera de alcanzar una rendición de cuentas pública y desapasionada sobre cómo y por qué se cometieron esos crímenes.
( I) Reconozca que, en el tema de "proceso y castigo vtrsus olvido y perdón", cada alternativa presenta graves problemas, y que debe elegirse el camino más satisfactorio: no procesar, no castigar, no perdonar, y, sobre todo, no olvidar,
LA CUESTION I'RETORIAN'A LOS PODEROSOS Y RF.UEI.OES MILITARES
Fl problema de cómo actuar en relación con los actos criminales de los funcionarios de los regímenes autoritarios coincide con un problema más amplio, más duradero y políticamente más serio, que afrontan muchas nuevas democracias: la necesidad de contener el poder político del estamento militar y transformar a las fuerzas armadas en un cuerpo de profesionales comprometidos a garantizar la seguridad externa del país. Los problemas cívico-militares de las nuevas democracias asumen tres formas, según el tipo de régimen autoritario, el poder del estamento militar y la naturaleza del proceso de transición
Las fuerzas armadas de las dictaduras de partido único, con la notoria excepción de Nicaragua y la parcial de Polonia, han estado por lo general bajo el firme control del partido. No intentaron golpes de estado, ni desempeñaron un papel importante en la política del régimen. En los estados comunistas, y en menor grado en la República China, la mayoría de los oficiales del ejército pertenecían al partido gobernante, las células del partido y sus organizaciones tenían fuerza en la jerarquía militar y los cuerpos supe* rieres del partido dirigieron al ejército tanto como a otras corporaciones Iil problema en los estados democráticos que sucedieron a estos regímenes fue el de separar a! partido del ejército v reemplazar la subordinación militar a un partido por la subordinación militar a un sistema democrático mullipartidista. En los países de Europa oriental, la separación del partido y el ejército fue relativamente fácil. En la Unión Soviética, hubo intensos debates sobre la di partidiza» ión" del ejército; la legislación aprobada en IW0
Cambió l e. funcione • de la Administración 1'olflíia C'eiitial | Iil ih■;«■» mt.1i t.l l.l • ll lli tlll.l de | I ■ . élul.e del | > II ll'lo ,1 | H M I ili I i

¿Durarlo cuánto I.<: mpo? V I I
argumentos de que "no hay órganos en tos ejércitos de los p.i; • democráticos que apoyen la ideología de un partido único". ' I n general, sin embargo, los sucesores democráticos de las dictadura* de partido único se enfrentaron a menos dificultades en el establecimiento del control civil que las democracias que siguieron a regímenes militares y dictaduras personalistas.
Hubo problemas diferentes y más serios en los estamento*» militares que habían sido reemplazados (es decir, derrocados) fn el proceso de transición, o se habían politizado en un grado elevado en las dictaduras personalistas. Los oficiales de rango medio y bajo de estos estamentos habían desarrollado a menudo puntos de vista políticos e ideológicos, se habían resentido mucho |xtr mi pérdida de poder y status, y se sintieron amenazados por la-, íu»r zas activas y predominantes en las nuevas políticas democrática1 Por ello, a menudo se comprometieron en diversas actividades políticas destinadas a derrocar al nuevo régimen democrático, o a forzar cambios en la dirección o el rumbo político. Por supuesto, las acciones políticas más notorias fueron levantamientos militan1* y golpes de estado.
Por lo menos en diez países, que se democratizaron ........mediados de los años setenta y finales de los ochenta, - mi» ola ron o se planearon seriamente golpes de estado. En Nigeria s Sudán, los golpes triunfaron y volvieron a establecer legiinenw militares donde habían terminado pocos años antes, Sin embaí gn hay que hacer una distinción entre golpes que son reacción a la percepción de defectos en el sistema democrático y golpe . qu*- <>n reacciones ante la perspectiva del éxito de la democratización. I arito el golpe nigeriano como el sudanés comparten más este tillium aspecto que el primero. El golpe nigeriano ocurrió tías una » Ir» ción disputada, que devolvió el poder a un presidente amplia mente reconocido como corrupto e ineficaz. I I golpe Midambi sucedió tras tres años de un gobierno civil inepto, durante el • nal los problemas económicos y de insurrección del país lueron .te mal en peor. También hubo intentos de golpe en Guatemala » Ecuador, donde los militares se habían alejado voluntarían .■•ule del poder. Estas intentonas parecen haber estado reía» lonatlas« «mi luchas internas de los militaros. En Guatemala, el gobirm civil electo mantuvo el poder con el consentimiento di- la . In. i/a , ai inadas, y los intentos golpisia do mayo de 1988 y de mayo .I»1 1989 fueron reprimidos rápidamente por el gobierno y lo-» dlng. o ti-, imlilare1.. pruv«n.» i» 1«• la pi< . unía qu«1 InmueO lliu. I .I I .ni. sobre low II olivos dv lo »iut«.m d*1 !<• golpe. C omo contenió UII UM|•olíanle | ollle • > gU4teii>al<> -o I i un), a » ipil, a» »>*iv e* iitie m hala do un grupo muy unl.t.l.» 11 «t>n lio »•* • I p.••leí que plan. »•

212 Lale-ce'aola
este proceso (de democratización]. Ellos no están locos; tienen todo el control".54
Los intentos golpistas fueron más frecuentes en países que se encuentran en el otro extremo de Guatemala, países donde las fuerzas armadas habían sido humilladas por derrotas militares o politizadas por dictadores personalistas. So conocen siete intentos de golpe o conspiraciones en Grecia; siete golpes o levantamientos militares se intentaron en Filipinas; cinco en Argentina; tres en España. Sin embargo, entre 1974 y 1990, salvo en los ambiguos casos de Nigeria y Sudán, fueron gobiernos no demoerntizadores los derrocados por golpes de estado militares.
Dada la aparente fragilidad de las nuevas democracias, ¿por qué ocurría esto? Derrocar a un gobierno mediante un golpe de estado requiere normalmente el apoyo de altos comandos militaros o de importantes grupos civiles, la influencia de un actor externo o alguna combinación de estos elementos. Los responsables; de golpes antidemocratizad ores fueron en su mayoría oficiales de rango medio. A menudo, los mismos oficiales dirigieron sucesivos intentos de golpes: el coronel retirado Aldo Rico y el coronel .Vlohommed Alí Seineldín en Argentina, el coronel Gregorio Honasan en Filipinas, e! coronel Antonio Tejero Molina y el general Jaime Milans del líosch en España. Prácticamente en todos los casos, los militares de mayor jerarquía apoyaron al gobierno o por lo menos no respaldaron la intentona. Los golpistas también tue- ron generalmente incapaces de movilizar el apoyo de grupos significativos de civiles, o la influencia de gobiernos extranjeros. En este aspecto, los intentos golpistas de las transiciones de la tercera ola difirieron significativamente de los golpes con éxito de la segunda contraola. Por ejemplo, uno de los más serios intentos de golpe antidemocrático ocurrió en Filipinas en diciembre de 1989, y produjo importantes luchas y muchas víctimas. Algunos líderes políticos apoyaron tácitamente el golpe, pero no actuaron activamente para respaldarlo; grupos clave de civiles sí se opusieron. Así procedieron también el ministro de Defensa, general Fidel Ramos, y el alto mando militar. Y, en un momento crítico, Estados Unidos intervino decisivamente, con los aviones norteamericanos listos para detener a las fuerzas partidarias del golpe.
En general, la vulnerabilidad de los gobiernos electos derrocados por golpes varió según el nivel de desarrollo socioeconómico de la sociedad. En las sociedades rurales y pobres, los ofici.ili-i militares golpistas encontraron a menudo un apoyo activo y cooperación entre las élites civiles. A medida que el pinlei de I. propietarios de la tierra y los explotadores de terne.... | ihimm, de. m ía y aumentaba el de l.i burguesía \ la .la . in< du- la

¿Durante cuánlo lierrf»? ;■ I i
base social de los golpes militares se redujo. En Perú, los partida rios de la reforma agraria del gobierno militar de Velasco anula ron a la olito de latifundistas, y de este modo redujeron la .inu*iia za de golpe de estado al régimen democrático siguiente. En I spa ña, los empresarios y otras elites civiles se opusieron a los golp« . militares y apoyaron la democracia. Alfonsfn opinó que los golpe« en Argentina "han sido siempre de carácter cívico-militar", y que la clave para evitarlos-era romper los vínculos entre los grupo* civiles y militares.” La verdadera clave, sin embargo, fue el c.nn biante equilibrio de fuerzas,entre los grupos civiles de la soeled.nl argentina y la fuerza numérica en alza de las clases medias, que no mucho después se relacionarían con los. militares para pmt» gerse ante el poder organizado de los sindicatos peronistas Así, cuando un golpe se convirtió en amenaza en mayo de 1985 y en la crisis de Semana Santa de abril de 1987, Alfonsín piulo mo\ ill zar a cientos de miles de partidarios para demostrar su apoyo en las calles de Buenos Aires. El poder del pueblo unido conii.u ■> 1.1 el poder de las armas militares. En agosto de 1974, en 11 prim i.i fase de la transición griega, los líderes militares desafiaron Int. mI mente la demanda de Karanianlis de que ciertas unidndct. <1. r m ques fueran retiradas de Atenas. Karamanlis contestó " O h .1« >1. . sacan los tanques de Atenas o el pueblo decidirá la cuestión mi.« Plaza de la Constitución".”
Los tanques se fueron. Si los grupos civiles dominante lili camente en Grecia hubieran sido todavía los propietario d« I» tierra y los grupos numéricamente dominantes hubieran sido i .un pesinós, la solución habría podido ser muy diferente.
Los esfuerzos por derrocar a los nuevos gobiernos dein ráli eos fracasaron porque los golpistas no pudieron tener .i su favni a la clase media ni n otros grupos de la coalición política que habla hecho posible la democratización. Los intentos de golpe fueron, • n efecto, desesperadas acciones de retaguardia de elementos t oiimt* vadores minoritarios en el ejército. Como la ofensiva de la Antena en 1941. fueron esfuerzos para torcer el curso de los aconte Inuen los después que se hubiera perdido la guerra. Un intento de golpe contra un nuevo régimen democrático es el signo de que la demo Cincia esl.í funcionando. El fracaso de estos in te n tó - ,e l ingle« «1« que la democracia funciona con éxito.
Allí que ningún gobierno fue cierro« .ido por un golpe (luíante la iiaie.it ión, entre 1974 y 1990 los intentos de golpe y Ion 1« \nn I,límenlos mllllaies .1 . tamil ecl i*t aslont la política del goli|<-iito I o*, miente de golpe en < maternal.! n i mayo «I«- P'KH, \ en Algen tina en ahrll 19,47 y diciembre di* |uie», « tuvieron dirigido. Milu Otras co a* a forrai riimhlo*. en la* i típula* militare*. I n »1

214 La torcera ola
último de* los dos CASCA, alcanzaron sus objetivos. La crisis de Semana Santa de abril de 1987 en Argentina también llevó al gobierno a crear la ley "de obediencia debida", interrumpiendo de manera efectiva el procesamiento de los generales en activo que hubieran cometido violaciones contra los derechos humanos. De esta manera, los golpes de estado fueron una vía por la que los oficiales disidentes pudieron presionar a los gobiernos para que cambiaran determinados funcionarios 0 políticas. Los gobiernos también fueron benignos en su trato con los responsables. En España, Tejero y Milans dpi Bosch fueron sentenciados a treinta años de prisión, pero fue un caso excepcional. Cuando fueron procesados y declarados culpables, los líderes de los intentos de golpe por lo general recibieron castigos claramente mínimos, y normalmente sus seguidores no fueron castigados.
Los golpes fueron la forma más extrema de acción política de los oficiales irritados. A veces, estos oficiales también se comprometieron en otras formas de actividad política. Entre los intentos ile golpe de febrero de 1981 y octubre de 1982 en España, por ejemplo, también hubo un descontento manifiesto entre oficiales de mediana y baja graduación, con 100 oficiales jóvenes que firmaron un manifiesto público por el tratamiento otorgado a los militares, en el cual expresaban que el ejército "para cumplir mejor con su misión, no necesita ser profesionalizado, democratizado o purgado". La rápida y vigorosa actuación de los oficiales de la cúpula militar impidió que varios cientos de ellos firmaran esta declaración.15 En Guatemala, durante varias semanas antes del intento golpista de mayo de 1988, un grupo militar anónimo emitió comunicados de "los Oficiales de las Montañas".
Las fuerzas armadas portuguesas y filipinas se politizaron extremadamente durante el período del gobierno autoritario. En ambos casos, los oficiales de mediana jerarquía formaron asociaciones para promover la reforma y la democracia, el Movimiento das l orias Armadas (MEA) en Portugal y la Reforma de las Fuerzas Armadas (RAM) en Filipinas. El MEA fue el grupo clave para terminar con el régimen de Caetano; el RAM habría sido el grupo clave en el derrocamiento de Marcos si éste no hubiera sido barrido por la victoria electoral de Aquino. Cuando los cambios de régimen culminaron en ambos países, muchos de los oficiales que habían estado en el frente opositor a la dictadura también fueron opositores del gobierno democrático sucesor. Esta continuidad de la oposición militar fue resumida en Filipinas por el coronel Gregorio Honasan, un miembro dirigente del RAM, que llevó .i cabo dos golpes contra el gobierno de Anublo, y en Portugal jhh el coronel Otelo Saraiva de Carvallvt. ti Ijder intelectual del MI A,

¿D jran ’e cuánto ton ino? . r
que después de 1980 estuvo asociado con el FP 25 (Fuerzas l'npu lares del 25 de abril), un grupo clandestino que desarrollo mu campaña terrorista contra la democracia portuguesa. En 1983, olio*» oficiales formaron una organización paralela no violenta, l.i Am» dación del 25 de abril, para conservar vivos los objetivos originales radicales y revolucionarios del MFA. Esta organización, según diversas fuentes, tuvo un apoyo importante entre los oficiali • militares, tanto en activo como retirados.
Con el tiempo, los intentos golpistas contra los nuevos regum* nos democráticos se volvieron menos frecuentes. Una máneia importante de medir la consolidación democrática (véanse las pag - 230 y sigs.) es el recambio del control gubernamental do un p.u tido a otro, como resultado de las elecciones. En Grecia y m I «• pañá, las probables victorias de los partidos de izquierda, el Panellinio Sosialistiko Kinima (PASOK) y los socialistas, estimula ron rumores de golpe y, aparentemente, conspiraciones. I a I r.i da al poder en Portugal del partido Conservador Social-I Xmiv - i i ta promovió similares especulaciones, como resultado del pie. I • minio de las ideologías marxistas e izquierdistas entre l - . milita res portugueses. A mediados de los años ochenta, sin cmbargi i los tres países habían avanzado más allá del punto un el qu< I - in tontos de golpe de transición eran factibles. Esto no ' . n i il-inecesariamente que los golpes fueran imposibles para ■- mpi......aquellos países. Si el sistema democrático fracasara en prndin ii un gobierno mínimamente efectivo, o si grupos importante-, di ei luían de la coalición pro democrática, volvería a ser posible que %t> i intenten golpes. Sin embargo, no serían golpes de transn ióii ' n » blanco seria la democracia, no la democratización, •
Por lo general, los regímenes democráticos que sucedlenm a los regímenes que dejaron voluntariamente el poder tu* enfrenta ron a un conjunto diferente de problemas. Se enfrentaron un ruu la posibilidad de golpes de estado por parle de oficíale-, di un teñios y aislados que se oponían a la democratización, sino m .i. bien con la continuidad del poder y de la influencia de I". duign- te-, militares que habían hecho posible la democratización t -'mu ya hemos dicho, estos líderes militares definieron concielarnrnte lo términos del iraspasode poder I os problemas para lo . lulru . elei los de la nueva demncraci t con úntían en reducir el podlM S' Ion privilegio-, de los i- lamento-, militares basta lili nivel uimp.lllMe enn el liiiii lonamiento de una democracia constitucional I n los I ,i i - i-s con un nivel bajo d di airollo nonómlt o y sin mi, c o i m m ( iimti'inalil I I'silv.idoí > to luí illfiell ano liiip" il»I*• de i mu I l.i i imI.|uii i o trio -- ii Impui la al | dei vmltt n en I I ‘ ah - ■ lo» lili i’ii u n a n i - .Hita ......... . u n o -illta-lo di I pod i i del

21G La tercera ola
gobierno de Estados Unidos, más que del poder de los presidentes civiles Duartc y Alfredo Cristiani. En otros países donde los militares habían sido los que auspiciaron la democratización, con el tiempo los nuevos gobiernos redujeron los privilegios militares, de igual modo que en los países donde los militares habían sido las víctimas de la democratización, los nuevos gobiernos redujeron los intentos de golpes militares.
En l urqma, Brasil, Chile, Portugal, Nicaragua y otros países, los poderosos estamentos militares intentaron continuar tras la transición con los poderes y las prerrogativas que podrían ser considerados "anormales" en una democracia constitucional. Primero, insistieron en que había que incluir apartados especiales en las constituciones que asignaran como parte de la responsabilidad militar el asegurar la ley y el orden junto con la seguridad nacional, "garantizar el orden institucional de la república" (Chile) o "preservar las conquistas de la revolución" (Portugal). Implícita en estas cláusulas estaba la posibilidad de que, por propia iniciativa, los líderes militares pudieran intervenir en política y actuar (lo que incluye, de manera aceptable, cuestionar a un gobierno electo) para asegurar que esas responsabilidades se mantuvieran.
Segundo, en algunos casos las acciones del régimen militar fueron consideradas irreversibles. En Turquía, por ejemplo, los militares decretaron que 631 leyes aprobadas durante su gobierno entre 1980 y 1983 no podían ser cambiadas ni criticadas. El poder de revocar la ley marcial fue otorgado al jefe de las fuerzas armadas. En Chile, el gobierno militar aprobó leyes que asignaron a ios estamentos militares el poder de comprar y vender equipamiento y propiedades sin contar con la aprobación del gobierno.
Tercero, algunas veces se crearon nuevos cuerpos gubernamentales dirigidos por militares. La Constitución portuguesa, por ejemplo, dio a un Consejo de la Revolución, cuyos miembros procedían de las Fuerzas Armadas, la facultad de asesorar al gobierno >' juzgar la constitucionalidad de las leyes. En Turquía, eTConsejo Nacional de Seguridad, que había sido el centro del poder en el régimen militar, fue reconstituido con oficiales retirados de las fuerzas armadas, como un órgano asesor del presidente.3*
Cuarto, los oficiales de la cúpula militar asumieron por sí mismos posiciones cláve en el nuevo gobierno democrático. En países con sistemas presidenciales al estilo norteamericano, los oficiales militares ocupan posiciones en el gabinete por debajo del presidente civil; en Brasil, seis entre veintidós a veintiséis miembros del gabinete eran oficiales del ejército. En regímenes parlamentarios, o semiparlnmentnrios, los oficiales del ejército, como Eanes en Portugal o Evren en Turquía que habían dirigido la

¿Dura-ie cuánto l¡omcnV Ulf
transición a la democracia se convirtieron en presidente , y • nía blaron forcejeos con el primer ministro civil sobre los poden* (I# sus respectivos cargos. En Chile, el presidente del gobierno autoritario, el general Pinochet, permaneció como comandani.......jefe del ejército en el gobierno democrático. En NJicnr»»j;u.i .1 ministro de Defensa del gobierno no autoritario, general I liimlt'ito Ortega, permaneció como jefe del ejército en el gobierno den ■ orático y los sandinistas mantuvieron su predominio y el ro iiiiil militar.
Quinto, a menudo los^nilitares intentaron garantizar la luí autonomía de las fuerzas orneadas, en especial salvagu n.1 o independencia de su personal y sus finanzas del control del bierno civil electo. En Brasil, el ejército se aseguró de i|ii< 1.1 todo el control sobre los ascensos. El ejército chileno dis rr l<> los jefes de las fuerzas armadas y de la policía no po.lnan sustituidos durante siete años, que el gobierno elegido mi reducir la influencia del ejército y que las fuerzas arn drían controlar su propio presupuesto. El ejemplo • lulmi.isionó al ejército nicaragüense. "En la discusión «!«• '■ ■ ■ ......I*podrían seguirse al crear un equilibrio posterior a h • i entre las fuerzas armadas y el gobierno elegido, !•••■ *aml hablaron abiertamente sobre países como Chile, pon mismos en el papel del dictador militar de aquí I i ■"Pinochet." Sin embargo, los sandinistas superaron aw r»promulgaron una ley (fechada antes que ellos entregaran pero posiblemente escrita después) que perpetuaba \ i el poder del ejército saiidinista. Esta ley dio al romand.u de las fuerzas armadas más influencia que al presidente v de designar al nuevo comandante; también dio al mina jefe, entre otras cosas, el poder de designar .1 lodu. I» militares, comprar armas, equipamiento bélico y olio organizar y desplegar el ejército, adquirir y amMiuli establecer negocios para cubrir las necesidades de Im madas y elaborar el presupuesto militar" '
Este tipo de disposiciones fueron significativa'' a la Autoridad normal del gobierno electo. Sobre mente lúe más fácil para los nuevos gobiernos de hits er su control sobre los militares rebeldes, que sobre militare aliarlos, qui1 eran fuciles Aun r nandú riu ' colaboraron m la democratización pudin.m ln C r "i poder, el informe Mimen que >n Im nal»- mediano ríe I le ..11 mllo '■> onóinlío. el pudrí inllll.'i ilUii t n el p.i o riel lleiiq • I n P o r t u g a l , | - ' I r | r iU derrocó a la dMadurn |-.i mi.Miiva propia ilornnm <1

2 '6 La lürce.'a o a
durante dos ortos inás y adquirió un gran prestigio enlre el pueblo portugués. Hasta aue la manifestación institucional del poder militar, el Consejo ae lo Revolución, fue abolida en 1982; entonces se «aprobó una ley de Defensa Nacional y se subordinó el ejército a un gabinete responsable ante el Parlamento; los poderes del pro- sidente fueron controlados, y Mario Soares, el gran rival del coronel Ganes, lo sucedió como presidente. Diez años más tarde, las relaciones en Portugal entre los civiles y los militares revolucionarios "fueron aproximándose al modelo de control civil objetivo"
En Brasil, el ejército entregó el control del gobierno cotí las banderas flameando, intactos su poder y su prestigio. Rl primer presidente civil popularmente elegido, Fernando Collor, arrestó «i un general por hacer declaraciones políticas; reprendió a otro, hermano de un ex presidente militar, por defender a aquel general, y redujo )«i representación militar en el gabinete de seis a cuatro. Por añadidura, redujo el personal de la principal agencia de inteligencia, el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), que había sido siempre dirigido por un general, y puso en el cargo a un civil. Los oficiales militares fueron reemplazados por civiles próximos al presidente y ubicados en puestos clave en relación con el control del poder nuclear y el Amazonas, dos tomas de gran preocupación para los militares. El presidente Collor también cortó drásticamente el presupuesto militar y rechazó garantizar el •alza salarial de los militares según el costo de vida, provocando una irritación considerable y protestas en sus filas; sin embargo, los disgustados oficiales no amenazaron con un golpe sino con un pleito.’" En Peni, los militares también fueron históricamente la mayor fuerza política; ya al asumir el poder, en julio de 1990, el presidente Alberto Fujimori decapitó a la armada y la fuerza aé- re.i. En Chile, menos de un año después de haber entregado la presidencia, el temido general Pinochct sufrió una acusación de corrupción por parte de miembros de su familia, y según diversas fuentes consideró la idea de retirarse de su puesto de comandante en jefe. "Pinochet es un gato, no un tigre", observó un importante político chileno.9*
En Turquía, los militares han sido vistos como una institución nacional apreciada, o identificados con ios valores de la secular república kemalista. Ya en 1987, cuatro años después de que los militares entregaran el poder político, un referéndum restauró los derechos políticos a aquellos líderes políticos civiles, incluyendo dos ex primeros ministros, a los que los militares habían apartado de la política. El ministro de Defensa bajo el gobierno civil levantó la ley marcial en julio de 1987. Simult.Mi- miente, el pi imei mine-tro lurgiil Ozal despidió -d nuevo jefe del alto mundo «I«* lo h-> -

¿Ojiarlo cuánto tiempo? .u>
armadas, y lo reemplazó por otro oficial más de su agrado. li- años atrás, cuando los civiles acababan de regresar, cues liona r el ejército era impensable", comentó un observador turco. "Ahora, la gente está mostrando un poco más de valor, un poco más de confianza en sí misma." En 1989, Turquía repitió el cambio que t a había ocurrido en Portugal: el primer ministro civil, Ozal, reem plazo al general Evren como presidente de la república. 1 listórica mente, en los conflictos turcos entre los jefes militares y los líder«”* civiles sobre la política a aplicar, los últimos habrían cedido. I n 1990, sin embargo, el general Stafí renunció, en protesta contra la política aplicada por el presidente Ozal en relación con la crisis del Golfo y el fundamentalismn islámico. Seis años después que ••11«»•* entregaran el poder, "las prerrogativas tradicionales de los sol dados" estaban "siendo corroídas por un constante flujo de críticas y actuaciones"/*D
En los países con ejércitos débiles y politizados, el funciona miento de la democracia redujo con el tiempo el número do intentonas gotpistas. En los países con estamentos militares solí darios y fuertes, el funcionamiento de la democracia, con el tiempo, redujo los poderes y privilegios que los militares habían heredado del gobierno autoritario. En ambas situaciones, el de sarrollo de un modelo "normal" de relaciones cívico-militares «« vio afectado significativamente por las políticas y acciones de I* •. nuevos gobiernos democráticos hacia sus fuerzas armadas. I n varios países, el primero o segundo gobierno democrático inició programas de vasto alcance para establecer el control civil de la . fuerzas armadas, para profesionalizarlas, para reorientarlas desde las misiones de seguridad interna a las de seguridad externa, para eliminar las responsabilidades no militares y el sobredi mensionamiento de la jerarquía, y para asegurar que tendrían .1 nivel social y el respeto que su profesionalismo m oir.ia Karamanlis y'Papandreu, González y su ministro de IVIoom Marcís Sena', Atfonsín, García y A quino, todos ellos sostuvieron amplios programas de modernización militar y profesionalismo Estos programas fueron habitualmente una combinación de "p.ilo y zanahoria", que afectaron por lo menos a cinco aspectos del estamento militar.*1
(I) Profesionalismo. Como otras instituciones, las fuerzas arma «las desarrollan diferentes conjuntos de valores, creencias y ni hiu de IJn los estamento-, militan- • moftttionallzados, éstas normal mi ote aproximan .i un i'nntu «le vista militar conservador, queI. . uno. 1.1 . lili), n i..... i ............ • <■ I ■ I I. no y I . «Ómpallhle to o eli.*nho| i lv il Mu ' ml»ai|t • .......... . b • •dilemas autoritario». el w|.’r-

:v<> l a torcera ola
i ilo tiene puntos de vista mucho más politizados. Bajo Franco, el ejército español desarrolló una ideología intensamente derechista, diferente del "normal conservadurismo" de la mayoría de los ejércitos, que ponía el acento sobre la patria, el centralismo, el antiliberalismo, el anticomunismo. I.os oficiales españoles proporcionaron poco apoyo a la democracia: en las elecciones de 1979, más del 50 % del ejército votó a los partidos de derecha, que recibieron el 7 % del voto total. En 1981, según algunos cálculos, tal vez el 10 % de los oficiales españoles eran demócratas comprometidos.12 En Portugal, ios grupos dominantes en los cuerpos de oficiales se adherían a las ideologías izquierdistas, revolucionarias y mnrxistas'leninistas. Los oficiales del ejército filipino del RAM deseaban reformas drásticas en su sociedad, en el gobierno y en las fuerzas armadas, y tenían distintos puntos de vista sobre si esto podría cumplirse por medios democráticos. En Argentina y utros lugares de América latina, los estamentos militares estaban Invadidos por un intenso nnticomunismo, que habitualmente se ti adujo también en antisocialismo y antiliberalismo. En Sudáfrica, «luíanle cuatro décadas el ejército había sido el defensor volunta- i io de las instituciones y de la ideología del a¡xtrlheid estatal. En la sociedad turca Jos militares eran el apoyo incondicional del ki-mnlismo secular, nacionalista y estatista, y el ejército de Nicaragua, obviamente, estaba totalmente comprometido con el dogma i- volucionario »andinista. Los ejércitos de Europa oriental estaban Integrados por oficiales que, como iju'nimo, daban fe de ser comu- m i.i'. comprometidos.
I I reemplazo de estas perspectivas tan politizadas por una • ic i prole ¡tonal apolítica fue una prioridad para los nuevos gobiernos democráticos. Alcanzarla requirió un inmenso esfuerzo, mu lu» tiempo y cierto riesgo. Los nuevos gobiernos intentaron pnimovei valores profesionales, y abstención militar política por ..... lio de la exhortación y el adoctrinamiento, la formación, cambín-. • n el currículum de las academias militares y la revisión de I. . edemas de promoción. En Grecia, tanto Karamanlis como l'.ipandreu articularon la necesidad de un profesionalismo estríe -
\ Ev.tngelos Averoff, ministro de Defensa bajo Karamanlis,-' »mentó una Vez: "Les lavé el cerebro [a los militares] en defensa de h democracia. Pienso que no hay ni un solo oficial con el que \u no haya hablado personalmente por lo írtenos tres veces". La imp.iilamia de un ejército despolitizada era también un lema ■. mi inte en l’apandivw. "I I gobierno —como dijo una vez. está •I'i i'd" a no pennilii ninguna interrupción del trabajo tic la » l -11 *. ■ i aunada, a tuné de la actividad política dentro de mi-» lile* s culo c lina advei ten. i.t en toda', dlieccínne-i. >.111 e««. j*

¿Durante cuánto tiempo? í’k’ i
ción." "Fn sus primeros meses en el poder, el presidente chileno Aylwin dijo más bien abruptamente al general Pinochet "que mantuviera al ejército fuera de la política". El acuerdo logrado entre los ¿andinistas y el nuevo gobierno especificaba que "las fuerzas armadas tendrán un carácter profesional, y no pertenecerán a ningún partido político".43 Juan Carlos, Alíonsín y Aquino también remarcaron repetidas veces la necesidad de una total abstención de la política.
Para reforzar este punto, los nuevos líderes democráticos intentaron cambiar la formación militar y sus sistemas de educación. Papandreu empezó a reorganizar los programas en la academias militares en torno del énfasis del profesionalismo y la advertencia del peligro del totalitarismo. Alfonsín promovió cambios en las doctrinas enseñadas en Argentina en las academias militares, e introdujo en ellas cursos impartidos por civiles sobre el rol de las fuerzas armadas en la democracia. El gobierno de Aquino creó un nuevo centro de formación nacional para fortalecer el profesionalismo y combatir las intrigas en el ejército filipino. González promovió la educación de los oficiales españoles, en un esfuerzo por elevarlos a los niveles profesionales de sus aliados en el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En España, Grecia y otros lugares, los líderes democráticos alentaron el retiro de los viejos oficiales, aceleraron la promoción de los más jóvenes y más orientados profesionalmente y consideraron la aptitud más que la edad como un criterio de promoción.
(2) Misiones. Para despolitizar al ejército, era necesario orientarlo al desempeño de misiones puramente militares. En muchos países, las fuerzas armadas han cambiado a funciones mixtas no relacionadas con la seguridad militar. Casi sin excepciones, los nuevos gobiernos democráticos intentaron eliminar las funciones no militares y de seguridad interna en sus fuerzas armadas y dirigir su atención a la misión de defender la seguridad externa del país. En Argentina, Alfonsín intentó traspasar el control de Fabricaciones Militares, una enorme industria muy compleja, a manos civiles: era la fábrica con más amos del país, que trabajaba con líneas de aviación nacionales y fabricaba más bienes civiles que equipamientos militares. En 1990 su sucesor, Carlos Menem, redactó un plan de venta de las acciones militares de ocho compañía*., que incluían fábricas de hierro y acero, un astillero y varias lompañía*. petroquímica*. En Grecia, el gobierno eliminó el control militar de una «--.i.»- ióii de nidio y un banco. Intentos compa-iabh en llraml - viei......ú>n|iu ull/ > í«** pin la continuación de lal i l i l í " ii- la d e lo*, m l l l l . i l « . l i a . la . 1« ........... > .mi

.'22 La torcera ola
Obviamente, la reorientación de los militares resultó más fácil ile concretar cuando hubo posibles amenazas a la seguridad externa. La rapidez, con que los militares turcos cedieron el poder después de sus intervenciones de 1960,1971 y 1980 estuvo, hasta cierto punto, relacionada con las amenazas de la Unión Soviética. Después de entregar el poder en 1974, los militares griegos pudieron estar completamente ocupados, no sólo con sus responsabilidades de la OTAN sino, lo que fue mucho más importante, mu la amenaza planteada por sus aliados en la OTAN, los turcos. Tanto Karamanlis como Papandreu adoptaron posturas muy nacionalistas pensadas para conseguir el apoyo de los militares. Marcaron el papel independiente de Grecia en la OTAN, e intcn- i.iion reducir tanto la identificación de sus militares con ella como la dependencia de Estados Unidos. Papandreu puso gran énfasis . a |,i amenaza turca y la consiguiente necesidad de que los militares griegos ampliaran su eficacia profesional. Sus políticas eslío leron destinadas a "crear un clima que forzaría a los militares a preocuparse por los asuntos relacionados con la preparación militar, en prevención de una posible guerra con el eterno 'enemigo’ del Este”.
La OTAN fue el equivalente práctico, para los militares espa iv :• s, de Turauía para los militares griegos. Fue el objetivo de mu misión referida a seguridad externa, y de una amplia ronda .le nuevas exigencias y actividades para las fuerzas armadas• ; .molas, que estimularon la moral y el prestigio militares. Como •chaló un analista de Defensa en Madrid, la OTAN "sirvió como i. i.ip a laboral para las fuerzas armadas. Durante las décadas franquistas, habían sido condenadas al ostracismo por los países . tvillatndos. Fntoces, súbitamente, se les permitió ocupar puestos importantes junto a los otros países de la OTAN, los invitaron a .(impartir sus maniobras, les dieron nuevas armas para que se . lili, liaran Fueron respetables".4- Evidentemente los militares filipino., peruanos y salvadoreños habían tenido una insurrección ñu. nía más importante que pacificar, aunque la experiencia nos Migimv que las frustraciones y el carácter aplastantemente polí-• *> do la guerra de contrainsurrecdón generaron en los oficiales ideologías políticas e incentivos para desempeñar papeles políti-CON«
(unto con la reorienlación de sus ejércitos hacia las amena- / i . de •egurldad externa, los nuevos gobiernos democráticos mi. ni.non hln. timar a las fuerzas armadas de modo que de- I. mli. mu a la n i. huí en vez de derrocar a sus gobierno;. Alfon- '.iii di .hizo I’innei Cuerpo de Ejército ubicado *n Buenos 'Sil. ■ \ lliinallrli'i Nll'i Iimilnde* a olí,e. lia r . dlr.pen e por el

¿Durante cuá "lo t-oirío? 223
país. F.l ministro de Defensa de Felipe González, Marcís Serr.i, redujo de nueve a seis el número de regiones militares en Ks- paña, estableció una cantidad de brigadas móviles y trasladó las unidades militares fuera de las ciudades importantes. Una intensa resistencia por parte de los cuerpos de oficiales lo forzó a posponer la total realización de estos planos. A fines de 1987, el gobierno de Aquino trasladó muchas divisiones y brigadas fuera de las ciudades y las envió al campo, para combatir con mayor efectividad la insurrección comunista. Sin embargo, en Portugal, diez años después de la revolución, el ejército no tenía ninguna misión significativa de seguridad nacional y todavía estaba relegado principalmente a "bases fuera de Lisboa y de las principales ciudades".
Los gobiernos democráticos, ya lo hemos dicho, no son necesariamente más pacíficos que los autoritarios. Sin embargo, las democracias casi nunca luchan con otras democracias, y los nuevos gobiernos democráticos a menudo intentaron resolver problemas internacionales muy antiguos. Bajo los gobiernos de Al- fonsfn y Menem, las relaciones argentinas con Gran Bretaña y Chile mejoraron. Con el advenimiento de la democracia en Espa- ña, Gibraitar no fue tan problemática en las relaciones anglo- españolas. Sin embargo, a medida que los gobiernos democráticos resuelvan problemas internacionales pueden privar a sus fuerzas armadas de las misiones externas que reducirían la probabilidad de que intervinieran en la política interno. Desde la perspectiva del control civil, puede considerarse afortunado aquel país que tiene un enemiga tradicional.
(3) Liderazgo y organización. Los gobiernos democráticos iniciales y su sucesores generalmente reemplazaron la cúpula de las fuerzas armadas. Esto tuvo mayor importancia donde había militares débiles y politizados, porque era esencial que los nuevos líderes democráticos pudieran confiar en la lealtad de la cúpula militar. Fue menos necesario donde la cúpula militar entrego voluntariamente el poder, porque presumiblemente tendrían un puesto en el régimen democrático siguiente. Sin embargo, los líderes democráticos, en ambas situaciones, normalmente actuaron con rapidez para cambiar a los líderes militares por otros en cuya lealt.ui pudieran confiar. Esto ocurrió en Grecia, España, Portugal, Argentina, Filipina ., Paqui-dán, Turquía y Polonia. En Argentina, i.in embaígo. Alt n un i.nnl i. ii i tuyo, presionado por los militara, lis lu <> por \ oías inii'iiten.»• , • *lj«i-.i.f para que reemplazaraalguna'. «le i.u . pioplu i »1* i '.na- Imu'. pul > ........ ialru má-. Ui ep-Inllll p.ua Im • ....................... »

224 La torcera ola
Los líderes democráticos también fortalecieron su control modificando la estructura de sus organismos de defensa. En España, el primer gobierno democrático creó una junta de jefes de estado mayor en febrero de 1977 para facilitar sus objetivos. Para avanzar un poco más en sus propósitos, su sucesor creó el puesto de ministro de Defensa y jefe del ejército y especificó que el poder del primer ministro consistiría en "administrar, dirigir y coordinar" los servicios militares. En Perú, el gobierno de García creó un Ministerio de Defensa, y el presidente Collor prometió hacerlo en Brasil. En Portugal se abolió la irregular pertenencia del ejército al Consejo de la Revolución. En Nicaragua, al salir los sandinistas y asumir el poder el gobierno de Chamorro, ambos se pusieron de acuerdo en que el ejército estaría bajo las órdenes de! presidente de la república, como dicen la Constitución y la Ley, y la presidenta Chamorro también ocupó el lugar del ministro de Defensa.“' En Grecia, Pnpandreu se convirtió de manera similar en ministro de Defensa, tanto como primer ministro. Sin embargo, en Chile, el general Pinocho! insistió en que el comandante en jefe del ejército rendiría cuentas al presidente, no al ministro de Defensa civil.
Al crear el puesto de ministro de Defensa, los nuevos gobiernos democráticos establecieron un cargo para el ouepodrían nombrar un civil más fácilmente que los ministros de Guerra, que a! menos en América latina siempre habían sido oficiales del ejér-
I cito. Al establecer una jefatura central a nivel de Defensa, los ■< i nuevos gobiernos crearon un cargo más fácil de controlar que los ' I puestos de los jefes de servido, y para el que podrían designar
i un oficial que apoyara sin ambigüedades la democracia. En Grecia y en España, los gobiernos democráticos designaron almirantes para esos puestos, como un obstáculo para el aumento de la influencia del ejército, por ser aquéllos menos inclinados por los golpes de estado.
(•i) Tamaño y equipamiento. Las fuerzas armadas de los estados autoritarios tendieron a ser demasiado numerosas y mal equipadas. Con la notable excepción de Grecia, los nuevos líderes democráticos generalmente intentaron reducir presupuestos y tropas. El tamaño desmesurado del ejército fue significativamente recortado en España, Argentina, Nicaragua, Perú, Uruguay y Portugal. En España, Argentina y Grecia, un gran número de oficiales antiguos fueron retirados, lo aue recortó significativamente el número de sus cuerpos de oficiales. Se redujeron los presupuestos militares en muchos países: el de Argentina, por ejemplo, cayó de un ó del PNB al 2 Sin emb.wgo, en ( .n , i.i lo , primero« div. gobiernos den»« i áti< ■ • i inaiituvn imi t<•.

¿Durante cuánto tempo? ; v .
presupuestos militares y la dotación humana, dada la continua conflictividad en Chipre, En Chile, los términos de la dcincu ro tización no permitieron reducir las fuerzas armadas. Sin embaí go, en Nicaragua los dirigentes del gobierno de Chamorro y el sandini sta designado como jefe del ejército, el general Humberto Ortega, se comprometieron a reducir la dotación militar de 70.(HW> a 35.000 o ■40.000 hombres.
En Perú, el gobierno de García cortó los programas más Importantes de armamento, incluyendo la compra de 26 Minige 2000. Sin embargo, para la mayoría de los nuevos gobiernos deinorritti eos, la modernización de sus fuerzas armadas fue uno gran p: i<> ridad, y realizaron amplios programas de equipamiento, lil molí
1 vo era tanto reforzar la orientación de su ejército hacia los asunto» externos como propiciar la satisfacción militar y el apoyo al nuevo
' régimen. En España, por ejemplo, el armamento del ojén ito • ni insuficiente y obsoleto, y el gobierno democrático emprendió ln\ portantes programas de inversiones y modernización. En Gioì m, Papandreu "intentó intetisificar y mejorar la calidad de las . t r ina . equipamiento, la organización y el sistema de comuni, a. iom de las fuerzas armadas. En Argentina, Alfonsín realizó Inip-uimii . proyectos de nuevo equipamiento, que habían sido planea. 1« • jhii la anterior junta militar.”
(5) Sfai»?. En todos los países, los oficiales imlit.ur* «Mu profundamente preocupados por su nivel material • tu- Id • « ¡amiento, atención médica y otros beneficios- - y poi mi i im,tii y reputación entre los habitantes del país. Los nuevos g.O'MttitKfdemocráticos fueron generalmente sensibles a et .r. ............piuloiu .. Sin embargo, no siguieron ninguna políllt.i ninlntiiiy mi*ih i to de los beneficios materiales. El gobierno de <...... i >■ i"l"Ion salarios de los oficiales, y los bajos salarlo (tini....... .i iHhmperjuicios, estimularon los rumores de golpe a pm i| » «... .1. im • l'n Argentina, los sueldos de los militares b a j a r o n un " % m i términos reales durante los cuatro primeros arto de >•• >l... « •..> democrático, lo que presumiblemente alentó las Inclinar lonen gúlpistns de aquéllos. González, en España, y Aqulno, en I illpl- ñas, aumentaron el sueldo de los militares. Kai.im.rnli. y Papandreu aumentaron el sueldo y mejoraron las condicione. «le alojamiento, atención médica y jubilación de los militare gne go* "
I o-, dirigenti", demo» rálleos también se esforzaron poi annu ii lai el pn .ligi ■ y la moral de los militares y |H*r donmslrui a I", olii lidi". r|U« «'I gobuuii.i y l.i nación apreciaban sus servir lo* In t.reii.i l a i a i i M i . i l * y iti imnislro de I Vl.'ir l pl.llüfi'ii n petlrla-

226 La tercera ola
monte a las fuerzas armadas "patriotismo y devoción a la legalidad y al proceso constitucional", y Papandreu no sólo eligió él mismo al ministro de Defensa, sino que "hada visitas casi diarias a los cuarteles de las fuerzas armadas, donde era un oficial más". También pidió a Karamanlis, como presidente, "tomar un papel más visible en los asuntos militares". •' Después de los tres primeros meses de gobierno, los dirigentes de la administración de Alfonsín reconocieron la necesidad de corregir la imagen de los militares, a los que el nuevo gobierno democrático y la sociedad civil veían con desprecio y hostilidad. Juan Carlos, Aquino, Alfonsín, Collor y otros dirigentes de las nuevas democracias aprovecharon las oportunidades de identificarse simbólicamente con los militares, enfatizando el aspecto militar de sus cargos, visitando instalaciones militares, participando en los eventos militares y, en el caso de Juan Carlos, usando uniforme militar. Durante los primeros nueve meses de su gobierno, Collor asistió aproximadamente a cincuenta actos militares/'
En líneas generales, entre 1975 y 1990 los gobiernos de la tercera ola tuvieron éxito en defenderse de los golpes de estado y reducir las intentonas golpistns; gradualmente, recortaron la influencia del ejército y los roles que no correspondían a su actividad militar,desarrollaron el profesionalismo militare inauguraron modelos de relaciones cívico-militares similares a las que existían en las democracias industrializadas occidentales.
Guía para democratizadores 5:contener el poder militar, promover el profesionalismo militar*
(1) Purgar o pasar a la reserva activa rápidamente a todos tos oficiales potencialmente desleales, incluyendo tanto a los que apoya- mu al régimen autoritario y a los militares reformistas que pudieran haberlo ayudado a instaurar el régimen democrático. Estos últimos
* T/se Economía ofreció un consejo similar a los dirigentes de las nuevas democracias para su trato con tos militares:
Olvide los pecados del pasado, o al menos no se cmpeíV en castigarlo«.. Sea fuerte y delicado a la vez...Trátelos generosamente.,.Téngalos ocupados..I nsérteles re*pClo por la democraciaTenga a l.t g, te «te h i lado, p« io no pn>i >• n m í . de lo ,| . | • • , ! >>

están más cerca de perder su gusto por la democracia que «u >iu«4n por intervenir en |>olítica.
(2) Castigue severamente a los jefes de las intentonas goipisl.v.. mitra el nuevo gobierno, para desanimar a los posibles conspiradores.
(3) Clarifique y consolide la cadena de mando en las fuerzas ai ntadas. Termine con ambigüedades o anormalidades, haga saber ■ 11 ramente que la cabeza civil del gobierno es el jefe del ejército.
(4) Haga abducciones importantes en las dimensiones de las fuerzas armadas. Cualquier ejército que haya ejercido funciones gubernamentales será demasiado grande y. muy probablemente, tendrá demasiados oficiales. f
(5) Los oficiales del ejército piensan que están mal pagados, mal alojados y mal equipados, y probablemente tengan razón. Use el dinero obtenido de la reducción de las dimensiones del ejército para aumentar los salarios, pensiones y jubilaciones, y para mejorar lúa condiciones de vida. Saldrá ganando.
(6) Reoriente a las fuerzas militares en sus misiones. Usted puede tener interés en desear resolver conflictos con otros países. Sin embaí go. '.a ausencia de una amenaza externa puede permitir que Sus mi litares carezcan de misiones militares legítimas, y realzar su inclina clón a pensar en política. Se gana en equilibrio al anular anu na/m extranjeras, pero a costa del precio potencial de tener inestabilidad interna.
(7) Para volver a centrar a los militares en sus propósito-. iu.liMonales, reduzca drásticamente el número de tropas estacionada.....su capital o alrededor de ella. Trasládelas n las frontera-, o a i-lma lugares relativamente distantes y despoblados.
(X) Déles juguetes, Esto quiere decir proporcionarles niu vo* y divertidos tanques, aviones, autos blindados, artillería y equipo» rh ■ Irónicos sofisticados (los barcos no tienen tanta importancia: no mi ven para hacer golpes de estado). El nuevo equipamiento lo» hará I olives, y los tendrá ocupados mientras intentan aprender cómo u u lo. jugando bien sus cartas, y dando una buena impresión en VW hmgton, usted también podrá sacar mucho del presupuesto imite •imcricano. Entonces ganará la ventaja adicional do que podrá a. < n ••j.n a los militares que sólo seguirán obteniendo esos jugue t< . i
».»lien comportarse, porque los legisladores norteamericanos lu-m-n una impresión lamentable de la intervención militar en pollina
('*) Porque los soldados, como todo el mundo, aman que hr. am«-n. .i| ove» he cada oportunidad de identificarse con Lis fuerza» armad i» A- »la a la-. c< mnonias militares, otorgue medallas, ru. que a lo. • -i d i l<>. que encarnen los valores más altos de la nación, y *>i esto • d> mido ron la Constituíiófl, aparezca usted mismo Ven ti I" uniloi me
( ItH I li'ftiii tile y inaiilenga u n í oiganiz.i- ión | - >li f n i qu<- sea • ap.iz .1. i ui .\ il i * i a su* scguldnii por la i .• II i ile la capilal •• alguien míenla un g.*lo>- milllai
¿Durante cuánto si-Mintf |

228 La torcera ola
Si usted sigue estas diez reglas, no solo podrá prevenir los golpes de estado sino que también podrá derrotarlos. Al menos hasta fines de 1990, Suárez y González, Karamanlis y Papandreu, García y Fujimori, Alíonsín y Menem, Collor, Ozal y Aquino siguieron en líneas generales estas reglas, y permanecieron en sus cargos. En sus sociedades, esto tiene mucho mérito.
PROBLEMAS CONTEXTUALES, DESILUSIONES Y NOSTALGIA AUTORITARIA
Si los nuevos regímenes democráticos quieren consolidarse, tendrán que buscar modos de afrontar ciertos problemas de la transición, como terminar con el cuerpo legislativo del autoritarismo y establecer un control efectivo sobre los militares. Ix>s desafíos más importantes proceden de los problemas contextúales endémicos en cada país en particular. En algunos países, éstos no son ni numerosos ni graves; en otros, son ambas cosas a la vez. Una lista muy sucinta de los problemas contextúales más importantes que han afrontado las democracias de la tercera ola en los años setenta y ochenta, y de los países en los que esos problemas fueron más serios, podría ser la siguiente:
(1) Insurrecciones importantes: El Salvador, Guatemala, Perú, Filipinas.
(2) Conflictos étnicos o sociales (sin incluir las insurrecciones): India, Nigeria, Paquistán, Rumania, Turquía.
(3) Extrema pobreza (bajo ingreso per Cápita); Poli vía, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Mongolia, Nigeria, Paquistán, Filipinas, Sudán.
(4) Desigualdades socioeconómicas importantes: Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Paquistán, Perú, Filipinas.
(5) Inflación crónica: Argentina, Bulivia, Brasil, Nicaragua, Perú.(6) Deuda externa importante: Argentina, Brasil, Hungría, Nige
ria, Perú, Filipinas, Polonia, Uruguay.(7) Terrorismo sin insurrección: España, Turquía.(8) Excesiva participación del estado en la economía: Argentina,
Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania oriental, Hungría, India, Mongolia, Nicaragua, Peni, Filipinas, Polonia, Rumania, España, Turquía.
Los ocho problemas enunciados más arriba constituyen una lista razonable de los problemas contextúales más Importante-, a los que se enfrentan las nuevas democracias de la tero-i.i ola I ,e opiniones sobre los países donde esto • problema-...... ........ * i> >ul

¿Durante cuánto i < tpo? V.'«
tan superficiales y dependen el momento; aunque no tengan una validez absoluta, sugieren que estos veintinueve países de l.i tet cera ola podrían estar agrupados en tres categorías, en reLnlón con el numero de problemas contextúales serios que afrontan
(1) Cuatro o más problemas contextúales importante -.: Ura-al. In din, Filipinas, Perú.
(2) Dos o tres problemas contextúales importantes Argentina. Dolivia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Hungría, Mm» golia, Nicaragua, Nigeria, Pnquistán, Polonia, Rumania, Sudán, I m qufa.
(3) Menos de dos problemas contextúales importantes: Alrimim . oriental, Bulgaria, Corea, Cldle, Checoslovaquia, Ecuador, Gris i.i, < na nada, Portugal, Uruguay.
Muchos han argum entado que las nuevas democracias que afrontan serios problemas contextúales tienen que resolverlo!, ion éxito para desarrollar la legitim idad esencial para la consolida. ión democrática. Esta suposición general se ha visto re ío i/ ida pm argum entos que dicen que el fracaso ante la resolm n .1 <■ I.•. ; roblcmas m ás serio s—deuda, pobreza, inflación o In .m u i...■ igniíicaría el fin de la democracia en aquellos paísi --.. ‘.i c t. . .t i t .!•-<». la cuestión clave pasa a ser: ¿resolverán con éxito mi • | . 1 n i. i . las nuevas democracias de la tercera ola, enfrentada. a •.. m.. . problemas contextúales (que también tenían sus antéeosme. di 1« gobiernos autoritarios)? fcn algunos casos, los nuevos régimen* ilcnux ráticos podrán afrontar con éxito los problemas iiulivldo i les, Sin embargo, en la aplastante mayoría de casos, parece muy probable que los regímenes democráticos de la tercera ola no lia ten con eficacia estos problemas, y que no puedan, lenui mA. .. menos éxito que sus predecesores de los gobiernos autoritario*I m Insurrecciones, la inflación, la pobreza, la deuda ex im ia, la d -i>;i i .'Idad, y /o la burocracia desm esurada seguirán más o men.t» como lo han estado en décadas anteriores. ¿Significa e lo un m im o inevitablemente sombrío para las democracias de la tere. ia ola í*
Para algunas, podría muy bien serlo. I a dcmocr.u ia ha ••• '. i.I.• ai • i ii la indudablem ente a grandes tensiones en p.u - como
i lllp ln .is , Peni y Guatemala. Ijos problemas son num ero-... y gia u no de iparcerián y no m* resolverán Otros pal a • aíronl.m ». lamente o n juntiv de problema-, más contextúale., poco alar manir.
I >.. problema • i onb ‘ lítales ltroan-ltn , o que ap aienli iiu-riie a <1 i ll.tii r< lo. i / ni lie. I- n i ....... . ha i i la d .llmUño ni la . mu

230 La torcera ola
vas democracias. En la mayoría de los países, la lucha para crear la democracia se vio como una empresa moral, peligrosa e importante. El colapso del autoritarismo provocó entusiasmo y euforia. Por contraste, las luchas políticas en la democracia pasaron a ser vistas rápidamente como amorales, rutinarias y despreciables. El funcionamiento de la democracia y el fracaso de los nuevos gobiernos democráticos en la resolución de los problemas sociales endémicos crearon indiferencia, frustración y desilusión,
Poco después de la instauración de los gobiernos democráticos, la sensación de desagrado sobre su funcionamiento se extendió por España, Portugal, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Turquía, Paquistán, Filipinas y la mayoría do los países de Europa oriental. Este fenómeno apareció primero en España en 1979 y 198(1, donde fue denominado como el desencanto, un término que entonces se difundió por Latinoamérica. En 1984, diez años después del derrocamiento de la dictadura portuguesa, "la excitación y el entusiasmo creativo que acompañaron a la transición a la democracia" habían desaparecido, y "el humor político predominante" eran "la apatía y el desencanto". Hacia 1987, la euforia relacionada con la democratización en Latinoamérica había dado "paso a lo largo del inquieto continente a la frustración y el disgusto sobre el alcance de los resultados". En 1989, según diversos informes, sabemos que "una oleada general de desilusión con la clase política brasileña y un explosivo humor de descontento social habían reemplazado Lis elevadas esperanzas de 1985, cuando millones de brasileños celebraron la restauración de un gobierno democrático después de dos décadas de gobierno militar". En Paquistán, menos de un año después de la transición, "una sensación de impaciencia y tristeza" había "reemplazado a la euforia que se apoderó del país con el retorno a la democracia". Durante el año del colapso de las dictaduras de Europa oriental, los observadores hablaron del fenómeno de la "depresión postotalitaria" y de un humor "desilusionado y disgustado" que recorría la re- gión.M
Políticamente, los años siguientes a la llegada al poder de los primeros gobiernos democráticos generalmente se caracterizaron por la fragmentación de la coalición democrática que había liderado la transición, el declive de la efectividad de los primeros líderes de los gobiernos democráticos y la comprensión creciente de que la llegada de la democracia no sería, por sí sola, la solución de los grandes problemas sociales y económicos que afrontaba el paé. I .a imposibilidad de tratar los problemas, las limita* iones de los pro cesos democráticos, las deficiencias de L>. lid e re . p o llli> o todp «*sti> se volvió el lem a rie l illa A liu 'IU ld i), le ■ l ir ii íes de la. me 1 i .

¿Duianto cuánto tienpot ' t
democracias fueron considerados arrogantes, incompetentes o co* rruptos, o estas tres cualidades combinadas.
Una respuesta a la democracia que estuvo relacionada con lodo «•»lo fue "la nostalgia del autoritarismo". Esto no alcanzó un nivel significativo en los países donde los regímenes autoritarios habían sido extremadamente duros, incompetentes o corruptos, o donde no habían querido abandonar el poder. Esta sensación prevaleció donde la dictadura había sido moderada, donde había tenido al gún éxito económico y donde los regímenes fueron, más o mono* voluntariamente, transformados en democracias por sus dirigen le-.. En aquellos países, ios recuerdos de la represión se extinguió ron y fueron reemplazados en cierta medida por imágenc •!• orden, prosperidad y crecimiento económico durante el periodo autoritario. En España, por ejemplo, los logros del gobierno de I i.mco en términos de satisfacción general, nivel de vida, ley y oí den e igualdad social crecieron entre 1978 y 1984: "Los recuerdos de Tranco se han vuelto de color de rosa, la crueldad del dictndoi «• ha desvanecido en el pasado". Esta sensación de que "con la
di'.tancia lo veo más amable" también apareció en Brasil. En 1980, el buen recuerdo del gobierno del general C.eisel estaba "en plena riMiperación. Hoy su gobierno se recuerda con simpatía como una época en que la inflación anual era mucho más baja del UNI "■>, no era de cuatro dígitos, y se podía caminar con confianza poi la* . d le. de Río de Janeiro por la noche". En 1978, cuando f-e reallM ion encuestas sobre qué gobierno dirigió a Portugal mejor íu< mu lie veces más los portugueses que eligieron la dictadura de « aelnnoque los que optaron por el régimen democrático de Man. •'•nares. En 1978, siete años después del comienzo de lo drino. i.....i• ii Peni, los residentes en Lima eligieron al general Juan YYI.i«n du lador militar de Perú desde 1968 hasta 1975, como el n.• i u pn Ideóte dol país desde 1950. Hada 1990, la reputación lanío di I
funeral Zia como del general Ayub Khan estaban en numento i n 'aqulstán.u
I a imposibilidad de solucionar los problemas y la de-llu . o popular fueron características constantes de las nuevas denv>< i.i . la Por su causa se planteó dramáticamente el tema de la n p . i ' Ivenj i.i de los nuevos regímenes: ¿se consolidarían o se hundí iíaii I .i esencia de la democracia es la elección de gobernante • en ele» i ¡filies regulares, limpias, abiertas y competitivas, en la* »ju-- I.i tu • i ile la población puedo volar^Un criterio para medir la lot a ile/d de la deiin* raí m • na < n qué nmdida las élites polín, a . v • I pueblo i leen i on • ile i que lo* gotieiliante pueden ser elegí Ido* de c«la maiM'ia, i . d .iti, una piuebd .le aiültudiu ante el deuiirollo de uim i iiliin i | im. a d. nm-i.ili. a en el p.im Un ••

232 La tercera ola
gundo criterio sería en qué medida las élites políticas y el pueblo eligen realmente líderes a través de elecciones, es decir, un test de comportamiento de la institucionalización de las prácticas democráticas en la política del país.
EL DESARROLLO DE UNA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA
F.I tema de la cultura democrática exige centrar la atención en la relación entre el ejército o la efectividad de los nuevos gobiernos democráticos y su legitimidad; en otras palabras, hasta dónde las élites y el pueblo creen en los valores del sistema democrático. D^sde un punto de vista esencialmente pesimista .sobre ggta relación, Diamond, Linz y Lipset sostienen que una razón primaria para la inestabilidad del régi.men democrático y otros regímenes en el Tercer Mundo ha sidocla combinación y la interacción entre poca legitimidad y poca efectividad". Los regímenes comienzan con baja legitimidad, y por ello encuentran dificultades para ser efectivos, y los regímenes que "pierden efectividad, especialmente en el terreno del crecimiento económico, tienden a seguir con jm\a baja legitimidad".54 En efecto jas nuevas democracias son un ejemplo del Siguiente dilema:¿como les falla legitimidad no pueden ser efectivas; como les falta efectividad, no pueden ser legitim ad
¿En qué medida está justificada esta hipótesis pesimista?La imposibilidad de los nuevos regímenes democráticos para
resolver serios y antiguos problemas contextúales no significa necesariamente su colapso como sistema. La legitimidad de los regímenes autoritarios (incluidos los regímenes comunistas) se basa casi por completo en su rendimiento. La legitimidad de los regímenes democráticos descansa sólo en parte en el rendimiento. También descansa, sin embargo, en los procesos y en los procedimientos. La legitimidad de determinados gobernantes, o de los gobiernos, puede depender de lo que ellos puedan ofrecer; la le gitimidad del régimen deriva de los procesos electorales por los que esos gobiernos se han constituido. La legitimidad del rendimiento juega un papel en los regímenes democráticos, pero no es tan importante como el papel que juega en los regímenes autoritarios, y es secundario en relación con la legitimidad de los procedimientos. Lo que determina si una nueva democracia sobrevive o no, no es, en primera instancia, la seriedad de los problemas a los que se enfrenta o sus posibilidades de resolverlo ., i . I.i manera como los líderes políticos responden .» u uuap.n id .td p .n .i reso lver lo i problema?, a lu . qm <• e iifn nía el p te

¿Durarlo cuánto tiempo? 233
Los regímenes democráticos enfrentados a problemas contextúales extraordinariamente serios sobrevivían en el pasado. Como l.inz y Stepan han remarcado, el argumento de que las crisis económicas socavan necesariamente los regímenes democráticos ha sido refutado por la experiencia de los años treinta en Europa. Los sistemas democráticos sobrevivieron a la Gran Depresión en todos los países, salvo en Alemania y Austria, incluyendo a los que sufrieron penurias económicas mucho mayores que aquéllos. Ellos sobrevivieron, con palabras de Ekkart Zimmerman, a causa de "la habilidad de un grupo de dirigentes para unirse, formar nuevas coaliciones, a veces sobre la base de reafirmar otras antiguas (como en Bélgica), y luego concertar cómo dirigir la economía". De manera similar, los nuevos regímenes democráticos en Colombia y Venezuela se enfrentaron, en los años sesenta, a desafíos tan serios como los que más tarde afrontarían las democracias de la tercera ola. La lección de estos casos, como resumió concisamente Robert I )¡x, es que "la ingeniería política puede, en gran medida, ser sustituida por la escasez de más determinantes condiciones eennó- micjjs y sociológicas de la democracia en el Tercer Mundo...*.*®
| j . a estabilidad dejos, regímenes democráticos depende, en prifher lugar,, «Je Já. posibilidad d é la s principales el i tes polfl
■ Engentes políticos, militares, empresarios- de trabajar juntos I ii i enírerirársrTa los problemas de su sociedad, y abstenerse de explotar esos probtémas para obtener una ventaja inmediata, material o política. Los nuevos regímenes democráticos no pudie io n librar a sus países de los antiguos terrorismos e insurreccione l.a pregunta crucial para la estabilidad era cómo las élite. políticas y el pueblo respondían ante esta situación. En los años • ' illa, las elites de Colombia y Venezuela colaboraron en el
Intento de afrontar esos problemas. Procesos similares tuvieron l'ig.ii en las democracias de la tercera ola. España, por ejemplo, afrontó el problema permanente del extremismo terrorista vas. o ' in embargo, ningún partido político nacional intentó explota i el lema para "restar legitimidad a la democracia (...) ningún partido acusó a los diversos gobiernos por crear el problema | ] Ningún partido reclamó que el problema podría resolvere me |o» fuera del marco de un régimen democrático*. En Perú, de manera similar, la experiencia mostró que "la guerrilla une a lo . < lores políticos clave en lomo .le la democracia, como única «dleinaliva a una guerra • ivll"
1' ]'* c-itablliilad de la den» • ra< a depende -le la i a¡ ai (.I » I del p inbln «le dlMingulr entre el régimen, j».•• un I.».I<•. y el
f ublemo r» lo* goN-MVinle p < «»llar ln (MUI, por ejemplo, velo i. luco HrtCM de.puéx de la Imlaur tt lún del réginwm ríen*, m Mil...

234 La tercera ola
de la segunda ola en Venezuela, la opinión pública estaba absolutamente desilusionada con el ejercicio de los gobernantes electos, pero no con el sistema por el que habían sido elegidos. No obstante, como muestra un estudio, "el descontento con el gobierno no es sinónimo de un descontento con los métodos de seleccionar al gobierno". Mientras una proporción importante (34,2 %) de los venezolanos creyeron en 1983 que la situación en su país justificaba un golpe militar, solamente alrededor del 15 % apoyó una alternativa específica al régimen democrático. Comparado con 1973, disminuyó el porcentaje de gente que creía que el gobierno estaría mejor sin políticos, y que los políticos eran indiferentes a los problemas del país. Fin 1983, "en Venezuela todavía se apoyaba el método con el que los gobernantes habían llegado al poder, había una insatisfacción creciente con lo que hacían una vez que llegaban a él, y el convencimiento de que el sufragio era la única manera de mejorar la situación".59 En general, a pesar de la incapacidad de los gobiernos elegidos para resolver efectivamente los problemas a los que se enfrentaba el país, los venezolanos estaban comprometidos con mayor fuerza con la democracia en 1983 de lo que habían estado en 1973.
Durante los seis años posteriores a 1983, Venezuela se enfrentó con la intensificación de sus problemas económicos, derivados en gran medida del descenso de los precios del petróleo. Hacia 1989, la crisis económica había creado una situación "donde las expectativas permanecían estables, mientras que la capacidad del gobierno de satisfacerlas había disminuido". Aun esto no representaba una amenaza a la democracia:
El elevado nivel de frustración no se canaliza mediante el activismo politico violento e ilegal, sino más bien en los procesos y mecanismos pacíficos tendientes a conservar el sistema. Podemos observar que la clase media y baja venezolanas han encontrado cuatro maneras de enfrentarse psicológicamente con la crisis: protestas legales, adaptación, resignación o emigración.
La distinción entre el apoyo a la democracia y el apoyo a los gobiernos que producen las elecciones democráticas también se puso de manifiesto en España. Entre 1978 y 1981, huiro "una gradual disociación entre el apoyo al régimen democrático y la satisfacción con lo que parece ser la mera efectividad de l.i democracia".9* En el último año del gobierno de Franco, el desempleo i taba entre los más bajos de Europa (un promedio del 3 >) y l.t t.i i de i reí ¡míenlo • ■ onómico n a una .I*- l.t-. ma*. alta - del mundo (un piolín Un del 7 * , anual) I n lm prlmei..... ir • .!■ la dn in- i.n l.t,

¿Durante cuánto t em í»? 235
a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, el desempleo creció al 20 % y el crecimiento económico descendió a menos del 2 %. La confianza en la capacidad de la democracia para resolver estos problemas cambió mucho. En 1978, el 68 % del pueblo pensaba que la democracia permitiría resolver los problemas a los que se enfrentaba el país. En 1980 y 1981, la mayoría pensaba que la democracia no podría resolverlos. Sin embargo, a fines de 1982 y en 1983 una mayoría importante (entre el 55 % y 60 %) del pueblo tuvo confianza otra vez en la capacidad de la democracia para superar los problemas dp España. Aun a pesar de estas fluctuaciones de la confianza popular en que la democracia podía resolver sus problemas, el apoyo siguió siendo elevado, e incluso aumentó. En 1978, el 77 % del pueblo español creía que la democracia era el mejor sistema político para España. El porcentaje descendió pero se elevó al 81 % y al 85 % en I983.'fl
¿Como puede reconciliarse este amplio apoyo a la democracia como sistema político con las fluctuaciones de la confianza en la capacidad de los gobiernos democráticos para afrontar sus problemas? Por supuesto, la respuesta está en el ciclo electoral. En 1978, los votantes todavía confiaban en el nuevo gobierno de Suárez. En 1980 y 1981, con el aumento de las penurias económicas, perdieron confianza en él, y en 1982, llevaron al gobierno a Felipe González y el socialismo. Al obrar así, la confianza en la capacidad de la democracia para resolver los problemas de España volvió a . recer. Como los votantes venezolanos, los españoles separaron de esta manera el apoyo a la democracia como sistema político de su evaluación del ejercicio del partido en el poder. Esta distinción resulta crucial para el funcionamiento de la democracia.
bajo determinadas circunstancias, la nostalgia autoritaria puede resultar la manera de preparar el camino para una "muerte lenta" de la democracia, con la consiguiente reasunción del poder por parte de los militares u otras fuerzas autoritarias." Sin embargo, la nostalgia es un sentimiento, no un movimiento. Con mayor fiecuencia, la nostalgia autoritaria fue una manera adicional de evidenciarse esa tendencia del pueblo a distinguir entre gobeman- te-¡ y regímenes. Los ciudadanos de España, Portugal, Brasil y Perú vieron a l-ranco, Caetano, Geiscl y Velasco como gobernantes eficientes, y sin embargo apoyaron de manera aplastante a la tierno« i.icias como el mejor sistema de gobierno.
I.» desilusión de los gobernantes democráticos y la nostalgia tle otro autoritarios c. instituyeron el primer paso importante en • I peo« e«o de c o íih iIuLu Km democrática. También fueron un sig- n il. ,ii. l.t i ¡||. \ .1 pueblo t -.laban volviendo del "atora" eufó- rl«.« v 1« .to a .!■ l.t flein... Mh/.»« ton, v adaptando-*1 al ¿apero v

236 La tareera ola
laborioso “descenso" de la democracia. Todos ellos aprendieron que la democracia descansa sobre Ja premisa de que los gobiernos fracasan y de que por ello existen caminos institucionalizados para poder cambiarlos. La democracia no significa que se resolverán los problemas; significa que los gobernantes pueden ser cambiarlos, y la esencia de la conducta democrática es lograr esto último porque es imposible conseguir lo primero. La desilusión y el descenso de las expectativas que ésta produce son la base de la estabilidad democrática. Las democracias se consolidan cuando el
Eucblo aprende que la democracia es la solución al problema de i tiranía, pero no necesariamente a todo lo demás.
Una característica llamativa de los primeros quince años de la tercera ola fue la total ausencia de movimientos antidemocráticos importantes en las nuevas democracias. Grupos autoritarios influyentes (tanto conservadores como extremistas) existieron en muchos lugares. En algunos, se materializó la nostalgia por el autoritarismo. El entusiasmo por la democracia, la participación en la política electoral y la popularidad de los líderes democráticos disminuyeron de manera significativa. Pero en los primeros quince años de la tercera ola no se desarrolló en ningún país un movimiento político masivo y a gran escala que cuestionara la legitimidad del régimen y planteara explícitamente una alternativa autoritaria. Al menos en los primeros países que habían evolucionado a la democracia durante la tercera ola, el consenso sobre la necesidad de la democracia parecía ser aplastante. En España, como indicamos más arriba, en cinco consultas entre 1977 y 1983, una importante mayoría del pueblo estuvo de acuerdo en que la democracia era el mejor sistema político para un país como el suyo. Según un estudio, "las bases del apoyo al régimen democrático son mucho más matizadas —más amplias y más ambiguas— que en el régimen excluyen te que lo precedió. Fl régimen democrático está vinculado de forma menos estricta a intereses particulares; gracias a esto, goza de una relativa autonomía". El amplio apoyo a la democracia no se limita a España. En Perú, por ejemplo, en cuatro sondeos realizados entre 1982 y 1988, los ciudadanos de Lima apoyaban a la democracia con mayorías que iban del 66 % al 88 %. El 75 % de una muestra realizada en 1988 a nivel nacional eligió la democracia como el sistema más deseable para el país.4* Pruebas fragmentarias realizadas en otros países de la tercera ola muestran niveles similares de apoyo a la democracia.
Este amplio consenso en torno de la democracia, comprobado en los países de la tercera ola inmediatamente de i*u. del cambio do régimen, contrasta de forma balitante n h. ............. el

¿Durante cuánto tempo? 23'/
desarrollo relativamente lento (en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial), del apoyo tanto a la democracia como a los valores y actitudes asociados con ella. A comienzos de los años cincuenta, más de un tercio de los alemanes señalaban que apoyarían o permanecerían indiferentes ante el intento de tomar el poder por parte de un nuevo partido nazi, y en cambio menos de un tercio apoyaba la restauración de la monarquía. Cuando se les pidió que dijeran cuál era el período en que Alemania había estado mejor, el 45 % eligió el imperio antes de 1914, el 42 % el Tercer Rpich, el 7 % la República de Weimar y el 2 7o la nueva República Federal. El apoyo a la República IV deral creció al 42 % en 1959, y al 81 7o en 1970. En 1953, el 50" del pueblo alemán pensaba que la democracia era la mejor forn i de gobierno para Alemania; en 1972, el 90 %. El desarrollo del apoyo a la democracia y de las actitudes de confianza y preocu pación cívica que la acompañan fueron evolucionando lentanv n le a lo largo de dos décadas.*1 En Japón, durante los años cin cuenta y sesenta, sucedió un cambio similar de opinión hai i > una posición más favorable de la democracia, pero de una m.i ñera todavía más lenta e incompleta.
¿Por qué fue casi instantáneo el consenso sobre la denux ia» ia Iras el fin de las dictaduras en España y Perú, mientras que requi i ió dos décadas tras el hundimiento de! autoritarismo en Alema nia y Japón? En estos países, hasta cierto punto la gente cambín de opinión, pero en un grado más elevado cambió la gente nu -m.i I ■ gente más joven y más educada estaba más a favor de la demOf ■ *• « ia. El apoyo a la democracia se aproximó a la unnninu.l.i I . ti m do el pueblo alemán pasó n estar compuesto por gente . ' . l e • a lo educada y había crecido en la República Federal." En I q»a(\n
v IVrú, por contraste, el amplio apoyo a la democr.» ia p " " de* iniés de la instauración de los regímenes democrat.. m significó. n bien que ya existía bajo el régimen autoritario, o que el | ueM.ique había apoyado, o por lo menos había aceptado, el auloiituuniiio antes de la transición, cambió de opinión muy rápldami ole d< * pues de ella. Ninguna alternativa resulta completamente iii .la. loria para la democracia. Si se sostiene la primera, los regímenp* autoritarios continuaron existiendo en aquellas sociedad. •. aun i liando había un aplastante apoyo a la democracia. Si ■ • •-v.li.'iv* la .egunda, si la gente cambió tan rápidamente de opinión • n una dirección pro democrática después de la transición, si ria coi" • 1" ble que pudlcia cambiar tan rápidamente en d ire i- iO n lintidenuiciática m I«■ i iu unstnnciaa lo justificaran. I n Alemania \|.iI ■ n el amplii u| ...... . l i di-moi ia i.1 fue el proelu« 10 del * and •. , ii. iri . .. i/. i | •<ii . Un > ia lueveniil'le a corlu p la /o I u Eup.ifl i

238 La tercera ola
Perú, el amplio apoyo a la democracia fue, aparentemente, el resultado de un cambio de opinión, y por esa razón pudo ser reversible a corto plazo.
INS't 1TUCIONAUZACJON DEMOCRATICA Y CONDUCTA POLITICA
La desilusión que se desarrolló en los nuevos sistemas democráticos se reflejó en la conducta de cuatro maneras. Primero, a menudo condujo a la resignación, al cinismo o al abandono de la política. En las democracias más nuevas, los niveles de voto fueron elevados durante la transición, pero disminuyeron, a veces de una manera absolutamente drástica, en las siguientes elecciones, l a disminución de la participación política puede haber sido indeseada en términos de teoría política, poro no es, por sí misma, f una amenaza a la estabilidad de las nuevas democracias.
Segundo, la desilusión se manifiesta en una reacción , antioficialista. Como en España, los votantes pudieron desalojar al 1 partido gobernante y reemplazarlo por un grupo alternativo. Esta es, por supuesto, la respuesta habitual democrática, y sucede con frecuencia en las democracias de la tercera ola. Los partidos y líderes oficialistas fueron derrotados más voces que las que ganaron cuando intentaron ser reelegidos. l.os partidos que llegaron así al poder en el primero y segundo recambio después del establecimiento de la democracia, hnbitualmente perseguían políticas moderadas, que encajaban en la principal corriente de opinión en su país. En particular, los partidos identificados con la izquierda —los socialistas en Portugal y España, el PASOK en Grecia, los peronistas en Argentina—, generalmente adoptaron políticas financieras y económicas muy conservadoras y ortodoxas cuando estuvieron en el poder (la excepción más importante fue el gobierno del APRA en Perú).
Tercero, la desilusión de la democracia produjo una respuesta antisistema. En este caso, los votantes no sólo rechazaron al partido ofic ialista en el poder; también rechazaron al principal partí- | do de alternativa, o grupo dentro del sistema |x>lítico, y otorgaron SU apoyo .1 Ún político recién llegado. IM.I iv.puesla lúe más ir. cuente en sistemas presidencialistas, donde la candidatura para el puesto máximo depende más del individuo que de las bases del partido; esto tendió a ser la nota dominante en América latina, donde se denomina populismo. Ejemplos notables de la rrr.piu--.ln popular antisistema fueron las linini.il. srandld.itmu . .1. I . m.m.ltt L.ollor en brasil y Albeilo l'iijiniitn n i Prut L . ..111.1111,11111.1 «le Larlo* M.iirin i-n Argentina tuvo algunas t-ant. t.-iun.... (

¿Durante cuánto totupo? , u
tas, aunque él también era el candidato del partido político »egu raméate más fuerte establecido en el país. Los candidatos popo listas ganaron el poder sobre la base de definirse como "recién llegados" al sistema político, con poco o ningún apoyo de lo* partidos políticos establecidos, y con un apoyo amplio v multiclasista. Sin embargo, una vez en el poder, los candidato* populistas generalmente no siguieron políticas económicas ih> pulís tas, y en su lugar aplicaron rigurosos programas de austeridad diseñados para recortar los gastos del gobierno, promover la líbre competencia y bajar los salarios.
Lis respuestas antioficialistas y antisistema son las cb'-i* reacciones democráticas al fracaso político y a la desilusión A través de las elecciones, un equipo de gobernantes pierde el |*o,lor y otro se instala en él, llevando a cabo, aunque no mejoras, poi !■> menos cambios en la política del gobierno. 1.a democracia se consolida por la amplitud con que estas respuestas se institucionalizan dentro del sistema.
Un criterio para medir esta consolidación es la prueba de lo* dos recambios. Por medio de esta prueba, una democracia pin de considerarse consolidada si el partido o grupo que toma el | • ■• n las primeras elecciones de la época de la transición p íe n ’• ! n.■ iguientes y entrega el poder a los ganadores, y si d<- |»u • • ■«•** últimos entregan pacíficamente el poder a los ganadoics de la* siguientes elecciones. 1.a selección de los gobernante:' a ti ave* de •-lecciones es el núcleo de la democracia, y ésta sólo e» r» d m tu* gobernantes están dispuestos a entregar el poder como n ailtndu de las elecciones. La transición de 1989 en Argentina fue el pnm. i relevo real desde 1916, en el que un presidente electo de un p utulo sucedió a un presidente electo de otro partido Las el" • mu. * peruanas de 1985 y 1990 marcaron la segunda y la tercera ve/ en• I siglo XX en que un presidente electo transfiere el poda n otro en Perú.
I-I segundo recambio muestra dos cosas. Primero, que en I » *. - iedad dos grandes grupos de líderes políticos están nufi( !• ule mente comprometidos con la democracia como para enlirg.u el I «der tras babor perdido las elecciones Segundo, que i.'itlo ln■ lite-, como el pueolo están actuando dentro del sistema dem • • tico, cuando las cosas van mal, se cambian los gobernanta no < I0 gimein. I )**-. relevos constituyen una dura prueba para la d#* iiun tai la I dado* Unidos no b pasó claramente basta i|u< lo* demócrata* |a* kwniaiu»* i edición el |«odei a los wlup en P in |.ipón era rúfiktderodn universal v acertadamente como lilla " »1 hin deiinv i allí a d espués de la S gu iu la ( ¡nena M undial, p* ro no p " H ie d a pniet.a y, en o a l l . l i l IHin« a habla ion . - tilo ele. 11*,«

2¿0 l.a tercera ola
mente ni siquiera un relevo electoral. Entre 1950 y 1990, Turquía padeció tres intervenciones militares y varios primeros relevos, pero nunca un segundo relevo gubernamental.
En tres países (Sudán, Nigeria y Paquistán), de veintinueve que tuvieron elecciones de transición entre 1974 y 1990, los gobiernos instaurados por esas elecciones fueron desplazados por golpes militares o ejecutivos. En otros diez países con elecciones de transición en 1986, o poco después, no hubo elecciones nacionales hasta fines de 1990. En los quince o dieciséis restantes que celebraron una o más elecciones después de las primeras de transición, ocurrió un primer relevo, con la excepción de Turquía. En seis de ocho países que tuvieron dos o más elecciones nacionales después de la transición, hubo un segundo relevo, con la excepción de España y I londuras. En veintidós del total de veintiocho elecciones celebradas en los dieciséis países, fueron derrotados los candidatos o partidos oficialistas, y la oposición llegó al poder. En resumen, estaba funcionando el proceso democrático: los votantes regularmente desalojaban del poder al partido oficial, y éste siempre cedió el poder a la voluntad popular expresada mediante elecciones. Excepto tres casos de gobiernos democráticos derrocados por golpes, en términos de inshtucionalización el proceso electoral de la democracia estaba vivo y vigoroso en los países de la tercera ola en 1990.
Una cuarta y más extrema manifestación política de descontento sería la respuesta dirigida al mismo sistema democrático, no a los grupos en el poder o al sistema en general. Estas fuerzas políticas concretas, opuestas a la democracia, incluían tanto grupos conservadores del régimen autoritario como grupos con- tinuistas del extremismo, procedentes de la oposición al régimen autoritario. En algunos casos, los grupos conservadores estaban formados por elementos procedentes de los militares, pero, como hemos señalado anteriormente, por lo general eran oficiales de mediana graduación, descontentos y enfrentados con los altos mandos militares, que no podían movilizar un apoyo significativo en el seno de los grupos civiles. En los países ex comunistas, elementos del Partido y de la burocracia estatal, incluyendo la policía secreta, también mantuvieron acciones de retaguardia contra la democratización. En Nicaragua, los sindicatos controlados por sandinistas recalcitrantes desafiaron abiertamente al gobierno democrático, amenazando al "gobierno desde abajo"
También hubo grupos extremistas de oposición que intentaron desafiar a los nuevos regímenes democráticos. Sin embargo, poi su propia naturaleza, los grupos radicales que recurrieron u la violencia, como Sendero luminoso en IVril, el NPA cu Eilipm.r. o

¿Durante cuánto tiempo? . t i
• I FLNM (Frente de Liberación Nacional Forabundo Martí) en I i Salvador, esas no pudieron movilizar un amplio apoyo onliv I.» ciudadanía de las nuevas democracias. Los grupos extremistas uiit* emplearon tácticas más pacíficas tampoco tuvieron mucho éxít» l 'n Corea, en mayo de 1990, por ejemplo, los estudiantes radical« organizaron manifestaciones y revueltas para conmemorar el *1* i imo aniversario de la masacre de Kwangju. Una manifestad reunió a casi 11X1.000 personas, otras alcanzaron entre 2000 y 10.1 listas fueron las manifestaciones más numerosas desde las de 1 que obligaron al partido sobornante a convocar a elecciones Sin| embargo, las manifestaciones de 1990, organizadas contra un ge»-»', Momo electo, no tuvieron un apoyo tan amplio como el de las i | im*■ v oponían al régimen autoritario. Solamente una "minúscula :«.<■ eión” de la enorme población estudiantil coreana se unió .« lf l | manifestaciones de 1990, y la clase media se abstuvo a caui i '•.u falta de confianza en la capacidad de la oposición de fo un gobierno de alternativa". "La clase media —se averig |>ofíere quedarse en casa frente al televisor."** Fn general, los grtl pos fanatizados y extremistas influyentes tendieron a quedar marginados de la política en las nuevas democracias de los ai\.H .«•tenía y ochenta.
I I predominio de las prácticas políticas democráticas « o l.m democracias de la tercera ola refleja la ausencia de alten it|\.i autoritarias. Las juntas militares, los dictadores personah sl.it \ I«'1, partidos marxistas-leninistas lo intentaron y fracasaron, l'n «onsecuencia, la democracia era la única alternativa. Por supi l*i, la pregunta crucial era si esta situación se mantendría o ni lia nuevos movimientos acabarían promoviendo nuevas forma* di •nitoritarismo. I£1 grado en el que estos movimientos se matwlálli/.irían y obtendrían un apoyo significativo dependía, ¡■••guia ii nle, de la amplitud en que lá conducta democrática, incluyemlÜK
recambios electorales, había llegado a estar institucumalítaHS;n embargo, por añadidura existía la posibilidad de qui
ion el paso del tiempo, llegaran a agotarse las alternativa-, di • « t • •• • lei sistema democrático. ¿Cuántas veces la ciudadanía di iá reemplazar a un partido o una coalición por otro., . m» «speranza de que alguno de ellos resuelva los problema-» n que • i enfrenta el país? ¿Cuán a menudo los votante - quefl elegir líderes carismàtico» y populistas venidos desde ato «le I. política, creyendo que poorían hacer milagro» »oclalet «'« onómico»?
I o determ in ado m om ento 1.« « liulndania pm ln s e n i l i 'e > llm .ionada no -uilo a i ausa de lo (u t. .e.o i de lo'i. gobti-i lio - mu i itili o i, olio I im lorn «le le . p i ...............dem o. i Alleno IV I

242 La torcera ola
desear cambiar sus respuestas antioficialistas y antisociales por respuestas antisistema. Si las opciones democráticas dieran la impresión de agotamiento, algún líder político ambicioso tendría poderosos incentivos para producir nuevas alternativas autoritarias.
CONDICIONES QUE FAVORECEN l.A CONSOLIDACION DE NUEVAS DEMOCRACIAS
¿Cuáles son las condiciones »pie favorecen la consolidación de las instituciones políticas democráticas y de una cultura política democrática en los países de la tercera ola? En 1990, la tercera ola tenía solamente quince años, y era imposible extraer conclusiones con carácter definitivo. Sin embargo, había dos conjuntos de pruebas de considerable relevancia. Primero, de la experiencia de la consolidación de la primera y la segunda ola de democracias se podía extraer una lección para la tercera ola. Segundo, como ya hemos señalado, los factores que favorecen la instauración de los regímenes democráticos no necesariamente promueven su consolidación. Por añadidura, sería posible llegar a la conclusión de que algunos procesos serán más eficaces para sostener la democracia que otros. Sería absurdo intentar predecir en qué países se va a consolidar la democracia y en cuáles no, y aquí no vamos a intentar de ninguna maiwra realizar esa predicción. Sin embargo, puede sor útil, a título meramente especulativo, el intento de identificar variables que han podido afectar la consolidación democrática y de averiguar en qué medida estaban presentes o ausentes en cada país de la tercera ola. El éxito de la consolidación podría verse influido por varios factores.
Primero, como ya hemos observado, en el siglo XX muy pocos países crearon sistemas democráticos estables en su primer intento. NJo parece aventurado deducir que una experiencia democrática previa es aconsejable para el logro de la estabilidad democrática. Si ampliamos esta suposición, es razonable construir la hipótesis según la cual una experiencia más larga y más reciente con la democracia es más propicia para la consolidación democrática que una más corta y más lejana. Como indica el cuadro 5.1, cinco países —Uruguay, Filipinas, India, Chile y Turquía— tuvie- ron veinte o más años de experiencia democrática tras la Segunda Guerra Mundial antes de la tercera ola de democratización, aun que para Turquía se interrumpió a causa de breves intervenciones militares en l'*t>0 y 1971 En «•! otro extremo, duv países no luvie- iiiii | i .......... . i Hi' a .1. ¡a la ' ................ Miiii

di.il, y seis —l'l Salvador, Nicaragua, Rumania, Bulgaria, lia v Sudán— no tuvieron ninguna experiencia democrát de la tercera ola.
¿Liu'anta cuánto 1" >«ttf BM
Cuadro 5.7Países de la tercera ola
Experiencia (tosterbr a la Segunda Guerra Mundial
Años de democracia posteriores a la Segunda Guerra Mundial v anteriores a ¡a tercera ola
9
Pa fse*
20 i» inác Uruguay*, Filipina», India, Turquía, Chile*.
10-10 Grecia*. Ecuador, Peni, Bolivia Corea, Paqulslán, Brasil.
1-9 Argentina*, Hondura«, Guatemala, Hungría*, Checoslovaquia*, Granada. Nigeria.
Menos de 1 Esparta*. Portugal*. El Salvador, Polonia*, Alemania oriental*, Rumania Bulgaria, Nicaragua, Sudán,Mongol ia.
M’aLscs con alguna experiencia democrática ante* ile l.i Segunda Guerra Mundial.
Segundo, como ya hemos destacado en el capítulo 2, exule bastante relación entre el nivel de desarrollo económico y la exis- lencln de regím enes dem ocráticos. Una econom ía más Industrializada y moderna, una sociedad más compleja y un pueblo más educado son más propicios a la instauración de n gímenos democráticos Podemos conjeturar que en ellos seiá mS» probable l.i consolidación de la democracia que en la« mh ie.l ules no indtislri.lli/adas Si el l’NII per rápita (corno el de I‘*h7) «e tom.' to m o un indi o Importante del d. larrollo n miuuiiIi o, 1«••• j’atses do la ten ora ola entran dentro de categorías relativamente bien illfen tu l.id n (v»'a««> el i l iadlo *• 2). I -.pana (con un PNII peí

2«44 La tercero ola
cápita de 6010 S), Alemania oriental, y probablemente Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria, estaban en el grupo a la cabeza, seguidos por ¿recia (PNB per cápita de 4020 $). Otros países estuvieron por encima de los 2000 $, incluyendo Portugal, Uruguay, Corea, Brasil y probablemente los tres países restantes de Europa oriental. En la base estaban los cuatro países de la tercera ola con un PNB per cápita inferior a 500 $. A fines de 1990, dos de estos países (Nigeria y Sudán) retrocedieron a gobiernos militares, y en el tercero, Paquistán, el gobierno elegido democráticamente había sido derrocado de forma sumaria por funcionarios de la cúpula del estado, según ciertos rumores con el beneplácito del ejército. En 1990, en consecuencia, la India seguía siendo el único país muy pobre de la tercera ola donde la democracia no había sido dañada.
Cuadro 5.2Niveles de iksnrrolh económico de
los ¡\ihes de la tercera ola
PNB per cápita en 1987 (en diMarcs) Países
5000 y más Espada, Alemania oriental, Chro«lovjiiuia Hungría, Bulgaria
21X0-4999 Grecia, Portugal, Argentina, Uruguay, Brasil, Polonia, Rumania, Corea
1C00-1999 Perú, Ecuador, turtjuia, Granada, Chile
5<X)-999 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Filipinas
menos de 500 India, Paquistán, Nigeria, Sudán
hicnlti: países europeos occidentales: World Bank, IVarW Drivfop'ienl Rejwt i 98$ (Nueva York. Oxford Universily Press, 1989), pp. 164-65. Países de Europa oriental: estimado por la Central Intelligence Agency, “ Easteni Europa: I <>ng Rcsid Ahead tu Economie Well-Boing'’ (trabajo presentado al Subcomilé do Te.: nología y Seguridad Nacional, CoiMM Asociado d« Economía, Congreso «le kw l itados Unidos, 16 de mayo de 1990) p «g 10
Nula Mcmg.’Jia lia ...........nítida .i i .uim i l r I.» Lilla «le d i . .

¿Durante cuánto tempo? 24!i
Tercero, el contexto internacional y los factores externos ju- j garon un papel significativo en la creación de las democracias ' de la tercera ola. Presumiblemente, un contexto externo que apoyara la democracia también sería propicio a su consolidación (véase el cuadro 5.3). Un "contexto externo" significa aquí que los gobiernos extranjeros y otros factores que también son democráticos favorezcan la existencia de regímenes democráticos en otros países, y puedan ejercer su influencia en aquél. La unificación de Alemania aseguró el futuro de la democracia en ese país, al trasladar a Alemania oriental el contexto democrático estable de lo que había sido Alemania occidental. Pertenecer a la Comunidad Europea es extremadamente deseable por razones económicas, y tener un gobierno democrático es una condición para esta pertenencia; por ello, los miembros comunitarios de la tercera ola (España, Portugal y Grecia) tienen fuertes incentivos para mantenerse dentro de las instituciones democráticas. Otros países, como Turquía, I lungría, Checoslovaquia y Polonia, aspiran a ser miembros, y esa posibilidad les otorga un incentivo para mantener sus instituciones democráticas. Algunos tienen relaciones muy estrechas con Estados Unidos, y han sido muy influidos por él; en este punto entrarían los países centroamericanos, Granada, Bolivia y Filipinas. Otros países en los que existe esta influencia, pero probablemente sea menos fuerte, son Perú, Ecuador, Uruguay, Corea, Rumania, Bulgaria y Mongolia.*
Cuarto, el calendario de la transición de un país dentro de la l i tercera ola podría ser indicativo de los factores que tienen un im- ( ' pacto sobre la consolidación de la democracia en aquel país (véase • I cuadro 5.4). Los primeros países que comenzaron la transición hacia la democracia en esta ola obraron así por razones locales. En esta ola, las influencias externas y el efecto de "bola de nieve" tendieron a ser más significativos como causas de dcmocratiza-
• En un análisis de las razones por las que los pequeños países caribeño*.I.» mayoría ex colonias británicas, han sostenido la democracia, Jorge I. Domínguez mbray« r l rol del tub>¡>t<Ru internacional y oíros estado* carit>eñoay Unto como r l de I .lad.>. Unido*, que lian intervenido para deriol.n golfín V ntr.i . «me ■ la dcmuci*. m I I aiui-ma caribeño internacional ha dado f i i -n«la.! a la "d<. i.h i . . 11 |«»i en. lina de la no-Interven«ión (lo opucM» * I"• | i* ha o ilii la ............. .<-m.il en I allnoamírkal la . m ttñn caribeña. I'ni ........Id la |1...........♦-. (I.nrpieii.li-Mi........ -) .1- I.»i: Inl-II.M ‘
s C 11 ...... ....... .................. ...

245 La tercera ola
Cuadro 5.3Conlexlo externo y consolidación democrática
en los países de la tercera ola
Contexto externo de consolidación Países
Extremadamente favorable Alemania oriental, Esparta, Portugal, Grecia
Muy favorable Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Turquía, Pilipinas, Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, Granada, Bolivia
Favorable Peni, Ecuador, Uruguay, Corea, Chile
Indiferentc/desíavorablo Argentina, Brasil, India, Nigeria, Sudán, Rumania. Bulgaria, Mongolin
Mi\‘it: lii clasificación ilol contexto externo está basada en las impresiones subjetivas del autor listas descansan en la convicción de que tanto la Comunidad Europea como Estados Unidos continúan preocupados por la promoción de la democracia.
ción para los países que hicieron la transición más tardíamente. Podemos aventurar la hipótesis de que el predominio de las causas locales, ampliamente presente en las primeras transiciones de la tercera ola, ha podido sor más propicio a la consolidación democrática que las influencias externas, más presentes en las transiciones de la curva tardía de la ola, En la medida en que fue un factor importante, favoreció la consolidación en los países del sur de Europa, India, Ecuador y Perú. Habría favorecido la consolidación en Nigeria, pero no sirvió, sin lugar a dudas, para prevenir el retomo al autoritarismo. Presumiblemente, las fuerzas responsables de estas transiciones tardías harían la consolidación más difícil en los países de Europa oriental, Corea, Paquistán y Nicaragua, y también en aquellos países (como Taiwan, Sudáfrica, la Unión Soviética y México) que en 1W0 estaban todavía en proo~»o de liberalización.

¿Curanto cuAnUi Nm " f .'« r
Cuadro 5.4Inauguración de la democracia en los paites de la leu era ola * V
Fecha de lasprimeras elecciones Países
Antes de 19S0 España, Portugal, Grecia, Ecuador, India, Nigeria
I9.’vX«3t
Pen5. Argentina, Bolivia, Honduras Tiuq •
1934-87 Uruguay, Brasil, Filipinas, IU Salvad« Guatemala, Corea. Granada, Sudán
1988-90 Paqulstán, Polonia, Hungría, Al» m a m a
oriental, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Nicaragua, Chile. MiKig.dia
Posible después de 1S90 México, Unión Soviét» .1 l l u r a t « m a n
Nepal. Panamá
Quinto, hay un problema vital que «lañe a la reí ai mn entn> Mi procesos ele consolidación y la consolidación misma ,1 »labl^ ale,una diferencia respecto a la consolidación el hecho «le quv mi pac. haya evolucionado hacia la democracia a través ilc una t' •••* Immación, un reemplazo, un despla/amíenlo o una InlvrVffM^H l’iioden esgrimirse argumentos razonables a lavof o en «onlt4l la ayuda de r ada uno de estos procesos a la *on -did ellos estíi relacionado con el papel de la violem ia en ' i liai.»htrtltV presenta problemas similares. Por una parte, pintemos atftUI lar que una transición pacífica y consensuada la vo n <e la n dación democróticfl. Por oirá parte, también podemiH nj»|f tina transición violenta es capaz de dina mili* • eitlie ti m i, la | oblación una profunda aversión por el denamami. u togie, y por ello generar un prolundo comproinUi...... . la«i iones dem iH rAtli as y m i valores IH lineas g e ........... ». p •lea llt la conjeturar que una li.m s ii Ion menos v io ', nía y i oí propor» tona una base m ejor para la i on o lida, ló il ile la i ia que un i lim a de rn n ll i i lo y v lo lem ta 'a i'»tn tm la el Irasp »>,na n i . ■ « I nlo* pueden ■ etvn nu ot de apny o « la

248 La torcera ola
dación, Jas transformaciones seguirían en orden y los reemplazos e intervenciones proporcionarían el menor apoyo a la consolidación (ver cuadro 3.1). También podría aventurarse la hipótesis de que cualquiera que sea la naturaleza del proceso, cuanto menos violencia naya más favorables serán las condiciones para la consolidación democrática. Si ampliamos este punto, vemos que la violencia ha creado problemas para la consolidación democrática en l£l Salvador, Guatemala, Nicaragua, Granada, Panamá, Rumania y Suda frica.
Sexto, al principio se opinó que la consolidación ile las democracias no era simplemente un resultado del número y la seriedad do los problemas contextúales a los que ellas se enfrentaron. En cambio, el aspecto básico residía en cómo las élites políticas y la ciudadanía respondieron a aquellos problemas, y en la incapacidad de los nuevos gobiernos democráticos para’ resolverlos. Sin embargo, esto no significa decir que los problemas que afrontaban las nuevas democracias fueran totalmente irrelevantes en relación con su consolidación. El número y la naturaleza de los problemas contextúales serios podrían ser una variable ¡unto con otros que afectarían a la consolidación democrática (véanse las páginas 228- 31).
Otros factores, añadidos a estos seis, afectan de forma indiscutible el éxito o el fracaso de la consolidación. Sin embargo, no siempre es fácil calcular la extensión y la dirección de estas influencias. Podríamos suponer, por ejemplo, que la naturaleza y el éxito del régimen autoritario podrían afectar las perspectivas de consolidación de su sucesor democrático. La perspectiva de la consolidación democrática, ¿se verá afectada según el régimen autoritario haya siilo un gobierno militar, un sistema de partido único, una dictadura presidendalista o una oligarquía racial? Tenemos la posibilidad de aventurar distintos y conflictivos argumentos e hipótesis, incluyendo aquel de que la naturaleza del sistema autoritario predecesor no tiene ninguna implicación significativa para la consolidación de su sucesor democrático. De numera semejante, nos preguntamos si la consolidación democrática tiene mayores posibilidades en lo que podría catalogarse como regímenes auto- r¡tarios de éxito relativo (por ejemplo España, Brasil, Taiwan, Corea, Chile), o en aquellos relativamente fracasados (por ejemplo Argentina, Filipinas, Portugal, Bolivia, Rumania). Obviamente, esta distinción está relacionada con las diferencias en los procesos de transición, pero también podría ser una variable independiente por sí misma. Pero, ¿en qué dirección? Podría nrgume liarse que las reacciones de elites y ciudadano- ante I« -- li.» a ... m a n l l i . >. de I - regímenes auloi llano', pini lian tei un • Iti* i , . | Ulva, n |,<

¿Durante cuánto tiempo? 249
consolidación de la democracia. También podría argumentarse que las naciones pueden diferir en su capacidad política, y que el pueblo que logra un éxito del autoritarismo (por ejemplo, los españoles) hará lo mismo con la democracia, mientras que un pueblo que es incapaz de crear un sistema autoritario con éxito (por ejemplo, los argentinos) tampoco lo tendrá en consolidar un sistema democrático.
Li consolidación democrática también podría verse afectada por la naturaleza de las instituciones democráticas establecidas. Se ha argumentado con bastante lógica que, por ejemplo, el sistema parlamentario tiene más capacidad que el presidendalista para contribuir al éxito de las nuevas democracias, porque reduce el extremismo de la política, requiere usualmente una coalición de partidos para formar un gobierno y proporciona una oportunidad para conseguir el equilibrio entre un jefe de estado y un jefe de gobierno.“ Estos argumentos son sugestivos, y varios latinoamericanos, incluido Raúl Alfonsín, han manifestado las ventajas del régimen parlamentario. Sin embargo, todavía no hay una evidencia concreta de que los regímenes parlamentarios contribuyan a la consolidación democrática. Una situación similar sucede con respecto a la naturaleza de los sistemas partidistas en las nuevas democracias. ¿Es mejor para la democracia que existan muchos partidos que representen intereses económicos, sociales, regionales, comunales o ideológicos particulares? ¿O es mejor que haya dos partidos amplios, cada uno de los cuales proporcione una alternativa de gobierno posible y responsable a los otros, y cuya dirección pudiera cooperar más fácilmente en afrontar las crisis económicas, las mafias de la droga y las amenazas de rebelión? De nuevo nos faltan evidencias para pronunciarnos sobre un modelo.
Si los factores que acabamos de plantear son relevantes para la consolidación de las nuevas democracias, y si hacemos una dudosa asunción de que tienen la misma importancia, podemos obtener una amplia suposición respecto de hasta dónde las condiciones son más o menos favorables para la consolidación democrática. I .os conclusiones no son sorprendentes. En general, las condiciones para la consolidación eran más favorables en los países del sur de Europa, Alemania oriental, Uruguay y Turquía. Para un gran grupo do países, las condiciones fueron menos favorables, pero todavía de caí i/, positivo; Checoslovaquia, Chile, Ecuador, Bohvin, Perú, lloiultir.i!» Argentina. Brasil, Eiliplnas, India, Polonia y Hungría Comí.. u»m . im n<lavor.ibk1. a la consolidación fueron las que almntanm tm ( ¿iMlnmild (.lanuda, NlgeiuV, I I Salvador, PaquisUn, NI..... .. \ , I «nalm. nli-. Sudan y

250 La torcera ola
Rumania parecen hacer sido especialmente incapaces de reunir las condiciones que podrían favorecer a la democracia.
Son muchos los factores que podrían tener influencia en la consolidación de la democracia en los países de la tercera ola, y su importancia relativa no está del lodo clara. Sin embargo, parece muy probable que el hecho de que la democracia se tambalee o se mantenga dependerá principalmente de hasta qué punto los líderes políticos quieran mantenerla, y estén dispuestos a pagar los costos de esta actitud en vez de dar prioridad a otros objetivos.

Capítulo 6
¿HACIA DONDE?
La democratización de casi treinta países entre 1974 y 1990 y la liberalización de algunos otros llamaron la atención sobre una cuestión básica. ¿Esa democratización era parte de una "revolución democrática mundial” continua y en permanente expansión, que finalmente podría llegar a abarcar a todos los países del mundo,0 se trataba de una expansión limitada de la democracia, que en la mayoría de los casos se reinstalaba en países que va la habían experimentado en el pasado? Si la tercera ola se detuviese, ¿sobrevendría una torcera contraola que eliminara muchas de las democracias conquistadas en los años setenta y ochenta? ¿Volvería la situación a los tiempos previos a la democratización, cuando sólo una quinta parte o menos de los países independientes del mundo tenían gobiernos democráticos?
La ciencia social no puede dar respuestas fiables a estas preguntas, como tampoco lo puede hacer ningún científico social. Quizá sea posible, sin embargo, identificar algunos de los factores que afectarán la futura expansión o retroceso de la democracia en el mundo, y formular las preguntas que sean más relevantes para el futuro cíe la democratización. Los factores clave incluyen (1) hasta qué punto los fmiorcfl desencadenantes de la tercera ola p in dén seguir opei'.mdn, ganar luer/a •, debilitarse o ser reforzados o reem pla/ idos |>m mn va ln. i .m » p ro d r iin vi,Un as, (2) las1 n i un tan« la . qu> pu< den p n o o . a i t i l ia «o t i l in ' la agm ln a Uva, y las Im illa s que i'M i puede > «m il• v ( t) lu . .4 . .la t i los y las o|Nil

252 La tercera ola
tunidades para la democratización que pueden existir en los países que hasta 1990 no se han democratizado. Las siguientes páginas son un intento de analizar estos factores; las frases finales en las discusiones sobre cada punto casi siempre van entre signos de interrogación.
Cansas de la tercera ola:¿continuarán, se debilitarán, cambiarán?
¿Continuará la tendencia a la democratización de los setenta y ochenta durante los noventa? En el capítulo 2, hemos visto cinco causas desencadenantes de carácter general. Dos de ellas —el problema de la legitimación de los regímenes autoritarios y el desarrollo económico— serán tratadas posteriormente, en conexión con los obstáculos potenciales para la democratización. Esta sección pone especial atención en los otros tres factores, a los que se asigna un papel preponderante en la tercera ola.
Uno ha sido la expansión del cristianismo y, más específicamente, los grandes cambios en la doctrina y en el compromiso social y político que la Iglesia Católica ha experimentado en los años sesenta y setenta. La expansión del cristianismo ha tenido su mayor impacto en Corea. ¿Hay otras áreas donde esta expansión esté ocurriendo y donde, en consecuencia, haya más posibilidades de democratización? El lugar más obvio es Africa. El número de cristianos en Africa en 1985 fue estimado en 236 millones, y para el año 20C(1 se calcula que habrá 400 millones. En 1990, la región del Sabara, en Africa, era el único lugar en el mundo donde importantes cantidades de católicos y protestantes vivían bajo un régimen autoritario en un gran número dé países. En 1989 y 1990, los líderes cristianos se opusieron activamente a la represión en Kenia y otros países africanos.1 Mientras se multiplique el número de cristianos, es muy posible que la actividad ce ios líderes eclesiásticos en defensa de la democracia no disminuya, y que su poder político aumente. En 1989, un informe hablaba de la expansión del cristianismo en China, sobre todo entre los jóvenes, aunque las cifras aún no eran importantes. En Singapur, en 1989, quizás un 5 % de la población fuese cristiana, pero el gobierno estaba cada vez más preocupado por la expansión del cristianismo, y se vio envuelto en discusiones sobre sus medidas represivas con el arzobispo católico de Singapur, y el secretario ejecutivo de la Comisión de Paz y Justicia de la A rch i diócesis Católica.2 El aparente final de la prohibición y persecución de la religión en la Unión Soviética puede llevar a una proliferación de cn yonti . y octivlda

des religiosas, con consecuencias para el futuro de la demorr.n 11 en ese país.
Hacia 1990, el ímpetu católico por la democratización se hnbi.i agotado en gran medida. La mayoría de los países católicos so habían democratizado o, como en el caso de México, liberalizad«' La habilidad del catolicismo para promover la expansión de la democracia, sin expandirse él mismo, estaba limitada a Paraguay. Cuba y Haití, y unos pocos países africanos como Scncgal y la Costa de Marfil. Además, ¿hasta qué punto la Iglesia Católica continuaría siendo la potente fuerza democratizadme que había sido en los años setenta? £1 papa Juan Pablo H promovía sin vacilaciones el conservadurismo. ¿I-as actitudes del Vaticano sobie el control de la natalidad, el aborto, las mujeres sacerdotes y ohns teínas eran coherentes con la promoción de la democracia en uiu sociedad y una forma de gobierno tolerantes?
El rol de otros agentes externos de democratización también parece estar cambiando. En abril de 1987, Turquía solicitó su in corporación como miembro de pleno derecho a la Comunidad Europea Un incentivo para hacerlo era el deseo do lm ll.lm . turcos de reforzar las tendencias democráticas y muden i/a-lma-V contener y aislar a las fuerzas fundaméntatelas islámica' 11 otro de la CE, sin embargo, la propuesta turca fue recibida «km | ......entusiasmo y algo de hostilidad (por parte de Grecia), l n P' i i > liberación de Europa del Este hizo aparecer la posibilid.nl .!•' m corporal-a Hungría, Checoslovaquia y Polonia a la ( E. A sí,« .la M enfrentaba a dos cuestiones. Primero, ¿debía dar prioridad e h expansión del número de miembros o a la profundiz.inón de 11 comunidad existente, avanzando hacia una mayor unidad pollli. iV económica? Segundo, si la decisión era expandir el núnvro «l,- miembros, ¿debían ser prioritarios los miembros de la Amu i." iún Europea de Libre Comercio, como Austria, Noruega y Sue. m. I««. países de Europa del Este o Turquía? Presumiblemente, la ( ’nmu ntdad sólo sería capaz de absorber un número limitado de par. .« n un período de tiempo determinado,
Las respuestas a esas preguntas tendrían consecucn- iar. para la « .labilidad de la democracia en Turquía y en los países de Eunip • del Este. En Turquía, la falta de respuesta n su solicitud oslaba empezando a estimular una "revuelta islámica" en 1991) Dnilnt I« posición periférica de Turquía, su herencia musulmana, las inlei venciones militan -, anteriores y dudo.os nntecedenU . de den-hps humanos, o «lem • ia. ia pii>hahleii.>nti- nc«« lilaila, e l .... la
do la ( T, para « Ialuli/ai• e. i oiim habla ocurrido en EspaOii, Pol lilgal v Givi «a en lo» ,i(V». >1» ola No l..< ilil.u » • punto «le apero volvía m.u imieilo el lulum «1« l.i «I........c ía m Turquía la«
¿Hacia dóndo? ;m

254 La turcora ola
perspectivas del ingreso a la Comunidad también podrían reforzar a las nuevas democracias en Europa del Este y Central. En cambio, allí no había países con gobiernos autoritarios para los que estas perspectivas representasen un incentivo para la democratización.
La retirada del poder soviético permitió la democratización en Europa oriental. Si la Unión Soviética cesase o redujese drásticamente su apoyo al régimen de Castro, podría darse un movimiento hacia la democracia en Cuba. En cambio parece que la Unión Soviética no estaba dispuesta a hacer mucho más para promover la democracia fuera de sus fronteras. La clave de la cuestión era ciué sucedería dentro de la propia Unión Soviética. Con la pérdida de control soviético, parecía factible que la democracia se instalase en los estados bálticos. También en otras repúblicas había movimientos tendientes a la democracia. El más importante, por supuesto, era en Rusia misma. La inauguración y consolidación de la democracia en la República Rusa, si ocurriera, sería la conquista singular más importante para la democracia, desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a fines de 1990, las fuerzas conservadoras so estaban reafirmando tanto en Rusia como en la Unión Soviética, enfatizando la necesidad de reimponer el orden y la disciplina, y alimentando la posibilidad de un golpe militar soviético.
Durante los años setenta y ochenta, Estados Unidos fue un gran promotor de la democratización. El que siga jugando este rol depende de su voluntad, su capacidad y su influencia. Antes de mediados de los años setenta, la promoción de la democracia no había sido de máxima prioridad en la política exterior americana. Es posible que vuelva a perder importancia. El fin de la Guerra Fría y la competencia ideológica con la Unión Soviética pueden haber constituido una razón fundamental para apuntalar dictadores anticomunistas, pero también pueden reducir los incentivos para cualquier compromiso americano con el Tercer Mundo. Hacia principios de los años ochenta, los diseñadores de la política norteamericana habían aprendido la lección de que las democracias eran un baluarte más sólido contra el comunismo que los regímenes autoritarios de escaso sustento. Si se redujo la amenaza del comunismo, también lo hizo la necesidad de promover la democracia como la mejor alternativa a él. Por añadidura, tanto Cárter como Reagan se habían acercado en política exterior a un papel retórico y, en considerable medida, a un significativo y real papel en sus objetivos en política exterior. El presidente üush, en cambio, parecía considerablemente más pragmático que nun.ili*.t.i en su difunto« comparado con su-, do* p rcljn no En al ol de

¿Hacia dórxío? 2G5
1990, el secretario de estado James Baker declaró: "Junto a la contención descansa la democracia. El tiempo de barrer a los viejos dictadores pasará rápido. El tiempo de edificar las nuevas domo* i radas ha llegado, lita es la razón por la que el presidente llush ha definido nuestra nueva misión como la de promover y conso* lidar la democracia". Pronto otros objetivos parecieron ser prioritarios. Esto fue más evidente en la política de la administración hacia China en 1989 y 1990. Después de la masacre de la Plaza I iananmen, el ex presidente Reagan declaró en elocuentes frases wilsonianas que "no se puedp aplastar una idea. No se pueden enviar tanques contra la esperanza".4 El presidente Bush envió a ■ u consejero en seguridad nacional n entrevistarse en secreto con los dirigentes chinos.
Estados Unidos promoverá la democracia aunque no pueda ostenerla. Por otra parte, la posibilidad norteamericana de hacerlo
parece a punto de verse restringida. A menudo se han exagerado ios rumores sobre la decadencia de Estados Unidos en los años ochenta. En realidad, sin embargo, el déficit comercial y presupuestario ha impuesto nuevos límites a los recursos que Estados Unidos ha podido usar para influir en los países extranjeros. Por añadidura, también se ha reducido mucho la futura capacidad de la Iglesia Católica para promover la democracia en los países a ii Inri taños, porque la mayor parte de los países católicos no dieron autoritarios durante mucho tiempo, y de esta manera la capacidad de Estados Unidos de promover la democracia tuvo en alguna medida ciertas facilidades porque había sido ejercida donde podía ••i lo más fácilmente. Eos países de Latinoamérica, el Caribe, Europa
v Asia oriental, que fueron más susceptibles a la influencia norte- unericana, tuvieron, con algunas excepciones, que volverse demo- • latiros En 1990, el único país importante sobre el que Estados i 'nulo-, todavía podía ejercer una influencia significativa a favor »le li democratización era México.
I o , países no democráticos de Africa, Oriente Medio y Asia Continental fueron menos susceptibles a la influencia norteameri- i .ma En 1988, por ejemplo, los manifestantes a favor de la domo* . mi i.i en Birmania vitorearon a Estados Unidos por sus denuncias de I.i represión del gobierno. Se esperanzaron con que "Estados I ii .los podría intervenir", y hasta saltaron de alegría al enterarse «le que I.i armada norteamericana navegaba en aguas de Birmania.9 I n i u na imiMón. para apoyar a la democracia, la marina norte-...... •ii. .ma había navegadopoi aguan»1«* la República Dominicana,l lnl i l'anainA v (¡rallada No ' . - n a liu niu • l>iblo que algún día na*- • gala poi aguan luhrtW» raía •••* « misión lili maílla, Mn mi baigo. quedaba muy lejoa .le los míen . y el p dei muleameii

25G La tercera ola
cano. Allí Estados Unidos solamente llegó con protestas diplomáticas y proporcionó ayuda económica. La capacidad de Estados Unidos para promover la democracia entre los africanos y los chinos también fue limitada.
Fuera de América Central y el Caribe, el área más importante del Tercer Mundo en la que Estados Unidos sigue teniendo intereses de vital importancia es el Golfo Pérsico. La guerra del Golfo y el envío de más de 500.000 soldados norteamericanos a aquella región estimularon las demandas a favor de la democracia en Kuwait y Arabia Saudita, y quitó legitimidad al gobierno de Saddam Hussein en Irak. El gran despliegue militar norteamericano en el Golfo, si se mantuviera durante mucho tiempo, sería un poderoso empuje externo hacia la liberalización, aunque no fuera hacia la democratización, y este despliegue podría, con grandes probabilidades, mantenerse a través del tiempo sólo si se produjera el acercamiento a la democracia.
La importancia estadounidense en la democratización comprende no sólo el ejercicio directo y consciente del poder norteamericano. En la década de 1980, los movimientos a favor de la democracia a través del mundo fueron inspirados y calcados del ejemplo norteamericano. En Rangún, los que apoyaban a la democracia llevaban la bandera norteamericana; en Johannesburgo volvieron a imprimir The Feítenüisi; en Praga cantaban "We Shell Overeóme"; en varsovia leían a Lincoln y citaban a Jefferson; en Pekín levantaron a la "Diosa de la Democracia"; en Moscú, John Sununu aconsejó a Mijail Gorbachov sobre cómo organizar una presidencia.4 El modelo democrático americano era invocado en parte porque representaba la libertad, pero también, hay que admitirlo, porque transmitía una imagen de fuerza y éxito. Como en la segunda ola
l-íi identificación de Estados Unidos con I.» democracia fue tremendamente evidente en la manifestación de septiembre de 1988 en Rangún, contra el régimen militan
Medio millón de eufóricos birmanos desfilaren por las calles de Rangún, pasando ante las desiertas oficinas gubernamentales. Et centro de las manifestaciones fue la embajada norteamericana, Cuando el embajador. Burlón lev ir», salió en su automóvil oficial, con banderines co deando en las ventanillas, la multitud aplaudió; como saben los birrnarxis, Estados Unidos había sido la primera nación ir» condenar las brutales matanzas baja Scin Lwln el pasado agosto. Todos los día . se hablaba fíente a la embajada. El tensa de los discutios era la dcnwvi.x i. y Estados Unidos se convirtió en el símbolo de todo lo que los birmanos querían y les faltaba. Algunos manifestantes llevaban la bandera norteamericana, y n i > il r momento un grupo de estudiantes llegó hasta la pueril delantera da la • ihIm i i.i y recitó la "Gettysbur Addrcvi", palabra por palabra, . n ingle.
Slan Scsscr, "A Ki* h C o u n lry C.ihv Wnmg“, A' ■ odnb ie •> I1' 1 ip.tg ftú-MI

¿Hado tíónrlo? 257
después de la Segunda Guerra Mundial, la gente quería imitar el modelo ganador.
¿Qué pasaría, sin embargo, si el modelo norteamericano no encamara por más tiempo la fuerza y el éxito, dejara de ser el modelo ganador? Hacia fines de los años ochenta muchos argumentaron que la "decadencia americana" era la cruel realidad. < Uros opinaron lo contrario. Sin embargo, en realidad nadie negó que Estados Unidos se enfrentaba a problemas importantes: crímenes, droga, déficit comercial, déficit presupuestarlo, bajo nivel de ahorro e inversiones, bajo crecimiento productivo, mala educación pública, decadencia en el centro de las ciudades. La gente del mundo entero pudo llegar a ver a Estados Unidos como un i’nder en decadencia, caracterizado por el estancamiento político, 11 ineficiencia económica y el caos social. Si esto ocurriera, los li.nasos de Estados Unidos serían vistos inevitablemente como los I racasos de la democracia. F.l atractivo mundial de la democracia disminuiría significativamente.
En 1990 el impacto del efecto "bola de nieve" sobre la demo-• i.itización era claramente evidente en Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Mongolia, Nepal y Albania. También afectó a los movimiento; en pro de la Hberalización en algunos países de Arabia y Afri-* » l'n 1990, por ejemplo, según un informe sobre la "rebelión en luropn oriental", había "desatado exigencias de cambio en el i muido árabe" y empujado a los líderes en Egipto, Jordania, Túnez v Argelia a abrir nuevos espacios políticos para la expresión del descontento popular. Como un resultado de lo que ocurría en Europa oriental, un periodista egipcio observó: "No hay manera ■ le escapar a la democracia en la actualidad. Todos estos regíme- n. . árabés no tienen otra posibilidad que ganarse Ja confianza de mi pueblo, y convertirse en objeto de la elección popular".1’
El ejemplo de Europa oriental tuvo su principal efecto sobre I líderes de los otros regímenes autoritarios, no sobre el pueblo que ellos gobernaban. Los gobernantes marxistas-lcninistas de finen del Sur, por ejemplo, recibieron el mensaje de "observar
i-.ii preocupación la caída de los regímenes de Europa oriental, temii ndo compartir el mismo destino", y por esa razón actuaron i Apul.miente para consumar su fusión con Yemen del Norte para •Vitar aquel destino. El presidente Mobutu reaccionó con sorprendí >.1.» horror cuando observó las imágenes televisivas con el cadáver «jn •.mgreiita« lo de mi amigo Nicolai ( causcscu. Varios meses más i míe tli ipuéti de comentar que "en el mundo se ibo lo aue está IX IIII Iinilii .u li ll II lO qile I'ei lunilla lio . i mi lirio» ariem.U «leí suyo
• i ' l u | i . i i a i o l i i | n ' l l i i i i I i . e l i m i i i c i l i e I t I li l ' i l l l / . UUi i | t l • IMA N> en le ol ei v o ’ ■! m unen i i m l m . n I •. | ........n ia l i n

258 La tercera ola
tonces también se verán afectados otros países con sistemas de partido único y que profesan el socialismo". Tanzania ha podido aprender "una o dos lecciones" de Europa oriental. En Nepal, en abril de 1990, el gobierno anunció que el rey Birendra iba a levantar la prohibición a los partidos políticos como resultado de "la situación internacional" y "las crecientes expectativas del pueblo".
Sin embargo, en ausencia de condiciones favorables en el país afectado, el efecto "bola de nieve" sólo es una causa débil de democratización. La democratización de los países A y 13 no es una razón, en sí y por sí, para la democratización en el país C, a menos que las condiciones que la favorecen en los países A y 13 también existan en el país C. En los años ochenta, la legitimidad de la democracia como un sistema de gobierno llegó a ser aceptada en todo el mundo. Sin embargo, las condiciones económicas y sociales favorables a la existencia de la democracia no existían en todo el mundo. En un país determinado, la "revolución democrática mundial' pudo producir un contexto externo que condujera a la democratización, pero no pudo crear las condiciones internas necesarias para ésta.
l-.n Europa oriental, el obstáculo más importante para la democratización ha sido el control soviético. Una vez derrocado, el movimiento en pro de la democracia se desarrolló fácilmente. Parece imposible que el único obstáculo importante para la democratización en Oriente Medio, Africa y Asia fuera la ausencia del ejemplo democrático de Europa oriental. No está claro por qué, si los gobiernos pudieron elegir el autoritarismo antes de diciembre de 1989, no pudieron también, si lo deseaban, elegirlo después de esa fecha. El efecto "bola de nieve" sería real sólo en la medida en que lo fuera en sus mentes, y los condujera a creer en la posibilidad de desear o sentir como necesaria la democratización. Sin duda, los acontecimientos de 1989 en Europa oriental animaron a los grupos democráticos de la oposición y asustaron a los líderes autoritarios. Sin embargo, según la debilidad previa de dichos grupos y la larga represión ejercida por los líderes autoritarios, cierto escepticismo parece garantizar en qué medida el impulso de la Europa oriental produciría en realidad un progreso significativo hacia la democracia en la mayoría de los países que aún conservaban gobiernos autoritarios.
Hacia 1990, muchas de las causas originales de la tercera ola estaban significativamente debilitadas o exhaustas. Ni l.i Casa Blanca, ni el Kremlin, ni el Vaticano, ni la Comunidad Euinp. ■ estaban en una posición fuerte para promovei la dinu» ».*. m im los países donde no existía: Asi.», Afil-.i v Oriente Medio *,m

/ l i n i in iM k iIh I i-fui
embargo, no era imposible que pudieran apareen nueva« que favorecieran la democratización. F.n 1985, ¿quién o. o -aba unco años después Mijail Gorbachov facilitaría la ucu»« taina ción en Europa? En 1990, tanto el FMI como el Banco Mundialpudieron ser mucho más exigentes al pedir la democrat)/...... ..política y la liberal i/ación económica como una condición ptevia .le su asistencia económica. Simultáneamente, Francia pudo llegar a jugar un papel más activo al promover la democracia en sus ex Colonias africanas, donde su influencia seguía siendo fundamental También la Iglesia Ortodoxa pudo aparecer como una podero- i.ji influencia a favor de la democracia en los Balcanes y en la t Inión Soviética. De la misma forma, una personalidad que apoyaba la democracia, en una versión china de la glasnosl, pudo llegar al poder en Pekín. De una manera concebible, un nuevo Nasser jelersoniano pudo desarrollar una versión democrática del panarabismo en Oriente Medio, y hasta japón pudo usar su cre- . lente poder económico para promover los derechos humanos y la .1. m ocrac i a en los países pobres a los que estaba dando subven- . Iones y préstamos. En 1990, ninguna de estas posibilidades pare-■ ia cercana, pero después de los acontecimientos de 1989 habría■ i lo temerario desestimarlas.
, limi tercero contraola?
En 19%, por lo menos dos democracias de la tercera ola habían retrocedido hacia gobiernos autoritarios. Como hemos visto • n 1 1 capítulo 5, los problemas de la consolidación han podido llev ar a retrocesos posteriores en países donde las condiciones para sostener a la democracia eran débiles. Sin embargo, la i .murra y segunda ola democrática fueron seguidas por contraolas {minu tantes, que sobrepasaron los problemas de la consolidación y ilut ante las cuales la mayoría de los cambios de régimen tornami) el rumbo desde la democracia al autoritarismo. Si la tercera ola de democratización fue más despacio, o hizo un alto, ¿qué la. ton . podrían caracterizar esta tercera contraola? La experiencia Je la primera y la segunda contraolas podría ser relevante. I la. et un e .ludio exhaustivo de estos cambios de régimen sobre- I i i la perspectiva de este estudio. Sin embargo, las siguientes ..I. . iva. iones podrían ser válidas en relación con las dos primera'« < unir.loia«.
I i) primer lugar, la« eau*.»« vi«' I"'« giro-, vie lo*, •.(«tomas politi, ..i demo, i .Ut. on a lo« aul.Hllmio i m i . minio menos muy va il id.i., y ... itt| i ( l i e n en p a i t e » .«il la- i m i . . I. l i . gin«» del

260 La torcera ola
autoritarismo a la democracia. Entre los factores que contribuyen a las transiciones de la primera y la segunda contraola se cuentan:
(1) la debilidad de los valores democráticos entre los grupos clave de elite y la ciudadanía en general;
(2) crisis económicas o colapsos oue intensificaron los conflictos sociales y realzaron la popularidad de algunas soluciones que sólo podrían ser aplicadas por gobiernos autoritarios;
(3) polarizaciones sociales y políticas producidas a menudo por gobiernos de izquierda, que trataron de introducir, o pareció que introducirían, reformas socioeconómicas demasiado importantes en una forma demasiado rápida.
(4) la determinación de las conservadoras clases media y alta de excluir del poder político a los movimientos populistas, de izquierda y representativos de las clases bajas.
(5) la ruptura de la ley y del orden como resultado del terrorismo y de la insurrección;
(6) la intervención o la conquista por parte de un gobierno extran-jero;
(7) el "efecto de bola de nieve", en la forma de efecto de demostración de la quiebra o derrocamiento de los sistemas democráticos en otros países.
Segundo, salvo las producidas por agentes externos, las transiciones de la democracia al autoritarismo casi siempre fueron producidas por aquellos que estaban en el poder o cerca de ól en el sistema democrático. Con sólo una o dos posibles excepciones, los sistemas democráticos no terminaron por el voto popular o por una revuelta popular. En Alemania e Italia, en la primera contraola, los movimientos antidemocráticos con considerable respaldo popular llegaron al poder y establecieron dictaduras fascistas. Los nazis conquistaron otros siete países europeos y en ellos acabaron con la democracia. En España, en la primera contraola, y en el Líbano en la segunda, la democracia terminó en una guerra civil.
Sin embargo, la aplastante mayoría de las transiciones de la democracia tomó la forma de golpes militares, en los que oficiales militares (generalmente la cúpula dirigente de las fuerzas armadas) derrocaron a líderes elegidos democráticamente e instalaron alguna forma de dictadura militar, o bien golpes ejecutivos en los que los jefes del Ejecutivo elegidos democráticamente terminaron efectivamente con la democracia, concentrando todo el poder en sí mismos, habitualmente mediante la declaración del estado de emergencia o de la ley marcial. En la primera rontraola, l<>. golpe-, militares terminaron con los sistemas dcmix .............n lúa nuevo»

¿I (amM iVmi.Hi ? £01
I mí sos de Europa oriental y en Grecia, Portugal, Argentina v Ja i ún. En la segunda contraola, los golpes militares teimlnniun . nn L democracia en muchos países latinoamericanos, Indone ia, l'aquistán, Grecia, Nigeria v Turquía. En la segunda conlraola, Iui1h> golpes ejecutivos en ¿orea, India y Filipinas. En Uruguay, diligentes civiles y militares cooperaron para terminar con la democracia a través de un golpe militar ejecutivo mixto.
En tercer lugar, en muchos casos tanto en la primera como en la ■ ■ gunda conlraola los sistemas democráticos fueron reemplaza* .1 . por formas históricamente nuevas de gobiernos autoritarios. I I fascismo se distinguió de las formas anteriores de autoritarismo i•< ii -.u base de masas, su ideología, su organización de partido yl. *, esfuerzos por penetrar y controlar la mayor parte de la socie-• i,i«l. El autoritarismo burocrático se diferenció de las formas tem- pi.mas de gobierno militar en América latina por su carácter ins-m . i, Umal, su aceptación de una duración indefinida y sus políti-• i , económicas. Italia y Alemania en los años veinte y treinta y Iti . .1 y Argentina en los sesenta y setenta fueron los países líderes i n l.i introducción de estas nuevas formas de gobierno no demo- . i.tlico, y proporcionaron los ejemplos que intentaron emular los guipo:, antidemocráticos de oíros países. Ambas formas nuevas de autoritarismo fueron respuestas al desarrollo social y económi- ii. la expansión de la movilidad social y la participación política i n Europa, el ngolamiento de la fase del desarrollo económico I . .aria en el modelo populista de sustitución de importaciones eni iiiinortmérica.
I as causas y formas de las dos primeras contraolas no pueden ............... predicciones sobre las causas y formas de una posibleii i . . ia conlraola, sin embargo sugieren algunas potenciales cau- Iém de ésta.
(I) lo s tallos del sistema de los regímenes democráticos para oj.t iai con eficacia pueden minar su legitimación. A fines del siglo ' • 11 íuento no democrática e ideológica de legitimidad, el marxis-.... leninismo, ha llegado a verse desacreditada. La aceptación gene-i .1 • I.- la*, normas democráticas significa que los gobiernos democrá- llim serian todavía menos dependientes de su ejercicio en relación ion la legitimidad de lo que lo fueron en el pasado. Incluso la sostenida íiu «paridad para proporcionar bienestar, prosperidad, igualdad, iu i., .a, mdvn doméstico o seguridad externa pudo a través del tiem-........ir .i 11 1, gltlmjd-'d de lie. todavía gobierno-, democráticos. Cuan*• i •. la ineiiii.ii i de l.>,i dele. Iik il.'l auli.litan, mu n*' man bita, es | h i - I le que auim nte la tmtai lón m n I.«* deíi ■ i " , do la demoi r«u ia
Mi . < i itl.am. n i * e | ( > U|>«i Utt* ni.......ni dé 1 1 • • o n m n l J
.1, lie. miV m ; » I I pudo n iln n la !• g ilm >.iU I d. m -n t l i. a en in o .li. . .

202 La tercera ota
países. 1-a mayoría de las democracias sobrevivieron a la Gran Depresión del 29. Ya algunos han sucumbido, y posiblemente olios podrían hacerlo, como respuesta a un desastre económicamente comparable en el futuro.
(3) Un giro del autoritarismo por medio de algún gran poder democrático pudo disparar acciones de "bola de nieve" similares en otros países. Un cambio de rumbo hacia el autoritarismo en Rusia o en la Unión Soviética tendría efectos perturbadores sobre la democratización en otras repúblicas soviéticas, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Mongolia, y posilMemente en Bolonia, Hungría y Checoslovaquia, iodo esto serviría como seftal a los déspotas potenciales de todo el mundo: "También usted puede volver a estos negocios". La instauración de un régimen autoritario en la India pudo haber tenido un significativo efecto de demostración en lodos los países del Tercer Mundo.
(4) Aun cuando ningún país importante regresó al autoritarismo, el giro hacia la dictadura de varios países recientemente democráticos, dado que no tenían las condiciones previas usuales para la democracia, posiblemente minó la democracia en otros países donde aquellas condiciones eran fuertes. Esto sería una inversión por efecto de "bola de nieve".
(5) Si un estado no democrático desarrolló mucho su poder y comenzó a expandirse más allá de sus fronteras, esto también pudo estimular movimientos pro autoritarios en oiros países. Este estimulo sería muy fuerte si el estado autoritario derrotara militarmente a uno o más países democráticos en su proceso de expansión. En el pasado, todos los grandes poderes que se desarrollaron económicamente tendieron también a expandirse lerrilorialmente. Si China mantiene su sistema autoritario de gobierno, se desarrolla económicamente en las próximas décadas y expande su Influencia y su control en Asia oriental, los regímenes democráticos de esa zona podrán verse debilitados significativamente.
(6) Como en los a ríos veinte y en los sesenta, distintas formas de autoritarismo, que parecían apropiadas a las necesidades de los tiempos, podrían aparecer. Hay varias posibilidades:
(a) El autoritarismo nacionalista pudo convertirse en un fenómeno familiar para el Tercer Mundo, y también para Europa oriental. ¿Fueron las revoluciones de 1989-90 en los países de Europa orient.il básicamente movimientos democráticos anticomunistas o movimientos antisoviéticos nacionalistas? Si fuese esto último, los regímenes nacionalistas autoritarios podrían regresar a algunos países de Europa oriental.
(b) El fundamentalisrno religioso ha prevalecido tremendamente en Irán, pero ambos movimientos fundamentalistas, el chilla y el sunita, podrán llegar al poder en oiros paí'-es lo s movimientos fundamentalistas Judio, hindú y cristiano también hansido fuertes Ca í Indus lo- mOVlmtn '-•» h '" •«.... ni alista sonanlldenux lá tiro • en la im -illiln en q 1 ir»IHn*‘,u l u l • | u b i Ip i

ció» política a aquellos que se adhirieren a un credo religioso particular.
(c) El autoritarismo oligárquico podría desarrollarse tanto en los países ricos como en los pobres, como una respuesta a las tendencias igualitarias de ia democracia. ¿A qué extremo podría llegar la polarización socioeconómica antes de que la democracia se volviera imposible?
(d) Así como aparecieron en el pasado, también podrían aparecer en el futuro dictaduras populistas, como una respuesta a la protección de la democracia de los derechos de propiedad y otras formas de privilegio. En aquellos países donde la inopiedad de la tierra es todavía un problema, la incapacidad de las democracias para concretar reformas agrarias podría estimular que se recurriera al autoritarismo.
fe) Lis dictaduras comunales podrían aparecer en las democracias donde dos o más grupos distintos {étnicos, raciales o religiosos) participan en política. Como en Irlanda del Norte, Sudáfrica, Sri Lanka y otros lugares, un grupo podría intentar establecer su control sobre la sociedad entera.
Todas estas formas de autoritarismo han existido en el pasado. No os imposible proyectar otras para el futuro. Una posibilidad podría ser una dictadura tecnocr.ítiea eleclrónica, en la que ••I gobierno autoritario fuera legitimado y se hiciera posible por 11 capacidad de manipular información. Jos mecanismos de publicidad y sofisticados medios de comunicación. Ninguna de aquellas viejas o nuevas formas de autoritarismo resulta muy probable, pero es difícil decir que alguna de ellas sea totalmente imposible.
¿Hat>a dóndo? £61
MAS ALLA DO I A DEMOCRATIZACION:OBSTACULOS Y OPORTUNIDADES
I n 1990, aproximadamente dos tercios de los países del rnun- T> un tenían regímenes democráticos. Estos países se dividen en > u.tlni categorías geoculturales muy amplias: 11
11) regímenes nwxistas-IcnlnJslas, incluyendo la Unión Soviética, O" 1 en Im artos ochenta se produjo la liberali/ación y existían.... vimientm. democrático-, en mochas n públicai, pero las fuerzascoro.< rvadoras se mantuvieron fuerte
(•') pa.'."» iifrt. .iiiim d i l siih V iIvim en los que, con urot» ph,iii' • • e p . l u l o ............... Mi l l lVI i 11 | | i l l lili 1(11 lili p e n u n i . i l u t a k l e r t l i i i i i « ; n»t-
lll.*n « i t l e i iu * de p a iU i lo ............ alguna . nmlitn *i l.Mi le r s t i* lie*i alegoiM*

2 to La torcera ola
(3) países islámicos, que se extienden desde Marruecos hasta Indonesia, los cuales, a excepción de Turquía y, problemáticamente, Paquistán, tuvieron regímenes no democráticos (aunque unos pocos parecieron liberalizarse en 1990), y
(4) países de Asia oriental, desde Birmania a través de Asia del Sur hasta China y Corea del Norte, que incluyeron sistemas comunistas, regímenes militares, dictaduras personalistas v dos semidemo- cracias (Tailandia y Malasia).
Tanto los obstáculos como las fuerzas favorables a la democratización pueden dividirse en esos países en tres amplias categorías: políticas, culturales y económicas.
Políticas
Un obstáculo político potencial mente significativo para mu- chas democratizaciones fue la virtual ausencia ilo experiencia de- mocráticn por parte de la mayoría de los países que seguían siendo autoritarios en 1990. Veintitrés de las veintinueve naciones que se democratizaron entre 1974 y 1990 habían tenido alguna experiencia democrática previa. Sólo un pequeño número de países que no eran democráticos en 1990 podrían reclamar tal experiencia. Estos incluyeron unos pocos reincidentes de la tercera ola (Sudán, Nigeria, Surinnm y, posiblemente, Paquistán), cuatro reincidentes de la segunda ola que no se redemocratizaron en la tercera (Líbano, Sri lanka, Birmania, Fiji), y tres democratizadores de la primera ola a los que se impidió redemocratizarse por la ocupación soviética al final de la Segunda Guerra Mundial (Estonia, l.etonia, Lituania). En realidad más del noventa por ciento de los oíros países no democráticos en 1990 carecían de experiencia significativa con el gobierno democrático. Obviamente no se trata de un ,impedimento decisivo para la democratización, o ningún país seria democrático. Sin embargo, salvo las ex colonias, casi todos los países que se democratizaron después de 1940 tenían alguna experiencia democrática previa. Los países que carecen de lal experiencia, ¿podrán democratizarse en el futuro?
Un obstáculo para la democratización fue la posibilidad de las desapariciones en vatios países en los años noventa. Como hemos viste» en el capítulo 3, los líderes que crearon los regímenes auto rítanos o que permanecían en ellos desde hacía mucho tiempo,normalmente les mantuvieron una fidelidad ie. ....... . ,m. .Oponía a la democratización. Alguna forma ó . •...!••.. d, go dentro del fiislcma mili»liimio tn-i>.< q. .r,i,, „1 .............. ..

¿Hacia dóndo? 265
lo hacia la democracia. La mortalidad humana es la posibilidad de a .egurar esos cambios en los años noventa en algunos regímenes autoritarios. A grandes rasgos, en los años noventa, los líderes que controlan China, Costa de Marfil y Malawi tenían ochenta años.I os de Birmania, Indonesia, Corea del Norte, Lesotho y Vietnam tenían unos setenta, y los líderes de Cuba, Marruecos, Singapur, Somalia, Siria, Tanzania, Zaire y Zambia estarán en los sesenta o más. La muerte o el alejamiento del poder de estos líderes debería eliminar un obstáculo de la democratización en sus países, aunque no necesariamente. ,
Entre 1974 y 1990 hubo democratizaciones en dictaduras personalistas, regímenes militares y sistemas de partido único. Sin . nibargo, no tuvieron lugar democratizaciones a gran escala en los . .lados comunistas de partido único que eran producto de revoluciones domésticas. En la Unión Soviética, la liberalizacion estaba « n camino, y muy posiblemente esto traería la democratización a gran escala para Rusia. En Yugoslavia estaban en camino los movimientos hada la democracia en Eslovenia y Croacia. Sin embargo la revolución comunista yugoslava había sido en su mayor parte una revolución serbia y las perspectivas de democracia eran , M Serbia por lo menos dudosas. En Camboya, un régimen revolucionario comunista extraordinariamente brutal había sido reemplazado por un régimen comunista menos brutal impuesto por una fuerza extranjera. Fn 1990, Albania parecía iniciar la apertura, pero en China, Vielnam, Laos, Cuba y Etiopía los regímenes mar- n, .tas-leninistas nacidos de revoluciones parecían estar decididos a seguir siéndolo. Las revoluciones en esos países habían sido nacionales tanto como comunistas, y por ello el comunismo y la identidad nacional estaban estrechamente vinculados, como ob- \ cimente no lo habían estado en la Europa oriental ocupada por I««, soviéticos. ¿Fueron los obstáculos a la liberalizacion en esos I ..lisos el origen y la naturaleza del régimen de larga duración (en algunos casos) de sus líderes en el poder, o de su pobreza y atraso económico?
1 a ausencia o debilidad de los valores democráticos entre los líderes de Asia, Africa y Oriente Medio ha sido un impedimento 1 i'ho para la democratización. Los líderes políticos apartados del pinler tienen buenas razones para invocar la democracia. La prueba de su compromiso democrático comienza cuando están en el po.ln En Latinoamérica, los regímenes democráticos normalmen- i. fueron derrocados por gol |- • «le « Indo militares. Esto también UO lió p o r supuesto, en \*ia y Oliente Medio Fn aquella-, re-
uloueri, mu embargo, lo» mi «!»«>* lirio«« • -I" lu« i..n I«»', tespnn-de terminal .«««i I».1. .«•• « . «• •ívi.iihi.iiiKIi.v i l'rili ' bm.r

266 La tercera c a
Hee en Corea; Adnnn Menderes en Turquía; Ferdinand Marcos en Filipinas; Lee Kwan Yew en Singapur; Irtdíra Gandhi en India; Sukarno en Indonesia. Estos líderes ganaron el poder a través de sistemas electorales y luego lo usaron para socavar el sistema. No tuvieron mucho compromiso con los valores democráticos y sus prácticas.
Más generalmente, aun cuando los líderes de Asia, Africa y Oriente Medio mantuvieron más o menos las reglas democráticas, a menudo daba la impresión de que no lo hacían de buen grado. Muchos líderes políticos europeos, norteamericanos y latinoamericanos de la última mitad del siglo fueron ardientes y coherentes abogados y practicantes de la democracia cuando estaban en el poder. lo s países asiáticos y africanos, en contraste, no abundan en líderes de gobierno que también fueran apóstoles de la democracia. ¿Podríamos citar tras la Segunda Guerra Mundial a jefes de gobierno de ocho diferentes países de Asia, Arabia o Africa que fueran el equivalente de Rómulo Betancourt, Alberto Lleras Ca- margo, José Figueres, EduardoFrei, Fernando Golaúnde Teiry, Juan Bosch, José Napoleón Dunrte y Raúl Alfonsín? Jawaharlnl Nehru y Corazón Aquino lo fueron, y podría haber habido otros, pero son numéricamente escasos. Ningún líder árabe acude a la memoria, y no podemos identificar algún líder islámico que haya tenido reputación de abogado y baluarte de la democracia mientras estuvo en el poder. ¿Por qué ocurre esto? La pregunta nos lleva inevitablemente a la cultura y a la economía.
Cultura
Existe el argumento según el cual las grandes tradiciones his- tórico-culturales del mundo cambian significativamente en la medida en que sus actitudes, valores, creencias y modelos de conducta relacionadas con ellas conduzcan al desarrollo de la democracia Una cultura profundamente antidemocrática impediría la expansión en la sociedad de las normas democráticas, negaría legitimidad a las instituciones democráticas, y así complicaría en gran medida, hasta quizás impedir, la aparición y el funcionamiento efectivo de aquellas instituciones. La tesis cultural asume dos formas: la versión restrictiva declara que sólo la cultura occidental proporciona una base eficaz, para el desarrollo de las instituciones democráticas, y la democracia es, en consecuencia, muy poco apropiada para las sociedades que no sean occidentales Ln los primeros años de la tercera ola, este argumento fue explícita mente mantenido por Grorge K t - m i . m I .1 de mu. ta. 1.1 . , •,«1 n , |

¿Hacía dónde? 267
fue una forma de gobierno "que evolucionó en los siglos XVIII y XIX en los países del noroeste de Europa, al principio entre aquellos países que limitan sobre el Canal de la Mancha y el Mar del Norte (pero con cierta proyección hacia Europa central), y que luego fue exportada a otros lugares del mundo, incluyendo Norteamérica, donde las personas de aquel noroeste europeo eran los colonos origínales, o colonialistas, y habían establecido los modelos predominantes de gobierno civil". "La democracia, en conse- cuencia, tiene una base relativamente limitada tanto en el tiempo como en el espacio, y no hay pruebas de que sea la forma natural do gobierno de los pueblos fuera de aquellos limitados perímetro-;" Por lo tanto, "no hay razón para suponer que el intento de desarrollar y valerse de las instituciones democráticas sería el mejor camino para muchos dé aquellos pueblos''.' La democracia ha sido, en resumen, apropiada sólo para los países del noroeste, y quizá de Europa central, y su población emigrada a las nuevas tierras.
La evidencia en que se apoya la tesis de la cultura occidental es llamativa, aunque no totalmente persuasiva:
(1) La moderna democracia se originó en el Oeste.(2) Desde principios del siglo XIX, Ja mayoría de los países demo
cráticos. han sido países occidentales.(3) Fuera del área del Atlántica Norte, la democracia ha prevale
cido en las ex colonias británicas, los países bajo el área de influencia estadounidense y, más recientemente, las ex colonias ibéricas en Latinoamérica.
(4) Los veintinueve países democráticos de la segunda contraola de 1073 incluyeron veinte ex colonias europeas y latinoamericanas, ocho ex colonias británicas y Japón.
(5) Los cincuenta y ocho países democráticos en 1990 Incluyeron ln-lnla y siete países de Europa occidental, colonizados por Europa, y latinoamericanos, seis países de Europa oriental, nueve ex colonias británicas, americanas y australianas, y seis países diversos (Japón, l urquía, Corea riel Sur,' Mongolia, Namibia y Senegal). Veintiséis de : i . treinta colonias que se convirtieron en democráticas en la tercera .. .i fueron ex colonias occidentales o países donde había sido muy importante la influencia occidental.
L.i tesis de la cultura occidental tiene implicaciones inmedia- i . r .iM la democratización en los Balcanes y en la Unión Sovié-I i l lu tó rh .....i le, catas áreos formaron parle de ios imperios
i * i 'lia v otomano, la u-lign n i'n-.lomlnanle fue la ortodoxa y el
iii'in un i- i un iitMM . • •• ................................i « ■ *
.... . 1,1 lluntia. ion, U Kevolm mu I MI»m *a v »1 llbMall-n. » Uilim

268 ln le‘coca ola
ha sugerido William Wallace, el final de la Guerra Fría y la desaparición de la Cortina de Hierro podrían haber dado un vuelco a la política crítica que separa al Este de la cristiandad occidental desde 1500. Desde el Norte, esta línea corre hacia el Sur más o menos a lo largo de los límites entre Finlandia y Rusia, los límites occidentales de las repúblicas bálticas, a través de Bielorrusia y de Ucrania, separando la Ucrania Católica Occidental de la Ucrania Ortodoxa Oriental, sur y oeste de Rumania, recortando Transilvania del resto del país y entrando luego en Yugoslavia más o menos a lo largo de la línea que separa Es invenía y Croacia de las otras repúblicas.* Esta línea podría entonces separar las zonas donde la democracia podría arraigar de aquellas donde no podría hacerlo.
Una versión menos restrictiva del argumento de los obstáculos culturales asegura que no sólo una cultura es peeuliarmente favorable a la democracia, sino que una o más culturas son peculiarmente hostiles a ella. Las dos culturas citadas más a menudo son el confucianismo y el islamismo. Hay tres cuestiones relevantes para determinar si plantean obstáculos a la democratización en los finales del siglo XX. Primero, ¿hasta qué punto son hostiles a la democracia los valores y las creencias tradicionales del confucianismo y el islamismo? Segundo, si lo fueran, ¿en qué medida han impedido el progreso hacia la democracia? Tercero, si ellas lo hubieran hecho, ¿en qué medida van a continuar luciéndolo en el futuro?
Con/ucianlsiiio. Casi no existe desacuerdo académico en relación con el argumento deque el confucianismo tradicional ha sido o no democrático o antidemocrático. El único elemento moderador ha sido la medida en que en la educación china clásica el sistema de exámenes ha concedido oportunidades a la gente de talento sin fijarse en su nivel social. Sin embargo, aunque esto fuera cierto, un sistema de promoción según los méritos no hace una democracia. Nadie describiría a un moderno ejército como democrático porque los oficiales fueran promovidos sobre la base de su capacidad. El confucianismo chino clásico y sus derivados en Corea, Vietnam, Singapur, Taiwan y, a grandes rasgos, Japón, dieron prioridad al grupo sobre el individuo, la autoridad sobre la libertad y las responsabilidades sobre los derechos. Las sociedades confucianistas carecieron de una tradición de derechos contra el estado; en la medida en que los derechos individuales existieron, fueron creados por el estado. Se prefirieron la armonía v la cooperación |>or encima del desacuerdo y la competencia I o . valore ■ prírx qul. . fueron el mantenimiento del orden y el ie»|X>(n por I,.. |er«iqui.t'.

¿H acia dórete? ;i 'i
Se juzgó peligroso e ilegítimo el conflicto de ideas, grupos y par líelos políticos. Sobre todo, el confucianismo imbuyó a la sociedad y al estado, y no proporcionó legitimidad a las instituciones socin les autónomas para equilibrar al estado a nivel nacional l’n la ( bina tradicional, no hubo ninguna forma de concebir la separa nón entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo secular, lin la ( hiña coníudanista, la legitimidad política descansó en el Manda ¡o del Cielo, lo que definió la política en términos de moralidad No hubo bases legítimas para limitar el poder, porque el podrí
V la moralidad eran idénticos." Fxisto una "contradicción en los términos si se piensa que el poder puede ser corrupto y al mismo tiempo se requiere un control y un equilibrio institucionales" ■'*
l o la práctica, el confucianismo o las sociedades influidas poi I han sido poco receptivos a la democracia. En Asia oriental sólo i . países, Japón y Filipinas, tuvieron experiencia con gobierno*
democráticos antes de 1990. Fn ambos casos, la democracia fue el producto de la presencia norteamericana. Filipinas, además, e un pah de mayoría católica, y el confucianismo está prácll. ámente .ni ente. Fn Japón, los valores confucianistas fueron reintftrpr» lados \ ue ímuljeron con la tradición cultural autóctona.
China continental no ha tenido ninguna experiencia o m un, > Fiemo democrático, v la democracia en su variante......... . niali »re. ¡ludo apoyo a lo íargo de los años sólo por parte de guipo i. i ad icales disidentes relativamente pequeños. Las cr nienti'«I. ino« i áticas críticas no rompieron con los elementos clave de I »
"adición de Confucio." Los modernizadores de China lian "do lo* leninistas confucianistas, en una frase de Ludan Pye, de l«»i partidos Nacionalista y Comunista. A fines de los años ochenta ■liando el rápido crecimiento económico produjo en China nueva-. tt«nu mías de reformas políticas y democracia por parte de . ntu •Ii tuli intelectuales y grupos de la clase media urbana, la díte»II, i. comunista respondió por dos vías. Primero, se articuló unai».....i del “nuevo autoritarismo", basada sobre la experiencia de
ilvc an, Singnpur y Corea, y justificado con el argumento ile que. • i un país en lá etapa de desarrollo económico de ( hiña, el
'> ilat b ñu» era necesario para conseguir un crecimiento «s on«'.• equilíbrenlo y contener las distintas consecuencias del » rm i !.. económico Segundo, la dirección reprimió violentamente
movimiento* democrático* de Pekín y otros lugares en el ve de l'WJ
I M i Inn i, la economía reforzó lo* inguiiieiilou onuestu* .» I.i ]> i.iria I n Smn.ipiu, ta iw an y Coren un crecimiento •xon»'»• p ., 1.1« (it.ti . r i ó la h a - . - . .nani» a para la dem i* MI la A
,|, lo» .mus !.. lienta I ». «’*•!.m pal-. •» la «<momia » I.....«MI

27Q La tercera ola
la cultura en la creación de un desarrollo político. En 1990, Singa- pur era el único país de "ingresos elevados" no exportador de petróleo (como lo definió el Banco Mundial) que no tenía un sistema político democrático, y su líder era un exponente claro de los valores confudanistas como opuestos a los de la democracia occidental. Los americanos, argumentó Lee Kwan Yew, creen "que el multipartidismo, el desacuerdo, la discusión, el discurso vigoroso, el conflicto y su fin traen la luz". En realidad, sin embargo, "el libre mercado de las ideas, en lugar de producir armoniosas iluminaciones, ha llevado, regularmente, a sublevaciones y derramamientos de sangre". La competencia política no es "el camino que los japoneses, los chinos o las culturas de Asia deben seguir: lleva al descontento y a la confusión". El tener adversarios políticos es algo que esta especialmente fuera de lugar en una sociedad multirracial como Singapur, y Lee declaró que "en Singapur nadie tiene derecho a ser mi adversario". En los artos ochenta. Lee hizo de la enseñanza y la promulgación de los valores del confucinnismo una importante prioridad para su ciudad-estado.” También adoptó enérgicas medidas para limitar y reprimir el desacuerdo v para impedir la circulación de órganos periodísticos que criticaran al gobierno y su política. De esta manera, Singapur fue una anomalía confuciarüsta autoritaria entre los países ricos del mundo. ¿Quedaría así después de que Leo, que había creado el estado, desapareciera de la escena política?
A fines de los años ochenta, tanto Taiwan como Corea avanzaron hacia la democracia. Históricamente, Taiwan había sido siempre una parte periférica de China. Estuvo ocupada por los japoneses durante cincuenta artos, y sus habitantes se rebelaron contra la imposición del control chino en 1947. Fl gobierno nacionalista llegó en 1949, humillado por su derrota a manos de los comunistas. Esta derrota impidió que “la mayoría de los líderes nacionalistas mantuvieran la postura de arrogancia asociada con las tradicionales nociones confudanistas de autoridad”. El rápido desarrollo económico y social debilitó aun más la influencia del tradicional COnfucianismo. La aparición de una importante clase empresarial, compuesta inicialmente por nativos taiwaneses, creó de una manera muy poco confucianista una fuente de poder y de riqueza independiente del estado dominado inicialmente por los continentales. Esto produjo en Taiwan "un cambio fundamental en la cultura política china, lo que no había ocurrido en la misma China, Corea o Vietnam, y verdaderamente no había existido nunca en Japón".” En Taiwan, un desarrollo económico espectacular aplas tó de ese modo el logado confucianista relativamente débil, y a fines de los años ochenta Chlang <• lung mío ) I .. I. ■ , hm

¿Hadadóralo? .'-i
respondieron a las presiones producidas por el cambio económico V social, y avanzaron gradualmente hacia la apertura política dom i sociedad.
En Corea, la cultura clásica abarcaba elementos de movilidad e igualitarismo. También poseía componentes confudanistas que nn armonizaban con la democracia, incluyendo una tradición do autoritarismo y gobierno por un hombre fuerte. Como dijo un l'iofesor coreano, "la gente todavía no pensaba en sí misma como «ludadanos con derechos que ejercer y responsabilidades que i mu plir, sino que miraba hacia la cúpula para recibir directrke» Y l ivores para su supervivencia". En la tradición coníueianisla, np< n i', existía la tolerancia hacia el disidente, y la heterodoxia ■.. ii aderaba deslealtad. "En la tradición religiosa coreana —ohmM vó mi líder religioso coreano— no se reconocen como normas n la ni goelación ni el compromiso, sino como traición. Los mac trun• nníuclanistas nunca usaban la palabra 'compromiso'. Ellos de |i|nn mantener la pureza de su conciencia, y ese rasgo cultural i lavíu se mantiene. ¿Cómo podríamos entonces construir una i. morrada donde el compromiso sea una manera de vivli ’'"* A
rflni“» de los años ochenta, la urbanización, la educación, el d+M» millo de una importante clase media y su impresionante dilim.ui di bilitaron al confucianismo como un obstáculo tiara la dem.« m ( h en Corea. Todavía no estaba claro si la lucha en lie la vieja i ultiira y la nueva prosperidad se había resuelto definid van uttliil• o lavor de la última.
I a interacción entre el progreso económico y la cultura asiáticaI in't i.» haber creado una variedad distinta, propia del A sia........i it, di instituciones democráticas. Desde 1990, en ningún p n. d. /» la ni lental, excepto Filipinas (que es, en muchos aspee tu •. má • liiiiiioamericana que asiática), hubo un relevo de un gobierno I I iil.trmonte elegido de un partido a un gobierno de Otro p ulí 1 también popularmente elegido. El prototipo fue Japón, Mil d u d a
mi i democracia pero no una democracia que hubiera pagado poi• ' |.rimer relevo, por no mencionar ni siquiera al segundo II.....Ii’li»democrático japonés de un solo partido dominante tendió,.........Pye ha señalado, a difundirse en otros lugares de Extremo• 'ilente En 1990, dos de los tres partidos de la oposición coreana *.• lui'dleionum el partido gubernamental para formar un bloque |Mlinco que excluirla efectivamente a los restante*» partidm» de la el > ii ion, conducido por Kim Dae Jung y con l>a**e en la región de I |i. 4|| 1 qiu luim a I ibla «d i t i . I»• el poder liac kui.il I I pie* ni« "te It l orea, Koh lae VVoo, |ti>»(iÍM «> ruta íietión por la nivciidail 1I1
1 m. . , 1 1 1 1 la ««labilidad 1 »lili» j%' \ lon lene i * la e»p|twlón de I - i«i 1 i.MM*» lam o llitm iH i »»'Mlenhl.n ei|t»e d M e iit i l« • I • « 1 1 di

272 La teiccra ola
generaciones y regiones". Debemos terminar, dijo, "con las confrontaciones y divisiones sobre los intereses partidistas".1* A fines de los años ochenta, el desarrollo democrático de Taiwan parecía estar avanzando hacia un sistema electoral en el que el KMT podría quedar como partido dominante, junto con el Partido Demócrata Progresista, formado en 1986, confinado al permanente rol de opositor. En Malasia, la coalición de los tres partidos representativos de las comunidades malaya, china e india, primero en el Partido de la Alianza y luego en el Frente Nacional controló de manera similar el poder en forma ininterrumpida contra todos sus competidores, desde los años cincuenta hasta los ochenta. A mediados de esta última década, el diputado y opositor Lee Kwan Yew respaldó un tipo similar de sistema de partido en Singapur.
Pienso que un sistema estable es aquel donde hay un partido político principal que representa a una amplia muestra de la población. Entonces se pueden tener unos pocos partidos diferentes en la periferia, partidos dirigidos con mucha seriedad. Pueden tener puntos de vista in,is amplios, pero de ninguna manera representar intereses sectoriales. Y el principal vuelve todo el tiempo. Pienso que es bueno. Y no me importaría si termináramos en eso en Singapur.14
Un primer criterio de democracia consiste en la competencia equitativa y abierta por los votos entre partidos políticos, con ausencia o mínimos niveles de acoso o restricción a los grupos opositores por parte del gobierno. Japón superó claramente esta prueba durante décadas, con libertad de expresión, prensa y reunión, y condiciones razonables de equitntividad en la competencia electoral. En los otros sistemas de partido dominante de Asia, durante muchos años, el campo de juego se inclinó, a veces de forma aplastante, a favor del gobierno. A finales de los años ochenta, sin embargo, las condiciones se habían vuelto iguales en algunos países. En Corea, en 1989, el partido dominante no pudo ganar el control de la Legislatura. Presumiblemente, este fracaso fue un factor importante de su fusión posterior con dos de sus oponentes. En Taiwan, las restricciones a la oposición se levantaron gradualmente. Resulta así concebible que otros países de Extremo Oriente pudieran unirse a Japón en la necesidad de tener un campo de acción en el que el gobierno ganara siempre. En 1990, los sistemas de partido dominante de Extremo Oriente cubrían un abanico que iba desde la democracia hasta el autoritarismo, con Japón en un extremo, Indonesia en el otro, y Corea, I nlwan, M .i I.im .i y Singapur en el centro, más o menos en r le orden
Un sistema aunó éste piulo mlm.ii lia nquUlio «1« • >. i.tli

¿Hacia dónde? 273
eos, pero difería significativamente de los sistemas democráticos predominantes en Occidente. Es un hecho que los partidos y las coaliciones políticas no sólo compiten libre y equitativamente por el poder, sino que también pueden alternarse en él. En algunas sociedades occidentales, como Suecia, un partido permanece en el poder a lo largo de muchas elecciones. Esto, sin embargo, ha sido la excepción. Los sistemas de partido predominante de Asia oriental, que podrían estar apareciendo, parecen aceptar la competencia por el poder pero no la alternancia en él, y la participación en las elecciones para todos, pero Ja participación en el poder sólo para aquellos del partido principal. Es la democracia sin recambio. El problema básico de este tipo de sistema es diseñar los límites entre "el predominio del partido dominante y el grado de tolerancia de una oposición".17 Este tipo de sistema político representa una adaptación de las prácticas democráticas occidentales para conservar los valores políticos confucianistas o asiáticos. Las instituciones democráticas no trabajan para promover los valores occidentales de competencia y cambio, sino los valores confucionistas de consenso y estabilidad.
Los sistemas democráticos occidentales, como ya hemos señalado, son menos dependientes que los sistemas autoritarios del rendimiento para lograr su legitimación, porque el fracaso en el ejercicio recae sobre los funcionarios más que sobre el sistema, y la caída y el reemplazo de los funcionarios acarrea la renovación del sistema. Las sociedades de Extremo oriente que han adoptado, o parecen haber adoptado, el modelo de democracia de partido dominante tienen cotas desiguales de desarrollo económico desde los años sesenta a los ochenta. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando el ocho por ciento del promedio de crecimiento del PNB desaparece, y se intensifican el desempleo, la inflación y otras formas de percances económicos, y los conflictos sociales y económicos? En una democracia occidental, la respuesta sería cambiar a los funcionarios. Sin embargo, en una democracia de partido dominante, r.ilo significaría un cambio revolucionario en un sistema político basado en la convicción de que un partido siempre estaría en el poder y los otros siempre afuera. Por desgracia, si la estructura de la competencia política no permite que esto suceda, el fracaso del gobierno puedo llevar a manifestaciones, protestas, sublevaciones s < »fuerzo* por movilizar el poder popular para derrocar al gobierno Entonces el gobierno intentaría responder reprimiendo la ilUtdciv1.1 i- Imponiendo controle» autoritario* Ln pregunta es la siguiente ¿hasta d o n d e cnt.i coinhlftaclón de partido dominante e n I xlU’lllO O it. iW» d e p u s I d lm ien lon o. i id i’itlali" y va lo ie i lonlm lanl«l pn up<>n.' <m Mi .'tímenlo ......... o m«tenido y

27*1 La tercera ola
sustancial? ¿Puedo esto último sistema retrasar durante mucho tiempo la caída económica o el estancamiento?
Islam. "Democracia confucianista" es claramente una contradicción en sus términos. No está tan claro si "democracia islámica" lo es. El igualitarismo y el voluntarismo son temas básicos en el Islam, (.a "alta cultura del Islam", sostiene Ifrnest Gellner, está "entrelazada con un conjunto de rasgos: unitarismo, un gobierno etico, individualismo, libros sagrados, puritanismo, una aversión por partes iguales a la meditación y a la jerarquía, una pequeña cuota de magia. listos rasgos son congruentes, presumiblemente, con los requisitos de la modernidad o la modernización".,g Por lo general, también son congruentes con los requisitos de la democracia. Fl Islam, sin embargo, también ha rechazado siempre la distinción entre la comunidad religiosa y la comunidad política. De ahí que no haya equilibrio entre Dios y el César, y la participación política está vinculada a la filiación política. El fundamcn* tnlismo islámico exige que en un país musulmán los gobernantes políticos sean musulmanes practicantes, la sharí'a debería ser la ley fundamental y el ulfírna tendría "un peso decisivo en la articulación, o al menos la revisión y ratificación, de toda la política del gobierno". En la medida en que la legitimidad gubernamental y política Huye de la doctrina religiosa y de su práctica, los conceptos islámicos de la política difieren y contradicen las premisas de las políticas democráticas.
Do este modo, la doctrina islámica contiene elementos que podrían ser a la vez favorables y desfavorables a la democracia, En la práctica, con una excepción, ningún país islámico ha mantenido un sistema político completamente democrático durante algún tiempo. La excepción fue Turquía, donde Mustafá Kemal Ataturk rechazó explícitamente los conceptos islámicos de sociedad y política, e intentó crear con vigor un estado-nación secular, moderno, occidental. La experiencia turca con la democracia no ha sido un acontecimiento único. En el mundo islámico, Paquistán intentó asumir la democracia en tres ocasiones, ninguna de las cuales duró. Turquía lia tenido una democracia interrumpida por ocasionales intervenciones militares. Paquistán ha tenido un gobierno burocrático y militar interrumpido por elecciones ocasionales. El único país árabe que mantuvo una forma de democracia, aunque de una variedad distinta, durante un período significativo fue Líbano. Sin embargo, su democracia reposaba en la oligarquía y el 40-50 % do su población era cristiana. Cuando los rmiMiltn.i nes se convirtieron en mayoría en Líbano, y comenzaron •' apoyar se entre ellos, la democracia llbaiu- i i.e q iio h ió Pulir I " I y P «0

¿Hacia ilór.do? 275
sólo dos de los treinta y siete países en el mundo con mayoría musulmana eran todavía calificados como "libres" por la "Freedom l louse" en sus informes anuales: Gambia durante dos años, y la República Turca del Norte de Chipre durante cuatro. Aunque en teoría, el Islam y la democracia son compatibles, en la práctica no han marchado juntos.
Los movimientos de oposición a los regímenes autoritarios en los países del sur y del este de Europa, en Latinoamérica y en Extremo Oriente abrazaron casi universalmente los valores democráticos occidentales, y proclamaron el deseo de introducir los procesos democráticos en sus sociedades. Esto no significa que invariablemente habrían introducido las instituciones democráticas si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Por lo menos articularon la retórica de la democracia. Por contraste, en las sociedades islámicas autoritarias durante los años ochenta los movimientos que explícitamente hicieron campaña a favor de las políticas democráticas fueron relativamente débiles, y la oposición más poderosa provino del fundamentalísimo islámico.
A fines de los años ochenta, los problemas económicos domésticos, combinados con el efecto "bola de nieve" de la democratización en olios Jugares, condujeron a los gobiernos de varios países islámicos a relajar sus controles sobre la oposición y a intentar renovar su legitimidad a través de elecciones. Los principales beneficiarios iniciales de estas aperturas fueron los grupos funda- mentalistas islámicos. En Argelia, el Frente Islámico de Salvación ganó ampliamente las elecciones locales de junio de 1990, las primeras elecciones libres desde que oí país se convirtiera en independiente en 1962, obteniendo el 65 % del voto popular y ganando el control de Argel, treinta y dos de las cuarenta y ocho provincias V el 55 % de los 15.030 puestos municipales. En las elecciones de lordania de noviembre de 1989, los fundamentalistas islámicos ganaron treinta y seis de los ochenta escaños del Parlamento, En Egipto, muchos candidatos relacionados con la Hermandad Mu- ■ ulmana fueron elegidos en el Parlamento. Según diversos iníor- • nes, en varios países islámicos grupos fundamentalistas estaban planeando la insurrección contra los regímenes existentes,w Los exilos electorales de los grupos islámicos han reflejado en parte la air.i-ncia de otros partidos de oposición, ya sea porque habían •ido suprimidos por el gobierno o bien porque boicotearon las «•!<•< i-iones No obstante, al parecer el fundamentalismo ha estado galiando lm i /a en l>>. paf ■ • de ( h .. ole Medio. Entre los grupos que apa reí íao más unp.tti.Miile. del fundaimnlalUmo estaban los tomen nihl.* y la ) • lile |»n .|| I ,! I ii* . .1 .le . «la* tendí. . . . . . indo|o a lo» dirigente* Ul.e* de gNueuio en Ion. lu.quM y otro*

?76 La torcera ota
lugares a adoptar políticas abogadas por el fundamentalismo, y a hacer gestos que demostraran su compromiso con el Islam.
De esta manera, la liberplización en los países islámicos realzó el poder de importantes movimientos sociales y políticos cuyo compromiso con la democracia era cuestionable. La posición de los partidos fundamentalistas en las sociedades islámicas en 1990 se parece, en cierto sentido, a la posición de los partidos comunistas en los países de Fu ropa occidental en ¡os años cuarenta y de nuevo en los setenta. En relación con ellos, se plantean preguntas comparables. ¿Continuarían los gobiernos existentes abriendo su política y convocando a elecciones en las cuales los grupos islámicos pudieran competir libre e igualitariamente? ¿Ganarían los grupos islámicos el apoyo de la mayoría en aquellas elecciones? Si lo ganaran, ¿los militares, que en muchas sociedades islámicas (por ejemplo Argelia, Turquía, Paquistán e Indonesia) son fuertemente laicos, permitirían que formaran un gobierno? Y si lo formaran, ¿emprenderían políticas islámicas radicales, que socavaran la democracia y desviaran elementos modernos y pro occidentales en la sociedad?
Los limites de los obstáculos culturales. Resulta aceptable afirmar que las culturas islámicas y confucianista plantean obstáculos insuperables para el desarrollo democrático. Sin embargo, existen varias razones para cuestionar la gravedad de esos obstáculos.
Primero, no se han sostenido en el pasado argumentos similares en relación con la cultura. Como ya hemos dicho, hubo una época en que muchos investigadores sostuvieron que el catolicismo era un obstáculo para la democracia. Otros, en la tradición de Wpber, sostuvieron que los países católicos no podían desarrollarse económicamente de la misma manera que los países protestantes. De manera similar, en determinado momento, Weber y otros expertos sostuvieron que los países con culturas confucianistas no emprenderían un desarrollo capitalista con éxito. Sin embargo, en los años ochenta una nueva generación de investigadores vio al confucinnismo como una causa importante del espectacular crecimiento económico de las sociedades de Extremo Oriente. A largo plazo, ¿serán más viables las tesis de que ei confucianismo perturba el desarrollo económico que aquellas que dicen que el confucianismo lo favorece? Habría que ver con un cierto escepticismo los argumentos que plantean que ciertas culturas son obstáculos permanentes para el desarrollo en una dirección o en otra
Segundo, las grandes tradiciones históricas culturales, como *1 Islam y el confucianismo, son cuerpo, .lilamente tomp|e|ot»dc ide.i. creencia«,doctrinas, ronvio ionev en rilo ■ \ modelo. de t omín, i.t

¿Hacia dórelo? 277
Cualquier cultura importante, incluyendo también el confu- t ianismo, tiene algunos elementos que son compatibles con la democracia, tanto como el protestantismo y el catolicismo tienen elementos que son claramente antidemocráticos.” La democracia «onfuciana podría ser una contradicción en sus términos, pero la democracia en una sociedad coníudanista no lo es necesariamente. La pregunta es: ¿qué elementos son favorables a la democracia ■ n el Islam y en el confucianismo, y cómo y bajo qué condiciones pueden invalidar a los no democráticos de esas mismas tradiciones culturales? t
Tercero, aun si la cultura de un país icsulta en determinado momento un obstáculo para la democracia, las culturas, históricamente, son más dinámicas que pasivas. Las creencias y actitudes dominantes en una sociedad cambian. Mientras se mantienen elementos de continuidad, la cultura que prevalece en una sociedad puede diferir de manera significativa de lo que fue dos o tres generaciones atrás. En los años cincuenta, la cultura española se describía generalmente como tradicional, autoritaria, jerárquica y orientada hacia el honor y el nivel social. En los años setenta y ochenta, aquellas palabras apenas tenían cabida en una descrip- i lón de las actitudes y los valores españoles. Las culturas evolu- i tonan, y, como en España, probablemente la causa más importante de cambio cultural sea el desarrollo económico por sí mismo.
Economía
Algunas relaciones entre los fenómenos sociales, económicos y políticos son más fuertes que aquellas entre niveles de desarrollo <. unómico y la existencia de políticas democráticas. Como ya hemos visto, tos giros del autoritarismo hacia la democracia entre 1974 y l‘«üse concentraron básicamente en una "zona de transición" en los niveles alto y medio del desarrollo económico. La conclusión parece . lar.». La pobreza es uno de los principales obstáculos, "probablemente el principal", del desarrollo democrático. El futuro de La democracia depende del futuro del desarrollo económico. Los obstáculo del desarrollo económico son obstáculos de la expansión de la democracia.
La tercera ola de democratización se vio impulsada por el i Mi.iordinario crecimiento económico mundial de los años cin-I ut'nlii v ••'•«*nta lista etapa Migó a mi fin con el aumento delpi........ :t• • I pftiolro en 1971 v 19/1 I ñ ire 1974 y 199Q, la democra*II li m il w‘ >i. í 'lr ró i n I •<lo i I inundo. pro» 1*1 i re< (m íenlo i i <>|tó m il o II ' lll/O III.Vi I i lito | n i Indi« un Miníale» ill* i in I I lili ' l ito I II

278 La torcera ola
PNB per cápita para los países de bajos y medios ingresos entre 1965 y 1989 fueron los siguientes:
1965-73 4,0 %1973-80 2,6 %1980-89 1,8 %
Existían diferencias sustanciales entre las regiones en los índices de crecimiento. Los índices de Extremo Oriente permanecieron elevados a través de los años setenta y ochenta y los índices generales decrecimiento en Asia del Sur se elevaron. Por otra parte, los índices de crecimiento en Oriente Medio, norte de Africa, Latinoamérica y el Caribe descendieron bruscamente de los años setenta a los ochenta. Estos cayeron rápidamente en el Africa subsahariana. F.l PNB en Africa se mantuvo en equilibrio durante los últimos años de la década del 1970 y cayó a un promedio anual del 2,2 % durante los años ochenta. Los obstáculos económicos la democratización en Africa aumentaron, entonces, claramente, durante los años ochenta. Las perspectivas para los noventa no son alentadoras. Aun si las reformas económicas, la ayuda a la deuda externa V la asistencia económica se materializan, el Banco Mundial predijo un índice anual de las tasas de crecimiento en el producto bruto interno (Pili) para Africa de sólo el 0,5 % para lo que queda del siglo.11 Si esta predicción es exacta, los obstáculos económicos a la democratización en el Africa subsahariana seguirán siendo aplastantes en el siglo XXL
El banco Mundial ha sido más optimista en sus predicciones de crecimiento económico para China y los países no democráticos del Sur de Asia. Sin embargo los bajos niveles de crecimiento económico en aquellos países generalmente significan que, hasta con un índice de crecimiento anual per cápita del 3-5 %, las condiciones económicas favorables a la democratización tardarían todavía en llegar.
En 1990, varios países ito exportadores do petróleo -Singa* pur, Argelia, Sudàfrica, Yugoslavia— habían alcanzado ciertos niveles de desarrollo económico en la zona de ingresos medio y altos, o por encima de donde las transiciones a la democracia podrían esperarse. Iran e Irak, dos países exportadores de petróleo con poblaciones importantes y algún desarrollo industrial, también estaban en esta zona. En aquellos países, las condiciones económicas previas para la democratización estaban en cierta medida presentes, pero la democratización todavía no había ocurrido, i hros dieciocho países con gobiernos no democráticos teman nivel«-, ligeramente más bajos de desarrollo ei .ni.imn o, . gnu l . i . . i i « i.i de ingresos medios y alt.*-, del Banco Muiuii.il, qu. m. luye • h-i

¿Hacía dóndo? 270
países con un PNÜ en 1988 de 600USS a 2200n Para dos de olios, Líbano y Angola, no había cifras de ingresos disponibles. Nuevo de los restantes dieciseis países tuvieron en 1988 ingresos per cápila entro 1000 y L'$S 2ÍXJ0. Aquí se incluyen tres países árabes (Siria, Jordania y Túnez), dos del sudeste asiático (Malasia y Tailandia), tres latinoamericanos (Panamá, México y Paraguay) y uno africano (Camerún). Estos países están equilibrados por avances hacia la zona de transiciones políticas de ingresos medios y altos. En i inco de nueve países (Malasia, Jordania, Túnez, Camerún y Tailandia) el P1B creció hasta un promedio anual del 3-1 %, o supe- iior, entre 1980 y 1988. Si esfas tasas de crecimiento continuaran, l is condiciones económicas favorables a las democratizaciones podrían converger en esos países durante los años noventa. Si Siria, Paraguay, Panamá y México pudieran alcanzar tasas de cre- i imiento significativamente más altas que las que tuvieron entre I ‘»SO y 1988, también estarían avanzando hacia niveles de desarrollo económico que pudieran favorecer la democratización.
Los siete países no democráticos con un PNB per cápita en I9S8 entre 500 y U$S 1000 fueron el Congo, Marruecos, Costa de Marfil, Egipto, Senegal, Zimbabwe y Yemen. La mayoría de ellos tuvieron importantes tasas de crecimiento económico durante los años ochenta. Si pudieran mantener esas tasas, avanzarían hada la zona económica favorable a la democratización apenas comenzado el siglo XXL
El grueso aplastante de los países donde las condiciones económicas que sostendrían la democratización aparecieron en los uios noventa, fueron los de Oriente Medio y Africa del Norte. El bienestar económico de aquellos países (encerrados entre párente-• i • en el cuadro 6.1) dependía de la exportación de petróleo, una situación que favorecía el control de la burocracia del estado y por ello permitía un clima menos favorable a la democratización. Sin embargo esto no significaba que necesariamente la democratiza-• ión fuera imposible. IX'spués de todo, los estados burocráticos de I ni opa oriental ejercen un control todavía más absoluto que el de Ion países exportadores de petróleo. Resulta concebible esperar que el control pueda quebrarse entre éstos, así como se quebró ili.imáticaincntc entre los primeros. Entre los otros estados de Ore nle Medio y Africa del Norte, Argelia ya había alcanzado el nivel que podría conducirla a la dentó« rati/ación; Siria se estaba aproximando; Jordania, íúnez. Mamieco-. Egipto y Yemen del Norte estaban m.l*. abajo de lo /" im de liai ion, pero « revieron i.totolamente «luíanle Ion a l " , o, l n u i < I <> >..>< nilade» y «vono- mía . d i « >1 ■ n|e M e d io i .tal ail .»| tu I « al l'iilllo «loiule. i l .u i d< tu i y i l . «i v t pleJ'iN paM «m. t il i» « ti ' I i . m m I« •

280 La lencera ola
militares y sistemas de gobierno autoritario de partido único. La ola de democratización que avanzó por el mundo de región en región en los años setenta y ochenta fue un rasgo dominante de la política de Oriente Medio y Africa del Norte en los noventa. El tema de economía versus cultura acabaría uniéndose: ¿qué formas políticas aparecerán en esos países cuando la prosperidad económica interactúe con las tradiciones y los valores islámicos?
En China, los obstáculos para la democratización en 1990 fueron políticos, económicos y culturales; en Africa fueron aplastan- temente económicos; en los países rápidamente desarrollados de Extremo Oriente y en muchos países islámicos, fueron originariamente culturales.
Ciuidro 6.1P N B p e r c a p i ta ru 19 8 8
Países no democráticos- ingresos altos y medios
Nivel do ingresos (en dólares)
Oriente Medio Asi.» Mundo arábigo sudouent.il
Africa Otros
Ingresoalto(> € 0 0 0 )
(Emiratosárabes)*(Kuwait)(Arabia Saudita)
Singapur
Ingresomedioalto(2300*5500)
(Irak)(Irán)(Libia)(Omán)*Argelia*
(Gabán)Sudàfrica
Yugoslavia
Ingresomedio-bajo(1000*2200)
SiriaJordania*Túnez*
Malasia*Tailandia
Camerún* PanamáMéxicoParaguay
(500-1000) Marruecos*Egipto4Yemen*Líbano
Congo’Costa de MarfilZimbabweSenegal*Angola
Fuente: Banco Mundial, IVor/d R e/* r l 1 9 9 0 (Nuova Voi l, OxfordUniversity Previ, 1990) págs. 178-81.
* Los paréntesis indican un pa i|i .• un in |mrt<tn!i* r 'p " '1 I »••• )••• Indica un paia cimi ih m i.i .i im du «miai di i n • i nimio 0< l l i l i I*" •
a |UHít »u p iIm al ' 'Si

¿Hacia dónde? 281
DESARROLLO ECONOMICO Y LIDERAZGO POLI! ICO
La historia ha demostrado que tanto los optimistas como los pesimistas se equivocan sobre la democracia, y los acontecimientos futuros probablemente lo sigan confirmando. En muchas sociedades hay obstáculos formidables para la expansión de las democracias. La tercera ola, la "revolución democrática mundial" de fines del siglo XX, no durará siempre. Podría sucedería un nuevo rebrote del autoritarismo que constituyera una tercera contraola. Esto, sin embargo, no cerraría la posibilidad de que alguna vez en el siglo XXI se desarrollara una cuarta ola de democratización. La historia nos enseña que los dos factores que determinan las posibilidades futuras y de expansión de la democracia son el desarrollo económico y el liderazgo político.
La mayoría de las sociedades pobres seguirán siendo no democráticas mientras sigan siendo pobres. Sin embargo, la pobreza no es inevitable. En el pasado, naciones como Corea del Sur se consideraban irremisiblemente sumidas en el atraso económico, y luego asombraron al mundo por su capacidad de volverse rápidamente prósperas. En los años ochenta nació un nuevo consenso entre los economistas desarrollistas sobre la manera de promover <*1 desarrollo económico. El consenso al que se llegó en los años ochenta podría ser o no ser más duradero y más productivo que los diferentes consensos entre economistas que existían en los años cincuenta y sesenta. Con todo, la nueva ortodoxia de la neo-ortodoxia ha producido resultados significativos en muchos países. Sin embargo, es necesario hacer dos advertencias. Primero, el desarrollo económico para los países desarrollados más tarde, a grandes rasgos los de Africa, podría ser más difícil de lo que fue para los que se desarrollaron antes, porque las ventajas del atraso están contrarrestadas por la diferencia amplísima c históricamente sin precedentes entre los países ricos y los países pobres. Segundo, pudieron aparecer nuevas formas de autoritarismo que resultaran útiles para las sociedades basadas en la riqueza, en el dominio porl.i información y en la tecnología. Si estas posibilidades no se materializan, el desarrollo económico crearía las condiciones para la sustitución progresiva de los sistemas políticos autoritarios por otros democráticos. El tiempo juega a favor de la democracia.
I I desarrollo económico hace posible la democracia; el liderazgo político, 11 hace real Para que las democracias lleguen a serlo, la . élites polítlv ai del futuro tendrán que creer mínimamente que la i leí UCK i .i. la es ,il mcnOft la loima de gobierno menos mala para i.ii'i i. iisl,i.le y | ■ « i . i elln-i iiilsmi■ laml i' M il. leían Irnei la h iloliil.i.l pañi ....... • ||im la ih nm. nn la ln nli .i lim eln.eiiliH. ni

282 La torcera ola
dical i/ados y ultraconservadores, que inevitablemente van a existir y persistirán en socavar sus esfuerzos. La democracia se difundirá en el mundo en la medida en que los que detentan el poder en cada país quieran que se difunda. Un siglo y medio después de que Tocqueville observó la aparición de la moderna democracia en América, sucesivas olas de democratización han bañado las costas de las dictaduras. Flotando sobre una creciente marea de progreso económico, cada ola avanzó más allá y retrocedió un el reflujo menos que sus prcdecesoras. La historia, para cambiar la metáfora, no se mueve en línea recta, pero cuando líderes hábiles y decididos la empujan, siempre se mueve.

NOTAS
Capítulo 1: ¿Que?
1. Para descripciones del plan y ejecución del golpe del 25 de abril, véanse Robert Harvey, Portugal: Birth of Democracy (Londres: Macmillan, 1978), pp. 14- 20, y Douglas Porch, The Portuguese Armed Fonts and Revolution (Londres: Croom Helm; Stand ford: Hoover Institution Press, 1977), pp. 85-87, 90-94).
2. Citado tu Tad Szulc, "Lisbon and Washington: Dehind the Portuguese Devolution", Foreign Policy 21 (invierno 1975-76), p. 3.
3. Para ulteriores elaboraciones de estas dificultades, véanse Samuel P. I luntington, "The Modest Meaning of Democracy w, en DcmiXMcy in lite Americas; Slopping the Pendulum, comp. Robert A. Pastor (Nueva York, Holmes y Meier, 1989), pp. 11-18, y Jeane j. Kirkpatrick, "Democratic Elections, Democratic Government, and Democratic Theory“, en Democracy al Hie Polls, comps. David Butler, Howard R. Penn ¡man y Austin Ranney (Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981), pp. 325-48.
4. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 2° ed. (Nueva York: Harper, 1947), cap. 21 y p. 269.
5. Véanse Reherí A. Da Id, Poiyarthy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University Press, 19711, pp. 1-10; Giovanni Sartori, Democratic Theory (Dele il Wayne State University Press, 1962), pp. 228 y » . ; Kirkpatrick, "Democratic I .vtions", pp. 325y ss.; Raymond English, Constitutional Democracy vs. Utopian I \ »locrmy (Washington Ethics and Public Policy Center, 1983); G. Bingham Powell, Jr., CtHilenifS 'i/ry D v.ivr.i. i. (Cambridge: Harvard University Press, 1982), pp. 2- V Juan I I Ir /. "< i ” >, lln .ii.ili wn and Reequilibration”, en The Breatdoum ofH ....... i l l , K e g ................ | • I...... I I in/ y Alfred Stepan (Oallimob Johns Hop*k l e t l ' n i v i i i . l ' i m I > i , i V M ........................ i l . ) ' | k . n i M - | | y I ’l i l l p p e C S c t u n l l U r .

284 La tòrcerà ola
Transit ions f t cm Autlroritarian Rute Tentative Conclusioni about Uncertain Democracies (Baltimore: Jolws Hopkins University Press, 1986), pp. 6-14 /Trad. cast.:Tra»iiiefc»»« desde tot gobierno autoritaria■ Conclusiones tenta finis sobre J,is democracias inciertas (Buenos Aires: Paldós, 1988)/; Alex Inkeles, "Introduction: On Measuring Democracy", Studies in Comparative International Development 25 (primavera 1990), pp. 4-5; Tatù Vanhanen, The Emergence o f Democracy: A Comparative Study o f 119 Slates. 1850-1973) (Helsinki, Finnish Society of Sciences and Letters, 1984), pp. 24-55.
6, Para el problema de la confluencia entre estabilidad y democracia, víase Kenneth A Bollen, "Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps", Studies in Comparative International Development 25 (primavera 1990), pp. 15-17.
7. Inkeles, "On Measuring Democracy", p. 5. Bollen argumenta a favor de variables y medidas continuas, sugiriendo que la democracia varia en grados, al igual que la industrialización. Claramente no es asi, sin embargo, y los países, como los sucesos de 1989-90 en Europa oriental lo demuestran, pueden cambiar rápidamente de la no democracia a la democracia. No pueden cambiar de no ser industriales a serlo, aunque con la industrialización los economistas generalmente están de acuerdo sobre cuáles países están industrializados y cuáles no. Fl propio índice numérico de Bollen, que da seis indicadores de la democracia, sitúa en 1965 a veintisiete países con puntajes de •X) o más en un extremo de una escala que va de 0 a 105. Están en ese grupo todos los países que en general habrían sido clasificados de democráticos en 196.?, con excepción de Alemania occidental, que obtuvo 88,6 puntos. Véase Bollen, "Political Democracy", pp. 15-14, 18, 20-25. Para una sucinta exposición de las razones que respaldan un enfoque dicotòmico de este tema véase Jonathan Sunshine, "Economic Causea and Consequences of Democracy: A Study in 1 listorkal Statistics of the Euiopean and European Pupulated-EngUsh-Speaking Countries" (tesis, Columbia University, 1972), pp. 43-48.
8 Juan J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en Macro}\>liticai Theory, compi, Fied I, Greenstdn y Nelson VV. Polsby, vo). 5 de Handbook of Political Science (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1975), pp. 175 y ss. Véase también Carl. J. Fried»kb y Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2* ed. (Nueva York Praeger, 1965), passim.
y. G. P. Gooch, English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, 2* ed. (Nueva York: Harper, 1959), p. 71.
10. Para recorridos similares pero no idénticos de las dispares apariciones de las políticas democrática», véanse Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), caps. 1,2,17 /Trad, cast.: La democracia ysus critica (Buenos Aires: Paidóí, 1991)/; Tesi Robert Gun, Keith Jaggers y Will M. Moore, "The Transformation of the Western Staten The Growth oí Democracy, Autocracy and State Power Since 1800", Studies in CompitMfrw Development 25 (primavera 1990), pp. 88-95; Vanhanen, Emergence o f Democracy, passim; Dankw.tr! A. Rustow, "E>emocracy: A Global Revolution?* Foreign Affairs 69 (otoño 1990), pp. 75-76: Powell, Contemporary Democracies, p. 238; y S. P. Huntington, "Will More Countries Become Democratic?" Political Science Quarterly 99 (verano 1984), pp. 196-98.
11. Jonathan Sunshine, "Economic Caiuu tand Con iv> »of l)r " i >■ ) “ pp 48 r»t |.V it, líenlo con Soiubtne. I» ». r»i.i,lim I ni.lm ri» • «tiraron il « 1 1'» • »<i

Noras 285
del derecho <il voto en 1840. Walter Dean Burnham da pruebas que apoyan aplastan temente el arto 1828. Véase William N. Chambers, "Party Development and the American Mainstream", on The Amerioin Party Systems: Stages o f Political Development, comps. William N. Chambers y Walter Dean Burnham (Nueva York: Oxford University Press, 1967), pp. 12-13.
12. James Bryce, Modem Democracies, voi. 1 (Nueva York: Macmillan, 1921), p. 24.
13. Rupert Emerson, "The Erosion of Democracy", ¡ounuil of Asian Studies 20 (noviembre 19fyl)), pp. 1-8, Identifica a 1958 como “el año del colapso del constitucionalismo democrático en los nuevos poises".
14. Véanse Guillermo A. O'Donnell, M odernitäten and Bureaucratic- Authoritarianism: Studies in South American Politics (Berkeley: University of California, Institute of International Studies, 1973), y David Collier, comp. The Sew Authoritarianism in ta int America (Princeton: Princeton University Pré», 1979).
15. Tun-Jen Cheng, "Democratizing tito Quasi-Leninist Regime in Taiwan", World Polities 41 (julio 1989), pp. 479-80.
16. S. E. Fitter, The Man on Hotsduck: The Rote o f the M ilitary in Polities, 2* od. (Harmondsworlh Penguin Books, 1976), p. 223; Sidney Verba, "Problems of Democracy in Ihe Developing Countries", Remarks, Harvard-Mi l Joint Seminar on Political Development, octubre 6, 1976, p. 6.
17. El cambio producido en la literatura sobri- el desarrollo politico, de centrar la atención en la democracia a centrarla en la estabilidad, y la particular r realización de las contradicciones y crisis del desarrollo, están descritos brevemente en Samuel P. I luntington, "The Goals of Development", en Understanding Political Oerefofmient, comps. Myron Weiner y Samuel P. Huntington (Boston:I. Itile, Brown, 1987), pp. 3 y ss. La preocupación por la democracia occidental sc refleja cn Michel CrozJei, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, The Crisis ofV.-'wvnJcy (Nueva York, New York University Press, 1975) y en Richard Rose y
II. Guy Peters, Can Government Go Bankrupt? (Nueva York. Basic Books, 1978)Hl 11 de febrero de 1976, a pedido de los dirigente* de la CIA, di una con
lerenda a los analistas de la Agencia sobre "The Global Decline of Democracy". No es necesario decirlo, tenía algunos argumentos muy persuasivos para cxpll- ..II la profundidad y gravedad de este fenómeno. La tercera ola de democratiza- i um bahía comenzado sólo veintiún meses antes.
18. l os principales estudios colectivos incluyen los siguientes: Juan J. Unz y Alfred Stepan, comps., Tfre Breakdown cf Democratic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978); Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitler y I aiiit-nce Whitehead, comps.. Transitions fron: Authoritarian Rule: Prospects forI >■ m ocracy, 4 vols. (Baltimore: John* Hopkins University Press, 1986) /Trad, cast.:I I in v «msdesdem igobiemooutordario,4 vcbSnvxw(Buencs Aires: PaRVK 19-h)/, y Larry I tinmond, Juan J. Linz y Seymour Martin Upset, comps.. Democracy in Developing ( infilimi, 4 vols. (Boulder, Colo: l.ynnc Rii-nner, 1988-89). El volumen de Linz y • |»V-»n redeja la transición de II ».-gumía contraola a la torcera ola do democratización al im* Imi rttudlm tanto del adv.inml.nii» cuino dr Li ruptura *1*' I* derni k la, la
19 l i .ir . I« f ni uv a" .* Ute I n d . i t I l i o -.y In . V ■ d i .•*». I 16 (v* .u • « IVH9) p . .................. I ....... . Ila* W. n l.,i.i....sl . r Pud' ••• • >• ................... . 1 1 . ........ Ila...... ............... ............

286 La torcera ola
the Pesimists", W a ll S t r e e t f0 u m . 1 l , octubre 12,1988, p. A20 Cf. Zbigniew Rrzezinski, T ir e G n u u t F a ilu re : T h e B ir th a n d D e a th 0/ C o n iw u n fc m in th e T w e n t ie th C e n t 11 ri/
(Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1989), pnssini,20. Samuel P. Huntington, P o li t ic a l O u te r i n C h a n g in g S o c ie tie s (New Haven;
Yale University Press, 1968), p. 1.21. Che Guevara, G u e r r i l la W a r fa r e (Nueva York. Vintage Books, 1961), p. 2.22. Hay una abundante literatura sobre la naturaleza, extensión y posibles
cansas de este fenómeno. Véanse Dean V. B.ibst, "A Force for Peace", I n d u s t r ia l
R e s e a r c h I t (abril 1972), pp. 55-53; R J. Rummel, "libertarianism and International Violence", l e u m a l i f C o n f l i c t R e s o tu lk n i 27 (marzo 1983), pp. 27-71; Michael VV. Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs", P h ilo s o p h y a n d P u b lic A f fa i r s
12 (verano/otoño 1983), pp. 205-235,323-353, y "Liberalism and World Politics", A n te /k a r t P o li t ic a l S c ie n c e R e v i e w 8 0 (diciembre 19“6) pp. 1151-69; Ze’ev Maoz y Nasrin Abdolali, "Regime Types and International Conflict, 1816-1976", j o u r n a l o f
C o n fl ic t R e s o lu t io n 33 (marzo 1989), pp. 3*35; Bruce Russet», "Politics and Alternative Security: Toward .1 More Democratic, Therefore More Peaceful, World", en A l i e n a t i n ' S e c u r i t y : l i v i n g W i th o u t N’lrrfenz D e te r r e n c e , comps. Burns H Weston (Boulder, Colo.: Weslvlew Press. 1990), pp. 107-136.
Capítulo 2: ¿Por qué?
1 . Dankwart A. Rustow, '•Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model", C o / u / u i n t i v e P o li t ic s 2 (abril 1970). pp. 337 y ss.
2. Gabriel A. Almond, "Approaches to Developmental Causation”, en C r i s i s , C h o is e , a n d C h a n g e - H i s to r ic a l S t u d i e s c f P o l i t i c a l D e v e lo p m e n t , comps, Gabriel A. Almond, Scott C. Flanagan y Robert J. Mundt (Boston: Little, Brown, 1973), p. 28.
3. Rustow, "Transitions to Democracy", p. 337.■I. Myron Weiner, "Empirical Democratic Theory", P S 20 (otoño 1987), p. 863.5. Para algunos comentario» sobre la repercusión que tuvo cl triunfo de los
Aliado»en la democratización en algunos países latinoamericanos, véanse Cynlhla McClintOCk, "Peru: Precarious Regimes, Authoritarian and Democratic", cn Dtvr/orr.;cy i n D e v e lo p in g C o u n tr ie s : h i t i n A m e r ic a , comps, Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset (Boulder, Colo : Lynne Kicnner, 1989), p. 344; Laurence Whitehead, "Bolivians Railed Democratization, 1977-1980", cn T r a n s i t io n s
f r o m A u th o r i ta r ia n R u le : L a t in A m e r ic a , comps. Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmltter y Laurence Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins University I’ress, 1986), pp. 52-53 /Trad, cast.: T r a n s ic io n e s d e s d e u n g o b ie r n o a u to r i ta r io : A m é r ic a
L a tin a (Buenos Aires: l’aidós, 1988)/; Luis A. Abugattas, "Populism and Alter. The Peruvian Experience", en A u th o r i ta r ia n s a n d D e m o c r a ts : R e g im e T r a n s i t io n in
L o l in A m e r ic a , comps. James M. Malloy y Mitchell A. Seligson (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1987), p. 122; Aldo C. Vacs, "Authoritarian Breakdown and Redemocrallzation In Argentina”, e n A u th o r i ta r ia n s a n d D e m o i r a h .
comps. Malloy y Seligson, p 166. Wiener, "Empirical Democratic Theory”, p. 862.7. Richard McKeon, (comp.) D e m * r a c y i n a W o r ld o t T e n A .'-inn;....... .
P re p a r e d b y I I N F S G O (( Imago; UniwiMly C I..... . Pi»'-— Wd) p : .

Notai : \ \ t
rn Giovanni Sartori, T h e T h e o r y o f D e m o c n t ÿ R e v i s i t e d (Chatham, N. J ; (:h,ilh.nn House Publishers, 1987), p. 3.
8. Harry Psomiades, "Greece: From the Colonels' Rule to Democracy", m l n » i: D ic ta to r s h ip t o D e m o c r a c y : C( ty in g w i t h t h e L e g a c ie s o f A u l / w r / l a r i a n r m «>ij T o ta l i ta r ia n is m , comp. John H. Her* (Westport, Conn.; Greenwood Press, I W | > 251; Scott Malnwarlng y Eduardo J. Viola, "Brazil and Argentina in the P it. /einvi.?/ of l n t r r u a t h n . i l A f fa ir s 38 (invlerno 1985), p. 203.
9 . Cabile) Almond y Robert J Mundt, "Crisis, Choice, and Change :.une Tentative Conclusions", on C r is is . C h o ic e , a n d C h a n g e , comps. Almond, Plan «gun y Mundt, p. 628.
10. Arthur /ich, "The Marcoj Era”, tWsovi Q u a r te r l y 10 (votano 1986), p I . -11. Edward Schumacher, "Argentina and Democracy", F o r e ig n A f f i ' ' ' i ' i
(verano 19S4), p. 1077.12. Thomas C. Bruiu-an, "Discovering Democracy", W ils o n Q u a r te r l y *» | |>
68-69; Boston GJoòv, dicembre 3, 1984, p. 213. Richard Clogg, A S h o r t H i s to r y o f M o d e r n G reece , 2* ed (Cambridge
Cambridge University Press, 1986), p. 198. Para un argumenta que dcom.-ntM que el desempefto econòmico del régimen militar griego fue en gcnei.d m ui lactorio, v6ase Const untine P. Danopoulos, "Military Professional in and Reg.m» l.egilimacy in Greece, 1967-1974", Pa l i t ic a i S c ie n c e Q u a r te r ly 98 (otaita Jon n , 195-98.
14. JaneS. Jaquette y Abraham F. Lowenthal, “The Peruvian I q .......... inRetrospect", W o r ld P o litic s 39 (enero 1987'), p. 284; Thomas R, R<- Fun s Mi. i , i|. Mitriteli, "Social Bases of the Transition to Democracy in Brazil » ,.... . ./ ’» l i l ie s 21 (abril 1989). p. 3-».
15. Virgilio K. Britain, ‘Political Transition In Argentina: 1982 In p.fi‘« . A r m e d f.licet and S o c ie ty 13 (inviemo 1987), pp. 211-16; M.sinwaring y Viola, Ih.., i out Argentina", p. 203.
16. Juan Unz y Alfred Stepan, "Political Crafting of Democratic G .lit, n ' ’ Destruction: European and South American Comparisons", en (V -•>..■ >... w ■" t i c A m e r ic a s : S l e w i n g th e P e n d u lu m , comp. Robert A. Pastor (Nuova York t i l l . .and Meier, 1989). p. 47; N e a r Y o r k T im e s , Julio 27, 1989, p. A2, dud.. < <> ...... ,.«•Weigel, Catholicism and Democracy: The Other Twentieth-Century Revolution", m T h e .Veto D em ocracies-. G lo b a l C h a n g e a n d U .S . P o lic y , comp. Brad Kob.il u am bridge: MIT Press, 1990), p. 33.
17. Seymour Martin Upset, Miliari M a n : T h e S o c ia l Basra o f I ’d tin« (Nuova York: IXniblcday, 1963), pp. 45-76, y Upset, P o lU ica l Man, cd. nv (Halt..nor« l"hn Hopkins University Press. 1981), 469*76; Robert A Dahl I 'o l y a i . h y
1 ‘a r t t e i f m t . ... and O f ' f a u t io n (New Haven: Yale University Press, 1971), |>p r.Mo,.•vinoni Martin I.Ips.it, Kynung-Ryung Seong y John i li.nl . I. n . . A
Comparative Analysis v i the Social Requisiti-, ol !)• mo-i.vy" (ti.-l■ >r■ m. I *..' tanioid Uni vet uly, 19)0)
I * Kenneth A Bollnt y Rolvil VV Jackman, "IxWiomic ami Nom . ooninli I I. to I iiimuIn I I Puliti .il Iii'innc M i y in the 190 H fte .irc H in P i ' t ' lh >1 S>n i,>/.q v (I ■11 . pp ut - I I 'n . .Indio linp a tanin «l>* /etna I Alai que i in n m-i e»ia ii .nii.ii se ve ■ eltaiiu ile i'rtjtidlca«l«i pm tin.« uintihlidogi^ qua i.uiil'ln» im ii ■ lien ,« vai la hie .I. p iilliuilr I out,..ut «lenirò ile I,.« i. gfii.t'ii. * > ■ aml'k s de Mu I«'I, uait » «ilio V«'*« Alai liait’", m » a n d l ....... ... I ..... I.,pi■.•.,i

283 La tercera ola
Modernization Theory Revisited", C o m p a r a t i v e P o l i t i c s 21 (octubre 1986), pp. 21-37.
19. Jonathan H. Sunshine, "Economic Causes and Consequences of Democracy: A Study in Historical Statistics o f the European and European- Populated, English-Speaking Countries" (tesis, Columbia University, 1972), pp. 109-10, 134-40.
20. David Mora'vet z, Tttw/i ly ■/»t-1* Y e a n o f E c o n o m ic D e v e lo p m e n t 19 5 0 to 19 7 5
(Washington: World Bank, 1977), p. 12.21. Idealmente hubiera sido más apropiado ordenar a los países desde el
punto de vista económico por sus PNB per capita en 1974, cuando la tercera ola comenzó. Sin embargo, los datos de que íe dispone correspondientes a ese arto son escasos. El Banco Mundial, en su primer informe anual sobre desarrollo, publicado en 1978, incluye cifras per rápita de 1976 para 125 entidades políticas, entre ellas varios países con economía planificada por el gobierno central, las estimaciones para estos países no deben tomarse demasiado en serlo, y en los artos siguientes el banco abandonó el intento de proporcionar datos sobre países no miembros con economía planificada. Estas cifras deben considerarse suíicicn- temerte exactas, sin embargo, para el propósito de clasificar a los países en cuatro grupos principales a los fines de este análisis, Véase World Bank, W o r ld
Detyhpmntt R e p o r t , 1976 ' (Washington: World Bank, 197B), pp. 76-77.22. Phillips Culrlght, “National Political Development: Measurement and
Analysis", A m e r ic a n S o c io lo g ic a l R e v ie w 28 (abril 1963), pp. 253-64.¿3. Mitchell A. Seligson, “Democratization in Latin America: The Current
Cycle" y "Development, Democratization, and Decay: Central America at the Crossroads", en A u th o r i ta r ia n s a n d D e m o c r a ts , comps. Malloy y Seligsor.. pp. 6-11, 173-77; Enrique A. Baloyra, "Conclusion- Toward a Framework for the Study of Democratic Consolidation", en C o m p a r i n g N e w D e m o c r a c ie s : T r a n s i t i o n a n d
C o n s o l id a t io n in M e d i te r r a n e a n E n r o ¡ y a n d l i te S o u th e r n C o w , comp. Enrique A Baloyra (Boulder, Colo.: Wostview Press, 1987), p. 297.
24. Para un agudo y detallado análisis de la desigual repercusión de las rentas del petróleo y los envíos de mano de obra sobre el desarrollo político y económico en Arabía Saudita y Yemen del Norte, véase Kiren Aziz Chaudhrv, “The Price oí Wealth: Business and State in Labor Remittance and Oil Economies" (tesis, Harvard University, 199Ú).
25. Alex Inkeles y Larry J. Diamond, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective", en T h e Q u a l i t y o f L ife . C o m p a r a t iv e
S tu d ie s , comps. Alexander Szalai y Frank M. Andrews (Londres: Sage Publications, I960), p. 83: Lipset, Seong y Torres, "Social Requisites of 1 democracy", pp. 24-25; Ronald Jngleharl, "The Renaissance of Political Culture", A m e r ic a n P o lit ic a l
S c ie n c e R e v ie w 82 (diciembre 1988), pp. 1215-2026. Lipset, Seong y Torres, “Social Requisites of Democracy", pp. 25-26; World
Ikuik, W o r ld D e v e lo p m e n t R e p o r t 19S 4 (Nueva York: Oxford University Press, 1984), pp. 266-67. Véase Dahl, P o ly a r c h y , pp. 74-76.
27. Scott M.iinw.iring, "The Transition to Democracy in Brazil", l o n n t a l o f
h i t e m u e r i c a n S tu d ie s a n d W o r ld A f fa ir s 28 (septiembre 19S6), p. 152.28. N e to Y o r k T im e s , octubre 8, 19S4, p. A,. Sandra Burton. v .We D r e a m
T h e M a r c o s e s , th e A q u in o s , a n d Ih e U n / in n h o d R a n l u t k n (Nm > i Nuil. 1V.> . i Book, 1989), p. .127

Noi I'. . *'<i
29. Nancy Bcimeo, "Rcdcmocrali/ation and Transition l-lccl«• n A Comparison of Spain and Portugal", C o n i p a t a l i w M i l k s 19 (onero 1987), y : : !
3D. Tun-jen Chong, "Democratizing tin- KMT Regimen in Taiwan", ir iha|o preparado paia la "ConrVrrrcia solve dcmocratizaoón en ).i Republic.! lie ( bin,»“, nipei. Taiwan, Republic.! de China, enero9-ll, 1989, p. 20. Un and'lsf*. .idi- tonal
• le 1.1 nuova i la so media y su politica cn Taiwan puodc verse cn cl minierò < .|i\ l.il •« tue eJ tema de F ree O l i n e R e v ie w 39 (novlembre 1989) y Chu 1.1-1 f*.l, ' NnW niellerai ion (Declorate", F ree G l i m R e v ie w 40 (febrero 1990), pp. -48-50.
31. T h e E c o n o m is t , jnnio 20, 1987, p. 39; abril 15, 1989, p. 24; Jam« > t ■ tl.m,f rom Authoritarianism to Democracy in South Korea", P c iiU a it S M i e s 37 (¡uim«
1989), p. 252. f
32. Wase Ucrnwo, C o w / m i t iv e P o iitics 19,219 y s.; Linz y Stepan, "Political ( i an nig /'•,w ;«y in lite A /'tc r iù K , comp. Paster, p. 4b; Fernando H. Cardato, ‘Tut .pni . i i .• . tin* Transition l'nm e I be Brazilian Gise“, cn T r a n s ä ic n s fn v i t A u l i r n e '>» />i R ule
C ii» ! { \m ih v P e r s p c c t iw s ,comps.GuillermoODonneH, l’hbiptx* C. Schmitler y I .imiiii W'hilduvd (Ikiltimmv* Johns Hopkins University Press, 1966), pp 137*53 / h I . ■ t (Vi-pviicws .Ywtjwivfes, tomo 4, Buenos Aires, Paldde, 1988/.
33. Allan Williams, S o u th e r n Eii/op*T r a n s fo r m e d : P o li t ic a lami Perni > i i > .• •f G re e c e , I ta ly . P o r tu g a l , a m i S fta ln (Londros: Harper & Row, 1981), pp 2 •«, a i ...I Invi.«, "The International Context of Democratic Transition", m T in NaM
M i l i t e r r a n c a n D e m o c r a c ie s : R e g im e T r a n s i t io n in S p a in , G reece . a m i Porti, «sd. rompI . offrey Prid ham (Londres: Frank Cass, 1981), p. 159; Jane S. J.iqui*lii< \ I « •• . nih.l iV: I h i P o l i t i c s 39, p. 390; Catherine M. Conaglmn, “Paily Politi. » and |)i u Deratization In Ecuador", en A u th o r i ta r ia n s a n d D e u w c r a b . comp Mallo) yS ligson, pp. 146*47; Burton, I in f.V is ib le D r e a m , p. 283; S e n t Vi d fi.... - , n n ineI. 1984. p. Dl.
31. P. NikiforOd Diamandouro*, “Regime Change and the I'm i-.l* (ill Democracy in Greece. 1974-1983". T r a n s i t i o n s f r o m A u th o r i ta r ia n Rid. ‘i inupf, comps. Guillermo O' Donnell, Philippe C. Schmitler y ............. WhileI .1 (Baltimore: Johns Itopkir.s University Press, 1988), p. 149.
’•3 Psomiades, "Greece", en F r o m D ic ta to r s h ip t o D e m o c r a c y , conp Ibi- 252.
3i>. Kenneth Med hurst, “Spain's Evolutionary Pathway from Diet >to. htp • ■>I Vnuvi.!cyv. < o N e w M e d ite r r a n e a n D c v u x r u e ie o , comp. Piidh o i. pp V> t|
V7. l’ara mi anàlisi* similar sucinlamenle expucsto, Vtsv-i* l ipei >loin-s, "Social Requisites of Democracy*, pp. '.*H9.
34. I.i d.isific.icii)n de l.n paises sogiin *u teligiOn s o b." i rn I- le... un h i.losen T h e S t a i n m i 's ) , i / l , i . J988-298:), comp. John Paxton (No. ... Voti M MarlinV Press. |0'*8J I os patos muy pequeftos y ¿quello-. ini «pi.- n • pn •'•iMimi.i nuiguna idlgton fui-ron orni lidos del e.tlculo
39. Il I I y Scott Sloki Konsi'vQiuich Militant", .V« . ' Ver» Tf" W.........liovi.'inhie l 1*, l*/72, |>. f>1'
¡it t Milo r • Janie. Fallo»1 Korea It Not Japan", Alianti. ,'l...... In)h* lohn' lUr.'i), p v
II * i. I oleati 'Hitch Militant p In'* lVn>7»i». »•/< a Pea», mai.m w |wn.I A (1 .v . 1, *1 l i i. i r a i . II III IW i l . I A ( ibi il ’ l«*'* ' | A , ' | . , i i | l i ,
l ‘iihl |»*l I ' . n i Ol le , a m i ................li I h ve lupi n o n i tu ' •mi di k m a ( Indiai

290 La tercena c'a
Inédito, Harvard University IX-partment of Sociology, Center for Research on Politics and Social Organization, 1988), p. 22.
42. Kenneth A. Bollen, "Political Democracy and the Timing of Development", A m e r ic a n Sociotogkat Review. Vol. 44, i f I (agosto 1979). p. 583; Upset, Scong y Torres, "Social Requisites of Democracy", p. 29.
43. Pierre Elliot Trudeau, Federalism and lire French Canadians (Nueva York: St. Martin’s Press, 196S). p. IOS, citado cn Lipsct, Scong y Torres, "Social Requisites of Democracy", p. 29.
44. ingjeharl, American Political Science Review 62, pp. 1226-2».45. Citado en Brian It. Smith, The Church and Politic* in $f\tin: Challenge! fa
Modern Catholicism (Princeton: Princeton University Press, 1962), p. 284.46. Juan J. Linz, "Religion and Politics In Spain: Prom Conflict to Consensus
above Cleavage", Social Cmpasf 2 7 , n 2/3, (1980), p. 258.47. Jackson Diehl, Washington Post National Weekly Edition, 5 de enero do 1987,
p. 29; Thomas I*. Skidmore, Vie Politic* of M ilitary Rule in Brazil, 1964-1985 {Nueva York: Oxford University Press, 198»), p. 76 y p. 27; Hugo Viliela G., "The Church and the Process of Dtinocrall/ation in I a tin America”, Social Compass 2 6 , n'1 2/3 (1979), p. 264; Brian H. Smith, "Churches and Human Rights in Latin America: Recent Trends on the Subcontinent", cn Chun hcsand Politics in Laini Arricrio?, cump. Daniel H. Levine (Beverly Hills: Sage Publications, 1979), pp, 155 93,
48. Skidmore, Politics » /M ilita ry Rule, pp. 78, 334: Thomas C. Biunoiu, The. Political Transformation of the Brasilian Catholic Church (Cambridge: Cambridge University Press, 1974), pp. 222-23. Bruneau, pp, 1H2-216, detalla diez episodios del creciente conflicto entre la Iglesia y el estado en Brasil, ocurridos entre julio de 1966 y comienzos de 1972,
49. Skidmore, Polities o f M ilitary Rule, p. 137; Mark A. Uhlig, "Pinochet’s Tyranny", New York Review c f Bowls, Junto 27, 1985, p. 35k
50. Alfred Fierro Bardaji, “Political Positions and Opposition in the Spanish Catholic Church", Gorenwicril and Opposition II {primavera 1976), pp. 200-01. Véase también Cooper, Catholicism and the Traneo Regime, pp. 35-44
51. Gordon L. Bowen, "Prospects for Liberalization by Way of Democratization in Guatemala", en Liberaliulfan and Redemocratization in Latin America, comps. George A. l/.p<•/. y Michael Stohl (Nueva York: Greenwood Press, 1967), p. 38.
52. Skidmore, Politics of M ilitary Rule, p. 137; Mark A Uhlig. "Pinochet's Tyranny“, New York Review o f Books, junio 27, 1965, p. 38.
53. Skidmore, Politics o f M ilitary Rule, p. 16154. Burton, Impossible Diva/n, p. 217.55. Skidmore, Politics of M ilitary Rule, p. 13756. Véanse los informes del New York Times sobre Ins visitas papales.57. Time, diciembre 4, 1989, p. 74; Timothy Carton Ash, "Eastern Europe:
The Year of Truth", New York Revino c f B o o ks, febrero 15, 1990, |>. 17,56. Fcliecian Foy, comp., 1 9 8 3 C a th o l ic A lm a n a c (Huntington, led: Our Surd.»)
Visitor Books, 1987), p. 34.59. N e w Y o r k T im o s , marzo 10, 1966, p. A,.60. Rosalinda Pineda Ofrenco, "The Catholic Church in Philippine I’oMu
foutnal o f Contemporary Asm 17 n" 3 (1967), p 329; ...... febu... I, I - • 1 1febrero 17, 1966, pp. V., \ i
m

Nolan ."M
61. Dahl. PWw/diy. p-197. (He añadido Irlanda a ios coloree cm*« qur I • il.l menciona en su análisis.)
62. Sunshine, "Economic Causes and Consequences of Democracy |p
13440.63. Frans A. M. Ailing Von Ginsau, "Shaping Ihc Enlaced Cornuu nity A
Survey", c n Fmm Nine to Turk*: Europe's Destín y ? , comp. J. S. Schneider (Alp.I.i n ann den Rijn: Sljlhoff and Noordhoíf, 1980), p. 218.
65. Susannah Verney, "Greece and ihc European Community“, i n /H 'n ■!
Change i n Greet.v: B e fo r e ani A f t e r ihc Colonels, comps. Kevin Feather Hone v Dlmitrios K. Katsoudas (Londres: Croom Helm, 1987), p. 2 5 9
f ,5 . Howard J. Wiarda, "Th$Significance for Latin America of the • j- • • h Democratic Transition", en Spain in the UMH; The Democratic Tnrifllum* ami a N ett? International Role, comps. Robert 1*. Clark y Michael H. Ha’.lzel (Gunhn.l,;e Mass.: Ballinger Publishing, 1987), p. 159; Bcimeo, ••Rcdemoa.nl/ai»•'> -".ITransition Flections." p. 218; Kenneth Maxwell, "Portugal: A Neat Revoto.....Wk' Vorit Krtveie o f Books, |unlo 13, 1974, p. 16.
(/•. Thomas C. Bruneau, "Portugal In 1970s: Prom Regime to Regime" (u h,.r preparado para la reunida anual, American Political Science AsaocUm.ii Wan hington, Ü.C., agosto 25-31, 19K0J, pp. 15-16.
67. Véase Tamar Jacoby, "The Reagan Turnaround on Human Right** (.• r.-yn A f fa i r s 64 (verano 1986), pp. 106W56. Para un breve . *V I. p. m ..do dervehos humanos de Estados Unidos en el que se d<-1 > n I a.... .. ite las actitudes de Carter y Reagan, véase Paula Dobrfaimky, Him. • 'and US. Foreign Policy", cn I h e N e w D e m o c r a c ie s , comp Rol-« • i , 1,1,1• obre el popel del Congreso, véase David P. Forsythe, l / u i n m i Ki|Ml tbM I I , ■ ¿ i / P o l u y . C o n g r e s s R c c o n s í l i r e d (Gainesville: Universityol 11*►*•«•.» I'nta, IM v para un análisis do la política do Carter, véase Joshua Murav .h i / h e 11 •• #•#in i i >.r > !c: J i m m y C a r te r a n d th e D i le m m a s c f H u m a n R ig h ts I'.'/nv (l.ioham Md) Hamilton Press, 1936)
í.H Citado en Muravchik, Uncertain Crusade, p. 214i n Whtctead, "Bolivia's Failed Democratization", en T/. < '• "h tu r n /WtfftNfcRI
id-, l a t í n A m e n t * ,comps.O'Dcondl,Schmttter y Whitehead, pp " • liad 1 . 1 " i A m y .c n , tomo2. Buenos Aires. Paldós, 1988/; Mw Vivk I "•> *. >» •» fri I1*®! |i A, eiiiTu 15. 1989, p. 6. Twv, ju n io 29 , 1987, p. 22, Beniau m l,....... ’I > P >•
i ll I -tas citas se hallarán en Osvaldo Hurlado, "C hanging I alln Aun ii.au Ailili .!» - Prerequisite lo Institutionalizing Demoera< 'i . *■» I’. •*<»• »•** v 11 fW l-'iivimi, comp. Pa#tor, p. 101; Boston G lo b e , diciembre i I""* | I'"''""
I«,/. M e D r e a m , p. 343. New Y o r k T im e s , agosto 1, 1980, p. A2371 V é a n L u is A. Abugattas, "Populism nml Alter I > IVrustan
I . vrirnev". en A u th o r i ta r ia n » and l>»wcnils, comp* Malloy y 1 - I'i • • p • |J I ilp .Mam .ai. ' Nine l'a-.-s of Tran» it urns and Consolidatin' • n Ik » m < ini ... ..... . comp Pastor, pp. 217-229; Cynlhl • Met linio«» llie Fi>- p*- '•till in i atir Con-olnlatton In lire ,l.r.«»t likely’ t a iVm . rn D"1 ..... 11,i, ....... i t e , . ■ at ip. | >. .,i hi mu i |.in/ y 11| • * ll.ii--i.il I Vv in .i.i. 11 aI ..... m il ....... Kt-piiMn M u r o I . II . « OI l x . .. ■ Ml y ill'll Anil n l .u i ....................1 i m l ' , - ‘. i "i; L .'im/ri. liilm Ami'mui, nniip» Dlaiiwiinl I li r y I i|*«*i, l I • r . ' . H r . o I . . » l i l i . » I I 1' a t . p M M a l k l . i l . i l 1 1 « - I s . . . . H “
I ' l l p . . I l u I s o n A i m i k a M l T h e « w I ... .......................................... p Mr ........ i t * p |

292 La tercera ola
72. Timothy Gallón Ash, "Rastern Europe: Toe Ycar ol Truth", N e w Y a k
Rí -: í í ‘¡i- o f B o o k s , febrero 15, 1590, p. 17; Michacl Dobbs, "Gorbaehov: Kidir.fi the Tificr”, W a s h / t i g l a i P o s l N i i l io n a l W e t k i y E d i l io n , enero 8-14, 1990, pp. 6-7; IV,7- í h i n g l o n P imi, noviembre 22.1989, p. 1; “The New* Gennany", E c o n o tu is l , junio 30, 1990. pp. 4-5. y en general, Rcnéo Neveis, T h e S o v ie t U n io n a n d E a s le r n E u r o p a T h e
E n 1 c f ñ n £m (Londres: Inlern.nion.il Instituía íor Stralegic Studics, Adelphi Paper n“ 2 59. 1990).
73. Almond yMundt, "TenLitiveConclusxrns",en Crisis, C/hvv, tiivi Clstnsy, comps. Almord, Flanagan y Mundt, pp. 626-29; IXívid I I lu /f y James M. 1 ut*. "TheContagión oí Pollliail Unrrst in .’ndcpnuient Black Africa", Eawn»rJc' C.oyniiV/y 50 (oelubrr 1974), ¡>p. 352-67, Richard P. Y. Li y W iliiam R. Thompson, "The 'Coup Contagión' HypothesJs". ¡ c o m a l o f Conflkl ftatffaftni 19 (marzo 1975), pp. 63-85. Jame-. M. I.utz, " I Iv IXfvü .in «>í Politk.il Phenomctui in Sub-Saliaran Africa“, (oun»l cf Pctiikd rntd Mililáry .S! .u'.igf 17 (primavera 1989), pp. 93-114.
74. Kcnneth Maxwell, "Rcglme Ovcrthrow and Ihe Prospccts Ior Democralic Transilion in Portugal", en T m m M o h s / r o m A t i l h o t i l u r n tn H u le : S o u t h e n i l i u n p e ,
comps. O'Donneil, Sclwiitter y Whitehead, p. 132 /Trad. c.isl.: I '.u ro fs i m e r id io n a l,
tomo i, Buenos Aires. Paidós, 1958/; José Maravall, T h e T n m s i t b u l o D e m o e m c y t u S fM n t (Londres: Cmom llclni, 1992), p. 65.
75. N e to Vene T im e s , mayo 14, 1589, p. E6.76. W a s h in g to n P u n í, junio ¡9, 1974, p. A10; Paul Prvslou, T h e T r / i ,m f 'l t o f
D e n -to tra c j/ éi S p a ln (Londres. Methuen, 1956), p. 60.77. Fa'.roíf, "The Democralic Prospecl", en The Seto Detnocrocíet, comp.
Robert s, pp. 67-6S; Rnbcrt A. Pastor, "H ow to Reí n i orce Drnocracy in Ihe Amor leas: Sevon Proposals", en Orrwrnicv i n llie Amen eos, ccnip. Pastor, p. 143; Howard J. VViarda, " I he Signtftcance íor L itin America of ih r Spanish Democralk Transition“ , m .'-/am él rlic ID S th , comps. Clark y Hj Ii/oI, pp. 165-172.
78. ,\Vti> Y o r k T im e s , diciembre 13,1983, p. 3. enero 22. 1954, p. 113; W o s / ih tg l .m Pus/, rnero 25, 1984, p. A 5.
79. Mm Vori Té'ics, n-.irzo 15, 1986, p. A7: B o s to n C lo b e , abril 5, 19?6. p. I.W. Timolhv Garlón A di, "The Revolulion of llie Magkr 1 anlern", iVcte Y o rk
R e v ie w ii/Broto, i-r-cro 18, 1990, p. 51; T im e , noviembre 27, 1989, p. II.81. l.sta agudeza te debe probablemente a Timothy Clarion Ash Víase Asli.
iVoe Y o r k R e n e , « f llo o k s , enero 18, 1990, p. 42.82. N e to Y a k T im e s. diciembre 28, 19S9, p. A13.83. Sobre los Kdrn-. y sus opciones, véanse Samuel P. I lunlinglún y loan M.
\ -i.. | C h o tee ; M H k o i P a r t id p a i ló n ;n O ep e fo p irrg C o u i t í r k * (CambrldgtHarvard L'mversltv Press, 1976), pp. 159-71, y Larry Diamond, "Crisis,Cholee, and Stmctuie: Reconcilio« Alternativa Models íor Explaining Demoeratte Succcss and Pailure in Ihe Third World" (Trabajo presentado en la Reunión Aiui.il, American Pciitical Scienec Assodalioo, Atlanta, Georgia, agosto 3)-septiembre 3, 1989), Ví ase también, en el cap. 3, un análisis de k* motivos de la drniocralizaiiiV
Capitulo 3: ¿Cómo? Los procesos de democratización
l. Véanse, por ejemplo, < i lirgh.iut l’uv. ,n, ) i , i .i.i/, >'v ""y I ......P a r l h i p a l ü m . Ü l M I i t y . m U V t - ' k m e H •- Harvard t ' i m n . i i v Pi ,

Notó8
cap». 5-9; Juan J. Un/, "Perils of Prcsidemialism", Journal r f Democracy 1 (invierno 1990), pp. 51-69.
2 Robert A. Dahl, Polyarchy: ParUcifntiion and Opposition (New Haven: Yale University Press, 1971), pp. 33-40.
3 Véanse Donald L Horowitz, Three Dimensions of Ethnic Politics", W orld
Politics 23 (enero 1971), pp. 232-36; Samuel P. Huntington y Jorge I. IX'inin- guez, “ Political Development", on Hnndhook of Political Science, vol. 3, comp. I'red I. Greenstein y Nelson W. I’olsby (Reading, Mass.: Addlson-Weslcy, 1975), pp. 74-75.
4. Véase Marlin. C. Needier, "The Military Withdrawal from Power in South America", A rm ed Forces and Society i> (verano 1980). pp. 621-23.
5. Para un examen de los términos bajo los cuales los gobernantes militares roncería ron su salida del pester, véase Robert H. Dix, "The breakdown oí Authoritarian Regimes", Western Political Q uarterly 35 (diciembre 1992), pp, 567*
respecto a las "garantías de salida”; Myron Weiner, "Empirical Democratic theory and the Transition from Authoritarianism to Democracy", P S 20 (otoño 1987), pp. 864-65; Enrique A. Daloyra, "Conclusion: Toward a Framework for the Study of Democratic Consolidation", en Ccwparmy Neto D em o cra c ia :
I rautilion arid C cnsclida lion in Mediterranean Europe and the Southern Cone, comp. I'nnque A. Baloyra (Boulder, Colo.: Westvicw Press, 19S7), pp. 299-301); Alfred Mepan, Reth ink ing M ilita ry Pot Hies: Brazil and the Southern Cone (Princeton: Pi ncelen University Press, 19S8), pp. 64-65, Philip Mauceri. "Nine Cases of I ran-itions and Consolidations", cn Democracy in the Am ericas: Slopping Hie
Pendulum , comp. Robert A, Pastor (Nueva York: Holmes and Meier, 1989), pp. .'.’S 229; Lu:s A. Abugattas, "Populism an.1 After: The Peruvian Experience", i n Authoritarians and Democrats: Regim e Transit ion in Latin America, comps. James M Malloy y Mitchell A. Scllgson (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, |987|, pp. 137-39; Ahto C Vacs, "A u thorita rian Breakdown and P< .k iiMKratizatior. in Argentina", en A nthorH aiiau sand Demexrats, comps. Malloy v • ligson, pp. 30-31; P. Nik-.foros Diamandouros, "Transition to, and i n iiio liila tio n of, Democratic Politics in Greece, 1974-83: A Tentative A • isinent", en T he Neto Mediterranean Democracies: Regime Transition in Spain,
i . i i v . i, '. 't Portugal, comp Geoffrey Pridham (Londres: Frank Cass, 1984), p.i. Harry ). Psomlades, "Greece: From the Colonels' Rule to Dcmociacy", en
1 1 ," • Dictatorship to Dem ocracy; C o ym g n-ith the Legacies c f Authoritarianism arid le i i h l a r h r u s m , comp. John II. Herz (Westport, Conn.:Greenwood Press, 1982), PP 2W-54.
!• l im-jen Cheng, “ Democratizing liw Quasl-Lcnmitt Regime in Taiwan". l\. >1.1 M i l k s 41 (Julio 1989), p. 496.
7 AV.i* Y a k Times, marzo 9. 1950, pp. A l, A ll; marzo 11, 1990, p. F3.8 Bronislaw Geivmok, "Postcommunism and Democracy in Poland", IVa-
t h i o g l ii Quarterly 13 (verano 1 Val), p 129.•i. N e w V. A lim e-, n .ii/o II. I'M), p. F3.Ill Para una coi'i liiD ii'i • ■ m m ■ I William /.ulnan, "Transition to
1 1 . . i ii v I ......... i,!. I’.otv p i itliiu-. la n i iii ii. io N iih A li a ” OraliaJo | ' i rh i i I i i I i i a |a P r i l l , . , i A m i »1 A l l " >■■ .» it I ' o l i l P a l * . A ' s h A t la n ta ,
'„ • « g M , «gtMlil I t M p lirm li • » | p J 411 Ven Di. I k " ! I I , i i , i *,, i . i i t r l i i . i i i i i , I k i t I la t a l la» ■ I

;"M 1.1 ii 'cofu ola
Rioting Mob»: Doe» I he Domite of Authoritarian Rulers Lead to Political Instability?'' In tcrua lhnal Security 10 (invierno 1985-86), pp. 112-46.
12. Véase Raymond Carr, "Introduction: The Spanish Transition to Democracy In Historical Perspective", <-n Spain in die 1980t: T ía D e m e n t ile Tm is i l b n and a
iVi*W International Role, comps. Robert P. Clark y Michael H. Haltzci (Cambridge: Ballinger, 1987). pp. .1 - 1 .
13. Alfred Stepan, "Introduction", en D em ocra tiz ing Rrazil: Problem s of
T u n sk io n and Consul: t:it:.ui, comp. Stepan (Nueva York : Oxford University Press, 1989). p. lx
M. M i : Scott M.iimvnring, "The Transition to Democracy in Brazil", Journal
o f Inferam criom Studies am i World Affairs 28 (primavera 1986), p. 149, Kenneth Mod lum i, "Spain's Evolutionary Pathway from Dictatorship to Democracy", en Seti’ MetMernm ean Democracies, c o m p . Pi id ham, p. 30.
15. Paul Preston. T ty PHum ph o f Dem ocracy in Spain (Londre-.: Methuen, 1986), p. 93; Donald Share y Scoli Mainwaring, "Transitions Through Transaction: Democratization In Brazil and Spain", cn Political Ltocralnathn in Brazil: Dytw -
mi.s, Dilemmas, am i F u ll ire Prospecto, comp. Wayne A. Selchcr (Boulder, Colo Wests low Press, 1996), p. 179; Samuel P. Huntington, Po l ¡Ileal O n ic i in Changing
Six ., lies ( S o w Haven: Yale University Press, 1968), pp. 344*57.16. Jacques Rupnik,‘’'Hungary's Quid Revolution", i\'ew Republic, noviembre
20, 1989. |- 20; New York Times, abril 16, 1989, p. E3.17. Citado por A bugallas en AuHiorHari.ins and Demarráis, comps. Malloy y
Scligson, p 129, v por Sylvia I Borzutzky, "The Pinochet Regime: Crisis and Consolidation", en A o lh c rilarían* and Democrats, comps. Malloy y Scligson; p. 85.
18. Véase Needier, "The M ilitary Withdrawal", pp. 621-23, sobre los "golpes de la segunda fase" y la observación do que "el gobierno m ilitar que devuelve el poder a un equino civil no es el mismo que tomé el poder de un gobierno constitucional".
19. Stepan, Rethinking M ilitary Po/ilks, pp. 32-40, y Thomas E. Skidmore, "Brazil's Slow Road to Democratization: 1974-1985", cn DentocrtiÙJng Brazil, comp. Stepan, p. 33. F$4a intorpretaciór coincide con la opinión quo me formé en 1974 de las intenciones de Gol'oery, mientra» trabajaba con él planificando la democratización de Brasil. Para un argumento contrario, véase Silvio K. Duncan Barella y John Markoff. "Brazil's Abertura: A Transition from What lo What?*, en Authoritarians and Democtttls, comps Malloy y Scligson, pp. 45-16.
2D. Citado cn Francisco We fiori, "Why Democracy?" en Dem ocratizing Brazil, comp. Stepan, p. 332.
21. Raymond Carr y Juan Pablo Fusi A-.zpurtia, Spaint D ictatorsh ip to
Democracy, 2a ed. (Londre--: Allen (t Unwin, 1991), pp. 198-206.22. Criado cn David RcmnJck, "The Struggle for lig h t". Neto York Rccietcc of
Bocks, agosto 16. 199.?, p. <•23. Véase Stepan, Rethinking M ilita ry Politics, pp. 42-43.24. Giuseppe Di Palma destacó la importancia del retomo a la legitimidad
cn "Founding Coalitions in Southern Europe: Legitimacy and Hegemony", Governm ent and Opposition 15 (primavera 1983), p 170, Véase tJinhu n Nancy Berm co, ‘‘Redemocratization and Transition F le ti n- A < onqsiii.o . a *.p ■ n and Portugal". C ow p ara ln v I'ooh.-, pi (, -o 16i-7' .'IK
}'• Stanley tl Payo*., the Hole ol it. ’ m. ,t I iik m in »1.. '•p.HUll

Ñolas 205
Transition", en S p a in i n (ire ITS!*, comp». Clark y Halted, p. 86; Stepan, R e th in k in g
M i l i t a r y P o li t ic s . p. 36.2¿ Tesis presentada» [v r el Comité Central, Noveno Congreso, l'urlido
Comunista de España, abril 5-9,1978, cibila»en Juan J. Linz, "Some Comparative Thoughts on the Transition to Democracy in Portugal and Spain", i-n Jorge Braga de Macevio y Simon Scrfaty, comps. P o r tu g a l S in c e th e R e v o lu t io n : E c o n o m ic m u I
I ’c d i tk a l P e rs p e c tiv e s (Boulder, Colo.: West view Press, 1981), p. II; Preston, T r iu m p h
o f D e m o c r a c y in S p a in , p. 137.27. Skidmore, "Brazil's Slow Raid" en EVwtvni.'/ziiy B r a z i l , comp. Stepan, p.
34.2ft. Virgilio K. Bellran, "Political "transition in Argentina: 1982 to 1985," A n n o i
F o rces a n d S o c ie ty 13 (invierno 1987), p. 217; Scott Mainwaring y Eduardo ) Viola,‘ Brazil and Argentina in the 198U»“, ¡ c u r m l o f I n te r n a t io n a l A f f a i r s 38 (invierno 1985), pp. 2C6-9.
29. Robert I larvey, P o r tu g a l: B ir th o f .r D e m o c r a c y (Londre»: Macmillan, 1978),p. 2.
30. Cabrici A. Almond, "Approaches to Djvclopmcnia'. Causation", en Crisis, C h o k e , m u ! C h a n g e . H is to r ic a l S t u d i a o f P o li t ic a l D e v e lo p m e n t , comp» Gabriel A. A'mood, Scott C. Flanagan y Robert Mundt (Boston; Little, Brown, 1973), p. 32.
31. W a s h in g to n P o s l, octubre 7 , 1983, |>. A3; Laurence Whitehead,'"Bolivia's I at Ieri Democratization, 1977-1980", cn T r a n s i t io n s f r o m A u th o r i ta r ia n R u le : L ; l in
A m e r ic a , comps. Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence White- head (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 59.
32. T coplitax" (identificado como "un comentarista politico de la prensa . andes tina polaca"), U n c a p ! ¡v e M i n d s 2 (mayo-junio-JuHo 1989), p. 5.
Ti. Steven Mufson, "Uncle Joe", N e to R e p u b lic , septiembre 28,1987, pp. 22- ! 1|; iv'is'i.'ii^íon P o s t N a t io n a l W e e k ly , febrero 19-25. 199?, p. 7
14 Edgardo Boenlger, "The Chilean Rond lo Democracy", F o r e ig n A f fa ir s (A ,
(primavera 1986), p. 621.35. Anna Husarska, "A Talk with Adam MielmJk", N e w L ea d er , n'ori 13-17,1989,
I*. 1(1, Marvin Sulkowski. "The Dispute About the Cererai", U n c a p t iv e M i n d s 3 (marzo-abril 1990), pp. 7-9.
36. Véase James Colton, "From Authoritarianism to Democracy In South larrea", P o lit ic a i S t u d i e s 27 (junio 1989), pp. 252-53.
37. E c o n o m is t , mayo 10, 1956, p. 39; Alfred Stepan, "The Last Days of Pinochet?" Netr Y o r k R e v i e w o f B o o ks , junio 2, 1988, p. 34.
18. C'.tadii por Wefforl, "Why Democracy", en D e m o c r a t iz in g B ra z il , comp, ti-j-1:-. p. 345, por I homasG. Sanders, "Decompression", cn M il i t a r y G o v e r n m e n t
... . <<„ M r c c u c i i l T o tea r ,i D e m o c r a c y in S o u th A m e r ic a , comps. Howard 1 landdmans Ih. iias C. Sanders (Bloomington: Indiana University Brcss, 1981), p. 157. Como .. ,u j Wefforl, este consejo estaba n i cierto modo fuera de lugar cn Brasil. Ante»I...... irro rar Li transformación, el régimen m ilitar brasileño había eliminadoli „ . nienti: .i la mayoría de Ion eli mento» m radicalizados. El consejo es mucho in.'» |iilln rn le en I*» »t i.i. d n ■ .le Ira pa • i.
o lorie, |iinli» l"», 1VHI, p 21i 1 • M a u d . ' . . i ' . n l i i r n l ' a i ' l l i u ' 1 1 t i l l » » , " A I i i l l i . i l e n t I i . . i | » i i i . h i l o i / i r u i i
r |i . . . ..... i ivtmi, | i r, ii.ui,. .o . i . . i . t>. ... (i. ii l\ i M\ t.V.............no 14 <l l'riu p I?

296 La tercera ola
Capitulo 4: ¿Cómo? Características de la democratización
1. Enrique A. Baloyra, ‘Conclusion: Toward a Era me work for the Study of Democratic Consolidation*, cn Baloyra, comp., C o a ip a r in g N e w D e m o c r a c ie s : T r a n s i t i o n m u í C o n s o l id a t io n i n M e d i te r r a n e a n E u r o p e and Die S o u t h e r n Cone, comps, Enrique A. Baloyra (Boulder, Colo.: Westvicw Cress. 1987). p. 299. Sobre las negociaciones y acuerdos cn Venezuela y Colombia, véanse lorry Lynn Karl, “Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy In Venezuela", en T r a i i i l U o i i s f r m i A u th o r i t a r i a n R u le : U t i n A m e r i c a , comps. Guillermo O'Donr.ell, Philippe C. Schmittor y Liurcncc Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), pp 196-219) Daniel H. Levine, "Venezuela since ".958: The Consolidation oí Democratic Politics*, cn 7Vic B r e a k d o w n o f D e m o c m k R e g im e s: I j t l i n A m e r ic a , comps. Juan J. Linz y Alfred Stepan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), pp. 93-98; Alexander W, Wilde, "Conversations among Gentlemen: Oligarchical Democracy in Colombia", cn B r c a k d c u n t o f D e m o c r a t ic
R e g im e s , comps. Li.-z y Stepan, pp. 58*67; Jonathan Haillyn, "Colombia: The Politics oí Violence and Accommodation", en D e m o c r a c y in D e v e lo p in g C o n n t r i e t :
I n i n , A m e n o comps. Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Upset (Boulder, Colo : Lynne Ricnncr, 1989), pp. 306*7.
2. Jose Maravall, T h e T r a n s i t io n to D e m o c r a c y i n S p a in (Londres: Cioom Helm, 1982), pp. 42-51; Donald Share y Scott Mainwaring, ' Transitions Through Transaction Democratization in Brazil and Spain", cn P o li t ic a l L i t e n , l i z a t lo n in
H e n i l : D j /n a w ic s , D ile m m a s , a n ,I F u l w e P r o s p e c ts , comp. Wayne A. Selcher (Boulder, Colo., Westvicw Press, 1936), pp. 175-79.
5. Raymond Cart, "Inti.vluction: The Spanish Transition to Democracy in Histórica! Perspective", cn S p ,ini hr the 19SO s. T h e D e m o c r a t ic T r a n s i t io n m u í a N e ts '
I n te r n a t io n a l R o te , comps. Robert P. Clark y Michael I I I laltzel (Cambridge, Mass.: Bollinger, 1987), pp, 4-5
4. Wojfck Lamentowicz. "Dilemmas of the Transition Period", U n e a p t iv e M in d s 2 (noviembre-diciembre 1989), p. 19.
5. Carr, "Introduction", cn S p a in i n t h e 1930s. comps. Clark y 1 laltzel, pp. 4- 5, y Richard Gunther, 'Democratization oral Party Building: The Rote of Party Elites In the Spanish Transition", cn Sfw.ir rn t h e 19S0n, comps. Clark y I laltzel, pp. 54*58.
6. James Dunkcrloy y Rolando Morales, "The Crisis in Bolivia", N e w L e ft R e v ie w , n* 155 (cncro-febrero 1936), pp. 100-101: l u t e ,n a t i o n a l H e r n U t T r ib u n e , abril 23-29, 1990. p. 3.
7. N e w V ori. T im e s , marzo 2. 1939, p.l; marzo 24, 1989, p. AID.“ Lanuntowlcz, U n e a p l n v M i n d « 2 (novlcmbre-dkiemore 1989), p. 19,9. Salvador Gincr, "Southern European Socialism in Transition", en T h e N e w
M e d i te r r a n e a n D e m o c r a c ie s : R e g im e T r a n s i t io n in S p a in . G r e e c e a n d P o r tu g a l , romp Geoffrey Prklham. (Londres Prank Cass, 1984), pp. 140, 155.
ID. Kenneth Medhursl, "Spain's Evolutionary Pathway from Dictatorship in Democracy",«) N e w M e d i te r r a n e a n D e m o c r a c ie s , c o m p . Pridham, p .18. Bolivar Lamounicr, "Challenges to Democratic Consolidalkm l Ilia/. (irak>|.i pr. .. > lado cn la Reunión Anual, American Pi> Hi. ..I S in... As-*- UImh>, IV.. .I.i igt.m, D C. «-ptiemble I 4 -SK). | > . t, K . . y..<A /. . . .. .. I tw i At
II Pera una »1.— up i--i• * i 1 1 , l. i... i , i , ... i. |u. ii.i.i. ■. i a i in
-

Notns 297
seppe Di l’altra, “Government Performance; An Issue and Three Cases in Search of Theory”, cn N e w M e d i te r r a n e a n D e m o c r a c ie s , comp. Pridham, pp. 175-77.
12. Gini-r, "Southern European Socialism", en N e w M e d i te r r a n e a n D e m o c r a c ie s . comp. I'riilham, p. 149, y I’. N'ikiforos Diamandouros, "Transition to. and Consolidation of, Democratic Politics in Greece, 1974-83: A Tentative Assessment", en N e w M e d ite r r a n e a n D e m o c r a c ie s , comp Pridham, p. 64.
13. Thomas E. Skidmore, "Brazil's Slow Road to Democratization: 1974-1985", en D e m o c r a t iz in g B razil: P r o N c m s c f T r a n s it io n a n d C o n s o lid a U M , comp. Alfred Stejian (Nuova York: Oxford University Pn-vt, 1989). pp. 33-34; Economist, septiombre 17, 1988. p. 48.
14. Myron Weiner, "Empirical Democratic Theory ansi the Transition from Authoritarianism to Democracy", PS 20 (otofto 1987), p. 865.
15. N e w Y o r k T im e s , septii-mbre 1, 1937, p. 116.1 ovine, "Venezuela since 1958", cn B r e a k d o w n o f D e m o c r a t ic R e g im e s : L a t in
A m e r ic a , comps. Linz y Stepan, pp. 89-92; Philip Mauccri, “Nine Cases of Transitions and Consolidations", cn D e m o c n c t f i n t h e A m e r ic a s : S t o p p i n g th e
P e n d u lu m , comp. Robert A. Pastor (Nucva York: Holme» and Meier, 1989). p. 215.17. "All the Spains: A Survey", E c o n o m is t , noviembre 3, 1979. p. 3; Gunther,
"Democratization and Parly Building", en Spain i n t l te 7989s, comps. Clark y Haltzel, p. 58.
18. Scott Mainwaring y Eduardo J. Viola, "Brazil and Argentina in Ihe 19Hl-i", j o u r n a l o f I n te r n a t io n a l A f fa i r s 3ft (inviemo 19851, pp. 203-209.
19. Timothy Carton Ash, "The Revolution of the Magic Lantern", N e w Y m k R e v ie w o f H ooks, cnern 18, 1990, p. 51.
21). Skidmore, "Brazil's Slow Road", cn D e m o c r a t iz in g B ra z il, comp 5t< pan, pp. 9-10.
21. Luis A. Abugattas, "Populism and After The Peruvian Experience . cn A u U to r i la r ia in a n d D e m o c r a ts : R e g im e Transitions in L a t in A m e r ic a , comps. Janwit M Malloy y Mitchell A. Sellgson (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, |9t-7), pp. 137-38.
22. Charles Guy Gillespie y Luis Eduardo Gon/ftliv, "Uruguay: I Ire Survival ■if Old and Autonomous Institutions", en Democracy i n Developing Countries: L a tin A m e r ic a , comps. Diamond, Linz v Lipsel, pp. 213-24; E c o n o m is t , dicit-mbn- 4,1982, p 63: N e w Y o r k T im e s , diciembrc 2, 1980, p. A3; diciembrc 6. 1989, p. 3.
23. Aldo C. Vacs, "Authoritarian Breakdown and Redemocratization in Ar- l'i ut no", en A u th o r i ta r ia n s a m t D e m o c r a ts , comps. Malloy y Sctigson, p. 16; N e w
Y , ri. T im e s , noviembre l, 1983, pp. 1, A14: W a s h in g to n Past, noviembre l, 1983, p. Al.
24. T im e , noviembre 21. 1983, p. 43: W a s h in g to n P o s t , noviembre 5, 1983, p. A10; Neit> Y o r k T im e s , noviembre 6, 1983, p. 6.
25. W a s h in g to n P o s t , febrero 13, 1985, pp. Al. A28.2 u I m l;. Rose, ' PakisLm: Ex per mints with Democracy", en D e m o c r a c y in
D .. i.yirg i i i i ' i h i . • As:a, comps lairry Diamond, Juan J Linzy Seymour Martin I i p - 1 (B o u M er, C o in l.ynn« .............. | 9 h >), p p 125-26,
27.1 - *• I ms i e.i, t bile's D if'iiu ll lb 'urn lo t b n .M iilio i.il Democracy", PS i l l ( y r r a n n lv r» 7 ), b t a r t
;« N ew »..» I n U ...... . I IV " I I I , ' ....» ..... I I. HIM, p wJV hv.„V#.| /(« . . |. .,.or- ItM t |. A l 1 1 ■ |M. ... Ill |Vs > ( I H

£58 la lor cora ola
30. ,Víw Y o r k T im e s , febrero 27. 1990, p. A12; marzo l, 1990, p. A20; marzo8. 1930, p. A3; Bastar» G lo b e , febrero 27,1990; Tom Challen, "Lei's Make a Deal", N e w R e p M i e , m.ir/o ‘.9, 1930, p. 14; W a s h in g to n fi sf N a t io n a l W e e k l y E d it io n , marzo 5-11, 1990, p. 7.
31. N e w Y o r k T im e n , mayo 29,1990, p. A9; D a ll j f T e le g r a p h (Londres), mayo 28. 1990, p. 12, L o s A n g e le s T i m a , julio 10, 1990, p. 112.
32. N e to Y o r k T im e s , junio 11,5990. p. 1: junio 1?, 199i>, p. A9; W a s h in g to n P o s t
N o t io n a l W e e k ly E d i t io n , junio 13-24. 1990, p. 13..33. Véase Manuel Antonio Carretón, "Political Processes in an Authoritarian
Regime: The Dynamics of Institutionalization and Opposition in Chile, 1973- I980u. en M i l i t a r y R u le i n C h i le : D ic ta to r s h ip e n d O p p o s i t i o n s , comps. J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), pp. 173-74 I n un plebiscito anterior (enero 197ft) se invitó al pueblo chileno a cerrar filas en tomo a Pinochet, en oposición a "la agresión i:\ternaciora I" contra su país. Fue semejarle a otros plebiscitos realizados en patees fascistas y comunistas, en le« que los gobiernos obtuvieron más del 90 % de los votos; Pinochet, sin embargo, obtuvo sólo el 75 % ríe los votos
34. Skidmore, "Brazil’s Slow Road", en D e m o c r a t i z in g Jir.tziJ, comp. Stepan, |>. 23
35 George S. Harris, T u r k e y : C o p in g w i th C r is is (Boulder, Colo.: Westvicw Press, 1985), p. 59.
36. Sang-joo Han, "South Korea: Politics in Transition“, en D e m o c r a c y in
D e v e lo p in g C o u n tr ie s : Asia, comps. Diamond, Linz y Upset, pp. 283-284; Gregory Henderson, "Constitutional Changes from the First to the Sixth Republics: 1948 to 1987 ', en P o / i l i a l C h a n g e i n S o u th K o rea , comps. Ilpyong J. Kim y Young Whan Kihl (Nueva York: Korean PWl’A, 1988), p. 38.
37. Laurence Whitehead, ' Bolivia’s Failed Democratization, 1977-1980*, en Trarisrtroirs f r o m A u th o r i ta r ia n R u le : I o t i c A m e r ic a , comps. O'Donnell, Schmllter y Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), pp. 58-60.
38. Citado en Alfred Stepan, "The last Days nf Pinochet?" N e u : Y o r k R e v ic io o f B o o k s , junio 2, 1988, p. 33.
39. Citado en Constantine P. Danopoulos, "From Military to Civilian Rule In Contemporary Greece". A r m e d F o r c e s a n d S o c i e t y 10 (invierno 1984), pp. 236-37.
40. Sandra Burton, I m p o s s ib le D r e a m : T h e M a r c o s e s , Cue A q u in o s , a n d th e U n f in i s h e d R r v o lu t io n (Nueva York: Warner Books, 1089). p. 102; Hasan-Askari Rizvi, "The Civdianizalion of Military Rule in Pakistan", A s ia n S u r v e y 26 (octubre 1986). pp. 1076-77; E c o n o m is t , octubre 29, 1983, p. 43.
41. Karl D. Jackson, "Tire Philippines: The Search for a Suitable Democratic Solution, 1946-1986", cn D e m o c r a c y i n D e v e lo p in g C o u n tr ie s : A s ia , comps. Diamond, Linz y Lipset, p. 253; Rizvi, "Civilianlzation of Military Rule", pp. 1076-77; E c o n o m is t , junio 16, 1990, p 45; N r . o Y o r k T im e s , junio 15, 1990, p. AM.
42. Citado en Burton, Im p o s s ib le D r r u m , pp. 200-201; E c o n o m is t , septiembre 10, 1983, pp. 44-47.
43. E c o n o m is t , junto 29, 1985, pp. 38 y $$.+4. Bur ton, Im p o s s ib le D r e a m , pp. 208-1145. Raymond Carry Juatt Pablo Ittu Ai/, i imI.i •, . ■ Is, ......... ............... ,
(Londrr i Allen h Unwin. I'»HI) j.
m

Nome 209
46. Chris Hani, citado cn Er<n:nm b t , junio 18. 19S8, p.46; Alvaro Cunlial, citado en Kenneth Maxwell, “Regime Overthiow and the Prospects lor IVukvi.ii, Transition in Portugal", en T r a n s i t io n s f r o n t A u th o r i ta r ia n Ride; S o u th e r n E uro¡w . comps. Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmittcr y Laurence Whitehead (Baltimore: Jolrns Hopkins University Press. 1986), p. 123.
47. Estas cifras de muertes por razones políticas provienen originariamente de informes de la prensa y deberían juzgarse con cierto escepticismo. Por una parte, las primeras estimaciones de bajas en algún "incidente“ n "masacre" casi siempre son exageradas, y están sujetas a posteriores correcciones. Considérese, por ejemplo, la modificación de los informes iniciales sobre 2700 muertos en Beijing en junio de 1989 y tO.ÚCO personas muertas <jn Oucarest en diciembre de 19S9. ( N e tp Y o rk
T im e s , junio 3, 1990, pdg. 20; I '.e o w m is t . enero 6, 1990, pág. 47.) Por otra parte, los informes gubernamentales generalmente subestiman las bajas que sus fuerzas de seguridad han infligido o sufrido, y muchos muerto*, por razones polfticas podrían no aparecer en estimaciones oficiales o independientes porque los asesinos de las victimas o sus amigos dispusieron en forma privada de los cuerpos. Para un sofisticado modelo de análisis sobre mueitos por razones políticas en líudáfrica entre 1977 y 1984, véase Hendrik W. van der Merwe, "A Technique fot the Analysis of Political Violence", P o li t ik o n 16 (diciembre 1989), pp. 63-74 El South African Institute of Race Relations estima que 8577 personas murieron a causa de la violencia política entre septiembre de 1984 y octubre de 1990. Wayne Salto, S p e c w l R e p o r t o n V io le n c e a g a in s t B la c k T o w n C o u n c i l lo r s a n d P o lic e m e n (johanncsbuig South African Institute of Race Relations, diciembre 1990), p% l.
48. Véanse Douglas L. Wheeler, "The Military and the Portuguese Dictatorship, 1926-1974: The Honor of the Army'", en C o n te m p o r a r y P o r tu g a l: T h e
R e ik d u t io n a r u l U s A n te c e d e n t s , comps. Lawrence S. Graham y Harry M. Maklcr (Austin; University of Texas Press, 1979). p. 215; John L. Hammond, ‘ Electoral Behavior and Political Militancy", en C o n te m p o r a r y P o r tu g a l , comps. Graham y Makler, pp. 269-75; Douglas Porch, TJw P o r tu g u e s e A r m e d forces a n d th e R m d u t t o n
(Londres: Groom Helm, 1977}, pp. 165, 228; Thomas C. Brnneau, “Discovering Democracy", W ils o n Q u a r t e r l y 9 (New Year's 1985), pp. 70-71.
49. Rafael López-Pintor. "Los condicionamientos socioeconómicos de la acción política en la transición democrática". R e v i s ta E sp a r tó la d e Investigaciones S.c ioltlgiras 15 (1981), p. 21, reproducida en José Ignacio Wert Ortega, "The I rar.silion from Below: Public Opinion Among the Spanish Population from 1977 to 1979", en Spain at t h e P o lls , 1 9 7 7 , ¡ 9 7 9 , a n d 19S2: A S t u d y o f t h e N a t io n a l E le c tio n s .
comps. Howard R. Penniman y Eusebio M. Mujal-Lcón (Durham, N.C.: Duke I 'nivereity Press, American Enterprise Institute, 1985), p 344.
50. Timothy Carton Ash, “Eastern Europe: The Year of Truth”, N e w Y o r k
K r i : -v o f B o o k s , febrero 15, 1990, p. 18.51. francisco Wc/fort, "Why Democracy?“, en D e m o c r a t iz in g B r a z i l , comp.
Stepan, pp. 3-11 -345.’>} Maiuwailng y Viola, llr.i/il and Aigenllna", p 208; S r . e Y o r k T im e s .
■ ti. i.-ml'ii- 17, I0H2. p A6. .tu n mlm- I'l, |WHJ, p 1; diciembre 20. 1982, p. A2.'A RarnC-'ill Myei'i I'nl-'n ■ d fH»-,■ >> and K> i-iil 1‘olltnal Developments in
tl - R.-pul.......it htn-i", , J * i •, 'i iw ' i i* HM1 N ‘ a York Timm,• hn ul ie I 191" p A 1 di- .. i- P" 1 p At IVW. a ,'»■••• / ‘ ••»I N a t i..... I tV.vtfy| i/ilbui . |.e|.. JJ a. I'rni |l III

Ml I ti Ic'cera c 'a
54. Timothy Carton Ash, "The German Revolution", N e w Y o r k R e n e w o f Beato, diciembre 21, 1989, p. 16.
55. Ash. Mu» Ywk R e v ie w of Books, febrero 15, 1990, p. 19.56. S e w Y o r k Times, septiembre 28, 1984, p. AT.57. E tO 'io m is I , febrero 17, 1991), p, 35.58. Víase J. Bryan Hchir, “Papal Foreign Policy", F o r e ig n P o lic y 78 (prima
vera 1990), pp. 45-46, sobre el punto de vista de luán Pablo II vie que "la violencia es mala, la violencia es inaceptable como solución do los problemas", y que por ello no puede haber una doctrina de la "revolución justa", opinión que no es universalmente compartida por los clórlgos católicos.
59. Benigno Aquino, discurso que se proponía pronunciar el 21 «le agosto de 1983 en el Aeropuerto de Manila, N e to York T im e s , agosto 22, 1983, p. AH.
60. Zbigniew Bujak, citado en David S. Mason, "Solidarity as a Sod«) Movement", P o li t u n i Science Q u a i l e r l y 104 (primavera 1959), p. 53; Lech Walesa, entrevista por Neal Conan, National Public Radio, febrero 5,1985; Ash, "Eastern Europe", p. 19.
61. jefe Mr.ngosuthu G Bulhelczi, "Disinvestment Is Anti-Black”, W a l l S tr e e t fo u r u . i l , febrero 20, 1985, p. 32.
62. S e w Y o r k T im e s , cr.ero 20, 1987, p. 3; |e(frey Herbal, "Prospects lor Revolution in South Africa", P o l i t ico l Science Q u a t le i I y 103 (invierno 1988-89), pp. 681-82.
63. E c o n o m is t , julio 27. 1985, p . 26; W a s h in g to n P o s t N a h a tu t l W e e k ly E d it io n . julio 21, 1986. p. 15.
64. W a s h in g to n P o s ! , marzo 28,1984, p. A16; N e w Y o r k T im e s , octubre 30,1984, p Al; B o s to n G lo b e , iKlubrp 31, 1984, p. 3, noviembre 28, 1984, p. 17; Charles I .me, "Marcos, He Ain't“, S e w R e p u ls 'ie , julio 7, 1986, p. 21.
65. S a e Y o r k T im e s , mayo 15. 1986, p. A21; junio 17, 19%, p. A2: marzo 4,• 987, p. A3, agosto 4, 1987, p. A13.
66. William Flanigan y Edwin Fogelman, "Patterns of Democratic Development: An Historical Comparative Analysis*, en M a c r o - Q u a n t i t i t ro e A n a ly s i s : C o n f l ic t , D f i e l o p m e n l , a n d D e m o c r a t i z a t io n , comps, jolm V. Gillespie y Betty A. Nesvold (Beverly Hill« Sage Publications, 1971), 487-88.
Capítulo 5: ¿Durante cuánto tiempo?
I Para olros nnóllsis de los problemas de ronsolidación de la democracia, ' < an -<• Juan Linz v Alfred Stepan, "Politicai Crafting of DemocraticConsolidalion or IXstniction Europcan and South American Comparisons", en D e m o c r a c y in
¡h e A m e r ic a * : S tn f i y in g th è P a b u l u m , cnmp. Robert A. Pasto«* (Nuova York: Holmes and Mcicr, 1969), pp. 41-61; Laurence Wbitehead, "The Consolidalion or Fragile Dcmocracios. A D.scussion with lllustrotions", en D e m o c r a a j i n th è A m erica -;,
comp. Pastor. pp. 79-95, y Charles Guy Giilesple, "Democratic Consoltdation in •he Southern Cono and Brazil: Bcyond Polittral Disarliculalion", T h ìrs t W c i l . i Q u a r l t r l y 11 (dbrii 1989), pp. 92-113.
2. Para un prudente Iratamicnlo de est«» problema. . .>«t i *•.. . USf-gi.nila ola y a los raw.s inici.il. . vie la leiieia ola, >» . ..■ )«•».•> 11 |l n .
• le> Il IV. | ». .. I II V a lle i lite IS '.vh fa ll n i Aull<">U..ii«i . • |H I « I I .

Noli i i 301
Regimes", Ci ."ip a r a l ic e P o li t ic s 10 (julio 1978), pp. 559-62, donde Mi r/ define rl lema como "Foigivc .md forget, or prosecute and purge?“, y Her/, “Conclu -inn", en F ro n t D íc ta lo / s h ip !o D e n u x r a c y : C o p in g w i t h T h e l e v i e s o f A u th o r i ta r ia n i s m a n I T o te l i tA / ia n i im , comp. John H. Ilcrz (Westport, Conn.: Greenwood Pnrwt, l^"2), pp. 277-SJ. Para una comparación de la experiencia de la tercera ola en Ai>;m lina, Brasil y Uruguay, véase Alfred Stepan, R e th in k in g M i l i t a r y P o lit ic s : l i r i t z i l a n d
th e S o u th e r n Co.ne (Princeton: Princeton University Press, 1988). pp, 69-72, 107-8, 115-16, y para un excelente análisis de los aspectos políticos y morales, véase el Aspen Institute, Justice and Society Program, S to le C r im e s : P u n is h m e n t o r P a rd o n (Queenstown, Md.: The Aspen Institute, Papers and Report of a Conference, noviembre 4-6 1588, 1989) ,
3. Estas cifras que no pueden ser sino aproximadas, proceder, de diversas fuentes, incluyendo las citadas en d capitulo 4 en conoxiAn con las estimaciones sobre el total de muertos en las democratizaciones. Para las cifras correspondientes a Chile, véase también N e w Vori T im e s , agosto 1, 1959, p. A4: marzo 15, 1995, p. A3, y para las corrr*pond¡entes a Brasil, N e to Y o r k T im e s , diciembre 15, 1%3, PÁS 15.
4 Citado en Lawrence Wcschtcr, "The Great Exception: I-Liberty", N e w Y o rke r ,
abril 3, 1589, p. 845. Whitehead, "Consolidation of fragile Democracies", en D o u x r M t f i>t Hie
A m e r i t a s , comp Pastor, p. 84.6 Arych Neier, "What Should Be Done About the Guilty?" Nn Y o r k R e v ie w
o f ¡Soota , febrero 1, 1990. p. 35.7 Vaclav Havel,New Yeai's Address, U n e a p t i v e M i n d s 3 (enero-febrero 1 WO).
p. 2.8. c itado en Weschler, N e w Y o r k e r , abiil 3, 1989, p. 819. Neier, N e w Y o r k R e v i e w t f B o o ks , febrero 1, 1950, p. 35.10. N e ta Y o r k l i m e s , agosto 1, 1989, p. A4: marzo »0,1990, p. 4; Bastan G lo b e ,
diciembre 10, 1939, p. 17.It. N e w Y o r k T im e s , mayo 29, 1983, p E3.12. P. N i-: i foros Diamandouros, "Transition to, and Consolidation of,
Democratic Politics in Greece, 1974-83: A Tentative Assessment", en T h e S e w
M e d t i e r r a n e a n D e m o c ra c ie s : R e g im e T r a n s i t i o n s i n S p a in , G re e c e , a n d P o r tu g a l , comp, i íeoffrey Piidham (Londres: Frank Cass, 1981). p 57.
13. Hairy Psomiades, "Greece. From the Colonels' Rule to Democracy", en T r e n t D ic ta to r s h ip t o D e m o c r a c y , comp. Hera, pp. 262-65. F.l número exacto de luidos por tortura rs incierto porque se llevaron a cabo en distintas jurisdicciones i- involucraron diversos delitos (asalto, abuso de autoridad), de modo que resulta difícil distinguirlos de los casos criminales normales.
14. Véase NToio? Aids.' TT.v R e p o r t o f l i te A r g e n t i n a N a t io n a l C o m m is s io n o n l i te O .- i i / ip e a r e J (Nueva York. Parrar Strauss Giroux, 1986), pp. 10, 51, y f w s i m .
15. D anum.lourns, Democratic Politics in Greece", en N e w M e d ite r r a n e a n
D e m o c r a c ie s , comp. Piidham, p. 58l»i, pM>nitad>’«. '<¡ii>«va', rn / ....i D » t . i i o n i n p fo Omux nicy. comp. Heiz, pp.
2M M, N e w Vt’*l l o n e Lb-imon 'I prat. | .117. IW r Ram» llw lAlrmmM of M. in.» Mli/arom in Argenttm*’. CtfWf
l l r . i i i y t»1(M)< mi |9>« i )■ m l loot-, a. I,,. Air*.... * * Pro«*« »•'*•*» In In.ulA t l a n t a AtMfWr jVU.ua.».. |.4M p «I

302 La íorcera ola
1«. N e w Y o r k T im e s , diciembre 2d. 1986, p. E3: febrero 21,1937. p. -I; t e w / , diciembre 13, 1986, p. 42
19. N e w Y o r k T im e s , diciembre 30, 1990, p. 9.20. In te r n , il io n ,)! H e r a ld T r ib u n e , junio 27-28, 1987. p. 5.21. James Cotton, "From Authoritarianism to Democracy in South Korea",
P o li t ic a l S t u d i e s 37 (junio 1989), p. 257.22. Weschlcr, N e w Y o r k e r , abril 3, 1989, p. S3; Stepan, R e t h in k in g M i l i t a r y
P o li t ic s , pp. 70-71. Me he basado sobre todo en el relato de Weschlcr en lo que respecta a la controversia sobre la amnistía en Uruguay. Sus artículos en el N e w
Y o r k e r fueron reunidos en un libro, A M ir a c le , A U n iv e r s e : S e t t l i n g A c c o u n t s w ith T o r tu r e r s , Nueva York: Pantheon Books, 1990.
23. Dando Arbilla, citado en N e w s w e e k , enero 28, 1955. p. 23.24. Weschlcr, N e w Y o r k e r , abril 3, 1989, p. 85.25. N e w Y o r k T im e s , abnl IS, 1989. p. As.26. limes to Saba to, citarlo cn W a s h in g to n P o s ! , febrero 2. 1986, p. C5.27. Neier, “What Should Ik1 Done", p. 34; N e w Y o r k T im e s , Junto 3. 1990, p.
6; junto 11, 1990. p A4.28. Lawrence Weschlcr, 'The Great Exception: II—Impunity“, N e w Y o rk e r ,
abril 10. 1959, pp. 92-93: B o s to n G lo b e , abril 16, 1939, p. 20.29. Neier, "What Should 8c Dore", p. 34.30. Gabriel Schpcnfeld, "Crimes and Punishments", S o v i e t P r o s p e c ts 2 (octu
bre 1990); Janusz Bugajski, "Score Settling in Eastern Europe", S o v ie t P r o s p e c ts 2
(octubre 1990), pp. 1-3; N e to Y o r k T im e s , enero 1.1990, p. A13; Julio 7,1990, p. A8; noviembre 11, 1990. p A16; T im e s (Londres), mayo 29, 1990, p. 1 1 ,
31 “Problems in the Soviet Military", S o v ie t /F a s l E u r o p e a n R e p o r t 7 (septiembre 20, 1990), pp. 1-2; N e w Y o r k T u n e s , julio 5, 1990. p. A7.
32. N e w Y o r k T im e s , mayo 11, 1989, p. A7.33. Cynthia MrClinlock, "The Prospects lor Democratic Consolidation In the
Least Likely' Case: Peru", C o m ¡ u r a t i t e P o lit ic s 21 (enero 1989). p. 142; Adrian Shubcrt, The Military Threat to Spanish Democracy: A Historical Perspective", Awm/ F o rces a n d S o c ie ty 10 (verano 1984), p. 535; Paul W. Zagorski, "Civil-Military Relations and Argentine Democracy", A r m e d F o rc e s a n d Society 14 (primavera 1983), p. 423.
34. Psomiades, "Greece", en F r o m D ic ta to r s h ip t o D e m o c r a c y , comp. Her/, p.
35. Eusebio Mujal-Leon, "The Crisis of Spanish Democracy", W a s h in g to n
Q u a r te r l y 5 (primavera 1982), p. J04; N e w Y o r k T im e s , nov. J5, 1981, p. A17; nov.21, 1981, p. 7
36. Thomas C . Bmncau y Alex NiacLeod, P o l i t i c s m C o n te m p o r a r y P o r tu g a l
(Boulder, Colo.: Lynne Rietuier, 1986). pp 119-26; W a s h in g to n P o s t , enero 29, 1984, pp. A17, A24.
37. N e w Y o r k T im e s , marzo 11, 1990, pp E3, B21; septiembre 18, 1990. p. u ; T im e , marzo 26. 1991), p. 26.
39. Bru.--.eau y MacLeod, P o li t ic s i n C o n te m p o r a r y P o r tu g a l , p. 24. Véanse, i-n geiH-r.il, Jos caps- I y 6, y Walter C. Opello, ) r „ P e t i t ,g a t 's P o lU w a l D e n e ! y v n n t : A C o m p a r a t iv e A p p r o a c h (Moulder, Colo.: Westvicw Pi. ... prrt.5) 7
39. N e u r Yorfc Tim es, septiembre9,1990, p i, .. ■ . - hi, .. All n»wu22. 1991, r . A17

Notos 303
40. Henri J. Bar key, "Why Military Regimes Fail: The Perils of Transition", /Iru/ed Forres a n d S c c i r l y 16 (invierno 1930), p. 187; N e w York l i m e s , Julio .V F'h,' p. AS; diciembre 4, 1990, p. A13; /ro'iom.M, julio 4, 1987, p. 47.
41. Víase en general, Diamandouros, "Democratic Politics in Greece", i n N o n M e d ite r r a n e a n D e n io c r a c ie s ^ c o m p . Pridham, p. 60; Constantine P. Danoponlu-., “From Balconies to Tanks: Post-Junta Civil Military Relations in Greece“, ¡ e u n m t
o f P e i ¡H eat m id M i l i t a r y S o c io lo g y 13 (primavera, 1955). pp. 91, 95; Mrl I nt<v 1 "Prospects for Di r.Kvr.itic Consolidation", p. 134; Paul Hoywocd, "Spain HI June 1987“, G o v e r n m e n t a n d O p p o s i t io n 22 (otoño 1987), pp. 397-98. Danopoutm usa la metáfora del palo y la zanahoria para describir la política mili’.u de Kara i na nils y Papandreu. »
42. Shubert, A r m e d T e r c a in S o c i e t y 1C, pp. 535-37; Marlin C. Needier. “Legitimacy and the Armed Forces in Transitional Spain" (trabajo prep.va •" para la Reunion de la International Political Science Association, Rio do Jam im, agosto IU-14, 1982). p. 16.
43 i n l e r m i i w a t H e r a ld T r ib u n e , mayo 30, 1990. p. 5; Neto York Times, m.uzo31. 1992, p A4; T i m e s (Londres), marzo 2*), 1930, p. 13.
44. Danopoulos, "From Balconies to Tanks”, pp. 91-92; Salvador Gln-i "Southern European Socialism in Transition", en N e u r M e d ite r r a n e a n l i e v n x r a ir* conip. Pridham, j>. 151; N e w Y o r k T i m a , marzo 31, 1982, p. A4.
45. Citado cn N e w York T im e s , julio 22. 1989, p. 3.46. "On the Edgeof Europe A Survey of Portugal", E c o n o m is t , junio >!, I*»sl
p. 7.47. N e w Y o r k T i m a , octubre 28, 1983. p. AS; enero 24, 1984, p. A2; I .....
11 ond res), marzo 2d, 1990, p. 13.48. Danopoulos, "From Balconies to Tanks", p. 93; Zagorski, "Civil M it u v
Relations". p 424.49. Danopoulos, "From Balconies to Tanks", p. 89, Theodore A. Civ.iloumh
y Pródromos M. Yaiuiis, "TheStability Quotient ot Greece's Post-1974 I X-mm ralle Institutions", ¡ c n m e t O f M o d e r n G r e e k S tu d ie s 1 (octubre 1983). p. 3É6; N f t r Vi'l Tim«, enero 15. 1989, p. 6; E c o n o m is t , enero 21, 1939, p. 40
50. Danopoulos, "From Balconies to Tanks“, pp. 89, 93; N e w Ywl I.....m a r z o 3 1 . 1 9 8 2 , p . A 4 .
51. N a o York T i m a , diciembre 6. 1990, p. A14.52. W'asftHi.ilori P o s t , mayo 5, 1934, p. A17; W a s i i in g tc n P o st N a t i , ’n i l VVr. M»,
noviembre 9, 1987. p. 17. Juan dc Onis. "Brazil on the Tightrope T. . II )imoer.icy". F o r e ig n A f fa i r s 63 (otoño 1989), p. 128, N e w Y o r k t im e.-. Juitlo I11P A9; Tzvctnn Todorov. "Post-Totalitarian Impression", N e w R e p u b lic , |amo 1990, pp. 23-25; N e w Yo>k T im e s , noviembre 9, 1990, p. Al, AIM.
53. Peter McDonough, Samuel 11 Barnes y Antonio López Pina, "Ti e t '•rovvlli n l Democratic Legitimacy in Spain", A m e r ic a n P o li t ic a l S c ie n c e R e i . 80 pii. mbit1 1986). p. 743; N e w Y o r k T i m a , mayo 7. 1989, p. 2F, Thom#« < Bn im ■.Popular Support lor Democracy in Post-revolutionary Portugal RcmiII« Iroin a
Survey", m In '..... h M n U - tn P o r tu g a l T h e K- 1d u tu n a n d H , I ..... - / u r n , 1*lump» I aivn n> ■ ■ ...... i nn y Douglas I. Wheeli-i (Madnoii |lim n -iiv ol Wl*run'.ln Prui« I " >i pi '1 ti M itlinto-l 'l’ro»pr. I» loi I >■ unit Mil«I .III» l .l.ll u.l | I t '
f.| la in !•........... |u , . i | lit - p ' mio 'un Muilm I Ih'inn.... ..

304 La lorccra c a
Developing Conn lues. Facilitating and Obstructing Factors", en F te n te m n i th e
W o r ld : P o li t ic a l R ig h ts a n d C i v i l L ib e r t ie s 1 9 3 7 - 1 9 8 3 . comp. Raymond D. Gaslil (Nueva York: Freedom Mouse, IvSS), p. 231.
55. 1 ¡nz y Stepan, "Political Crafting", en fViwnacy i;i li:c A m e r ia t s . cúmp. Pastor, pp. -16. 58-59, y l.kk.m Zimmerman, "Economic and Political Reactions to World Economic Crises of lire 1930s in Six European Countries“ (trabajo presentado en la convención do la Midwest Political Science Association, Chicago, abril 10-12, 1986), p. 51, citado en Linz y Slrpan, "Political Crafting", p. 46; Robert A. Dix, reseña do libros, A m e r ic a n P o lit ic a l S c ie n c e Reive:e S3 (septiembre 19S9), p. 1055.
56. I ¡nz y Stepan, "Political Grading", cn D e m o c r a c y in th e A m e r ic a s , comp. Pastor, p. 49; McClintock, “Prospects (or Democratic Consolidation", p 127.
57. Enrique A. Baloyra, "Public Opinion and Support for Democratic Regimes. Venezuela ¡973-1983“ (trabajo presentado cn la Reunión Anual de la American Political Science Association, Nueva Orleans, la., agosto 29 - septiembre 1,1985),pp. 10-11.
58. Makram Haluani, "Wailing for the Revolution: The Relative Deprivation ■I the J-Curve Logic in the Case of Venezuela, 1965-1969“ (trabajo presentado en
la Reunión Anual déla American Political Science Association, Atlanta, Georgia, agosto 31-septa-¡obro 3. 1989). pp. 9-10.
59. McIXvoiigh, lia ores y López Pina, “D-mocratic Legitimacy in Spain“, p. 751.60. Estas cifras n-l.ilivas .i l.i economía y a la opinión pública han sido to
ntadas de Linz y Slepan, "Political Crafting", en Diíiirocmcy i n th e A m e r ic a s , comp. Pastor, pp. 43-45.
61. Véase Guillermo O'Donnell, "Challenges to Democratization in Brazil", W o r ld P o lic y j o u r n a l 5 (primavera 1988), pp. 281-5;»
6? McDonough, Barnes y Itópez Pina, "Democratic Legitimacy in Spain", pp. 752-753; McClintock, "Prospects for Democratic Consolidation", p. 140.
63. Sobre estos y olios cambios que se produjeron en la cultura política alemana, véase Kendall L. Baker, Russell J Dalton y Kai Hildcbrandt, Cerní,m y T r a n s fo r m e ,! : P o li t ic a l C u l t u r e t t i t d ¡h e New P o l i t i e s (Cambridge: Harvard University Press, 1981), p a s s im pero en especial el cap, 1 y pp. 273, 287; David P. Conradt, "Changing German Political Culture", en 'DieC iv ic C u l tu r e R e v is i te d , comps. Gabriel A. Almond y Sidney Verba (Boston: Little, Brown, 1980), pp. 212-72, y "West Germany: A Remade Political Culture?" C o m p a r a t iv e I h d i t ic a l S tu d i e s 7 (julio 1974), pp. 222-38.
64. Baker, Dalton e I iildcbrandt, G e r m a n y T r a n s fo r m e d , pp. 68-69,285; Warren M. Tsuneishi, f a m e s c P o li t ic a l S t y l e (Nueva York: I larper, 1966), pp. 17-21.
65. h i le r n a U o n a l H e r a ld T r ib u n e , mayo 10, 199:), p. 1 ; mayo 16, 1990, p. l; mayo 21,1990, p. 2; T im e s (Londres), mayo 11. 1990, p. 10.
66. Véase Juan J. I.inz, "The Perils of Piesidenlialism”, j o u r n a l o f D e m o c r a c y (invierno 1991), pp. 51-70, y los artículos conexos dc Donald Horowitz, Seymour Marlin Upset y Juan J. Linz, jo u r n a l o f D e m o c r a c y 1 (otoño 1990), pp 73-91
Capdulo 6: ¿Hacia dónde?
I S e bal arA información útil m / ■ e , " i i / p l o - m b t i - i ( | l | | ,
d m . nbrir 24, l**H8. pp id 66. rii;n«Ul > I ' I" p •

Kola» 305
2. E c o n o m is t , mayo 6, I960, p. 34, noviembre 11, 1969, pp. 40-41: T i m a (Lon- dies), abril 12. 19», p. 12; T h e O b s e r v e r , mayo 29, 19». p. 1».
3. T im e s (Londres), abril 24, 19», p. 11,4 Véan« secretario james Baker, "Democracy and American Diplomacy"
(discurso, World Affairs Council, Dallas, Texas, marzo 3(1,1990) y las observaciones d<* Ronald Reagan a la English-speaking Union, Londres, citadas cr. Nen> Y o r k
T u n e s , Junio 14, 1969, p. A6.5. Stan Scsser, "A Rich Country Gone Wrong", S e z o Y o r k e r , octubre 9. 1969,
pp. 80-84.6. S e n 1 Y o i k T im e s , diciembre 28, 1989, p A13; l i l i e r / i a l i m t l H e m 1,1 T r ib u n e ,
mayo 12-13, 1990, p. 6. »7. Times (Londres), mayo 27, 1990, p. A21; T im e , mayo 21, 1990, pp. 34-35;
Daffy Ti'.li'tv¡,!i|‘li, marzo 29, 1990, p, 13; S e t o Y o r k T u n e s , febrero 27, 1990, p. A10; abrii 9, 19», p. A(>.
8. George F. Kenmn, T h e C k u d o f D a n g e r (Boston: I ittlr. Brown, 1977), pp. 41-43.
9. Véanse William Wallace, T h e T r a n s fo r m a t io n o f W a t e m E u r o p e (Londres: Royal Institute of International Affairs. Pinter, 1990), pp. 16-19, y Michael Ho- waid, "The Remaking of Europe", Survival 32 (marzo-abril, 1993), pp. 102-3.
10. Yu-sheng l.ln. "Reluctance to Modernize: Tnc Influence of Confucianism on China’s Search for Political Modernity", on C o n fu c ia n is m a m i M o d e r n iz a t io n : A
S y m p o s iu m , comp. Joseph P. Liang (Taipei: Wu Nan Publishing Co,, 1987), p 25. Para una interpretación diferente do losdeivchos humanos y del gobierno de la ley en la tradición confucianista, véase Stephen B. Young y Nguyen Ngnc I luy, Tire T r a d i t io n o f H u m a n R ig h ts in China ami Vietnam (New Haven: Yale ('<«!> i lm International and Area Studies, Council on Southeast Asia Studies, 1990). So-.iw non que hubo una dualidad de virtud y poder en la tradición confín iimint.i, p< i*> admiten que el poder se fue concentrando cada vez más en los tiempos m-»h i nos.
11. Véanse Daniel Kelliher, "The Política] Consequences ol China's Reforms". Oiavr.ilivr Pciilics 18 (julio 1986). pp. 488-90, y Andrew ). Nathan, Chinese Deimx/acjf (Nueva York: Alfred A. K:\opf. 1983)
12. Ecoi.’iwiisl. abril 23, 1958, p. 37; noviembre 5, 1988, p. 35; N e to Y o r k T im e s ,
mayo 20. 1982, p. A2; julio 10, 1988, p. E2; Ian Durum,i, "Singapore", S e t a Y o r k
T im e s M a g o - i r é , junio 12, 1988, p. 118.13. Ludan W. Pye con Mary V i . I'yc, A s i a n P o w e r a n d P o litie s : T h e C u l tu r a l
D im e n s io n s o f A u t h o r i t y (Cambrid ge: Harvard University Press, 1983), pp. 232-36.14. iVi-íc Veril T in te s , diciembre 15. 1937, p. A14; Gregory Henderson, K aren:
f e PoJiíics o f th e V o r te x (Cambridge: Harvard University Press, 1969), p. 365.15. E n u n m t /s l , enero 27, 1990, p. 31; N e w Y o r k T im e s , enero 23, 1990, p- l.16. Coh Chok Tong, diodo en Neat Y o r k T im e s , agosto 14, 1935, p. A13.17. Lucian W. Pye, "Asia 1986 — An Exceptional Year", Freedom rit I s s u e 94
(cnoiwlebri ru 1987), p. I í1 '* Irm-.l ( '.i Pm i "llptii'in Impeiinlism", Mi. N e w R q u tb l ie , mayo 22,1989,
|,|, . i i , | Mu i i-, I l.iin iin-1 l’i *i al Vain, In Saudi Arabia, u i I S y i i > A t I l i e I m l I m 3 I t ( t m I «» !>• * l ' ( T V ) , p p 6 i 7
l i • . . i |iiti<i I Ihi I'm * .i- 11 , .ti uv«i it,' i*«..... !-•• .. ....... . ii (-••ni i uMinii i

30G La tercera ola
véase Malinaz (spatwini, ‘The Varieties of Muslim Experience", W ils o n Q u a r te r ly 13 (otoño 1959), p. 63*72.
21. World Bank, W o r ld Deivr/jj»t«nl K.?wf 1991) (Nueva York: Oxford University Press. 1990). pp. 8-11,16,1(0, y Su b - S a k a n w A fr ic a : F r o m C r is is to S u s ta in a b le G r o w th (Washington: World Bank, 1990).
22. Estas y las siguientes cifras <lcl PNB per eftpita y las tasas de crecimiento del l'Nli v cl PB1 proceden de World Bank, W o r l d D f i r l o y n w / i l R e /w r i 1 9 9 0 , p. 175- SI

INDICE TEMATICO
Abertura 31, 74, 129-30, 133-4Aborto, Iglesia Católica y 252-3Abugattas, Luis 94-5Acción Democrática <AD) 159-6'DAcción Popular 162-3Acta abarcativa Antl Apartheid, EVAy 95-6Acta de Instituciones Financieras Internacionales de los Estados Unidos, enmienda sobre derechos humanos al92Acta de los listados Unidos de Mutua Ayuda, enmienda sobro derechos humanos al 91Acia de lus Estados Unidos sobre ayuda exterior, enmienda sobre derechos humane» al 91 Acta Sudafricana de espacios guípales 175-6Acuerdo Nacional chileno 86-7, 146- 7Acó. idos de I leí .Inkt 90, 14l>-7 Aciii (dos de la Me .a Redoivia, pola c m I d \ lÜfi-f'. IM-7. 161« »Al > (Aii ■■ i IS iiiix «.tu. i) IV< r.l) Aihi'n I la.ltil 'il 9tt 'I 14 I ’•Atga....un *1 IAl,v«na, Hii. iM mi I
Africa, marxismo lenui. un ■ u r. I cristianismo en 167-8, nifluen.ii lalos EO.UU. en 170-I, I7l i II..........ción en 172-3; influencia lian, i » i un257-S; soportar el aulnrítn...........sahariano 264-5, crecii....uto >.......mico en 273-9, 282, PEN | * ■ .«| 1 • en 278-9; obstáculos a l.i denu« rail zadón en 231-2Agencia de Información* , de |.. i lados Unidos 93AID (Agencia para el I). m i ■ ln tenuicioivil, EE.L'U.) 9.1 I Albania 36-7, 102-3; denme iail/a, ton de 172-3; apertura de 1K¡> 1 Alemania occidental 237 H, ;n i n .' democracia en 31*2, 49 dlsl'uln.m relacionados con el petróleo en M>, y la Comunidad Fmo|vi hv, ayu 1« a Portugal de90; 0 >«no “| u • i. .. 135-6Alemania, na/.i«nK> m II JB260 I; democracia en 'al I. y la ,u idi pn-'.i,'.n 232 1, ........................i e n2 »7 8. imi/ii a.. mi le 2líe7, i ■ f*mi oí .................. « ip il. Al*....... .i •"< n i * n l . r i
AWllMI.ni elWnlal. I'l»■ 6M.M» Ifble» . o

308 La teroera ola
35-6; PEN p«r cipila do 69-9, 244-5; democracia en 76-7, 249-50; Unión Soviética y 88-9, 135-6; emigración a través de 90-1, 135-6; colapso comunista en 91; democratización do 97-8, 101-2, 102-3, 113-4, 137-8, 138, 189- 90, 185-6; e Ideología, 115-6; como "pariente pobre" 135-6; protestas masivas en 137-8, 186-7; desmovilización niüilfli en 137-8; revolución en 154; violencia gubcr- namental en 161-3; violaciones n los derechos humanos en 209-10; tvW ta m b ié n Honecker, Erlch. Alfabetismo, democracia y 42, 46-7, 69-70Alfonsfn, Raúl 72. 104-5,138, 249-50, 265-6; v los militares argentinos 101, 219-20,220*1. 221-2; 222-3; 224-5; 225- 6; y violaciones a les derechos humane» 196-9, 199-200, 200-4, 207-8; golpes resistidos por 212-3, 227-8 Alianza Democrólica chilena 146-7 Alianza Nacional Renovadora (ANR) 162-3Alianza Popular Revolucionaria Americana (rítate AI'RA)Alianza para el Progreso 9J Alianza malaya, Ponido de la 272 Allende, Salvador 272 Almond. Gabrtet 44-5,57-8,98-9,141- 2Alvaro/, Gregorio 144-5 América del Sur, retroceso de la democratización en 33-4; represión en 64-5; íóise írwiWAi Argentina, Bol i vía, Brasil, Chile, Colombia, Potador, Paraguay, Perú,Surinam, Uruguay y VenezuelaAmérica latina, autoritarismo en 32-3, 61-5; clase media militante de 75-2, democratización en 76-7, 121-2; obispes católicos romanos de 78-9; efectos de la democratización española <-n 103-1; regímenes militares de 105;desilusión con la democracia en 229-30; influencia de los listados Unidos en 251-5; golpes en 259-60,2686, Ar». r. ra central, M«-da». Amri a del ' ■ n
Americana, revolución 29-30 Americana, guardia 212 Arniguismo, dictadura v 62-3, 10?-9 Amnistía 194-5, 195, 206-9; en Chile 193,195-6,196-8; en Uruguay 194.201- 6, 237-8: en Brasil 195-6; en Guatemala 196-7, 197-8; en Turquía 196-7: revocada en Ja Argentina 198, 2M-1 Amnistía Internacional 94-5, 193-4 Andropov. Yuri 123-4 Angola 279-80; apoyo de los Estados Unidos a les rebeldes de 93-4 Anticomunismo 57-8; el ejército de I rana» y 219-20; de militares argentinos 220Antigua y Barbada 51-2 A p t r t h e U 36-7; 96-7, 128-9. 174-5, 186; EVA vs. 95-7; rechazo internacional del 143; compromiso del cuerpo de oficiales sudafricanos con el 220: tita
l a m b a n Acia de Espacios guípales; leyes de circulación Apertura 127-9AFRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) 32-3, 132-3; militares peruanos es. 157; adaptabilidad del 156-9,160-1; colapso del 162-3; político fiscal del 239-40; Míase fumí-íén García, AlanAquino, Benigno 34-5, 172-3, 184-5; asesinato de IC1-2, 166-7; no violencia de 1RH-9Aquino, Corazón 72, 86-7,104-5,167- 8, 182-3, 184-5, 227-8; apoyo de lo» EE-L'U. a 139-9, 214-5; Frente Democrático Nacional v s . 175-6; no violencia de 189-9; placa para Mareos de 198; y violencia de Marcos a los derechos humano* 207-8; y militares 219-20,224- 5; insurgentes comunistas rs. 221-2 Arabia Saudita 66-7, 70-1 Aral, Zebra F. 287 n. 18 AN'R (Alianza Nacional renovadora) 162-3Argel: a. liberalizaclón en 36-7, 256, elecciones en 164-5, 167-8, 1720,274- 7; boicot rlt\Mi-na rio rn IV 3-4 alud ivonómka de < <‘ t 'J to I ................. . « n i
leu I n-iite .1. '.di .i, i.i«> i Un... i

Ino«o lomfti -o •■»
Argentina, democratización de la 22,30-1, 49-50, 101,101-3, 164-5; autoritarismo en 31-3, 248-9, 260-1; ínlen- los de golpes en, 31-2, 32-3, 211-2, 212-9, 259-60; v f o s t (itmbiAi rebelión do Semana Santa; democracia en 31* 3,34; oscilaciones políticas en 50,137- 3; disturbios económicos en 5S-9,61- 2; guerrilla subversiva 61-2; 180-1; represión en 61-2 litase ta m b ié n Argentina, violaciones a los derechos humanos en; alfabetismo en 69-70; F'BN per cópila en 69-70; opciones políticas en 72; Iglesia Católica en 79-83,; Juan Pablo 11 cr. 85-6; «foWis'iwtvil militar en 113, 220, 221, 222-3, 2234; liberali/ackVn en 128-9; violaciones a los derechos humanos en 138, 193, 193-203,20i)4, 206-8; acuerdo político e n 160-1; gobierno Interino de 193; y Chile 221-2; y Cuan Bretaña 221-2; v é a s e ta m b ié n Islas Falkland y archipiélagos de islas del Sur después de la guerra; inflación crónica 226-9; elecciones 240-1; Influencia extranjera 246-7; derrota militar; v é a s e Islas Falkland después de la guerra; v ía s e
la m b ió n Aiíonsín, Raúl; Pignore, Rey* raido; Islas Falkland; Mencm, Carlos; peronistas; Sóbalo, Ernesto. Arias, Carlos 19, 127-8, 134 Aristocracia, 26; democracia y 46-7 Ams, cardenal Paulo Evaristo 33-1 Ash, Tlmothy Gastón 85-6,101-2,161- 2Asia, influencia de los EE.UU. 254-5,179-80, 182-3. 292 r 81; influencia china 261-2; autoritarismo en el este de 264-5; golpes en 266-6; crecimiento económico 278-9; obstáculos a la democratización en el este de 281-2 A - iiinaios por parle del lisiado I I) 4, 181. 19.1. 193 4.204 5; de adivina« católic os hí-.lA i.ili os, «od.iliKarii.t 1 2 1 4 , 172 1. in «-! Pili lamen lo I ' I 1A-.......... I de Al l í 214-8A - • ........... I o í . . , - i , a......... I lio.i .*«., u. ;s.
Ataturk, Musíala Kcrnal 275, r'.i a ta m b ii 'i i kcmallsmo Aung San Suu Kyi 167-8 Australia 48-9Austria, Hitler y 31-2, demevro. -am31- 2, -49-53, 51; y la gran depresión 232-3; y la Comunidad Euiop-a ."-I Autoritarismo 49-50, 257-8, y i ’ tarismo contrastados 26; bui.«. i.ui. .32- 3,334,108,260-1; descolore/a ..y 334; "ventajas" del 37; ecnnnrela y 44-5,65-6; democracia y 61-rV y I limidad 53-4, 54-65, 231-1, Iglesia Católica 534, 77-B, 79-SO, 81 I americano, 69-70; comunid.nl .Ir re rocíos y 72-3; de la Iglesia Cali-I ..l 76; la Iglesia Católica y 77-8, Ai M; Comunidad Europea f- 89-'x’. r n liria del 107; militar 106-91, II,' I 116 6, 120, 122-3, 219-2 v,.imh m. . .1. I 103-17, 2614; y reforma 171 I»« I. berallzado 1244 3»; -l>i-i.*■•»»«ullraconservadin-. dol 17' ■ ’ snln*rabil idad del 140-1; v disentí» IV, revolución v s . 176-8, 18 *, 11 \ n-l» >•• m como instrumento del >8 9. |i«i » 187-8; l é a s e l.re.'i: •: nadnam» dela muerte; retomo al l i o , O I i n blenus del 192, 229, nostalgia ,..i el229-31,235-6,236-7; viola*...... d. lo«derechos humanos d»-i 191 .'Ir >7*i n 3; oligárquico 2634; perMUttkiti del 263-6; lecnocritica 2t>3 87. r .- im* b ié n dicl.ntura, fascismo, re no - ••■ leninismo, M.ililan -mo Avcroff, Ev angelí i-i 2?)Ayatollah, uW Khomeini Aylwin. Patiíck» 158-9, iv n . i el profesional-nu> del i ¡Cii lAyub Khan 230-1
líala», Jaitta'i 230*1Ha Ir unes falo lOrlodo«a* .......alenlo« 257 N; di-ni.viali/.e lón in I»* 7».' 8; t-i'.»«i* ta m b ié n Albania IhilgaiM, I , • • ' I | l l» M l | | l > IV f" | -"> 1 u ^ n n U i U
lialnyia I »• H1 70 IMIIVI-. ...»-do« m i M 9 .........a.

310 La tercera ola
pluripartldistas en le® 34-5; n w í ¡mu- b ié n Estonia, Latvia, Lituania Banco», corrida barrearía argén lina 42; griegos controlados militarmente 221; Banco Mundial 257-8 Banzer, Hugo 170 Barbados 33 Bornes, I larry 93-4 Battle íbáftez, Jorge 147-8, 207-8 Balaguer, Joaquín 86-7, 172-3 Bdaúndc Terry, Fernando 265-6 Bélgica 232-3 Bélico 51-2Bentlwm, Jeremy 48-9 Botanoourt, Róntulo 265-6 Bhutlo, Benazir 167-8 Bignone, Rcynaldo 137-S, 138-9. I SO- 1, 198; y la amnistía 200-1 Biscndra, King 256-7 IKanco, partido uruguayo 204-5 Bolivia, democracia en 34, 219-50; oscilaciones políticas en 5D; PBN per cápita en 67-8, 69-70; alfabetismo en 69-70; EVA y 94, 95-6, 96-7. 246-7; democratización en 101, 141-2; protesta» en 142-3; revolución en 153; acuerdo político en 156-7; fraude electoral en 170; violencia política en 179; inflación crónica de 228-9; pobreza de 223-9, autoritarismo en 248-9 Bollen, Kcnneth A, 66-7, 284 Bolcheviques y la Revolución de febrero 18Bosch, Juan 265-6B06worlh, Stcphen 93Bolha, P. VV. 111-2, 123, 130-1, 143,171-2, 174-5; reformas de 128-9Botha, C. F. 148-9Bosticaría, democracia en 33, 49-50; democratización de 47-8 Burguesía, democracia y 46-7, 48-9; protestantismo y 76-7; p s . autoritarismo 136-7; «irse ta m b ié n clase mediaBrasil 61-2; democratización del 19,22, 47-8. 49-50, 101, 120, 120-1, 123-5; democracia m 31-2, 34, 169-70, 249-60, golpes en 31 2,32 3, 72. y al- rima 34 i » m dacliiOi n |-.i'iliia » 50 n - . . i • i . >< ■ | ■
sidencial en 56-7, políticas anticomunistas de 58; dependencia petrolífera de 53, disturbio» económicos en 59-60, autoritarismo i-n 69-70, 248-9, 260-1; alfabetismo en 69-70; PBX per rápita <-n 69-70, 244-5; "milagro económico1' en 72 , 73-4; clase media de 72, empresariado de 72-3; PBX de 74- 5; Iglesia Católica en 77-8, 79-80, 81-3, 83-4; teología de la liberación 81-2; crítica internacional de 836: Juan Pablo II en 85-6; y Portugal 99-10:); procesos de transición en 112-3; liderazgo militar en 113; n-presión en 123-4, 294 n. 38; reforma en 127-8, 129-30; nueva constitución para el 131-2, elecciones en 168-9, 174-5; i-;, terroristas180-1; movilizaciones masivas en 186- 8; violaciones a los derechos humanos en 193-4,207-8; cstiibiisbut'iil castrense de 215-6, 216-7, 217-8, 218-9, 221; desilusión del sistema democrático 229- 30; inflación crónica en 228-9: Influencia exterior en 246-7; v é a te ta m b ié n Collor, Fernando; Figueircdo, Joao; Geiseí, Enresto; Golbery do Coulo e Silva; general; MDB (Movimiento Democrático Brasileño); Medid, Emilio; Sorbonne Group Brczhnev, Leónidas 116-7, 1234 Doctrina Bre/hnev 94, 97-8 Bretaña, tv’use Gran Bretaña Británica de, Acta de reforma 57-8 Bruneau, Tilomas C. 290 n. 48 Bryce, James 30-1, 37-8 Brzezinski, Zbigniew 37-B Budismo, democracia v 75; en Corea 75-6Bukosvky, Vladimir 92 Bulgaria 160-1; totalitarismo en 31-2; elecciones en 35-6, 116, 164-5, 165-6, 167-8; democracia en 51-2, 249-50; democratización de 52-3, 101-2, 243- 4,256; PBN per rápita en 68-9, 244 S. dase media débil de 72-3; rrpmíón en 91. distensión soviética m ‘<7 « romunk-H 114 ! mlliii-m t.i i-xk in-i i i 244-5, iva-i-tmiil-ii'« Mlmln-o (*• «■ • /h |v l» i, liklm

Indico tomistico 311
Búlgaro, partido comunista 164-5 Burocracia, gobierno de la 26; Pifase ta m b ié n autoritarismo burocrático Burma, régimen militar de 50; clase media débil de 72-3; movilizaciones pro democráticas en 105-2, 255-6; libe ralización en 128-9; represión en 179,181-2,182-3; influencia de los EE.UU. 254 6; autoritarismo de 179*80; liderazgo de 265; t-Attí ta m b ié n Myanmar Bu mira m, YValicr Dean 284 n. V Bu sh, George 93-4, 253-5 Butlielezi, Mrngosulhu 149-9, 185-6, 188-9Bielorrusa 268-9
Gaetano, Marcello 17, 18. 105-9; reformas de 115-1-5; exilio de 138; calda de 214-5; nostalgia por 230-1, 235-6 Cambovaj apoyo norteamericano a k>s rebeldes en 93-4; agonfas pelíti cas de 265 Camerún 279-ft)Camp Craeme (P. I.), revuelta mi.itar e n 8 7 , 1 8 3 - 4
Canadá, democracia en 48-9; disturbios relativos al petróleo 58 Capitalismo, protestantismo y 76-7; activistas católicos w. 81-2; aceptado por los socialistas españoles 157-8 Capitalismo, socialismo y democracia (Schumpeter) 20 Cárdenas, Lázaro 57-8 Caribe, colonias británicas en el IC9- 10; democracias del 246 n ; influencias de los EE.UU. er. el 254-5; crecimiento económico en el 278-9 Carlucd, Frank 93 n.Carrero Blanco, l.usl 127-8 Carrillo, Santiago 132-3 Carter, Jimmy 92, 93, 94. 98-9, 253- 4; compromiso con los derechos humanos de 93-4. Vó-7, 193-4; como monitor inleiMíionat de comidos 170( . nntndo Inl...... >d prohibiciónd.. •- Util .( ............. 1C • mi a V
Catedral de Muongdong, como • u bolo de la democracia coreana 75 (• Castro, Fidel 6t-5,253; logros de 21/> 7 Catolicismo v é a s e ta m b ié n Iglesia Ortodoxa Oriental; Iglesia Católica Ro manaCeauccscv, Nicolai 108-9, 165-6, 151, ejecución de 134-5,138,139-40,198 9, 206*7, 256*7; caída de 164-5 CEBBs (Comunidades Eclesiástica-. Brasileñas de Baso) 79-fifl Clill (Comunidad Económica Europea) 89, 246-7Censura 21, 25; liberallzaclón y 73, modificada bajo Gorbachov 129 Cenlroamérica, activismo en 77-8; teología do la liberación en 81-2; derechos humanos en 193-4; EVA y 274, v é a te ta m b ié n Bélico, Costa Rica, 11 Salvador, Guatemala, Honduras, Ni curagua, PanamáCentral de Inteligencia, Agencia, i ó, Si* CIACerezo, Vinicio 178-9, 196-7 Chamorro, Violeta 156-7, 164, 167-5, 263-4 como ministra de Defensa . 22- 3Charter 77-8, checoslovaco 90-1 Checoslovaquia 183-4; Hitler y ti : dominación soviética de 31-2, H1 elecciones en 356,168-70; dem* «mui en 50-1,249-50, autoritarismo en I« •< PBN per cápita en 68-9, 244 5. d* n • crallzación do 88-9,97-9, 101-2, IB.’ \,113- 4, 141-2, 189*90,195-6; o ........ ............. .............114- 5: protestas masivas m I > ' 8. re presión im 142-3, 191-3; Ir» ■.paso en 137-8;acuerdo políticoen 151 \ pit* n> por violaciones a los deredv *. Kunwi rosen205-7; y CEE246-7; y l.i Cn"»i r.ldad Europea 252-3. Vói-' 6h*i6 i'm Havel, Vaclav; Jakos, MíUh Chcmenko, Konstantin IVI I Chlang Ching-kuo 104*5, 116. ' I Chlang Kai-shek 123-4< hile 356,93 4, 145-7; gol.......... ' »30-1; demco.it /.• innen '«• ’ •" 4, 122 t dem*» nu la eli 31 t ' • 4 71"' iiltii «'ti ' i * rn 6‘* ñl I I'M |—r


3 H La lettura u¡a
a la 112-189, 191, ¡ fía s e ta m b ié n reemplazos democráticos; transformaciones democráticas; traspasos democráticos; variaciones de la 10?; acuerdo y 159-60; consolidación de Id 190-2. 194-5, 214-5, 227-50, 253-4, 258-9; problemas de la 190-1, 227- 43.247-50; y pobreza 192,228-9. 281- 2; y el gobierno do la ley 194; desen- gaño popular en la 229-31. 235-16, 238-43; aprecio público de la 229-43; y legitimación 231-3, 250-7; estabilidad de la 232-4, 236-7, 285 n 17; enemigos de la 250-7 (pArce ta m b ié n
autoritarios; dictadura; totalitarismo), parlamentaria ¡«i. presidencia- lista, 248-5D; v s . comunismo 253-4, identificación de las listados Unidos con la 255-6 (< n ; y cultura 266-7, 27«; oomo privilegio de "occidentales solamente" 266-7«; Islam y 275- 7; y elecciones ( v é a s e elecciones, como centrales para la democracia); tuVísr ta m b ié n democratización; olas de democratización Democratización 13; y liberalizaclón contrastadas 23; los temas de Ja 27- 40, efecto "bola de nieve" de la 42-3, 54-5,98-104, 256-B, 275-6; procesos de la 44-5, 107-52, 153-4; desarrollo económico y 65-75; religión y 74-87; influencias externas do la 87-99, políticas de la 116-7, 131-2, características de la 153-89; acuerdo y 153-61; costo humano de la 177-80; r»Jii!'/ísfi«icn/s militares y 20-Í-28; causas de la 247, 251-59; futuro de la 251-259; problemas de la 258-9 {iv'jsf t a m b i é n
autoritarismo, regreso al); futura 263- 82; obstáculos a h 264-82; pobreza os. 273; olas de (tt&isr olas do democratización); v é a s e l a m b a n democracia; olas de democratización Deiig Xian l*ing 74-5, 113-4, 128-9 Departamento de Estado de los listados Unidos 93 nDerechos Humane)«, listados Unidos y los 53-4, 91-7; Igl. -ia Católa a y loa 78-9, 8I-?; )uan Pablo II y I.-* «6 -
Acta Final de Helsinki y ios 90-1; Europa comunista y los 90-1; CSCE y los 90-1; preocupación mundial por los 140-94; Turquía y los 253; v ía s e ta m b ié n autoritarismo, violaciones a los derechos humanos del Desempleo, crisis política y 5«; en Argentina 55-9; en Portugal 58-60; en Perú 59-60; en España 234-5 Desencanto, el 229-30 Diamond/ Lany 231-2 Dictadura 108-9, 241-2; derrocamiento violento de una, 116-7; duración de una, 134-5; relación entre milita- msy 210-ll;coimmal 244; tccnocrática 263-4; iVusr t a m b ié n autoritarismo; oligarquia: totalitarismo Dignilalis humanne pcrsonac 77-8 n. Dinamarca 89 Disenso, democracia y 38-9 D ¡ t lo t { a o , en Brasil 74 Di*. Robeit 232-3 Domínguez, Jorge 3’, 246-7 n. Dominica 51-2Drogas, como problema de los Estados Unidos 256Duarte, José Napoleón 34-5, 104-5, 178-91, 215-6, 265-6 Duvalier, Frarujois 111
Ganes, Antonio Ramalho 19, 34, 104- 5, 139-40, 216-7Económica, depresión, democracia y 50*1; crisis política y 58; gran 232-3, 261-2; ¡ i t e t a m b ié n inflación 50-1; recesión Ecuador; golpes en 32-3,124- 5, 24; democracia en 34, 247, 249-0-: democratización de 49-50, 93-1, 131- 2; oscilación politica en 50; alfabetismo en 69-70; PON per cápita en 69- 70; empresariado de 72-3; Estados Unidos y 95-6,97-7,246-7; resistencia a ¡a reforma en 129-30 Educación, democracia y 4ft 7, 53 4; desarrollo económico y 70 2; de los negrossudafrlo»>o«9n7,1 i’1« rn lo»Edad, ■ l .............i .0, . : i, . o < ,,rea 274 V i 6, ........
-

Indico temático 316
Efecto dominó ts’asc democratización "bola de nieve"Egipto» liberación de 36-7, 256; fuerza do la Hermandad Muslim en 276- 7; salad económica de 279-SO, 281-1; Ejército de la N'neva Gente (NPA) 63- 1, 133-9, 2-11;El Salvador democracia en 34-5, 51- 2; insurgentes de 64-5, 17S-6, 178-9,155-6. 227-8; PBN per cápita en 67-8, 69-70; alfabetismo en 69-70; actiyismo católico en 82-3, 83-4; Juan Pablo II en 85*6; Estados Unidos y 91-4, 94. 95-6,96-7,215-6; golpes en 94; democratización de 141-2. 215-6, 243-4; elección« en 175-6,191; «toM/sJimmí militar de 217; pobreza de 254; oíase ói'i.-Ucít Dnarle, J■ >--é Napoleón Elecciones 231-2, 24H-1; como centrales para la democracia 20, 21-4, 26, 29-30, 56-7, 57-8. 107. »61-2. 214-5, 240-1; fraudulentas 21-2.63-4,169-71; monltorco de 22,170-1; en gobiernos autoritarios 23, 161-2; naturaleza cíclica «le las 41; “sorprenderles", 162- 7, 177-8. 169-70, 170-1, 173-4; boicot de 163-4. 170-1, 90-1, 184; i h S j s c i ,v ii- l ' í f i t votoElites políticas, democracia y 45-6,46- 7Emerson, Rvpert 285 n 13 Emiratos Arabes Unidos 66-7 Empleo de negros sudafricanos 174- 5; v A i t i la m b U ti desempleo Encarcelamiento sin juicio 193 NPA (Ejército de la Nueva Gente) 241 Inosis, greco-chiprióta 62-3 Escuadrones de choque 184-5 Eslavos, temor de los griegos a los 89-90I .ilovcnia 69-70, 265-6, 268-9 Espada, liberalización de 19; democratización de 30-1, 73-4
l eutlallki'ui 4»> 7, 267-8 1 ld|l JM 3 1
1 ' ,,M
Figueres, José 26-5 6 Filipinas, autoritarismo en 22-3, 31, 50-1, 57-8. 25, 248-9, 265-6; dem<K a cia en 32-3, 33-4, 34-5, 49-50, 243 4 249-50, 269-70; dependencia del pe tróleo ile 58-9, 601; reforma en 58 deuda racional de* 58-19; insurgentes de 64-5, 153, 175-6, 178-9. 185-6, 227- 8; PON per cápita de 67-8; clase me dia militante de 72; empresariado «le 72-3; democratización de 76-7, 101-3, 137-8; activismo católico en 77-8, 87 3,83-4; 86-7; "izquierda cristiana" «I«' 79-80, teología de la liberación r:i 81 2; Juan Pjblo II en 85-6; Estados Uní dos >• 9.3-1, 96-7,212. 246-7; contr.nn snrgontes de 134-5; desmovilización militar en 136-7. 137-8; protestas masivas en 137-8,175-6>; elecciones en 170, 173-4, 174-5, 175-6. 176-7, muertes políticas en 179-&3; violeneia >¡u beroamentnl en 183-4; violación« - a los derechos humanos en 207-8; prs en 212, 260-1; t s i M h l t m a i i
lar «te 213-4, 221-2, 222-3; pobreza i 22R-9; v í a t e ta m b ié n Aquino» Bcn«n Aquí no, Corazón C.; Marcos. 1« rundo; Ejercito de la Nueva ti« (NPA); Sin, Jaime Finlandia 268-9; democracia en« Flanagan, Scott C. 57-8 FM1 (Fondo Monetario Inlern 95-6, 122-3, 257-8 I MI N (Fíente Faralumdo Maní L iberación Nacional) 241 Fondo Monetario Internacional ti 95-6, 122-3, 257-8 FP-25 (Fuerzas Populares 25 «le AL 214-5FPMR (Frente Patriótico Mar driguez) 186-7, 188-9 Francia democracia en 25; de tización de 3(1-1; sentimiento '■'«Králico rn 31-2; disturbios i i «ilnt i «i 1 1 petróleo en !>*
I I I i « «p .» 8-1. m i A h -a «le 237-h
«KHíl.11IM. | .vi

i - —? - " *
m ist i£ » a - r X ~ =£ 2 S 2 - sr -2 i 5? £ I è. è? - c * ? =~ V
= I. à
f -
i n i5 3 r“ j—- ?T
Î' u>— ._n5 « = ?
H > i ì¿ = ? i
| 7 3 I
- T-
«¡ « n ?=s.• * ; - Jj \ | a* - 1 '• < î" ~ zr L 3 ? ? ? ^ | .
- - ! • ? • ' ! I ?' ? ' ^ e- 5 i
¿■5 Iy r - 'wi Ñj sr- -i ? £ v¿ '• i*
2-*- — - - S.»- ì - 2 r ? *
?? ? g 5 Sí :- £r as- J è ?C.-c ?5? = •fi. ■< 'J_< SUr§-2 ?? =■ .0 S.Ui ± .
* P £ * 3. £ E | > §£ ?. — K g. = '- > -f*M - * ?
r?I l
s ?il^ =. a» a*
? 2 \S = ? r ». ¿ í áj. - » n ßi ___ =■
— c j»ò. “ = = *
a l 1 2 ?*£! ^ | | 8 3Ì aa» 3#
2Ci 5 r>Z
o <îa H <t - ' < 5 - = •-
c.2 r- o -
1 . ^
^ K« "T- 2*~ « Ù 3 _5S
» s I y ÏÏ“ <» (L>
i lX- 2 »” r »=- s =>1 V r i i — -i- «N -Wi7^ r,
ù. ù. c ~ S
? - KJ
73 ìì — 2 =- z B x B z
fc s e ? s
2 § Stf’ K» “ _i S
r '-J o
s sc? <J
| |o iC: ^s» SS. o
il
njr s -
« l |¿ 5 £ i
« .»2 2 5S
_ OONJ
2
1 fX -Vfrg-S ?? |3 2
M® è= :¿»? s5 ¿l ì3 8.^ £- 'Û i
l i m i l i* £ 2 : ? 3 = -C2 =
S 3 f . -
> 5 ' 3 Í— V r” — Ù_ »-k i s ì - 3 s 's ..;!-= à s w ì ? 2 >a
3 h è * Î . s
? ?
PS 2= ET g-< Q£ -y>%2
g ? « í»s $
*sH
Oc-&foG>

318 La toreara ola
5; favorable al t íb iU M im e til 79 -82 , regímenes represivos t>*. 82-3; autoritarismo í*í 88-9; en China 102- 3; y acuerdo democrático 157-8; española 157*8; y la no videncia 184-5; en Venezuela 197-8; militares franquistas y 219-20;en Africa 251*2; cambios en la 251-2; en Singapur 252*3; ¡ • fa s e l a m b U n Juan Pablo II; Juan XXIII; monjas; curas; Vaticano II Iglesia Ortodoxa Oriental 7b*7, 257- 8. 267-8Iglesia Ortodoxa i\'ii>e Iglesia Orlo- do xa Oriental Igualitarismo, Islam c 275 Diesen, Ion 165*6 Ilustración, la 267-8 Imperialismo, democratización e 49* 50; tr'.iic la m b ü 'tt colonialismo Oúdden* tal, fin del Imperio Otomano 267*8 India, democracia en 32-3,33*5,47-8, 49-51, 243-4, 246; gobierno de emergencia en 36*7, 50-1, 265-6; pobreza do 66*7,228-9; PBN per cápiU de 68- 9; autoritarismo en 108-9, 123*4; elecciones en 116-7; demcvratlzación di: 122-3, 179-SO; problemas étnicos en 228-9; influencia exterior en 246-7; golpe en 259-60; influencia tercer- mundista de 261-2; v é a s e t a m b ié n
Gandhi, InditaIndonesia, democracia en 32-3,49-50, 265-6; Sukamo e 33, régimen militar de 50; golpe en 259-60; liderazgo de 265; gobierno de 273-4 Industrialización, democratización o 48-9, 70-1, 243-6; política e 65-6; dase media como producto de la 71-2; grados de 284 n. 7 Inflación 58,228-9, 229, en Argentina 58*9; cambio de gobierno e 42-3; en Portugal 58-9; en Greda 59*60: en Perú 59*60; corno un problema de la democracia i 92Inglaterra Véase ta m b U tt Gran BrdallaInstituto Democrático \'ai tonal para Atunii*'- Int»roa»l.svali» 170
I h i n l t r i i x 6 7 - r , ’ t I I ’ * - *
lia»«, gobierno de 53, 70-1; petróleo de 68*70; crecimiento económico He 278*9Irán, erupción política en 63-4; petróleo de 68-70; gobierno de 70-1; crecimiento económico de 74*5, 278-9, revolución en 12U, 207; fundamenlalis* mo de 263-4; ¡.‘¿ ase ta m b ié n Pnhlavl, sliah RezaIrlanda del Norte 263-4 Irlanda, democracia en 30-1, 49-50; y la Comunidad Europea 95-6; uhi« ta m b U n Irlanda del Norte Islam 267*8; fundamentalista 63-4, 167*8, 218*9, 252*3, 263*4. 275, 275-7; democracia e 75,281-2; cambios en el 78*9 n., y Turquía Kcmalí 115*6; autoritarismo c 264-5; aspectos políticos drl 275-7; y la prosperidad económica 28 1-2 Islandia 30-1, 49-5Islas Falkland* y dependencias 51-2; después de la guerra 34, 63-1, 62-3. 101-2, 112-3. 134-5, 135*6, 137*8 Islas Solomon 51-2 Israel 32-3, 49*53Italia, democratización de 30*1, 31-2, 49-50, 50*1; Mussolini y 30*1; y la Comunidad Europea 89; fascismo en 260-1
Jackman, Róben VV. 66-7 Jakes, Mitos 97-8, 98-9, 141-5 Jamaica 33 Janato I62-3Japón, gobierno militar en 24, 31-2; democracia en 25, 31-2, 49-50, 50-51, 240-1, 269-70, 272. 273-4; democratización de 47-8, 237*9; y los precios del petróleo 58; PON per rápita cr 73: perspectivas ideológicas de 258-9, golpe en 259-60; coníucianismo de 269*70Juruzolski, W o jcicch V ‘ <•. 104*5, 144 6, 156*7, 171*2 leííerson, Thotna» 2V>-oJ o r d a n ia . I i l v i a l ........................ 1 7 .
•alud ..............a .le ■ * "" "" I

l«d<o tom A tico 3 1U
Juan Carlos I, ne)' de Esporto 73-4,89- 90, 104-5. 121-2, 123-40, 127-8, 154-5, 155-9, 160-1; >• la detnocratización 34, 130-1; y ei ICE 157-8; y d farcito 220- I, 225 6Juan Pablo II, papa 98-9; «divismo del 85-7; tionaervadurismo del 252-3; y la violcncia 303 n, 58; tòrse i t m i i é n Valicano IIJuan XXIII, papa 78-9 JudaJsmo fondamentalista 263-4 juntas 108 1Justicto, democracla y 206-7
Kad.ii, Janos 121-2, 124-5 Kampe Imán, Max 93-4 Kaohsiung, masacre de 189-90,190-1 Karamanlis, Cunstanlino 34, 89-90, 1C4-5, 153-9, 199-200. 227-8; llegada ni poder de 138-9; y loa comunistas 157-8; y las violaciones a los derechos humanos 200-1; y los militares griegos 212-3, 219-20, 221, 224-6 Kemalismo 115-6, 120-1. 218-9, 220 Kennnn, George 266-7 Kennedy, John F. 64-5 Kerensky, Aleksandr 18-9 Khomeini, Ruhollah 138-9 Kim IXu* Jung 75-6,101, 104-5, 147-6, 188-9, 272Kim Sou Hwan 75-6, 83-4, 86-7, 101 Kim Young Sam 75-6, 104-5, 147-8, 168-9Kiribati 51-2Kissinger. I lenry 18-9, 91 Kiszczak, Czeslaw 155-6 KMT (Kuomintang) 22.33,115-6,272; vieja guardia del 129-30; reformistas del 130-1Korea del Node 109-10, 265 Korea del Sur, represión et» 22, 142- 3; democracia en 31*2, 33. 50-1, 247; golpe militar en 33, 2ÜS-6C, 265-6; gobierno de 34-5, 273-4; democracia impuesta en 49-5í>; clase media activista m 72-3; crecimiento sockcco- nórnlro *1« 74-5, 281-2; cristianismo
i 1 "livorno católico en
M-4, 66-7; Juan Pablo II cu K'i I ..*,* dos Unidos y 94, 96-7, 168*9; 246-7; la caída de Marcos y 101; gobierno mili tai de 108-9; protestos masivas en 137- 8, 180-1,186-9,241-2; democratización de 141-2; acuerdo político en 159-60, 161-2; elecciones en 169-70, 188-9; muertes políticas en 179,179-80; oposición política en 1856, 187-9; crecimiento económico de 244-5, 270-1; autoritarismo en 248-9; Confucianism« en 271-2; n'asr t a m b ié n Chun DOO Hwan; Kim DaeJung; Kim Sou Hwan; Kim Young Sam; Korea del Norte; Kwangju, masacre de; Parque Chung I Ice; Rhco; Syngman; Roh I ao Woo Kornilov, Lavr 18 Krenz, Egon 182-3 Kuominlang: fórre KMT Kuwait 6 6 - 7 , 70-1Kwangju, masacre de 179, 1E0, 181, 186-7, 203-4. 241-2
Lamentowkz, Wojtek 157 Laos 265Latvia 30-2, 264-5 Laurel, Salvador 86-7 Lebanon 313, guerra civil en 69-70, 25960; autoritarismo en 264-5; democracia de 2756lee Kwan Yew 104-5, 106,2656,270-1 I ce Teng-hui 271-2 Lenin, Nikolai 19Leninismo 117; t é a s e ta m b ié n marxismo-leninismo Lesotho 265 Levin, Bur ten 255-6 n Leyes de circulación sudafricanas 128- 9, 174-5Leyes de matrimonio de Sud.lírica 128-9U Ping 128-9I iberaíismo, como privilegio de europeos occidentales 267-8 Liberalizado!» 33-4,117-8; y democratización contrastadas 23; olas de democratización y 29, reforma y 121 Liberta 6t. 7

320 La le-CG'a ola
Libertad, democracia y 33-9 Libia 70-1Liga Internacional por los Derechos Humanos 9.V4Liga Nacional para la Democracia. Myanmar (LND) 164-5 Lincoln, Abralum 39, 2J5Í5, 6 Un/, Juan J 61-7, 78-9, 111-2, 23f-3 Lipscl, Seymour Martin 66-7,76,231- 2Utuania 311-2, 264-5 Lleras Ca margo, Alberto 265-6 LKD (Liga Nacional para la Democracia, Myanmar) 161-5 l.ocke, John 48-9 l.odge, George C. 78-9 n.López Portillo, José 124-5 López Rodo, Laureano 73-4
Madres de Plaza de Mayo 201-2 Mainwaring, Scoll 111-2 n. Makarios, arzobispo 62-3 Malasia, naturaleza política de 32-3, 264-5, 272, Ingreso per c A pita en 279- &DMalavvi 265 Malta 33Mandola, Nelscr. 104-5, 147-8, 148-9 Mao Tse-Tung 266-7 Maoismo 185-6Marchas nVttc maní fesUcior.es opo sitarasMarcos, Fcrdinando 33,58-9,60-1,62- 3, 87, 94-5, 106-9, 134-5, 175-6, 179- «0, 265-6; caída de 34-5. 99-100,101- 2,116-7,13S, 161-2, 169-70, 184-6, 198, 214-5; clase inedia vs. 72; Iglesia Católica is. 82-3; lácticas electorales de 168-9, 171-2, 173; y la violencia militar 181 -2Marighella, Carlos 180-1 Marruecos 265, 279-80, 28(1-1 Martínez de Hoz, José 58-9 Mártires, valor de los 186-7 Marxismo 45-6; MFA y 18; de los curas 79-83, 61-2; legitimado en brasil 157-8; v i n e h im h i/M romuivkmo,w 1 . 1 . d u l a s , i n i M i . m i . 4 i . ................
Marxismo-leninismo 54-5,56,1CG-4; en América latina 35-6; en Portugal 34, 138-40, 220; y legitimidad 56-7, en Nicaragua 63-4; y autoritarismo 65-6; los listados Unidos v t . el 93-4; y Jas dictaduras de derecha 119; violento 178-9,18S-6; vlolacloctes a los dcreclios humanos como golpes al 194-5; fracaso del 241-2; en Yemen del Sur 256-7; descrédito del 263-1; uiisc /a m b U n comunismo; Icr.inismo; marxismo Matthci, Femando 122-3, 144-5, 170- I, 196-7Maung Mnung 128-9 Mauritania 33 Mavors, Geotge 171-2 Mazowlecki. ladeos/. 206-7 Mbckl, I habo 186MDB (Movimcnto Democrático Brast- lelro) 132-3; acomodamiiitto del 158- 9, en las elecciones de 1974, 162-3; crecimiento del 174-5 Medid, Emilio 19, 74, 120-1, 123-4 Medina, Hugo 204-5 Medios de comunicación, control gubernamental do los 99-101; subterráneos polacos 100*1; poder de los medios do comunicación occldenla- les 139-43 n.; mundiales '.-10-1; elecciones mon¡toreadas par los 170; iV.?- .ve l a w l ’ic it comunicaciones: prensa; estaciones de radio; televisión Me)ia, Oscar '.24-5 Mendcres, Adrián 265-6 Metwm,Carlos 202-3, 221,27.1-2, 227- 8, 239-4México, elecciones en. 35-6,174-5; y la democracia 51-2, 76-7; democratización en 51 2, 120, 124-5; autoritarismo en 56-7, IOS; sucesión presidencial en 56-7; bagaje ideológico de 115-6; líbe- r.iliz.k ión en 116, 127-0, 247, 252-3; influencia de los Estados Unidos en 254-5; i 'A ts c l’RI (Partido Revolucionarlo Insllluclonal)MFA (Movirnento d.v. I .>n...Aun.t das) 17, 60-1, 214*5; UUturl»!«»* en « I interior del IHMklvink A. Ion II I IM ■ PUMt

Indice lomádoo 321
Milans del Bosch, Jaime 212-1 Militares, gobierno de lus 26 Mili, John Stuart 48-9 Misión Urbana Industrial Surcoreana 75-6Mladenov, Petar 97-8, 165-6 Mobutu Seso Scko 108-9, 256-7 Modrow, Mans 138, 139 Monarquía 26Moncloa, Pacto de 132*3, 154-5 Mongol ia 165-7; elecciones en 35-6, 164-6; libet'iicionlsmo en 142; pobreza de 228-9; democratización de 243- 4, 256; influencia exterior en 246-7; democracia en 249-50; influencia soviética en 261-2Monjas activistas 83-4, 87, 184-5Montesquieu, Charles de 4S-9, 282Moon )k Hwan 75-6Moore Barrlngton 46-7Morales Bermiidez, Francisco 122-3,124-5Moslcms tvúsr Islam; shiítas; Sunni MoslemsMotores del cambio. Intereses de los Estados Unidos y revolución en América latina (l.odge) 78-9 n. Movimcnto das Forças Armadas v6t-
MFAMovimento Democrático Biasíleiro.•Casr MDBMovimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas, filipino (RAM) 214-5,220Movimiento Nacional por Libres I I.'.dones, filipino (N’AMFREl.) 72, 83-4Movimiento por la Democracia en Argel.a t72-3 Mohamed, Muríala 124-5 Mujeres, derecho a voto de las 21,27 Mtindt, Robert J. 57-8, 98-9 Murray, John Courtney 77-8 n. Mussolini, Benito 30-1 Myanmar 164-5; n'ase ta m b ié n Burma
N,ux.irali ..'-. aui >iiiai'lamo y 54-5, V. : r..' I d.|-4
Nacionalización de las industrias españolas 153Naciones Unidas (UN) 93-4, 170 NAMFREL(Movimiento Nacional por Elecciones Ubres, filipino) 72, 83-4 Namibia 35-6Nasscr, Camal Abde) 258-9 Nazismo 259-61; aceptación cristiana del 81-2; nostalgia por el 237-8 Nc Win 128-9 Nehru, Jawaharlar 265-6 Neier, Aryeh 208-9 Nepal, libcralización en 142, 256, 257 Nepotismo, dictadura y 108-9 Nicaragua 81-2,153; elecciones en 35- 6. 113-4,167-8,172-3,176-7; democracia en 51-2, 247, 248. 249, 250; erupción política en 63-4; alfabetismo en 69-70, PBN per ctlpila en 69-70; Juan Pablo II en 85-6; activismo católico rn 86-7; listados Unidos y 93-4, 172- 3; e f tu b l i r ím ie H t militar de 114-5, 215 6, 220, 223-5; cargamento ideológico de 115-6; golpes en 116,138-9; democratización de 141-2, 243-4; «como dación ¡sino en 156-7; guerra civil en 178-9, 189; muertes políticas en 179- 60; como dictadura 210-1; inflación crónica 228-9, sindicatos de 241; tóiw ta m b ié n Chamorro, Violeta; contra»; Ortega, Daniel; Ortega, Humberto, «andinistas Nicolás II, zar 18Nigeria, democracia en 32-3, 49-V), 240-1, 247. 249-50; golpes en 31, MI.124-5, 211, 212, 259-60; ........... o ..políticas en, 35-6,50, autorituu ........108-9, 190, 264-5; resistencia a la >• forma en 129-30; democratiza, i. m m 131-2,189-90; nueva con.Mílunon p ira 131-2; problemas étnicos de : . ' i \ 9; pobieza de 228-9; PBN per «4plU da 2-16; influencias exlem.i. en .'lo N ix o n , R ich a rd 91No-democracias 26; í ' i ' . i >• Im i n h l é n
autoritarismo; dictadura; tu' dn.iii- ntoNo-vlohr». 11 18-1-5, Itv- • m i»• i.ia 140-1 164 6 mili.« i • i It.l )

322 La tercera ola
Noriega, Manuel 35-6, 86-7, 109-10,116-7, 138-9, 198Noruega 89, 253Nueva Zelanda 25, 4S-9.Vkikvj Mrfs (Comisión Sábalo) 207-8Nyerere, Julius 256-7Nyers, Kedzso 124-5
O'Donnell, Guillermo 72*3 Obando y Bravo, cardenal 86-7 Obreros, v s . il.iv media 71-2 Obreros clase media w. 71-2; democratización y 72OCDE (Organización para Li Cooperación y el Desarrollo Económico) 73 Olas de democratización 27-4*3, 41; retroceso de las 29-30, 30-4, 36-7, 41, 67-8, 258-64; causas de las 11-65,101, 102, 1113, 104; PB\ per capita y 66-3 Oligarquía 26OLI’ (Organización para la Liberación de Palestina) 175-6 Omán 66-7OPBP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) 59-60, 103-1 Opositoras, manifestaciones 186-9; v é a s e LviriWAt disenso; estudiantes Opus I>ci 12 1 -2Ordenes fundamentales de Connecticut 27Organización de los Estados Americanos 170Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 22Ú-2 Organización pora U Cooperación y el I X-sarrollo Económico (OCDE) 73 Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 175-6 Oriente Medio, influencia de los Estados Unidos en 254-5, perspectivas democráticas para el 258-9; golpes en 265-6; crecimiento económico en 278- 9; vé a se ta m b ié n Golfo Pérsico Orlov, Yuri 90-1 Ortega, Daniel 164 Ortega, Humberto 156-7, 217-8, 22L3-I OTAN (Organiza, um del Tratado del Atldnucii N o lle ) 220-2 Oz d l i l i g o l KM • JIM « ) • ' n
Pacheco Areco, Jorge 163-4Pactos de la Moncloa v é a s e Pacto deMoncloaPahlavl, shah Reza 62-3, 74-5, 108-9; y l.i violencia militar 181-2 Pakistán, autoritarismo en 32-3, 103- 9, 264-5, 275; democracia en 34-5,49- 50,247,249-53; PBN per ciipita de 41, 68*9, 273; elecciones en 172-3, 173-4, 174-5; reorganización militar en democracia 222-3 Palmer, Mnrk 93-4 PAN (Partido Acción Nacional) 115- 6['»narabismo 258-9 Panamá 153; Estados Unidos y 35-6, 93-4, 96-7, 112-3,154-5; activismo en- tóllo> en 86-7; elecciones fraguadas 170; heridos en la invasión de los Estados Unidos 179, 183-4; "batallones de la dignidad" de 182-3; democratización de 189; v é a s e t a m b i é n Noriega, ManuelPanellinio Sosialistiko Kinima (PASOK) 214-5, 2.39-40 Papadopoulos, Gcorgc 73-4, 128-9, 171-2; expulsado del poder 134-5 Papandreu, George 227-8; acomo- dacionismo de 158-9; y lo» militares griegos 219-20, 223-1, 224-6; como miniítro de Defensa/primer ministro 223-4Papila Nueva Guinea 35-6, 51-2 Paraguay, dictadura en 69-70; Juan Pablo II en 85-6; activismo católico en 252-3; ingreso per cáplta en 279- 80Park Chung Hcc 75-6, 265-6 Parlamento, primeros ministros y 29- 31Partido Acción Nacional (PAN) 115 6Partido Comunista de Esparta »'ase PCEPartido Comunista (»riego, legaliza rión riel 157-8Partido ile la Madre Patria 163-4 Partido de la Unidad Naimnal. Myaemai IM

Indice terrático :i.’ t
Partido Demócrata Progresista, taiwanés (POP) 132-3, 272 Partido Democrático Nueva Corea 163-4, 169-70Partido Laborista Sudafricano 174-5 Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDU) 132-3 Partido Nacional Uruguayo 145-6 Partido Nacional Sudafricano 129, 143, 14.8-9; ala Vcrkramtcdel 129-30; reformistas del 130-1; lé a s e ta m b ié n
Bulbo, P. VV\; IX- Klerk, F. W. ' Partido Nacionalista Democrático Tuteo 163-4Partido Nacionalista Chino 269-70 Partido radical, argentino 72, 163-4; v é a s e ta m b ié n Alfonsín, Raúl Partido Revolucionario Institucional (PRI) 115-6, 129-30, 130-1 Partido Social Demócrata, germano- occidental 90Partido Social Demócrata Portugués 214-5Partido SocLiltslu Portugués 18 PASOK (Pancllinio Soclalistiko Kinima) 214-5, 239-40 Patronazgo político, dictadura y 108- 9PBI (Producto Bruto Interno) africano 278-9PBN (Producto Bruto Nacional), democratización y 42; importancia <k*l 60; per cáplla 66-71, 2-14-5, 283 n. 21; democracia y PBI per rápita 69-70 I’CF (Partido Comunista EspaOol) 131-3, 156-7; legalización del 170; acomodación; smo del 160-1 l’DP (Partido Demócrata Progresista, taiwanés) 132-3, 272 Pereda Asbun, Juan 170 Pérez Jiménez, Marcos 159-60 Peronistas 32-3, 72, 239-40; militares y 137,202-3; aco:no.iackxi¡sm.u de los 158-9; en las elecciones de 1983 163- 4, Bígnone y 193, re. el terrorismo 200; y las sindicatos 212-3 Peni, democracia en 31-3, 34, 247, 249-50; aotortlai mu en 31-3, 57-8, 113, golpe • o • I I , rirnun rali
zación de 49-50, 101, 122-3; os. ila dòn politica en 50; reforma en 58, turbulencias económicas en 5*> Mi, alfabetismo en 69-70; PBN per rápita en 69-70; empresariado de 72 i, Estados Unidos y 94, 94-5, 97, ‘»8, 274; resistencia a la reforma en 137. nueva constitución para 131-2; ficciones en 176-7, 240-1; insurgente.de 178-9, 185-6, 227-8, 233-4; te.... -niente» de 212-3; e s ta b l i s h m e n t mili tai de 218-9, 221-2, 223-4, 224 \ Ministerio de Defensa creado en .’2.' 3; inflación crónica 228-9; evaluación ciudadana de la democracia 236 9, uéasr ta m b ié n APRA (Alianza Popu lar Revolucionarla Americana), Fujimori, Alberto; García, Alan; Ve lasco, JuanPetróleo, autoritarismo y 53-4,103-4, y la salud económica mundial 58,65 6, 67-8, 278; la economía portuguesa y el 58-60; embargo de la OPEP John- el 5960; y riqueza 66-7; y lo» inipu.t tos 70-1; Venezuela y 234-5; democratización y 279-80; v é a s e funi'-i i OPEP (Organización de Países Expoi tadores de Petróleo)Pezzullo, Lawrence 93 Pinociiet, Augusto 86-7, 108-9, I ri 137-8, 142, 143-4,144-5; derrota d.- 35 6, 93-4,95-6, 113-4, 116-7, 123-1 I'-" 9, 163-4, 164-5, 299 n. 33; lz.piUi.il* tas v s . 185-6; atentado a I8‘> 7, ) la amnistía 196-7; poder pot-pro l«-i • de 217-8, 223-4; corrupción de 7IH reprendido por Ayhvin 221) I liaza lie Tiananmen, cstodunt- ni* saciados en la 33-4,101-2, 128 •«, P . 6. 137-8, 1?), 183-4, 253-4, 2'M n 7 Pluralismo social, democracia y I' * PMDB (Partido Movimento Derni ufi. tico Brasileiro) 132-3 Pobres, compromiso católe o con I" . 78-9, 81-2; lé a s e l a w l i é n pobreza Pobreza, democracia y 192, ?if> 78| ¡t; W. democratización 2 -/»ièri pobt. .Poder nu. le u Hiaml y H 21«

324 La tercera ola
Poder, democracia y 24 Poliarquía 21Policía secreta, democracia y 191; comunista 241 Polltburó 114-5Polonia, golpe militar en 33-2; democracia en 50-1,249-50; problemas económicos de *0-1, 68-9; autoritarismo en 68-9, 88-9; democratización do 20, 97-«. 101-3, 113-4, 141-2, 179-80 («*»« ta m b ié n Solidaridad, polaca); activismo católico en 77-80; precaución de la Iglesia en 83-4; Juan Pablo II en 85-6, lrt¡-2; mentalidad del miedo en 85-6, listados Unidos y 96-7, 246-7; medio« de comunicación subternlneos de 103- 1; gobierno de 109-10; fuerzas armadas de 114-5; comunista 114-5; protestas masivas en 137-8; represión en 142-3,181-3; acuerdos de la Mesa Redonda en 154, 155, 156, 157, 168-9; acuerdo político en 160-1; juicios por violaciones a lo« derechos humanos en 206-7; como dictadura 210-11; re- ordenamircto militar en democracia 222-3; y La Comunidad Europea 252- 3. v é a t e ta m b ié n Jaiuzelskl,Wo(ciech; Solidaridad; Walésa, l.rch Popieluszko, Jer/.y 206-7 Populismo 263-4; latinoamericano 239-40Portugal, golpes en 17-9, 31-2, 33-4. 219, 259-60; disturbios revoluciona- ríos en 18, 99-100, 138-40, 176-8; democratización de 19, 76-7, 100-101, 101-3, 137-8; colonias de 35-6, 63-4 (¡v'ase ta m b ié n Portugal, guerras coloniales de); democracia en 50-1, 63-4; dependencia del petróleo de 58, 59, 60; guerras coloniales de 58-9, 60-1, 101-2,134-5; turbulencias económicas en 58-60; autoritarismo en 68-9, 108- 9, 248-9; crecimiento económico de 72-3, 244-5; en la Comunidad Europea 89, 89-90; Carluccl en 93 y n.: apoyo de la CIA a 93-4; Estados Unidos y 96-7; desmovilización militar en 136-7; socialistas de 157, 239- 40; elecciones en 176-7; r. -rv* !<■;. «/
militar de 213-6. 217, 220, 221-2, 222- 4; abolición del Consejo de la Revolución en 222-3; y la CEE 246-7; v é a s e
t a m b i é n Caetano, Marco lio; Eanes, Antonio Ramalho; Salazar, Antonio; Soares, Mario Povcda, Alfredo 124-5 Pozsgay, Jmre 121-2, 144-5, 169-9 Prensa, represión de la 21, 25; v é a te
ta m b ié n medios de comunicación IVesbitcríanismo en 6'orea del Sur 75 Presos políticos, liberación de 23 PRI (Partido Revolucionario Institucional) 115-6, 129-30,130-1 Primera Guerra Mundial 31-2; democratización a continuación de la 48- 50. 88-9Primeros ministros, parlamentarios y 29-31; problemas étnicos de 228-9; pobreza de 22B-9; desilusión de la democracia 229-30; golpe en 240-1, 259-60; democratización ik- 264-5; go- biemo de 275-6; vé a se ta m b ié n Zia-ul- HukProtestantismo, democracia y 43-5, 46-7, 48-9, 75. 76-7; en Corva del Sur 75-6; y catolicismo contrastados 76-7; en Africa 251-2; Mise ta m b ié n presbi- terianismo"Proyecto Democracia" 94PSD (Partido Social Demócrata, ger-mano-occidental) 90Puritanos, democracia y los 27, 76l’ye, Ludan 269-70, 272
Radicalismo, democracia y 50 Radio Europa Libre 93 Radio Libertad 93Rullies tt‘a s e manifestaciones opositorasRAM {Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas, filipino) 214-5,220 Ramos, Fidel V. 104-3, 212 Raza, democracia y 47-8; dictadura y 108-10 (:<éase ta m b ié n Sud5fric.il Reagan, Ron,«1,1 *»2-3. u.3 I >), » *., 95-6, 105-6, 233 4«• ■ I, n. i «unblo de gi .......... t ; I
«

Indico tornó!Ico MB
mundial 58; en la Argentina 58-9; en Uruguay 58-9 Reforma agraria 74, 197-8 Reforma fiscal espartóla 154-5 Reforma, esfuerzo» prematuros pata la 259-60, iatee la m in é» reforma agraria Reforma, la 267-8Religión, democracia y 47-8, 53-4; autoritarismo y 54-5; democratización y 72-87; y replanteo democrático 140- 1 ; l é a te ta m b ié n budismo; cristianismo; fundamcntalismo religioso; Islam; judaismo; teologia de la l:l»e- r aciónRenacimiento 267-8 Replanteos democrático* 111-2, 119- 20. 134-42, 149-50, 153-4; en consideración a la violencia 181,2; y juicios por violaciones a los derechos humanos 209-10; y consolidación de la democracia 247-8 Represión politica 22 República de Weimar 237-8 República Dominicana, activismo católico en la 86-7; presiones de los Estados Unidos sobre la 93-4, 95-6, 96-7; elecciones en la 171-3, 173-4; Intervención ile los Estados Unidos en la 251-5; v i n s e ta m b ié n Balagucr, JoaquínRepública Turca de Chipre del Norte 275-6Republicanismo, abandono de los comunistas espartóles del 157-8 Repúblicas Populares 114-5 Revolución de Febrero 18 Revolución Francesa 29-30, 139-40, 267 «; democracia y 48-9 Revolución Inglesa 27 Revolución, Guevara en la 39; democratización y 114-6; tViisc l a m b i i» Revolución Americana; Revolución Inglesa. Revohii ión Francesa Reyr--, derecho divino ile loa 54-5 Riv e, Syngman II, 75, Jovn Rii. loia 1414 Ri... Aid.- .'li Iti,» Molili I 1 1 'I |o * it......... . i t i l i
i « -... fii.iitni'i . ,i i. il.» I oii.i
Rodríguez Lara, Guillermo 124 5 Roh Tae Woo 104-5, 144 5,20> 4, i : : .
victoria de 178Roma, democracia en la antigua 11 Roma, Tratados de 87 Romanovs 30-1, 49-53 Romero (arzobispo de El Salvad.») 82-3, 83-4Rousseau, Joan Jacqucs 47-h, M . Rumania 165-6, 268-9; elección, en35-6,116,164-5,165-6,31-2, de.......cía en 51-2, 247-8, 249-50; demmrail* zación de 52-3 101-2,102-3,131 o, I »/ 8, 139-40, 243-4, 256; el aso . ic.lia .1. bil de 72-3; Juan Pablo II en «i. 7 pobreza de 102-3; autoritario .. • • n 108-9, IC9-10, 116-7, 208-9, 248 •» ... muíosla 114-5; desmovilización m.li lar en 136-8; protesta» masiva , i .» I >'■ 8, 183-4; revolución en 153. I*1 > > lervcia política en 179, 1R2-3. ii 47; violaciones a los il. techos 1« ■nos en 193-4; proWrmas . in* ... • *« 228-9; influencias esternas «m .'4* oórse t a m b ié n Ceauce u Ni.-.la« securilateRusia 258-9, 268-9; p. i p* • tu »• ib mocrátícas en 253-4, 26r>, /aii.M ■'<
8; v é a s e ta m b ié n Unión Suvkllltl Rustosv, Dankwait 43-6
Sábalo, Ernesto 2ft>-l, 20 s i ,*nr. '• Ssint CrislliOfvr-NcVi» 51-2 Sakharnv, Andr.-I ' t i . 129 V)Solazar, Antonio 17, U-2, ltn > I.•gros de 266-7Salinas, Curios 124 1 VI-1San Vicente y los gì erudir»“ M ;Sanciones de los I sta.loa Uh I ' '95-6, 143SandtnUUs 86-7, Il M IMA Mí V Idrologia de I 11!. (•. .4. u.".i . ••• 6* u l de I.n 116. IM, I7n Iili. ai ago. i... s i'« I a< • I- ■ • ........ronvui ad ii | . i 17» '< y la .... .MI I ., ut».. I d.l,»)-.. Un | •' I • JI7 !.. 720 , o I . i i-i . m t . - o i i u l a d . - p u N I
i«rtM> M«b>s t M**a. 1 Mobil Uri*««. .......I Hirió

326 l.n torcera ola
Sangulnc-ttl, Julio94-5,101, 194-5,2(14- 5, 207-8; y la amnistía 37-8 Sania Lucia 51-2 Saraiva de Carballo, Otelo 214-5 Schlesinger, Arlhur 93-4 Schullz, Gcorge 94 Schumpeler, Joteph 20 Secuestros por porte del Estado 193, 194, 204-5Securitatc, rumana 182-3; ejército rs„ 183*4; archivos secretos de 205-10 Segunda Guerra Mundial, democratización a continuación de la 31-2,36- 7, 42, 49-50, 54-6, 88-9, 256 Seguridad, regímenes militares v 1 13 Sein Lwln 128-9, 255-6 n.Seineldín, Mohamed Alí 212Seligson, Mitchell 69-70Semana Santa, rebelión de oficialesargentinos en 202-3, 213-4Semidemocradas 26, 264-5Sendero l uminoso 241Senegal como una sem ¡democracia26; libera Ovación rn 35-6; economíalie 66-7, 279-SO; activismo católico en252-3Serbia 296Sorra, Narcis 219-20, 221-2 Servicio Nacional de Informales (SNI) 218Sexo interracial, prohibición sudafricana del 174-5 Shah véase Pihlavl, sha Ke/a Sharc, Donald 1 1 1 - 2 n,Shari'a 275Sharpeville, masacre de 185-6, 187 Shillas 263-4Silva I nríquez, Raúl 86-7Sin, Jaime 82-3, 84, 86-7, 94-5, 101,183-4Sindicatos prohibidos en Portugal 59- 60; españoles 82-3, 154-5; Iglesia rv pañola en defensa de los 82-3; negros sudafricano* 96-7, 128-9; ís. totalitarismo 1.16-7; anlisandlnUUs 156-7; bolivianos 156-7; w. Walesa 156-7; Controlados por lo* vmdinistas 241 • mg rpui 105-6, prosperidad de 66-7, 7AH, 778 9, gobierno de 69-70, 265;
cristianismo en 252-3; fin de la democracia en 265-6; natuialeva poli lisa de 272-4; vifa se t a m b i i» Lee Kw.in Yew Siria 265, 279-80, 280-1 Sisulu, Walter 147-8 Skldmore, Ihomas E, 132-3 Slovo, Joc 143SNI (Servicio Nacional de Informa- qoes) 218Soare*, Mario 18-9, 104-5,158-9, 218, acomodacionismo de 157-9; visión popular sobre 230-1 Sobredelermi nación 45-7 Socialistas, moderación de los 157; españoles 214-6; Solidaridad, polaca 83-4. 97-8, 100-1, 143, 146-7, 151-5; victoria de 34-6, 113-4, 164, 169-70, apoyo de los Estados Unidos a 93-4; y el Partido Comunista polaco 155-6, 156-7; acomodacionismo de 155-9, 168-9; proscripción gubernamental de 160-1; y la no-violencia 184-5; «tose t a m N f n Walesa, Livh Somalia 265Somoza, Anastasio 108-9 Soweto, masacre de 178-9, 186-7 Spinola, general Antonio 18, 89-91), 100-1Sri i aula, democracia en 32-3,49-50; pobre/,» de 66-7; autoritarismo en 263- 5Stalinismo 116-7, 129-30 Stepan. Alfrod 64-5, 123, 232-3 Suilrez, Adolfo 34, 104-5, 119, 127-8, 130-1, 154-5. 158-9, 227-8, 235-6; estrategia de 125-6, 167; y el ejército español 131-2; y los Pactos tic la Moncloa 132-3; y el PCE 157-8 Sudé frica 145-6; votación sobre restricciones a los derechos en 21; libe- ralización en 36-7, 50, 142, 247; democracia y 76-7; sanciones a 95-7; perspectivas para la democratización en 108-9, 247-8; transformación política en 111-3; protesta negra en 129, 188-9, resistencia a la reforma m 129- 30; tensiones políticas en 143-4; boicots ilegales a comidos en 172-3; elecciones rn 171-6; violencia gubor-

Incili i l litmAlk <i W>
jumental en 178-9, 182-3, 1834, 187- 8, 299 n. 47; represión en 181-2; prohibición de las procesiones funerarias en 187-8; t t M U l k m e n l militar de 220; Estados Unidos como factor en 255- 6; y el autoritarismo 263-4; crecimiento económico de 278-9; fórje l a m l l é n
PAN (Partido Africano Nacional); i i /’i ir lh s i . i; Bol ha, P. W.¡ Buthelezi, Mcngosuthu; De Klerk, F. W.; Mándela, N'elson; Partido Nacional; Sharpeville, masacre de; Soneto, masacre de >
Sudán, clase media débil de 72*3; autoritarismo «n 190,264-5, golpes en 211,212,240-1; problemas étnicos de 228-9; pobreza de 228-9; democratización de 243-4; PDN per cápita de 246; influencias externas en 246-7; democracia en 249-50 Suecia, democracia en 25; y la Comunidad Europea 253; gobierno de 273-4Suiza, restricciones al derecho a voto en 21; democratización de.10-1; prosperidad de 66-7 Surtanio 33; 265-6 Sunni Mosiems 263-4 Sunshinc, Jonalhan 29-30, 68, 88-9, 284 n. 11Sununu, John 255-6 Surínam 264-5
Tailandia 26, 264-5, 279-80 Talwan (República de China), Btitorü. rismo en 33, 108, 248-9; lifcv- ralización de 34*5, 101-2, 116, 127-8, 247, 270-1, 273-4; democracia en 61- 2; democratización de 52-3, 120; clase media activista de 72; crecimiento socioeconómico en 74-5, 270-1; Estados Unidos y 98; leninismo er. 113-4, acuerdo relacionado con la reforma en 132-3: elecciones en 174-5; violen- ci.i en 179-80 íiV>r»e t . v u b t í t t Kaoh- siung, masacre <lo); aparato de gobierno dr 2111-11; ocupa»b*m (ap ar r - m de 2A) 2. confuclanlomi en 77| 2
v ia t t la m b ié ii Uhlang Chlng ! • >• Kaohsiung, masacre «Ir, IMI (Kuomintang)Tanzania 256-7, 265Taylor, Clyde 93-1Tecnología, desarrollo económico y71-2Tejero Molina. Antonio 212, 211. 11 Televisión, democratización y '/•* Ilio, 140-1Teologia de la liberación 64-5, 81-2 Tercer Mundo, precio del petróleo v 58; marxismo-leninismo en el ni V Estados Unidos y el 253-4 Terrorismo 232-3,241; en Turquía '■ I 5, 228-9; en Sudamcrica 64-5; polín eos ts. 184-5; solidaridad w , 1H4 5, i's. civiles 186; como justificación de la violación de los derechos lu na nos 194-5; cr» España 228-9, 2314. y la ley y el orden 259-60 Tocqueville, Alexis de 30-1, 37-8, 7*1 Tortura de activistas católicos M7 * por parte del Estado 184, 191, l"t. 199-200,203-4, 204-5, 206-7, 207-8;. n Argentina 199-201); 207-8; en la (.ir eia militar 199-2C0, 200-1. 302 n 13. en Corea 203-4; en Uruguay 20-1 '• Totalitarismo 30-2; y autoritari*m.» contrastados 26; iv.isr l a m i n é a autoritarismo; dictadura Transformaciones democráticas 111 3, 113*4, 116*7. 119-114, 13H, I-I * 153-4, 170-1; y violencia 181 7 y amnistía 195-6, 197-8; y julUnr |" < violaciones a los derecho* human..« 209-10; y consolidación de I.» democracia 247-8Transiciones democráticas 111-2 n Transilvanla 268-9 Traspasos dcmocrálic»vi 111-7. II', 114. 119-20, 137-8, MI 52 1334,ITO- 2; y acuerdo 161-2; y violen» u Ihl : V amnistía 2034; y juicio* |*»»r viola- done« a k*s derecho* hnm « •’"«10; y convrlid*. i- >n de U dee. • i - >•» 247-8Trata-lo de l’aii» hr 11 Millo, vriM /.‘Uno I*.'* ni U'U I

328 La tercera ola
Trinidad y Tobago 33 1'rudeau, Picrrc iflliot 76 Tuba! ti 51-2Túnez, liberalización en 36-7, 256: fundanienlalismo Islámico en 276-7; ingreso per rápita en 279-83; salud económica de 280-1 Tupamaros, eliminación de Turismo 88, 71-2, 8 9 -9 0
Turquia, democracia en 22, 243-4, 249-50,265-6.275, democratización de 31-2,47-8, 49-50, 122-3, 179-83, 264-5; golpes en 33,34-5,99-100, 243-4, 259- 60; gobierno civil en 34-5; oscilación política en 50; Invasión a Chipre por 62-3; lemor de los griegos por 8 9 -9 0 ,
221; autoritarismo en 108, 108-9, 123- 4; bagaje ideológico de 115-6; políticos censurados en 157-8; elecciones en 163-4, 169-70; e s fa b U s h in e n í militar de 215-6. 216-7, 218-9, 220, 221, 222- 3; problemas étnicos de 228-9, disturbios políticos en 240-1; y la Comunidad Europea 252-3; Greda v s . 252-3; fundamental ¡sino islámico en 253, 276-7; y la CEU 246-7; Estados Unidos y 246-7; v é a s e ta m b ié n Ataturk, Musta/a Kenval, Evren, Kenan, Ozal, Tin pulTulu, Desmond 185-6, 188-9
Ucrania 263-9Ulama 337Umkhonto we Sizive 185-6 UN (Naciones Unidas) 93-4, 170 Unión Nacional Opositora, nícara- RÍleiise 164, 220-1Unión Soviética 39; totalitarismo de la 31-2; liberalización en la 34-5,53-5, 60-1, 116, 120, 242, 264-5, 265; y la democratización 52-3,96-9; y la guerra afgana 60-1; satélites de la 60-1; PBN per cápita en la 68-9: democratización ayudada por la 83-9; actividad Juego de la Segunda Guerra Mundial de la 88-9; comunistas portugueses lili,nn nldoN por la ‘M, |>MII proii'iw «le 11- I okl de l.i 'M| I. > I i
caída del comunismo en Europa occidental 101-2; ideología de la 115-6; elecciones en la 164; 174-5; violencia étnica en la 183-4; militares de la 210- 1; temor de los turcos a la 221; religión en la 252-3; conservadurismo en la 253-4; y Cuba 253; y los Estados Unidos 283-1; Iglesia Ortodoxa Orienta! en la 257-8; influencia europea deI.» 257-8, 261-2; perspectivas de democratización en la 267-8; u fa s e t a m b ié n Corbachos’, Mijail; Rusia UNO (Unión Nacional Opositora, nicaragüense) 164, 220-1 Urbanek, Kaiol 144-5 Urbanización, democratización y 48- 9; coreana 271-2 URSS u fa s e Unión Soviética Uruguay, democratización de 22,94- 5, 101, 141-2; autoritarismo en 31-2, 113, democracia en 31-2, 33-4,34, 50- 1, 243-4, 249-50; golpe en 32-3, 263-1; dependencia del petróleo de 58; problemas económicas de 52, 272; i>s. Tupamaros, 55; Estados Unidos y 96- 7, 246-7; represión en 142-3; acuerdo político en 154-5; rechazo a! gobierno militaren 162-4; ¡*s. terroristas 180-1; violaciones a los derechos humanos rn 193,204-5,207-9; controversia por la amnistía en 203-7, 302 n. 22; redi- mensionamlento del ejército en 223- 4; íVi¡m’ ta m b ié n Alvarez, Gregorio, Pacto Club Naval; Sanguinctti, Julio
Vanuatu 51-2Vas««, movimiento separatista 94, 233 4; Iglesia española y los 78-9 Vaticano II 77 n. 78-9 Velasen, Juan, nostalgia por 230-1, 235-6, 124-5, 212-3 Venezuela, democracia en 31-3, 31 4, 50-1; dictadura en 31-2, 32-3, demo c rali ración de 47-8, 49-NI, |'>V5, |Ví-6 1 ; g o lp e , e n 159 ÓO, 1 9 1 9 ........ J .I .I .Ipolitkn en 197-8, uiMiigenu • de ! M1; p ihl.-mn .te la .1 . . . . . . . .. la . u f.(.H . - M I ............... .. .............................. u I

Iodico tomài-o
Vicaria de la Solidaridad, Iglesia Católica chilena 61-2, 83-4 Vldela, Jorge 50, 128-9 Vielnam 265Viola, Roberto 128-9, 134-5 Violación sancionada estatalmente 193Violencia, como Ingrediente de la democratización 177-89 Voto secreto 29-30 Voto calificado por posesión de propiedades 29-30; restricciones en l6s Estados Unidos al 29-30; democratización y 109-10; clase obrera y 157; para los analfabetos brasileños 137-8: tv'asr /ii.'iiiitifri elecciones Voz de América 93
Walesa, Lech 34-5, 104-5, 146-7, 147-8. 155-6. 156-7, 184-5Wallace, William 267-8Weber, Max 75-6, 103-9. 277-8Weigel, George 77-9 nWeiner, Myron 47-B, 51-2, 139-40 n
Yakoicv, Alexandi t 20>> 7 Yemen del Norte 256-7, 2tí0 I Yemen del Sur 256-7 Yemen 189, 279-80; oów f a n b i e n
Yemen Jel Norte; Yemen del Sur Yugoslavia 268-9; totalitarismo en II - 2; democratización de 69, 257, fclon logia de 115-6; Unión Soviética y ?' l 2, crecimiento económico de 27>'
v é a s e t a m b i é n Croacia; Serbia Estóvenla
Zaire 256-7, 265Zambia 265Zhao Zlyang 128-9Zhivkov, Todor, calda de 91, 97-8,124-5, 165-6, 206-7, 203-9Zia-ul-Huq 163-4, 172-3, 230-1Zimbabwe 279-80Zimmerman, Ekkarl 232-3


ESTAIX) Y SOCIEDAD
Tr.in$icbur.« defile mi gobiento autorlUrio (4 tomes)1. Euroya meridional. Guillermo O' Donnell, Philippe C. Scmhiltcr y l.um r.
Whitehead (comps.)2. Am/rka hlim. Guillermo ODonncll, Philippe C. Schmitter y Laurence Win
tchead (comps I3. Penpeclhmscanjuu.'hlas. Guillermo O' Donnell, PhilippeC. Schmittcr y Laurener
Whitehead (comps.)I CcvicJmsnwcs IciilnHvas solve democracm imkrltf. Guillermo O'Donnell y Pin
lippe C. Schmlller.'• I I cniou polllko on las cocicdadcs rn cambfo. Samuel P. Huntington i> I a deciiida de privalizar. J. D. Donahue ’ In 'odciir.il dcspvlitizaJii. \ \ Tcnzer
M / ii democracia y sws crl’icos. R. A. Dahl ■I J>. ; vs ste Germni. J. R Iorr.it y K. Sautu (comps.)Ii i iipii.ii'isiua c o n tr a c a p i t a l i s m . Michel Albert I. ).■ u i l m I tes OOT.pi/stfltiorei. J Lacuuturc I > Jim In-, c a m .' d e l piiiirr. K. Bouldiilg 14 l a i "'i/i.:i3u h i i m a t u . II, Arcndt l'• I. "H i' il I n ..v!: /u i l is n x i . G . Delannoi In /a I. ih>gii ilc la l ib e r ,i t id it . C. Smith.i ' l l i n .... . unrmlo K n i e - S u r : un polvorln para cl ntitnda moderno. |. Emm.n|m /. in ' l l ) In . ¡I’litlm - ' r. • I lucouturc P* / .t ■•? >. '« de n»i' itncia | I Gonlllk)
l a I n ........mi I* I l i n U n i i t i i ' t

recua FÎCHA FECIA FECHACeVOlUO. ÜIVO'.UC. DEVOILC. MVOL'JC
.-(S-S'-A.s/sffol-
......... ...........
y ^ /p /n Ç
jy M ‘)« i ß « .

V
SAMUEL P. HUNTINGTON
Samuel P. Huntington es profesor de Cic n CÍ8& Políticas y director del John M Olin Instiiutc for Strategie Studios de la L'nivn sidad de Harvard. Es autor de varios libln« sobre política comparativa y asuntos milita* res, y además trabajó como courdinadoi da planificaciones en ci Consejo de Seguridad Nacional. Fue el fundador de la publicac Fui F o r e lg n P o l k y y ha sido presidente de lu American Polílical Science Association