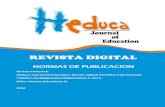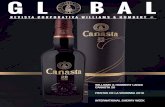Análisis de Revista Vistazo, Revista Generación 21 y Revista Soho Colombia
Revista Economiseur
-
Upload
greybili-zandoval -
Category
Documents
-
view
224 -
download
1
description
Transcript of Revista Economiseur

1
La Revista del Desarrollo Económico en VenezolanoLa Revista del Desarrollo Económico en VenezolanoLa Revista del Desarrollo Económico en Venezolano
Componentes de la Estructura productiva Componentes de la Estructura productiva Componentes de la Estructura productiva
de la Industria Venezolanade la Industria Venezolanade la Industria Venezolana
Industrialización Pública y PrivadaIndustrialización Pública y PrivadaIndustrialización Pública y Privada Papel del Estado en la IndustrializaciónPapel del Estado en la IndustrializaciónPapel del Estado en la Industrialización
El Rentismo PetroleroEl Rentismo PetroleroEl Rentismo Petrolero
El funcionamiento Rentista
La trampa
Desarrollo de la Economía Ve-Desarrollo de la Economía Ve-Desarrollo de la Economía Ve-
nezolananezolananezolana

2
“Persueychon”
Editores Ejecutivos: GREYBILI PASTORA SANDOVAL PEREZ MEIBY ANDREINA RIERA PARRA WILSON RAFAEL ALVAREZ LINAREZ
JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CARRILLO JOSÉ ALBERTO LÓPEZ BRACHO
Editor de arte: MEIBY ANDREINA RIERA PARRA WILSON RAFAEL ALVAREZ LINAREZ
Editor de fotografía:
GREYBILI PASTORA SANDOVAL PEREZ JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CARRILLO
Jefe de redacción: GREYBILI PASTORA SANDOVAL PEREZ. [email protected]
Asistente editorial: MEIBY ANDREINA RIERA PARRA
WILSON RAFAEL ALVAREZ LINAREZ JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CARRILLO
Archivo digital: JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CARRILLO JOSÉ ALBERTO LÓPEZ BRACHO
Coordinador de fotografía:
GREYBILI PASTORA SANDOVAL PEREZ MEIBY ANDREINA RIERA PARRA - [email protected]
Colaboradores: JULISSA ESCALONA. [email protected]
4. Componente de la
industria Venezola-
na.
7. Papel del Estado en
la Industria Vene-
zolana
8. La Industria Vene-
zolana en la Actua-
lidad
11. Desarrollo de la
Economía Venezo-
lana
13. Crisis del Modelo
Rentista Petrolero
18. La Realidad Socio
economía Venezola-
na en la actualidad
24. La apertura pe-
trolera y el poten-
cial de alianza en-
tre PDVSA y sus
proveedores. El pa-
pel del contexto
nacional.

3

4
Los Diversos tipos de industria que se concentran en las ciudades de la región
capital y de la región central. En las últi-
mas décadas se va afianzando la localiza-ción de industrias en las regiones centro-
occidental, Zulia, Guayana y Andes.
El desenvolvimiento del desarrollo in-dustrial se ha acelerado con gran magni-
tud teniendo en cuenta los principales
productos de Venezuela, tales como petróleo refinado y sus productos deriva-
dos acero, aluminio, fertilizante, cemen-
to, neumáticos, vehículos de motor, comi-da procesada, bebidas, vestuario, artícu-
los de madera, etc.
A continuación trataremos lo temas re-feridos a los Componente de la estructura
productiva venezolana a fin de ampliar
nuevos conocimientos y las característi-cas que imperan dentro de la industria en
cuanto a los procesos y ganancias que
surgen de esta; se expresará de forma conceptual y amplia con el fin de obtener
un mayor aprendizaje y conocer la apli-
cación de los conceptos a desarrollar. Donde descubriremos muchos aspectos
importantes en el que la industria venezo-lana y su producción son la base de la es-
tabilidad en el comercio de nuestro país y
conocer su historia como los objetivos
que podemos emplear.

5
Industrias del Sector Público
En Venezuela contamos con grandes empresas que fueron nacionalizadas por el presidente de la Republica Bolivariana el señor Hugo Chávez Frías en los años 2007, 2008, y año en curso, industrias que generan millones de empleos y producción a nues-tro territorio nacional y ahora per-tenecen al Estado, como Petróle-os de Venezuela es ahora admi-nistrada por el Gobierno Nacio-nal, esta es la empresa que ge-nera el mayor ingreso monetario al país, también tenemos la Elec-tricidad de Caracas, Electricidad del CARONI (Edelca), La CANTV, Movilnet, también fue-ron nacionalizadas, Lácteos Los Andes, Vengas, Tropigas (gas domestico), VENEPAL, Venalum (EMPRESAS DE Aluminio Sani-tarios Maracay), entre otras pro-ductoras elegidas por el Gobier-no como el Hato El Frío (ubicado en apure), la cual era un terreno que ofrecía protección a espe-cies actualmente se pretende transformar en tierras para la agricultura, el Gobierno venezo-lano nacionalizo SIDOR, y des-pués de dejar de ser privada, pasó a llamarse Siderúrgica So-cialista Alfredo Maneiro, el Te-leférico de Caracas (ahora llama-do Wuarairarepano) y de Mérida, los cuales están situados en par-ques nacionales, fomentados a la recreación y el turismo, fue enrumbado por el mismo caudal de las situaciones antes recorda-das, industria naval, medios de comunicación y entidades finan-cieras BIV, BV, etc.
Tomando como muestra la primera Exposición Industrial China-Venezuela, llevada a cabo en el Círculo Militar de Caracas, donde se muestran distintos pro-ductos tecnológicos construidos en Venezuela con la colabora-
ción del Gobier-no chino, esa industrialización se debe en par-te a la transferencia tecnológica, un convenio donde además de construir artefactos, se pueden mejorar gracias a que venezola-nos se han apropiado de esa tec-nología para el desarrollo del país.
No obstante las cifras del BCV sobre el comportamiento de la economía durante el primer trimestre de 2009 ponen de relie-ve que Venezuela está experi-mentando un grave deterioro de su base industrial. La industrias del Estado se encuentran en una situación muy difícil: unas que-bradas y otras en proceso de quiebra; las del aluminio corres-ponden al primer grupo y Sidor al segundo. Una mezcla de corrup-ción, altos costos y falta de com-petitividad están liquidando a esas empresas.
En tal sentido, ya se dio inicio a mesas técnicas sectoriales con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e In-dustrias Intermedias, con el fin de discutir con las cadenas pro-ductivas las necesidades más urgentes y disipar existencias de
desabastecimiento. Como ya sabemos la mayor
rentabilidad industrial que tiene el país es el petróleo nacional, aunque si existiera un buen ma-nejo y una buena gerencia tanto de nuestros ingresos e indus-trias, nos encontraríamos en un ambiente económico estable. Lo que se quisiera lograr es que fuéramos un país completamente productor y explotador de nues-tros propios recursos como lo fuimos antes de la aparición del petróleo. Si se evitara la corrup-ción y el excedente de costos se podría mejorar.
Industria del Sector Privado
El descenso de los precios del
petróleo derrite el ingreso de divisas
y obliga a disminuir las importacio-
nes, sin embargo, el ajuste no se
reparte de forma equitativa entre el
Gobierno y el sector privado de la
economía. La producción industrial
privada ha sumado un nuevo dato a
las señales de desaceleración que
emite la economía. El Banco Central
de Venezuela registra que en los
primeros cinco meses de este año la
industria manufacturera incrementa
la producción en 4,56%, una magni-
tud que prácticamente representa la
mitad de 8,04% obtenido en el mis-
mo período del año anterior.
Analistas coinciden en que el
desenvolvimiento de la industria es
clave para generar puestos de tra-
bajo y disminuir la dependencia del
petróleo. El presidente de Conindus-
tria, afirmó en un congreso organi-
zado para evaluar la marcha del
sector que los controles de precios,
el control de cambio, la rigidez del
mercado laboral, y la sobrevaluación
de la moneda derivan en pérdida de
competitividad, mayores costos y
descenso de la producción. Desde
febrero de 2005 la administración de
Hugo Chávez mantiene anclado el
tipo de cambio en 2,15 bolívares por
dólar a pesar de que la inflación ve-
nezolana acumula en este período
un salto superior a 70%. El resulta-
do es que la moneda está sobreva-
luada, un desequilibrio que deriva
en que lo que se compra con 2,15
bolívares dentro del país es mucho
menos de lo que puede adquirirse
con un dólar en el exterior y por tan-
to se crea una fuerte propensión a
importar, circunstancia que impacta
a la industria. Los productos elabo-
rados en Estados Unidos, principal
socio comercial del país, se cotiza-
ron el pasado año 15% más baratos
que los nacionales, de acuerdo con
datos del Banco Central. Poca gaso-
lina un factor que también incide en
la marcha de la industria es que se
encuentra muy cercana al tope de la
capacidad y para incrementar la pro-
ducción necesita invertir, comprar
máquinas y equipos para nuevas
plantas.

6
Organismos
adscritos
Comisión Antidumping y
Sobre Subsidios (CASS):
Es el organismo competen-
te para conocer y decidir
los procedimientos previs-
tos en la ley sobre Prácticas
desleales del Comercio In-
ternacional, y su reglamen-
to, así como, en los acuer-
dos comerciales internacio-
nales, en esta materia, de
los cuales es parte nuestro
país. Igualmente, este órga-
no se encarga de sustanciar
los casos de salvaguardias
comerciales. Superinten-
dencia de Inversiones Ex-
tranjeras (SIEX): Es el or-
ganismo nacional compe-
tente, encargado de instru-
mentar las políticas dirigi-
das al tratamiento de las in-
versiones. La SIEX otorga
el registro de inversiones
extranjeras y de los contra-
tos de importación de tec-
nología, así como la califi-
cación de empresas y cre-
dencial de inversionistas
nacionales.
Rivas y Aguilar (2012). Estructura Productiva “La Industria”. Trabajo Monográfico. Instituto Uni-versitario de Tecnología “Antonio José de Sucre”. Estado Anzoátegui, Puerta la Cruz—Venezuela

7
Entre los entes encargados de regular las industrias tenemos: Ministerio de Industrias Básicas y Minería Siglas: MIBAM
Función: Son competencias del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, la regulación, formulación y seguimiento de políti-
cas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Industrias Básicas y Minería. Planificar
y ejecutar inversiones para la reactivación, reconversión y creación de empresas básicas y minería que se requieren para impul-
sar el desarrollo nacional. Facilitar la transferencia de las ventajas comparativas en materia de recursos naturales y mineros a las
cadenas productivas de la Industria ligera y la economía popular. Ministerio del Poder Popular para el Comercio (llamado ante-
riormente Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio). Siglas: MINCOMERCIO Función: formular, regular y ejecutar políti-
cas, planes y proyectos orientados a rescatar, ampliar, modernizar, reconvertir y desarrollar la Industria nacional de bienes de
capital y de bienes intermedios; la formación de capital nacional para la integración de la industria petrolera nacional y de
energía con los sectores de bienes intermedios y bienes de capital, en coordinación con el Ministerio de Energía y Petróleo. Este
a su vez se subdivide en dos Viceministerios:
VICEMINISTRO DE COMERCIO INTERIOR
· Promover, diseñar, iniciar, así como viabilizar los proyectos
de normativa legal necesarios, para el desarrollo y regulación
del comercio interior.
· Diseñar y promover, políticas, planes y programas integrales
que promuevan el equilibrio, la transparencia y la democratiza-
ción del Comercio en el Marco de la política de desarrollo
endógeno sustentable en todo el territorio nacional.
· Formular, coordinar y evaluar con los órganos y entes públi-
cos y privados competentes, las políticas, programas, proyec-
tos y acciones que estimulen, desarrollen y promuevan la parti-
cipación en las contrataciones del sector público.
· Diseñar, políticas y evaluar en coordinación con los órganos y
entes de la administración pública nacional competentes, el
sistema de fijación de precios y tarifas de bienes y servicios,
con la base en los lineamientos del Ejecutivo Nacional.
· Diseñar políticas y programas integrales para el desarrollo de
la cultura de calidad de bienes y servicios, así como la defensa
y protección al consumidor y al usuario, la contraloría nacional
y el desarrollo de la industria nacional.
· Diseñar políticas y programas integrales de seguimientos,
inspección y control de las normas regulaciones al comercio,
en coordinación con los órganos desconcentrados dependien-
tes del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, los en-
tes que le están adscritos y demás instituciones competentes.
Viceministro de Comercio Exterior
Definir la política de Comercio Exterior y de promoción de las
inversiones productivas de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y demás órganos y entes competente.
Desarrollar la estrategia de las negociaciones comerciales del
país, de promoción de las exportaciones, del fomento de la
cultura exportadora y de la captación con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores y demás órganos y entes competentes.
Estudiar los informes periódicos u ocasionales que las distin-
tas dependencias del Despacho del Viceministro de Comercio
Exterior y las entidades adscritas vinculadas a este, deben
presentar al Ministro o Ministra y, hacerle las observaciones
pertinentes en los temas de su competencia.
Participar en los comités de asunto s arancelarios, aduaneros
y de Comercio Exterior, cuando se traten de materia de su
competencia.
Coordinar con el Ministerio de Finanzas, la definición de la
política tributaria, aduanera y arancelaria, a objeto de estimu-
lar oportunamente la industria de bienes de capital y bienes
intermedios.
Dictar las medidas de la política referente a exportaciones e
inversiones.

8
El desarrollo industrial venezolano se expresa en 8.974
establecimientos que ocupan a 46/.653 personas. Diversos
tipos de industria se concentran en las ciudades de la re-
gión capital y de la región central. En las últimas décadas
se va afianzando la localización de industrias en las regio-
nes centro-occidental, Zulia, Guayana y Andes.
Desde comienzos de 1960, el gobierno de Venezuela ha
dado más prioridad al desarrollo del sector industrial de la
economía. Fundado en 1961 en un área rica en recursos
naturales, Ciudad Guayana es ahora el mayor centro de
desarrollo industrial. Los principales productos de Vene-
zuela incluyen petróleo refinado y sus productos deriva-
dos, acero, aluminio, fertilizante, cemento, neumáticos,
vehículos de motor, comida procesada, bebidas, vestuario
y artículos de madera.
El desenvolvimiento del desarrollo industrial se ha ace-
lerado desde comienzos de la década en 1960, conformán-
dose polígono s y barrios industriales con el establecimien-
to de usinas que manufacturan acero, aluminio, derivados
del petróleo, fertilizantes, cemento, neumáticos, vehículos,
alimentos, bebidas, textiles, ropa, calzado, productos quí-
micos y plásticos. Actualmente se registran 8.974 indus-
trias que ocupan a 461.653 personas. Entre ellas dominan
868 establecimientos de la gran industria que ocupan a
286.379 personas. La mediana industria se expresa en
2.263 fábricas que ocupan a 100.836 personas. La pequeña
industria corresponde a 5.843 establecimientos que emple-
an a 74.436 personas.
La mayor relevancia de paisajes industriales se eviden-
cia en el área metropolitana de Caracas y en sus ciudades
satélites, donde se reconocen 4.319 industrias de bienes de
consumo con 163.612 trabajadores. Igualmente destacan
en los corredores industriales de los Valles de Aragua y
del Tuy, especialmente en las ciudades de Valencia, Mara-
cay, La Victoria, Cagua, Turmero, Tejerías y en sus ciuda-
des inmediatas, lo que explica que en esta región central se
ubiquen 1.713 industrias que ocupan a 151.381 personas.
En estos núcleos industriales se concentra una importante
fuerza de trabajo y calificada gestión gerencial, sumándose
enormes mercados de consumo. Además, estas industrias
se benefician por el fácil acceso de materias primas impor-
tadas por los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello y el
aeropuerto de Maiquetía, y son servidas por la red de auto-
pistas y carreteras que las unen con los principales centros
consumidores de la nación.
En la región centro occidental el dinamismo industrial de
Barquisimeto, Carora, El Tocuyo, Sarare, La Miel y otros
núcleos urbanos explica que se reconozcan 798 estableci-
mientos industriales que ocupan a 44.600 trabajadores. En
el estado Zulia la pujanza industrial de Maracaibo y sus
ciudades satélites ha consolidado a 694 industrias que ocu-
pan a 31.100 trabajadores. En la región de los Andes el
dinamismo de San Cristóbal, El Vigía, Barinas y otras ciu-
dades tachirenses y trujillanas, explica el establecimiento
de 632 industrias con 19.809 trabajadores.
En cambio, es lento el dinamismo industrial en la región
nororiental, aunque se reconocen industrias de importancia
instaladas en Cumaná, Maturín, Guanta, Puerto La Cruz, El
Tigre, Guanipa, con 411 industrias que ocupan a 18.584
personas. Escaso es el desenvolvimiento industrial en los
llanos, salvo en la expansión de agroindustrias e industrias
de procesamiento de carne en Calabozo, San Fernando de
Apure, Valle de La Pascua y otras ciudades, lo que explica
la instalación de 112 industrias con 3.013 trabajadores.
Menores son las actividades industriales en la Isla de Mar-
garita con sólo 30 establecimientos industriales con 725
trabajadores.

9

10
ACTUALIDAD
AHORA SE
PAGARÁ EL CUPO CA-
DIVI A TASA DEL
DÓLAR SICAD
La industria viene a ser un pilar fundamen-
tal para incrementar la capacidad productiva,
en el país, dada la prioridad de este sector para
la economía venezolana y, siendo el petróleo
refinado junto a sus productos derivados como
el acero, aluminio, fertilizante, cemento,
neumáticos, etc. Los principales productos
manufactureros forjadores del crecimiento in-
dustrial, por lo tanto a ellos, es necesario ofre-
cerles un buen desenvolvimiento en el merca-
do y apoyar su desarrollo, de manera que po-
damos, alcanzar superar la crisis, romper con
el modelo monoproductor y para lograr la ge-
neración de empleos.
Se observo diferentes puntos de vista ante
la situación social del país, por una parte se
encuentra la opinión de la parte publica, se
puede decir que el país ha tenido un gran
avance en materia de industrialización, donde
conocimos a grandes empresas, como Petróle-
os de Venezuela ahora administrada por el Go-
bierno Nacional, esta es la empresa que genera
el mayor ingreso monetario al país, también
tenemos la Electricidad de Caracas, Electrici-
dad del CARONI (Edelca), La CANTV, Mo-
vilnet, también fueron nacionalizadas, Lácteos
Los Andes, Vengas, Tropigas (gas domestico),
VENEPAL, Venalum (empresas de Aluminio
Sanitarios Maracay, entre otras. En cambio las
industrias privadas registran que la situación
económica del país empeora cada día gracias a
la disminución de los ingresos fiscales, gene-
rada principalmente por la caída del petróleo,
lo que genera incertidumbre a los inversionis-
tas extranjeros, otra de las variables es la tard-
ía adquisición de los dólares a través de cadivi,
las ensambladoras piden resolver el problema
de divisas y de importación, para poder operar
y cumplir con la demanda de los ciudadanos
venezolanos, también la lentitud para controles
de precios, el control de cambio, la rigidez del
mercado laboral, y la sobrevaluación de la mo-
neda derivan en pérdida de competitividad,
mayores costos y descenso de la producción.
Deberán hacer ajustes
Todavía al parecer, el problema con el lío
de Cadivi, pica y se extiende. Ahora, en esta
oportunidad, el gobierno planea aplicar la ta-
sa Sicad como valor de cambio para cupos
viajeros a partir de enero del 2014.
Según reportes de varios medios locales,
por los momentos, la administración de las
gestiones las mantendrá Cadivi, mientras se
procede al esquema administrado por el Ban-
co Central.
Trascendió que el esquema Sicad debe
ser primero ajustado, pues sus reglas no son
compatibles para las necesidades de atención
de viajeros.
Además de que no es constante su convo-
catoria, se imponen fechas límites para la
compra de boleto y para el viaje. El Sicad,
también impone otra limitante: la obligación
de tener una cuenta en divisas, mientras que
la gente usa su tarjeta de crédito de un banco
local con autorización de uso en el extranje-
ro.

11
V e n e z u e l a t i e n e
una economía mixta orientada a
las exportaciones. La principal
actividad económica de Vene-
zuela es la explotación y refina-
ción de petróleo para la expor-
tación y consumo interno.
El petróleo en Venezuela
es procesado por la industria
estatal Petróleos de Venezue-
la (PDVSA). Su explotación ofi-
cial se inicia a partir de1875,
con la part ic ipac ión de
la Compañía Petrolera del
Táchira en la hacienda «La Al-
quitrana» localizada en el esta-
do Táchira y el reventón del po-
zo Zumaque I en1914; luego es
c o n s t r u i d a l a p r i m e -
ra refinería en la cual se proce-
s ab an p ro du c t os co mo
la gasolina, el queroseno y
el gasóleo.
El PIB cayó 1.4%; dentro
del contexto regional, Venezue-
la queda detrás del resto
de Latinoamérica y el Caribe,
que experimentó en promedio
un crecimiento de 6%.Luego de
la crisis de 2008, Venezuela
sería la única nación petrolera y
una de las dos naciones ameri-
canas aún en recesión en 2010.
La otra nación es Haití, que a
inicios de año experimentó
un devastador terremoto.
La República Bolivariana de
Venezuela recibió 3.216 millo-
nes de dólares en inversión ex-
tranjera directa en 2012, ob-
servándose un ligero aumento
respecto a años previos.
En septiembre de 2010, El
Bolívar fue devaluado, pasando
de 2.15 Bolívares por dólar, a
un sistema de cambio dual de
2,60 y 4,30 Bolívares por dólar,
dependiendo del tipo de tran-
sacciones a realizar con dichas
divisas. Para aquel entonces,
ya el dólar en el mercado negro
se cotizaba por sobre los 9 Bs.
En la última década gracias
a un alto crecimiento económico
el país ha logrado reducir sus-
tancialmente los niveles de po-
breza, los hogares bajo la línea
de pobreza disminuyeron del
54% en 2003 al 27.4% en 2011,
la extrema pobreza se redujo
del 25.1%(2003) al 7.3% (2011)
y se estima que en 2013 la ex-
trema pobreza disminuya al 5%.
Carrera 15 con calle 50 Barquisimeto, Estado Lara

12

13
El tema de la renta y el rentismo y su vinculación con la actividad petrolera
nacional ha sido objeto de muchos debates y escritos en nuestro país; sin
embargo en esta ocasión queremos hacer algunas precisiones al respecto y
alertar sobre la trampa del rentismo a la que inexorablemente nos estamos
precipitando.
Crisis del Modelo Crisis del Modelo
Rentista Petrolero Rentista Petrolero
Dadas las peligrosas circuns-tancias domésticas y externas que hacen presentir el agota-miento del modelo rentista petro-lero que ha sido pesado fardo para el desarrollo del país y, en gran medida, explica la crisis na-cional expresada en términos de inflación, inseguridad personal, deterioro institucional y del apa-rato productivo interno, confronta-ción social y un éxodo que no tiene parangón en nuestra histo-ria, especialmente de jóvenes que no perciben un futuro cierto en su propia patria.
Para analizar estos temas es necesario hacer algunas precisio-nes, en relación a los criterios de la renta y el rentismo en el ámbito petrolero.
Hablamos entonces de rentis-mo cuando se promueven las condiciones para beneficiar con la renta procedente de la ges-tión del Estado a una colectivi-dad, sin que en la misma se haya realizado ningún esfuerzo pro-ductivo para alcanzar ese benefi-cio. Debemos aclarar que no toda renta es mala, ya que el esfuerzo para generarla, si se orienta con criterios productivos puede actuar como un factor importante de de-sarrollo socio económico; pero el
rentismo, con sus efectos perver-sos surge cuando a través de la distribución de la renta se pro-mueve el clientelismo y el hábito de la captura de la renta por un conglomerado social, en desme-dro de la cultura del emprendi-miento, del esfuerzo productivo y de la diversificación de la eco-nomía.
Y la trampa del rentismo se configura por el hecho de que ese modelo, apalancado históri-camente en los altibajos de la renta petrolera y que se ha exa-cerbado en la última década por los altos precios petroleros y la visión estatista del desarrollo del actual gobierno, confronta difíci-les posibilidades de subsistir de-bido al debilitamiento de los pre-cios de los hidrocarburos que ya empieza a evidenciarse como reflejo de la crisis económica glo-bal, por el sensible deterioro fi-nanciero y gerencial de Pdvsa que la limita para responder es-tratégicamente frente a esas rea-lidades globales, y sobre todo por los magros resultados del rentismo y del modelo de capita-lismo de Estado, en términos de las posibilidades de un crecimien-to económico sostenible del país.
Imposible mantener un modelo, cuyo susten-
to financiero es la exportación básicamente de
crudo, cada vez mas limitada por la ineficien-
cia de Pdvsa, y en cuyo componente sólo
1.200 mb/d se venden a precios del mercado
petrolero internacional y el resto de alrededor
de 300 mbd, se exporta en base a contratos
de dudosa seriedad comercial. Un modelo que
suministra cerca de 700 mb/d para un creciente
mercado interno con un subsidio cercano a los
1.500 millones de dólares anuales. Un modelo
que ha provocado una notoria destrucción del
aparato productivo privado del país, acentuan-
do aun más la dependencia petrolera y de las
importaciones para satisfacer las necesidades
internas. Todo lo anterior plantea la imposter-
gable necesidad de cambios para romper con
las perversidades del rentismo, y evitar una
crisis nacional de imponderables proporciones.
Tema que abordaremos en nuestra próxima
entrega.
En las actuales circunstancias, y ante una
marcada tendencia hacia la baja de los precios
y la incapacidad de Pdvsa para enfrentar esa
realidad con incrementos de producción, debi-
do a su deterioro operativo y elevado endeuda-
miento, no hay dudas de que el país va a con-
frontar el colapso de este modelo, cuyas con-
secuencias se van a reflejar en fuertes restric-
ciones para el mantenimiento de los programas
(misiones) sociales que, con clara intención
clientelar y populista y una gestión poco trans-
parente, se han venido impulsando bajo el ab-
surdo criterio de responsabilizar a Pdvsa de los
mismos, lo que ha generado que, para una
producción petrolera propia de 2.200 mbd, esta
empresa tenga que mantener una burocracia
cercana a 100 mil trabajadores, cuando en los
años 90, con una producción superior a 3.5
mbd la nómina no superaba los 40 mil trabaja-
dores.
A esta coyuntura se agrega la profunda de-
pendencia monoexportadora de hidrocarburos
de nuestro país, acentuada por el empeño de
implantar un modelo de capitalismo de estado,
destructor de la economía privada nacional que
ha acrecentado la dependencia de los merca-
dos internacionales para satisfacer las necesi-
dades de la demanda interna, al extremo de
que en la actualidad estamos importando a
costos crecientes 70% de lo que comemos;
todo lo cual contribuye a la profundización de la
crisis, en términos de inflación, inoperativos
controles de precios, desabastecimiento, caída
del consumo interno y la posibilidad de una
nueva devaluación con las consecuencias so-
ciales reconocidas.

14
Frente a este ciclo perverso del rentismo populista lucen
absurdos los razonamientos de quienes, afectos a este mode-
lo, lo sustentan en un ilusorio desarrollo del país financiado por
recursos petroleros que, según ellos podrían aprovecharse
durante los próximos 200 años, ignorando la dinámica de cam-
bios impuesta por la revolución tecnológica y las presiones
ambientalistas que señalan a los hidrocarburos como la princi-
pal fuente generadora del llamado efecto invernadero, y recla-
man por la búsqueda de fuentes limpias de energía que, en un
mediano plazo podrían ser sustitutivas del petróleo.
Para desmontar la trampa del rentismo se requiere impul-
sar una estrategia energética integral con una propuesta con-
sensuada de reorientación de nuestro desarrollo, fundamenta-
da en la promoción de la cultura de la competitividad y el em-
prendimiento para reemplazar el hábito de la búsqueda de la
renta y del rentismo populista como objetivos del crecimiento
económico, lo que supone impulsar un modelo de economía
social y ecológica de mercado basado en un gran esfuerzo
educativo para acrecentar los valores del capital social y for-
mar los ciudadanos con principios éticos y mentalidad creativa,
emprendedora y competitiva que asegure ese cambio, en un
entorno democrático y de igualdad de oportunidades para to-
dos.
Se requiere reintegrar a Pdvsa a sus objetivos fundacio-
nales para recuperar su capacidad productiva, y profundizar la
nacionalización petrolera con un gran proyecto de industrializa-
ción interna de nuestros hidrocarburos, para darle mayor valor
agregado a las exportaciones derivadas de esta industria y
dinamizar la demanda de empresas locales de ingeniería y
servicios vinculados a estos desarrollos.
El cambio propuesto exige de un acuerdo nacional y de
largo plazo para impulsar la diversificación de nuestra econom-
ía apalancada en el uso inteligente y transparente del recurso
petrolero, con amplia participación de la inversión privada na-
cional e internacional y con clara conciencia del posible reem-
plazo de los hidrocarburos como fuente energética fundamen-
tal debido a las presiones ambientalistas, a razones geopolíti-
cas y, especialmente, por importantes avances científicos que
se están impulsando en el ámbito energético global.
Insistimos en que la discusión del tema debe incorporarse
en el debate electoral que se avecina, entendiendo que para
romper con la trampa del rentismo es fundamental un cambio
de mentalidad del venezolano, a todos los niveles tal y como lo
pregonaba Arturo Uslar Pietri cuando nos decía que
"Venezuela requiere grandes reformas, requiere grandes cam-
bios de mentalidad, requiere salir de ese fácil entreguismo a la
riqueza petrolera, al reparto de la renta y comenzar a ser un
país productivo".

15

16
Un sitio único dentro de la
ciudad capital Barquisimeto
donde puede realizar su
compra rápida y tener
también la posibilidad de
sentarse con nuestras
asesoras de venta quienes
gustosamente le asistirán en
las compras para su evento
Degustaciones
de distintos productos
durante toda la semana.
La mayor variedad de vinos
y destilados.
SIEMPRE el mejor precio del
mercado y atractivos
descuentos adicionales para
compras al mayor.
Servicio de despacho sin
cobro adicional para las
compras de su evento.
Oferta de laboratorios de
degustación en Vinos &
Destilados de forma
permanente,
dirigidos por Alberto Soria.

17

18
El objetivo de este tema es evaluar la
situación socioeconómica venezolana actual, a
partir de la observación de la realidad nacional
en sus aspectos económicos, sociales y
culturales. Es importante destacar que, en todo
país, se producen procesos de cambio en los
aspectos antes mencionados que deben ser
evaluados como sistemas dinámicos
organizados que funcionan como un todo en el
que las partes se encuentran en constante
interacción. Partiendo de un análisis
socioeconómico es posible comprender mejor
muchos de los problemas que agobian a la
sociedad venezolana hoy día, así como
elaborar planteamientos que permitan
solucionar dichos problemas.
El impacto de La Economía
venezolana en la
dinámica social Actual El sistema económico venezolano ha sido
definido como capitalista-rentista, donde existe la
iniciativa y la propiedad privada, pero con un
elevado nivel de participación del Estado en la
actividad económica. Ocurre además que dicho
Estado obtiene recursos para ésta participación de
los beneficios de la actividad petrolera, es decir,
vive de la Renta petrolera (de ahí la denominación
de Estado rentista). A pesar de la subsistencia de
formas de producción no capitalistas, el modo
capitalista de producción es sin duda el
predominante en la economía venezolana. Desde
la década de los setenta Venezuela ha
experimentado un proceso importante de
descentralización política, económica y
administrativa, que ha generado un mayor equilibrio
geoeconómico, aunque todavía se mantienen
enormes desequilibrios en la ocupación y
aprovechamiento del espacio geoeconómico
venezolano. Los últimos veinte años del siglo veinte
fueron en especial difíciles para la Economía
venezolana que creció entre 1976 y 1996 a una
tasa promedio anual de 2,14%, mientras la
población crecía en el mismo período a un ritmo de
2,18% anual, tasa ésta mayor que el nivel de
crecimiento económico ya mencionado.
Como consecuencia de ésta situación,
Venezuela, según estadísticas del Banco Mundial,
pasó de ocupar el primer lugar en 1976 entre los
países latinoamericanos en cuanto al Ingreso Per
Cápita, al octavo puesto en 1996. Antes de la
década de los Ochenta, las expectativas
económicas de Venezuela apuntaban a una
enorme facilidad para acceder a una riqueza cada
vez mayor, así como a una cada vez mayor
igualdad en el ingreso familiar que hacia surgir una
clase media cada vez más numerosa. Después de
los años Ochenta, la realidad señala un creciente
aumento de la Desigualdad, que se manifiesta en el
hecho de que, para el año 2000, el 10% de la
población venezolana concentraba en sus manos
cerca del 42% del ingreso total del país. La
combinación de mayor desigualdad y disminución
del Ingreso per cápita se ha traducido en el caso
venezolano, en un notable y preocupante
incremento de la pobreza, la relativa “prosperidad”
que vivió Venezuela hasta inicios de los Ochenta,
hizo surgir el calificativo de “Venezuela Saudita”
para referirse a los cuantiosos recursos que generó
el auge de la actividad petrolera. Esa prosperidad
no se debió al trabajo de los venezolanos sino al
aumento de la Renta petrolera, siendo esto agrava-
do por el mal uso que se dio a gran parte de los in-
gresos obtenidos, que no fueron destinados a la
creación de formas de generación de riqueza distin-
tas del ingreso petrolero.

19
América Latina y Venezuela: Del proteccionismo al Neoliberalismo América Latina en
general, ha experimentado importantes cambios económicos, en especial luego de los años ochenta, antes de esa fecha, la mayoría de los países de la región habían adoptado la política de sustitución de importaciones recomendada por la CEPAL con la cual, se restringía fuertemente la inversión extranjera buscando favorecer la producción industrial de los países de la región. A finales de los Ochenta, y en parte arrastrados por una tendencia mundial iniciada en los EE.UU. e Inglaterra, y promocionada por organismos como el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), los países latinoamericanos comenzaron a aplicar políticas para la privatización de las empresas públicas y la apertura de sus mercados nacionales. Así, Venezuela adoptó a partir de 1989 políticas de apertura comercial, privatización y liberalización de la economía, que llevaron a quienes se oponían a dichas políticas a acusar al gobierno de “Neoliberal”. Aunque en el resto de los países latinoamericanos las reformas siguieron adelante, en el caso venezolano, el impulso hacia la liberalización económica se vio detenido luego de 1992, como consecuencia del aumento del grado de conflictividad social que desencadenó una profunda crisis política que llevo a la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez. Al evaluar la situación general de América Latina tras más de diez años de reformas económicas destinadas a lograr la Liberalización de sus mercados, puede afirmarse que los resultados, aunque difieren de un país a otro, han sido principalmente: un mayor control de la inflación, reactivación del crecimiento económico, cierta recuperación del dinamismo de las economías latinoamericanas, así como un innegable avance en la difícil tarea de reformar el Estado. Sin Embargo, las reformas económicas no han logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, ni frenar el crecimiento del desempleo, así como tampoco han podido lograr una recuperación real del salario de los trabajadores. La brecha social, lejos de disminuir, continúa hoy aumentando, pues, aunque los pobres son hoy menos pobres en cuanto a su poder adquisitivo, ocurre también que los ricos son cada vez más ricos, gracias a su ventajo-sa situación económica. Esta gran desigualdad en el nivel de ingreso entre ricos y pobres se debe en gran medida a las diferencias existentes entre unos y otros en cuanto a su formación, así como a las distintas posibilidades que pose-en de acceder al uso de los recursos naturales.
Educación y Desarrollo económico Distintos organismos y personalidades del mundo
académico han coincidido en señalar que, la única posibilidad real de reducir de manera importante los nivelas de pobreza en América Latina es a través de la implementación de una profunda reforma educativa. En Venezuela, como ya se señaló, la distribución del ingreso se ha hecho cada vez más desigual, a la vez que se ha reducido el nivel de ingreso. Sí a ello se suma que el sólo crecimiento económico no garantiza mayor igualdad social, se tiene entonces que la única vía eficaz para lograr mayor justicia social en la distribución de la riqueza, es el mejoramiento del nivel educativo de la población, y en especial, de los más pobres. Es indudable que existe una clara relación entre el nivel de igualdad en la distribución del ingreso y el número de años de escolaridad promedio de un país. En Venezuela la población de más bajos recursos se encuentra en desventaja, tanto en el número de años de escolaridad como en la calidad de la Educación que recibe, así, los hijos de las familias de mayores recursos, no sólo
reciben más años de educación que los de familias de bajos ingresos, sino que además, reciben una edu-cación de mayor calidad. Mejorar esa situación, aun-que requerirá varios años de esfuerzo continuo por par-te de la sociedad venezolana, es sin embargo indispen-sable. Es importante señalar que una reforma educati-va tiene un efecto moderado en la superación de la po-breza en el corto plazo, pero a largo plazo, su impacto en la calidad de vida de la población es profundo. Además, una reforma integral que comprenda cambios estructurales en la economía y en la educación logrará efectos que se harán perceptibles de inmediato. En re-sumen, la receta para alcanzar un alto nivel de ingreso con distribución más equitativa es fácil de entender pe-ro difícil de realizar: Una economía de mercado más eficiente y una educación de calidad para todos.

20
El Auge de la Pobreza: Al revisar las estadísticas referentes a las denominadas pobre-
za “Crítica” y “Extrema” en Venezuela, se observa que para el año 2000, cerca del 70% de las familias se encontraban en situa-ción de pobreza, frente a un 18% que se encontraba en esa mis-ma situación para 1980, en menos de veinte años, el número de pobres en Venezuela se ha triplicado. El acelerado crecimiento de la pobreza en Venezuela está vinculado a la reducción del empleo y del salario real. En los años setenta, Venezuela cono-ció el pleno empleo, pero después del “Viernes Negro” las cifras del empleo informal no han dejado de crecer, ubicándose siempre por encima del 30% al tiempo que el desempleo abierto, es decir, la proporción de la fuerza de trabajo que está desocupada y buscando empleo, ha oscilado después de 1983 entre el 6 y el 13%: Sumando el desempleo y el empleo informal se tiene que de 1983 en adelante, solamente el 50% de la fuerza de trabajo venezolana ha contado con un empleo fijo. Además del problema del desempleo, el trabajador venezolano ha tenido que hacer frente a una severa disminución del poder adquisitivo de su salario; de hecho, según cálculos del Banco Central de Venezuela, la capacidad adquisitiva del Bolívar venezolano es hoy cien veces menor a su valor para 1984. Uno de los síntomas más indicativos del deterioro económico padecido por Venezuela en las últimas décadas es el fenómeno de descapitalización de la
Vivienda. La inversión acumulada en Vivienda, que se mide en metros cuadrados por habitante, creció ininterrumpidamente en Venezuela hasta 1980, ocurriendo desde entonces que ha venido disminuyendo hasta la actualidad. Esta disminución significa en la práctica que, una proporción creciente de la población vive en condiciones precarias, en viviendas cada vez más improvisadas y en condiciones de hacinamiento. La causa inmediata de la perdida del poder adquisitivo, que se refleja en la calidad del consumo y de la vivienda, está asociada a la caída del salario real. Si se analiza el valor nominal de las remuneraciones obtenidas por los trabajadores en bolívares, se observa que los ingresos han crecido notablemente. Un trabajador que ganaba en el año 1978 Bs. 2.000,00, gana hoy, debido a la inflación Bs. 321.000,00, sin embargo puede adquirir con ese monto menos bienes y servicios que los que podía adquirir veinte años atrás. Esto se debe a que, en realidad, el salario real promedio, que creció ininterrumpidamente entre 1950 y 1978, ha sufrido desde entonces un severo desplome a tal punto que, en términos reales, se encuentra hoy al mismo nivel del año 1950. Aunque pueda parecer increíble, en un país donde han ingresado cientos de miles de millones de dólares por la explotación petrolera, la remuneración del trabajo no ha hecho sino disminuir en los últi-mos veinticinco años. La explicación de esta paradoja requiere hacer uso del análisis económico, para revelar los inicios de la crisis venezolana.
El Comienzo de la crisis venezolana Al analizar los indicadores económicos más importantes se observa que
en Venezuela, a diferencia de la mayoría de las economías modernas, se ha presentado desde 1983 una marcada disminución de la productividad, dismi-
nución cuyos orígenes se remontan al aumento brusco y repentino de los precios del petróleo ocurrido en 1973. Antes de esa fecha, la inversión privada y gran parte de la pública, se hizo para abastecer un mercado interno protegi-
do por la política de “Sustitución de Importaciones”, lo que llevó a la creación en el país de un parque industrial que antes era inexistente. Debido a lo limita-do del mercado nacional y la ineficacia de la inversión realizada, la avalancha
de inversiones públicas y privadas que se produjo luego de 1973 dio como resultado una disminución y no un aumento de la productividad general de la economía venezolana. Es en ese momento que puede ubicarse los orígenes
de la crisis del modelo rentista venezolano, pues el país no supo ni pudo ab-sorber de manera eficiente la “Sobredosis” de capital que entró desde el exterior entre 1974 y 1978. En 1978, la inversión anual llegó a un punto
máximo cercano al 45% del producto Interno bruto (P.I.B.) , y comenzó a descender al ser frenada por la caída en los rendimientos o ganancias. A partir de 1983, la caída de los precios del petróleo alejó también la inversión, pero
es importante destacar que dicha baja en los precios del crudo no fue la causa original de la crisis, sino que contribuyó a agravarla y la hizo más difícil de superar. De 1983 en adelante, la inversión anual se ubicó por debajo del 20%
del P.I.B., contribuyendo esta disminución a que el parque industrial venezolano se volviese progresivamente obsoleto. Así, la dotación de capital por trabajador comenzó a disminuir luego de 1984, lo que precipitó la caída de
la productividad y con ello, la severa caída del salario real ya mencionada. Es importante destacar que el denominado “Paquete económico”, aplicado por el gobierno de Pérez entre 1989 y 1992, generó un importante repunte de la
inversión y de la productividad, que se reflejó en un modesto incremento del salario real y en una disminución de los índices de desempleo y de empleo informal. Aunque el llamado “Paquete” ha sido tremendamente cuestionado
por su costo social y político para el país, es justo señalar que la supervivencia de muchas empresas venezolanas se debió a la devaluación del bolívar ocurrida en 1989, pues ella eliminó la sobrevaluación artificial de la moneda
venezolana y permitió a las empresas venezolanas ser más competitivas en el exterior. El aumento de los ingresos petroleros como consecuencia de la Guerra del Golfo, en 1991, ensombreció el panorama de mejoría económica
pues aportó nuevos recursos rentísticos (es decir, provenientes de la renta petrolera) a la economía nacional, que hicieron al gobierno abandonar muchos de los esfuerzos reformadores implementados en 1989. Además, la crisis
política de 1992 y 1993, la crisis financiera de 1994 y 1995, revirtieron los efectos positivos del "paquete" y agudizaron las tendencias negativas que venía arrastrando la economía venezolana desde hace décadas. Desde los
años noventa y hasta hoy, la economía venezolana viene pagando las consecuencias de no haber adoptado las medidas necesarias para diversificar el aparato productivo nacional y hacerlo más competitivo. El precio más alto
pagado por los errores económicos, lo constituye un aumento sin precedentes de la pobreza, que hoy afecta a uno de cada dos venezolanos.

21
Los orígenes Históricos de la Actual Crisis
Las raíces de los males que hoy padece el país, se encuentran ínti-mamente vinculados a la naturaleza rentista de la economía venezolana y a la forma en que el sistema políti-co imperante en Venezuela en los últimos cincuenta años ha hecho uso de esa renta petrolera. Entre esas causas hay que destacar el papel jugado por la Tasa de Cambio bolívar/dólar, pues dicha tasa ha estado constantemente sobrevalua-da desde los años treinta.
Esa sobrevaluación del bolívar mejoró el poder adquisitivo de la moneda nacional haciendo más ba-ratas las importaciones, por lo que el desarrollo industrial se vio afecta-do ante la imposibilidad de los pro-ductos venezolanos de competir con la producción importada, está situa-ción afecto negativamente la oferta de empleos en el país. Como un intento de corregir esa situación, a partir de 1959 se adoptó la política de “Compre venezolano”, es decir la política de sustitución de importacio-nes. Como consecuencia de esas políticas, surgieron en pocos años numerosas empresas, muchas de ellas, lamentablemente, simples en-sambladoras de piezas foráneas o envasadoras de productos importa-dos. La política del “Compre vene-
zolano” fue exitosa en lo referente a crear empleos y dotar al país de una base industrial. Sin embargo, las empresas creadas no tuvieron alguna clase de incentivos que las llevara a ser más eficientes o competitivas. El éxito de la mayoría de las empresas venezolanas que surgieron como consecuencia de la política de Sustitución de Importaciones, dependió de la posibilidad de acceder a los favores del gobierno de turno.
En el caso de las empresas públicas, propiedad del Estado venezolano, el impacto de las enormes inversiones realizadas fue mayor. La nacionalización de las industrias básicas (Acero, Aluminio y Petroquímica) y de las industrias del Hierro y el Petróleo, fue realizada aspirando desarrollar nuevos sectores exportadores cuyos requerimientos de capital eran tan altos que sólo podían ser asumidos por el Estado venezolano. Sin embargo, el proceso de inversión resultó ineficiente, ya que la administración de las empresas nacionalizadas estuvo dominada por el clientelismo, y además, los precios de sus productos sufrieron largos períodos de baja en los mercados internacionales. El costo económico de la nacionalización de esas empresas fue muy alto, pues el Estado debió asumir una enorme
deuda externa para financiar las inversiones realizadas y, más adelante, debió cubrir las pérdidas producidas por el ineficiente manejo de dichas empresas. Además de la inversión y el fomento al desarrollo industrial, el otro mecanismo utilizado en Venezuela para la distribución de la renta petrolera fue el gasto público. De 1958 en adelante, floreció una burocracia clientelar que repartía cargos, muchos de ellos innecesarios, a los militantes y simpatizantes de los principales partidos políticos. El resultado de esta práctica fue el surgimiento de una Administración Pública hipertrofiada y poco capaz, que contribuyó al debilitamiento del Estado y al fomento de la corrupción.
El efecto más nocivo de la corrupción administrativa para la sociedad venezolana ha sido la aparici ón de una act i tud generalizada en la población de ver la “cosa” pública como una torta de las que todos quieren su pedazo, dicha actitud se manifiesta en la evasión de impuestos, el robo de equipos en los hospitales, el cobrar sin trabajar, entre otras. Es induda-ble que la corrupción ha sido uno de los mecanismos para el reparto de la renta petrolera en Venezuela, que más problemas ha traído.
El Impacto Social de la Crisis venezolana El incremento en la pobreza, el desempleo y la proliferación de la econom-
ía informal han tenido un profundo impacto en la sociedad venezolana, espe-cialmente en los sectores más humildes de la población.
El 80% de la población del país es urbana y vive en centros con más de diez mil habitantes. De ellos, más de la mitad vive en barrios, que son zonas de poblamiento irregular surgidos en su mayoría de la migración masiva de perso-nas del campo a la ciudad. Así el desarrollo industrial de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay y Puerto Ordaz ha hecho surgir en esas ciuda-des cinturones de miseria, llenos de personas que llegaron a la ciudad en busca de empleo.
Aunque el Estado venezolano ha dotado a muchos de esos barrios de in-fraestructura y servicios básicos, el carácter anárquico y precario de la mayoría de ellos ha impedido un correcto desarrollo urbanístico de la mayoría de las ciudades venezolanas. Debido al crecimiento de la población en los barrios, la imposibilidad de adquirir viviendas fuera de ellos y la dificultad de emprender nuevas invasiones de terrenos cerca de las ciudades, la mayoría de los barrios en Venezuela (en especial en Caracas) han visto aumentar su densidad pobla-cional en los últimos años, con lo cual cada vez más venezolanos nacen en situación de pobreza.
El hacinamiento resultante, la falta de empleo y la pobreza creciente, en medio de una sociedad que hace gala de un gran consumismo y que pregona la riqueza fácil, han actuado como caldo de cultivo para el surgimiento de gravísi-mos problemas sociales como la delincuencia, el incremento de la promiscuidad y, la desintegración de la familia tradicional.

22

23

24
La apertura petrolera y el potencial de alianzas entre
PDVSA y sus proveedores: El papel del contexto nacional Arnoldo Pirela
Según estos, y en términos resu-midos, los incrementos en la renta petrolera en períodos de precios altos, o la transferencia de ingresos provenientes de los consumidores internacionales del petróleo, consti-tuye un ingreso extraordinario que supera la capacidad de absorción de la economía no petrolera. En conse-cuencia, estimulan hasta ahora de maneara inevitable la sobre valua-ción del bolívar e impiden el desa-rrollo exportador del resto de la in-dustria y los servicios, en particular por los diferenciales de productivi-dad de estos últimos, comparados con las actividades vinculadas a la explotación de los hidrocarburos.
Es posible identificar en Venezue-la al menos dos estructuras producti-vas diferenciadas, económica y or-ganizativamente, además de tec-nológicamente. Diremos que en Ve-nezuela se ha desarrollado una es-tructura productiva dual. Por una parte PDVSA y las empresas, o es-tructura productiva, directamente involucrada en la actividad petrolera. Estas empresas derivan un alto in-greso en divisas con una altísima productividad relativa de la mano de obra que emplea. Esa altísima pro-ductividad relativa y el volumen gi-gantesco de las operaciones petrole-ras en un país petrolero de las di-mensiones y significación de Vene-zuela, determinan un acceso casi ilimitado a los más avanzados recur-sos científicos y tecnológicos y a las más sofisticadas herramientas ge-renciales disponibles en el mundo de los negocios globales.
Pero no sólo PDVSA y el resto de la estructura productiva vinculada directamente a los hidrocarburos tienen acceso a estos recursos científicos y tecnológicos y a estas
herramientas gerenciales, también lo tienen las grandes empresas o cor-poraciones extranjeras localizadas en Venezuela, por la vía de sus ca-sas matrices y desde una perspecti-va de economía global. Pero tam-bién tienen acceso las empresas que directamente son estimuladas o promovidas por el Estado con el alto ingreso nacional que genera la acti-vidad petrolera. El Estado, receptor único de esos recursos, transfiere o distribuye por dos vías ese diferen-cial de productividad a otros secto-res o estructuras productivas.
el corazón de la economía vene-zolana es esa estructura productiva conformada casi totalmente por in-dustrias de procesos, vinculadas directamente a los hidrocarburos o a los servicios públicos y casi total-mente en manos del Estado.
La otra estructura productiva, ma-yoritariamente en manos de priva-dos, conformada tanto por industrias de productos como de procesos, esencialmente fue creada con el respaldo indirecto del ingreso petro-lero, en espacios de inversión que podríamos calificar como tradiciona-les, que por lo general no demandan grandes volúmenes de inversión, muchos de ellos dirigidos al consu-mo final y masivo (alimentos, bebi-das, textiles, confección y calzado; o de metalmecánica, particularmente automotriz y autopartes, y los insu-mos para la industria de la construc-ción.
Es bueno señalar que este sector siempre se ha visto a si mismo, tam-bién así se ha expresado con clari-dad en la política industrial del Esta-do durante casi todo el siglo XX, co-mo el sustituto deseable o inexora-ble de la industria petrolera, para cuando está última dejase de apor-
tar al ingreso nacional o sufriera los avatares y cambios de los mercados internacionales. Todo lo podemos resumir en la secular política o filo-sofía de la “siembra del petróleo”. Dentro de la cual siempre se ha identifico a esta estructura producti-va como el objeto predilecto y casi único de la política pública de desa-rrollo industrial. Cuando se ha habla-do de diversificación productiva, es hacia estos sectores que se voltea la mirada. Ese ha sido el argumento central para que la política industrial, el Ministerio de Fomento o el de In-dustria y Comercio, sólo considerara a estos sectores como objetos del la política industrial del Estado.
Se trata de esa estructura produc-tiva que está “filosóficamente” divor-ciada de la economía petrolera, pues se concibe como la alternativa a ella. Pero además es producto de una política industrial y de desarrollo productivo que sólo toma el ingreso que el sector petrolero produce para generar un “funcionarato” y una es-tructura institucional de promoción de esta industria, de esta estructura productiva no petrolera. Pero que se crea y promueve para no acompañar al llamado sector petrolero, porque no se prevé y hasta se considera indeseable, que se teja en sus pro-cesos productivos. Por otra parte, este sector no ha logrado, y todo indica que nunca lograra por esa vía, niveles de productividad lo sufi-cientemente altos como para com-pensar la sobre valuación del bolí-var. Ello en la medida que no puede crecer y ha dependido para su sub-sistencia de espurias formas de con-tratación con el Estado, el único mercado local suficientemente gran-de con que cuenta el país.

25

26
Contrarias, además, por que mientras a una le “interesa” el bolívar sobreva-luado a la otra le perjudica. Así, en la medida que siem-pre ha dominado políticamen-te la estructura productiva di-rectamente involucrada en la actividad petrolera, pues se beneficia del bolívar sobreva-luado, la otra es inherente-mente débil y con una pro-ductividad que difícilmente podrá alcanzar, como estruc-tura productiva, que no como empresas individuales o ca-sos particulares, a la producti-vidad que se deriva de la
“renta” petrolera.
Si bien estas contradiccio-nes respecto a la tasa cambio son comunes y lógicas en cualquier economía, allí son consecuencia de los intereses contradictorios entre los co-merciantes importadores y los productores (industriales o agrícolas) que desean la pro-tección que les da un moneda local subvaluada. El problema es que en Venezuela son los intereses contrapuestos entre dos sectores productivos o dos estructuras productivas locales y no simplemente en-tre comerciantes importado-
res y productores nacionales.
El desbalance entre esos intereses y entre las dos es-tructuras productivas se sos-tiene en Venezuela, primero que todo, porque de la sobre valuación no sólo se beneficia la estructura productiva direc-tamente vinculada a los hidro-carburos y a los servicios públicos, sino también, como es lógico, los comerciantes importadores, pero también el público en general que disfru-ta del acceso a bienes inter-nacionales con los precios y
calidad que comúnmente no se consigue en la producción local. Este es el sentido de las comillas puestas sobre la palabra “interesa” con refe-rencia al bolívar sobrevalua-do. Es decir no responde a una racionalidad económica,
sino política.
En definitiva, el tema de la tasa de cambio tiene fuertes implicaciones políticas. La po-blación votara por quien ofrezca o se interprete que puede lograr un bolívar sobre-valuado y por tanto un mayor control sobre la inflación. Y en este planteamiento contará con el apoyo o complacencia de la estructura productiva del Estado que es el corazón de la economía. Pero todo ello significa mantener un aparato del Estado extremadamente grande, en la medida que ab-sorbe la mano de obra que no consigue trabajo en la eco-nomía privada, generalmente pequeña, con baja productiva relativa, de subsistencia muy inestable y con una muy débil
posición de negociación.
Segundo, un bolívar sobre-valuado en presencia de altos precios del petróleo garantiza un alto ingreso, a disposición de la clase política, para sos-tenerse en el poder. Cosa que logra con empleo público y otorgando concesiones y favores. Incluyendo los favo-res a los industriales y pro-ductores de la estructura pro-ductiva no petrolera, para que se mantengan “vivos” a costa exclusivamente de la explota-ción del mercado local, el úni-co al que pueden acceder con una productividad tan baja y con tan bajo crecimiento, por las limitaciones que impone un mercado local bastante
pequeño.
No obstante podemos decir q u e e x i s t e una tercera estructura pro-ductiva o grupo de empresas que producen bienes y servi-cios. A esta estructura pro-d u c t i v a l a l l a m a r e -mos transversal, pues hay industrias de productos y de procesos y servicios industria-les, es casi totalmente priva-da o vinculada a empresas extranjeras, hay empresas grandes medianas y peque-ñas, pero se relaciona o se teje con la producción de los hidrocarburos, particularmen-te con PDVSA y el resto de la estructura productiva directa-mente vinculada con los hidrocarburos. Además se teje con las otras grandes empresas de procesos del Estado, como las de CVG, electricidad, acueductos, etcétera; se teje con las gran-des corporaciones internacio-nales y también con las pe-queñas y medianas empresas de los otros sectores producti-vos y con la industria de la
construcción.
Nos referimos obviamente a los proveedores de bienes y servicios a la industria petro-lera y petroquímica y de pro-cesos en general, nuestro ob-jeto central de atención. Podr-íamos decir que este es el equivalente al cuerpo calloso que une los dos hemisferios del cerebro, es el sector transversal de la economía, porque también provee de bienes y servicios o compite con los proveedores extranje-ros para una buena parte de los demás sectores producti-vos privados, los que por cier-to, también son en su mayor-
ía industrias de procesos.

27
La política petrolera Todos los sectores productivos venezolanos se ven
afectados, como señala García, H., (2000), por la “trampa
macroeconómica” en la que se encuentra inmersa toda la
economía venezolana desde hace más de dos décadas.
Según la cual, la búsqueda de los equilibrios fiscal y ex-
terno origina un escenario microeconómico muy adverso
a la actividad productiva, generando desempleo y quie-
bras, y paralizando la inversión. Pero esta tercera estruc-
tura productiva, transversal, las empresas productoras
de bienes y servicios para la industria petrolera y de pro-
cesos en general, se ven afectadas además, y de manera
directa y casi inmediata, por la pendular política de au-
mentos y reducciones drásticas en la producción petrole-
ra. Y ahora nos referimos en especial a la política adelan-
tada desde 1998, y continuada incluso acelerada, como
parte de la estrategia para recuperar y estabilizar los pre-
cios internacionales del petróleo a partir de 1998. Por
ejemplo, ello significó la paralización de taladros (más de
120 taladros activos para inicios de 1998 contra alrede-
dor de 60 al cierre del 2001), la reducción en las activida-
des exploratorias, de producción y transporte de hidrocar-
buros. Así también, el retardo o desescalamiento de mu-
chos proyectos de gran importancia, sólo para mencionar
algunos de los hechos más importantes.
En concreto estos hechos determinan una disminución
significativa en las compras locales de PDVSA, sin que
las llamadas “empresas de la Apertura Petrolera” logra-
ran compensar tal reducción de la demanda. Para enten-
der mejor la circunstancia, es bueno recordar que estas
reducciones en la actividad petrolera se inician después
de un intenso período en que PDVSA y los más altos je-
rarcas del gobierno de Caldera crearon grandes expecta-
tivas acerca de un largo proceso de crecimiento, montado
sobre las inversiones previstas en los planes de la Aper-
tura Petrolera, cuando la política fue poner grandes volú-
menes de producción en los mercados internacionales en
lugar de intentar controlar los precios.
En ese período (1995-1997 e inicios de 1998) muchas
empresas se prepararon para el crecimiento de la de-
manda: hicieron inversiones, en alguna medida de en-
deudaron, ampliaron su capacidad y potencial de opera-
ciones, para al final, después de un breve y no muy im-
portante repunte de la demanda durante el 97 y primera
mitad del 98, tuvieron que enfrentar una agudización en
la caída de la demanda y la recesión generalizada.
Por supuesto que esto es obviamente válido también
para el resto del sector productivo indirectamente vincula-
do a la actividad petrolera y para todo aquel que confió
en la prédica de PDVSA y del gobierno de turno, acerca
de “la Apertura Petrolera como locomotora del nuevo de-
sarrollo industrial de Venezuela”.
Estos son precisamente los canales a través de los
cuales se fomentan las crisis recurrentes de la economía
venezolana, más allá del efecto posterior sobre el ingreso
público y, consecuencialmente, los gastos del Estado. Así
pues, cabe preguntarse ¿cuáles son las consecuencias
interpretativas, o teóricas, para llamarlas de alguna ma-
nera, de esta reflexión?

28