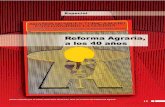Reforma Agraria Poder Agosto 2013
Transcript of Reforma Agraria Poder Agosto 2013

ilu
str
ació
n: k
ath
erin
e s
and
ova
l
Los caminos de laReforma Agraria
(y sus bonos)Nadie parece coincidir plenamente con la resolución del Tribunal
Constitucional sobre los bonos de la Reforma Agraria. Unos rechazan la forma de pago planteada; otros arguyen que la
procedencia de ciertos terrenos expropiados era ilegítima. Más de cuarenta años después, sin negar la necesidad de saldar esta deuda, vale preguntarse ¿cómo se formaron las grandes tierras en el Perú?
por Moisés Navarro
coyuntura
urante el debate “Pago de Bonos Agrarios: ¿Legítimo o ilegítimo?”, realizado el 6 de agosto
en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), y frente a una audiencia compuesta en su mayoría por expropiados y descendientes de expropiados de la Reforma Agraria, Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, se atrevió a afirmar lo si-guiente: “Ustedes dicen, ‘nos robaron la tierra’. ¿Y cómo la consiguieron? ¿Acaso ustedes no le robaron la tierra a los cam-
pesinos desde la conquista española?”. Sus palabras hicieron que el público en-fureciera. Hubo pifias, silbidos e incluso una voz le gritó “¡terrorista!”.
En dicho evento se expusieron posturas divergentes en torno al pago de la deuda que el Estado tiene con los expro-piados desde hace más de cuatro décadas. El debate concluyó con las palabras del decano del CAL, Raúl Chanamé Orbe, quien hizo un llamado de respeto al derecho de propiedad, al pago de la deuda y al fortalecimiento de la seguridad jurídica. También se refirió al aspecto histórico, puesto en debate por Trinidad y por otros ponentes que calificaron el proceso de expropiación como un robo. Chanamé dijo: “Es un asunto que seguramente va a quedar para el café o para los detalles. Si hubo robo, expropiación… ¿Qué ocurrió en esos años?”.
D Pocos cuestionan que el Estado debe pagar a los expropiados. Algunos difieren en la forma de hacerlo, pero hay consenso en que se debe cumplir con ese compromiso. De eso no queda duda ni quedará en este artículo. Pero ese hecho no elimina la necesidad de darle una mirada al aspecto histórico. Por ello, en las siguientes líneas intentaremos mostrar la situación de las tierras de los campesinos y hacendados antes de la Reforma Agraria. Se recorrerá el camino de la historia hasta donde se ha podido reconstruir y se abordará el ineludible camino legal que es el del pago de los bonos.
Pero primero veamos la historia. Si gusta, prepárese un café.
PoR eL CAmino de LA HiSToRiAEn 1974 tambaleaba la transformación que supuestamente iba a generar la Reforma Agraria iniciada años antes con el Decreto Ley Nº 17716, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La deuda que tenían que pagar al Estado
las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las So-ciedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), creadas a partir de la Reforma Agraria y administradas por los trabajadores, a cuenta de las tierras y otros activos recibidos, se volvió irrealizable por las precarias condiciones financieras y de producción que dichas organizaciones empezaron a tener como consecuencia de una gestión deficiente. A pesar de que la deuda se había estado cancelando durante los primeros años, luego surgió una corriente de no pago. Un comunicado de la Federación Campesina del Valle de Huaral-Chancay-Aucullama de septiembre de 1974 titulado “No al pago de la deuda agraria”, argumentaba lo siguiente:
“Las tierras de las haciendas han sido usurpadas por los gamonales a los campesinos de las comunidades. Desde épocas muy antiguas, los terratenientes han ido concentrando fundos mediante las presiones económicas, políticas y muchas veces la violencia contra los campesinos”.
PODER AGOSTO 201324 AGOSTO 2013 PODER 25

PODER AGOSTO 2013 AGOSTO 2013 PODER26 27
Héctor Salvador, que trabajaba en la hacienda Palpa, en Huaral, era el secretario general de dicha federación. Hoy tiene 77 años y recuerda con claridad que “en el valle no hubo eso (despojos). Si hubo, debió haber sido chiquitito. En la sierra sí se dio, ahí sí hubo colusión con las autoridades locales y del gobierno”, señala. El despojo era un discurso generalizado. Agrega que en Cusco, precisamente en la Convención, sí hubo despojo de tierras.
Profundicemos. Vayamos más atrás en la historia.Antonio Zapata, historiador e investigador principal del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señala que el encuentro de dos mundos durante la Conquista redujo violentamente la población como consecuencia de las enfermedades que también llegaron con los españoles. “Los indios iban dis-minuyendo en número e iban quedando tierras libres. Esas tierras se sacaron a remate. A esto se llamaba composición de tierras”, señala. Luego, a los indígenas dispersos se les concen-tró en determinados pueblos (las famosas reducciones) para poder tener mayor control político y económico sobre ellos durante el Virreinato. Esto implicó la asignación de tierras. “Las tierras de comunidad que asignaron los virreyes no eran malas. Entonces empezó una batalla entre las haciendas y las comunidades por expandirse a costa de las tierras de estas últimas. Esto ocurrió en la sierra durante los siglos virreinales y de manera mucho más pronunciada en la República, cuando se van los españoles”, agrega. Sobre la situación en la costa refiere que desde el principio hubo mercado de tierras y que la legitimidad de los títulos de las haciendas de españoles se encuentra en la composición de tierras antes referida, las mismas que fueron compradas en procesos legales.
Luego llegó un vacío legal. Con la República, y por medio de un decreto, Simón Bolívar anuló la figura de comunidad campesina. “No es que las comunidades desaparecen. Las
Cronología 1996. En abril, la Ley 26597 dispone el pago en valor nominal. En diciembre, el CIP inicia inconstitucionalidad contra la Ley 26597.
2000. Decreto de Urgencia Nº 088-2000: el pago será en dólares.
2001. En marzose sentencia el expediente Nº022-96-I/TC contra la Ley 26597.
2004. En febrero, el CAL Ica inicia un proceso de inconstitucionalidad contra el DU Nº 088-2000. En agosto sentencia 0009-2004-AI/TC contra DU Nº 008-2000.
2010. En diciembre, el BCP demanda al Estado por bonos impagos de la Reforma Agraria.
2011. El CIP pide que seestablezca una fórmula de pago avalor actualizado sin pasar por el Poder Judicial, en ejecución de sentenciadel expediente Nº022-96-I/TC.
2013. El 16 de julio, el TC sentencia que el pago se hará en dólares. La Adaepra pide a CIP que actúe, pero este se niega. El Estudio Olaechea pide aclaración a TC en representación de Tacama. El 24 de julio, el Ministerio de Justicia dice que presentará un recurso de reposición. El TC responde que analizará recurso de reposición presentado por el Congreso de la República.
Hasta hace unas semanas se decía que cerca
del 80% de los Bonos de la Reforma Agraria se encontraban en manos del fondo de inversión Gramercy (60%), de quien se afirma compró los bonos muy por debajo de su valor original, y del Banco de Crédito del Perú (20%), según señaló el diario La República el 22 de julio. Esa versión se ha ido cayendo.
A fines de julio, el BCP señaló que posee menos del 0,6% de los bonos de la Reforma Agraria. “Nosotros somos abogados del BCP y llevamos los casos de bonos de la deuda agraria del banco. Y te puedo confirmar que, de acuerdo a la ley de Reforma Agraria, el BCP, como otros bancos en la dé-cada del setenta, fue obligado a aceptar los bonos en pago de las deudas comerciales”, señala Manuel Villa-García, del Estudio Olaechea. De otro lado, el empresario Pedro Olaechea Álvarez-Calderón afirma que el fondo Gramercy podría tener el 12%, según una nota aparecida en la revista Caretas. Recordemos que llegó un momento en que los bonos pudieron ser transferidos libremente.
Pero en opinión del ingeniero Jaime Arana Cisneros Huamán De Los Heros, el monto atribuido a fondos finan-cieros extranjeros sería aún mucho menor. Según afirma, la mayor parte de los bonos está en la bóveda del Banco de la Nación. “Cuando dicen, ‘los fondos buitres son los que van a cobrar’… eso es una mentira. Porque el 70% de los bonos están ahí metidos. Cualquiera los puede ver”. Según esta posición, existirían personas expropiadas que no tienen bonos, pero que pueden hacer los trámites legales y retirar-los. “No tienen nada. Tienen la resolución de expropiación,
obviamente, porque todos estábamos ahí conscientes de lo que nos estaban haciendo. Pero no estábamos de acuerdo”, añade. Incluso afirma que los bonos que se dieron no representan ni el 10% del valor de las tierras expropiadas. También señala que el Banco de la Nación ha endurecido las condiciones para que cualquier heredero acreditado pueda retirar dichos bonos. “Hay que someterse a un pro-ceso legal para que con una orden judicial se le conmine al Banco de la Nación a entregar los bonos a quienes indique el juzgado consultado”, dice. Añade que ningún expropiado o sus descendientes se quedan desamparados, pero tienen que pasar por un proceso burocrático.
Arana Cisneros advierte de un juicio que podría enfrentar el Estado si no se paga la deuda: “Vamos a recurrir al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este tiene un capí-tulo específico, un párrafo específico, en el que señala que el Estado peruano no puede tener deudas con agentes que tengan relación con Estados Unidos. Y, bueno, tenemos la suerte de tener a alguien que nos pueda representar”. Agrega que tiene conocimiento de que hay tres expropiados que ya están en Nueva York iniciando el juicio, el mismo que
¿Quién tiene los bonos?podría multiplicar la deuda que tiene el Estado con los expropiados. “Si estos señores desconocen y empiezan a dar largas, aseguro que esa deuda se va a convertir, por lo menos, en unos US$ 1.500 millones de deuda aquí. Pero si yo lo llevo y aplico el TLC a un juzgado norteamericano, te aseguro que va a ser US$ 4.500 millones”, asevera.
La alternativa que propone Arana Cisneros es el canje de bonos. “Lo que se tiene que hacer ya es canjear esos bonos por nuevos bonos soberanos. Que no digan Reforma Agraria; que sean tal cual los emite el Estado para deuda pública hoy en día. Esos nuevos bonos nosotros vamos a poder hacerlos líquidos”, señala. Agrega que las AFP po-drían adquirirlos, por ejemplo, y que con esta modalidad no se afectaría la caja fiscal, principal temor del Estado. Por su parte, la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra), según un documento que nos hizo llegar por correo electrónico, tiene una posición similar, pues propone promulgar la Ley de Canje de los Bonos de la Deuda Agraria que —según indica— en julio del 2011 el Congreso de la República aprobó. Sin embargo, no fue promulgada ni observada. Y además, en la resolución del 16 de julio, el TC señala que considera legítimo, entre otras sugerencias que propone para el pago, “que el Estado lleve a cabo una nueva emisión de bonos, libremente transferibles y con una tasa de interés igual a las que actualemente viene utilizando”.
El Estado ha presentado recursos de reposición en respuesta a la resolución del TC. Por su parte, el Estudio Olaechea, en representación de Viña Tacama, presentó un recurso de aclaración el día 18 de julio. El 8 de agosto, el Colegio de Abogados de Ica, también patrocinado por el Estudio Olaechea, en ejecución de sentencia, solicitó al TC que respete la sentencia Nº 0009-2004-AI/TC de agosto del 2004, en la que se afirmó que es una opción la conversión a dólares, pero no una obligación.
Al cierre de esta nota, los recursos presentados por el Ejecutivo y el Congreso fueron rechazados. También la aclaración pedida por Viña Tacama, entre otras. Sin embargo, queda pendiente la solicitud de ejecución de sentencia del Colegio de Abogados de Ica.
(Fuente: Estudio Olaechea).
FOTO
: w
ww
.RPP
.CO
M.P
E
Gestión anterior. Sesión de la Comisión Permanente del
Congreso el 18 de julio del 2011, cuando aprobó la Ley de
Canje de Bonos de la Deuda Agraria. El entonces presidente Alan García observó la norma.

PODER AGOSTO 2013 AGOSTO 2013 PODER28 29
empresarios ingleses se die-ron cuenta de que era mejor negocio tener una hacienda ganadera que comprarle a los campesinos”, dice. Luego se produjo un proceso masivo de apropiación con desalojo, primero en Arequipa y luego en Cusco y Puno.
María Isabel Remy, soció-loga e investigadora principal del IEP, detalla un caso suce-dido en Cusco que estudió a profundidad: el de la famosa hacienda Sillque. Afirma que esta llegó a tener 200.000 hectáreas para cuando ocu-rrió la Reforma Agraria de Velasco. “La hacienda se había ‘tragado’ el nevado Salkantay, para poder agarrar hasta las tierras de indios que estaban al otro lado. Fue una cosa voraz”, dice. Situación similar ocurrió con la hacienda Huatabamba que, según la investigadora, tenía aproximadamente tres mil hectáreas al terminar la Colonia, pero cuando se vió afectada por laReforma, ya contaba con tres mil hectá-reas. “Se había ‘tragado’ una quebrada y las comunidades
campesinas de Patakancha, entre otras. Como esos, al menos se conocen veinte casos en Cusco”, afirma.
Remy también refiere la investigación de Nils Jacobsen titulada Ilusiones de la transición: el altiplano peruano 1780-1930, en la que se profundizan, entre otros cosas, los procesos de despojo y formación de tierras en la provincia de Azángaro, en Puno. En dicho estudio, Jacobsen dice: “Sería incorrecto hablar de un mercado de tierras en el altiplano alrededor de 1900 (…). En la mayoría de los casos, una escritura de venta notarial, que pretendía ser un contrato entre dos actores libres e iguales, en realidad reflejaba una vieja relación de dependencia o, peor aún, un hecho consumado basado en el engaño o la violencia”.
Carlos Monge indica que en la sierra central el principal proceso de despojo lo realizó la Cerro de Pasco Corporation y que esto generó movimientos campesinos, como el Movi-miento Comunal del Centro. Antonio Zapata opina que no fue un despojo propiamente dicho. “La estrategia que siguió la Cerro de Pasco Corporation para evitar problemas causados por la contaminación, fue comprar tierras. Adquirió cantidades
y se convirtió en un gran terrateniente”, dice. De los afectados, uno de los casos más conocidos es el de San Juan de Ondores que, según la edición de abril del 2000 de La Revista Agraria, viene litigando por sus tierras durante más de un siglo. La lucha es previa, pero en la década de los cincuenta la Cerro de Pasco Corporation, que llegó a tener 300.000 hectáreas de haciendas entre Pasco y Junín, se hizo con el usufructo (mas no de la propiedad) del fundo Atocsaico, que pertenecía a la comunidad desde tiempos virreinales y ya había pasado de manera irregular por distintas manos. Los campesinos de Ondores inciaron un juicio de reivindicación contra la empresa y ganaron. Luego, la empresa apeló y el Supremo Tribunal Agrario falló a favor de la comunidad en 1970. Sin embargo, no se ejecutó la sentencia, pues en aplicación de la Ley de Reforma Agraria, el fundo y otras tierras de la Cerro de Pasco Corporation fueron adjudicadas por el Estado a la SAIS Túpac Amaru. Y esa es solo una parte, pues luego hubo más juicios, más jaloneos, esta vez de parte de la SAIS, que llegó a desalojar a los comuneros de sus tierras. “Era claro que las tierras que estaban siendo expropiadas y entregada a una SAIS eran de la comunidad de Ondores”, señala María Isabel Remy, quien además indica que hasta hoy no logran recuperarlas.
Monge continúa sobre la zona norte del país. “La forma-ción de las grandes haciendas algodoneras y azucareras en el norte despojó ya no a comunidades campesinas pobres, sino
a un sector de clase media; a una especie de burguesía rural”, dice. Refiere las zonas de Trujillo y Lambayeque. Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), comenta que a comienzos del siglo XX las hacien-das piuranas crecían a partir del control que tenían sobre el agua. “Les reducían el agua a las comunidades. Luego estas se empobrecían y vendían las tierras a bajo precio”, señala.
Sobre la zona norte del Perú, y la costa peruana en ge-neral, Zapata afirma que legalmente no hubo despojo de tierras campesinas por parte de hacendados. “En algunos casos fue el abuso del poderoso para comprar al pequeño y mediano usando todas las argucias que el mercado te da”, afirma. “Quien sufre una situación así puede juzgar que es un despojo, aunque haya sido una compra-venta y haya registro notarial”.
A pesar de todo lo antes descrito, no existe un registro claro o un estudio que determine qué parte de las tierras que forman parte de los Bonos de la Reforma Agraria han sido producto de despojos. Pero se sabe de reclamos por parte de campesinos por el acceso a la tierra. “A nadie le ha interesado seguir con exactitud el proceso”, dice Zapata. Jaime Escobedo, abogado y coordinador del Observatorio de Tierras, señala que “en términos jurídicos hay lo que se llama el tracto su-cesivo. Es decir, la posibilidad de hacer un estudio de títulos de muchas de estas personas y, digamos, ir hacia el pasado
deuda. Con la Ley Nº 17716, de la Reforma Agraria, el Estado expropió tierras en todo el país y asumió una deuda por la que se entregó bonos que, en su mayoría, no han sido cancelados hasta hoy.
FOTO
: AL
ABIT
ACO
RAD
EhO
Bs
BAw
M.B
LOg
sPO
T.C
OM
¿Existen bonos que podrían tener una procedencia legal pero cuya tenencia es producto de despojos? Todo parece indicar que sí.
declararon abolidas legalmente, pero siguieron ahí. Durante el siglo XIX, mientras duró el decreto de Bolívar, las comuni-dades no tuvieron posibilidad legal de funcionar. No tenían representación legal”, señala Zapata. Esto permitió la expan-sión de tierras de las haciendas a costa de las comunidades.
Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco) y coordinador de Revenue Watch en el Perú, afirma que “la conformación de la propiedad agraria en el Perú siempre ha sido, en realidad, resultado de grandes procesos de despojo que adquieren legitimidad hasta que llega otra convulsión social”. Agrega que hay tres ejemplos bien estudiados de despojos de tierra que terminaron gene-rando su propia legalidad. Uno ocurrió en el sur andino, en la sierra de Arequipa y las provincias altas de Cusco y Puno. El segundo durante la conformación de las grandes haciendas ganaderas en la sierra central, específicamente en Junín y Pasco. El tercero en el norte del país. Conozcamos un poco más.
Monge indica que con la llegada de la Revolución Indus-trial en Inglaterra se generó una alta demanda de textiles. La búsqueda de fibras, animales o vegetales, los trajo al Perú. “Los
FOTO
s:
DIF
Us
IóN

PODER AGOSTO 2013 AGOSTO 2013 PODER30 31
necesidad probada y al despojo histórico previo demostrado”.¿Existen, entonces, bonos que podrían tener una proceden-
cia legal pero cuya tenencia es producto de despojos? Todo parece indicar que sí. Más aún, queda claro que el problema del despojo de tierras no es un tema exclusivo de la época virreinal, sino que tiene antecedentes mucho más recientes.
En una columna editorial de La Revista Agraria, Fernando Eguren, de Cepes, escribió que “la deuda agraria tenía, desde su origen, un grave problema de legitimidad, surgido de las condiciones históricas de conformación de las haciendas y de las condiciones laborales que impusieron a obreros y campesinos”.
Consultado sobre este punto, el abogado Manuel Villa-García, del Estudio Olaechea (que defiende al menos 50 casos de expropiados de la Reforma Agraria), afirmó que se trata de una postura ideologizada y que todos los defendidos del estudio jurídico tienen títulos de propiedad. “Hasta cuándo vamos a apoyar los robos. Hasta cuándo”, sentencia. En este punto resulta válido preguntarse por qué indignarse con unos robos y con otros no. El ingeniero Jaime Arana Cisneros Huamán De Los Heros, quien señala que representa a un grupo de casi 300 expropiados que tiene aproximadamente 100 millones de soles oro en deuda, refirió que esta corriente incentiva el no pago. “Los títulos de mi familia son de 1680”, afirma. “¿Acaso todos los policías son corruptos?, añade, aludiendo que no puede generalizarse esta situación.
¿Cómo tener entonces un juicio más ponderado, que no suene a capricho histórico? Tal vez sea necesario conocer que la necesidad de una reforma agraria era discutida en el país por lo menos desde mediados del siglo XX. En su citado libro, Mayer señala que la primera comisión para estudiar una posible reforma a causa del malestar campesino por la falta de acceso a tierras se formó en 1959, durante el segundo gobierno de Manuel Prado, y que incluso fue encabezada por el premier liberal Pedro Beltrán. Luego, Fernando Belaunde Terry, como candidato en la campaña que casi lo lleva por primera vez a la Presidencia, prometió la reforma en los pueblos que visitaba. La Junta Militar que gobernó el país luego del golpe de 1962, en medio de la reñida elección entre Odría, Haya de la Torre y Belaunde, llevó a cabo una reforma en la provincia cusqueña de La Convención. Luego Belaunde aplicó otra, bastante tibia, durante su primer go-bierno. Y entonces llegó Velasco Alvarado y lo que pasó es historia conocida.
“El tema de la Reforma Agraria gozaba de consenso. Había posturas distintas sobre cómo hacerlo, pero su realización era juzgada como una necesidad por todos”, anota Zapata. En una columna publicada más de un año atrás en PODER, el politólogo Alberto Vergara afirmaba que “al narrar el desastre económico que fue la Reforma Agraria, no debe obviarse la placenta política que maceró durante décadas su fracaso: la intransigencia de un grupo económico poderoso que no quiso hacer por las buenas la anhelada reforma”. Vergara continúa: “La historia completa del fracaso es más justa. La culpa no recae solamente en los militares y en los ‘indios brutos’, como menciona un ex hacendado entrevistado por Mayer”.
El Estado peruano tiene una deuda ineludible con los expropiados. Han pasado más de cuatro décadas y debería saldarse. Pero la pregunta que cae de madura cuando se revisa la historia es si acaso no debería hacerse algo también con la comunidades despojadas de sus tierras. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? ¿Que algunos, los más integrados, con mayor información y acceso al poder, han tenido la capacidad para litigar, mientras que otros no lo han hecho? E incluso quienes lo han hecho —y, como hemos visto, han ganado judicialmente— no logran que se concrete lo que legalmente les corresponde. ¿Unos tienen más derechos que otros? ¿Acep-tamos, entonces, que en el Perú hay ciudadanos de segunda categoría? Piénselo. Puede prepararse otro café, si gusta.
Registro. Imagen tomada de la revista Pregón (Lima, 27 de agosto de 1961). Hace medio siglo, la Cerro de Pasco Corporation invertía recursos en “relaciones públicas” con avisos pagados.
La controversial resolución del Tribunal Consti-tucional (TC) dada el 16 de julio último sobre el pago de los bonos de la Reforma Agraria a los
expropiados levantó mucho polvo y generó corrientes de opinión encontradas. Este fallo también tiene una historia que es necesario recorrer. Pero, antes, recordemos que la postura del Estado es que la cancelación de la deuda podría implicar US$ 1.200 millones, según cálculos del Ministerio de Agricultura. De acuerdo con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, hasta el 2004 la deuda era de US$ 4.500 millones aproximadamente.
El abogado Manuel Villa-García se remite a 1996 y dice sobre la Ley Nº 26597, que disponía que los bonos debían pagarse a valor nominal, lo siguiente: “Era un robo. La moneda había perdido nueve ceros. Si, por ejemplo, tenías como deuda cinco millones en soles oro, este monto pasado a intis era de 5.000 y convertido a nuevos soles de 0,0005. Robo total”.
Frente a esto, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) inició ese mismo año un proceso de inconstitucionalidad, que concluyó en la sentencia expediente Nº 022-96-I/TC del 11 de mayo del 2001, la misma que señala lo siguiente: “Queda acreditada la inconstitucionalidad manifiesta de los dispositivos materia de impugnación (…) del artículo 2 de la Ley Nº 26597, por transgredir el principio valorista inherente a la propiedad”. La demanda se declaró fundada y esa ley, junto con la 25599 que también fue parte de la acción presentada por el CIP, inconstitucional.
Antes de la sentencia referida en el párrafo anterior, también se emitió el Decreto de Urgencia Nº 088-2000 de octubre del 2000, que disponía que los bonos de la deuda agraria debían convertirse a dólares al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de emisión. Contra este dispositivo, que tiene valor de ley, el Colegio de Abogados de Ica inició otro proceso de inconstitucionalidad. El 2004 se emitió sentencia. “EL TC dijo que la conversión a dólares, en tanto sea una fórmula de liquidación de la deuda, es válida. En el caso que se pretenda que esta fórmula sea obligatoria, sería inconstitucional”, afirma Villa-García.
En octubre del 2011, el CIP, por intermedio de su de-cano Juan Fernán Muñoz, presentó un escrito al Tribunal Constitucional solicitando una ejecución de sentencia referida al expediente Nº 022-96-I/TC. El documento solicitaba “el inicio de los procesos de actualización de
las acreencias provenientes de los procesos de la Reforma Agraria”. También que el factor de actualización de dichas deudas sea el Índice de Precios al Consumidor.
En respuesta a la solicitud del CIP, el TC emitió la ya conocida resolución del 16 de julio pasado. Sobre la me-todología de pago declara que, luego de revisar tres tipos, “considera pertinente decantarse por aquella que expresa un criterio a través de la conversión del principal impago en dólares americanos, desde la fecha en que se dejó de atender el pago de los cupones de dicho bono”. El abogado del Estudio Olaechea señala que dicha resolución es un error de Derecho, puesto que en el 2004 el TC ya había dicho que el pago en dólares era una opción. De lo contrario, si se impone, es inconstitucional. “Ellos señalan en la resolución que la conversión a dólares americanos tiene su sustento legal en el DU Nº 088-2000. Mira esa barbaridad”, agrega.
En respuesta a la resolución, Fernando Sabogal, presi-dente de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra) —con quien intentamos contactarnos sin obtener respuesta— envío el 18 de julio una carta al CIP solicitándole que remitan un escrito al TC para observar el uso de la conversión a dólares.
El mismo día, una carta en respuesta del CIP firmada por el decano Carlos Herrera Descalzi señalaba que la actuación del colegio profesional hecha en octubre del 2011 fue irre-gular, “al no existir Acuerdo del Consejo Directivo del CIP”. La carta añade, además, que “la ejecución de sentencia (…) deviene en la atención de asuntos de interés particular que no están considerados en las normas legales que regulan el CIP”. Es decir, el CIP se inhibió de actuar a solicitud de Adaepra. Herrera Descalzi justificó su posición durante el debate realizado en el CAL. “El CIP, en 1996, intervino en defensa del interés general, no del interés particular. En el tiempo varias cosas han ido ocurriendo. Los bonos, que eran deudas de individuos, se han ido concentrando de alguna forma en instituciones cuyo negocio es comprar deudas a precios bajos y luego rescatarlos a su valor real. Ese tipo de defensa ya no corresponde al CIP”, dijo.
Sobre la resolución del TC, Manuel Villa-García agrega que una resolución de menor jerarquía (la del 16 de julio) no puede modificar una sentencia (la que declaró inconstitucional el pago obligatorio en dólares). En esto último, concuerda el ingeniero Jaime Arana Cisneros Huamán De Los Heros.
Los fallos del Tribunal Constitucional
FOTO
: FO
TOs
.PU
CP.E
DU
.PE
FOTO
: D
IFU
sIó
N
para saber cómo es que fue la secuencia de transferencia de propiedad. Es algo muy difícil”. La legislación también da indicios sobre la existencia de despojos de tierra. En su libro Cuentos feos de la Reforma Agraria peruana, el antropólogo
Enrique Mayer señala que la ley de Reforma Agraria que se dio en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry “dio primera prioridad en la adjudicación de tierras expropiadas [a los campesinos de las comunidades indígenas] con base a la