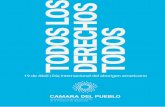¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en … · 2016-05-03 · eficaz a la comprensión...
Transcript of ¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en … · 2016-05-03 · eficaz a la comprensión...
Gerson Iván Arias Carlos Andrés Prieto Milena Peralta
Octubre de 2010
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público.La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconflicto.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz
Informes FIP
Fundación Ideas para la paz
Octubre de 2010Serie Informes No. 11
Gerson Iván Arias Carlos Andrés Prieto Milena Peralta
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz
Contenido •
5
7
8
889
10
1212
1213
32
36
Presentación
1. Introducción
2. Aproximaciones conceptuales a los conflictos armados, procesos de negociación y definición de agendas
2.1. Introducción 2.2. El conflicto y los nuevos contextos 2.3. La negociación 2.4. Definición de la agenda
3. Los temas de agenda en las FARC 3.1. Las agendas de negociación: la experiencia de
1982-2002 3.1.1. Las plataformas originales de lucha de las FARC 3.1.2. ¿Qué propusieron negociar las FARC entre
1982-2002? 3.2. Las FARC en la era Uribe (2002-2010): ¿Una agenda
posible?
4. Conclusiones
Contenido ¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 5
Presentación
Con el propósito de contribuir de manera eficaz a la com-prensión de todos los escenarios que surgen del conflicto ar-mado en Colombia, la FIP presenta el informe “¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz”.1
Desde su constitución como centro de pensamiento en 1999, la FIP ha defendido con convicción que el conflicto ar-mado colombiano necesariamente concluirá con una nego-ciación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica.
Como parte de esta iniciativa, el presente informe2 tiene como objetivo identificar y analizar los principales contenidos de las distintas agendas de negociación de las FARC, sus principales rupturas y continuidades, como un elemento pri-mario que permita plantear escenarios futuros de solución negociada del conflicto con este actor armado.
Vale aclarar que este documento no pretende justificar el contenido de dichas agendas ni muchos menos sugerir que esos serán los temas y asuntos de una futura agenda de ne-gociación con esta guerrilla. Se trata de un ejercicio de análi-sis y sistematización que busca mejorar el conocimiento del conflicto armado colombiano y sus posibilidades de pensar su solución política, en la medida en que esta sea posible y probable.
En términos de la coyuntura actual y teniendo en cuenta los notables cambios de la historia reciente del conflicto ar-mado que tienden a afectar de manera irreversible el accio-nar de los grupos guerrilleros, este documento plantea unos elementos históricos que deberán tenerse en cuenta para una posible negociación, aunque considera que dicho esce-nario parece cada vez más distante y limitado si se tienen en cuenta los temas que el Estado y la sociedad aceptarían discutir hoy por hoy con estos grupos insurgentes.
La realización de esta investigación y la publicación de este informe fueron posibles gracias a los generosos aportes de la Fundación Ford.
1 Agradecimientos especiales a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP y a Juan Carlos Palou coordinador del Área de Construcción de Paz y Post conflicto por sus comentarios y aportes a este documento. Los autores también agradecen los comentarios de Carlos Eduardo Jaramillo, analista y ex consejero de paz.
2 Esta investigación fue desarrollada por Gerson Iván Arias, Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz; Carlos Prieto, Investigador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, y Milena Peralta, asistente de investigación del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 7
1. Introducción
El análisis del conflicto armado colombiano frecuente-mente se ve atiborrado de creencias que nada o poco tienen que ver con la historia política del país. Una de las más re-cientes muestras de tal falta de coherencia la dio el propio ex Presidente de la República, Álvaro Uribe, al exponer, sin nin-guna mesura, que en los años 80 las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) harían la paz “si Colombia ampliaba la democracia hacia la elección popular de alcaldes y gobernadores”.3
Desde luego una lectura juiciosa de los distintos plantea-mientos de agenda de estos grupos guerrilleros lleva a la con-clusión que el asunto es mucho más complejo. Este tipo de interpretaciones desconocen, por ejemplo, en el caso de las FARC a lo largo de estos 45 años de existencia, su aspiración por el poder político. Afortunadamente recientes análisis han vuelto a colocar en su verdadera dimensión estos asuntos4 y por ende han incrementado el nivel de conocimiento sobre estas guerrillas5 y sobre el conflicto armado en el que se ha-llan inmersas.
Este es precisamente el objetivo del siguiente Informe de la FIP: identificar y analizar los principales contenidos de las distintas agendas de negociación de las FARC, sus principa-les rupturas y continuidades, como un elemento primario que permita plantear escenarios futuros de solución negociada del conflicto con este actor armado.
El documento no pretende justificar el contenido de di-chas agendas ni mucho menos sugerir que esos serán los te-mas y asuntos de una futura agenda de negociación con esta guerrilla. Se trata de un ejercicio de análisis y sistematización que busca mejorar el conocimiento del conflicto armado co-lombiano y las posibilidades de pensar una solución política, en la medida en que esta sea posible y probable.
En términos de la coyuntura actual y teniendo en cuenta los notables cambios de la historia reciente del conflicto ar-mado que tienden a afectar de manera irreversible el accio-nar de los grupos guerrilleros,6 este documento plantea unos elementos históricos que deberán tenerse en cuenta para una posible negociación. Desde luego, es oportuno mencio-nar que dicho escenario de negociación parece cada vez más distante y limitado si se tienen como referentes los temas que el Estado y la sociedad aceptarían discutir actualmente con estos grupos insurgentes.
Desde el punto de vista conceptual el informe se enfoca en los denominados temas sustantivos de la agenda de nego-ciación. Es decir, “aquellos temas de la agenda que constitu-yen el núcleo de las materias negociables y que por lo general se configuran a partir de las demandas de cambio por parte de la insurgencia”.7 Para ser más precisos, el informe se con-centra sobre las demandas que los grupos guerrilleros a lo largo de su historia han considerado como asuntos de nego-ciación con el Estado colombiano.8
Este informe se divide en tres partes. Una primera aborda de manera sintética algunos elementos teóricos para aproxi-marse al tema. Una segunda hace un recorrido histórico so-bre el contenido de estas agendas para el caso de las FARC. Seguidamente un análisis de estos contenidos, para finalizar con unas conclusiones.
Este informe será complementado con dos boletines vir-tuales sobre las agendas de negociación tanto de las FARC como del ELN, que podrán ser descargados desde la página web www.ideaspaz.org.
3 La frase completa es: “Esta violencia fue inútil, ha sido inútil. Esta violencia, yo recuerdo que siendo yo estudiante universitario –yo estudié en la universidad pública– las Farc y el Eln decían que si Colombia ampliaba la democracia hacia la elección popular de alcaldes y gobernadores harían la paz. Este país adoptó la elección popular de alcaldes y, pocos años después la elección popular de gobernadores en la Constitución de 1991. Al otro día, en lugar de hacer la paz, se convirtieron en sicarios de los alcaldes, en factores de extorsión de los gobernadores. Combinaron las formas de lucha: mataban y penetraban las instituciones y le enseñaron eso al paramilitarismo.” (Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez, al clausurar el Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Rein-tegración, Cartagena, 2009).
4 Varios autores. Qué, cómo y cuándo negociar con las Farc. Bogotá: Intermedio editores, 2008. 5 Pecaut, Daniel. Las FARC ¿Una guerrilla sin fin o sin fines? Bogotá: Editorial Norma, 2008.6 Ver: Fundación Ideas para la Paz. Las Farc: un año después de “Jaque”. Boletín Siguiendo el Conflicto, junio de 2009. 7 Bejarano, Jesús Antonio. “Los procesos de paz. Un análisis de las negociaciones en El Salvador, Guatemala y Colombia”. En: Una agenda para la Paz. Aproxima-
ciones desde la teoría de la resolución de conflictos. TM Editores, Bogotá, 1995, p. 184. 8 Teniendo siempre presente, tal como lo recuerda Pecaut, que la política de los grupos debe analizarse no por sus declaraciones sino por lo que hacen
(Pecaut,Daniel. Ciudadanía e instituciones en situaciones de conflicto. En: Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto, Cinep- ODECOFI, Bogotá: (2009); p. 310-322.
8 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
2. Aproximaciones conceptuales a los conflictos armados, procesos de negociación y definición de agendas
2.1. IntroducciónEl análisis de los conflictos armados y la definición de
modelos exitosos de resolución han sido temas abordados desde áreas distintas como la sociología, la antropología, la historiografía, la ciencia política y las relaciones internaciona-les.9 Para el estudio de conflictos armados como el que vive Colombia se han desarrollado durante las últimas décadas diversos trabajos enfocados a analizar tanto la naturaleza y causas del conflicto, como las posibles alternativas para la resolución del mismo.
Conceptualmente, el conflicto se ha entendido como el encuentro de valores, conceptos e intereses que se contra-ponen. En el caso de conflictos armados internos las razones suelen ser más profundas, más estructurales, mezclando ele-mentos económicos, políticos y sociales, que en las últimas décadas, han incluido variables relacionadas con la religión, la etnia y los nacionalismos exacerbados, entre otros.
Autores de diversa procedencia académica y geográfica han desarrollado un trabajo conceptual extenso con la fina-lidad de definir y abordar los conflictos armados desde dife-rentes esquemas y modelos teóricos. Uno de estos autores es Vicenç Fisas, quien elabora su propuesta conceptual de-finiendo el conflicto como el producto de disputas que se es-tructuran por antagonismos e incompatibilidades entre dos o más partes; es el resultado complejo de valoraciones, pulsio-nes instintivas, afectos y creencias que pueden ser finalmen-te conducidos, transformados y superados por las mismas partes con o sin ayuda de terceros.10
En esta misma línea, Galtung tiene una forma específica de reconocer la naturaleza del conflicto y de entender toda posible salida al mismo. Según él, la imposibilidad de alcan-zar la paz no ha de buscarse en la guerra sino en la violen-cia.11 De ahí que la definición de paz implique una ausencia o disminución de todo tipo de violencia, sea esta directa (fí-sica), estructural, o cultural (legitimadora).12 En ese sentido,
para Galtung, la paz debe ser entendida como objetivo y cau-sa por la cual los conflictos se transforman creativamente y no de forma violenta, a través de herramientas concretas que promuevan el diálogo, el reconocimiento de los oponentes, y la cooperación entre las partes.
Desde la academia estadounidense, y específicamente autores como Gray, Coleman y Putnam definen los conflictos armados a partir de un rasgo común que comparten tanto los conflictos externos como los internos (y que resulta pertinen-te para el caso colombiano), refiriéndose a la intratabilidad.13 Bajo ese concepto se definen aquellos conflictos “persisten-tes y destructivos”, prolongados en el tiempo por rivalidades duraderas (involucrando muchas veces asuntos no negocia-bles por alguna de las partes), y producto de variables (más de 50 según Coleman) asociadas a contextos (inestabilidad política), cuestiones sociales (étnicos, religiosos, morales), relaciones (destructivas pero inevitables), procesos (con sus perversiones) y resultados (incluyendo los traumas que gene-ran para las partes) con efectos directos sobre las familias, las comunidades y las sociedades a nivel global.14
La tendencia a que este tipo de conflictos se expandan y la violencia se recrudezca, obliga en la mayoría de casos a que las partes en disputa, las comunidades y la academia en gene-ral hagan énfasis no sólo en la resolución del conflicto sino en encontrar la mejor solución posible, que aunque responde en últimas al “estado” de la democracia en una sociedad y al ni-vel de pragmatismo que ha alcanzado la negociación, busque alejar de las partes la sensación de que el otro ha recibido una ventaja injusta. Las resoluciones parciales normalmente sue-len preparar el terreno para conflictos futuros, frecuentemente de mayor intensidad que la confrontación actual.
2.2. El conflicto y los nuevos contextosCon el fin de la Guerra Fría, y el encuentro de procesos de
globalización económica y fragmentación geopolítica, muchos autores coinciden en que se ha materializado una tendencia de transformación o desaparición de los conflictos existentes, que se suma a la aparición de nuevos conflictos cargados con componentes étnicos, confesionales y sociales, o en muchos casos ligados a fenómenos de crimen organizado.
9 Galtung, Johan. “Hacia una definición de las investigaciones sobre la paz”. En: Investigación sobre la paz: tendencias recientes y repertorio mundial, Informes y documentos en Ciencias Sociales, 43, UNESCO, (1981); p. 7-17.
10 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.11 Galtung, Johan. “Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización”. Edición Bakeaz, Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003. p. 31. 12 Ibíd. p. 20.13 Putnam, Linda. “Intractabale conflict: New perspectives on the causes and conditions for change”. En: American Behavioral Scientist No. 5, (.2007): 1417.14 Ibíd., pp. 1415-1431.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 9
De acuerdo con Vincenç Fisas, los conflictos con-temporáneos ofrecen, un gran material para el análisis y elementos importantes que aportan a la elaboración de modelos conceptuales y prácticos de resolución de conflictos armados y de prevención de futuras confronta-ciones. Cuantitativamente, para 2008, el número de con-flictos armados activos registrados alrededor del mundo eran 36, ubicados en 26 zonas de la geografía mundial. En los últimos años, la zona más afectada fue África, que pasó de tener nueve conflictos en 2003 y siete en 2005, a reportar 12 en 2008. De los 36 conflictos registrados, 5 son considerados como guerras con más de mil muertes al año producto de los combates (Afganistán, Irak, Pakis-tán, Somalia y Sri Lanka), mientras que el resto se clasi-fican como conflictos menores (entre 25 y mil muertes relacionadas con el conflicto).15
En este contexto de transformación de los viejos con-flictos y de surgimiento de nuevas confrontaciones, al-gunos autores argumentan que la búsqueda de la paz a través de la resolución de los conflictos y la definición de agendas han estado presionadas por tendencias relacio-nadas a procesos de deslegitimación de la guerra, el reco-nocimiento de la voluntad popular y del protagonismo de la ciudadanía (retorno a la democracia) y el estancamiento de los conflictos existentes.16
Los nuevos conflictos y el redimensionamiento de los ya existentes hacen pensar a muchos análistas que todo proceso de negociación y su respectiva agenda debe in-cluir actualmente una amplia gama de temas, entre ellos, democratización del Estado, vigilancia sobre la protección a los Derechos Humanos, fortalecimiento del proceso de paz, fortalecimiento de la cultura de paz, desmilitarización, des-minado, desmovilización y reinserción, apoyo al retorno de refugiados y desplazados, apoyo a los heridos y a las fami-lias de víctimas, verdad, justicia y reparación y rehabilitación de las zonas dañadas, entre otros.17
Las experiencias recolectadas por conflictos desarrolla-dos en distintas partes del mundo en los últimos 40 años
han demostrado con simpleza que las posibles salidas a un conflicto deben incluir las mismas variables que determina-ron su origen y transformación. No obstante, por más obvio que resulte, el proceso de negociación y la definición de una agenda siempre tendrán el objetivo fundamental de hacer que el conflicto armado confluya hacia un proceso de paz estable e irreversible.
2.3. La negociación El proceso de negociación suele ser definido como la
interacción y comunicación entre dos partes que defien-den unos intereses incompatibles. Puede definirse como el conjunto de fases continuas o simultaneas que se cumplen durante el periodo de la superación de un conflicto en el lapso comprendido desde la decisión de negociar hasta la suscripción del acta final y las fases iniciales de cumpli-miento de los acuerdos. La posibilidad de negociación lle-ga en circunstancias siempre diversas, y éstas claramente condicionan la actitud de las partes, el tiempo de negocia-ción y la posibilidad de intermediación de terceros, entre otras cosas.
Ury, Brett y Goldberg, en su libro Getting Disputes Re-solved,18 definen como camino de negociación la identifica-ción de los intereses de las partes, la creación de un proceso de negociación alternativo que elimine los obstáculos que producen un eventual estancamiento, ordenar los procedi-mientos garantizando el máximo resultado con el mínimo costo y asegurar a todas las partes la oportunidad para par-ticipar.
La doctrina sobre resolución de conflictos armados es-tablece como paso previo a la negociación y definición de un agenda, hacer un estudio completo sobre las variables que explican el conflicto; entender la dinámica del conflicto e identificar factores que impiden a las partes llegar a una resolución son elementos que hacen posible establecer marcos de negociación para el conflicto, priorizando temas y procedimientos específicos para el avance de las nego-ciaciones.
15 Según un informe elaborado por Lotta Harbom y Peter Wallensteen para la Universidad de Uppsala en Suecia, los países con conflictos armados hasta 2008 eran: Georgia, Rusia, Irán, Irak, Israel, Turquía, Afganistán, Myanmar (2 conflictos internos), India (6 conflictos internos), Pakistán (2 conflictos internos), Filipinas (2 conflictos internos), Sri Lanka, Tailandia, Argelia, Burundi, Chad, República Democrática del Congo (2 conflictos internos), Djibouti –Eritrea (frontera), Etiopia, Mali, Niger, Somalia, Sudán, Colombia, Perú y Estados Unidos. En: Harbom, Lotta y Wallensteen, Peter. “Armed Conflicts, 1946–2008”. En: Journal of Peace Research, Vol 46, No. 4; (2009): 577-587.
16 Fisas, Vicenç.“Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.17 Encuentro Interdisciplinario Internacional Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”. Editorial Paidós, Buenos
Aires, 1994.18 Tomado de: Fisas, Vicenç.“Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998 y Encuentro Interdisciplinario Internacional Nuevos
Paradigmas, Cultura y Subjetividad “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1994.
10 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
Procesos de negociación que pretendan ser efectivos y a la vez legítimos para las partes, deben formarse sobre el reconocimiento del conflicto (origen, elementos que lo desarrollan, fases de evolución), identificar y reconocer sus actores (quiénes, influencia y vigencia, que represen-tan, pasivos o activos), identificar y reconocer sus con-secuencias (valorar magnitud, contenido y sujetos de las consecuencias), entender la negociación como el camino idóneo para resolver los conflictos (la intensidad y radi-calización debe llevar a soluciones racionales en todos los plazos) y cumplir lo acordado para la superación defi-nitiva del conflicto, así como hacer seguimiento sobre lo pactado.19
Para la definición de una agenda de negociación, algu-nas condiciones deben ser cumplidas de acuerdo con varios modelos propuestos: la maduración del conflicto, el empate entre las partes, el agotamiento de los actores o la favora-bilidad externa, suelen ser indicadores que plantean la ne-cesidad de una negociación; la voluntad de las partes y la existencia de agendas potencialmente negociables suelen ser terreno fértil para el desarrollo de un proceso de nego-ciación.20
Generalmente, la apertura de un proceso de negocia-ción se da en la medida en que se entiende que un con-flicto ya ha superado su etapa de maduración. Vincenç Fisas argumenta que los conflictos maduros son aquellos prolongados y complejos donde las partes han llegado a un punto de estancamiento y ninguna de las partes está dispuesta a seguir tolerando los costos crecientes de una escalada del conflicto. Christopher Mitchell, describe ésta situación en cuatro escenarios posibles, entre ellos, el es-tancamiento perjudicial, la catástrofe inminente mutua, la trampa, y la oportunidad tentadora; todos cuatro plantean incuestionablemente la necesidad de iniciar un proceso de negociación.21
2.4. Definición de la agenda La definición de la agenda comprende básicamente tratar
elementos de forma y fondo tales como procedimientos, tiem-pos, contenidos y posibles pactos. Como respuesta a ciertas necesidades, intereses y objetivos de las partes en conflicto, la agenda establece los tiempos, pasos, mecanismos, con-tenidos y resultados esperados dentro del proceso de nego-ciación; la agenda pretende ponderar las expectativas de los actores a través del desarrollo de una estrategia de negocia-ción que cuente con procedimientos consensuados entre las partes y que apunte a la firma de acuerdos satisfactorios para esas partes.22
La negociación sin duda supone aplicar un conjunto de técnicas que parten del sentido común y del cultivo de habi-lidades para acercar a las partes y reflejar sus necesidades y preocupaciones. De aquí que sea importante interpretar el mapa del conflicto: motivos del conflicto, los problemas entre las partes, discrepancias en la interpretación de los hechos, intereses incompatibles, barreras estructurales, di-ferencias de valores,23 obstáculos que se oponen al arreglo, procedimientos para resolver la disputa, factores individuales o estructurales que podían mejorar la situación, puntos de coincidencia y valores comunes, entre otros.
En teoría, para definir una agenda e iniciar un proceso de negociación existen varias dimensiones de análisis del conflicto que se deben tener en cuenta: en el primer nivel se analizan las relaciones estructurales, las relaciones de poder y el estatus formal de las confrontaciones. El segundo nivel consiste en ver como emerge el conflicto, los asuntos que polarizan y la capacidad de concentración de los bandos y sus antagonismos. Se observa cual fue el punto máximo de la violencia y el estado de daños mutuo, para aplicar lo que Carlo Nasi entiende como una estrategia de negociación24 tendiente a identificar y generar puntos de encuentro (o te-mas a negociar) entre las partes. El tercer nivel se da sobre las formas de negociación, sí son basadas en el poder, si son
19 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.20 Ibíd. 21 Mitchell explica los cuatro escenarios de la siguiente forma: estancamiento perjudicial, donde ninguna parte puede imaginar una solución positiva mientras
prevalezcan las estrategias de las que hacen uso; tampoco es posible que perciban beneficios, o disminución de costos; catástrofe mutua inminente, que se considera como una amenaza en el corto plazo para quienes han llegado a puntos de estancamiento; trampa, en donde los líderes se ven atrapados en una continua búsqueda de la victoria y persisten en la lucha a pesar de que los costos y el sufrimiento sean insoportables. No obstante, el incremento de los perjui-cios, y el abandono de aliados, lleva a que los líderes consideren la necesidad de recortar las pérdidas y minimizar los costos por medio de un cambio de actitud. Finalmente, en la oportunidad tentadora, los líderes descubren una alternativa mucho mejor a la guerra o al enfrentamiento extremo para lograr sus objetivos. Empiezan a aceptar nuevas ideas, principios y conceptos. Citado en: Wills Otero, Laura, “La mediación como herramienta para la resolución de conflictos arma-dos internos”. Ediciones Alfaomega, Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, 2003. 30-31.
22 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.23 Fisas, Vicenç. “Procesos de paz y negociación en los conflictos armados”. Ediciones Paidós, Barcelona, 2004.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 11
basadas en la confianza, o si son basadas en un sistema de reglas predeterminado. No obstante, para el caso de una ne-gociación en particular suelen materializarse cada uno de es-tos parámetros de negociación a diferentes escalas y suelen priorizarse de acuerdo con el tipo de conflicto y el momento en el que se está negociando.
Teniendo en cuenta este tipo de variables (mapa del conflicto), es posible tratar de estructurar una agenda acor-de a las necesidades y rasgos del conflicto. Cuando se trata de negociar conflictos armados, con frecuencia se realiza una distinción entre los temas a tratar para negociarlos en bloques que pueden tener diferentes ritmos cada uno. Teó-ricamente, suele identificarse dentro de la agenda tres tipos de temas:25
• Temas sustantivos: constituyen las demandas de cambio estructural permiten dar visibilidad a las incompatibilida-des básicas, temas acordados antes del cese de hostili-dades. Ocasionalmente estos suelen ser confundidos por las partes como elementos de principio, y de esa forma, la negociación desemboca en el estancamiento, puesto que siendo principios establecidos por las partes, no tie-nen ningún margen de negociación. Los principios no son negociables.
• Temas operativos: se refieren a aquellos temas que per-mitirían eventualmente a las fuerzas enfrentadas suspen-der las hostilidades, entre ellos, asuntos relacionados con Desarme, Desmovilización, Reintegración –DDR– y amnistía.
• Temas de procedimiento: se refieren a las reglas del juego de las negociaciones (calendario, espacios, transparen-cia) y a la verificación de lo acordado.
En el plano fáctico, dependiendo de las condiciones del conflicto, de la naturaleza de las partes y del conflicto, y de los niveles de polarización, los temas a definir en una nego-ciación están organizados en dos bloques.
El primer conjunto de temas está relacionado con aspec-tos de procedimiento en donde se definen variables como es-pacios, tiempos, exploraciones, la logística, los mecanismos de mediación, la infraestructura, los formatos de diálogo, me-canismos de seguridad y la verificación. En un segundo blo-
que de temas se incluirían aspectos de fondo de la agenda de negociación, es decir, temas de poder como la cuestión cam-pesina, cambio económico o sociopolítico, administración de armas, un nuevo marco jurídico, entre otras.26
Los aspectos técnicos de la negociación no suelen repre-sentar mayores inconvenientes, no obstante, niveles altos de polarización y de recrudecimiento del conflicto llevan a que estos temas sean vitales para establecer cualquier tipo de negociación. En algunos casos, la indeterminación frente a estos temas puede llegar a frenar todo el proceso de negocia-ción. Aspectos como la definición de un lugar para las reunio-nes, condiciones del entorno, los interlocutores, y el manejo de la información suelen ser temas gruesos a tratar cuando los niveles de violencia y confrontación son altos. Actualmen-te, suelen ser temas vitales al corto plazo, aspectos que no suelen ser considerados de fondo, como las definiciones humanitarias, elementos relacionados con verdad, justicia y reparación, desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil.
Como veremos más adelante, la prioridad que se le da a cada uno de estos temas dependerá de la fase en la que se encuentre el conflicto, de la posición de las partes, y de las transformaciones propias que conflictos tan largos suelen presentar. Sin embargo y como ya se advirtió, el informe se enfoca sobre los denominados temas sustantivos de la ne-gociación.
24 Nasi, Carlo. “Colombia`s Peace Processes, 1982-2002, Conditions, Strategies, and Outcomes”. En: Bouvier, Virginia M (ed.) (2009). “Building peace in a time of war”. United States Institute of Peace, Washington, (2009): 57-59.
25 Marc Chernick plantea esta división por temas con el propósito de analizar el registro histórico de negociaciones con las FARC, diferenciando ‘procedural issues’, ‘substantive issues’ y ‘amnesty and DDR’. Chernick, Marc, “The FARC and the negotiation table”. En: Bouvier, Virginia M (ed.), “Building peace in a time of war”. United States Institute of Peace, Washington, (2009); pp. 65-94.
26 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.
12 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
3. Los temas de agenda en las FARC27
El objetivo del presente capítulo es identificar el conte-nido de las agendas en cada uno de los procesos de nego-ciación adelantados entre el Gobierno Nacional y las FARC, desde 1982 hasta los recientes planteamientos en la admi-nistración de Álvaro Uribe.
Además de hacer un seguimiento al contenido de las agendas propuestas en cada momento de los procesos de paz, también se busca identificar los distintos planteamientos de las FARC sobre los denominados temas sustantivos, sin importar que hayan sido resultado o no de un proceso de ne-gociación específico. El capítulo inicia con una descripción de la plataforma de lucha de este grupo guerrillero, que en cierta forma es la justificación a su accionar insurgente.
En la mayoría de los casos, los documentos alusivos a posturas sobre los temas de agenda se incluyen de forma integra en el texto, respetando la edición original (numera-ción, puntuación, etc.). En otros casos, cuando el contenido del documento referido trate otras temáticas, además de los temas sustantivos, solo se incluirá la parte del texto que verse sobre las agendas.
3.1. Las agendas de negociación: la experiencia de 1982-2002
3.1.1. Las plataformas originales de lucha de las FARCLas FARC y las reivindicaciones agrarias
El origen de las FARC está asociado a núcleos de auto-defensa campesina creados por el Partido Comunista Co-lombiano durante los años cincuenta. Al finalizar la violencia liberal-conservadora, quedaron en Tolima, Cundinamarca y Huila reductos guerrilleros de influencia comunista, que se organizaron luego en pequeños asentamientos rurales, de-nunciados ante el Congreso de la República como “Repúbli-cas Independientes”; por lo que en 1964 fueron objeto de operativos militares orientados a su erradicación. Ante esta situación, los grupos de campesinos se organizaron como guerrillas móviles dando origen a las FARC.
Desde sus orígenes, las FARC han estado asociadas a procesos de colonización y a la lucha por reivindicaciones agrarias, por lo que sus primeros planteamientos proponían cambios de fondo en la tenencia de la tierra y en general en el sector rural, tal como se deja ver en la “Proclama de Mar-quetalia” que se incluye a continuación:
“Luchamos por una Política Agraria que entregue la tie-rra del latifundio a los campesinos: por eso, desde hoy, 20 de Julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente Programa Agrario:
PRIMERO A la política Agraria de Mentiras de la Oligarquía, opo-nemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. La Política Agraria Revolucionaria entregará a los cam-pesinos favorecidos por ella, la ayuda técnica y de in-fraestructura, herramientas y animales de labor para la debida explotación económica de la tierra. La Política Agraria Revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que li-mitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la pro-ducción agropecuaria e industrial del país. La Política Agraria Revolucionaria confiscará las tierras ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cual-quier título y cualesquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas.
SEGUNDO Los colonos, ocupantes, arrendatario, aparceros, terraz-gueros, agregados. etc., de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería. el arriendo en especie o en dinero. Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y’ ubicación de los terrenos, con un mí-nimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunica-ciones. Se anularán todas las deudas de los campesinos con, los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semi-oficiales de crédito.
27 Este capítulo se basa en los resultados del proyecto “Sistematización de la información sobre los procesos de paz en Colombia 1978-2002” de la FIP, en el cual participaron: Laura Wills, Nelson Camelo, Angélica Durán y Gerson Arias. Diciembre de 2002.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 13
TERCERO El Gobierno Revolucionario respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tie-rras. Se preservarán las formas industriales de trabajo en el campo. Las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económico deban con-servarse, se destinarán al desarrollo planificado de todo el pueblo.
CUARTO El Gobierno Revolucionario establecerá un amplio sis-tema de crédito con facilidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica herramientas, animales, aperos, maquinaria. etc., tanto para los campesinos indi-viduales como para las cooperativas de producción que surjan en el proceso. Se creará un sistema planificado de irrigación y electrificación y una red de centros oficiales de experimentación agrotécnica. Se organizarán servicios suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud pública en los campos. Se atenderá el problema de la educación campesina. La erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la cons-trucción de vías de comunicación de los centros rurales productivos a los centros de consumo.
QUINTO Se garantizarán precios básicos remunerativos y de sus-tentación para los productos agropecuarios.
SEXTO Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los be-neficios de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizará la organización autónoma de las co-munidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna.
SÉPTIMO La realización de este Programa Agrario Revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del Frente Unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia. La realización de esta política se apoyará en las más amplias masas campesi-nas, las que contribuirán decididamente a la destrucción del latifundio. Para tal fin se organizarán potentes unio-nes de luchas campesinas, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales. Por eso, este Programa se plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráti-cas, progresistas y revolucionarias del país para librar un combate permanente hasta dar en tierra con el régimen oligárquico al servicio de los imperialistas yanquis, que im-piden la realización de los anhelos del pueblo colombiano.
OCTAVO Las FARC-EP en su momento promulgarán la Primera Ley de la Política Agraria Revolucionaria. Por eso invitamos a los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, arte-sanos, pequeños industriales y comerciantes, a la bur-guesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los intelectuales demócratas y revolucio-narios. a todos los partidos y corrientes de izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colom-bia para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de Liberación Nacional.
Marquetalia, Julio 20 de 1964”28
A pesar del paso del tiempo, 45 años después, muchos de estos planteamientos siguen vigentes en las actuales pretensiones de las FARC y fueron esgrimidos en reiteradas ocasiones en cada uno de los procesos de paz, como se verá más adelante.
3.1.2. ¿Qué propusieron negociar las FARC entre 1982-2002?Bajo este acápite se hará una síntesis de las principales
consideraciones y propuestas de las FARC respecto a las agendas de negociación durante el periodo 1982-2002. Se sugiere complementar su lectura con documentos que posi-
28 Programa Agrario de los guerrilleros de las FARC-EP. Proclamado el 20 de julio de 1964, en el fragor de la lucha de Marquetalia. Corregido y ampliado por la Oc-tava Conferencia Nacional de las FARC-EP en abril de 1993. En: FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo!”. Mimeo.
14 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
biliten el entendimiento de las políticas de paz de cada admi-nistración presidencial.29
Las FARC: Las transformaciones de una agenda rural, 1982-2002
Las agendas en los gobiernos Betancur y BarcoBelisario Betancur (1982-1986) inaugura un periodo in-
édito en términos de entender el conflicto armado en Colom-bia. Reconoció el carácter político de los grupos insurgentes, estableciendo la negociación política como el criterio básico para avanzar hacia la búsqueda de la paz, cuestión que for-mó parte de los factores previos a considerar antes de iniciar cualquier etapa de negociación.
La propuesta de Betancur coincidió con la realización de la Séptima Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC, en la cual, según palabras de su ideólogo Jacobo Arenas, se decide convertir a las FARC en “un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo”.30 Se dota a la organización de un Plan Estratégico Político Militar para lo cual plantea un cre-cimiento en el número de los integrantes por frente y defi-ne que un 50% de su fuerza militar debería ubicarse en la cordillera oriental con el fin de rodear a Bogotá. La meta es formulada sin ambages: lograr ponerle fin al régimen en ocho años y constituir un “gobierno provisional”.
Luego de este gesto, las FARC mostraron su voluntad de negociar con el Gobierno Betancur desde el primer momento. Su planteamiento en torno a la paz recordaba la proclama original de 1964:
“En Colombia no hay un problema de guerrillas, en Co-lombia los problemas no son de subversión, los pro-blemas son otros; son los problemas del hambre, de la desocupación, de la miseria, de la falta de techo para una enorme masa de colombianos. [...]Este es un pro-blema sumamente complicado. Hay mucha gente que viene hablando desde hace mucho tiempo de llegar a encontrar unos caminos que conduzcan a una paz es-table. Pero lo primero es ver quién va a entrar a resolver este problema, si el Gobierno, si el régimen, qué fuerzas están interesadas en resolverlo. Este es un problema del
pueblo colombiano. Es el problema de una distribución mal dirigida de la riqueza del país. [...]”.31
Este práctico pero a su vez inasible diagnóstico también había sido expuesto por el grupo guerrillero recién posesio-nado Betancur:
“[...] toda acción en búsqueda de la paz, debe incluir me-didas económicas, sociales, políticas tendientes a modifi-car favorablemente la grave situación de los colombianos y requiere además de un efectivo desmonte de los meca-nismos represivos. La paz no se logra con simples ejecu-torias de acción cívico-militar porque ella no va a la causa de la problemática social para resolverla” .32
Sin embargo, la voluntad de negociar de las FARC obe-deció más a la táctica de combinación de todas las formas de lucha, en la cual, la negociación política era vista como un espacio de consolidación que permitía el afianzamiento militar y la expansión, sin que se pensara en entregar definiti-vamente las armas. Al respecto, Manuel Marulanda afirmaba en una entrevista de la época: “Nosotros pensamos que de todas maneras, haya la pacificación que haya, las armas las seguiremos manteniendo y vamos a organizar al pueblo en determinado momento en autodefensa popular y el pueblo tendrá esas armas para su defensa”.33
Pero luego, a mitad del mandato Betancur aparece por primera vez en la historia de los procesos de paz un primer acuerdo en donde las FARC muestran, en un escenario de ne-gociación, una propuesta de temas de agenda que se validan con los denominados Acuerdos de La Uribe. Estos se firman el día 28 de marzo de 1984 en La Uribe, municipio de Me-setas, departamento del Meta, que fueron firmados por seis miembros de la Comisión de Paz y cinco del Estado Mayor de las FARC, los cuales pese a significar un gran avance, fueron poco difundidos y analizados en ese entonces. Se trataba de un documento negociado que esbozaba de manera precisa algunas de las pretensiones del grupo guerrillero:
“(…) 6. Cuando a juicio de la Comisión de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un
29 Arias, Gerson Iván. Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, 2008. 30 Arenas, Jacobo. Cese el Fuego: Una Historia Política de las FARC. S.l.: s.n. 2000; p 107.31 Arenas, Jacobo. Las FARC-EP dispuesta a los acuerdos de Paz. Entrevista de la Cadena Caracol, del 23 de septiembre de 1983. En: Villarraga S., Álvaro (Com-
pilador). El proceso de Paz en Colombia 1982-1994. Compilación de documentos. Bogotá: Presidencia de la República, 1998; pp. 82-84.32 Carta de las FARC-EP al presidente Betancur: Posición en torno a los temas de la paz y la amnistía. 12 de octubre de 1982. En: Villarraga S., Álvaro (Compilador).
Op. Cit.; pp. 111-112.33 Citado por García D., Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de Paz. Op. Cit., 1992; p. 83.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 15
período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse política, económica y socialmen-te, según su libre decisión. El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restable-cer en las zonas de violencia la normalidad civil.
(…) 8. La Comisión de Paz da fe de que el Gobierno tiene una amplia voluntad de:
a) Promover la modernización de las instituciones polí-ticas, dirigida a enriquecer la vida democrática de la nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tra-mitación de los proyectos sobre reforma política, ga-rantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado a las fuerzas políticas a los medios de información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas enca-minadas a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública.
b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una políti-ca de Reforma Agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actua-les conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanen-temente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de su vida y la normal producción de ali-mentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que esta-blece la dirección de la economía por el Estado.
c) Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de indígenas, las asociacio-nes cooperativas y sindicales, a favor de todos los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organi-zaciones políticas.
d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo.
e) Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que a favor de los ciuda-danos consagran la Constitución y las Leyes y para la conservación y restablecimiento del Orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana.
f) Promover, una vez restablecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para for-talecer las mejores condiciones de la fraternidad de-mocrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social de todo el pueblo colombiano”.34
Además de reiterar sus propuestas fundacionales, por primera vez las FARC planteaban la posibilidad de convertir-se en partido político35 y de este modo iniciar un proceso de desmovilización. Los Acuerdos de la Uribe adquirieron de este modo un carácter de referente para entender por qué lucha-ban las FARC.
Antes de finalizar el gobierno Betancur, las FARC vuelven a reiterar su disposición de seguir negociando con el próximo presidente, y por primera vez realizan una condena pública al secuestro, la extorsión y el narcotráfico, además de reite-rar su disposición de iniciar un proceso de “reincorporación de sus efectivos a la actividad política”36 y la terminación del estado de sitio.
Con la llegada de la administración Barco y un nuevo equipo de negociación en cabeza de la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, las FARC ex-pusieron de nuevo sus temas de negociación.
En el documento hicieron un recuento del contenido de los acuerdos firmados con el Gobierno Betancur y además se comentó punto por punto la mencionada propuesta de “Reconciliación, Normalización y Rehabilitación”, del Presi-dente Barco. En la última parte del “Memorando del Estado Mayor de las FARC para el señor Presidente”, como se llamó el documento de respuesta, se hace una alusión a los temas sustantivos en los siguientes términos:
34 Arenas, Jacobo. Paz, amigos y enemigos. Bogotá: Editorial La Abeja Negra, 1990; pp. 114-118. 35 Una prueba de ello fue la creación en 1985 de la Unión Patriótica (UP). Un movimiento político que reunió a distintas vertientes de los partidos tradicionales, a
miembros del Partido Comunista y algunos cuadros de las FARC.36 Gobierno Nacional – FARC-EP – ADO y Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño ELN. Acuerdo de prolongación de la tregua. Firmado en la Uribe, departa-
mento del Meta, el 2 de marzo de 1986.
16 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
“Nos gustaría hablar de reformas ahora pero preferimos hacerlo más tarde cuando en efecto aquellas hayan sido aprobadas por el Parlamento, teniendo en cuenta nues-tras opiniones. Por ahora lo que sabemos es que hay re-formas en curso. Por ejemplo: hay proyectos de ley de reforma urbana. Que bueno resolver el problema de la vivienda a millones de gentes necesitadas, sobre la base de la confiscación de las tierras de engorde en ciudades y poblaciones de alta densidad humana para entregarles casa a los que no la tienen, a costo de producción con la infraestructura de los servicios públicos y con un sistema de pago que no pase del quince por ciento (15%) de suel-dos o salarios de los usuarios. Y que bueno una Reforma Agraria sobre la base de la confiscación de grandes lati-fundios, la creación de unidades económicas de acuerdo con la fertilidad de la tierra, a las vías de comunicación y acceso de los centros productivos a los centros de mer-cado (ferrocarriles, carreteras, navegación). Suministro de maquinaria y demás tecnologías para que Colombia despegue hacia el progreso. Si se quiere un despegue semejante el Estado debe no sólo poner su empeño gi-gantesco sino el dinero necesario recurriendo a todas las fuentes posibles. Y conste de una vez por todas que no habrá Reforma Agraria si ésta no dispone de su infraestructura corres-pondiente que vale 50 veces más que el simple reparto de tierras confiscadas. Pasar de las palancas de madera, el barretón y la garlancha a la producción maquinizada cuesta plata, planes de envergadura nacional y gente que sepa de estas cosas.Las reformas no pueden ser enunciados de buenas inten-ciones, sino algo muy concreto, si en realidad se quiere trabajar en el sentido de un cambio del medio ambiente para que se aclimate la paz que todos deseamos”.37
Un año después y ante la formulación de la denominada Iniciativa de Paz38 por parte del gobierno, las FARC respondie-ron y sintetizaron su agenda:
“Los alzados desde hace tiempo, hemos clamado porque el Estado propicie un cambio fundamental del medio am-biente, para que retornen las libertades del hombre y del ciudadano. Que el gobierno dirija sus esfuerzos a liquidar los factores objetivos que generan violencia. Eso no es imposible (…) Le proponemos al Presidente Barco con-vocar ya un Gran Acuerdo Nacional que diseñe un plan realista de paz”.39
De esta manera para finales de los 80 la agenda de las FARC persistía en abarcar una amplitud de temas difíciles de concretar en propuestas concretas. Lo que sí queda ex-plícito es un punto de partida para la superación de la visión rural del país que se concibe ya con un fuerte componente urbano.
Para 1989 cuando el proceso de negociación con el M-19 empezaba a cuajar y se empezaba a discutir la posibilidad de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tanto las FARC como el ELN solicitan participar en la Asamblea sin ninguna clase condicionamientos.40 Esta soli-citud la repiten el 31 de julio a través de una carta dirigida al electo Presidente Gaviria.41 Y en septiembre de 1990, un mes después de posesionado el nuevo Presidente, la Coor-dinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)42 realiza el primer Congreso Nacional pre-constituyente, en el que, además de reiterar su deseo de participar sin condiciones, impulsan y proponen el temario que debería tener la ANC.43
Si bien era claro que esta propuesta respondía también a la inquietud que le generaba el posicionamiento del M-19 dentro del contexto nacional, a las FARC, como cabeza de la
37 FARC. Memorando del Estado Mayor de las FARC para el señor Presidente Dr. Virgilio Barco. Octubre de 1986.38 Estaba diseñada para implementarse en cinco fases. Primea fase: Fase de distensión: Pretendía lograr un ambiente de entendimiento con aquellos grupos al-
zados en armas que demostraran su voluntad de de regresar a la normalidad. Segunda fase: Fase de transición: Tiene como propósito iniciar el tránsito hacia la normalidad institucional y el regreso a la democracia de los grupos alzados en armas con los que ya se hubiesen establecido procedimientos de reincorporación. Tercera fase: Fase de reincorporación: Se reintegrarán plenamente a la sociedad los hasta entonces alzados en armas culminando asó los procedimientos de reincorporación a la vida democrática. Cuarta fase: Diálogos regionales para la convivencia: Para solucionar la delincuencia común y grupos terroristas. Quiénes usen la violencia para apagar o imponer ideas políticas; para proteger intereses o se defiendan a mano propia de forma ilegal. Quinta fase: término para culminar la iniciativa: El plan de paz debía completarse antes del comienzo del próximo proceso electoral.
39 Respuesta de las FARC al plan del gobierno, septiembre de 1988.40 “FARC y ELN pidieron participación en la Constituyente”. El Colombiano, junio 21 de 1990.41 Ver: “FARC respaldan opinión del nuevo Mingobierno”. El Tiempo, agosto 3 de 1990. Y; “Habla Manuel Marulanda Vélez comandante de las FARC”. Semanario
Voz Proletaria, septiembre 20 de 1990.42 A finales de septiembre de 1987 se realiza una reunión en La Uribe (Meta) entre dirigentes de las FARC–EP, el M–19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame.
De allí surge la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).43 “La Asamblea debe ser un hecho de paz”. Semanario Voz Proletaria, octubre 4 de 1990.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 17
CGSB, el tema de una ANC se colocaba como una posibilidad para restablecer los diálogos con este grupo guerrillero.
Fue así como la quinta cumbre de la CGSB llevada a cabo en junio de 1990 apoya la convocatoria de una ANC y afirma que “la CGSB ha apostado de tiempo atrás por una nueva Cons-titución y lo seguirá haciendo combinando tanto los espacios institucionales como los extrainstitucionales, con la finalidad de estar en primera línea en la brega por esta bandera democrá-tica, impidiendo que la oligarquía se la apropie para reforzar su sistema de dominación”.44 A reglón seguido solicitan que la misma tenga una conformación democrática y popular.
Hoy sin embargo poco se sabe de los acercamientos que en su momento pudo realizar el gobierno con la CGSB para incentivar su ingreso a la ANC.
Sin embargo, el bombardeo a la sede del Secretariado de las FARC en Casa Verde, el mismo día en que los ciudadanos colombianos elegían a los representantes a la Asamblea, sig-nificó para las FARC una declaratoria directa de guerra.45 Y así lo vivió el país entre 1990 y 1991.
El país tuvo que esperar hasta mediados de 1991 para volver a escuchar las propuestas de las FARC. Un escenario en donde el ataque a Casa Verde y el exterminio contra la UP, marcaban unos obstáculos difíciles de superar.
El proceso de Caracas y Tlaxcala y la Octava ConferenciaUn nuevo escenario de negociación con las FARC y la
CGSB sólo sería posible hacia mediados de 1991.46 El 30 de abril de 1991 una delegación de la CGSB47 irrum-
pe en la sede de la Embajada Venezolana en Colombia con
el fin de “facilitar la iniciación de las conversaciones” entre el Gobierno y la CGSB. Ante la negativa del Gobierno, los guerri-lleros deciden solicitar asilo y de inmediato sus mandos de-ciden cesar la función negociadora de éstos. Posteriormente se llega a un entendimiento entre las partes y se elige a Cravo Norte, en Arauca, como sede del primer acercamiento. Y es así como el 1 de junio de 1991 los dos voceros designados por el Gobierno Nacional (Andrés González Díaz, Viceministro de Gobierno, y Carlos Eduardo Jaramillo) y los voceros de la CGSB acuerdan, entre otras, “celebrar conversaciones direc-tas, inicialmente en Caracas, con representantes al más alto nivel decisorio encaminadas a buscar una solución negocia-da a la confrontación política armada, desde el 1 de junio del presente año”. Por primera vez los encuentros se dan fuera del país y el gobierno debe aceptar que se desarrollen sin suspensión previa de las hostilidades como sí fue el caso de las negociaciones con el M-19.
Con precisión, las razones para negociar en el exterior se relacionaban con la condición de negociar sin el cese de hos-tilidades, lo cual abría la puerta para la discusión sobre una zona de distensión que garantizaría las condiciones para la negociación, pero la condenaría, en teoría, a las dinámicas de la confrontación externa a la zona. Un escenario externo otorgaba la posibilidad de extraer a la negociación de las presiones y restricciones que se planteaban al negociar en medio del conflicto.
En Caracas se dan cuatro rondas de negociaciones (del 3 al 15 de junio, del 20 al 25 de junio, del 4 al 30 de septiem-bre y del 30 de octubre al 10 de noviembre). En la primera se
44 “El movimiento insurgente y la solución política”. Semanario Voz Proletaria, junio 14 de 1990. 45 Uno de los integrantes de la consejería gubernamental encargada de los temas de paz durante el gobierno Barco, José Noé Ríos, considera que en su opinión
“para la historia es absolutamente inexplicable el bombardeo del 9 de diciembre”, en razón a su experiencia meses antes de ese ataque al ‘corazón’ de las FARC: “el 20 de octubre de 1990, a mí me llamó Rafael Pardo y me dijo que se iba a crear una comisión de exploración privada, que no era institucional, pero que tuviera el apoyo del gobierno. Entonces se creó una comisión que en su momento estuvo integrada por Àlvaro Leyva Durán, Roberto Posada García-Peña, Carlos Alonso Lucio, Gabriel Vega, Saulo Arboleda y monseñor Eduardo Sarmiento y yo la presidía. Nosotros viajamos el 21 de octubre a Casa Verde y nos reunimos con ‘Tirofijo’, ‘Alfonso Cano, ‘Timochenco’, ‘Francisco Caraballo’ del EPL, ‘Pablo Tejada’ del ELN, y los invitamos a que se vincularan a la Constituyente. Ellos hicieron una propuesta que consistía en lo siguiente: 1. La Constituyente va a tener 70 miembros, pero nosotros proponemos 90, y que los 20 miembros adicionales no sean elegidos sino propuestos por la insurgencia, y nos dieron los 20 nombres; 2. Que las elecciones no se hagan el 9 de diciembre sino en mayo, para tener tiempo de hacer un trabajo político y de pronto tener más representación en la ANC; 3. Que se determine un acuerdo político en donde se definan unos mínimos sobre los cuales se fundamente esa ANC, especialmente en los temas de la reforma de las fuerzas armadas, de la economía y de la justicia; 4. Que ellos tuvieran posibilidad, si se llegaba a ese acuerdo, alguna propaganda política. Nosotros suscribimos un acuerdo parcial y bajamos de allá muy contentos. Quedamos en volver en un mes con respuestas. Presentamos un informe confidencial y uno público. Pero luego, más o menos a los 15 o 20 días recibí una llamada donde me decían que el Estado le retiraba el apoyo a esa comisión de exploración y nos quedamos sin saber qué había pasado. Y después sucedió la toma de Casa Verde el 9 de diciembre. Ahí hay un capítulo oscuro que valdría la pena analizar”. (Exposición de José Noé Ríos en el Conversatorio “Superación del Conflicto y Construcción de la Paz (1982-2009): Lecciones para 2010”, del 5 de agosto de 2009, convocado por Fundación Ideas para la Paz, Fundación Social, PCS Consejería en Proyectos, Corporación Nuevo Arco Iris, Planeta Paz y Fucude). Ver también: Ríos, José Noé, Cómo negociar a partir de la importancia del otro. Bogotá: Planeta, 1997; pp.119-123.
46 La siguiente descripción hace parte de: Arias O., Gerson Iván. “Dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo colombiano en los procesos de paz, 1981-2003: transformación y análisis”. Monografía de grado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Departamento de Ciencia Política, 2004.
47 Conjuntamente con Álvaro Leyva Durán y los parlamentarios Jesús Carvajal, Rafael Serrano Prada y Hernán Motta Motta.
18 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
definen 10 puntos de una agenda cuyo tema principal se cen-tró en las condiciones del cese al fuego y hostilidades, y en algunos temas substantivos enunciados de manera general. Estos temas fueron:
1. Estudiar la posibilidad de convenir entre el gobierno y la Coordinadora una fórmula de cese al fuego y a las hostilidades.
2. Relaciones de este proceso con la Asamblea Nacio-nal Constituyente, las corporaciones públicas, las or-ganizaciones políticas y sectores sociales.
3. Acciones contra los grupos “paramilitares” y de justi-cia privada. Medidas efectivas contra la impunidad. Concepciones sobre la denominada doctrina de la seguridad nacional.
4. Derechos humanos, derechos de las minorías étni-cas.
5. El Estado, la democracia y la favorabilidad política.6. Elementos que contribuyen a desarrollar la sobera-
nía nacional, tales como el manejo de los recursos naturales y aspectos de los tratados internacionales relativos a los temas de este proceso.
7. Elementos para la democratización de la política económica y social.
8. Diseño de un proceso que permita evolucionar a una fase en la que se concreten acuerdos y medidas prácticas que materialicen la superación definitiva del conflicto armado en Colombia y garanticen el ejercicio de la actividad política sin el recurso de las armas, dentro del marco de la vida civil y democráti-ca del país, una vez satisfechos los requisitos nece-sarios para este propósito.
9. Veeduría del proceso de paz.10. Metodología, procedimientos y reglamentaciones de
las negociaciones y los acuerdos.48
Sumado a esta propuesta, desde el mismo discurso de instalación de los diálogos, Alfonso Cano representante de la CGSB, resaltó asuntos que marcarían hacia el futuro los temas de negociación con las FARC:
“(…) así evitaremos vacíos presentados anteriormen-te que fueron causa importante de intransigencias y
obstáculos insalvables en diferentes momentos que in-terfirieron el avance de la negociación (…) es posible ir abordando temas que por su urgencia, puedan redundar en el mejoramiento del medio ambiente de la negocia-ción. Temas como el de la guerra sucia y el paramili-tarismo, el estado de sitio, los derechos humanos y el tratamiento de la población civil en la confrontación”.49
En la segunda ronda y ante las complicaciones para acor-dar el cese de fuegos, el tema se circunscribe a formas de verificación y de veeduría internacional. En ese momento las partes suspenden los diálogos para realizar consultas y “por su parte, el Gobierno para hacer frente a las crecientes ini-ciativas de negociaciones paralelas con la guerrilla a nivel re-gional y sectorial”50 determina “desautorizar estas iniciativas, reiterando que los únicos indicados para ello son el Ministro de Gobierno y el Consejero de Paz; y en segundo lugar, toma la iniciativa de conformar una Comisión Asesora de las Negocia-ciones con la participación de los distintos grupos políticos”.51
Durante la tercera ronda el Gobierno expone su propuesta del cese al fuego el día 10 de septiembre y la CGSB respon-de de manera negativa realizando una contrapropuesta que resulta inaceptable para el Gobierno. Se da un nuevo receso durante el cual el Gobierno decide crear una Comisión confor-mada por empresarios para buscar formulas de desmoviliza-ción eficaz de los guerrilleros que así lo decidan. Este receso tuvo lugar por decisión unilateral del Gobierno tras el atenta-do contra el senador Aurelio Iragorri el 30 de septiembre, aún sin la certeza de la responsabilidad de la CGSB.
Luego de compromisos entre las partes empieza una cuarta ronda en la que, en esencia, se realiza un balance de las negociaciones hasta el momento y nuevamente hay una suspensión para consultas a nivel horizontal en cada una de las partes.
Antes de abandonar Caracas, los miembros de la comi-sión negociadora del gobierno realizaron un balance de estas rondas:
“Balance general:1. Bilateralidad: Definida como una situación que no im-plique ventajas estratégicas para ninguna de las partes.Acuerdo: Existe consenso en el contenido general del concepto.
48 Arango Z., Carlos. De Cravo Norte a Tlaxcala: Los Diálogos por la Paz. Colombia: s.i., 1992; pp. 50-51.49 Arango Z., Carlos. De Cravo Norte a Tlaxcala: Los Diálogos por la Paz. Colombia. s.i., 1992. 46-49.50 García D., Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala: Procesos de Paz. Bogotá: Cinep, 1992. 225. 51 Ibíd.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 19
2. Verificación: Diseño de Cese al fuego verificable. Que-daría por aplicar los términos del acuerdo suscrito el 25 de junio de 1991.Acuerdo Condicionado: El Gobierno está de acuerdo en que el Cese al Fuego debe ser verificable, pero es sola-mente la localización lo que permite esa verificación. La CGSB está de acuerdo con que el cese al fuego debe ser verificable, pero para ella lo importante son los meca-nismos de verificación y no cree que la localización sea necesaria a este efecto.3. Transitoriedad: Definida como el carácter temporal y secuencial de las diversas fases del proceso.Acuerdo: Las partes están de acuerdo.4. Evaluación: Definido como mecanismo de seguimiento y calificación del proceso. Divergencia: en cuanto a los elementos constitutivos así como en la integración y fun-ción de una comisión de evaluación. El Gobierno opina que los negociadores no deben formar parte de ésta, sino que una vez presentado el informe, los negociadores de-cidirían eventuales acciones al respecto. La CGSB opina que sí es conveniente que la Comisión de Evaluación la conforme la mesa de negociaciones, la Veeduría Interna-cional y la Comisión de Evaluación Seguimiento y Aseso-ría del proceso y se tomen las decisiones en conjunto.5. Veeduría Internacional: Acuerdo: Las partes coinciden en que estudiarán un mecanismo concreto, para confor-marla y ponerla en marcha una vez iniciado el cese al fuego, con base en los acuerdos suscritos el 25 de junio de 1991.6. Normas de Comportamiento: Referidas a reglas de juego para el manejo del cese al fuego y a las hostili-dades.Acuerdo: Las partes están de acuerdo en que debe tra-bajarse a fin de definir compromisos con el objeto de establecer normas de comportamiento que eviten situa-ciones de confrontación.7. Paramilitarismo: Las partes consideran el tema como esencial y pertinente.Posición de la CGSB: 1. Presentación de un informe al país sobre las accio-
nes adelantadas por el Estado contra el paramilitaris-mo. El Gobierno deberá dar a conocer el resultado de las investigaciones por las múltiples masacres y ase-sinatos políticos ocurridos en los últimos seis años.
2. Pronunciamiento oficial del Gobierno en el sentido de que no es política estatal, la promoción y activi-dad del paramilitarismo. Ratificación de la deroga-ción que todas las leyes, decretos y resoluciones militares o administrativas que autoricen, ordenen o
favorezcan la creación o constitución de grupos pa-ramilitares.
3. Acciones inmediatas del Estado contra el paramili-tarismo, como ordenar a todos los organismos del Estado, civiles, militares o de policía, iniciar en forma inmediata las acciones que conduzcan al desmonte y destrucción de todas las organizaciones de éste tipo existentes, y a la captura de sus integrantes para su juzgamiento.
4. Explicación al país en torno al documento que sobre el tema presentará al CGSB.
5. Creación de una Comisión Internacional de alto nivel y con las necesarias garantías y facultades para al investigación del paramilitarismo.
6. Depurar la Fuerza Pública de miembros comprome-tidos con grupos paramilitares, autores materiales, intelectuales y financiadores de los mismos, sin per-juicio de la acción penal a la que su responsabilidad diere lugar.
7. Creación de una reglamentación que impida que mercenarios extranjeros den instrucción paramilitar a ciudadanos colombianos.
8. Levantamiento del fuero militar, porque ha sido y es, el principal factor de impunidad en materia de críme-nes políticos y de violación de los derechos humanos y porque bajo su amparo miles de miembros de las fuerzas armadas, autores de asesinatos políticos, masacres, torturas y desapariciones han quedado sin castigo.
9. Retorno de los desplazados a causa de la acción de los paramilitares a sus hogares y sitios de origen, con todas las garantías y favorabilidad social.
10. Revisión de la doctrina militar sobre seguridad na-cional.
Posición del Gobierno: Deja constancia que ya existe una política contra los paramilitares. En éste sentido y en función del presente proceso, el Gobierno reitera su disposición de comprometerse a: 1. Presentar un informe sobre acciones contra parami-
litares. 2. Investigar el informe que pudiera presentar la guerrilla. 3. Convenir con la CGSB, acciones específicas en zonas
despejadas por la guerrilla. 4. Los demás temas serían materia de tratamiento del
punto tres de la agenda.8. Secuestros: Posición del Gobierno: La liberación de las personas se-cuestradas por la guerrilla debe ser inmediata y no tiene contra prestaciones por parte del Gobierno.
20 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
Posición de la CGSB: Dentro del contexto del presente proceso se compromete a encontrar soluciones a los ca-sos de secuestro denunciados en el país en lo que a su responsabilidad competa. Las partes convienen la crea-ción de una comisión para esclarecer casos sobre dudo-sa autoría de la guerrilla ante determinados secuestros.9. Desaparición Forzada de Personas: Acuerdo: Las partes convienen en designar una comi-sión distinta a la de los secuestros para investigar los casos de desaparición forzada. Los otros temas se tra-tarían cuando se discuta el punto cuatro de la Agenda.10. Garantías a la Población Civil: No hay definición co-mún aceptable a las partes.Posición del Gobierno: Se refiere a las garantías especí-ficas para la población que habita en áreas despejadas por la guerrilla, a fin de evitar retaliaciones, amenazas, o amedrentamiento a dicha población. Definido así, el Gobierno estaría dispuesto a convenir un acuerdo a éste efecto.Posición de la CGSB: El acuerdo a que se llegue debe po-sibilitar que cesen los efectos de la confrontación sobre la población civil en todo el territorio nacional.11. Militares retenidos por la guerrilla: El Gobierno no acepta la calificación dada por la CGSB de prisioneros de guerra de los militares y lo único que puede esperar es que libere a los militares secuestrados.Posición de la CGSB: La CGSB considera que habría que discutir el tratamiento que da la fuerza pública a los gue-rrilleros capturados, y adoptar un código de conducta.12. Localización: Ubicación transitoria de la guerrilla dentro de áreas razonables de extensión limitada, aún por determinar.Desacuerdo: Divergencia de posiciones en cuanto al ta-maño, número y oportunidad de localización. El Gobier-no está dispuesto a considerar un breve plazo, a fin de lograr el tránsito de la guerrilla hacia las áreas de locali-zación. La CGSB parte de que la localización es producto de una fase del proceso y no una condición preliminar.13. Fuerza Pública: Referida a la presencia de las dis-tintas instituciones para el mantenimiento del orden pú-blico.Divergencia: El Gobierno señala que, en caso de un cese al fuego localizado, no se está discutiendo la presencia de la Fuerza Pública en esas áreas, lo que debe discutir-se son las condiciones de su permanencia.
La CGSB sostiene que: 1. El gobierno debe retirar las brigadas móviles, los
grupos de contraguerrilla y destacamentos que participan en operativos militares ofensivos contra la guerrilla sin que sea necesario que se retiren de cuarteles y bases en donde habitualmente están ins-talados.
2. Para cualquier tipo de cese al fuego, el papel de la fuerza pública significaría el levantamiento de los dispositivos militares ofensivos.
3. El cese al fuego no significaría dejar sin fuerza públi-ca a los municipios del país.
4. En el caso de un cese al fuego localizado es imposi-ble que las fuerzas confrontadas se ubiquen en un mismo espacio.
14. Franja Neutral: Definido como espacio cuyo límite habría que determinar y que serviría de “colchón” para reducir roces entre las partes confrontadas.15. Garantía Jurídicas y de integridad personal para los voceros de la guerrilla: El Gobierno las aplicaría, dentro de un diseño de cese al fuego localizado. La CGSB lo apli-caría a cualquier tipo de acuerdo sobre el cese al fuego.16. Realización de tres encuentros nacionales relativos a: 1. Desarrollo económico del país y bienestar social. 2. Violencia política, derechos humanos, corrupción ad-
ministrativa e impunidad y 3. Política y administración de los recursos naturales.Desacuerdo: El gobierno estaría de acuerdo en discutir ese elemento siempre que ya se haya acordado una fór-mula de cese al fuego. La CGSB considera que la realiza-ción de estos tres encuentros deben formar parte de la fórmula de cese al fuego”.52
A principios de 1992 el Estado Mayor Central de la CGSB da a conocer sus “Doce propuestas para construir una es-trategia de paz”, a través de una carta enviada al Congreso:
“Señores Congresistas:Un logro importante de los diálogos de Caracas, ha sido la elaboración conjunta de una agenda de negociación que trasciende los elementos exclusivamente militares del cese de fuegos y toca con aquellos que sirven de so-porte a la crisis nacional.Abordar estos temas de la agenda para su tratamiento no puede ser solo competencia de los negociadores o
52 Puntos tomados del “Cuadro comparativo de posiciones de las partes en torno a los 16 elementos contenidos en una eventual fórmula de cese al fuego y de las hostilidades”. Caracas, noviembre 10 de 1991.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 21
de especialistas, sino responsabilidad de todos quie-nes pueden contribuir a despejar el futuro de la nación: empresarios y trabajadores, políticos y militares, clé-rigos y laicos, estudiantes, artistas, intelectuales, go-bierno y guerrilla, periodistas, indígenas y campesinos, todos tenemos algo que aportar en favor del acuerdo y de la paz.Por ello hemos propuesto la realización de tres encuen-tros de la nación que puedan recoger el sentir de los colombianos en torno a los grandes problemas de nues-tra sociedad. En este marco, será de enorme trascen-dencia la convocación a los diálogos regionales por la paz, que con la presencia de las autoridades, las orga-nizaciones políticas, sociales, cívicas, y la comunidad, empiece a incorporar efectivamente la opinión popular en la orientación de los destinos de cada región y de la nación.Próximos a reanudación de las conversaciones, y ya iniciadas las sesiones del Parlamento, reclamamos su atención en torno a opiniones nuestras de temas inclui-dos en la Agenda de Caracas.
A. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOSSustitución de la apertura económica por una política que estimule ante todo la industria nacional y la produc-ción agropecuaria, facilitando créditos, construcción de infraestructura, importación de moderna tecnología y mercado para los productos. En donde desarrollo y pro-greso económico signifiquen bienestar social, respeto por los derechos de trabajadores y empleados, que abra nuevas fuentes de empleo y estimule formas de produc-ción asociativas y la microempresa.Nuestra incorporación al mercado internacional no pue-de ser la imposición de las políticas de choque del FMI, ni de la banca mundial, sino consecuencia de una reflexión nacional que proteja las ramas vitales de la producción del país. Es imperioso renegociar la deuda externa para impedir la exportación de capitales que requerimos para nuestro desarrollo.
B. RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOSLos recursos naturales de Colombia deben ser explota-dos, administrados, y comercializados con criterio patrió-tico, haciendo valer nuestra condición de propietarios. Los beneficiarios de la producción mineral del petróleo, carbón, oro, esmeralda, platino, níquel, cobre, etc., de-ben revertir prioritariamente en el desarrollo de las regio-nes, como fruto de un plan nacional concertado.Hay que revisar para modificar, los contratos de aso-
ciación existentes con las compañías multinacionales para la explicación cumpliendo sus términos reviertan inmediatamente al Estado colombiano y no a manos de ningún particular. Debemos construir nuevas refinerías y desarrollar la petroquímica para así lograr nuestro au-toabastecimiento.La Comisión Nacional de Energía debe ser la planificado-ra de la política energética del país.
C. FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADOFortalecer la función social del Estado garantizando su eficacia administrativa protegiéndolo de la politiquería y desarrollando su capacidad productiva a través de em-presas de alta eficiencia y productividad.El Estado debe garantizar en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, recreación, equilibrio ecológico y en servicios públicos, el bienestar de todos los colombianos.
D. CORRUPCIÓNLa corrupción administrativa es uno de los principales factores de violencia en nuestro país. Hay que fortale-cer mecanismos de fiscalización popular; aumentar las penas de sanción a los Corruptos, llevar a juicio a los servidores públicos comprometidos en enriquecimien-to ilícito y regresar los dineros y bienes malhabidos al Estado.
E. FUERZA PÚBLICAEl Estado colombiano debe cambiar su política militar de guerra total y de enemigo interno. La aplicación de la Doctrinas de Seguridad Nacional y de Guerra de Baja In-tensidad cuando se ha terminado el conflicto Este-Oeste y la Guerra Fría, continúa sembrando de odios y trage-dias a nuestra patria.Debemos desmilitarizar la vida nacional: reconstruir la fuerza Pública con una doctrina democrática, naciona-lista y patriótica que represente las diferentes corrientes de pensamiento, reducir sus gastos y números de efec-tivos, desintegrar sus servicios de inteligencia, regresar la Policía Nacional al régimen y control del Ministerio de Gobierno y cancelar la participación de Colombia en los pactos militares internacionales.
F. PARAMILITARESSe deben desmontar los grupos paramilitares y de au-todefensa. Castigar a sus inspiradores, instructores, financiadores, y jefes, así como a los responsables de asesinatos y masacres. Depurar la Fuerza Pública de sus miembros comprometidos en la guerra sucia.
22 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
G. DERECHOS HUMANOSRestituir y hacer vigentes los Derechos Humanos en Colom-bia, garantizándole al ciudadano, vida, dignidad, respeto y condiciones básicas para su realización como ser humano.
H. IMPUNIDADTerminar con la impunidad. Supone revisar integralmen-te el sistema de la Rama Judicial para dotarlo de todos lo elementos posibles que hagan pronta, eficaz e imparcial muestra justicia. Terminar con el Fuero Militar, alcahue-tería suprema convertida en el principal factor de impu-nidad existente.
I. DEMOCRACIAColombia necesita una democracia sin trampas, sin Es-tatutos antiterroristas, que sólo golpean a la oposición y a los inconformes, sin privilegios para los poderosos de los medios de comunicación, sin militarización de las campañas electorales y con una Registraduría como rama independiente del Poder Público.Es urgente llenar de libertad el proceso electoral, ins-trumentar más y mejor la democracia directa del refe-réndum del plebiscito, de la revocatoria del mandato, defender el pleno Derecho de Tutela y acrecentar el pa-pel de órganos elegidos popular y directamente. Pero por sobre todo garantizar la vida de ciudadanos y organiza-ciones que quieran hacer oposición.
J. EL TEMA AGRARIOHay que redistribuir la tierra allí donde impere el latifun-dio. Construir la infraestructura vial y dotar del transpor-te necesario los campos del país, fijar créditos baratos para la agricultura y la ganadería, seguros de cosecha, facilitar insumos y tecnología moderna a todos quienes generan riqueza en nuestros campos y garantizar la ven-ta de sus productos.
K. UNIDAD NACIONALFortalecer la Unidad Nacional. La arrogancia centralista de los gobiernos y la ausencia de una concertación so-bre planes sociales y de desarrollo, han relegado a las distintas regiones del país, a los indígenas y minorías étnicas, al marginamiento, sumidos en la injusticia. Inte-grar armónicamente a Colombia, es prioridad de carác-ter estratégico para cimentar la paz.
L. REPARACIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIAIndemnizar a los afectados por la violencia. Debemos elaborar y desarrollar un plan serio que comprome-ta al Estado a la empresa privada y a la Comunidad Internacional para que sin paternalismos, vayamos restañando las profundas heridas que ha dejado la confrontación.Estamos seguros que un Gran Acuerdo Nacional sobre estos temas, sentará las bases de la reconciliación, contrasta nuestra propuesta con la conducta de los estrategas de la guerra que al recrudecerla con el ata-que de Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, llevaron al país hacia el abismo confirmando una vez más el fracaso oficial de la vía militar para la solución de la crisis.
Secretariado del Estado Mayor CentralCoordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Montañas de Colombia, Enero 25 de 1992”.53
El 10 de marzo se reinician los diálogos en la ciudad de Tlaxcala, México, pero nuevamente un hecho puntual hace que el Gobierno se retire de la mesa: la muerte del exministro Argelino Durán Quintero quien había sido secuestrado por un frente del EPL, noticia dada a conocer el 21 de marzo. En esta corta etapa se encargó de las negociaciones el nuevo Consejero de Paz Horacio Serpa Uribe.
Pese a una reanudación el 21 de abril y a la invitación que la CGSB hace al Presidente del Senado, la confianza entre las partes ya estaba herida de muerte y los diálogos finalizan. Además de los atentados antes mencionados que conformaron las causas inmediatas de la finalización de los intentos de negociación, dos razones gravitaron en el trasfon-do: el incremento de la desconfianza entre las partes desde la inoportunidad política de la operación sobre Casa Verde y el que con la nueva Constitución el Estado estrenaba una legitimidad que redujo ostensiblemente los márgenes para acordar las reformas a que aspiraban las FARC.
El año siguiente, después de 11 años de preparación, las FARC realizan su Octava Conferencia (abril de 1993) en la que:
“el crecimiento sostenido de las FARC conduce a la creación de bloques y comandos conjuntos que obede-cen a la necesidad de regionalizar la organización, en aras de su crecimiento y avance en el control territo-
53 Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Doce propuestas para construir una estrategia de paz. En: Arango Zuluaga, Carlos. De Cravo Norte a Tlaxcala: Los Diálogos por la Paz. Colombia: s.i., 1992; pp. 166-171.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 23
54 Ferro M, Juan Guillermo y Uribe R, Graciela. El Orden de la Guerra. Las Farc-Ep: Entre la Organización y la Política. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 2002. 117.
rial. Se propone una plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional como parte del plan estratégico que sigue siendo la base de la pro-puesta actual de las FARC”.54
Como parte de ese proceso interno las FARC publican la llamada “Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, en donde actualizan sus temas de agenda:
“PLATAFORMA DE UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL
Invitamos a todos los colombianos que anhelan una pa-tria amable, en desarrollo y en paz, a trabajar por la con-formación de un gobierno nacional Pluralista, Patriótico y Democrático que se comprometa a lo siguiente
1. Solución política al grave conflicto que vive el país. 2. La Doctrina Militar y de Defensa Nacional del Estado, será bolivariana. Dijo el Libertador que: “El destino del Ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos”. Las FF.AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuo-sas de los Derechos Humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acordes a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser depen-dencia del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los Derechos Humanos. 3. Participación democrática nacional, regional y mu-nicipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador Ge-neral de la Nación será elegido popularmente. El Par-lamento será unicameral. La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales, garan-tizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación. Habrá libertad de prensa. La Rama Electoral será independiente. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura, serán elegidos por voto directo de to-dos los Jueces y Magistrados del país. Moralización de la Administración Pública y de las instituciones civiles y militares del Estado.
4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y admi-nistrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económi-co-social equilibrado del país y las regiones. El énfasis de la política económica será la ampliación del Mercado Interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la auto gestión, la microempresa y a la economía solidaria. El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe carac-terizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las or-ganizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas. 5. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recrea-ción como centros de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales democráticas y bus-cando el equilibrio de la sociedad con su medio ambien-te y la naturaleza. El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la in-vestigación científica. 6. Quienes mayores riquezas posean, más altos impues-tos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, solo afectará bienes y ser-vicios suntuarios. 7. Política Agraria que democratice el crédito, la asisten-cia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elabora-do en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyen-do la tierra, definiendo una frontera agrícola que raciona-lice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. 8. Explotación de los recursos naturales como el petró-leo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas,
24 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
etc., en beneficio del país y de sus regiones. Renegocia-ción de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajado-res del sector y las regiones, planificará la política ener-gética. Se construirán más refinerías y se desarrollará la in-dustria petroquímica. El gobierno le informará a la co-munidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de CUSIANA Tan solo los 5.000 millones de barriles de petróleo de reserva que poseen, a los precios de hoy y a la tasa de cambio vi-gente, producirán $80 billones (80 millones de millones de pesos), es decir, más de seis veces el presupuesto nacional de Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explo-tará CUSIANA y cómo insertaremos su producido en los planes generales de nuestro desarrollo. Hay que .sem-brar el petróleo” para las próximas generaciones, porque el crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también. 9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeter-minación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración regional y latinoamericana. Res-peto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los Pactos Militares y de la in-jerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la Deuda Externa, buscando un plazo de 1O años muertos, en el pago de los servicios. 10. Solución del fenómeno de producción, comercializa-ción y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.
Abril 3 de 1993”55
Desde ese momento, estos diez puntos serían asumidos por las FARC como temas irrenunciables a la hora de afrontar una negociación. Inclusive hoy esta Plataforma hace parte de los puntos claves que discutirían las FARC.
Las FARC en los gobiernos Samper y PastranaCon el ascenso de Ernesto Samper Pizano a la Presi-
dencia de la República en 1994, empieza a configurarse un nuevo discurso sobre la Paz. Con la creación de un Alto Comi-sionado para la Paz, cuyo primer titular sería el político liberal Carlos Holmes Trujillo (1994-1995), se intenta construir otras lógicas en el manejo de dichas materias que se verían fuer-temente debilitadas por el escándalo político en que se vio envuelto Samper y por ende sus notables declives de legitimi-dad y capacidad para actuar.
Tal como lo describe Daniel García-Peña, antiguo coor-dinador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (1995-1998), para entender los avances o retrocesos de un escenario de negociación con las FARC hay que entender el contexto en que se desarrolló esa difícil tarea:
“En el tema de la Paz el gobierno de Samper tuvo tres partes. La primera del 7 de agosto de 1994 al dos de agosto de 1995, que es cuando renuncia Holmes y tam-bién renuncia Fernando Botero y se viene todo el 8000 con las declaraciones de Santiago Medina, etc.La segunda parte es el 8000. Un periodo que es largo, la tormenta”, que va hasta 1997, que es cuando se da la liberación de los soldados en Cartagena del Chairá, que de todos modos fue un acuerdo con las FARC, mínimo, chiquito, humanitario como lo quieran llamar. Ese día de la liberación Marulanda manda una carta proponiendo los cinco municipios y entonces todo ya se vuelve mate-ria del debate pre-electoral del próximo gobierno. Y el tercer periodo que fue de julio del 1997 a agosto del 98, viene por parte de las FARC la liberación de los solda-dos y por parte del ELN Viana y Maguncia”.56
Siguiendo esta periodización, recién posesionado Sam-per las FARC anuncian su disponibilidad de arrancar de nuevo lo que había quedado planteado en Caracas y Tlaxcala:
“sabemos que un proceso de negociación como el que puede iniciarse, debe culminar en un tratado de paz, que permita en el marco de una cultura de la tolerancia, con un Estado garante de ella y no un Estado terrorista, que cada quien luche por lo que considere justo, protegido por la ley”.57
55 FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo!”. Mimeo.56 Entrevista a Daniel García-Peña, coordinador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante en gobierno Samper (1995-1998). Realizada por Gerson
Arias el 22 de septiembre de 2005.57 Carta abierta de las FARC. Agosto 19 de 1994.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 25
Sin embargo, solo sería hasta inicios de 1995 cuando las FARC muestran sus cartas de negociación de manera más concreta:58
1. “Que el Gobierno Nacional despeje de fuerza pública y de servicios de inteligencia el área del municipio de La Uribe, departamento del Meta, durante sesenta días.2. Que tal decisión sea informada públicamente y con suficiente antelación.3. A partir de la fecha inicial y durante treinta días, las FARC verificarán la realidad del despeje. 4. Comprobado el despeje del municipio, una parte de su delegación se desplazará al área, en lo que empleará quince días.5. Durante los siguientes cinco días y ya con a presencia de la delegación del Gobierno Nacional, se adelantará la primera reunión.6. Los diez días restantes, se emplearán en la evacua-ción del lugar.7. El secretariado nacional de las FARC, requiere de ga-rantías y medios para que otros dos de sus integrantes sean desplazados en helicóptero desde las áreas donde se encuentran actualmente hasta La Uribe regresados a la misma una vez culmine la reunión”.
Si bien no se trata de temas sustantivos, este primer pronunciamiento es clave pues representa el primer antece-dente reciente en donde el tema del despeje de un territorio empieza a ser considerado como una garantía ineludible para cualquier proceso de negociación.
Viene luego una etapa de acercamientos que finaliza con el destape del escándalo del llamado proceso 8000,59 que tiene como consecuencia el cierre de las puertas por parte de las FARC para cualquier negociación:
“Los vergonzosos escándalos que hoy sacuden a la cla-se política del país deben reclamar la atención de todos lo que queremos una patria mejor, pues el cáncer de la
corrupción administrativa y política no es lo único que aqueja a Colombia, ni siquiera el más grave (…) “Esta-mos en tiempos en que la debilidad moral del gobierno lo empuja a someterse aún más a los dictámenes del militarismo”.60
Con esta puerta clausurada, las FARC aprovecharon el va-cío institucional y se apoderaron de la iniciativa estratégica en lo militar, cuyo punto emblemático fue la liberación unila-teral de 60 soldados y 10 infantes de Marina en su poder, el 15 de junio de 1997 en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá).
Meses más tarde, en noviembre de 1997, las FARC rea-lizan un Pleno del Estado Mayor en donde se cuestionan la existencia de condiciones para arrancar un proceso de ne-gociación con un nuevo gobierno, en donde resulta clara la necesidad de aprender de sus errores pasados:
“Qué planes de orden político y militar podemos de-sarrollar de tal manera que nuestras actividades correspondan al plan estratégico y no ocurra como anteriormente, que en lugar de avanzar retrocedimos, porque los Frentes no desarrollaron la política señalada por el Secretariado, cuando Betancur, aunque gana-mos por algún tiempo con la organización de Ia Unión Patriótica y que finalmente perdimos por mal manejo, esto mientras se mantengan las conversaciones si las condiciones surgen”.61
De este modo, con unas FARC en pleno ascenso militar y un país que reclamaba la paz,62 el candidato Andrés Pastrana Arango gana la segunda vuelta electoral, gracias, entre otros factores, a un encuentro entre miembros de su campaña con el comandante en jefe de las FARC Manuel Marulanda Vé-lez ‘Tirofijo’. Una vez electo, el 10 de julio de 1998, el propio Pastrana se reúne con el líder guerrillero y se establecen las bases del futuro proceso de negociación.
Iniciado el proceso con las FARC-EP63 y con la entrada en vigencia de la denominada zona de distensión el 7 de noviem-
58 Carta del Secretariado de las FARC al Alto Comisionado para la Paz, enero 3 de 1995.59 Proceso penal que se generó por el aporte de dineros del Cartel de Cali a las campañas al Congreso y a la Presidencia. Este se abrió formalmente en julio de
1994 con el número de radicación 8000, pero fue solo hasta mediados de 1995 cuando el proceso comenzó a ser ampliamente publicitado en los distintos medios de comunicación.
60 Comunicado de las FARC, agosto 26 de 1995.61 FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo!”. Mimeo.62 El mismo día que tuvieron lugar las elecciones para mandatarios locales (octubre de 1997), cerca de 10 millones de ciudadanos colombianos votaron el de-
nominado “Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad”. El mandato contenía diez puntos que se traducía en la aspiración de una salida negociada al conflicto armado. Esto generó un clima favorable para los candidatos presidenciales que proponían temas puntuales en esta materia.
26 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
bre de 1998, los esfuerzos institucionales se enfocarían a la constitución de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático Nacional previstos para el 7 de enero de 1999. Ese mismo día Víctor G. Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola eran nombrados como voceros del Gobierno Nacional en la Mesa Nacional de Diálogo y Negocia-ción (Primer equipo de negociación).
Una vez establecidas estas lógicas, y después de que Pas-trana y Marulanda acordaran el inicio de la fase de negocia-ción del proceso,64 el 6 de mayo de 1999 los negociadores firman el primer acuerdo sustantivo, el cual da origen a la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia:
“AGENDA COMÚN POR EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA COLOMBIA
La Machaca, 6 de Mayo de 1999 1. Solución política NegociadaSe buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz. De ahí el compromiso que debemos asumir todos los co-lombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.2. Protección de los derechos humanos como responsa-bilidad del Estado 2.1 Derechos fundamentales. 2.2 Derechos económicos. 2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos. 3. Política Agraria Integral 3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mer-cadeo3.2 Redistribución de la tierra improductiva 3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito 3.4 Estímulos a la producción 3.5 Ordenamiento territorial integral3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales 4.1 Recursos naturales y su distribución
4.2 Tratados Internacionales4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible 5. Estructura Económica y Social5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico 5.2 Políticas de redistribución del ingreso 5.3 Ampliación de mercados internos y externos 5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada 5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa 5.6 Estimula a la inversión extranjera que beneficie a la Nación 5.7 Participación social en la planeación 5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investi-gación científica 6. Reformas a la justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico 6.1 Sistema judicial 6.2 Órganos de control 6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción 6.4 Narcotráfico 7. Reforma política para la ampliación de la democracia 7.1 Reformas de los partidos y movimientos políticos 7.2 Reformas electorales 7.3 Garantías a la oposición 7.4 Garantías a las minorías7.5 Mecanismos de participación ciudadana 8. Reformas del Estado 8.1 Reformas al Congreso 8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor efi-ciencia de la administración pública 8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local 8.4 Servicios Públicos 8.5 Sectores estratégicos9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario 9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado 9.2 Minas antipersonales 9.3 Respeto de la población civil 9.4 Vigencia de las normas internacionales 10. Fuerzas Militares10.1 Defensa de la soberanía 10.2 Protección de los derechos humanos 10.3 Combate a los grupos de Autodefensa 10.4 Tratados internacionales 11. Relaciones Internacionales
63 Resolución Número 84 de 1998 (octubre 14); 85 de 1998 (octubre 14) y 1 de 1999 (enero 5).64 Comunicado del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango y Manuel Marulanda de las FARC-EP, firmado en Caquetania el 2 de mayo de 1999.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 27
11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no in-tervención 11.2 Integración regional latinoamericana 11.3 Deuda externa 11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado 12. Formalización de los acuerdos 12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.
Firmado Por el Gobierno Nacional Víctor G. Ricardo, Fabio Valencia Cossio, María Emma Me-jía, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola Por LAS FARC-EPRaúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez”
El universo de puntos de esta agenda sustantiva eviden-ciaban la posición dominante con que las FARC habían llega-do a la mesa, pero también que la apuesta gubernamental, más allá de “poner los pies sobre la tierra”, era una apuesta clara por ganar desde un principio la confianza del grupo gue-rrillero, para luego intentar discutir uno a uno los temas. Pero el proceso seguía.
En mayo de 2000, cuando ambas partes deciden inter-cambiar su propuesta de cese de fuego, las FARC hacen más explícitos la definición de algunos de los temas de agenda, a través de un documento que titularon “Consideraciones ge-nerales para discutir el cese de fuegos”, en especial su defi-nición holística del término ‘hostilidades’:
“LAS HOSTILIDADESDESMONTE DEL PARAMILITARISMO ESTATAL
1. Suspender las hostilidades del Estado contra el pue-blo colombiano implica necesariamente, depurar las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tri-bunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles compro-metidos en su financiamiento, promoción y patrocinio. 2. El paramilitarismo en Colombia provoca: masacres, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, expro-piación y repoblación de tierras, desalojos, amenazas, narcotráfico, terror generalizado, exilio, inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios demo-cráticos. Esta es una política de Estado instrumentada por sectores de las Fuerzas Armadas y que amenaza las actuales instituciones incluido el gobierno que preside el doctor Andrés Pastrana.
El paramilitarismo como política de Estado en Colombia responde a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Na-cional.
RESPETO POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS COLOMBIANOS3. Las FARC-EP considera necesario que el Estado co-lombiano y el gobierno, en cumplimiento de un acuerdo de cese de hostilidades detengan la represión contra el pueblo y los trabajadores, acabando con la criminaliza-ción de la protesta social y garantizando el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. Cese de las masacres, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, de-tenciones arbitrarias, desplazamientos, bloqueos, salvo-conductos, justicia sin rostro.
CAMBIO DEL MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL4. El pueblo colombiano, de tiempo atrás, viene sopor-tando, por parte del Estado y los distintos gobiernos, el desconocimiento de sus derechos económicos, sociales, y culturales. Un acuerdo de cese de hostilidades debe incluir la suspensión de la política económica neoliberal que provoca despidos de trabajadores y empleados de las empresas públicas y privadas, la pérdida de garan-tías del derecho al trabajo, restricción a las libertades de sindicalización, movilización y huelga; provoca el cierre de escuelas, colegios y universidades públicas, hospi-tales; desalojos de los deudores del UPAC, de los cam-pesinos y destechados; incremento de la explotación de trabajo infantil; privatización de fábricas y cierre de las mismas, aumento de impuestos; persecución contra los trabajadores informales.4.1 El modelo económico neoliberal nos llevó a la peor crisis económica de los últimos tiempos. Ruina del cam-po; quiebra de la pequeña y mediana industria nacional; concentración de la riqueza y monopolización de los sec-tores financiero, industrial, comercial, agropecuario y mi-nero; desempleo desbordado; inequidad social; todo esto como resultado de esta política económica totalmente lesiva para el pueblo colombiano. Modificar dicha políti-ca, para beneficio de los colombianos, debe ser compro-miso del Estado y el gobierno en el marco de un acuerdo sobre el cese de las hostilidades. CESE DE LAS PRIVATIZACIONESEn desarrollo de las Audiencias Públicas adelantadas en el marco del Proceso de Diálogo fue pública y noto-ria la exigencia de diversos sectores sociales para que el Estado colombiano y el actual gobierno no sigan ade-
28 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
lante con la venta del patrimonio nacional. La política privatizadora compromete el desarrollo, la soberanía e independencia de la patria al poner en manos de las empresas transnacionales los sectores estratégicos. El acuerdo sobre el cese de las hostilidades debe incluir la posesión del pueblo colombiano, a través del Estado, como principal propietario y administrador, del sector de las comunicaciones, el transporte, los puertos, las vías, los aeropuertos, los energéticos, los recursos naturales y mineros, los servicios públicos, la educación, la salud, la seguridad social. SUSPENSIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALESEl acuerdo del cese de hostilidades debe incluir el cese de la extradición de nacionales restableciendo la digni-dad y soberanía del Estado colombiano para diseñar un sistema judicial que corresponda a nuestras tradiciones y realidad nacional.
CASTIGO PARA LOS CORRUPTOSLa corrupción es un cáncer que padece la nación desde sus inicios. La lucha contra este fenómeno tiene entre sus primeros antecedentes el decreto del Libertador Simón Bolívar que establecía severas penas a los fun-cionarios del Estado que robarán los dineros del erario público. Todavía hoy, mientras se deterioran acelerada-mente las condiciones de vida de todos los colombianos, observamos diariamente escandalosos casos de corrup-ción cuyo denominador común es la impunidad y autoría de representantes de la clase politiquera administra-dora del Estado desde siempre. El robo y el despilfarro de billones y billones de pesos de las finanzas públicas, mientras el pueblo padece la insatisfacción de sus ne-cesidades básicas, es una verdadera afrenta contra los colombianos. Hay que parar semejante repartija. El acuerdo sobre las hostilidades debe incluir castigo ejem-plar para los responsables, tal como lo exige el conjunto de la sociedad.
SOLUCIÓN CONCERTADA AL PROBLEMA DE LOS CULTI-VOS ILEGALESLa agresión del Estado contra los campesinos cultiva-dores de hoja de coca y amapola en desarrollo de una política impuesta por intereses extranjeros no puede con-tinuar. Asesinato de centenares de compatriotas, daños a la salud de los pobladores principalmente a los niños, miles de hectáreas de cultivos de pan coger arrasadas, centenares de animales domésticos muertos, fuentes de agua contaminadas, daños inmensos al ecosistema y la
biodiversidad, ruina económica de las regiones y des-plazamiento de los campesinos es lo que queda de tan demencial acción. Ningún gobierno, ningún Estado, en nombre de ningún interés tiene el derecho de tratar de esa manera a sus conciudadanos; a menos que se haya propuesto, convertirse en verdugo de su propio pueblo. Un acuerdo sobre hostilidades debe incluir concertar con las comunidades la erradicación manual y sustitución de cultivos, con asesoría técnica de profesionales naciona-les; financiación; construcción de vías; escuelas, pues-tos de salud y garantías de mercadeo para los nuevos productos; tal acuerdo, se hace indispensable antes que los daños causados a la Amazonía, mayor reserva natu-ral de la humanidad sean irreparables. En desarrollo del principio de corresponsabilidad los recursos financieros de este plan deben ser aportados por la comunidad in-ternacional y su manejo estará bajo responsabilidad de La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Los medios de comunicación deben parar las hostilida-des contra el pueblo colombiano, sus organizaciones so-ciales, políticas y armadas. De continuar con su política de hacer apología de los grupos paramilitares deben ser sancionados cancelándoles las licencias de funciona-miento.
COMISIÓN DE VERIFICACIÓNLogrado un acuerdo en la mesa sobre el punto de las hostilidades, que incluya los temas mencionados, se hace necesario nombrar una Comisión Nacional de Ve-rificación con participación de las dos partes y de repre-sentantes de los sectores de la sociedad colombiana. Las organizaciones sociales que consideren vulnerados sus derechos como consecuencia de la política del Go-bierno y el Estado colombianos podrán acudir a través de voceros ante la Comisión Nacional de Verificación para presentar sus denuncias. Esta Comisión Nacional de Ve-rificación contará para su funcionamiento con todas las garantías y medios necesarios y tendrá bajo su respon-sabilidad verificar el cumplimiento de los acuerdos firma-dos sobre el cese de las hostilidades. El resultado de su trabajo será entregado en informes a la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación. Al presentar esta propuesta las FARC-EP desean apor-tar elementos para la solución de la actual problemática nacional, convencidos como estamos, que con la partici-pación del conjunto de la sociedad y el respaldo de la co-munidad internacional lograremos derrotar los enemigos
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 29
de la reconciliación nacional sentando las bases para la consolidación del actual proceso de paz y creando el am-biente propicio avanzar en la discusión de los temas sus-tantivos de la Agenda Común Para la Nueva Colombia”.
A pesar de los obstáculos y complicaciones que tuvo el proceso durante el periodo posterior (que incluyeron congela-miento de los diálogos), a inicios de 2001 Pastrana y Marulan-da firman el Acuerdo de los Pozos reafirmando la necesidad de reanudar los diálogos, agilizar las propuestas de intercam-bio humanitario, discutir las propuestas de cese de fuegos, de discutir el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, invitar a la comunidad internacional y entre otras decisiones crea la Comisión de Personalidades (también conocida como Comisión de Notables) con el propó-sito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Dicha comisión fue ofi-cialmente creada el 11 de mayo de 2001 y la integraron Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, Vladimiro Naranjo Mesa y Alberto Pinzón Sánchez.
Fruto de esta comisión, que se entendía representativa de ambas partes, surge un documento que contiene 28 re-comendaciones:
“RECOMENDACIONES:
1.Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses, en las acciones armadas, término que puede ser prorro-gado por acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica que las partes, es decir el Gobierno Nacional y las FARC-EP, adquieran, por lo menos durante este lapso, los si-guientes COMPROMISOS:A) No habrá acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía contra las FARC-EP en ningún lugar del territorio nacional.B) No habrá acciones militares por parte de las FARC-EP contra las Fuerzas Armadas y de Policía en ningún lugar del territorio nacional.C) Lo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de Policía continúen sus acciones, conforme a los mandatos de la Constitución y la ley, en contra de otras agrupacio-nes o individuos que sigan actuando de manera ilegal.D) El Estado reitera su compromiso de respetar todas las normas universales que regulan los conflictos armados no internacionales, recopiladas en el Derecho Interna-cional Humanitario (Convención de Ginebra y protocolos adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente a respetar dichas normas. Ambas partes se abstendrán,
en particular, de la utilización de armas no convenciona-les, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y bombas de aspersión, del reclutamiento y mantenimien-to en filas de menores de edad, así como del asalto y toma de poblaciones.E) Las FARC-EP no efectuarán actos de hostilidad contra particulares, tales como retención de personas, secues-tro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra especie, atentados contra la infraestruc-tura energética y petrolera del país o contra la infraes-tructura vial.F) El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las FARC-EP, estudiará mecanismos de financiación que permitan atender a las necesidades de subsistencia de los com-batientes de la insurgencia durante el período de tregua.G) Que, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos, el Estado se comprometa a la sustitución de cultivos ilíci-tos en las pequeñas parcelas mediante el procedimiento de erradicación manual, y ambas partes a la protección y recuperación del medio ambiente y la ecología.2. Que durante el período de la tregua bilateral de paz, la Mesa Nacional de diálogo y negociación estudie, con base en la Agenda Común de doce puntos acordada por las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre las materias específicas que conformen un temario definido de proyectos de reforma constitucional, así como aque-llas que deban ser posteriormente objeto de desarrollo legislativo por parte del Congreso, o de implementación por parte del Ejecutivo. Lo anterior sin perjuicio de llegar, durante ese lapso, a acuerdos parciales de ejecución in-mediata.3. Que durante este período se intensifiquen las reunio-nes de la Mesa, al menos a tres días completos por se-mana, y que se invite a sus deliberaciones, además de las autoridades públicas, civiles o militares, pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan contri-buir con sus opiniones y experiencia a la determinación de los temas concretos a incluir en el temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la sociedad colombiana.4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesa referidos en el punto 3, se defina el temario de propues-tas concretas de reforma constitucional, a ser discutido y decidido, en principio, por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria el Gobierno Nacional se compromete a impulsar. Esta Asamblea deberá quedar integrada por representantes de los distintos partidos y movimientos políticos y sindicales, de los sectores de la producción,
30 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
de los sectores independientes de la sociedad civil y de las FARC-EP y demás grupos de la insurgencia que de-cidan comprometerse con este proceso. La forma de integración de esta Asamblea Constituyente, su confor-mación, así como su lugar de reunión, agenda, término de duración y demás aspectos relacionados con su fun-cionamiento y logística, serán acordados por las partes durante el período de la tregua bilateral que proponemos.5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la posibilidad de optar por la alternativa de convocar la Asamblea Constituyente o la de convocar, en su defecto, un referendo popular. Recomendamos que el Gobierno, de común acuerdo con la Mesa, analice, a la luz de la Constitución, de la ley y de las circunstancias políticas del país, cuál de estas dos alternativas resulta más con-veniente y expedita para el trámite de los proyectos de reforma constitucional que hayan sido definidos en los términos del punto 3 de este documento.6. Que las partes se comprometan, de manera formal y solemne, a respetar y acatar las decisiones que se adop-ten por la Asamblea Constituyente y/o por la vía del refe-rendo, y, en general, todas aquellas que emanen de las diferentes instancias que constitucionalmente tengan que ver en el trámite de las reformas previsto en estas recomendaciones.7. Que una vez acordado el temario de proyectos de re-forma constitucional, éstos sean sometidos a un proceso intenso de difusión y de pedagogía ante el pueblo colom-biano, a fin de que éste tenga la suficiente información sobre ellos, como parte del proceso de discusión de los mismos, y, llegado el caso, antes de su refrendación en la instancia correspondiente.8. Que, en caso de convocarla, el término de duración de la Asamblea Constituyente sea máximo de seis (6) me-ses, y que entre la convocatoria y la reunión de la misma no transcurran más de tres (3) meses.9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asam-blea Constituyente o, si es del caso, el del referendo, como la culminación del actual proceso de diálogo y ne-gociación.10. Que, en caso de convocarla, la mayoría de la Asam-blea Constituyente sea conformada mediante la libre y democrática elección de sus miembros, sin perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia.11. Que durante el período de tregua bilateral y, en gene-ral, durante el lapso de este proceso democrático de re-forma constitucional, se mantenga la zona de distensión.
12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, o al referendo si se opta por esta vía, significan como se señala en el punto 9 de este documento- la culminación del proceso de diálogo y ne-gociación, una vez acordada aquella e iniciado el proceso para su conformación, las FARC-EP depongan las armas.13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz, la Fuerza Pública se ajustará a los parámetros acorda-dos en el ordenamiento constitucional que se establezca en orden al cumplimiento de su finalidad primordial, cual es, en términos del artículo 217 de la Carta Política vi-gente, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional.14. Que, de común acuerdo, la Mesa determine el me-canismo que permita garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes para el período de tregua y, en general, para todo el proceso de solución política al conflicto que se propone en estas re-comendaciones, y para que aquellos sean verificables. Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los países amigos del proceso a representantes de alta investidura que, en calidad de observadores, sirvan como garantes, ante la comunidad nacional e internacional, del cumpli-miento de estos compromisos; entre tales observadores podría figurar, por ejemplo, un representante de las Na-ciones Unidas. Lo anterior no excluye que la Mesa acuer-de que los garantes, o algunos de ellos, sean también personalidades nacionales dignas de toda credibilidad.15. Que si al vencimiento del período de seis meses de tregua no se han logrado concretar los acuerdos de que tratan los numerales anteriores, las partes lo prorroguen por el término que consideren prudente para tal efecto.16. Que se invite al Ejército de Liberación Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación y Diálogo, con las mismas garantías y compromisos aquí señalados.17. Que el movimiento político que formalicen las FARC-EP como consecuencia lógica de este proceso, goce de todas las garantías y derechos y asuma todas las respon-sabilidades que ello implica.18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por in-cumplimiento de los compromisos señalados en el punto 1o de esta propuesta por cualquiera de las partes, de inmediato se reúna la Mesa de Diálogo y Negociación, en presencia de los garantes nacionales y/o internacio-nales y de los altos funcionarios del Estado que se con-sidere pertinente invitar, a fin de buscarle una pronta solución al asunto.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 31
19. Respecto del fenómeno del paramilitarismo nos per-mitimos formular las siguientes recomendaciones:A) Que durante todo este proceso el Gobierno nacional, a través de la Fuerza Pública y los organismos de seguri-dad, continúe adelantando las acciones encaminadas a combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.B) Que sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes per-tinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado en actividades paramilitares.C) Que se implementen por las partes las recomendacio-nes que sobre el conflicto colombiano y sobre este tema en particular han formulado las Naciones Unidas –pre-sentadas en la 57 Comisión de DD.HH.– y la Organiza-ción de Estados Americanos (OEA).D) Que se designe una instancia gubernamental que se encargue de coordinar las acciones contra el paramili-tarismo, sin perjuicio de las que correspondan a otras entidades públicas.E) Que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a cual-quier persona, civil o militar, que resulte implicada en actos de colaboración, complicidad y, si es del caso, omi-sión frente a los crímenes del paramilitarismo.F) Que se continúe, al interior de las Fuerzas Armadas y de Policía, el proceso de desvinculación de todos aque-llos individuos que hayan resultado comprometidos en actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya serios indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra ellos se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes, con el propósito de evitar que tales conductas queden en la impunidad.G) Que se apoye desde todas las instancias del Estado la acción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para que capture y judicialice a los promotores y partícipes de grupos paramilitares y demás grupos de justicia privada.H) Que se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes y demás normas jurídicas vigentes que tengan relación con el tema del paramilitarismo.I) Que se fortalezcan los programas de protección y seguridad de los activistas de derechos humanos, diri-gentes de partidos y movimientos políticos, jueces, or-ganizaciones sindicales, agrarias, juveniles y populares, periodistas y demás potenciales objetivos del accionar del paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.J) Que, con la cooperación internacional, se fortalezcan los controles tendientes a impedir, por todos los medios, el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes ex-
tranjeros que, a cualquier título, actúen como promoto-res, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de justicia privada.K) Que se organice un gran encuentro nacional en el cual se debata a la luz pública el fenómeno del paramilitaris-mo, con amplia participación de voceros de los distintos partidos y movimientos políticos, gremios de la produc-ción, sectores sociales y populares, la Iglesia, las ONG y ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto afectados por ese fenómeno.L) Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con su reiterada afirmación de que su accionar ilícito es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos pa-ramilitares habrán de abstenerse de perpetrar actos criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la vía del en-tendimiento y la negociación política y por mecanismos como los que estamos recomendando, el fenómeno del paramilitarismo tendrá necesariamente que desapare-cer en forma definitiva de nuestra patria.20. Que el Estado, como política de largo alcance y con la decidida cooperación de la comunidad internacional, redoble sus esfuerzos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, que, aparte del inconmensurable daño que ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la hu-manidad, del grave deterioro causado al tejido social y el daño irreparable inflingido al medio ambiente y a nuestro ecosistema, en lo que bien puede calificarse como un verdadero ecocidio, ha contribuido de manera insoslaya-ble a agudizar la violencia, la corrupción, la delincuencia común y también nuestro conflicto interno. En este orden de ideas, es necesario que la comunidad internacional, particularmente los países más desarrollados, asuman frente a Colombia y demás países productores y expor-tadores de drogas sicotrópicas, el compromiso de com-batir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa producción, a través del suministro de insumos químicos y otros elementos, al igual que a los importadores y distri-buidores de droga y demás empresarios del narcotráfico en sus respectivos países, y a las organizaciones interna-cionales de lavado de dólares, así como de intensificar, por todos los medios, las campañas educativas de pre-vención contra el consumo de drogas entre los diversos estratos sociales.21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite a la comunidad internacional, particularmente los países
32 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
más desarrollados, se comprometan a apoyar los progra-mas o proyectos integrales de sustitución de cultivos ilíci-tos y de erradicación de los mismos, a través de medios o sistemas que no conlleven daño ecológico ni peligro letal para la salud humana.22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis me-ses y su eventual prórroga, la reunión de la Asamblea Na-cional Constituyente y la eventual refrendación popular de las reformas constitucionales, no implique interrup-ción o suspensión del proceso electoral a celebrarse, en los términos de la actual Constitución, el próximo año, y que las FARC-EP se comprometan a no interferirlo con acciones de fuerza de ningún tipo.23. Que, como se puede constatar con alarma, este con-flicto se ha degradado hasta llevarlo por debajo de los límites mínimos de humanidad, incurriendo en insospe-chados actos de crueldad, el Estado se comprometa a seguir respetando y las FARC-EP lo hagan de igual ma-nera ante la Nación y ante la comunidad internacional, los Principios mínimos humanitarios, y a que éstos no se queden en mera retórica. Este compromiso implica, entre otras cosas, redoblar esfuerzos para que no haya en adelante, ni dentro ni fuera del período de tregua, más desapariciones forzosas ni privaciones ilegales de la libertad de personas, sean ellas civiles, combatientes o militares, ni se causen más desplazamientos de pobla-ción civil de sus lugares de residencia y trabajo por cau-sa de la intimidación y la violencia.24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de la comunidad internacional y con el concurso de todos los estamentos académicos y educativos, inicie desde ahora mismo una intensiva campaña pedagógica para que los colombianos de todos los estratos y condición aprendan a convivir en paz, tolerancia y respeto por los derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como la honestidad, el amor al trabajo y al estudio, se han venido perdiendo a lo largo de los últimos tiempos, en vastos sectores de nuestra población y en los diferentes estratos sociales.25. Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional, la paz se considere en adelante como una política de Estado, tendiente a darle continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a lograr con este proceso, entendiendo la paz no simple-mente como el silencio de los fusiles, sino como la solu-ción no armada de los conflictos internos y la búsqueda e implementación de la justicia social y la tolerancia entre los colombianos.
26. Que a fin de aclimatar la tregua y el proceso de paz, el Estado se comprometa a considerar las demandas de los sindicatos y sectores populares tendientes a la solu-ción de sus inquietudes sobre sus difíciles condiciones de existencia, agravadas por el desempleo, la informali-dad, las alzas en los servicios públicos y, en general, la miseria en que se debaten amplios sectores de la pobla-ción Colombia.27. Que las recomendaciones que aquí se formulan se consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que sus diferentes partes están concatenadas, tienen un mismo hilo conductor, y representan, por tanto, una uni-dad de propuesta.28. Que la Mesa haga públicas estas recomendaciones, a fin de auscultar también el sentir de la opinión nacional sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso debe involucrar a la totalidad de la nación colombiana. Con ello se evitaría que la opinión caiga en el terreno de las distorsiones y las especulaciones, que sólo generan confusión e incertidumbre.En la esperanza patriótica de que las anteriores reco-mendaciones sean acogidas por la Mesa en su propósito de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribi-mos de los señores integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación, muy atentamente, Compatriotas y amigos,
CARLOS LOZANO GUILLÉNVLADIMIRO NARANJO MESAALBERTO PINZÓN SÁNCHEZ
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2001”
Luego de la divulgación de este documento, el proceso con las FARC continuaría su complejo ritmo y terminaría en febrero de 2002.
Hasta aquí la presentación cronológica de los principales temas de agenda expuestos por las FARC en procesos de ne-gociación durante el periodo 1982-2002.
3.2. Las FARC en la era Uribe (2002-2010): ¿Una agenda posible?
Una de las particularidades del conflicto armado colom-biano está en su continua capacidad de transformación. Gran parte de este proceso en los últimos seis años tiene su sus-tento en los impactos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD)65 y de su segunda fase, denominada Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.66 El escenario estratégico del conflicto armado y las iniciativas de paz para superarlo, sin duda han cambiado luego de la imple-mentación de estas políticas.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 33
En dicho escenario las FARC han sido el principal objetivo de la PDSD. Por un lado la estrategia de desmovilización indi-vidual de ex combatientes de las FARC registra una cifra sin precedentes. Entre agosto de 2002 y agosto de 2009, 12 942 miembros de las FARC se han entregado a las autoridades y hoy hacen parte del programa de reintegración.67 Así mismo, entre 2002 y 2008 la capacidad ofensiva de las FARC en tér-minos de ataques disminuyó en un 70%, pasando de 330 ac-ciones en el periodo enero-octubre 2002, a 100 en el mismo lapso del 2008.68 Por último, cerca de 40 estructuras tienen nula actividad y la mayoría del grupo sufre serios problemas de comando-control y comunicación. Prueba de ello son los operativos en donde han caído varios comandantes de fren-tes y dos miembros del Secretariado, situación que nunca se había presentado. Para rematar en marzo de 2008 su máximo comandante Manuel Marulanda falleció por causas aún desco-nocidas. Esto origina una redefinición del Secretariado y el as-censo de Alfonso Cano como comandante general de las FARC.
Si bien las FARC han avanzado tímidamente para adap-tarse a estas nuevas condiciones,69 lo cierto es que para el gobierno colombiano, las oportunidades de una negociación política parecen estar supeditadas a la posibilidad de reducir al máximo su capacidad militar y llevarlas casi derrotadas a una mesa de negociación, y así definir con ellas un desarme y la desmovilización de sus miembros. De aquí la imposibilidad política actual de que se contemple una “agenda” de paz con este grupo guerrillero.
Sin embargo, en el terreno de la política colombiana nada parece estar escrito y una futura oportunidad de negociación con este grupo guerrillero no es descartable. Sobre todo ante la posibilidad de un cambio en la Presidencia de la República, o la continuidad de un esquema de gobierno que pueda ago-tarse y tenga una de sus tablas de salvación en la apertura de un proceso de negociación con este grupo guerrillero.
¿Qué han propuesto las FARC en los gobiernos de Uribe?Lo primero que se debe señalar es que la elección de
Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República fue ex-
presión de tres variables que coincidieron en un mismo mo-mento histórico: su elección era un resultado consecuente con el efecto propiciado por los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el cambio del paradigma y del discurso de segu-ridad a favor de una lucha global contra el terrorismo; era producto de una clara muestra del impacto de los resultados deficientes en materia de política de paz y negociación de su antecesor; y claro, era una evidencia del peso del accionar de las FARC dentro de la política interior.
Como presidente condicionó cualquier proceso de nego-ciación a la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades, encontrando eco sólo en los consolidados grupos paramili-tares que para la fecha decían tener una fuerza de 15 mil hombres.70 De este modo el gobierno inició una etapa de acercamientos y negociaciones que concluirían con la des-movilización de 31.671 paramilitares entre 2003 y 2006.
El rumbo y los resultados de este proceso significaron para las FARC un espejo para mirar sus posibilidades de ne-gociación con el gobierno Uribe, más aún cuando decidió ha-cerse reelegir por cuatro años más. Pero, en materia de las agendas de paz, se tradujo en que los derechos de las vícti-mas a la verdad, justicia y reparación vía mecanismos como la Ley de Justicia y Paz, de aquí en adelante serían temas ineludibles dentro de un proceso de negociación.
Sumado a este nuevo contexto, los pronunciamientos de las FARC respecto a su agenda de negociación se vieron mu-chas veces opacados por el tema del acuerdo humanitario o canje de secuestrados,71 que ante las dificultades en el terre-no militar les permitió y les permite aún tener algún principio de iniciativa política.72
Lo cierto es que desde antes de la elección de Uribe, las FARC ya habían puesto sobre el tapete el tema de una Asam-blea Nacional Constituyente como punto de llegada para una negociación post-Caguán:
“Nuestra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente con una verdadera representación popular. Una constitu-yente cuyo escenario sea una zona desmilitarizada que
65 Ministerio de Defensa Nacional. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2003.66 Ministerio de Defensa Nacional. Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2007.67 Ministerio de Defensa Nacional. Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Cifra a agosto 31 de 2009.68 Fundación Seguridad y Democracia. El Debilitamiento de los Grupos Irregulares en Colombia 2002-2008. Marzo de 2009. 69 Fundación Ideas para la Paz. Las Farc: un año después de “Jaque”. Boletín Siguiendo el Conflicto, junio de 2009. 70 Nuestra Evaluación a disposición de los Candidatos Presidenciales”. Documento de Carlos Castaño, 20 de diciembre de 2001.71 Ver: Fundación Ideas para la Paz. Boletines de Paz: El acuerdo humanitario y las posibilidades de un proceso de paz: Las posiciones de las FARC y el acuer-
do humanitario: Las posiciones de Gobierno (2002-2007). Estos boletines se pueden consultar en: http://www.ideaspaz.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=54&Itemid=55
72 Fundación Ideas para la Paz. Riesgo calculado: intercambio humanitario y seguridad. Boletín Siguiendo el Conflicto, No. 51, julio de 2007.
34 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
garantice la participación de la guerrilla como fuerza be-ligerante y de oposición armada al régimen en sus deli-beraciones. Una constituyente que siente las bases de la futura paz a través del Acuerdo Nacional”.73
Recién posesionado Uribe esbozan de nuevo sus postu-ras ya conocidas y clarificando las condiciones de un futuro diálogo:
“Diálogos que estamos dispuestos a desarrollar en Co-lombia y de cara al país, retomando la Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia, firmada con el Gobierno Pastrana, donde deberán participar activa-mente las organizaciones sociales y populares, en las definiciones de su interés.Mientras persista la política gubernamental de conver-sar en medio de la guerra, solicitamos del Estado y el Gobierno efectivas garantías consistentes enDesmilitarización de los Departamentos del Putumayo y el CaquetáExcluir del lenguaje de los funcionarios oficiales los cali-ficativos de “terroristas y narcoterroristas”, para referirse a nuestra Organización de oposición política-militar al Estado.Política clara del Gobierno ante el pueblo para erradicar el paramilitarismo como política oficial del Estado”.74
El año 2002 finaliza con una reiteración de las propues-tas para oponerse al presidente Uribe:
“La salida a la grave crisis que sufre Colombia reclama un contenido profundamente anti-oligárquico y es por ello que estamos convocando a los sectores sociales, fuerzas, movimientos y colombianos opuestos al fascis-mo de Uribe Vélez, a la conformación de un Gobierno Democrático y anti-neoliberal, que con un programa de paz se constituya en poder alterno para conducir al país por los caminos de la esperanza, la soberanía y la jus-ticia social. Este nuevo Gobierno, estará integrado por 12 colombianos representantes de todas las regiones
del país y todos los sectores que se identifiquen con la Plataforma de 10 puntos para una nueva Colombia y que en principio adelantará su actividad clandestina mientras logra la fuerza para desarrollarla de cara a todo el país”.75
Para ese momento el reloj del conflicto aún no corría en contra de las FARC y sus posturas parecían recordar las épo-cas en donde las ventajas militares justificaban el contenido de sus agendas y peticiones.
Seis meses más tarde, en julio de 2003, las FARC y el ELN dejan saber que no adelantarán ningún proceso de acerca-miento o diálogo con el gobierno Uribe.76 Esta actitud la com-binaron con llamamientos a la ONU para participar en estos escenarios77 y de este modo hacer contrapeso a las iniciati-vas gubernamentales que buscaban incrementar la presión internacional sobre las FARC.
Iniciando 2005 recuerdan su condición de reconocimien-to de beligerancia como factor esencial para iniciar cualquier proceso de negociación,78 solicitud que sería complementada en términos que se les excluyera de los listados de grupos terroristas de la Unión Europea,79 al cual habían ingresado en junio de 2002.
A pesar de las solicitudes, el gobierno seguía dándole prioridad al acuerdo humanitario e insistiendo en que el pri-mer gesto que deberían hacer las FARC era cesar hostilida-des.
Fue hasta finales de 2006 cuando las FARC especificaron su agenda con Uribe:80
1. Desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putu-mayo para iniciar conversaciones de paz. 2. Suspenda las órdenes de captura para los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC. 3. Solicite a la comunidad internacional suspender la calificación como organización terrorista a las FARC. Re-suelto este problema, quedan abiertas las puertas para que los distintos países, si lo estiman conveniente, jue-guen su rol como mediadores, o facilitadores, etc. 4. Reconozca la existencia del conflicto social y armado.
73 Comunicado de las FARC: La anhelada paz no está derrotada. Secretariado del Estado Mayor Central, abril de 2002.74 Carta Abierta de las FARC al Presidente Álvaro Uribe Vélez. Secretariado del Estado Mayor Central, 20 de agosto de 2002.75 Saludo de fin de año de las FARC-EP. Secretariado del Estado Mayor Central, 23 de diciembre 2002.76 Comunicado conjunto de las FARC-EP y el ELN. Secretariado del Estado Mayor Central y COCE, julio de 2003.77 Ver: Secretariado del Estado Mayor Central, julio 17 de 2003. Y, Carta abierta a Kofi Annan. Secretariado del Estado Mayor Central, diciembre de 2004. 78 Comunicado de las FARC-EP. Secretariado del Estado Mayor Central, 25 de febrero de 2005. 79 Carta de las FARC a las Presidencia de la Unión Europea. Raúl Reyes, jefe de la Comisión Internacional de las FARC-EP, 28 de agosto de 2006.80 Carta abierta de las FARC a los integrantes de las tres ramas del poder público. Secretariado del Estado Mayor Central, 1 de octubre de 2006.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 35
5. Suspenda los operativos militares a escala nacional y regrese las tropas a sus Cuarteles, Divisiones, Brigadas y Batallones. 6. Otorgue plenas garantías para el desplazamiento de miembros del Estado Mayor Central en los dos depar-tamentos donde se efectuaran los diálogos Gobierno- FARC. 7. Los encuentros Gobierno- FARC serán de cara al país. 8. Bajo estas condiciones las FARC, en acuerdo con el gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar ca-minos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a analizar la solución política al conflicto social y armado llevando a la mesa los siguientes materiales para su dis-cusión: a. Agenda Común del Caguán y Plataforma para un
Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.
b. Paramilitarismo de Estado. c. Depuración de las fuerzas armadas ligadas al para-
militarismo. d. Libertad inmediata para la población civil sindicada
de nexos con la guerrilla. e. Reparación económica por parte del Estado a todos
los afectados por el conflicto interno. f. El TLC con los Estados Unidos. g. Reforma Agraria inmediata que incluya la restitución
de propiedad sobre fincas y parcelas al campesinado afectado por el conflicto.
h. Retorno de los desplazados a sus áreas con plenas garantías personales, económicas, sociales y políti-cas por parte del Estado.
i. Reforma Urbana inmediata. j. Política de Estupefacientes. k. Tratado de Extradición. l. Asamblea Constituyente. m. Política Energética”.
Este mensaje de las FARC fue respondido por el gobierno quien por primera vez hacía una oferta diferente y le proponía a las FARC de una Asamblea Nacional Constituyente,81 como punto de llegada de un eventual proceso de paz. Sin embargo y a pesar de estos nuevos aires, el 19 de octubre de ese año la Universidad Militar es atacada con un carro bomba cuya
autoría el gobierno endilga a las FARC, acabando de un tajo cualquier posibilidad de acercamiento.
Bajo este panorama, las FARC realizan la Novena Confe-rencia Nacional de Guerrilleros a inicios de 2007 –al parecer de manera virtual–82, en donde reestructuran parte de su ac-cionar operativo y reivindican algunas de sus posturas histó-ricas. Además de definir sus respuestas militares a la presión de la fuerza pública, colocan dentro del horizonte estratégico la creación de condiciones para un cambio en la presidencia o en su defecto “desarrollar la actividad política utilizando la clandestinidad”, con el fin de desarrollar su denominado Plan Estratégico.83
Con la llegada del denominado “Marzo Negro” (marzo de 2008), cuando las FARC pierden a dos miembros del Secre-tariado y a su máximo jefe, las posibilidades de una nego-ciación se reducirían al máximo. Sólo hasta finales de 2008 cuando su nuevo comandante ‘Alfonso Cano’ reaparecía ante un medio de comunicación,84 el país ratificó que por ahora las puertas de una negociación con las FARC seguirán cerradas.
A mediados de 2010, el debate en torno a la salida ne-gociada al conflicto ha recobrado protagonismo como conse-cuencia del cambio de gobierno y de las expectativas que se generan frente a éste por parte de los diferentes actores so-ciales y políticos; en julio de 2010, la cadena árabe Al Jazeera hizo públicos tres videos en los que el comandante ‘Alfonso Cano’ expresa su intención de dialogar con el gobierno San-tos, haciendo énfasis en tres temas centrales para una even-tual negociación: el acuerdo de cooperación militar firmado entre el gobierno Uribe y Estados Unidos que delimita la pre-sencia de personal militar norteamericano en bases milita-res nacionales; derechos humanos y derecho internacional humanitario; y propiedad y distribución de tierras. Del lado del gobierno Santos se ha declarado que la activación de un proceso de paz con las FARC estará sujeto a las garantías que brinde el grupo guerrillero en cuanto a su renuncia a acciones armadas con impacto en la población civil.
81 Comunicado No. 006. Presidencia de la República, 2 de octubre de 2006.82 Arias, Gerson y Ortiz, Román D. La apuesta de la Novena Conferencia de las FARC. Fundación Ideas para la Paz Boletín Siguiendo el Conflicto, No. 48, marzo de 2007.83 FARC-EP. Tesis de la Novena Conferencia Nacional Guerrillera ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo! Mimeo. 84 Entrevista a ‘Alfonso Cano’. Revista Cambio-España, Cuadernos para el diálogo, diciembre de 2008.
36 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
4. Conclusiones
FARC: La negociación y las agendas• La experiencia histórica ha mostrado que la negociación
ha sido considerada por las FARC como un elemento di-namizador de su capacidad organizacional y militar. Tal como ya se ha dicho, las FARC hacen un uso táctico de la paz y de la negociación dentro de una estrategia de guerra.85
• Bajo esas consideraciones, para este grupo guerrillero cual-quier escenario que pretenda definir las reglas o los temas sustantivos de una negociación, se convierte en un espacio para mostrar la existencia de dos poderes que se excluyen (FARC y Estado). De esta manera en la negociación se juega no sólo la representación de esos poderes, sino también la posibilidad de utilizarla para ganar la guerra.
• Si para las FARC su fin último es la toma del poder, la ne-gociación y con ella el establecimiento de una agenda, im-plica para este grupo insurgente un proceso de disputas y micro-negociaciones permanentes para arrebatar, quizás guiado por una estrategia incremental, el mayor número de concesiones, otorgando lo menos posible.
• Este principio lo entienden muy bien las FARC, e implica que así la agenda sea un listado de temas diversos y ex-tensos, al inicio de una negociación ésta sólo representa el punto de partida de un pulso largo y la forma de plas-mar una ideología y unas reivindicaciones que las legtima como grupo insurgente.
• De este modo, un análisis sistemático y serio de estas agendas de negociación de las FARC implica entender el por qué de sus luchas, y representan una ventana de oportunidad para no justificar ciertos de sus comporta-mientos, y son la pieza fundamental para el diseño de cualquier estrategia de paz.
• En general dentro de las negociaciones de paz el tema de la confianza es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta ya que a mayores niveles de confianza, mayo-res serán los avances. Aunque es claro que un proceso de esta naturaleza desde el comienzo está rodeado de incer-tidumbre entre las partes, existen elementos dentro de la negociación que son generadores de confianza; quizás el más usado de ellos sea la inclusión de un mediador o un tercero, quien actúa como garante de las intenciones y acciones que guían el curso del proceso.
Rupturas y continuidades• En esencia, los temas sustanciales para la negociación
con las FARC han permanecido como referentes de aco-pio para la construcción de agendas de negociación aplicadas durante las últimas décadas y a través de los distintos gobiernos de turno. No obstante, como respues-ta a la aparición de nuevas variables de contexto interno y externo (internacionales, políticas, económicas, militares) y por ende, de nuevas lógicas discursivas y de acción por parte de cada una de las partes en conflicto, el perfil de estos temas para la negociación ha variado progresiva-mente, ajustándose a las prioridades de los actores y a las dinámicas del conflicto. De este modo, en esa cons-tante redefinición de asimetrías (políticas y militares) en-tre ambos actores,86 los temas de agenda sufren cambios y se presentan con mayor o menor posibilidad de nego-ciarse y de ser aceptados por el grueso de la sociedad. Cada conflicto y cada momento del proceso de negocia-ción tiene su propia agenda.
• La permanencia de temas de naturaleza eminentemente agraria en la agenda de las FARC y del país,87 validan el convencimiento cada vez más extendido de que se tra-ta de una asignatura pendiente. Y visto de este modo, la negociación podría ser un escenario para empezar a re-solverlo. No obstante, el actual gobierno del presidente Santos ha manifestado su aspiración de resolver estos temas sin una negociación con las FARC, ya que esto pue-de ser visto, como una “concesión a la guerrilla”, en lugar de un imperativo unilateral de equidad y desarrollo de la democracia colombiana.
• La definición de un cese de fuego o de hostilidades como factor determinante para garantizar el éxito o fracaso de una negociación con las FARC, es otro tema pendiente. Por un lado en términos estrictamente técnicos y por otro en cuanto al momento indicado para ser discutido dentro de una mesa de negociación.
• Si bien la preocupación nominal de las FARC por los de-rechos de las víctimas no es reciente, la triada de verdad, justicia y reparación, dentro de un contexto de justicia pe-nal internacional, limita y hace más complejo el abordaje de estos temas dentro de un proceso de negociación.88
• La permanencia del tema del desmonte del paramili-tarismo en la agenda de las FARC, indica que esta pre-ocupación no fue solucionada con el pasado proceso de
85 Arias, Gerson Iván. Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá: 2008.86 Philipson, Liz. Compromisos con grupos armados. El reto de las asimetrías. Revista Accord, Indepaz-Conciliation Resources, 2005; pp. 68- 71. 87 Ver: Reyes, Alejandro. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Norma, 2009.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 37
88 Este en uno de los temas que actualmente analiza la FIP como parte del proyecto “Propuestas de negociaciones de paz con las FARC”, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
89 Rangel, Alfredo. “Qué y cómo negociar con las FARC”. En: Qué, cómo y cuándo negociar con las Farc. Bogotá: Intermedio editores, (2008); 29-35.90 Arias. Gerson y Ortiz, Román D. La apuesta de la Novena Conferencia de las FARC. Fundación Ideas para la Paz Boletín Siguiendo el Conflicto, No. 48, marzo de
2007.
negociación entre el gobierno Uribe y los grupos parami-litares. En ese sentido para las FARC seguirá estando en su agenda.
• La discusión de la reinserción dentro de una agenda con las FARC no parece nada clara. Sus pronunciamientos his-tóricos parecen sugerir que si bien puede ser aceptable un paquete de beneficios como los que actualmente ofre-ce el Estado, este tema no se reduce sólo a eso. Implica para hablarlo claro, de la posibilidad de que muchos de los miembros de las FARC ingresen a las Fuerzas Milita-res, en el entendido de que no sería una entrega total de las armas.
• Finalmente todo pareciera sugerir que su pretensión de convertirse en una agrupación política es sin duda una de las constantes en la agenda de las FARC. Sin embargo, incentivar y hacer posible ese camino implica, como míni-mo saldar las deudas que en materia de justicia tiene el Estado colombiano con el exterminio de la Unión Patrió-tica. Y además, garantizar que la utilización del principio de la combinación de todas las formas de lucha deberá ser rechazado y denunciado desde cualquier postura del espectro ideológico.
¿Qué quieren las FARC?• Para algunos analistas una agenda de negociación con
las FARC sólo pueden estar compuestas por cuatro te-mas centrales: el poder político (definido en términos de circunscripción especial de paz o alternación política re-gional); la cuestión agraria; las armas y la reinserción; e inevitablemente los temas de Verdad, Justicia y Repara-ción.89
• Sin embargo, hay que entender que los cambios impor-tantes en la escala de prioridades de los temas a negociar se han expresado como producto de los cambios tempo-rales en la correlación de fuerzas (ventaja militar del Esta-do o de la insurgencia). Factores ideológicos y discursivos se han sumado a esta dialéctica de poder y han logrado sustentar la tendencia reciente que establece estados de negociación que pasan por alto la discusión sobre los te-mas de fondo que explican el conflicto armado interno.
• Este informe permite distinguir por lo menos cinco temas que responden la pregunta ¿qué quieren las FARC?
- El primero sin duda el tema agrario y lo expuesto en el “Programa Agrario de los guerrilleros”. Pese a los cambios generacionales,90 las FARC continúan siendo una organización fundamentalmente de base cam-pesina. El correlato de este tema pasa por discutir el destino de miles de hectáreas dedicadas al narcotrá-fico, en donde este grupo tiene su base social y parte de sus zonas de retaguardia.
- La entrega de armas. Con base a sus propias leccio-nes de historia (i.e. Unión Patriótica), las FARC entien-den que el mantenimiento de las armas es la única garantía para que los acuerdos se cumplan. Es algo a lo que difícilmente renunciarían, lo cual abre la dis-cusión sobre su posible incorporación a unas nuevas fuerzas militares, integradas en parte por miembros de esta guerrilla.
- Si bien existe un progresivo desvanecimiento del ideal de construir un Estado marxista –sólo presente en algunos miembros de la derecha colombiana pre-mo-derna–, lo cierto es que las FARC desearían discutir las políticas que rigen la explotación de los recursos naturales, ya que las entienden como el principal fac-tor que decide el futuro económico del país.
- La concepción de un Estado con marcada función so-cial es indispensable para las FARC. Al reivindicar un papel de víctimas del Estado a lo largo de sus 45 años de lucha, entienden que este debería gestionar y ha-cer las reformas políticas y económicas necesarias en materias como salud, educación, servicios públicos, vivienda y derechos humanos.
- La ratificación de los acuerdos deberían concluir en una Asamblea Nacional Constituyente. Eso implicaría la elaboración de una nueva Constitución en donde miembros de las FARC tendrían voz y voto. En ese sen-tido si bien comparten los postulados de la Constitu-ción de 1991, nunca fueron ni se sintieron partícipes de ese proceso.
Notas finales• Poder y legitimidad son dos variables inherentes a todo
proceso de negociación. El poder fáctico del grupo alzado en armas suele tener una traducción en el campo de la
38 • www.ideaspaz.org/publicaciones •
negociación y definición de la agenda, pero supeditada a las características y términos que la negociación misma establece como parte de su dinámica interna. En general, dependiendo de la situación de poder a la hora de nego-ciar y del grado de reconocimiento entre las partes, se define el grado de legitimidad de la negociación y de las partes que intervienen en ella. Dada la actual situación del conflicto con las FARC, la legitimidad de un eventual proceso de negociación parece depender más de la legiti-midad del gobierno que la impulse.
• Adicional al poder y la legitimidad, las negociaciones sue-len leerse también desde la confianza y también desde la existencia de sistemas normativos que las rigen. La confianza suele ser un concepto en construcción dentro de la negociación: mediadores y gestos de ‘buena volun-tad’ suelen ser los insumos para ampliar los niveles de negociación y, por esa vía, propiciar condiciones necesa-rias para avanzar en el proceso. Los hechos del Caguán son un claro ejemplo de cómo bajos niveles de confian-za contribuyeron al fracaso del proceso ya que como se comprobó, mientras se realizaban los diálogos con las FARC, este grupo continuó con sus acciones militares y delincuenciales.
• En este mismo sentido, los sistemas normativos esta-blecen los límites y marcos de procedimiento sobre los cuales se va a desarrollar la negociación: suelen definir la flexibilidad del proceso de negociación en cuanto son parámetros de regulación construidos tanto para la nego-ciación (aplicable a los posibles mediadores) como para (o desde) cada una de los partes negociadoras. Estos in-cluso pueden ser objetos mismos de la negociación.
• Con el establecimiento de la Coordinadora Guerrillera Si-món Bolívar en 1987 la agenda de las FARC toma un enfo-que diferente a través del tratamiento más especializado de ciertos temas y la inclusión de otros tantos. En primer lugar, en el tema de derechos humanos, se plantean pro-puestas que abarcan la restitución de los derechos para la población colombiana en general, una revisión integral al sistema judicial para acabar con la impunidad, pero so-bre todo se hace un importante avance con la inclusión del tema de la reparación que nunca antes había apa-recido en su agenda; aunque si bien no hablan especí-ficamente de sus víctimas, sí hacen un llamado tanto al estado como a la empresa privada y a la comunidad para
restaurar las heridas de los que ellos denomina como: “los afectados por la violencia”.
• En cuanto a la inclusión de temas, la asociación de las FARC con el ELN bajo la figura de la CGSB hace que en la agenda se incluya de manera clara el tema del manejo de los “Recursos Naturales y Energéticos” en donde se hace un especial llamado a la revisión de los contratos con las multinacionales y al desarrollo de una industria Petroquí-mica que asegure el autoabastecimiento. Otro de los te-mas nuevos es el tema de género en el cual se aboga por garantizar la igualdad entre hombre y mujer como uno de los puntos para establecer un nuevo orden económico y social.
• El componente militar de la negociación se ha estableci-do para las FARC como una de las variables inamovibles para avanzar en un eventual proceso de negociación. La magnitud asignada al tema del cese al fuego o de hosti-lidades, con sus implicaciones referidas al desmonte del paramilitarismo, la depuración de las Fuerzas Militares y hasta la intervención militar extranjera, han logrado es-tancar el diálogo entre las partes y la construcción de consensos que determinen un proceso de negociación legítimo y efectivo. Iniciar un proceso por esa discusión hace inviable cualquier posibilidad de éxito.
• Tal como lo recuerda Nasi, en materia de agendas de ne-gociación, el Estado debe entender que existen ejemplos históricos de conflictos armados donde ningún grupo ar-mado ha depuesto sus armas en consideración a la sim-ple existencia de indicadores económicos positivos.91 De este modo, el éxito de una negociación, entendido como una labor de convencimiento a una organización político-militar (FARC) de que las vías de las armas no son la ga-rantía para la consecución de sus objetivos, se traduce en la necesidad de ofrecer reformas o cambios político-económicos que reivindiquen ciertas partes del por qué de su lucha. Esa oferta deberá ser definida por el propio Estado y la sociedad.
• Sin duda, el fortalecimiento institucional del Estado y el debilitamiento actual de las FARC representa una venta-na de oportunidad para pensar que los futuros acerca-mientos entre las partes serán distintos a los del Caguán en términos del procedimiento y de los temas a incorporar en la agenda;92 empero, esta realidad se verá siempre en-frentada con la existencia de unos postulados vitales e
91 Nasi, Carlo.. Agenda de paz y reformas: ¿Qué se puede y qué se debe negociar? Reflexiones para un debate. Revista de Estudios Sociales No. 14. Universidad de los Andes (Febrero 2003): 93.
92 Rangel, Alfredo. “Qué y cómo negociar con las FARC”. Op. Cit., p. 26.8.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 39
inalterables para las FARC asociados con la naturaleza del grupo armado y que históricamente siempre han es-tado presentes, en mayor o menor medida, dentro de las negociaciones.
• En la coyuntura actual, el gobierno tiene la responsabi-lidad política de impulsar un proceso de negociación al ser poseedor de la ventaja militar y tener la capacidad relativa para definir términos y condiciones básicas de la negociación. Las lecciones aprendidas del Caguán de-muestran que la irresponsabilidad política de las FARC,93 expresada en su inactividad para aprovechar la ventaja militar y avanzar en el proceso de negociación, ocasionó el distanciamiento entre las partes y deterioró el terreno abonado con la instalación de la mesa de negociación. El futuro de la negociación y de finalización del conflicto con las FARC por una vía negociada depende hoy de la res-ponsabilidad del gobierno para aprovechar una coyuntura favorable a sus intereses políticos y estratégicos, así ello signifique ofrecerle una mínima legitimidad pero sin crear la ilusión de que por esa vía se puede revertir la correla-ción político-militar de las fuerzas.
93 Corporación Observatorio para la Paz. Guerras Inútiles. Una historia de las FARC. Bogotá: Editorial Intermedio, 2009.
TextosFUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ
FotografíasRevista Semana y Oficina del Alto Comisionado para la Paz
DiagramaciónDavid Rendón
Preprensa e impresiónZetta Comunicadores
ISSN: 1909-4310
© Fundación Ideas para la Paz, 2010Tel: (57-1) 218 3449Calle 100 No. 8A-37, Torre A, Oficina 305www.ideaspaz.org / e-mail: [email protected]
IMPRESO EN COLOMBIA
Gerson Iván Arias Carlos Andrés Prieto Milena Peralta
Octubre de 2010
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público.La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconflicto.
¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz
Informes FIP





















































![TODOS LOS..[1]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5571f87b49795991698d8634/todos-los1.jpg)