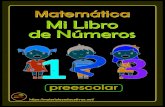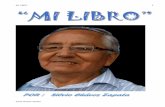QUÉ HACER CON MI LIBRO · Mi entrevistado imaginario ha escrito un libro de cuentos. ......
Transcript of QUÉ HACER CON MI LIBRO · Mi entrevistado imaginario ha escrito un libro de cuentos. ......
QUÉ HACERCON MI LIBROPor José Luis Trenti Rocamora
EDITORIAL DUNKEN - BUENOS AIRES - 2003AL SERVICIO DEL LIBRO DE AUTOR ARGENTINO
15ª EDICIÓNCon el capítulo temporal
HISTORIAS Y LETRAS CON FEEntrevista con José Luis Trenti Rocamora
Por JUAN CARLOS CARDINALI
Primera edición - 15 de abril de 1999Segunda edición - 15 de mayo de 1999Tercera edición - 15 de octubre de 1999Primera reimpresión de la tercera edición - 1 de noviembre de 1999Cuarta edición - 20 de diciembre de 1999Primera reimpresión de la cuarta edición - 1 de febrero de 2000Quinta edición - 15 de febrero de 2000Reimpresión especial para el Círculo de Ministros - 25 de febrero de 2000Sexta edición - 17 de abril de 2000Séptima edición - 2 de mayo de 2000Primera reimpresión de la séptima edición - 15 de mayo de 2000Segunda reimpresión de la séptima edición - 28 de mayo de 2000Octava edición - 8 de junio de 2000Novena edición - 17 de agosto de 2000Primera reimpresión de la novena edición - 17 de noviembre de 2000Décima edición - 18 de marzo de 2001Primera reimpresión de la décima edición - 29 de marzo de 2001Segunda reimpresión de la décima edición - 5 de abril de 2001Tercera reimpresión de la décima edición - 17 de abril de 200111ª edición - 24 de agosto de 2001Primera reimpresión de la 11a edición - 24 de febrero de 200212ª edición - 25 de marzo de 200213ª edición - 18 de abril de 2002Primera reimpresión de la 13 a edición - 24 de abril de 200214ª edición - 3 de enero de 200315ª edición - 16 de abril de 2003
Cada tirada es de 1000 ejemplares. Total de ejemplares: 26.000
Fotografía de tapa: JORGE LABRAÑA.
Hecho el depósito que prevé la ley 11. 723Impreso en Argentina© 1999 Editorial DunkenISBN 987-518-158-7
QUÉ HACER CON MI LIBRO
7
AL AUTOR, LECTOR DE ESTE LIBRO
Ponemos en sus manos este pequeño libro que refiere as-pectos variados de las vicisitudes por las que transita el au-tor resuelto a publicar el suyo. Seguramente le va ser de granutilidad.
La parte titulada He escrito un libro y, ahora, ¿quéhago? ha merecido ocho publicaciones con anterioridad alas ediciones de Dunken. Primero apareció en la revista Le-tras de Buenos Aires y llegó al ámbito de los libreros consu reproducción en la revista especializada Vender + Libros.
Con tal aval, solicitamos a su autor que no sólo nos au-torizara la reedición que brindamos, sino también que de-sarrollase el tema de la presentación del libro y que, ade-más, se refiriese a los avatares gráficos con que el autor tro-pieza al concretar su edición. Nacieron así los textos quellevan los ingeniosos títulos de He escrito un libro, ¿o unblock? y Y ahora resulta que estoy en mesa de saldos.
Pero al entregar a los autores este libro, también les ha-cemos conocer la fisonomía gráfica de nuestras edicionesestándares. Con pocas páginas, en pliegos de 16 páginascada uno, cosidos con hilo y con lomo cuadrado y leyendaen el mismo, logrando una presentación clásica de libro debuen gusto, con formato normal, con lomo con identidadpropia en cualquier estante de biblioteca, y muy distinto deldifundido horrible formato cuadrado que produce el papeloficio doblado al medio. Por último, con una tapa llamati-va y decorosa.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
8
Edición como la presente es posible en tiradas desde200 ejemplares. De cualquier manera, las posibilidades grá-ficas son múltiples y surgen siempre del diálogo con nues-tros autores. Digamos que necesitamos de sus preguntas,para –por medio de ellas– enriquecer nuestro conocimien-to acerca de necesidades no previstas e inquietudes de lospropios autores que pudimos no haber advertido.
Las primeras ediciones del libro de Trenti Rocamora sehicieron como adhesión a la Feria del Libro de 1999. Laobra se agotó rápidamente y la reeditamos permanentementepara complacer los incesantes pedidos. No somos los pri-meros en realizar una edición para obsequio a los concu-rrentes a una feria de libros. En 1928, el Librero-EditorGarcía Santos preparó, editó y distribuyó a los asistentesde la Primera Exposición Nacional del Libro un tomito deMáximas y pensamientos sobre el libro. Años después, en1943, la Imprenta López distribuía la Pequeña historia dela imprenta en América por Félix Ugarteche, en ocasión dela Primera Feria del Libro Argentino.
No debemos concluir sin agradecer a los amigos denuestra editorial la extraordinaria acogida que han brinda-do a la presente publicación, que nos anima a realizar su-cesivas ediciones. La tercera el autor la enriqueció con elcapítulo Y ahora resulta que estoy en mesa de saldos. Apartir de la cuarta edición, Trenti Rocamora adopta la no-vedad de introducir un CAPÍTULO TEMPORAL, de temática vin-culada con el libro, es decir que su texto está presente ensólo esa edición. Como este libro, que ha quedado incor-porado a la bibliografía básica sobre la materia editorial loreeditamos permanentemente; entonces cada nueva entre-ga contendrá un capítulo propio, individual, para cada edi-ción. Por esto se lo denomina CAPÍTULO TEMPORAL.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
9
Los CAPÍTULOS TEMPORALES serán textos de valorantológico y al mismo tiempo raros, muy difíciles de ha-llar corrientemente. Con esta característica logramos quecada edición tenga individualidad. Se trata de una concep-ción distintiva que hace coleccionables estas ediciones, ylos autores y textos así seleccionados ingresan a una expre-sión de ingeniosa vitalidad editorial.
Bienvenidos sean, pues, los CAPÍTULOS TEMPORALES, queDunken propicia y sugiere adoptar a partir de ahora.
Editorial DunkenGUILLERMO A. DE URQUIZA
GONZALO M. DÁVALOS
QUÉ HACER CON MI LIBRO
11
HE ESCRITO UN LIBROY, AHORA, ¿QUÉ HAGO?
Mi entrevistado imaginario ha escrito un libro de cuentos.Está orgulloso y seguro, pero reparte copias entre amigospidiéndoles que –si pueden y cuando puedan– lo lean,"para ver si merece ser impreso". Pero él ya tiene decidi-do editarlo y hasta ha separado algunos modelos y pensa-do también en la tapa.
Impaciente, a poco los llama con cualquier rebuscadaocurrencia para preguntarles "de paso y, por si acaso, ya loleyó". Unos, expertos en tales compromisos, le contestanque justamente lo iban a llamar, y que por su culpa no pu-dieron dormir, dado que el libro los atrapó, u otras cosasusuales para el caso. Otros, le dirán que recuerde que sólopasaron dos días, y que no pensaban que era tan urgente,pero que el domingo –cuando se encuentren en el bar decostumbre– ya lo tendrán visto. De cualquier manera susamigos están entrenados en estas lides porque integran algoasí como una peña literaria, en la cual cada uno –semana asemana– enarbola proyectos, muestra alguna carta elogio-sa, lee –si puede– algún poema, y no pierde la ocasión paracomentar una feroz crítica aparecida en el semanarioparroquial.
Quedó conforme mi interlocutor con los elogios y elánimo gráfico que le transmitieron. Todos coincidieron. Ysi a alguno se le ocurrió decir algo sobre tal capítulo, o queno se entendía bien el sentido de tal párrafo, o que quizá elorden sería mejor otro; el audaz era reprobado en el acto.No es que estuvieran unidos en el elogio, sino en concluir
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
12
el asunto y pujar luego –todos– por la herencia del espaciolibre para hablar de lo suyo. Naturalmente que nuestro au-tor, a la catarata de elogios iba oponiendo un "no", "no espara tanto", "pero si les parece", "sólo por lo que me dicenustedes", "yo no creo que valga, pero en fin..."
Ahora sólo le falta un prologuista. Y lo encuentra enquien del grupo ya tiene varios libros publicados y estáhabituado a redactar aclisetados prefacios: "me es honrosopresentar este libro que con valor propio se incorpora a labibliografía básica de cualquier futura antología". No aten-dió a aquello de que "se sintiese absolutamente libre de po-ner todo lo que le pareciese mal".
Y así, después de formalizar en el Registro Nacionalde la Propiedad Intelectual su resguardo de inédito, selanza a recorrer el camino de la aventura editorial.
Comparte la incierta ruta con otros que no conoce y que,en ese mismo día, se lanzan a la búsqueda de un editor. Enrealidad son muchos; con libros de dispar y variadísimo gé-nero, incluidos los de materias humanísticas. En el inmen-so conjunto hay ensayos solventes y libros de ficción conprofundo mensaje y desprovistos de vanidad. Pero todos,absolutamente todos, tendrán por igual la misma meta ysimilar camino a peregrinar. Al final, también compartiránla misma desilusión.
Lo que sigue cabe no solamente a los autores de unprimer libro, sino también a los experimentados, respeta-dos y hasta consagrados por distinciones serias de entida-des de mérito reconocido y de naturaleza académica.
Sucede que en cuatro décadas se modificó totalmentela estructura del negocio editorial. Puedo relatar con cono-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
13
cimiento pleno, cómo era de 1940 a 1970. Puedo hablar deautores, impresores, editores, distribuidores y libreros. Fun-dé Editorial Huarpes y otras, instalé Gráfica Dintel y orga-nicé la distribuidora Agepé (Agencia General de Publica-ciones). Puedo enumerar la gama del otrora apoyo del Es-tado y sus funcionarios a la actividad autoral. Puedo decirdel auspicio que en ese tiempo la prensa brindaba a losautores. Puedo referirme a los suplementos y a las revistasespecializadas: Bibliorama, El Mundo del Libro, Reseñas,Señales, Polibiblon, La Guía Quincenal, etc., y también aotras anteriores tan cautivantes como La Literatura Argen-tina. Pero, aunque todo esto sea interesante, lo dejamos paraotra nota. Ahora lo que importa es el hoy.
El autor intenta primero contactarse con alguna de laseditoriales de primera línea, y procura entrevistar al ge-rente de la empresa. En ocasiones lo logra. Supongamosque ya está con él. Las más de las veces –y hasta piado-samente, para evitarle al autor una mayor pérdida de tiem-po– le adelanta el no: que la empresa es internacional, quetiene cubierto por años el cupo local, que la editorial tie-ne contrato exclusivo con un grupo de autores que le ab-sorben todas las posibilidades, etc. Pero si el visitante in-siste, entonces le dice que deje el original, pero que de-pende de una comisión de consultores, y que el tiempo enresponderle nunca será inferior a cuatro meses. Cumplidoy ampliado el plazo, la respuesta generalizada es que "sinembargo, de la bondad de la obra, estimada elogiosamentepor nuestros asesores, la misma –lamentablemente– no en-cuadra en la orientación actual de la editorial". En ocasio-nes, el editor comete el error de decirle que el libro de-biera estar acompañado de ilustraciones y que debe ex-tenderlo a 200 páginas. Y allá se va el autor a buscar láminas
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
14
y a ajustar su original. En realidad, se trata de una inno-ble maniobra para alejarlo de la editorial. Pero el autor nose vence, y un día retorna con todo; entonces, le opondránnuevos e impensables obstáculos.
Otras veces, el autor optó simplemente por remitir suoriginal. Generalmente no recibirá siquiera una nota de re-cepción.
Cualquiera se preguntará. ¿Pero entonces, qué hacen lasgrandes editoriales; cómo y con quiénes se manejan; y losenormes anuncios en las antes inmaculadas primeras pági-nas de los suplementos? En otra nota será fácil de explicary también de entender. Ahora, es el caso de ver qué pers-pectivas quedan para la inmensa mayoría de nuestros auto-res. Y digo una mayoría porque alguno ingresa en ese se-ductor mundo. Desentrañar el macramé puede demandarmás esfuerzo que intentar otros carriles.
Por favor, no vea en lo que sigue el desarrollo de unateoría del desaliento. Lo que quiero es explicar por qué levengo a proponer una óptica diferente con un distinto pun-to de partida.
Ya hemos apartado la idea de incluir el libro en algunade las grandes redes editoriales. ¿Qué nos queda? El recur-so de la edición propia en sus varias opciones.
Primero se puede intentar una editorial importante perode segundo nivel. Con un nombre conocido, aceptable dis-tribución y presencia con amplio stand en la anual Feria delLibro. Seguramente habrá que aportar el dinero para sopor-tar el costo gráfico y se formalizará un contrato donde que-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
15
darán cubiertos los derechos autorales, dado que los mis-mos se dan como pagados en ese acto, y la cifra resultantequedará sumada al monto de la contribución que efectiva-mente realiza el autor. Un día el libro se publica, y real-mente con presentación digna, y hasta mejor que si lo hu-biese contratado por otra vía.
Pero se inicia una nueva angustia porque al libro selo verá en contadísimas librerías. Resulta que si bien lle-va el sello de la editorial y figura en el catálogo generalde la casa, no ingresó a pleno en el circuito de su distri-bución, porque el crédito que se le otorga al librero es deun monto muy controlado, que queda cubierto con lasobras en las cuales invirtió capital propio. Vale decir, queel libro tendrá escasa difusión.
Insertarse en este tipo de negociación trae muy prontodificultades. El gentil gerente con quien se habló origina-riamente, será después de muy difícil entrevista. Las liqui-daciones –si las hubiere– serán pobrísimas. La publicidadperiodística a su obra no existirá. Y si usted –que en defi-nitiva pagó la edición– quiere recuperarla, se enfrentará atodo un conflicto. Esta parte, el autor no la entenderá, peroes razonable porque el editor con cierto prestigio no puedearriesgarse a que se ande "manoseando" un libro que llevasu sello con ventas a precios de liquidación o incontroladas,y desprestigiantes inventivas de distribución, que causan in-certidumbre en la plaza sobre el total de la editorial.
Lo probable es que el contrato firmado sea amplio, fa-tigante y engorroso, después del cual el autor ha quedadomuy limitado en su derecho para disponer de la edición. Endefinitiva, tendrá un libro muerto en una editorial de ciertafama. Ojalá que el autor no haya firmado "exclusividad", odifíciles cláusulas de interpretar sobre lo que es un libro
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
16
"agotado", porque zafar de esto y volver a tener la libertadde edición, ya es palabra mayor.
Pero ahora bien. ¿Cuál ha sido el negocio de esta edi-torial que se tomó el trabajo de ingresar un libro a su ca-tálogo, que ya tiene experiencia, que está sembrando la-mentaciones autorales, que no ha ganado en el costo grá-fico (porque realmente ha sido bajo y honesto, dado quetiene presupuestos de impresión muy competitivos), y quetampoco la venta le produjo utilidades? Es muy simple:el negocio radica en el ingreso de una cantidad de dineroanticipada, siempre necesaria y bienvenida en cualquiereditorial. En realidad, ha sido como un préstamo muy li-beral y sin intereses.
Vamos a ver otras opciones. Las muy pequeñas edito-riales, algunas comerciales y otras líricas; las unas encu-briendo un simple negocio de imprenta, y las otras –con ilu-sión inexperta– en las cuales también se debe pagar el pre-cio de la impresión. Pero estas últimas tendrán el inconve-niente de su mayor costo gráfico (porque no son impreso-res y desconocen los recursos variados que en tal sentidoofrece el mercado) y, además, que en el desarrollo de sulirismo construirán una estructura por demáscomplicadísima. Y dé gracias de que no hayan conforma-do una cooperativa u otro tipo de sociedad, y que –sin que-rerlo nadie– un día se entera de que comprometió hasta supatrimonio personal.
Pero estas editoriales tienen en común el que carecende distribución en librerías.
Y si el autor edita su libro en forma directa, o sea porsu cuenta, tampoco podrá ingresarlo en la distribución.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
17
La distribución del libro es el punto más difícil. Difici-lísimo. Y carece de solución. Veamos. Se puede buscar undistribuidor o librero mayorista, que requiere regularmenteun descuento del 50% sobre el precio de venta. Aquí el au-tor pone el grito en el cielo; le parece muchísimo y, aleja-do como está generalmente de los procesos económicos, noadvierte que ésta es la condición mínima. Le aclaro que esun margen muy reducido, a tal punto que el distribuidorsiempre –pero siempre– termina fundiéndose. El descuen-to propuesto no alcanza. Recién se puede distribuir con undescuento del 60%. Razonamos así: un libro se vende al pú-blico –por simple ejemplo– a $10. El distribuidor lo debeentregar al librero con un 40% de descuento, o sea a $6. Ellibrero no gana $4, porque su cliente le paga con tarjeta decrédito o bien debe halagarlo con una bonificación que vadel 10 al 20 % por el efectivo. Lo que le queda, aún es pocopara sus gastos generales.
Más claro: de $10, para el librero son $4, y de los $6que quedan: $4 son para el autor, y $2 para el distribuidor.
Este distribuidor, entonces, ha podido reservar para síel 20%; es decir, que en nuestro caso –como vimos– son$2, importe del cual debe salir la comisión del corredor,la del cobrador, la del viajante, los gastos de envío, el em-balaje, el precio de la publicidad (generalmente catálogos),los gastos generales, etc. Un pésimo negocio, y ademásmuy dificultoso, a lo que hay que agregarle que la ges-tión de cobro en el interior del país es terrible. Y aún haymás: debe cubrir personalmente los no pocos quebrantos.No le digo nada de lo que es vender al exterior. Imagíne-se lo peor.
Se me ocurre –porque viene al caso– recordar aPittigrilli, con respecto a que en ciertas circunstancias lo que
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
18
es malo es el negocio y no la gente que lo hace. DecíaPittigrilli: "El carbonero no es necesariamente un hombresucio, pero el oficio es sucio, y termina su jornada sucio".
Si usted, lector, me pregunta cómo sobrevive entonceseste circuito del libro integrado por distribuidores, peque-ños editores y libreros independientes de las grandes redes,le respondo que se defiende con los negocios paralelos queofrece el mundo del libro. Por ejemplo: los saldos, las quie-bras de algunas editoriales, las consignaciones abandona-das (que son muchísimas por el cansancio del proveedor),la ayuda del libro usado –que tiene márgenesinsospechables–, las bibliotecas circulantes, el atender aclientes especializados en determinados temas y que care-cen de tiempo para visitar librerías, etc.
A todo lo expuesto hay que agregarle el hecho de quemientras el autor canceló el precio del costo gráfico almomento de concluirse la edición, el libro puesto en libre-ría, o en distribución, tiene un circuito de cobro de 6 a 8meses. Y, aún, no es todo. Para colmo, la colocación dellibro –con pocas excepciones– es en consignación. Aunqueno se use esta palabra, la fórmula de venta se encarga deestablecerla: la compra es a tantos días (nunca menos de60) con derecho a devolución.
Y al final de todo esto no se han vendido 100 ejempla-res. Un trabajo ímprobo, una lucha en la cual todos termi-nan peleados, y el autor sumergido en una desilusión total.No me diga: ¡basta ya!, porque ahora –justamente– vengoa proponerle un punto de partida diferente.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
19
Se trata de hacer el libro para uno, como instrumentocurricular, como elemento de propaganda de uno mismo,como presentación del texto y del libro en sí mismo, en-tender que el propósito no debe ser el resultado comercialdel libro, sino su repercusión en otras expresiones, comoser premios, el ingreso a instituciones que correspondan altema, como antecedente para becas, y quizá su proyeccióna los medios audiovisuales en sus variadas modalidades.
Si el libro es la tarjeta de uno –y yo estoy convencidode ello–, desde el inicio habremos triunfado y seguiremosbien.
Entonces, el costo de la impresión no ha sido un gasto,sino una inversión para otras cosas que el libro le deparará.Con estos puntos de partida, nada importará de libreros ydistribuidores. Pero esto sí. Le paso a explicar las condi-ciones elementales que se me ocurren.
Primero debe buscar un tamaño adecuado (14 x 20 ó 16x 23), que son los más corrientes. No invente formatos ra-ros que luego no son adecuados a las estanterías. Opte portipografía y diagramación clásica. Por la encuadernación enpliegos de 16 páginas y –si le es posible– con costura a hilo.Además, siempre lomo cuadrado con leyenda, para que ellibro tenga identidad en el estante. Mejor que sea detonante.
Solicitar al impresor el disquete de la composición parapoderlo reeditar en cantidades aún menores y rápidamente,dado que con el avance de la tecnología gráfica no se justi-fican ediciones mayores. Evite el inconveniente del espaciopara depósito de libros.
Otra cosa. Como las páginas literarias de los suple-mentos se han vuelto muy esquivas, casi diría de pres-cindir de la esperanza de figurar en ellas y –en vez– co-locar un pequeño aviso que con poca tipografía resulte
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
20
leíble. Buscar sólo un par –o si puede más– de libreríasque por amistad le tomen el libro. Ofrézcales directamen-te un 50% de descuento. Puede dejárselos en consigna-ción, (y recuerde de mencionarlas en el aviso). La fina-lidad es que el libro esté en condiciones de ser halladopor cualquier interesado, y que su libro no sea una her-mética rareza bibliográfica.
Pero lo más importante es que usted lo envíe prolijay acertadamente a instituciones, bibliotecas y a algunaspersonas interesantes, según su criterio (pero pocas). Noolvide las facultades y cátedras de la especialidad. No dejede remitirlo a The Library of Congress (Washington); aThe New York Public Library; y a Nettie Lee BensonLatin American Collection (The University of Texas atAustin). Simplemente, con tales menciones llegan a des-tino; con estos tres ejemplares, el libro tendrá una identi-dad y difusión mundial, dada la multiplicación de las fi-chas que originan.
Piense mucho en el título. Debe decirlo todo. Expliquesi se trata de poemas, cuentos o novela. Es preferible queno exista diferencia del título entre el texto de la tapa y elde la portada. En cada edición coloque su domicilio, y has-ta teléfono. Un día alguien querrá comunicarse con usted.Intente mandarlo a La Gaceta de Tucumán, La Nueva Pro-vincia de Bahía Blanca, El Litoral de Santa Fe y diarios deprovincias que pertenecen aún al periodismo accesible y quese conmueve por el acontecer cultural.
Por si se anima: es un buen recurso económico venderalgunos ejemplares a los amigos. Puede pedir al impresorque le haga un sobre tiro de 20 (o más) con el nombreimpreso de cada uno, como si fuera una suscripción. Im-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
21
prima en una página del libro la lista de todos ellos; les serágratificante. Procure que su inventiva contribuya a facilitarla difusión. Venda su libro a precio bajo. No piense en laganancia de cada ejemplar. Más bien piense que ese ejem-plar le permitió hacer una tirada económicamente posible.Si lo desea, organice una presentación modesta, como paraunos pocos. La ciudad ofrece a diario una agenda enormede actos e inauguraciones.
Me falta decirle dos cosas. Tenga bien presente que ellibrero que le toma el libro le está haciendo un favor per-sonal. Que le resulta complicado abrir una cuenta especial,atenderla y estar pendiente de ella para uno o pocos libros.Que si consigue que lo exhiba en forma destacada, se tratade una gentileza adicional, pues ocupará un lugar que encualquier librería está destinado al libro masivo de reposi-ción constante. Que la librería moderna se nutre fundamen-talmente con el catálogo de unas pocas redes de proveedo-res, que le otorgan amplísimas facilidades y que le inundatodos sus anaqueles.
Y lo segundo y último a decirle es que, si por eventua-lidad, firma algún convenio o contrato imponga en el mis-mo fechas que establezcan un cese. Como la fecha máxi-ma de aparición, la fecha en que la exclusividad finaliza,etc. Procure no usar como factor de tiempo la palabra de"agotado", porque será litigiosa su determinación (se lomencioné antes y se lo reitero porque es uno de los mayo-res problemas). Siempre esté seguro de recuperar la liber-tad de hacer con su libro lo que le parezca.
Al final, lo importante es que su libro lo haga sentir-se fantásticamente bien y que le dé ánimo para escribirotros libros.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
22
Ah! Todos los hoy prestigiosos autores, como el pro-pio Borges, se editaron sus primeros libros. La fama lesvino después de varios libros y años. Siempre fue así,aquí en Argentina y en todo el mundo. Es el camino aseguir.
Pero preocúpese por una buena presentación gráfica.Debe hacerlo atractivo al lector.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
23
¿HE ESCRITO UN LIBRO,O UN BLOCK?
Editores de libros, impresores que los realizan y encuader-nadores que culminan la tarea gráfica, no existirían sin elautor. Lo primero es el autor. Sin el autor ellos no tendríanrazón de existir. Por supuesto que, en tal caso, tampoco ad-vertiríamos en ellos tanto sus honestos propósitos como,muchas veces, sus deshonestas finalidades.
Generalmente, el editor intenta –con varias suertes– laseducción del autor para lograr que recurra a sus servicios.Tan adiestrados están en su quehacer que el autor sucumbefácilmente ante la profesionalidad de ese editor. Y así co-mienzan las desventuras del desamparado autor.
Porque el autor no es un experto gráfico. Tampoco esnecesario que lo sea. Apenas, últimamente, algunos avisospublicitarios lo están alertando acerca de que su libro pue-de o no estar presentado con sus pliegos cosidos con hilo.Pero en el camino, hasta que llega a ver su libro impreso,hay cantidad de elementos que debe tener en cuenta paralograr una decorosa presentación gráfica. Si se ha prescin-dido de ellos, ha puesto en circulación un indigno adefesio.
Si el autor careció de diálogo, información o precau-ción, verá que de su libro pudieron lisa y llanamente hacerun block. Usted, ya antes, tantas veces como lector, habíarenegado porque el libro que tenía en sus manos se convertíaen un despiadado block de hojas sueltas. Había adquiridola molesta gimnasia de leer el libro amarrándolo con am-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
24
bas manos para no quebrar el lomo. Porque por siempre re-cordará la vez que cuando, para tomar una nota o para leermás plácidamente o por una simple interrupción en la lec-tura, ensayó poner el libro abierto sobre una mesa. Y ¡ay!,para eso debió doblar el lomo del libro. Pero no alcanzó adoblarlo, porque se le quebró. Y hasta escuchó un ruidoseco. A partir de ese momento, las hojas se desprenderíana medida que pasaba de una a otra página. Estaba bien enclaro que su libro no era sino un block o un almanaque. Lashojas se caían, volaban, alteraban su orden y se perdían. Ellector creyó que un encuadernador podría juntar todo lo quepensaba que era su libro, y que retornaría a su lógica es-tructura. Pero no fue así, y no podía ser. El encuadernadornada podría remediar. El libro estaba perdido. Pero perdi-do desde el momento en que se editó, porque ya no era li-bro desde su nacimiento; no estaba formado por pliegos.
Hoy nos dicen de que eso era hasta hace unos años, peroque ahora la cola empleada es elástica. Y hasta nos hacenreferencia a la guía telefónica, sin advertir que, de paso, de-nigran a nuestro libro al compararlo con una herramientaperecedera, doméstica y de consulta administrativa, que altiempo la vemos tirada en la calle. Pretenderíamos algunacomparación de mejor consideración intelectual. Lo ciertoes que, efectivamente, la actual cola es más elástica, perolo mismo las hojas están pegadas y el libro, como tal, care-ce de una presentación en pliegos que permita su posteriorencuadernación artesanal. Pero aún hay más. El libro estádestinado a una larguísima vida. Su tiempo debe ser parasiempre. ¿Y qué pasará cuando esa cola se seque?
QUÉ HACER CON MI LIBRO
25
En la historia del libro, primero es el autor, y su com-pañero inmediato fue el encuadernador. Cuando aún no exis-tía la imprenta, los textos se copiaban. Era una tarea casisiempre monacal. Pero lo que sí, siempre tras ella existióun encuadernador, que tomaba los pliegos ordenadamente,los cosía y los entapaba. El encuadernador es un artesanoque comparte íntimamente el placer del libro bien hecho,se adentra en el libro, la comunicación de sus manos conel papel, cartones, agujas, hilo, y la complejidad de sus ins-trumentos, completan y complementan el alma del libro.Cuanto más prolija, más angelada sea esta comunicación,también su presencia perdurará y acompañará al libro du-rante todo su tiempo. De pronto, nos acordamos de Bouzas(en la pequeña esquina de Cangallo Nº 1999 y Ayacucho).
Después de los encuadernadores, vinieron los impreso-res y con ellos los editores. En un comienzo, la tarea se de-sarrolló con encomiable pulcritud. Las ediciones de los li-bros que hoy llamamos incunables (cuna de la imprenta),por corresponder a los siglos XV y hasta el año 1500, sonde tal belleza por su diagramación y encuadernación, quegalardonean su orgullo en la actualidad.
Era el tiempo de la tipografía, en que se paraba letratras letra, para así formar las palabras, a las que se añadíanespacios (tipos de menor altura que la letra) de anchos di-ferentes para 'justificar' la exactitud (medida) de cada línea.Por entonces, el tipógrafo no podía avanzar en la prepara-ción de las páginas más allá de la cantidad de tipos que te-nía en su almacén (cajas en forma de bandejas con cavida-des cuadradas y rectangulares donde se distribuían los ti-pos según letra y signo tipográfico, teniendo bien presenteprimero la 'familia' o sea el diseño o dibujo de la letra y sutamaño). Cuando se agotaba un tipo determinado, por ejem-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
26
plo la 'a', se buscaba un tipo de igual ancho y se lo inver-tía, para que apareciese en la prueba un detonante cuadra-do negro que alertaba al impresor a que procediese a cam-biarlo al momento de imprimir, retirarando el tipo necesa-rio de otra página ya impresa, para colocarlo en la nuevapágina. Pero esto tenía un límite. No se podía llenar pági-nas y páginas repletas de cuadrados negros. Lo lógico eraproceder a imprimir los pliegos conformados, y cuidadosa-mente guardarlos a la espera de los siguientes. Enseguida,distribuir la tipografía empleada (labor del cajista) y el ti-pógrafo, recién entonces, formaba las nuevas páginas querevisaría el autor o el responsable de la obra. Como se ve,el trabajo demandaba muchísimo orden, tiempo y gran pro-lijidad. Fácil es comprender que un grueso volumen deman-daba un largo proceso gráfico. Hasta años.
Resulta anecdótico recordar que las cajas de tipogra-fía, llamadas bandejas, que eran de una medida aproxima-da al metro de ancho por una profundidad de 50 a 60 cen-tímetros, se apilaban a la manera de cajones, en un mue-ble que tomó el nombre de caballete o más comúnmenteburro del tipógrafo. La tapa del mismo tenía una inclina-ción hacia el operario, como los atriles que, para la con-sulta de los libros, se ven en las ilustraciones de las másantiguas bibliotecas. Un listón o varilla inferior impedíala caída de los tipos. Pero lo curioso es que este mueblerecibió el nombre de burro porque, estallada la difusiónde la imprenta, surgieron las imprentas ambulantes, queiban de pueblo en pueblo, generalmente organizando suitinerario según las fechas de las ferias populares. Magos,juglares, artesanos, cómicos y vendedores se daban cita entales ferias. Allí aparecieron también los primeros libre-ros ambulantes y se formaron las primeras ferias con li-bros. Pero lo cierto es que a esas ferias llegaban los im-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
27
presores con sus cajas tipográficas, prensa manual, papely tinta para ofrecer la confección, al momento, de peque-ñas impresiones. Y todo lo montaban sobre un asno.
Fue usual que los impresores dibujaran y fundieran suspropios tipos metálicos, que fueron de tal belleza que susdiseños aún hoy son utilizados y conservan el nombre desus creadores. La madera se la reservó para labrar en ellala tipografía de gran tamaño. Hasta hace pocas décadas,nuestros impresores usaron tipos de madera para los textosdestacados de afiches o carteles de corta tirada, como eranlos anuncios de remates, circos y teatros.
Durante larguísimo tiempo el papel se fabricaba a mano.Era una artesanía muy anterior a la imprenta y que demoróen industrializarse, pues recién hacia el 1800 se logró cons-truir una máquina para fabricar papel, la cual –dado un an-cho convencional– podía preparar una larga hoja continua(bobina) que cortada produciría los diversos formatos.
Sin embargo, al formato de los libros, desde los biblió-filos hasta los libreros, se lo denominó comúnmente como'in 4º', 'in 8º', etc. El mayor tamaño era el 'in folio'. Estodio una imagen bastante cierta de los formatos de las edi-ciones, pero sólo mientras los impresores de libros utiliza-ron un formato único de papel. Al aparecer algunos tama-ños con variantes, ya la cosa se les complicó, y hubieronde recurrir a la denominación de 'in 4º mayor', o 'in 4º me-nor', por ejemplo.
La costumbre llegó a hoy, que hasta en prolijos reper-torios de libros se asigna el tamaño con la denominaciónde 'in 16º', por ejemplo. La utilización de tal expresión espor demás engorrosa y en nada se ajusta a la realidad deltamaño de un libro.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
28
Todos los tratadistas reconocen que el origen de llamara los formatos por este sistema se debió a los sucesivos do-bleces que tenía el pliego original del papel, hasta lograr elcuadernillo programado.
Entonces: La hoja doblada al medio, producía 2 hojas,o 4 páginas, y se denominaba 'in folio'. Pero a no ser quefuese un folleto de 4 páginas, las páginas que se debían im-primir en ella, para lograr –pensemos– un pliego de 16 pá-ginas, eran primeramente las externas, es decir, las 1 y 16,las 3 y 14, las 5 y 12, y las 7 y 10. Las otras tendrían lacorrespondiente numeración interna para que 'montadas o'acaballadas' diesen el pliego deseado.
Cuando en la máquina podía imponerse una hoja depapel que imprimiese 4 páginas de una vez, y luego de ese'frente' estampar otras 4 páginas a su dorso, lo que en im-prenta se denomina 'retiración', permitía que el pliego asíimpreso se doblase "en cruz", lo que da 4 hojas con 8 pá-ginas, y toma el nombre de 'in 4º'.Quiere decir que:
2 hojas - 4 páginas - in folio.4 hojas - 8 páginas - en 4º.8 hojas - 16 páginas - en 8º.16 hojas - 32 páginas - en 16º.32 hojas - 64 páginas - en 32º.En ocasiones, el impresor presentaba un formato no
usual, caprichoso, denominado bastardo. Entonces el impre-sor estudiaba la 'echada' (distribución de las páginas en laplatina) y procedía a cortar la hoja convencionalmente a lamedida deseada.
Es decir, la tabla enunciada se refiere al doblez de unpliego imaginario, antes de imprimirse, porque bien podía
QUÉ HACER CON MI LIBRO
29
imprimirse con un diagrama no clásico. De ahí es que al-gunos impresores idearon un formato que salía de imponeren la 'platina' (mesa de la máquina impresora) la cantidadde 12 páginas. Y así nació el libro 'in 12'.
Se nos ocurre que resulta más simple establecer que elformato con estas denominaciones responde, en realidad, ala cantidad de páginas que caben en el frente de una hojade papel.
Si se pretendiese trasladar las denominaciones enun-ciadas a centímetros, según la fuente que se consultase,tendríamos información diferente. Buonocore cita dos: enuna francesa el 8º es de 13 x 20 centímetros, y agregaque para nuestra Biblioteca Nacional el 8º es de 16 x 25centímetros.
La denominación de los formatos expuestos ha sidoaceptable mientras se mantuvo la fabricación del papel enmedida más o menos uniforme, pero hoy debe tenerse comoabsolutamente desactualizada. Es una mala costumbre con-tinuar con la denominación de 'in 16º', 'in 8º', o lo que sea,ya que los tamaños actuales de fabricación del papel sonvariados, y según cual sea el que haya empleado el impre-sor, será la medida final del libro, ajena a la cantidad dedobleces que se le dé a la hoja. Definitivamente, los tama-ños deben proporcionarse en centímetros. Ancho por alto.En libros de gran valor, y que hayan pasadodesaprensivamente por varias guillotinas para afrontar su-cesivas y malas encuadernaciones, es válido referirse al ta-maño de la caja tipográfica; es decir, al espacio de la impre-sión, dejando constancia si en la 'caja' se incluyó el folio y/ocabezal de la página.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
30
La gama de tamaños de papeles usuales actualmenteson los que vienen en las medidas de74 x 110 centímetros– produce un libro de 13,5 x 18,582 x 118 centímetros– produce un libro de 14,5 x 20,565 x 95 centímetros – produce un libro de 16 x 23,5
Siempre con algunos milímetros en más o en menos,según se haya usado la hoja tal cual llegó del 'papelero' ose la 'refiló' para mayor prolijidad y exactitud gráfica: Re-gistro perfecto.
Los formatos de gran tamaño se logran del doble o decuatro veces las medidas propuestas.
Además, el 'corte' de la guillotina origina formatos ca-prichosos, con bastante pérdida de papel, y se producenlos que se llaman formatos bastardos. Los tamaños no or-todoxos o bastardos, pueden estar originados también porpapeles de fabricación especial, que el impresor requieresiempre en cantidad que justifique precio y finalidad. Coneste criterio y entre nosotros, Jorge Iaquinandi, el eximiodiagramador de Emecé, estableció el formato de la colec-ción "Séptimo Círculo", y el tan meritorio Peña Lillo lohizo con "La Siringa". Cabe aquí nuestro homenaje y re-cuerdo a Aldo Pellegrini con su revista A Partir de Cero,y a Jorge Romero Brest con Ver y Estimar. Publicacionesperiódicas en formato bastardo.
Hoy, entre nosotros, es un deleite hablar de impresoresy libreros con José María Castiñeira de Dios. Es un natopurista gráfico que se inició al lado de Juan AntonioSpotorno en el origen de la Editorial Emecé. CuandoCastiñeira pasó a la primigenia Librería Huemul, fue el gran
QUÉ HACER CON MI LIBRO
31
impresor Francisco A. Colombo quien le enseñó el oficiográfico, y con esta base instaló la prolija imprenta El Tala,a metros del Congreso Nacional. Por eso Castiñeira puedepresentar sus ediciones con pulcritud artesanal.
Ultimamente ha surgido la modalidad de imprimir li-bros en el papel comercial denominado 'oficio' y 'doble ofi-cio', que se emplea –uno u otro– según el espacio de im-presión de cada máquina, y que ha producido un muy ge-neralizado y nuevo formato de libro de medida de 17 x 22centímetros. Vale decir, el común papel oficio doblado almedio, pero presenta un tamaño de visión cuadrada y afea-da. Además, es incómodo y de difícil guarda en las biblio-tecas bien planeadas.
Tenemos que tener muy presente los tamaños básicosenunciados. A partir de ellos se establecen todos los tama-ños que se le ocurran al autor o al impresor. Pero tambiénes muy importante para las bibliotecas que hacemos ennuestras casas. Es tan común ver muebles que se vendenya confeccionados con destino a biblioteca, en los cualessus estantes y cavidades nada tienen que ver con la genera-lidad de los libros, y así se desperdicia, o no se aprovecha,la tan escasa pared. Dos centímetros más de profundidad ytres centímetros más en el alto del tamaño de los libros, sonlos espacios suficientes para acomodarlos. Entonces, porejemplo, la generalidad de los libros van a caber cómoda-mente en estantes que tengan 26 centímetros de alto por 18centímetros de profundidad. Para los libros de gran tamañoes recomendable utilizar los estantes bajos y adoptar comotamaño el doble del señalado. Para los libros aún mayores,como los antiguos álbumes de La Nación, es preferible gran-des estantes y colocar los libros acostados.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
32
Paulatinamente se ha ido atentando contra la dignidaddel libro impreso con buen gusto artesanal y se han aban-donado los requerimientos gráficos más elementales. En ma-teria de tipografía, el modernismo fue introduciendo moda-lidades de 'componer' textos cada vez más velozmente conprescindencia del oficio tipográfico. La imprenta debióaceptar al final del siglo pasado la aparición de la máquinade componer. Primero llegó la 'monotipo' en la cual el ope-rario bajaba los tipos necesarios desde un dispositivo lla-mado 'almacén', atendido por un ayudante. Pero duró poco.El ingenio ideó la fundición de los tipos en la misma má-quina y la formación de un lingote de plomo que conteníala tipografía de cada línea del texto propuesto. Tomó elnombre genérico de 'linotipo' por su primera marca'Linotype', que quería decir 'tipografía fundida en una solalínea'. Simultáneamente apareció la competencia que se lla-mó 'Intertype'.
En Buenos Aires, las primeras máquinas en llegar des-de los Estados Unidos –país originario– fueron para losdos diarios ingleses que se editaban por entonces en la ciu-dad, The Herald y The Standard. Pero La Nación, de ma-yor envergadura por su tirada y cantidad de páginas, fuequien instaló la novedad en forma detonante, a tal puntoque en sus talleres se produjo una huelga por haber que-dado sin trabajo gran parte de su personal tipográfico. Selo sustituyó por linotipistas mujeres, pero la huelga se im-puso, y realmente la cultura del país ganó, porque a partirde tal circunstancia La Nación creó su famosa coleccióndenominada "Biblioteca de La Nación", que alcanzó casiel millar de títulos. La Nación importó linotipos para talfinalidad y se enseñó a los viejos tipógrafos el oficio delinotipistas. Un español Mesa fue el profesor de todos
QUÉ HACER CON MI LIBRO
33
ellos. Decíamos que el país ganó con este emprendimientográfico, porque se puso a la circulación popular una de lascolecciones más importantes para nuestra historia edito-rial. Tantísimas primeras ediciones de autores nacionalestuvieron su albergue en ella, como Los caranchos de LaFlorida de Benito Lynch, y están allí los rarísimos librosde Ocantos. También los de Bunge, Mitre, Hugo Wast, yde tantos viajeros al Río de la Plata. Estos libros se distri-buían por todo el país mediante la ingeniosa red de distri-bución de La Nación, que eran las estaciones ferroviarias.Y de esta manera, nobilísimos libros llegaban a lejanísimosdestinos. Se formó en el lector una cultura por el buen li-bro; se buscó al lector enalteciendo el libro; se miró haciaarriba. Se incitó y obligó al lector a jerarquizarse. No sedegradó al libro en busca de un lector más fácil, seducién-dolo con encantos innobles. El editor desarrollaba una mi-sión cultural y social. Muchos fueron los que formaron lí-neas editoriales en tal sentido, como José Ingenieros consu colección "La Cultura Argentina". Sobre la colecciónde La Nación publicó un valioso estudio Jorge EnriqueSeverino y la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argen-tinos editó un tomo sobre "La Cultura Argentina".
Estas antiguas ediciones se encuadernaban con hilo. Ellector podía abrirlos, leerlos, prestarlos y conservarlos lue-go dignamente sin que sus páginas se desprendiesen. Ha-cia el final de la década del 20 surgió un nuevo atentado ala dignidad del libro: el alambre. Apareció con el empleode una siniestra máquina que incrustaba broches a presión,perforando el papel; eran grampas del tipo de las hoy co-munes abrochadoras de escritorio. Fueron máquinas de pie,que con el accionar de un robusto pedal de hierro, cometía
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
34
atrocidades en los libros. Engrampaba los pliegos de arribaa abajo. Algunos impresores, apenas un poco más escrupu-losos, colocaban los ganchos hacia el lomo de los pliegos,sujetándolos contra una tira de tela, todo lo cual después sepegaba y producía al poco tiempo el óxido que deteriorabael papel. Este asesino sistema se empleó hasta el final de ladécada del 40. Hoy se ve muy poco.
La impresión del buen libro continuó defendiéndosecomo pudo. A la aparición de los métodos mecánicos de lacomposición tipográfica, apareció el sistema offset. Aquí seperdió la presión que la tipografía dejaba sobre el papel im-preso. El bibliófilo ya no tenía el goce de pasar su manosobre la aspereza gráfica. Siempre voy a recordar al lectorque vi en una librería de viejo, que palpaba la hoja de unlibro. Actualmente ya no existe la impresión que propor-cione tal placer. Queda sólo alguno que otro taller artesanalcomo el de la Sociedad de Bibliófilos.
Pero un golpe feroz a la dignidad del libro fue la apa-rición de lo que se llama la composición en frío. En unamesa pequeña de escritorio se instala una computadora,que será manejada ya no por un tipógrafo, (aquellos vie-jos tipógrafos que sabían tanto que hasta corregían los ori-ginales), sino por un operador o técnico que, mediante pro-gramas específicos, compondrá los textos más variados enmultiplicidad de tipos de letras, y hasta con desconoci-miento total de lo que está realizando. Tampoco le hacefalta conocer. Y en esta red ha caído inevitablemente elautor. Antiguos tipógrafos y diagramadores nada tendránque hacer hoy. Los requerirá sólo la historia, de la cualson pocos los interesados. ¿Acaso para una historia de laimprenta en Argentina habrá más de 100 lectores? Y aun-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
35
que a Gregorio Weimberg le entusiasme, igual que a Jo-sefa Sabor y a Luis Lacueva, ¿cuántos lectores tendría unestudio sobre la mítica Primera Feria del Libro de 1943,que funcionó entre el Obelisco y Cangallo a lo largo dela entonces corta avenida 9 de Julio?
La computación se desarrolla en la década del 70. Enel primer tiempo comparte su oferta con el taller de linotipía,pero pronto la desplaza totalmente. Es cierto que las venta-jas son muchas, muchísimas. Hasta el propio escritor pue-de componer las páginas de su libro y entregarlas listas parala imprenta (el ideal del querido Enrique de Gandía, hubie-se dicho el padre Guillermo Furlong). No hay quemanipulear plomo que, caliente al momento de fundirse, erapeligroso por los accidentes que generaba. Ya no hay quetener la botella de leche al lado de la linotipo para amor-tiguar los efectos de la emanación metálica. No hay queinvertir ingentes sumas en la compra de metal, que que-daba paralizado hasta la impresión final del libro. Por en-tonces los impresores reclamaban al autor rápida correción.Se le imploraba que no hiciese modificaciones. Se discu-tía sobre si tal o cual palabra estaba o no en el original,pues por cualquier minucia había que tipear no sólo la lí-nea correspondiente, sino el párrafo hasta el final, lo queera carísimo y tantas veces generaba nuevos errores. A estose llamaba 'recorrido' y por lo menos se cobraba cada lí-nea el doble de precio.
Tenemos que convenir que la computación ofrece enor-mes y señaladas ventajas. Cada error se corrige aisladamen-te, se intercala cualquier cambio sin tener que atender a loque sigue. Pero hay más, esta desaprensiva domesticidadproporcionó ventajas de magnitud. No más plomo ocioso,mayor rapidez, almacenamiento de textos sin costo y en es-pacios mínimos, traslados de libros enteros en el disquete
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
36
que va en un bolsillo en vez de mudar millares de kilos arazón de unos 4 kilos por página, la cual –si estaba mal atadacon el hilo 'choricero'–, y luego mal envuelta, se desarmabay se 'empastelaba', como se decía al desorden en que caíanlas líneas, con el agregado del 'aplastamiento' que sufrían laslíneas por el golpe recibido. Y entonces, correr al linotipistapara que haga esa línea nuevamente, lo que no era inmedia-to, porque cambiar el 'magazine' en la linotipo demandabaun largo tiempo y un elevado costo adicional.
Una digresión. 'Magazine' es el 'almacén' que contienelas matrices de bronce para que la linotipo las busque y lasbaje para su fundición. Era pesadísimo. Tenía forma de ta-bla de unos 60 cms. de lado y se colocaba, escalón de pormedio, en lo alto de la linotipo.
El 'empastelamiento' era feroz porque la tarea de jun-tar del piso línea por línea resultaba prácticamente imposi-ble. En la historia política del país aparecen innumerablescasos de 'empastelamientos' provocados en imprentas.
De lo que no cabe duda alguna es que la impresión seabarató. Se abarató muchísimo. Hoy las posibilidades edi-toriales y autorales son infinitamente mayores. Y se ganótambién en una rapidez no conocida por entonces. Fue unalarde gráfico para la época cuando José Ingenieros, en1915, imprimió en un día Las bases de Alberdi. Actualmen-te tal cosa es corriente.
Yo recuerdo que hacia 1965, cuando un autor se dis-ponía a editar por su cuenta una novela de 160 páginas, te-nía que afrontar un costo igual al de un auto nuevo peque-ño. Algo así como el Fiat 600. Hoy, con el costo del automás barato, se imprimen seis libros.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
37
Con todo, se perdió la dignidad. Casi toda. Antes paraimprimir un libro había que entenderlo y muchas vecesamarlo. Hoy, cualquiera, –y sin afecto al libro– puede 'fa-bricarlo'. Aquellos grandes impresores como Amorrortu,Fogli, Matera, y aquellos artífices de la diagramación comoel maestro Rosarivo estarán espantados en el cielo gráficoque los acoge. Qué no decir de Spotorno, de los Kraft y dePeuser. Qué refugio son hoy los Anales de la CIGA. Casiimposible es pensar que en el país se hicieron las edicionesde Viau, o la colección Buen Aire, debido al gusto exquisi-to de Sigfrido Radaelli, y la de Seoane en Nova. ¿Existiráalguien que podrá imprimir Los cuatro evangelios como lohizo Kraft? Seguramente otro espantado ha de ser AlbertoCasares, por lo que nos dice en Códice, el boletín de losEncuadernadores Artesanales de la Argentina, cuyos sociosluchan contra la guillotina, que hiere de muerte al libro.
De un bibliófilo –según dice–, Rosarivo transcribió es-tas palabras: "Dos instrumentos de tortura, la guillotina usa-da en las prisiones, y la guillotina usada en los talleres deencuadernación, tienen su fin específico: la primera, ajusti-ciar a los delincuentes, y la segunda, castigar a los encua-dernadores." (¿No será frase del propio Raúl MarioRosarivo? Su humor se lo permitía).
Pero la imprenta se empecina en pretender una noble-za gráfica cada vez más incomprendida. Para ella sigue sien-do la hoja grande de papel la que debe pasar por sus cilin-dros para transformarse en pliegos. Pero esas grandes má-quinas, muchas con más de medio siglo de vida, nos danpliegos para todo. Desde un block de papel hasta el alma-naque de hojas diarias. La máquina dobladora produce siem-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
38
pre pliegos. Pero estos claros ejemplos y también otroscomo los volantes comunes de propaganda, impresos porcantidades, o las boletas para una votación, fueron siempre–al salir de la impresora– grandes hojas capaces de ser do-bladas y encuadernadas.
Y efectivamente fueron dobladas, y efectivamente for-maron pliegos, pero después, todos juntos y bien apiladosy prensados, pasaron por la guillotina y se convirtieron enhojas sueltas o encoladas en algunos de sus cantos, segúnsu destino.
De tanto ver almanaques y blocks, a alguien se le ocu-rrió de por qué no también el libro. Y allí fue a parar el cas-tigado libro. Lo cortaron por todas partes. Se inventaron má-quinas para pegar sus lomos y hasta entaparloautomáticamente. Los bordes del papel se fueron a la ba-sura y también el pequeño filete que fue el lomo de su plie-go. Ya todo estaba perdido. El libro no era sino un apiladode hojas sueltas. No habrá encuadernador alguno que res-cate con dignidad un ejemplar. Sus hojas serán siempre ypor siempre un block. ¡Mucho cuidado al leerlo, no seaque vaya usted a vencer la resistencia de la cola! Porqueentonces se le irán al viento las hojas, se le caerán, y has-ta no las alcanzará, y su lectura será trunca. Ya no tendrálibro. En ocasiones tendrá la suerte de sujetarlas en tornode la destartalada tapa con una banda elástica. Con el tiem-po esa 'gomita' se secará. Cuando quiera un día revisar ellibro, ya nada existirá.
Hasta las hojas de los diarios tienen mayor señorío.Sueltas conservan su lomo. Se lo puede compaginar. Cuan-do en Buenos Aires eran comunes las ediciones populares(algunas muy dignas como las "Mínimas" de Leopoldo
QUÉ HACER CON MI LIBRO
39
Durán) se imprimían pensando en su efímera duración, peroel pliego se montaba 'a caballo' con su tapa y se cosían conun fino broche de alambre. Se hacían para ser leídas de unavez en alguna circunstancia determinada. Eran textos cor-tos que se ofertaban en cigarrerías, se voceaban y vendíanen los tranvías, y otros lugares que no eran precisamentelibrerías. Cabían en un bolsillo, y el lector no los arrojaba,sino que los podía coleccionar. Esa literatura tranviariale dio a Oliverio Girondo la idea del título de sus Veintepoemas para ser leídos en el tranvía. Toda esa abundanteliteratura tranviaria espera nuestro próximo estudio.
Por suerte que últimamente se publican avisos alertandoque un libro puede ser presentado no como un block, sinocosido con hilo. Hoy los autores comenzaron a hacer la de-bida aclaración al impresor y al editor acerca de tal exigen-cia. Están aprendiendo a renegar del pegado de las hojas.Si no lo pactan o el impresor no les ofrece esta modalidad,podrán ser sorprendidos con que su libro terminado no esun libro sino un block. Los mismos autores, cuando son lec-tores de otros libros, saben que hasta la estupenda Enciclo-pedia de la literatura argentina de Orgambide y Yahni,también es un block al cual se le desprenden las hojas. Québien viene aquello de Carlos Guido y Spano:
"Hojas al viento.¡Allá van! Son hojas sueltas.............................................Allá van, secas, revueltasen confuso torbellino.............................................y que nunca ¡ay! volverán.¡Pobres hojas esparcidas..!"
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
40
Sin embargo, al autor desprevenido le esperan otros ymás sinsabores gráficos, que no alcanza a imaginarlos, comoel de presentarle un libro cosido con hilo pero impreso enpliegos de enorme cantidad de páginas, generalmente de 32páginas, que deteriora la encuadernación y hace grosero ellomo. Pero el libro ya está editado.
El autor también ha leído sobre lo interesante de las cor-tas tiradas. Son de gran conveniencia: permiten cambiar deimpresor, y entonces un nuevo diálogo, realizar correccio-nes, modificaciones y agregados que siempre esperan a lanueva edición, hoy tan al alcance de ser realizada. Además,lo de una "segunda edición corregida y con agregados" otor-ga un valioso efecto curricular. Y se tendrá la satisfacciónde un libro bien hecho.
Falta decirle algo para concluir. La cola y el block, noson porque sí. Es una economía de abaratamiento bien su-culenta. El alzar manualmente los pliegos, la intercalación,el trabajo artesanal de la costura, el corte del hilo y anudar-lo al final de cada ejemplar, la colocación de la tapa, y elprocurar la cuadratura del lomo, resultan trabajos que pon-deran el esmero de un impresor que ama el libro, haciendoque a cada biblioteca y a las manos de cada lector llegueun libro digno, bienvenido por su duración y estructura delibro y no de block.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
41
Y AHORA RESULTA QUE ESTOYEN MESA DE SALDOS
1930. Si evocamos la década del 30 y la presencia dellibro en Buenos Aires aparecerán a nuestra vista grandesnegocios de amplísimas estanterías repletas de libros. Laantigua Librería del Colegio, ubicada en la esquina de Bo-lívar y Alsina, y la distante de Moly y Laserre, en Callaoal 500 –frente al Colegio del Salvador–, tenían estantessalientes que formaban corredores con baranda, por loscuales se transitaba a la búsqueda del libro deseado. Sellamaban 'balcón'. En la ciudad existieron también biblio-tecas particulares con esta lujosa modalidad. Yo conocí lade José María Monner Sans, en la calle Agüero 2075.Todas ellas en buena madera y fino lustre.
Por entonces los negocios eran de generosas medidas,diríamos que enormes, y si no era así tenían grandes depó-sitos o sótanos, porque el librero guardaba libros duranteaños a la espera del lector o estudioso que lo procurarapara su lectura o por la necesidad del ensayo que tenía enpreparación. Debemos reconocer que el libro no resultababarato, porque a su valor original debía agregarse el preciode su almacenamiento y el permanente anuncio de su exis-tencia en gruesísimos catálogos que eran verdaderas guíasbibliográficas sobre los libros que se ofrecían en la ciudad.Y así se publicaban catálogos y más catálogos que hoyconstituyen auténticas bibliografías. Por ejemplo, los trestomos que comienzan a aparecer en 1933 y que dan cuentadel acervo de la Librería Cervantes –lugar de compras pre-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
42
dilecto del general Agustín P. Justo– y que suman más de700 páginas a dos columnas. Es hoy una obra indispensa-ble para el investigador del pasado argentino y una verda-dera biblia para el librero anticuario. Dificilísimo de hallar.
Por supuesto que, así explicado, el libro que no era dereciente publicación no resultaba barato, pero se lo encon-traba. El librero era un erudito, visitado y respetado por losintelectuales. Abundaban las peñas que se formaban en sutorno. Justamente en lo de Julio Suárez, el propietario dela Cervantes, yo conocí a Hugo Mac Dugall, que estudiabala ambientación para sus películas, y que fue luego minexo para convertirme en el editor de Argentores. Pero ellibrero respetaba al intelectual que con limitados recursosconcurría a su casa, y le facilitaba generosamente la con-sulta de las obras que requiriese. Y no solamente lo quepedía, sino todo lo que el conocimiento del librero le podíaaportar. Por suerte no está perdida esta costumbre. La cir-cunstancia me es propicia para agradecer a Alberto Casa-res y a Luis Lacueva que pusieron en mis manos el con-junto documental que cada uno de ellos reunió sobreGuillermo Kraft y la Feria del Libro de 1943, que mepermitió publicar su historia en el número 6 del Boletín dela Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos.
El librero tenía el placer en brindar sus conocimien-tos y gozaba de las conversaciones que con tales motivosse suscitaban. Enriquecía con ella a los parroquianos ytambién se enriquecía él con lo que sus interlocutores letransmitían.
Concurra usted hoy a una librería e intente hablar desu tema con el empleado que lo atiende. Después me cuen-ta. No sé si estará deseoso de que compre o no, pero sí loestará de que usted concrete y que se vaya.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
43
¿Quiénes de nosotros no recordamos la cantidad deinformación con que se salía del local de Fernández Blan-co? Primero con el padre –con quien era más fácil el acce-so a los depósitos de la trastienda y al sótano– y luego conGerardo, que invitaba a sentarse en torno a su escritorio yque le proporcionaba la consulta de algún libro raro, aun-que había que escucharle también alguno de sus poemasque guardaba en el primer cajón de la derecha.
La mayoría de los libreros de Buenos Aires no sola-mente recibían las novedades de las editoriales argentinassino también de las españolas, las cuales tenían eficaz re-presentación y eran verdaderamente un brazo de la oficinacultural de su país –como la de Aguilar que regenteabaAntonio Sempere–. Igualmente disponían de una ampliasección que almacenaba los libros anteriormente publica-dos, que descansaban en los anaqueles durante muy largosaños a la espera del interesado. Por eso el libro tomaba unprecio que parecía abultado.
Lo explica claramente la siguiente anécdota. Recuerdoel día en que Fernández Blanco atendió a un señor queprocuraba la Historia de la ópera en Buenos Aires porMariano Bosch. Gerardo, a los pocos minutos, puso ellibro en sus manos, pero al cliente le pareció de elevadoprecio. Gerardo le dijo que a él también le parecía, peroque no le estaba cobrando el libro, sino el tiempo que loguardó para que "usted hoy lo encuentre".
Pero estos libreros amaban al libro y creo que hastasufrían cuando, a cambio de dinero, el libro salía de sulibrería. Les resultaba un alarde anunciarlo permanente-mente en sus catálogos y dejar constancia de que lo tenían.Después de todo, al dinero se lo podía recuperar, pero allibro quizá no lo volverían a ver en su vida. Al verdadero
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
44
librero le duele lo que vende, y tantas veces lo hace sólopor la necesidad económica del momento.
Hasta la antigua Librería La Nena de Manuel Tato,instalada en su local de Callao 410, editaba catálogos decerca de 400 páginas. Tengo en mis manos el correspon-diente al año 1940. Ofrecía los dos tomos de Plazas ycalles de Buenos Aires por Beccar Varela y EnriqueUdaondo a $12, nuevo, y a $8, el ejemplar usado.
Estos míticos libreros, que no contaban con los mara-villosos servicios de la informática, tenían ficheros manua-les de precisa información y una memoria prodigiosa. Mu-chas veces esos ficheros, aún hoy, son más eficientes quelos producidos por la tecnología de la computación. Inclui-do el antiguo fichero de la Biblioteca Nacional confeccio-nado por Groussac. Lo que sucede es que aquellos librerosy bibliotecarios se formaron primero en el amor al libro ya su conocimiento bibliotecario y bibliográfico. Penetra-ban en la entraña del libro y lo conocían por dentro. Hoy –en vez– se prioriza la excelencia de la informática, y seestudia a plenitud la inmensa cantidad de recursos que ellaposee, que naturalmente sirve tanto para fichar un libro comopara realizar un listado de una casa de repuestos ferreteros ode latas de sardinas en un supermercado.
Lo que hay que hacer es priorizar al libro como tal,ingresar en su espíritu, y después incorporarlo a la podero-sa herramienta que es la computación para utilizar de ellala multiplicidad de servicios que brinda para la cataloga-ción. Hoy podemos hallar un libro sólo por la referencia deun nombre de pila, que casualmente recordamos por ser-nos extraño, y mediante la consulta de ese nombre halla-mos el libro deseado. Antes era la época del fichero por
QUÉ HACER CON MI LIBRO
45
apellidos de los autores y fue un verdadero lujo anexarotro fichero por títulos. Y en cuanto a las autoras era unadiscusión sobre si sus libros debían ficharse por el nombrede casada o de soltera, puesto que con el divorcio podían asu antojo cambiar de marido tantas veces como les pare-ciese y entonces figurar por cada nuevo apellido, dandolugar a tantos nuevos registros de una misma obra segúncasamientos y ediciones. Hoy, gracias a la computación,puede la señora casarse y descasarse según su capricho ynosotros advertir que es la misma persona y la mismaobra. Así lo exponía Manuel Selva.
Pero de aquellos libreros que se informaban por ellibro en sí mismo, quedan pocos, y el futuro es desalenta-dor. Algunos se están ausentando de este mundo, comoGerardo Fernández Blanco y hace poco Ezequiel de Elía.Los que hoy se empeñan en enriquecer las librerías y au-mentar permanentemente el caudal de conocimientos y brin-darlo a sus clientes son poquísimos: Luis Lacueva, AlbertoCasares, los Bunge, el francés Piquemal, la tradicional li-brería L'Amateur (a la cual Max Velarde le dedicó unestudio) y otros tres o cuatro. Casares diría que 'no todoestá perdido' y nos hablaría de la firme y sólida apariciónde Aquilanti (que tuvo un padre de lujoso saber), de latenaz Helena de Buenos Aires y de Linardi (que viene detradición). Estos son los libreros que exponen su saber ysus libros en locales que dan a la calle y que cualquiertranseúnte puede nutrirse de ellos. Otro es el caso de loslibreros que tienen sus tiendas fuera del paso público, comoAizenman, Henschel y Breifel, cuyo empeño principal esllegar al cada vez más pequeño coleccionismo argentino.Estos intelectuales, libreros anticuarios, publican excelen-tes catálogos periódicos temáticos o sobre sus recientesadquisiciones.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
46
Ojalá que aquéllos y éstos concreten la idea de agru-parse en el renacimiento de ALADA (Asociación de Li-breros Anticuarios de la Argentina). Existió durante algu-nos años, hace ya tiempo, y dejó una excelente revistamemoriosa sobre el libro argentino. Son 10 números decolección.
Después de esta corta recorrida ofrecida por la exqui-sitez del libro, Buenos Aires posee una multitud de libre-rías, la mayoría nuevas, otras antiguas que olvidaron supasado y que atienden según la información de la compu-tadora el enorme listado de las novedades. Ya en El Ate-neo no está Francisco Gil para entusiasmarnos sobre elúltimo libro de Sigfrido Radaelli, ni tampoco está Rafinettien la sección Historia para aconsejarnos comprar laHistoriografía argentina de Rómulo Carbia. En la de Par-do de la calle Tucumán ya no está Carballeira y la deRomán Pardo no existe. Otras librerías con tradición comoLa Facultad y también Viau, desaparecieron. Cómo será laangustiosa ausencia de todos ellos que Max Velarde y LuisLacueva se están encargando de memorizarlos en libros yen artículos, con la seguridad de que son parte de la histo-ria cultural del país. Don Luis está reconstruyendo susconversaciones con Julián Cáceres Freyre acerca de lasantiguas librerías de Buenos Aires para un trabajo quepublicará la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argenti-nos. ¿Por qué Eiras no hace lo mismo?
Aquellos viejos libreros se transformaban a poco deandar en editores y se enorgullecían de sus ediciones. Pu-blicaban amplios y descriptivos catálogos de sus libros.Hasta algunos libreros, cuestionados en su tiempo por lasliquidaciones que, si bien ingeniosas, como la de venderpor kilo, también se pusieron a editar y publicaron ricos
QUÉ HACER CON MI LIBRO
47
catálogos, como Anaconda, que cuando estaba en Corrien-tes al 1543 distribuyó uno de casi 300 páginas.
¿Y las editoriales, las que fueron empresas dedicadasexclusivamente a la edición de libros? El país las habíavisto nacer ya en el siglo pasado e inundaron el mercadode libros nacionales a partir de la segunda década del sigloXX. Existieron con anterioridad grandes esfuerzos, algu-nos de tipo personal –como el de José Ingenieros con "LaCultura Argentina" (Auza y Trenti le dedicaron un libro)–y otros de corte empresarial como el del diario La Nacióncon su Biblioteca, que alcanzó casi el millar de títulos.
El auge de la imprenta y la introducción de la linotipo,que abarató los costos gráficos, facilitó la multiplicidad delas editoriales y de las ediciones populares. La casa impre-sora y editora Rosso publicó durante años la revista deinformación bibliográfica La literatura argentina. Fue elmás importante medio de expresión para la difusión de lasletras nacionales y pasa de cien la colección de sus entre-gas. Otras editoriales, como la Librería del Colegio, tam-bién tuvieron su revista de bibliografía.
Cuando finalizó la guerra civil española, la Argentinase enriqueció con la llegada de quienes fundaron grandeseditoriales. En realidad, el arribo a los países americanosde figuras prominentes exiliadas desde España constituyóun desembarco de marcada trascendencia en el transplantede ideales y de empresas de altísimo prestigio. GonzaloLosada y Antonio Zamora fundaron las editoriales Losaday Claridad. Junto con ellas recordamos otras menores comoBajel, Nova y Periplo. Esta última frente al Plaza Hotel,que atendía personalmente su propietario, el Coronel Fran-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
48
cisco Galán del ejército republicano español, acompañadosiempre por su esposa, de apellido Gamboa.
Claridad publicó una revista de pensamiento cuyo pasopor las letras nacionales ha dejado marcado un jerarquiza-do galardón estudiado recientemente en un valioso libropor Florencia Cassone. Losada, por su parte, editó un bole-tín para libreros y lectores titulado Negro sobre blanco,del cual desconozco la existencia de colección alguna. Caberecordar el boletín bibliográfico de Aguilar que inicial-mente se llamó Pregón literario y después simplementePregón, desarrollado por iniciativa del siempre entusiastadel libro Antonio Sempere Colomina. A Gonzalo Losadaaún se le debe un estudio y homenaje.
Pero estas editoriales, como las argentinas tradiciona-les Peuser, Kraft y las posteriores como Emecé y Argonauta,e infinidad de otras experiencias menores como la nuestraquerida Huarpes y la de Pedro San Martín –que publicó Eltrasplante cultural del Padre Furlong, cuyos 3 grandes to-mos constituyen la obra más importante para el conoci-miento de la temática jesuítica– tuvieron algo en común.Todas, pero todas, publicaron catálogos riquísimos, en loscuales se destacaba la labor que habían desarrollado desdesu formación. Y no se contentaban con la enumeración dela simple nómina de los títulos editados. Aguilar, Losada,Claridad, Emecé y años después las Ediciones CulturalesArgentinas, acompañaron a la información de sus obras, lareproducción de textos, fotografías de los autores, facsímilesde sus firmas y detalles prolijos de cada edición. El catálo-go de Espasa-Calpe para su colección Austral es un lujo yuna guía para cualquier biblioteca. Cabe decir lo mismorespecto al de Sudamericana de 1945.
Y además, como para señalar y remarcar el aporteeditorial a la cultura argentina, al tiempo que por esa vía
QUÉ HACER CON MI LIBRO
49
querían ilustrar sobre su propia historia, cuando un títulopor ellos editado se agotaba, igual figuraba en sus catálo-gos, con la salvedad –casi siempre señalada con un asteris-co– de que ya no había ejemplares para la venta. Perohaberlos editado y que se hubiesen agotado era una honro-sa circunstancia para la editorial.
Lamentablemente este criterio iba a ir cambiando. Nadaaún había variado cuando en 1974, en una reunión en lacasa del editor César Civita, escuché de él una frase queme impactó fuertemente y que me alertó de que algo seestaba modificando. Civita fue uno de los hombres mástalentosos que he conocido en el comercio editorial. Era elpropietario de la Editorial Abril, gigantesca empresa queeditaba multitud de revistas y algunos libros que se distri-buían en gran escala por la vía de los quioscos. La esposade Civita, Mina Civita, dirigía la afamada revista Claudia,en la que colaboraba su dinámica hija Adriana. Pues bien,de pronto, hablando de las editoriales argentinas, don Cé-sar me dijo: "El ejemplo de la peor editorial es Losada,que mantiene activo un catálogo de libros que no se ven-den, y el ejemplo de la mejor editorial del mundo es Selec-ciones que publica sólo un libro al año y que lo ofrece eninfinidad de idiomas y vende millones de ejemplares".
Yo, que en lo de Oliverio Girondo, durante las noc-támbulas reuniones su la casa de la calle Suipacha, habíaconocido y admirado tanto a Gonzalo Losada como aAntonio Zamora (ambos prácticamente monopolizaban laedición de los libros de los autores argentinos de poesía,ficción y pensamiento), recordaba siempre la frase deCivita que señalaba el destino premonitorio del fracasode cualquier intento editorial.
Y así vi nacer y morir las entusiastas y juvenilesempresas de Sabsay con su Losange, las mías propias deAgepé, Carro de Tespis y Dintel, La Americana de Rey
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
50
Tosar, la Hemisferio de Bernardo Lerner, la de Elmer –ala que hizo trizas la primera modificación a la ley depropiedad intelectual–. Hay que parar de seguir introdu-ciendo modificaciones parciales a esta ley que sigue sien-do excelente.
Desde aquel entonces, cada vez resultará más com-plicado y difícil crear y desarrollar una editorial de auto-res y temas argentinos. Si bien ha sobrevenido un fenó-meno nuevo: la computación, que abarató sensiblementeel costo gráfico y que facilitó la velocidad, han aparecidoobstáculos humanos y de mercado que ponen distancia alas quijotescas empresas.
Cada vez que se introduce un invento en la gráfica,como lo fue la linotipo en su tiempo, se incrementa elestallido de ediciones. Actualmente en la Argentina pue-den llegar a 20 millares por año. Las hay de tirada enormey otras de doméstica cantidad de ejemplares. Después detodo, una imprenta puede instalarse en una habitación pe-queña. La máquina impresora ya no requiere el foso previorellenado con cemento para que su trepidación y el ir yvenir de la 'platina' no haga que la 'plana' salga caminandohacia la calle. Hoy es muy barato, muy económico, impri-mir un libro. Esto tiene de bueno de que los autores pue-dan ver fácilmente su libro publicado. Pero tiene de maloque no existe posibilidad de conocer todo lo que se publi-ca. Se dice que si el libro se registra integrará después unrepertorio nacional. Tal repertorio se hace inmanejable alestudioso y es enorme la cantidad de impresos que no seregistran, incluidos muchos de los que producen las pro-pias instituciones nacionales.
El negocio editorial se ha disparado y, muy general-mente, ya no está en manos de quiénes aman el libro.
Y también el negocio del libro ha cambiado. Inclusolas librerías son diferentes. Pocas se salvan. Pocos son
QUÉ HACER CON MI LIBRO
51
repositorios bibliográficos donde los libros se conservan ala espera del buscador. Algunas enorgullecen la ciudad: lasde Rego, Yánover, Lacueva, Casares, las de los Bunge ymuy pocas más. Por esto resulta seductor al lector y alinvestigador conocer la ruta de las librerías de lance. Elpoeta Ernesto Romano, protagonista de una explosión enel libro usado argentino, editó una guía de las mismas.
Hoy, la generalidad de las editoriales son industriasdonde muy difícilmente tienen cabida aquellas coleccionesexquisitas como "La pajarita de papel" de Losada, "Lospoetas" de la Compañía Fabril, la "Quimera" de Emecé, la"Colección Estrada" de erudición académica, y las tantasseries de Emecé, Nova, La Mandrágora, etc.
Actualmente se trata de hacer una cantidad de variosmillares de libros que se supone que con impactante pro-paganda se colocarán en escaso tiempo. Se recurre a laradio, a la televisión, a los afiches callejeros. A lo que sea.Y el libro deberá preferentemente alimentar la inquietuddel público en general sobre un tema de moda o de actuali-dad. Y cuando es de ficción, rara vez será un libro nacio-nal. Si es argentino será de política muy actual porque suautor ingresó en la popularidad internacional. Ni hablar delos libros de humanidades.
Los comercios dedicados a la venta de libros adapta-ron distinta modalidad para canalizar el torrente masivo dela nueva industria editorial. La producción es enorme y laslibrerías no pueden dar ingreso a todo lo que se publica.Además, el personal que atiende esos negocios ya no esnecesariamente conocedor de libros y de autores. Basta, ydebe ser, un vendedor que sepa manejar una computadorae interpretar el código de barras impresas con tinta magné-tica que ahora traen los libros.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
52
El código de barras que afea el libro y lo iguala a unalata de tomates. No es para que facilite al librero la factu-ración. El librero tradicional no vende en cantidades talesque tiene fila en su salón para ser atendida y que entreganúmeros para ordenar el turno. Ese código es para que ellibro se pueda expender en los supermercados, al igual queuna conserva, con pérdida total de su dignidad. La cajerasólo verá en él un artículo; es decir, que ni es necesariosiquiera que sepa que el objeto que pasa ante sí es un libro:sólo lo enfrentará al detector de códigos. Hay supermerca-dos que tienen en exhibición más de un millar de libros. Seautovenden, ya no se necesita al librero. El pequeño libre-ro de barrio o del interior, suscripto al servicio de noveda-des de cualquier editorial, se enfrenta a una feroz compe-tencia que lo amenaza de ruina.
Pero los males que le esperan son mayores, porque eselibro al mes desaparecerá de las góndolas delsupermercadismo y antes del año irá a parar con un preciovil a las hoy innumerables mesas de saldos de las avenidasCorrientes, Santa Fe y de Mayo. Hay cadenas de libreríasque se reparten la liquidación de saldos desde 1 peso ycuando más a 5 pesos el libro y tres por 12. Y allí no sólose ven nobles títulos, como las memorias de MarceloSánchez Sorondo, sino también aquellos de expectativapopular pero que se excedieron en la tirada como los deFélix Luna y los de Julio Cortázar. También a la mesa fuea parar la buenísima serie "Historia y Cultura" que incluyetítulos sobre literatura nacional como los del estudioso Adol-fo Prieto. Esos libros desaparecerán no sólo del almacénde la editorial, sino también de las librerías. No será posi-ble conseguir de ahora en más ejemplar alguno. Pida ustedEl discurso criollista en la formación de la Argentina mo-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
53
derna, que contiene un brillante estudio de la bibliotecaargentina de los Quesada en Alemania y no lo hallará.Pero hay algo más triste aún. La editorial que lo produjotampoco lo conocerá. Porque aquel criterio de que unaeditorial crece con el prestigio de su pasado, ya no interesa.
Antes decíamos que las editoriales publicaban exhaus-tivos catálogos con la nómina histórica de sus ediciones.Autores y títulos agotados integraban su historia editorialy se enorgullecían con la sola mención curricular de habersido quiénes editaron en su momento tales obras. Hoy yano es así. En la última Feria del Libro pregunté en el standde quien fue su editor por el libro de Prieto y el empleadono lo conocía. Agreguemos que la computadora tampoco.Tanto hablar de que se trataba de un libro de ese sello,hasta que apareció un señor que me explicó que segura-mente ese libro fue saldado y que cuando un libro de unaeditorial desaparece por ser liquidado, también se lo borrade catálogos, computadora y de todo lo que sea de posibleinformación y posibilite su memoria. Yo no sabía queeditorialmente se ha creado un término para estos casos,una palabra horrible, que –por favor– recuérdela para queadvierta que no todo va tan bien. El libro, pues, se haDESCATALOGADO.
Claro que me surgen algunos pensamientos. ¿Cómose sentirá el autor cuando se entera que su libro se depre-cia innoblemente en mesa de saldos? Por ejemplo, ¿quediría Bonifacio del Carril si viese sus libros de iconogra-fía en las mesas de Corrientes?
Nos podemos preguntar qué seguridad tiene el autorque contrata un libro con una editorial acerca del destinoque le tocará si el libro se vende con lentitud. Pero surgenotros problemas, como el del librero de barrio o del inte-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
54
rior que compró el libro al precio de origen, y que lo tieneaún en su estante, cuando un día se entera de que está a 2pesos en la avenida Santa Fe.
Otro es el caso problemático de los derechos de autor.Como regularmente se pacta el 10 % del precio de venta alpúblico a pagarse a medida que se vende (aunque rara vezse pague), ¿qué pasa ahora con estas ventas masivas a unnuevo precio, bajísimo, que no fue previsto? Nos quedaaún por reflexionar sobre la lesión moral que se produce alautor al ponerlo en mesa de saldos. Por suerte –al menos–estará acompañado de muy buenos escritores.
A este panorama hay que añadir la terrible invasiónde libros que llegan del exterior directamente para mesasde saldos.
Si alguna ventaja surge de todo esto es que el lectorpuede acceder a buena cantidad de libros con poco dinero.Se dice que por esta vía se llega a una mayor populariza-ción de la lectura, a lo que podría ayudar elsupermercadismo. Pero esto mismo, si se piensa desde otroángulo, produce el envilecimiento del libro, el cual sacadode su carril tradicional que es el librero, contribuye aacostumbrarnos de que la cultura debe ser un producto dey en liquidación, sin importancia. Se concluiría en que ellibro carece de valor, que es prescindible y de poca monta.¿Y el autor? Por este camino se lo desconsiderará. El serescritor dejaría de ser una profesión para ser un hobby yno habría cómo entender que un autor debería poder vivirde lo que escribe, cuando resulta que sus textos andan porahí tirados y sin valor.
Hace poco Yánover refirió por televisión la anécdotadel autor que se animó con timidez a preguntar qué le pa-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
55
garían por la conferencia solicitada. Gregorio Weinberg mecontó recién algo parecido. Y aquí se debe recordar a JoséMaría Castiñeira de Dios, que siempre fue un luchador porel reconocimiento de los derechos económicos del autor, ycomo es un gallego tenaz lo plantea con vehemencia.
Un trabajo importante para las sociedades de autoreses ponerse a estudiar la confección de contratos tipo paraautores y traductores que contemplen el destino de las obrasque el editor decide liquidar y, además, cuáles serán losderechos a cobrar en tales casos. Algo que debe tenersecomo prioridad es la comunicación previa al autor cuandose resuelva la liquidación, y que los libros a ese vil preciodeban ofrecerse primeramente al propio autor. Si, comopor una parte, un libro fue a parar a una mesa de $5 y si secompran tres, se pagará $4, y siendo que hubo unaintermediación mayorista primero y que después llegó allibrero saldero, deducimos que seguramente ese libro salióde la editorial a no más de $1. Y suponiendo que ese librodebió tener en su origen un precio de venta al público deunos $20, debería devengar $2 de derechos de autor, cál-culo que no cierra.
Otro aspecto es el lector y comprador habitual de li-bros que, alertado del sistema imperante, se acostumbraráa esperar que un libro deseado y no urgente abarate suprecio, y entonces recién acceder a él. En este supuestopodría iniciarse una corriente de lectores en expectativa delos futuros saldos, que disminuirá la concurrencia de com-pradores al momento del lanzamiento de una novedad. Elpopular cuchillo de doble filo.
Por último, ¿cuál es o dónde reside el negocio edito-rial actual? Si hay un costo gráfico inicial, si hay uncosto administrativo casi siempre abultado, si hay comi-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
56
siones, si hay propaganda a pagar, ¿cuál es la utilidad deuna editorial que liquida constantemente?, o ¿cuántas edi-ciones de éxito pleno debe tener en su haber para sopor-tar tal panorama?
No tenemos por qué intentarnos una respuesta, pero sípodemos sugerir a nuestros lectores, que también son auto-res –porque a ellos está dirigido este nuestro mensaje–,que sean cuidadosos en la cantidad de ejemplares a editar.Que piensen en la ventaja de la corta tirada, que utilicen asu favor las posibilidades de la modernidad gráfica quepermite realizar tiradas cortas sucesivas según la real nece-sidad. Con esto tienen el control de que su libro no apare-cerá por ahí tirado como saldo y que, además, si se requi-riesen más ejemplares podrán introducir modificaciones ycorrecciones a las reediciones. Si, por otra parte, se hatenido la sagacidad de cambiarle el aspecto exterior, esasverdaderas segundas o terceras ediciones valorizarán sucurrículum y su nombre como autor. Lo invito a que lopiense.
Por favor, no tengamos que decirnos: "Y AHORA RE-SULTA QUE ESTOY EN MESA DE SALDOS".
CAPÍTULO TEMPORAL
JUAN CARLOS CARDINALI
Historias y letras con feEntrevista con José Luis Trenti Rocamora*
* Publicado en la revista El Arca, Nº 51. Buenos Aires, octubre de 2001.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
59
La reunión fue en su departamento del Barrio Norte. Reco-rriendo sus ambientes, se tiene la sensación de que el pesode los libros podría resultar irresistible. Prolijos, dispues-tos en estantes de doble fila, con un escalón para que sepuedan leer en los lomos los autores o títulos de los quevan al fondo, José Luis Trenti Rocamora acuña unaabultadísima bibliografía sobre todos los temas a que pue-da aspirar un hombre de la cultura.
Historia, filosofía, teatro, novela, biografías y enciclo-pedias, entre otros temas, integran su nutrida biblioteca.
El diálogo con Trenti Rocamora resulta fácil y fluidoporque todo lo asume con entusiasmo contagioso y absolu-ta franqueza. A pesar de su interés por la historia y elteatro, dos de los temas preferidos, lo primero que nosexhibe son sus publicaciones actuales: Folio menor y elboletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argenti-nos (SEBA).
Trenti Rocamora nació en Buenos Aires, pero sus pri-meros años de educando los pasó en Rosario, y recuerdacon mucho cariño a la escuela estatal Roque Sáenz Peña, ya su maestra de tercer grado, señorita Arley Pusso, quienlo instigó a escribir y fomentó su interés por la lectura.Así, a los nueve años organizó su primera publicación, a laque llamó El eco del aula, pues para lograr que se vendie-ra dedicaba una página a chimentos de los alumnos. Ahífiguraban las penitencias, las malas notas y otras particula-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
60
ridades del aula, obteniendo un éxito de venta, pues locompraban los padres, pero al mismo tiempo se ganó elodio de sus condiscípulos.
Al año siguiente, ya en Buenos Aires, ingresa al Cole-gio El Salvador, de los jesuitas, y allí su empuje y dedica-ción son observados por el padre Guillermo Furlong, quiense convertiría en uno de su mentores, hasta la muerte delilustre historiador. En el Colegio también conoce al padreHernán Benítez, que más tarde se vincularía con Eva Peróny de quien Trenti se convertiría en su primer editor. Resul-ta que el padre Benítez los domingos celebraba misa en laCapilla de El Salvador, y sus sermones habían adquiridomerecido reconocimiento. El padre Furlong le sugiere aTrenti que los recopile y publique en pequeños fascículos,a semejanza de una edición que Furlong había traído deEstados Unidos. Así lo hace, apareciendo la serie que de-nominó Ni más ni menos. Se editaron varios números has-ta que, abruptamente, después de un sermón que disgustóal Provincial de la Compañía de Jesús, Benítez fue envia-do a España. Trenti Rocamora nos cuenta que otro jesuitaconocido, Leonardo Castellani, acudió al Provincial abo-gando por Benítez. La respuesta que recibió Castellani fue:“El padre Benítez se va a España, y Ud. también”.
De esa estancia en España, cree recordar Trenti que seproduce el encuentro de Benítez con Eva Perón en el viajeque ésta realizara por la Península. Benítez regresa a Bue-nos Aires, abandonando la Compañía. Para evitar un es-cándalo, ya que Benítez seguía administrando los sacra-mentos y oficiando misa, el Cardenal Copello lo pone alfrente de una Parroquia en un barrio popular, camino aEzeiza, incardinándose bajo un obispo español. Al mismotiempo Benítez es designado director de la Revista de laUniversidad de Buenos Aires.
QUÉ HACER CON MI LIBRO
61
A su llegada es desplazado el anterior director, queera Belisario Roldán (h), actuando como jefe de redac-ción el poeta Osvaldo Horacio Dondo y como redactorTrenti Rocamora.
Dondo y Trenti también son removidos y enviados a laRevista de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.
En una oportunidad se recibe en la sede de la Revistade Derecho la noticia de la inminente visita de la señora dePerón. Corría el año 1950, y al enterarse el director de larevista, que era Mario Amadeo, manifestó: “Yo no reciboa señoras de presidentes”, y se retiró. Como el secretariode Redacción, Osvaldo Dondo, hizo lo mismo, quien reci-be a Eva Perón fue Trenti Rocamora. Según me cuenta unconocido de Trenti, Evita queda impresionada por este jo-ven despierto y desenvuelto y lo invita a concurrir a unalmuerzo con algunos ministros y otros funcionarios. Deesta reunión habría surgido la posibilidad de que Trenti sehiciera cargo del Museo Histórico Nacional, que se encon-traba vacante. Nuestro entrevistado no nos confirma la ver-sión, pero sonríe al escucharla. Trenti Rocamora era muyjoven, pero unía a sus cualidades la inteligencia necesariapara rodearse de excelentes colaboradores, como fue elcaso de Guillermo Furlong. Ese cargo lo ejerció desde1950 hasta la caída de Perón en 1955, dejando dos catálo-gos completos, uno sobre objetos y otro sobre documen-tos. Con Dondo tenía una cálida amistad, y reconoce quesiempre le brindó un gran apoyo. Recuerda con cariño quelo conoció en los Cursos de Cultura Católica, y luego Dondolo lleva al Congreso de Municipalidades y a la Revista dela Universidad.
Entre 1950 y 1955, Trenti Rocamora fue Director delMuseo Histórico Nacional, y en 1955, aún durante el
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
62
gobierno peronista, se decide la intervención a la Biblio-teca Nacional.
Trenti, que es el designado para ese cargo, mantenien-do el anterior, facilita la situación de Gustavo MartínezZuviría, director hasta ese momento, quien además vivíaen el Museo, permitiéndole permanecer en un cargo acce-sorio para que no resultase traumático su alejamiento. Enese tiempo, casi todos los directores, e incluso ministrosdel Poder Ejecutivo, vivían en sus lugares de trabajo. Eseera el caso de Martínez Zuviría. Desde tiempo atrás, Trentihabía conocido a un empleado de la Biblioteca llamadoManuel Selva, quien manejaba en las sombras la revistaLa Literatura Argentina que, según Trenti, era la mejorrevista de crítica literaria. Al quedar de este modo al frentede la Biblioteca Nacional, Trenti tiene la oportunidad dedesignar a Selva vicedirector de esa Institución.
De sus escritos sobre temas biográficos, TrentiRocamora tiene una “opera prima” que ha sido reeditada,lo cual, dados el tema y los escasos años del autor almomento de publicarla, es todo un hallazgo. Así aparecióen 1944 Las convicciones religiosas de los próceres ar-gentinos. Casi de inmediato El teatro en la América Colo-nial, que mereció el Premio de la Academia Nacional de laHistoria. Es interesante el Estudio e índice de la colecciónLa Cultura Argentina 1915/1925, en colaboración con elacadémico Néstor Auza. A esto le siguen Indice General yEstudio de la Revista Martín Fierro 1924/1927, La culturaen Buenos Aires hasta 1810, Promoción y defensa del tea-tro nacional y otras que destacan su condición de investi-gador. Esa condición está plasmada en su actividad pre-sente. Cuando se le pregunta sobre nuevos trabajos históri-cos, dice interesarse más por recopilaciones, confeccionar
QUÉ HACER CON MI LIBRO
63
índices y continuar los estudios bibliográficos, a los que hadedicado medio siglo.
Hace tiempo que dejó sus cátedras de Historia del Arte,dedicadas a la historia del teatro. Igualmente recuerda laépoca en que fue el primer profesor del ISER, todas cáte-dras ganadas por concurso de oposición.
Entre sus proyectos para el futuro está continuar conlas publicaciones de Folio menor, una suerte de folletoartesanal dedicado a un personaje o a un hecho de la litera-tura o de la historia; seguir con la publicación del Boletínde SEBA, y publicar el índice de la revista Lyra y de larevista Estudios, para lo cual ya ha completado una delica-da compilación. En la revista Lyra fue colaborador, y allíconoció a Castiñeira de Dios, que era el secretario de Re-dacción, otro hombre que influyó en su futuro. El directorde Lyra era Francesco de Negrini.
Advierte que tiene como proyecto elaborar un índice delas cartas de lectores del diario La Nación, ciñéndose a aque-llas que tengan contenido cultural, en razón del patrimoniointelectual que encierran, y que deben recuperarse, ya quede lo contrario quedarían sepultadas. Nos dice con énfasisque la “indización es una herramienta privilegiada que se lepuede brindar al estudioso y además es para el país la posi-bilidad de exhibir la cantera de contribuciones efectuadas alas ciencias y a las humanidades. La mayor revista argenti-na, Caras y Caretas, de la que todos hablan y pocos cono-cen, carece de índice para su consulta. El país le debe y sedebe un relevamiento apropiado”.
Pone un particular interés en realizar un Foro de laPropiedad Intelectual.
La ley de propiedad intelectual ha llevado el derechodel autor a 70 años. De ese modo siempre hay que recu-
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
64
rrir a los derechohabientes, con las dificultades que elloimplica. La primera dificultad es que el autor, las más delas veces, no hace testamento y así queda indefinido eldestino de sus obras que se perpetúan en poder de here-deros, los cuales al paso de los años van aumentando.Nos da el caso de Conrado Nalé Roxlo, que tuvo doshijas. Una se radicó en Holanda y no regresó más. Algoparecido ocurrió con Julián Cáceres Freyre. No se publi-có nada, porque hizo testamento pero no incluyó los de-rechos de autor. Solamente dejó su biblioteca a la Uni-versidad Austral. Otro caso es el de La divisa punzó, dePaul Groussac, que como sus herederos son rosistas nun-ca permitieron la reedición. Tal vez las presiones deArgentores y Sadaic, que son los más beneficiados porlas recaudaciones, impulsan estas reformas que perjudi-can la cultura en casos como los expuestos.
También está trabajando sobre la publicación de cartasy escritos inéditos de Cortazar y de Borges.
Destaca la labor de la Editorial Dunken, que ha presta-do un gran servicio a la comunidad y ha elaborado elíndice de las obras completas de Sarmiento con un prólogodel propio Trenti Rocamora.
El último cargo público que tuvo, fue como Subsecre-tario de Cultura de la Nación, en 1973. En una carta envia-da por el padre Benítez a Perón y que fuera publicada porMarta Cichero en un libro titulado Cartas peligrosas, elsacerdote le pide a Perón que no le dé ningún cargo aTrenti Rocamora. Benítez nunca se llevó bien con Trenti,“posiblemente porque él sabía que yo lo conocía muy bien”.“La cuestión es que Perón me llamó y terminé en Culturacerca de un gran hombre como fue Taiana”.
“Esa era una vieja picardía que tenía Perón, y que lautilizaba en algunas ocasiones. Designaba a gente que ca-
QUÉ HACER CON MI LIBRO
65
reciera de padrinos, para poder reemplazarlos sin tener quedar ninguna explicación. Seguramente que esto Benítez nolo había aprendido”.
También recuerda su paso por el Fondo de las Artes,como Interventor. Al hacerse cargo, solicitó la renunciadel directorio. “Unos la presentaron y otros intentaron ne-gociarla. Pero entre todos recuerda a uno que renunciódedicándome los peores epítetos, pero a ése lo llamé y lofelicité por su valentía. Era Cacho Carcavallo, hijo delcélebre hombre de teatro Pascual Carcavallo”.
Desfilan por su memoria las reuniones asiduas conOliverio Girondo, donde se fue vinculando con la mayoríade los grandes autores argentinos. Ese contacto se lo debea Eleonora Cometta Manzoni, hermana de Aída, autora dellibro El indio en la poesía americana, que la ha hechofamosa y elogiada por toda la prensa de América.
La charla con Trenti Rocamora puede no terminar nun-ca, pero es indispensable para tener una visión profunda yamena de la situación cultural en la Argentina. A pesar decontar con un ejemplar de un trabajo suyo, Qué hacer conmi libro, de lectura inexcusable para quien vaya a editarpor vez primera, me regala uno de la edición n° 11 deDunken, que lleva una tirada de 20.000 ejemplares.
Cuando me disponía a retirarme, me hizo saber laexcelente impresión que le causó Jorge Labraña, quienofició de fotógrafo, al saber que era poseedor de variosnúmeros de La Literatura Argentina. “Tan sólo un hom-bre muy cultivado puede atesorar una revista tan especia-lizada”, afirmó.
Nos despedimos con la promesa de un rápido encuen-tro, para poder disfrutar de otro momento tan grato.
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA
66
Osvaldo H. Dondo. Sentido ético y estético elevado
Al mencionar José Luis Trenti Rocamora al poetaOsvaldo Horacio Dondo, sentí una gran emoción, porquelo conocí desde mi adolescencia, y hoy mantengo una en-trañable amistad con todos sus hijos.
Falleció muy joven en el año 1962, y aún recuerdo susúltimos días, después del criminal infarto que le anunciabaque se le iba la vida, cómo al darse cuenta él mismo con-fortó a su mujer María Ester y a sus hijos, con una entere-za y una fe envidiables. Dondo poseía una inteligenciasuperior y un candor admirable.
En algunos aspectos era un niño, pero como alguiendijo del pintor catalán Joan Miró, era un niño de cinco milaños por sus cualidades intelectuales, su capacidad y per-cepción de las cosas, que unidas a un sentido ético y estéti-co elevado, lo hacían un hombre íntegro y al mismo tiem-po adelantado a su época. Falleció el 4 de noviembre de1962, una semana antes de cumplir su promesa de llevar-me a conocer al poeta Jacobo Fijman, en el lugar donde sehabía refugiado para escapar a la locura del mundo. Dondolo apreciaba y lo acompañó mientras pudo.
Este recuerdo de Trenti me permite evocarlo, con todala emoción que el transcurso de los años no ha podidodisipar.
CAPÍTULOS TEMPORALES
En Cuarta Edición1) EMILIO FRUGONI: La errata2) LUIS ALBERTO MUSSO AMBROSI: Congojas de la errataEn Quinta Edición
JOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA: El negro de la bibliotecaEn Sexta Edición
LILY SOSA DE NEWTON: Las primeras exposiciones del librofemenino latinoamericano (1931 y 1945)
En Séptima EdiciónJOSÉLUISTRENTIROCAMORA:Laprimeraferiadel libroargentino(1943)
En Octava EdiciónLUIS R. LACUEVA: Primeras librerías al aire libre
En Novena EdiciónJOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA: El genial invento de la exposiciónpoética de Pedro-Juan Vignale y César Tiempo
En Décima EdiciónJOSÉ LUIS TRENTI ROCAMORA: Cuando Mariano Moreno publicóen Internet
En 11ª EdiciónMARÍA TERESA POCHAT: Españoles republicanos en el mundodel libro argentino.
En 12ª EdiciónDIEGON.GONZÁLEZ:Libricidasybibliomaníacos.Menosprecioy culto del libro.
En 13ª EdiciónANTONIO SEMPERE:El libro, viajeroconstanteentredosmundos.
En 14ª EdiciónLUIS RICARDO FURLAN: Mundo de papel y tinta. (Poemas).
QUÉ HACER CON MI LIBRO
69
ÍNDICE
PÁG.
Al autor, lector de este libro ............................................. 7
He escrito un libro y, ahora, ¿qué hago? ........................ 11
¿He escrito un libro, o un block? .................................... 23
Y ahora resulta que estoy en mesa de saldos .................. 41
CAPÍTULO TEMPORAL:
JUAN CARLOS CARDINALI:Historias y letras con fe.Entrevista con José Luis Trenti Rocamora .................. 57
Algunos libros de José Luis Trenti RocamoraEl repertorio de la dramática colonial hispano americana. (Edicióndel autor).El teatro en la América colonial. (Editorial Huarpes).Estudio e índice de la colección "La Cultura Argentina". 1915-1925.(En colaboración con Néstor Tomás Auza. Editorial SEBA).Indice general y estudio de la revista "Martín Fierro". 1924-1927.(Editorial SEBA).La cultura en Buenos Aires hasta 1810. (Universidad de Buenos Aires).Las convicciones religiosas de los próceres argentinos. (Editorial Huarpes).Promoción y defensa del teatro nacional. (Editorial del Carro de Tespis).Repertorio de crónicas anteriores a 1810 sobre los países que integra-ban el antiguo territorio del virreinato del Río de la Plata. (Universidadde Buenos Aires).Estudio e índice del “Boletín” de la Academia Porteña del Lunfardo.(Academia Porteña del Lunfardo).
Obras y Colecciones dirigidas con prólogos y notasBoletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos. 10 tomos.Documentos para la Historia del Libertador General San Martín. To-mos I al VIII. (Instituto Nacional Sanmartiniano).Catálogo del Museo Histórico Nacional, y Catálogo de documentos delMuseo Histórico Nacional. 6 tomos.Colecciones: Argentores - Nuestro Teatro - Selección Teatral - TeatroBreve - 247 pequeños tomos. (Ediciones del Carro de Tespis).Selección dramática de Cristóbal de Aguilar, autor de la Córdobacolonial. (Instituto Nacional de Estudios de Teatro).-Viajeros por América. 2 tomos. (Editorial Huarpes).
Fue director del Museo Histórico Nacional, de la Biblioteca Nacional, delInstituto Nacional Sanmartiniano, de la Comisión Nacional de Museos,del Fondo Nacional de las Artes. Secretario de Cultura de la Nación. Pro-fesor de Historia del Teatro Argentino en el Conservatorio Nacional deMúsica y Arte Escénico (Dirección de Antonio Cunill Cabanellas) y en elInstituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, (Dirección de JoséRamón Mayo).Actualmente es director de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos.
Se terminó de imprimir en Impresiones DunkenAyacucho 357 (C1025AAG) Buenos Aires
Telefax: 4954-7700 / 4954-7300E-mail: [email protected]
www.dunken.com.arAbril de 2003