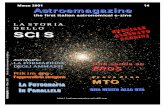Proyecto - Revista de Relaciones Laborales.proyectosocial.unizar.es/n14/ProyectoSocialN14.pdf ·...
Transcript of Proyecto - Revista de Relaciones Laborales.proyectosocial.unizar.es/n14/ProyectoSocialN14.pdf ·...

P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
P r o y e c t oSocial
Facultad de ciencias sociales
y Humanas de teruel
universidad de ZaragoZa
año 14.º - n.º 14
P r o y e c t oSocial

PROYECTO SOCIAL

Proyecto Social: Revista de Relaciones Laborales
© 2009 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza).
Reservados todos los derechos.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans-ferencia de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Envíese cualquier correspondencia (incluyendo artículos para publicación) a:
Revista Proyecto Social Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza Ciudad escolar, s/n 44003 Teruel, España Tel. (+34) 978618100, exts. 863075, 861144 FAX (+34) 978618103, email: [email protected] http://proyectosocial.unizar.es
Diseño portada: Ángel Gonzalo Bendicho
Maquetación: Laura Hernández Moreno (alumna de la titulación de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas). Coordinación de la maquetación: Silvia M.ª Hernández Muñoz (profesora).
Agradecimiento a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo por su patrocinio en la maquetación del número 14 de la Revista.
Bases de datos que disponen de la revista PROYECTO SOCIAL Nº 14:
– Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)
– ROBLE (http://roble.unizar.es/)
– Red de Bibliotecas Universitarias, REBIUN (España) (http://rebiun.crue.org/)
ISSN: 1989-6301

PROYECTO SOCIAL
Revista de Relaciones Laborales Publicación anual de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Teruel 2009
N.º 14

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTORA D.ª Ana Felicitas Gargallo Castel - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza)
SECRETARIA D.ª María Carmen Aguilar Martín - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza)
CONSEJO DE REDACCIÓN D.ª María Carmen Aguilar Martín - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª María Luisa Esteban Salvador - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D. Pablo García Ruiz - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª Ana Felicitas Gargallo Castel - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D. Ángel Gonzalo Bendicho - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D. Amador Marín Villalba - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª Pilar Martín Hernández - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D. Francisco Javier Pérez Sanz - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª Alexia Sanz Hernández - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª María Ángeles Soriano Paola - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza) D.ª María Villagrasa Rozas - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza)
COMITÉ CIENTÍFICO Dra. D.ª Sonia Agut Nieto - Facultat de Ciències Humanes i Socials (Universitat Jaume I) Dr. D. Vicente Condor López - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Antonio Embid Irujo - Facultad de Derecho (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Eloy Fernández Clemente - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Juan García Blasco - Facultad de Derecho (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Gabriel García Cantero - Facultad de Derecho (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Emilio Huerta Arribas - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Pública de Navarra) Dra. D.ª Pilar Olave Rubio - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Luis Antonio Sáez Pérez - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Zaragoza) Dr. D. Vicente Salas Fumas - Facultad de Ciencias, Económicas y Empresariales (Universidad de Zaragoza)Dr. D. Antonio Lucas Marín - Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid)


ÍNDICE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DEL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓNSara Alcázar Ortiz, Camino Ortiz de Solórzano Aurusa y Ángel Luis de Val Tena ...................................................................................................... 7
ANAPORKDSS: A DECISION SUPPORT SYSTEM TO EVALUATE PIG PRODUCTION ECONOMICSXavier Ezcurra-Ciaurriz y Lluis M. Plà-Aragonès ......................................................... 23
CRISIS ECONÓMICA Y TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ALGUNOSASPECTOS DE SU DIMENSIÓN COLECTIVAJuan García Blasco ............................................................................................................ 45
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍASOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES CULTURA Y CLIMA EN LA ORGANIZACIÓNÁngel Olaz, Pilar Ortiz y María Isabel Sánchez-Mora ................................................ 63
DÍPTICO VI JORNADAS SOBRE RELACIONES LABORALES.................................... 83
LA FLEXIBILIDAD INTERNACarlos L. Alfonso Mellado ............................................................................................. 85
CONTRATO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDAJosé Ignacio García Ninet ................................................................................................ 129

7
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DEL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN1
Sara Alcázar Ortiz
Universidad de ZaragoZa
Camino Ortiz de Solórzano Aurusa
Universidad rey JUan Carlos
Ángel Luis de Val Tena
Universidad de ZaragoZa
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto “Derecho del Trabajo y Crisis Económica: del diálogo social a las intervenciones normativas”. Referencia DER2010-16914 del Ministerio de Ciencia e Innovación. También forma parte del las líneas de investigación del Grupo de Investigación Consolidado del Gobierno de Aragón S07 Derecho del Trabajo. Universidad de Zaragoza y del Grupo de Investigación S04 PRIVADMON-ARA.

8
RESUMEN
La prestación de servicios de aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a objetivos generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad, constituye una de las relaciones laborales especiales previstas en el Estatuto de los Trabajadores. La regulación de esta relación laboral especial se efectúa a través del RD 1382/1985 de 1 de agosto. De la definición de alto directivo que ofrece dicha regulación se deduce que el concepto puede delimitarse a partir de tres criterios: funcional, objetivo y jerárquico. El régimen jurídico de esta relación laboral especial tiene como fundamento la relación de mutua confianza que debe existir entre las partes del contrato y que se deriva de la singular posición del directivo en la estruc-tura empresarial. Consecuencia de lo anterior, el sistema de fuentes reguladoras de esta relación laboral especial se caracteriza por la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes así como por la supletoriedad de la legislación civil y mercantil, frente a la normativa laboral común. El Decreto regulador dedica al régimen extintivo del contrato de trabajo una atención especial. Pese a la genérica remisión a las causas y procedimien-tos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, se produce una profunda alteración del régimen extintivo común, al admitirse la terminación del contrato por desistimiento del empresario, en detrimento de la tutela de la estabilidad en el empleo de estos trabajadores. Particular relevancia adquieren en este ámbito los pactos indemnizatorios –cláusulas de blindaje– que las partes pueden prever, especialmente, para los supuestos de desistimiento del empresario.
PALABRAS CLAVE
Alto directivo, relación laboral especial, contrato de trabajo, extinción del contrato, pactos indemnizatorios.
ABSTRACT
The provision of services by those employees who exercise powers inherent to the legal ownership of the company and related to its general objectives with autonomy and full responsibility, is one of the special employment relationships contained in the Statute of Workers. The regulation of this special employment relationship is esta-blished in the Royal Decree 1382/1985 of 1 August. The definition of senior manager provided by this Royal Decree is based on three criteria: functional, objective and hierarchical. The legal status of this special employment relationship relies on the

9
mutual trust that must exist between the parties to the contract, which comes from the unique position of the manager in the corporate structure. As a result of the above, the system of regulatory sources of this special employment relationship is characterized by the primacy of the autonomy of the parties and by the supplemental application of civil and commercial law instead of labor law. The Decree provides special attention to the legal extinction of the contract. Despite its generic reference to the causes and procedures established in the Statute of Workers, there is a profound alteration of the common regime, because it allows the withdrawal of the employer as a cause of ter-mination of the contract, detrimental of the protection of job security of these workers. Acquire particular relevance in this field, pacts-protection clauses which parties to the contract might set, especially for cases of withdrawal of the employer.
KEY WORDS
Senior manager, special employment relationship, employment contract, termina-tion of contract, indemnification agreements.
SUMARIO
I. EL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN: MARCO NORMATIVO Y DELIMITACIÓN CONCEP-
TUAL. II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE TRABAJO. III. LA EXTINCIÓN DEL CON-
TRATO DE ALTA DIRECCIÓN.
I. EL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN: MARCO NORMATIVO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
A) La normativa reguladora
El artículo 2.1.a) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Traba-jadores –en adelante, LET– incluyó entre las relaciones laborales de carácter especial “la del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c)” de la propia norma; precepto este último que excluye del ámbito laboral “la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”.

10
La sujeción del personal de alta dirección a un contrato de trabajo especial quedó condicionada –al igual que las restantes relaciones laborales especia-les– al posterior desarrollo reglamentario de su régimen jurídico por parte del Gobierno, en el plazo de dieciocho meses (disp. adic. segunda, LET –1980–), con la sola obligación de respetar “los derechos básicos reconocidos en la Constitución” (art. 2.2 LET). Superado el plazo habilitado sin que el Gobierno cum-pliera aquel mandato legal, la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, estableció de nuevo “un plazo máximo de doce meses” (disp. adic. primera) para que el Gobierno regulara el régimen jurídico de las relaciones laborales especiales. Aprovechan-do esta oportunidad, y al límite de su vencimiento, se dictó el RD 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del perso-nal de alta dirección –en adelante, DPAD–. Desde la entrada en vigor de esta norma reglamentaria, el día primero de enero de 1986, se incluye el trabajo de alta dirección en el ámbito laboral, aunque sea como relación laboral especial.
El régimen jurídico que establece el DPAD tuvo en cuenta el fundamento de la relación entre el alto directivo y la empresa: la recíproca confianza que debe existir entre las partes contratantes, derivada de la singular posición del directivo, pues ejercita muy amplios poderes y facultades que corresponden –en princi-pio– al empresario. De ahí que se optara por proporcionar un amplio margen al pacto entre las partes, como elemento de configuración del contenido de la misma, correspondiendo a la norma fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato, profundizando en cuestiones menos susceptibles de acuerdo entre partes, como, por ejemplo, las relativas a las causas y efectos de extinción del contrato.
Sin duda, lo más destacable es el sistema de fuentes creado en la propia norma reglamentaria, claramente opuesto al establecido en el artículo 3 de la LET. Y es que la voluntad de las partes se sitúa en el primer nivel de aplicación, sólo limitada por las reglas imperativas contenidas en la norma reguladora y por las remisiones expresas a la legislación laboral común, así como a las demás reglas de derecho necesario que incluyan en su ámbito de aplicación a la generalidad de los trabajadores (art. 3.1 y 2 DPAD); y en lo no regulado según los criterios expuestos, se estará a lo dispuesto en la legislación civil y mercantil y a sus principios generales (art. 3.3 DPAD), de manera que las normas laborales comunes, incluida la LET, sólo se aplican cuando exista reenvío expreso desde el Decreto regulador y cuando así lo señale el contrato especial de trabajo.
El tenor literal de los preceptos legales reseñados no ha sido modificado, reflejando, por tanto, idéntica previsión el vigente texto refundido de la Ley del

11
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD-Leg. 1/1995, de 24 de marzo. Asimismo, el articulado del DPAD permanece inalterado desde su aprobación, con la sola derogación del artículo 15.1 por la disposición adicional segunda de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, al que dio nueva redacción, en el sentido que más adelante expondremos.
B) La noción de alto directivo: criterios delimitadores
Se considera personal de alta dirección a “aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitados por los criterios e instrucciones directamente emanados de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectiva-mente ocupe aquella titularidad” (artículo 1.2).
Del contenido de esta norma especial se deduce que no todo directivo de una empresa debe ser incluido en la categoría especial de personal alto directivo. Y ello porque para ostentar esa condición no es suficiente con ocupar cargos de mando ni tener la facultad de impartir órdenes en el ámbito de actuación de la empresa, sino que además han de concu-rrir, por imperativo legal, tres criterios o exigencias [SSTS de 24 de enero de 1990 (RJ 1990, 205) y de 17 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 1231)]: a) que el interesado ejercite poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, lo cual implica, fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en nombre de la empresa y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de obligar a ésta frente a terceros; b) que esos poderes afecten a “objetivos generales de la compañía”, no pudien-do ser calificados como tales los que se refieran a facetas o sectores parciales de la actividad de ésta; y, c) que el ejercicio de esos poderes se efectúe “con autonomía y plena responsabilidad”, con la sola limitación de los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona física o jurídica que represente la titularidad de la empresa.
Desde la necesidad de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, los Tribunales han impulsa-do una nueva lectura del supuesto de hecho normativo, flexibi-lizando y ajustando el concepto de alto directivo a fin de enca- jarlo en la compleja estructura de la empresa moderna. No ha hecho falta forzar el tenor literal de la norma, ya que ésta emplea términos genéricos al describir el ámbito de aplicación de los poderes del alto directivo. El criterio “fun-cional”, relativo al ejercicio de facultades inherentes a la titularidad, sigue haciendo referencia a la participación en la toma de decisiones fundamentales sobre la

12
gestión de la actividad empresarial, poniéndose el acento en la intensidad del poder y valorando poco la existencia de un apoderamiento formal en favor del empleado directivo, pues lo sustancial es la extensión de las facultades recono-cidas, aunque sea tácitamente, así como su efectivo y real ejercicio [STS de 18 de marzo de 1991 (RJ 1991, 1870)].
El segundo requisito exigido es que los poderes afecten a los objetivos generales de la empresa. Este criterio “objetivo” es el que ha sufrido un giro interpretativo de mayor dimensión. En principio, se sostuvo que las facultades encomendadas debían regir la totalidad de las áreas del negocio [STS de 2 de enero de 1991 (RJ 1991, 43)], tanto en el aspecto funcional como territorial, por lo que si los poderes estaban atribuidos sobre una determinada parcela de la actividad empresarial se negaba el carácter de alto cargo. El cambio ha consistido en ampliar la categoría a quienes limitando sus funciones de recto-ría superior a ámbitos o zonas concretas, implican y comprometen en su área de influencia los objetivos generales de la empresa [STS de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 233)]. Es frecuente la distribución del ejercicio de las funcio-nes entre un grupo reducido de personas para que, coordinadas y sin some-timiento a órganos intermedios, orienten y dirijan la marcha de la empresa, responsabilizándose cada una de ellas, no obstante, de un sector, de acuerdo con su especialización. Bien puede hablarse, pues, de una redefinición por las nuevas estructuras organizativas del management del concepto de personal de alta dirección, a partir de la extensión de la noción de top management a todo trabajador directivo que en el ejercicio de sus facultades actúe poderes superio-res de gestión y administración, aun circunscritos a un ámbito funcional o a una zona geográfica, siempre que en estos ámbitos se decidan aspectos relevantes para los objetivos generales. Por supuesto, con mayor motivo, seguirán siendo altos directivos todos los que, acreditando los demás requisitos, desarrollen facultades directivas sobre toda la empresa, sin limitaciones funcionales o territoriales.
Por último, otra de las notas identificadoras del personal de alta dirección es la autonomía de criterio y, por extensión, la plena responsabilidad. Aparentemente, la posición autónoma se contradice con la sumisión a los criterios e instrucciones impartidos por quien es el titular de la empresa; sin embargo, no es así porque no se trata de órdenes precisas que le priven formal o materialmente de un amplio margen de decisión [STS de 26 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8603)]. La referencia textual es la sumisión a criterios e instrucciones, no a órdenes como los trabajadores comunes, para facilitar de esa manera el control a posteriori, tras el desempeño de la tarea directiva, del cumplimiento de unos objetivos planificados inicialmente. De esta circunstancia se deduce la necesa-ria complementariedad del criterio “jerárquico” para comprobar la pertenencia

13
al colectivo de altos directivos: la autonomía del alto directivo en el ejercicio legítimo de los poderes inherentes a la titularidad conectados con los objeti-vos generales, sólo puede quedar limitada por las instrucciones de quien es el titular: en una palabra, el empresario. No son altos directivos quienes reciben tales instrucciones de órganos directivos delegados de aquél que ostenta la titularidad [STS de 12 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 6998)]. La posible estructura jerárquica de mando con varios altos directivos viene condicionada a que cada uno actúe poderes inherentes a la titularidad en un ámbito determina-do, donde se comprometan los objetivos generales, siempre que la dependencia jerárquica de éstos sea del titular -sumisión directa- y no de otro alto directivo interpuesto [STS de 27 de julio de 1990 (RJ 1990, 6488)].
No obstante, el alto directivo, para serlo efectivamente, precisa reunir los men-cionados requisitos típicos relativos al ejercicio de sus funciones sobre toda la empresa o en importantes y extensas áreas de organización y de dirección. Tan sólo así podrá ser calificado como trabajador, presumiéndose el contrato espe-cial cuando concurran los presupuestos del artículo 8.1 de la LET y la presta-ción de servicios se corresponda con la definida en el artículo 1.2 del DPAD. Afirmar, por tanto, que el alto directivo es un trabajador no es consecuencia de una inclusión legal constitutiva, porque la ley sólo declara unos factores que se integran en la estructura del contrato de trabajo modalizando la configuración de algunas de las notas: voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución; notas –en fin– que califican toda prestación de servicios laborales, ya sean comunes o especiales [SSTS de 30 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6433), de 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4849) y de 11 de diciembre de 1990 (RJ 1990, 9767); también, STS (Civil) de 26 de abril de 2002 (RJ 2002, 4161)]. La más relativizada en sus perfiles comunes es la dependencia, si bien es posible deducirla, atenuada, del sometimiento jerárquico a las instrucciones del titular, aunque, por otra parte, el empleado de alta dirección goce de autonomía de criterio y de un control no inmediato de su actividad. Pero ello no significa la ausencia de subordinación en su actividad laboral, sino más bien supone su debilitamiento.
II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE TRABAJO
A) Forma y contenido del contrato
El contrato especial de trabajo del alto directivo, en principio, debe formali- zarse por escrito, en ejemplar duplicado. No obstante, la ausencia de forma escrita no impide la existencia de un contrato de alta dirección, dada la remi-sión a la presunción de laboralidad contenida en el artículo 8.1 del Estatuto de

14
los Trabajadores. Por ello, se entiende que quien presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, a cambio de una re-tribución, es parte de un contrato especial de alta dirección, siempre y cuando tal prestación profesional de servicios consista en ejercitar poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de quien ostente la titularidad de la empresa.
La ausencia de forma escrita no acarrea ni la nulidad del contrato, ni su conside-
ración como un contrato de trabajo común y, lo cierto es que, aunque la forma escrita es siempre muy recomendable para los contratantes, se admite el contrato de alta dirección celebrado verbalmente, e incluso por hechos concluyentes, dado el juego de la presunción que se acaba de exponer. En concreto, el Real Decreto 1382/1985, que regula esta relación laboral especial, exige expresamente que el contrato se celebre por escrito en los supuestos de promoción interna de un trabajador común al ejercicio de labores de alta direc-ción en la misma empresa.
El Real Decreto regulador concreta, a modo de contenido mínimo, los aspectos que necesariamente deben constar en el contrato. Se trata, básicamente, de identificar las partes y el objeto del contrato y de establecer la retribución del trabajador y la duración del contrato. Además, deberán constar en el contrato las demás cláu-sulas que se exijan en el propio Real Decreto, lo que ocurre, por ejemplo, en re-lación con el tiempo de trabajo (jornada, horario, fiestas, permisos, vacaciones).
B) Duración del contrato
Las partes del contrato de trabajo especial de alta dirección son libres para establecer su duración temporal o indefinida. Esto quiere decir que, a dife-rencia de lo que ocurre en la legislación laboral común donde la contratación temporal es siempre causal, es posible celebrar un contrato de trabajo sin condicionar su duración a ningún requisito distinto a la propia voluntad de las partes. Por tanto, las partes del contrato pueden decidir libremente establecer la duración indefinida o temporal del contrato. En defecto de pacto expreso al respecto, se presume que el contrato es por tiempo indefinido. En caso de que las partes decidieran acogerse a alguna de las modalidades de contratos temporales previstas en la normativa laboral común, dicha opción no supo-ne, salvo que así se pacte expresamente, la aplicación del régimen jurídico correspondiente a dicha modalidad contractual, pudiendo las partes establecer de común acuerdo el régimen aplicable en cada caso.

15
C) Periodo de prueba
En el ámbito del trabajo de alta dirección se contempla la posibilidad de establecer un periodo de prueba en el contrato. En estos casos, dadas las peculiaridades del trabajo del alto directivo y la naturaleza de las funciones que se le encomiendan, a la función principal del periodo de prueba se añade la comprobación de las cualidades personales del trabajador para el ejercicio de las labores directivas.
La duración máxima que se permite para el periodo de prueba es de nueve meses, con lo que se supera la duración fijada con carácter general en el Dere-cho laboral común (artículo 14.1 LET). Durante este tiempo las partes –parti-cularmente el empresario– pueden desistir del contrato sin necesidad de suje-tarse a las formalidades previstas con carácter general para el desistimiento en el ámbito de esta relación laboral especial: es decir, sin necesidad de preaviso y sin que la extinción del contrato origine derecho a indemnización alguna, salvo que así se hubiera pactado expresamente al establecerse el periodo de prueba.
D) Retribución
La retribución del alto directivo será la pactada en el propio contrato de trabajo. Las partes deben fijar en el contrato el salario a percibir, así como su composición, gozando de total libertad para establecer su cuantía y los elementos que la integran, al margen de las previsiones de la legislación laboral ordinaria. No obstante lo anterior, la retribución en especie del trabajador alto directivo, en ningún caso podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, dada la nueva redacción del segundo párrafo del artículo 26.1 LET, incorporada por la Ley 35/2010, de 18 de septiembre.
Además, debe tenerse en cuenta que rigen en este ámbito las garantías de protección del salario previstas en el Estatuto de los Trabajadores a que se refiere expresamente el Real Decreto regulador, tales como la inembargabi-lidad del salario, los privilegios salariales, la protección del FOGASA y las reglas sobre liquidación y pago del salario.
E) Tiempo de trabajo
La determinación y ordenación del tiempo de trabajo queda en manos de la autonomía de la voluntad de las partes. Esto supone que en lo que se refiere a materias tales como la jornada, el horario, las fiestas, los permisos y las vaca-ciones, deberá estarse a lo pactado en el contrato. Ahora bien, no es posible establecer cláusulas que configuren una prestación de servicios del trabajador

16
que exceda notoriamente el tiempo de trabajo usual en el ámbito profesio-nal correspondiente. Para ello habrá que estar a las condiciones del personal de alta dirección de empresas afines, ubicadas en la misma zona de influen-cia. Por lo demás, las propias características del trabajo del alto directivo y la necesaria flexibilidad en la organización y distribución del tiempo de presta-ción de servicios se trasladarán, a menudo, al contrato de trabajo mediante el establecimiento de fórmulas genéricas que permitan adaptar en horario y la jornada del alto directivo a las necesidades puntuales de la empresa.
F) Plena dedicación y pactos de no competencia y permanencia en la empresa
A diferencia de lo que acontece en el ámbito de la regulación laboral común, la plena dedicación del trabajador se impone como regla general en el trabajo de alta dirección. No obstante, no existe una prohibición absoluta del pluriem-pleo, puesto que es posible la autorización del empresario en este sentido, así como el pacto entre las partes que excluya la plena dedicación del alto direc- tivo. En cualquier caso, dicho pacto deberá establecerse por escrito.
La libertad profesional del alto directivo puede verse afectada por los pactos de permanencia en la empresa y de no concurrencia. Ambos se encuentran regulados en el Real Decreto 1382/1985 en términos bastante similares a los previstos en la normativa laboral común. Las mayores diferencias afectan al pacto de permanencia la empresa, que en el ámbito del trabajo directivo no exige forma escrita ni tiene una duración máxima prevista. En lo que afecta al pacto de no concurrencia, su celebración se somete –de la misma mane-ra que ocurre en la regulación laboral común– a tres requisitos imperativos: 1) la existencia de un efectivo interés industrial o comercial del empresario; 2) la satisfacción al trabajador de una compensación económica adecuada y 3) la duración no superior a dos años.
G) Suspensión del contrato
El contrato de trabajo de alta dirección podrá suspenderse por las mismas causas y con los mismos efectos previstos en el artículo 45 LET; a tales causas habrá que añadir la prevista en el artículo 65 de la Ley Concursal. El resto de las causas de suspensión del contrato previstas en la normativa laboral común (artículos 47, 48 y 48 bis LET) sólo serán aplicables si las partes así lo deciden expresamente.

17
H) Faltas y sanciones En lo relativo al régimen sancionador, el trabajador alto directivo no se ve
afectado por el régimen de faltas y sanciones vigente en la empresa, sien-do necesario pactar específicamente un régimen sancionador para estos trabajadores; en otro caso, el despido quedaría como única sanción posible, lógicamente, frente a los incumplimientos más graves. Destaca, en este ám-bito, la amplitud del plazo de prescripción de las faltas de los trabajadores: doce meses desde que se cometió la infracción o desde el momento en que el empresario tuvo conocimiento de su comisión.
I) Derechos colectivos
Los trabajadores altos directivos están excluidos de los mecanismos de repre-sentación unitaria de los trabajadores en la empresa –delegados de personal y comité de empresa–, sin perjuicio de otras formas de representación. Ello supone, en la práctica, la habitual exclusión de estos trabajadores del ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Por lo demás, los derechos colectivos que reconoce la Constitución, sin perjuicio de la necesaria adecuación de su ejercicio a la propia naturaleza de esta relación laboral de carácter especial, tarea que se revela de especial dificultad en relación con la posible utilización de las medidas de conflicto colectivo.
III. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN
El DPAD dedica al régimen extintivo del contrato de trabajo una atención espe-cial, reflejándose el fundamento de la relación en la regulación de algunos supuestos. Se parte de la alteración en profundidad del régimen extintivo común, a pesar de la remisión genérica a las causas y procedimientos previstos en la LET, salvando las especialidades consignadas que afectan tanto a la extinción por voluntad del empre-sario como por voluntad del alto directivo (art. 12). Como consecuencia de lo ante-rior, se encuentra también la debilitada garantía de permanencia en la empresa, al ser menos intensa la tutela de la estabilidad en el empleo frente al desistimiento o al despido decididos por el empresario. En esta ocasión, la autonomía de la voluntad resulta relevante en el momento de regular algunos aspectos sustantivos, siendo el principal la fijación de los pactos indemnizatorios.

18
A) Por voluntad del trabajador
En primer lugar, el DPAD detalla la extinción del contrato por voluntad del trabajador de alta dirección, que se puede fundar en algunas causas enunciadas por la norma (art. 10.3) o responder a una libre opción, resultando irrelevantes los motivos, si existieran (art. 10.1).
El supuesto de dimisión ad nutum es un derecho potestativo del trabajador que puede ejercitar en cualquier momento, siendo suficiente una manifestación inequívoca de esa voluntad; una vez realizada esa manifestación, el alto directivo queda vinculado por la misma sin posibilidad de revocar su decisión.
Del deber de buena fe se desprende la obligación de preavisar, con el fin de
amortiguar los efectos perjudiciales para la empresa, si bien su incumplimiento sólo genera el derecho a reclamar una indemnización por el importe de los sa-larios correspondientes al tiempo de preaviso incumplido (art. 10.2). La exten-sión de este periodo es, como mínimo, de tres meses, llegando el tope de seis meses cuando se prevea por escrito en los contratos indefinidos o de duración superior a cinco años. Por ello, también en los contratos de duración determi-nada es posible la extinción sin causa por parte del trabajador. El único límite es la celebración de un pacto de permanencia, dado que habrá que respetarlo o, a cambio, indemnizar los daños y perjuicios ocasionados (art. 8.2 DPAD).
Otra posibilidad extintiva a favor del trabajador de alta dirección es la resolución del contrato ante un incumplimiento del empresario tipifi-cado entre los enunciados en el artículo 10.3 del DPAD –modificación de condiciones de trabajo (en este sentido, es interesante la STSJ de Cataluña de 14 de mayo de 2009, [AS 2009, 2158]), retraso continua-do o falta de pago del salario, o cualquier otro incumplimiento grave–, disponiendo del derecho a percibir las indemnizaciones pactadas o, en su defecto, las reglamentarias, esto es, la equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades; se exceptúa de este derecho la extinción por incumplimiento originado por causa de fuerza mayor.
La especialidad respecto del precepto paralelo de la legislación laboral común es la virtualidad extintiva directa de la voluntad del alto directivo, que no requiere intervención judicial, salvo para revisar la decisión a instancia del empresario o del propio trabajador para hacer efectiva la correspondiente indemnización.
Junto a estos incumplimientos graves del empresario, se incluye otra causa muy distinta, si bien conectada también con la base fiduciaria del contrato: el

19
cambio de titularidad en la empresa que conlleve, alternativamente, una reno-vación de los órganos de administración y gobierno de la sociedad o un cambio de orientación en la actividad principal; sobre este particular se pronuncia la STSJ de Andalucía/Sevilla de 3 de enero de 2008 (AS 2009, 1079). Igual que sucede con las causas anteriores, se tiene derecho a la indemnización pactada o, si no, a la reglamentaria.
B) Por voluntad del empresario
En segundo término, el DPAD regula las particularidades relati-vas a la extinción del contrato por voluntad del empresario. De una lado, posibilita la terminación del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario (art. 11.1), rompiendo así con un principio consolidado en el ordenamiento laboral, cual es el de estabilidad en el empleo, reflejado en la exigencia de causalidad en el despido. Esta constituye la prin-cipal peculiaridad del régimen jurídico del contrato especial de alta dirección, derivando su reconocimiento de la recíproca confianza y, en última instancia, del principio constitucional de libertad de empresa, dado que no cabe ignorar que el empresario deja en manos de estos altos empleados la dirección de su empresa y, por tanto, su patrimonio.
Lo característico del desistimiento es que es un acto unilateral de extinción ex nunc, formal y preavisado, pero no causal. La causa, si existe, resulta irrelevante, aunque se alegue, menos cuando se expongan motivos disciplinarios o escon-da un móvil discriminatorio; de ser así, se calificará de despido, en el primer caso, o acarreará la nulidad de la decisión, en el segundo. Con la comunicación del desistimiento nace el derecho a la indemnización pactada –blindaje– o la establecida en el Decreto –la equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades–, ya que la manifestación de voluntad en ese sentido es irrevocable. Únicamente se podrá interponer reclamación judicial ante las discrepancias sobre el importe de la indemniza-ción, cuando los motivos del desistimiento se entiendan discriminatorios o se esté ante un despido disciplinario, con la particularidad de que la nulidad no es sinónimo de readmisión obligatoria.
De otra parte, el despido disciplinario del trabajador directivo debe estar fundado en cualquier incumplimiento grave y culpable, siendo su forma y califi-cación idénticas a las del despido disciplinario común, en virtud de la remisión al artículo 55 de la LET (art. 11.2). Las formalidades se limitan a la comunicación escrita de la causa y de la fecha de extinción del contrato, correspondiendo al Juez valorar la gravedad y culpabilidad de la conducta imputada. Algunas de las causas serán coincidentes con las listadas en el artículo 54.2 de la LET, al

20
que no reenvía el Decreto, si bien la valoración tendrá distinto alcance al tener que acomodar las partes el ejercicio de sus derechos y obligaciones al deber reforzado de buena fe. Asimismo, la voluntad de los contratantes puede especi-ficar en el contrato causas típicas que verdaderamente sean graves y culpables.
Es importante destacar la equiparación en sus efectos del despido improce-dente y del despido nulo, correspondiendo al empresario y al alto directivo convenir acerca de la readmisión o el abono de las indemnizaciones previstas, abonándose éstas en caso de desacuerdo (art. 11.3). La opción reglamentaria por la equiparación se justifica en la dificultad de articular un mecanismo de readmisión obligatoria cuando la base fiduciaria se ha quebrado.
Finalmente, cabe señalar que no son debidos salarios de tramitación, ni es posible ejecutar provisionalmente la sentencia ex artículo 295 de la LPL, plan-teándose alternativamente la solicitud de anticipos reintegrables (art. 298 LPL) en coherencia con la estricta dimensión económica de la ulterior ejecución definitiva. Al igual que en los supuestos anteriores, el pacto indemnizatorio específico para cuando el despido sea calificado improcedente o nulo tendrá plenos efectos; de no existir, rige el sistema indemnizatorio articulado por el Decreto.
C) Otras causas (remisión al Estatuto de los Trabajadores)
Señalados los supuestos de extinción regulados detalladamente en el DPAD, queda completar el modelo con la remisión a las demás causas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y a sus procedimientos (art. 12). Sin embargo, se debe advertir que la remisión en bloque a otras causas de extinción comunes no está exenta de problemas, dado que necesariamente se tendrá que conside-rar la naturaleza de la relación especial antes de aplicar las normas comunes.
Teniendo en cuenta las circunstancias extintivas enumeradas en el artículo 49.1
de la LET y acomodándolas con las previsiones del DPAD, se pueden señalar, sintéticamente, las siguientes causas extintivas del contrato de alta dirección:
– Voluntad concurrente de las partes: mutuo acuerdo, término final y condición resolutoria (artículo 49.1. a., b. y c. de la LET).
– Voluntad unilateral del empresario, fundada en un incumplimiento del alto directivo (artículo 49.1.k. LET, sólo aplicable en la forma y con los efectos del artículo 55 LET, según el artículo 11.2 DPAD, simple desistimiento empresarial (artículo 11.1 DPAD), extinción por causas objetivas (artículo 49.1.1 LET), y despidos colectivos basados en cau-sas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor (artículo 49.1.h., e., i. LET).

21
– Voluntad unilateral del trabajador alto directivos, bien por dimisión con preaviso (artículo 10.1 DPAD), bien por resolución causal del trabaja-dor previo incumplimiento del empresario (artículo 10.3 DPAD).
– Acontecimientos externos a la voluntad de las partes que por impera-tivo legal son causas de extinción: muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta y jubilación del trabajador (artículo 49.1.e. y f. LET) y muerte, jubilación, incapacidad del empresario o extinción de su personalidad jurídica (artículo 49.1.g. LET).
D) La extinción del contrato de alta dirección en el concurso
En cuanto a la extinción del contrato durante la tramitación del concurso, a tenor del artículo 65 de la LC, la administración concursal, por iniciativa propia o a instancia del deudor, puede suspender o extinguir los contratos con el personal de alta dirección. Así, en caso de concurso, encontramos un nuevo supuesto que posibilita la extinción del contrato por voluntad del alto directivo, que se produce cuando la administración concursal decida la suspensión del contrato y el personal de alta dirección podrá extinguir el mismo, manteniendo el derecho a la indemnización (artículo 65.2 de la LC).
Se debe tener en cuenta, no obstante, que la normativa concursal no establece,
respecto de los trabajadores altos directivos, un sistema extintivo cerrado y excluyente del previsto en el DPAD, por lo que resulta precisa la coordinación de dicho régimen general con el previsto en el artículo 65 de la LC. Así, en el concurso no se produce excepción alguna o se deja sin efecto el régimen general de extinción de la relación laboral especial de alta dirección, por lo tanto el contrato se podrá extinguir por voluntad del alto directivo (artículo 10 del DPAD), por voluntad del empresario (artículo 11 del DPAD) o, a salvo de las especialidades establecidas en los artículos señalados, por cualquier otra causa de extinción prevista en la LET.
Con respecto a la potestad judicial de moderar la indemnización pactada y aplazar su pago, el artículo 65.3 de la LC establece que “el Juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colec-tivo”. Estamos, pues, ante una competencia exclusiva del Juez del concurso, el cual va a actuar a instancias de la administración concursal, y que se va a extender únicamente a los casos de extinción del contrato mientras se tramite el concurso.

22
Por último, en virtud del artículo 65.4 de la LC, el Juez del concurso, a instan-cias de la administración concursal, va a poder decidir que el pago del crédito que corresponda a la indemnización “se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación” y el ámbito de aplicación de esta medida alcanzará, tanto a la indemnización fijada en el pacto contractual o la reglamentaria de aplicación supletoria, como a la moderada por el Juez del concurso.
REFERENCIAS
DE VAL TENA, A. L. (2002). El trabajo de alta dirección. Caracteres y régimen jurídico. Madrid: Civitas.
DE VAL TENA, A. L. (2010). Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros y Administradores, personal de alta dirección y empleados directivos, 2ª ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.
MARTÍNEZ MORENO, C. (1994) La relación de trabajo especial de alta dirección. Madrid: Consejo Económico y Social.
MARTÍNEZ MORENO, C. (1995). La extinción del contrato de alta dirección. Valencia: Tirant lo Blanch.
SALA FRANCO, T. (1990). La relación laboral de los altos cargos directivos de las empresas. Bilbao: DEUSTO.
RESEÑA DE JURISPRUDENCIA
– STS de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 233). ALTOS CARGOS: requisitos generales; extinción del contrato por desistimiento empresarial: indemnización; pacto.
– STS de 15 de marzo de 1990 (RJ 1990, 2084). ALTOS CARGOS: legislación aplicable; derechos de representación: alcance; despido improcedente: indemnización; salarios de tramitación: denegación.
– STS de 17 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 1231). Calificación de la relación laboral especial de alta dirección.
–STS de 24 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1446). ALTA DIRECCIÓN: indemnización por extinción del contrato por voluntad del directivo: nulidad del pacto que establece la indemnización en cuantía neta.
– STS de 9 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 372). ALTA DIRECCIÓN: extinción del contrato por desistimiento del empresario: indemnización por falta de preaviso.
Enviado 25/10/2010 Aceptado 15/12/2010

23
ANAPORKDSS: A DECISION SUPPORT SYSTEM TO EVALUATE PIG PRODUCTION ECONOMICS
Xavier Ezcurra-Ciaurriz
University of LLeida1
Lluís M. Plà-Aragonès
University of LLeida
ABSTRACT
A decision support system to evaluate pig production economics (AnaPorkDSS) based on a spreadsheet model has been developed to estimate net present value and costs associated with the pig production activity under Spanish conditions. This ar-ticle describes the model structure, input data requirements, and summarizes basic reports generated by the model. The model is capable of estimating net present value for a farrowing-to-finish farm producing pigs that are sold to the slaughterhouse. In-comes from sales are estimated for both fattened pigs and culled sows and boars. The
1 department of mathematics. University of LLeida LLeida, 73 JaUme ii, 25001 LLeida. spain.
Tel.: +34 973703316; Fax: +34 973702716.

24
AnaPorkDSS is written as a multipage spreadsheet model and is operated on a PC in a windows environment. Different macros are included in the model which assure the consistency of input parameters and the management of menus. The analysis of the starting up of the activity is used to illustrate the usefulness of the AnaPorkDSS.
KEYWORDS
Decision Support System, Pig Production, Net present value estimation, Pig production
SUMMARY
I. INTRODUCTION. II. DESCRIPTION OF DIFFERENT FARROWING -TO- FINISH FARM
SYSTEMS. III. MODEL STRUCTURE AND FORMAT. IV. A CASE STUDY. V. CONCLUSIONS.
I. INTRODUCTION
During past decades the Spanish census of pigs has been increased little by little whilst in other European countries has stabilized and even decreased. The importance of pig production for the Spanish economy is reflected by recent agricultural statistics for Spain’s swine industry. In 2003, the sector contributed 10.4% of the Final Agri-cultural Product2 and accounted for 30% of the total economic value of the country’s livestock production3 . Pork is the main meat consumed in Spain (66.1 kg/person/year); 55% of total meat consumption. Moreover, after Germany, Spain is the second largest pig producer in the European Union.
Traditional pig production in Spain was based on small familiar sow farrowing - to finish farms, but this is undergoing a rapid change. For instance, vertical integration of production and processing companies, contract production of piglets and fatte-ning pigs, and associations of growers purchasing inputs and selling pigs are a few examples of that. Thus, pig production in Spain tends to be divided in three different stages according to the final product of each one and activities involved. The first re-lates to farms producing piglets, the second those producing feeder pigs and the third those producing fattened pigs. This specialisation gives additional efficiency gains as Rowland et al. (1998) pointed out and it is becoming widely extended within the
2 http://www.mapya.es/app/SCP/indicadores/indicadores.aspx?lng=es
3 http://www.mapya.es/ministerio/pags/hechoscifras/espanol/pdf/10.pdf

25
Spanish pig industry. In this context, existing or future farrowing –to– finish farms have to decide whether adopting new technology or entering into production contracts or cooperatives is or not convenient, i.e., profitable for their own interest. A final de-cision should be based on sound economic analyses.
On the other hand, the existence of an official record keeping system (the BD-porcÒ, 2000), which registers the main controllable variables on a farm, is available to detect main inputs and best outcomes registered by farm basis in Spain. Other pu-blic data sources on produce prices and concentrates costs are included in the model. Furthermore, reliable scenarios based on past data are build and used in a extended economic analysis. This information is important for a decision maker or swine spe-cialist involved in the setting up of a new farrowing –to– finish farm.
A decision support system to evaluate farrowing –to– finish production economics is presented in this paper. The methodological framework chosen to assess economic farm efficiency was by spreadsheet simulation. Therefore the development of a simu-lation model allowing to measure and determine economic analyses of farrowing –to–finish farms is presented. Spreadsheets were the computer tool selected to develop the simulation model given the environment where the DSS is intended to be applied and expected background of potential users. The work also includes a discussion about the availability of information required for solving the model and examines a few practical considerations for applying these results. The description of classical ope-ration in sow farms is presented in section 2. This is followed by the formulation and implementation of the models and their different parts and an illustrative example of use, in sections 3 and 4 respectively. Conclusions are derived in section 5.
II. DESCRIPTION OF DIFFERENT FARROWING –TO– FINISH FARM SYSTEMS
Nowadays, individual pig farms are split into different systems depending on the input and output. Elementary division of pig production is in three stages where the first one is related to farms producing piglets, the second one producing feeder pigs and the third one producing fattened pigs (see Figure 1). Farms from these stages can be observed separately or combined with other farms belonging the same, upper or lower stages.

26
Figure 1. Representation of a three-site pig production system
Finishig
Nursery
Piglet production
The piglet production system results in a specialization of the swine production industry characterized by a herd of sows in a continuous process of reproduction. The commercial product are the piglets, which after weaning are sold or transferred to rea-ring-fattening farms. This specialisation gives additional efficiency gains as Rowland et al. (1998) pointed out and it is widely extended within the modern Spanish swine industry.
An example of this specialisation is observed in confinement facilities of sow farms which consist of a service facility, a gestation facility and a farrowing facility with multiple farrowing rooms. All these facilities may be in one or in several buildings. The service facility houses breeding sows, gilts (young sows) and boars. Different ma-nagement strategies in reproduction can be implemented, for instance, group weaning of all litters from a farrowing room, i.e. a batch, is practised to synchronise breeding and farrowing. During the reproductive cycle sows are culled for different reasons and replaced by new gilts. Replacement strategies may prescribe culled sows can remain on the farm until they are sent to the slaughterhouse or replaced immediately (usually after some farm specific delay). Replacement gilts and sows are generally kept in the service facility to be inseminated. They are moved from service to gestation facility when pregnancy is confirmed, if not, they remain to be reinseminated. Gilts and sows in the gestation facility are moved into the farrowing room approximately one week before parturition. To synchronise the breeding and farrowing of a group of sows, all litters from a farrowing room are weaned simultaneously and sent to the nursery or sold. After weaning the sows are sent back to the service facility. The farrowing room is cleaned, sterilised and closed for a drying period. After the drying period, the room is ready to receive the next batch of sows.
The operation of a sow farm is the more complex activity in pig production and the flow of pigs through rearing and fattening stages depends on that. Furthermore, tech-nical and economic impact on facilities is different depending on the way production

27
is organized. Although there are many computerized tools to capture data, record and process data in information at farm level, few systems are developed giving insight into the economic analysis of the activity. When starting up the activity or introducing management changes, farmers need information about the expected profit of each alternative. Thus, the analysis and comparison of different strategies in the long term is of great value for strategic decision-making.
III. MODEL STRUCTURE AND FORMAT
The AnaPorkDSS is written as a multipage spreadsheet model in MSExcel for Windows (© Microsoft). The model is contained in one file and is distributed over ten spreadsheet pages labelled according its content. The model structure is divided in four main parts or sections as described below: Input data, Results over five years, Economical results and Production cost estimation. This structure is controlled by ma-cros just to make easier the use and structuring the access to all spreadsheet avoiding internal complexity.
The commercial add-in Crystal Ball 4 was used in the simulation study, basically in the sensitivity analysis of several parameters in different.
3.1. Input data required by the model
Simple menus are used (see Assistant of Users in Figure 1) to guide users in the introduction of input data. When input data is lacking the model cannot work properly because a zero value is assumed by default. The main menu is organized as a table of contents giving access to all sheets in the model. The main menu of input data inclu-des four submenus corresponding to different pages of the spreadsheet that are:
”Page “Introduction Technical Information (I) ־
”Page “Introduction Technical Information (II) ־
”Page “Introduction Economics Information ־
”Page “User Level ־
3.1.1. Introduction Technical Information (I)
Information entered in this section represents the basic input data describing hou-sing facilities needed to host the whole activity process (Figure 2). It is assumed batch
4 http://www.decioneering.com/

28
management of sows in cycles of one or more weeks introduced as parameter. Room needs for sows in the service, gestation and lactation sections as well as number of batches are derived. Drying period in days per facility and number of boar crates have to be specified.
Figure 2. Page: Introduction Technical Information (I)
3.1.2. Introduction of Technical Information (II)
Data to be entered here includes basically five general sections (see Figure 3). The first one devoted to the herd size, number of sows and boars and also annual replace-ment rate. The second one is related to different intervals conforming the reproductive cycle of sows. The third one is used for parameters controlling the growth of piglets and potential pig meat production of the farm. Weights at the end of each growing sta-ge, the daily weight gain and mortality have to be introduced here. The fourth section concerns weights of animals sold to the slaughterhouse: fattened pigs and sows and boars culled. In the last section, several indexes affecting productivity can be fixed: litter size, fertility and percent of piglets fattened (commercial products are piglets or fattened pigs in a proportion given by this rate).

29
Figure 3. Page: Introduction Technical Information (II)
3.1.3. Introduction of Economics Information
This page includes economics information required for economics calculation re-lated to the farming activity. Parameters are organised in five tables (Figure 4) all of them with five columns corresponding to each of the five years the model simulates

30
the pig production. These tables contain respectively sold prices for different elements contributing to incomes, concentrate prices to calculate feed cost, estimation of vete-rinary expenses per sow and piglets, taxes rates under Spanish Finances Ministry and official loan rates.
Figure 4. Page: Introduction of Economics Informat

31
3.1.4. Outcomes under different levels of access
This page filters the access to different outcomes of the model (Figure 5). This implementation intends to make easier the inspection of different outcomes. On the other hand, users can select outcomes according their corresponding background or personal interests. Therefore, results can be accessed by groups represented by levels in the menu going from one up to six, from the simplest to the more complex results. Results available at each level are presented in several spreadsheets and discussed below in next section.
Figure 5. Different Levels of access to outcomes
3.2. Economic results and information
Once all parameters are set and after selecting the level of access, several results are available. All results are available selecting the sixth level shown in Figure 5. The-se are calculated assuming five years of operation in a three-site farm producing, rea-ring and fattening piglets. Outcomes for each year are stored in corresponding pages and they represent intermediate results from which other economic results and rates are obtained. Derived results are linked and organised in different pages, ten in total:
”Page “Economic Analysis ־
”Page “Cost analysis of Pig production ־
Pages “Estimation of operational results during five years” (five pages) ־

32
”Page “Accounting reports ־
”Page “Gain and losses ־
”Page “Cash Flow: Estimation of Financial resources ־
3.2.1. Economic Analysis
The AnaPorkDSS allow the user to perform an economic analysis. The economic criterion considered for performing the investment analysis is the Net Present Value criterion (NPV). NPV is defined as a sum of present values of future cash flows during part of the lifespan of the project exploitation (1).
∑ = +=
n
k kK
iCF
NPV0 )1(
(1)
where:
CFk it is the net cash flow for the kth year of the investment project
i the discount rate
n time horizon of the investment project
The use of AnaPorkDSS is based on a time horizon of five years, the firsts of the project lifespan which are used to calculate the NPV.
Additional criteria common in economic analysis are calculated as for example the leverage point and Internal return rate among other indexes are calculated.
3.2.2. Pig production cost analysis
Individual pig producers have few capacity to modify the marked trend concer-ning expected incomes, thus the control of production cost offer them a major source of improvement for their own economical results. For such purpose was built this page useful to display and analyse different sources of cost in pig production.
3.2.3. Estimation of operational results during five years
The model represents the operation of a farm during five years from the beginning of the activity. One page is devoted for each year and they are linked conveniently in the way that results of a year affect the following ones. These pages include the estimation of incomes and expenses from input parameters. When considering the

33
initial settlement of the activity, the first two years of production are affected by a progressive starting up till the plain capacity operation.
3.2.4. Accounting reports
The outcomes of the activity for the five years are presented here organized de-pending on the Spanish accounting system taking into account the different chapters and concepts involved.
3.2.5. Gain and losses
This section includes the summary of gain and losses expected from the first five years of the activity.
3.2.6. Cash Flow: Estimation of Financial resources
This section includes the financial budget expected from the first five years of the activity. The sheet allows the user to consider different financial sources and combi-nations of own or external financial resources.
Figure 6. Page: Cash Flow

34
IV. A CASE STUDY
4.1. Basic parameters
The AnaPorkDSS is applied to analyze the response variables that are affecting the future operation of a farrow –to– finish farm (technical and economic). Depending on the control of the farmer over the variables included in the model these are classified in controllable –decision variables–, and uncontrollable.
Most farms can be characterized a small business firms that have to act as price takers. An individual farmer has few possibilities of influencing his environment, ma-king it more important to anticipate changes in the environment of the farm correctly and in time. This makes information about external conditions important for strategic planning.
Distinct aspects of the relevant farm environment are related with uncontrollable variables:
1. The economic environment:
a. Sale price of the pigs
b. Feed cost
2. Monetary environment:
a. Cost of capital
b. Discount rate
3. Legislative environment:
a. Taxes
There are the variables that we can be controlled inside of the operation:
1. Economic variables:
a. Level of indebtedness
2. Technical variables:
a. Prolificity
b. Mortality
c. Number of sows
In Table 1 all the analyzed variables are presented. They are classified in economic and technical parameters. These variables are selected because they represent major factors affecting environment and economic performance of the farm. Under decision

35
maker point of view inputs are either controllable (e.g. number of sows) or uncontro-llable (e.g. taxes). As output variable was selected the NPV.
Biological parameters used in the analysis of sows boars and piglets come from the BD-porc data bank which is an official databank supported by the Spanish Minis-try of Agriculture. This data source was considered suitable for the scope of the study. These data reflected the pig operation under Spanish conditions that is different from other countries as it is remarked by several authors (e.g. Chavez and Babot, 2001 ).
5 Table 1. Variables analyzed
6
The Sale price of pigs is the average price extracted from annual series for piglets and feeder pigs from the auction market of Mercolleida and available at the Catalan Department of Agriculture (Generalitat of Catalonia: accessed http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR). In the model, only direct taxes (Taxes) are considered. This means that taxes are derived from the benefits generated by the economic activity.
The Level of indebtedness7 is the degree of indebtedness of the farm and stays constant during the period of analysis. It depends on the own resources of the farmer.
The variable Cost of capital shown in Table 1, is the cost of repayment of other people’s resources that uses the farm (as much of the indebtedness to length as short term). The evolution of the average price from annual series of Madrid Interbanking Offered Rate (Mibor: accessed http://www.bde.es) + 0.5% is used to fix its value8 .
5 The Catalan Department of Agriculture.
6 It is the expected productivity.
7 We have to consider that: Long term debt =amount/liabilities.
8 The period (1995-2005) in Spain is characterized by the indebtedness in the majority of the cases to a variable type of interest. The preferential reference is the Mibor or Euribor (Euro Interbank Offered

36
The average price from annual series of the feed cost (http://epp.eurostat.ec.europa.eu and http://www20.gencat.cat/docs/DAR/Documentsaccessed the 5/04/2007) is classified by type of animal as it can be seen in the previous table.
Within the economic domain, it is well known the difficulty and the importance of the determination of Discount rate to be applied in an investment. In fact, the necessity to determine a reliable discount rate by the analyst of the investment constitutes one of the weaknesses of NPV. The Mibor by 3 months (average price from annual series) was selected because it is an indicator commonly used in many financial operations (Discount rate= Mibor + 0.5%).
As stated, the output is summarised through the NPV of the cash flow over the first five years.
In Table 2, inputs for the basic situation are presented. Available data run from year 1995 to year 20059 . The values in the basic situation are values standard (not extreme values of the series of data or assumed). It is considered as basic a series of five consecutive years for the Sale price, Feed cost, Cost of capital and Discount rate. When the analysis considers the Taxes and the Level of indebtedness, the values are taken constant in the basic situation during the all five years of the analysis. The taxes changes are not frequent and the level of indebtedness is a strategic decision. The technical parameters are constant because they change slowly. In addition they determine the structure of the sow farm, and if we change them sharply it would be another sow farm.
Rate). increased in a percentage. The percentage varies depending on the client, year in individual or orga-nization. To simplify we have generalized it to a 0.5%. In addition, we have chosen by the Mibor to 3 months, being one more a more dynamic reference, and very used. As the Euribor did not exist during all the period of analysis, we have used the Mibor that yes has existed all the period. In addition, the difference between the value of the Euribor and the Mibor is despicable with the object of calculation.
9 The series of data ranges from years 1995 to 2005. We have made annual averages for the diffe-rent calculations.

37
Table 2. Values of the variables in the basic situation.
4.2. Scenario Analysis
In Table 3 the two scenarios generated are presented. The scenarios generated are the better and the worse.
Table 3. Values of the variables in the better and worse scenario.

38
The better scenario have been generated with the values of all most favourable variables and the worse scenario was generated with the values of all the most unfa-vourable variables.
In order to generate the better and worse scenarios, five consecutive years with low or high values from the series of data have been selected to build the corresponding series of values by scenario (Sale price, Feed cost, Cost of capital and Discount rate).
In the Taxes, Level of indebtedness and technical variables the better and worse values are constant during the five years. The better and the worse values are good or bad values reasonable that can take the variables on the basis of the series of date or the experience. In this study a better value in the Level of indebtedness is a low value (30%) and a worse value is a high value (70%). As observed in Table 3, a better value in the Number of sows is a high value (265) and a low value is worse (215).
As observed in Table 4, a positive NPV is obtained for any scenario. Then, the activity is always viable. In addition, it is observed the great variability of the NPV based on scenarios. So depending on the parameters used varies greatly NPV, regar-dless the viability of the operation.
Table 4. NPV in the worst scenario (values of all the most unfavourable variables), basic (values conside-red like basic) and in the best (values of all the most favourable variables).
4.3. Sensitivity Analysis
A sensitivity analysis was carried out to analyze the impact of various input values on the net present value (NPV) and production of the farm under study. Only one variable is modified at a time, while for the other variables the basic, better or worse values are used. Results of the sensitivity analysis are presented in Table 5.
In Table 5 it can be seen that the NPV is much more sensitive to changes in the different variables in the worse situation. Likewise there is a greater sensitivity of the NPV compared with variations of the variables in the basic situation that in the best situation.
As shown in Table 5 the variables that have a high impact in NPV are:
1. Sale price of the pigs: given the main source of income depends on this variable. The economic environment:
2. Feed cost (Pigs): given the main production cost is related with animal feeding.

39
3. Litter size per sow: when prolificity increases the productivity in creases as well, generating more sales and income.
4. Mortality rate of Piglets: it affects reducing litter size, then it reduces productivity, production, and incomes. The rest of techni- cal variables have a very small impact in the production.
5. Number of sows: when herd size varies the production does the same in the same sense, e.g. generating more sales and income when increasing.
These variables as shown in Table 5 have an impact much more than proportional. For example, an increment of 1% of Sale price of the pigs supposes an increase of 5% of the NPV in the basic situation. Therefore, they are variable to control, because small fluctuations generate great variations in the NPV. The NPV is not elastic to variations of the other variables.
Table 5. Results of the sensitivity analysis in the NPV and the production of variations of 1% in the varia-bles in the better, basic, and worse situation.
Table 6 contents values of the different parameters that cause a NPV=0. The Sale price of the pigs has a value that question the economic viability of the operation (0.77-0.86-1.00 €/kg) that can fall into the range of values that have been taken as basic for that variable (0.83-1.09 €/kg).
Feed cost (Feeder pigs and Pigs) may affect the viability of the operation because the value that question the economic viability of the operation (0.26 €/kg for Feeder pigs and 0.22 €/kg for Pigs in the worse situation) is not in the range of values consi-dered as basic (0.19-0.21 €/kg for Feeder pigs and pigs), but it is near in the worse si-tuation. A scenario where the combination of drought and the utilization of cereals for the production of bio fuels, provokes an important increment in feed cost (increases near the 100%). Some producers have pointed this possibility this year (2008), and in this case, they arrive at the levels that conditioned the viability of the sow farm. This

40
fact would introduce to new exogenous variable in the model that should be an object of study because our series of data finalizes year 2005.
The rest of values of variables that may affect the viability of the operation are very unlikely, and consequently they are theoretical, but not feasible values in normal conditions. This would only be possible if diseases leading an increase of mortality rates of the animals (including the sows) in a very important form.
Table 6. Value of the parameters that cause a NPV = 0 (in the better, basic and worse situation), basic values and possibility that occur.
4.4. Stochastic Simulation
In order to make the analysis with Cristall Ball; all distribution of variables are considered as normal (normal distribution). The expectation is the value considered in the basic situation (determined in section 4.1). The standard deviation, the minimum and maximum, is the value of the standard deviation, minimum and maximum of the series of data. In the case of the Taxes, Level of indebtedness and Number of sows we have not a series of data. Then we have selected of average the basic value, an stan-dard deviation of 10% and the minimum and maximum are the values that we have determined in Table 3 as better or worse (e.g. in the Number of sows the minimum is the worst, but in the Taxes the minimum is the better).
The variables more positively (influences positive) and negatively correlated (in-fluences negative) with the NPV are shown in Figure 7. It emphasizes that the result is consistent with the variables are more influencing to the NPV determined in section 4.3 (Sale price pigs, % Mortality Piglets and Prolific ness/sow/parturition). It is only possible to emphasize that in this analysis of with an elevated negative correlation appears Cost of capital but in the sensitivity analysis it did not appear.

41
The consistency of results is logical, since in section 4.3 the variables selected with a more sensible NPV, were highly correlated with the NPV. At heart, there are two approaches different from the same idea.
Figure 7. Analysis with Cristall Ball: more correlated variables with the NPV.
Observing the percentiles since there is more of a 90% of possibilities that NPV is
positive, and by as much the operation it is viable.
Table 7. Value of NPV with an analysis with Cristall Ball.

42
Table 7 shows the NPV average and maximum similar to NPV in the basic and best scenario that it is obtained in the previous section (see Table 4) analysis with Cristall Ball can be performed. On the other hand, the NPV minimum (comparable to the NPV in the worst scenario of the previous section) is quite lower. This negative value of the minimum NPV did not happen in the case of the sensitivity analysis. This is because when defining the variables in this simulation extreme values like the lowest and highest of the data series have been used. There are extreme values (more extreme than the low and high value of the Table 3, because in Table 3 annual avera-ges are used) that generate scenarios more extreme than in section 4.2. For example, in the variable of Sale price of the pigs we have a minimum value of the historical series of 0.54 €/kg that has been used of minimum value of the variable, but when generating the pessimistic scenario we used values of five years consecutive that in no case (as it is possible to be seen in Table 3) are so low. Therefore, the analysis with Cristall Ball operates with more extreme values (than they are not possible to be given habitually consecutively in the years), generating more variability.
Finally, in this analysis with Cristall Ball, the results are calculated using the values of the basic, worse and better situation (the three scenarios generated) as well as the expectation. Other parameters (the distribution, the standard deviation, the minimum and the maximum) are kept since it has been described before in this section. The results show that the mean of the NPV of the three scenarios are statistically different, confirming the validity and the impact of the scenario. For the same level of confi-dence, the variability of the NPV in the better situation is higher that in the basic and worse situation. This high variability is generated because in this scenario the farm has a big total production (great prolificity, high number of sows and low mortality) and therefore the variations in the sales prices affect more to the NPV, and generates more variability. In consequence, it is necessary to emphasize the strong impact of the scenario to perform the economic analysis of the sow farm.
V. CONCLUSIONS
Modern pig production is a multiphase operation: piglet production, rearing pigs and fattening pigs. Different facilities can be involved and final product for each pha-se may vary from firm to firm according to internal organization. Practical tools for analyzing different alternatives are needed. Different outputs have to be obtained for different purposes when starting the activity. All aspects of planned activity have to be analyzed. These are financial analysis, cost production, technical rates, economic analysis, accounting analysis, etc. Spreadsheet models are usually deterministic what is an inconvenient, but the use of simulation add-ins can improve the sort of analyses

43
that can be performed. The use of this software is advantageous since it is available for any user.
This model will help us to the decision making on the creation of a new operation, the decision of a new investment or the extension of the operation. The model will ob-tain the NPV of that decision, but since it has been explained previously, it will show one detailed to economic and financial information based on our level (see Section 3) and necessities to us.
The AnaPorkDSS was written in MS Excel for Windows. The model was desig-ned as a DSS tool to be used in analyzing complex pig production systems. Although it was initially developed to analyze pig farms systems found in Spain and using na-tional accounting system, the model can be easily adapted to handle situations in other production regions where pig production is important.
The model as used in the previous sections to analyze a particular case is useful. The analysis of this particular case, based on relevant variables, and starting off of a basic situation, has become from the analysis of sensitivity and the scenarios.
The results of this analysis have determined as the variables (controllable variables and uncontrollable variables) affect to the viability of our operation, analyzed through the NPV. We have been able determined quantitatively as they affect the Prolificity, the Number of sows, and the %Mortality Piglets to the NPV, within the controllable variables. These variables are determining, and therefore object to pursuit. Also we have quantified as three non controllable variables as they are Sale price and Feed cost Pigs can put in danger the viability of the operation, with the aggravating one of which we cannot control them (we are price accepting). Finally, we have determined the consistency of the operation in viability terms, with the peculiarity of the great variability of the NPV.
REFERENCES
ANDERSON, E.E., CHEN, Y.M. 1997. Microcomputer software evaluation: an econometric model. Decision Support Systems. 19, 75-92
BORGONOVO, E. AND PECCATI, L., Sensitivity analysis in investment project evaluation. Int. J. Production Eonomics 90 (2004) 17-25
BYERS, S.S., GROTH, J.C., RICHARDS, R.M., WILEY, M. K., 1997. Capital investment analysis for managers. Management decision. 35(3), 250-257.
CAMPBELL, H.F., BROWN, R.P.C., 2005. A multiple account framework for cost-benefit analysis. Evaluation and program planning. 28, 23-32.
CHAVEZ, E.R. AND BABOT, D., 2001. Evolución de la producción porcina en España en la última década (1990-99) y análisis comparativo dentro de Europa. Anaporc XXI (216): 52-69.
GASS, S.I., HIRSHFELD, D.S., WASIL, E.A., 2000. Model world: The spreadsheeting of OR/MS. Ma-nagement Science. 30, 72-91.

44
HALEY, G.T. AND GOLDBERG, S.M., Net Present Value Techniques and Their Effects on New Pro-duct Research. Industrial Marketing Management 24, 177-190 (1995)
JOVANOVIC, P., Application of sensitivity analysis in investment project evaluation under uncertainty and risk. International Journal of Project Management Vol. 17, No. 4, pp. 217-222, 1999
MCGILL, T.J., KLOBAS, J.E. 2005. The role of spreadsheet knowledge in user-developed application success. Decision Support Systems. 39, 355-369.
OLPHERT, C.W. WILSON, J.M. 2004. Validation of decision-aids spreadsheets: the influency of contin-gency factors. Journal of Operational Research Society. 55, 12-22.
Pérez Gorostegui, E.: Introducción a la Economía de Empresas. Centro de Estudios Ramón Are-ces (C.E.R.A.) Madrid, 2002
PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Prácticas de Administración de Empresas, Editorial Pirámide, Madrid, ed. revisada de 1998
PETRELL, R.J., ALIE, S.Y., 1996. Integrated cultivation of salmonids and seaweeds in open systems. Hydrobiologia. 326/327, 67-73.
SALASSI, M.E., CHAMPAGNE, L.P., 1998. A spreadsheet-based cost model for sugar cane harvesting systems. Computer and electronics in agriculture. 20, 215-227
TOGO, D.F. 2004. Risk analysis for accounting models: A spreadsheet simulation approach. Journal of accounting Education. 22, 153-163.
CURRICULUM VITAE
Xavier Ezcurra-Ciaurriz is an Associate Professor in the Department of Mathematics at the University of Lleida (UdL) and Economist of the town hall of Lleida. His research interests include operational research methods applied in agriculture and forest management. He is member of the “Col.legi d’Economistes de Catalunya” (the College of Economists of Catalonia).
Lluís M. Plà-Aragonès is an Associate Professor in the Department of Mathe-matics at the University of Lleida (UdL) and a Senior Researcher in the Animal Production Area at the UdL-IRTA Center. His research interests include ope-rational research methods applied in agriculture and forest management, with special reference to simulation, dynamic programming, plan-ning, Markov de-cision processes and production planning. He coordinates the EURO working group called Operational Re-search in Agriculture and Forest management. He is also a member of INFORMS and EURO.
Enviado 02/07/2010 Aceptado 23/08/2010

45
CRISIS ECONÓMICA Y TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ALGUNOS ASPECTOS DE SU DIMENSIÓN COLECTIVA
Juan García Blasco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de ZaragoZa1
“La laboralización como signo de progreso para la función pública y de mayor garantía de los derechos de quienes en ella tienen empleo, no significa sólo atribuir a éstos unos mayores medios e instrumentos de garantía jurídica de espaldas al interés público y a costa del servicio eficaz que espera el ciudadano. La compleja tarea de enriquecer el régimen estatutario funcionarial con me-dios de acción y con derechos ya reconocidos en el Derecho del Trabajo, no puede conducir a una Administración con sus potestades de organización hipotecadas o de límites borrosos, lenta en sus reacciones y dominada por intereses sectoriales”2.
1 Este trabajo se ha realizado en el seno del Proyecto “Derecho del Trabajo y Crisis Económica: del diálogo social a las intervenciones normativas de las Relaciones Laborales”. DER 2010-16914 del Ministerio de Ciencia e Innovación. También forma parte de las líneas de investigación del Grupo Consolidado de la DGA S07 Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
2 JUAN RIVERO LAMAS. El proceso de laboralización de la función pública: aspectos críticos y límites. Revista Aragonesa de Administración Pública. 1995.

46
SUMARIO
1. LA CONDICIÓN Y EL RÉGIMEN JURÍDICOS DEL TRABAJO EN LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS. 2. LA AUTONOMÍA COLECTIVA Y LA PARTICIPACIÓN COMO
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA CONTINUIDAD
DE UN RÉGIMEN JURÍDICO DIFERENCIADO. 3. LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS EN SU TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL RE-
CONOCIMIENTO LEGAL, QUE NO SU REGULACIÓN, DE LA HUELGA. 4. LA PERVIVEN-
CIA DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO EN
LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS CANALES DE ARTICULACIÓN LEGAL Y DEL RÉGIMEN
JURÍDICO APLICABLES. 5. TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y REPRESENTACIÓN
UNITARIA. 6. LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS COMO APOR-
TACIÓN MAS NOVEDOSA DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL TRABAJO PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA.
1. LA CONDICIÓN Y EL RÉGIMEN JURÍDICOS DEL TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cualquier acercamiento de una perspectiva jurídica al trabajo en la Administración pública requiere necesariamente situar esta cuestión en el escenario del empleo público y, en consecuencia, en la existencia de una dualidad de regímenes jurídicos de presta-ción de servicios en la Administración pública: la relación estatutaria de los funciona-rios y la relación laboral de quienes están vinculados a aquélla mediante un contrato de trabajo en los términos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (LET). Ambas categorías quedan englobadas en el concepto genérico de empleado público, que ad-quiere rango legal en el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y comprende a todo aquel que desempeña funciones retri-buidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales. En este contexto, como pone de manifiesto el propio EBEP, en su artículo 1, la norma preten-de establecer las bases del régimen funcionarial y determinar las normas aplicables al personal laboral del sector público, lo que provoca un complejo e interesante juego de interacciones entre el propio Estatuto Básico y la Legislación laboral.
Para la Administración pública, pues, se puede trabajar en régimen jurídico laboral o en régimen funcionarial o estatutario, lo que conduce a una clasificación legal del empleado público, según el artículo 8.2 del EBEP, en funcionarios de carrera, inte- rinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual, estando comprendido entre los primeros el personal estatutario de los servicios de

47
salud. Desde el punto de vista jurídico, la diferenciación trascendental entre el perso-nal funcionarial o estatutario y el laboral descansa en una triple dimensión.
La primera de ellas se refiere a la procedencia y el instrumento formal para cons-tituir la relación. De esta manera, la relación funcionarial o estatutaria, al igual que la laboral, toma su origen en la voluntad de una y otra parte. La diferenciación principal es que las voluntades concurrentes tienen lugar a través de un contrato de trabajo, de una relación laboral y por medio del doble mecanismo del nombramiento y toma de posesión para la relación funcionarial o estatutaria. La segunda se proyecta en los mecanismos a través de los cuales se regulan las condiciones de prestación de la acti-vidad, esto es, del trabajo en la Administración. El funcionario conforma su prestación con base en una fuerte presencia de la norma estatal, reduciéndose las posibilidades de la negociación colectiva y siendo inexistentes las de la contratación individual. Por el contrario, para el personal laboral el primer campo es más reducido y los segundos ofrecen mayores ámbitos de actuación. Por último, se observa una tendencia creciente de aproximación de los regímenes jurídicos del trabajo en la Administración entre el personal laboral y funcionario (fórmulas de selección del personal, vicisitudes admi-nistrativas, derechos colectivos preferentemente), que se confirma con una dimensión unificadora por parte de la propia Administración en su actuación, si bien permanecen claras diferenciaciones en la prestación de la actividad de unos y otros en condiciones típicas como son el tiempo de trabajo, las retribuciones, la movilidad interna o los derechos colectivos como la representación y la negociación colectiva.
Nunca hasta el momento de aprobación del EBEP se disponía en nuestro sistema de empleo público de un instrumento normativo que, de manera tendencialmente completa, regulara tanto las normas aplicables al personal funcionario, como las pecu-liaridades del personal laboral al servicio de la Administración. Ahora bien, la existen-cia de la regulación conjunta no supone la equiparación absoluta del régimen jurídico de prestación del servicio laboral y estatutario y, por consiguiente, del trabajo en o para la Administración pública. El EBEP reúne dos tipos de regulaciones en un sólo texto legal: por una parte, la legislación básica aplicable a la mayoría de los funcionarios públicos –todos, salvo los excluidos del ámbito de aplicación en su artículo 4– y, al mismo tiempo, respecto al personal laboral –que se rige por la legislación laboral y las demás normas convencionales aplicables (artículo 7 EBEP)–, regula determinados aspectos de la prestación laboral que le son peculiares en relación al resto de los trabajadores por cuenta ajena y que, en buena medida, son de común aplicación a los funciona-rios públicos. Parece que con ello se respeta la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha sido categórica al afirmar que la Constitución realiza una opción genérica a favor del régimen estatutario de los funcionarios públicos, sin que pueda establecerse una equiparación entre el régimen funcionarial y el laboral (por todas, la STC 99/87, de 11 de junio). De ahí que tanto el tribunal Constitucional, como la jurisprudencia, asuman el criterio de la diferenciación entre ambos colectivos por lo que no cabe una aplicación automática de la normativa laboral al ámbito de la función pública, ni la

48
sustitución del Estatuto del trabajador por cuenta ajena por el funcionarial, que supon-dría desnaturalizar y dejar sin contenido la relación laboral. Ahora bien, la diferen-ciación e incomunicabilidad originaria entre los regímenes jurídicos que conforman la relación funcionarial y la relación laboral –que, como hace notar la STS de 14 de junio de 1993 (RJA 1993/5641), se manifiesta tanto en la gestación de la normativa reguladora, como en el contenido de los derechos y deberes en la estructura salarial o en la diversa jurisdicción competente para conocer los conflictos individuales y colec-tivos– no impide que, mediante la negociación colectiva se puedan recoger de modo expreso para el personal laboral derechos o deberes de los funcionarios, siempre que ello se acompañe de una regulación minuciosa y detallada de los derechos y obliga-ciones de que se trate.
Por todo lo anterior, no resulta sencillo abordar de modo unitario el estudio no ya del régimen de prestación de servicios del empleado público en su globalidad y, por tanto, del trabajo en la Administración, sino el mero análisis de una concreta parcela de su regulación. Y ello porque la referida dualidad de regímenes jurídicos obliga en muchas ocasiones a desdoblar las instituciones refiriéndolas separadamente a los dos modos distintos de articularse el empleo público. A ello hay que añadir, además, que los regí-menes jurídicos de uno y otro personal al servicio de la Administración no son modelos estancos, antes bien, se producen recíprocas influencias y, particularmente de un tiempo a esta parte, ha sido patente un proceso de laboralización de muchas de las condiciones de empleo aplicables a los funcionarios públicos, en parte, a través de la negociación colectiva. Igualmente, se constata, en determinados aspectos de la regulación de las condiciones de empleo –salariales, por ejemplo– una tendencia publificadora de la normativa laboral aplicable al personal laboral. Sin embargo, ambos procesos –la-boralización y publificación– presentan peculiaridades en atención a la especial naturaleza del empleo público –tanto en su vertiente funcionarial como laboral– que tiene una serie de implicaciones que lo diferencian notablemente del empleo del sec-tor privado, tanto porque la Administración no es un empleador equiparable a un empresario privado, como porque la función de las personas a su servicios es, en última instancia, el servicio a los intereses generales así como la circunstancia de que la retribución corre a cargo de fondos públicos. En el ámbito de la Administración no hay, por tanto, ni siquiera para el persona laboral, una aplicación “en bloque” del Derecho del Trabajo, sino una necesaria adaptación de sus reglas a las especiales características del empleo público; características que, al ser compartidas con la pres-tación de servicios de los funcionarios, permiten deducir también algunos principios y normas jurídicas comunes para todos los empleados públicos y, en consecuencia, para todo trabajo en la Administración, con independencia del tipo de relación jurídico formal que mantengan con ésta.

49
2. LA AUTONOMÍA COLECTIVA Y LA PARTICIPACIÓN COMO FUNDAMENTOS DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA CONTINUIDAD DE UN RÉGIMEN JURÍDICO DIFERENCIADO
En el contexto descrito del apartado anterior se observa, pues, que la aplicación práctica de regímenes y regulaciones diferenciados en el trabajo en la Administración ha tenido lugar con el alcance y contenido diferenciador capaz de neutralizar las diferencias que subsisten en los textos normativos específicos. Se constata así como instituciones o materias típicas del trabajo regulado por la legislación laboral, que podrían mostrarse como manifestaciones exclusivas de ésta, no tienen dimensión aplicativa en la prácti-ca del sector público, con lo que siguen vigentes esos regímenes diferenciadores a los que se sujeta el trabajo en la Administración.
No obstante, la traslación de instrumentos y regulaciones típicas del ordena-miento laboral al trabajo en el sector público es evidente, lo que ha producido una influencia apreciable en la prestación de la actividad, esto es, al trabajo en su conjunto en la Administración. Esta proyección se deja notar especialmente en la penetración intensa de instituciones propias del Derecho Colectivo del Trabajo como la libertad sindical, la representación de los trabajadores, la negociación colectiva, las medidas de conflicto y, muy recientemente, de los medios extrajudiciales para su resolución.
Pues bien, a algunos aspectos de la autonomía colectiva y de la participación quiero dedicar los apartados que siguen a continuación, que presentan también pecu-liaridades, ahora en esa dimensión, al trabajo en la Administración.
En efecto, las distintas manifestaciones de la autonomía colectiva y de la parti-cipación de los empleados públicos en el nuevo escenario contemplado en el EBEP conforma uno de los postulados básicos sobre los que se asienta y ordena la nueva regulación legal del empleo público en España y, por consiguiente, del trabajo en la Administración.
La propia Exposición de Motivos de la Ley se refiere expresamente a la incor-poración al texto de previsiones normativas sobre representación, en este caso, del personal funcionario y del régimen electoral correspondiente, que es, a su vez, una materia que integra el contenido de la legislación básica al tratarse de aspectos intrín-secamente vinculados al ejercicio de derechos colectivos y sindicales. De igual forma, menciona la nueva posibilidad legal de acudir a medios de autotutela para la solu-ción de conflictos colectivos sobre la aplicación e interpretación de los instrumentos normativos fruto del ejercicio de la negociación colectiva en el empleo público.
Entre los fundamentos así de actuación reflejados en el EBEP figura expresamen-te la participación, a través de figuras de representación, en la determinación de las condiciones de empleo (artículo 1.3,k), mostrándose los canales de representación de los funcionarios y del personal laboral como los instrumentos a través de los cuales

50
se ejercitan los derechos no sólo de negociación, sino también de acción colectiva y sindical.
Ese régimen diferenciado de personal funcionario y laboral al servicio de las Administraciones públicas sirve de referente igualmente para la ordenación de la representación de los empleados públicos. De esta forma, el doble canal de repre-sentación de uno y otro personal permanece prácticamente inalterable en el EBEP, existiendo así la representación unitaria y sindical regulada desde tiempo para uno y otro personal y, en consecuencia, unos instrumentos de participación de los empleados públicos diversificados en razón a esa clasificación y ordenación jurídica mencionada.
La trascendencia fundamental del reconocimiento legal de la participación en el EBEP se proyecta sobre las propias figuras ordenadas por la norma, si bien es únicamen-te la representación unitaria de los funcionarios públicos la que aparece expresamente regulada, remitiendo implícita o expresamente el propio EBEP a la legislación laboral y a la orgánica sindical como normativa también de aplicación en el ejercicio de los derechos colectivos por los empleados públicos.
No obstante, aunque existe un régimen diferenciado de representación de los empleados públicos, no es menos cierto que el EBEP, como ya lo hizo la Ley 9/87, de 12 de junio, ahora derogada, trata de aproximar su ordenación, tomando como refe-rencia general, por un lado, la regulación de la representación laboral del Estatuto de los Trabajadores y, por otro, la contenida en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La representación así de los empleados públicos es de configuración constitucional en lo que toca al ejercicio individual y colectivo de la libertad sindical y, en consecuencia, de la actuación del sindicato, y de configuración legal en lo que se refiere a la repre-sentación unitaria, tanto del personal funcionario como laboral.
Puede afirmarse, por ello, que el EBEP mantiene una regulación heredera y continu- ista de la establecida hasta ahora en materia de representación de los empleados públicos. Los instrumentos jurídicos, las figuras y los cauces a través de los cuales se ejercitan los derechos sindicales y colectivos siguen siendo los mismos, sin perjui-cio, como se verá, de alguna adaptación o retoque técnico de algunos aspectos de la representación, sobre todo de la unitaria de los funcionarios públicos, que se analizará más adelante. El régimen jurídico diferenciado del personal al servicio de las Admi-nistraciones públicas no sólo permanece, sino que se proyecta, sin ninguna novedad sustancial, sobre la ordenación, articulación y desarrollo de la representación de los empleados públicos en España.

51
3. LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN SU TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL RECONOCIMIENTO LEGAL, QUE NO SU REGULACIÓN, DE LA HUELGA
Se ha ocupado el EBEP expresamente, de manera unitaria y conjunta, de reco-nocer expresamente no sólo la existencia de derechos colectivos ya consagrados en la norma constitucional y otra legislación orgánica y ordinaria, sino de incorporar al conjunto de derechos individuales de los empleados públicos una serie de manifesta-ciones y contenidos típicos de esa dimensión colectiva.
En efecto, con carácter expreso, el artículo 15 del EBEP identifica una serie de derechos individuales de los empleados públicos que, con una terminología muy precisa y jurídicamente adecuada y correcta, califica de ejercicio colectivo, esto es, derechos que se reconocen constitucional o legalmente al empleado público pero que , como ha destacado la doctrina iuslaboralista, sólo se entienden si su ejercicio se lleva a cabo de forma colectiva.
Como no podía ser menos, esos derechos individuales de ejercicio colectivo alcan-zan a los de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, planteamiento de conflic-tos colectivos y reunión. Algunos de ellos son regulados después en el propio EBEP, como es el caso de la negociación colectiva, la representación y la participación. De igual forma, el derecho de reunión y, con carácter novedoso, el derecho a plantear conflictos colectivos y su solución por procedimientos extrajudiciales.
No se ocupa así el EBEP de la libertad sindical, al existir ya una regulación general de carácter orgánico aplicable al empleo público, que ordena el ejercicio individual y colectivo de este derecho fundamental reconocido en el artículo 28.1, CE y, en particular, la representación sindical y el concepto de sindicato más representativo, que se proyecta de igual forma en el ámbito del empleo público con los criterios, reglas y singular posición jurídica que la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce a quienes detentan ese reconocimiento. Las referencias así del EBEP a la representa-ción sindical implican un reenvío directo a esa legislación orgánica, de entera y com-pleta aplicación al empleo público, sin que se produzca, como no podía ser menos, ninguna alteración de las previsiones que conforman el propio contenido esencial y la misma ordenación jurídica contemplada en la citada Ley. Aunque el EBEP maneja conceptos y figuras relacionados con la representación sindical, lo hace siempre para ser aplicados e interpretados con los criterios establecidos en la citada Ley Orgánica, sin modificar ni alterar las reglas ya establecidas. De entre los derechos individuales ejercidos colectivamente contemplados en el EBEP interesa ahora mencionar, por su novedad, al referido a la huelga, en el artículo 15, d).

52
En efecto, se reconoce, ahora sí, por primera vez en el ordenamiento jurídico español, el derecho “al ejercicio de la huelga” de los empleados públicos, en particu-lar de los funcionarios públicos, sobre el que no había existido un pronunciamiento jurisprudencial constitucional claro y evidente hasta el momento, sin perjuicio de que la realidad haya puesto de manifiesto de forma notoria que la huelga se ejercita tam-bién por los funcionarios públicos, con la conformidad y aceptación igualmente de la jurisprudencia ordinaria.
El dato más relevante ahora es, pues, el expreso reconocimiento de este derecho sobre el que el artículo 28.2 de la CE había guardado silencio respecto de los funcio-narios públicos. Aunque los términos exactos del artículo 15, c) se refieren al ejercicio de la huelga, ello parece indicar igualmente que incluye la huelga como derecho, lo que se confirma expresamente en otros preceptos del propio EBEP, como los artículos 30.2 y 95, k) a los que luego me referiré. Puede decirse así a partir de ahora que los funcionarios públicos y, desde luego el personal laboral al servicio de las Administra-ciones públicas desde siempre, tienen reconocido legalmente el ejercicio del derecho de huelga.
Lo que no hace la EBEP es regular en sentido integral el ejercicio de ese derecho en el empleo público, siguiendo vigente la normativa preconstitucional del Decreto Ley de 1977, integrada por la jurisprudencia constitucional y ordinaria que ordena el derecho de huelga con carácter general. De lo único que se ocupa ahora el EBEP, aunque no es menos, es de recordar un límite directo al derecho de huelga consis-tente en la garantía de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, ya previsto en el artículo 28.2 de la CE, de aplicación, por ello también, al ejercicio de la huelga por los empleados públicos. Pero ahí se queda. No ordena ni regula, por ejemplo, como se cumple y satisface la exigencia constitucional del mantenimiento de los citados servicios esenciales, que, como se sabe, se rige por la citada regulación legal de 1977 y por los criterios y pautas de la jurisprudencia.
No obstante, el EBEP incorpora algunas reglas relacionadas con el ejercicio de la huelga, referidas, en particular, a aspectos relacionados con sus efectos jurídicos. Aunque no constituye una novedad absoluta, puede hablarse de una regulación parcial de la huelga en dos aspectos particulares. Por un lado, el relacionado con la deducción de retribuciones durante su ejercicio y, por otro, el relativo al régimen disciplinario de los empleados públicos.
Quienes ejerciten así el derecho de huelga “no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales” (artículo 30.2 del EBEP). Se incorpora expresamente a la Ley una consecuencia típica del ejercicio del derecho de huelga que consiste en la suspensión del salario, a la que se niega ahora, con toda razón, naturaleza sancionadora, así como la no afectación a la protección social. No queda claro el sentido y finalidad de esta última previsión, que cabe entender como

53
efecto inmunizatorio en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social, sin perjuicio de la aplicación de otras reglas reguladoras del ejercicio del derecho de huelga como las referidas a la cotización. Son cuestiones que merecerían un tratamiento detallado que dejo para otro momento.
A su vez, la dimensión disciplinaria y la responsabilidad de los empleados públicos por incurrir en hechos constitutivos de faltas en relación con el ejercicio de la huelga y sus límites conforma una tipificación expresa en el artículo 95 del EBEP. Esto es, se considera falta muy grave “la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga” (artículo 95.2, l), así como “el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga” (artículo 95.2, m). De esta forma, las conductas que constituyen las citadas faltas pueden ser objeto de la sanción correspondiente, tratándose también aquí de una regulación parcial de algunos efectos del ejercicio de la huelga como es obstaculización o su ejercicio ilegal por incumplir un deber constitucional y legal.
Pero ya no existen más referencias normativas de otros aspectos del ejercicio de la huelga en el empleo público, con lo que puede decirse que el EBEP no es una norma entre cuyos contenidos y materias incluya la regulación del ejercicio del derecho de huelga en la función pública.
4. LA PERVIVENCIA DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS CANALES DE ARTICULACIÓN LEGAL Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLES
El Capítulo IV del EBEP está dedicado, entre otras materias, a la representación de los funcionarios públicos, incorporando una regulación tributaria, con carácter general, de la ya existente hasta ahora.
No obstante, se ocupa de definir e identificar algunos conceptos sobre los que procede después a una ordenación legal particular. Aunque no constituye ninguna innovación conceptual, si merece la pena reflejar los conceptos legales de representa-ción y participación que acoge el EBEP, sobre todo porque sirven para una imputación legal posterior. Entiende así por representación, a efectos de la regulación posterior en el propio EBEP, “la facultad de elegir representantes y constituir órganos unita-rios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones públicas y sus empleados” (artículo 31.3). Esto es, la representación de los empleados públicos integra el derecho a elegir a quiénes los representan y a crear y constituir órganos de representación de todos los empleados públicos que asumen la condición

54
de interlocutor con la Administración. Esa participación integra, pues, la representa-ción unitaria de los funcionarios públicos, expresada, como se verá, por las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, y la del personal laboral a través de los Comités de Empresa y los Delegados de Personal, aunque sólo la primera representación se regula en el EBEP.
Define también una manifestación anudada a la representación que consiste en la participación institucional, entendida como “el derecho a participar a través de las organizaciones sindicales en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determinen” (artículo 31.4). Tomada así de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la participación institucional, de la que existen ejem-plos en el ámbito jurídico laboral, se canaliza exclusivamente a través de la represen-tación sindical, esto es, por medio de los sindicatos más representativos de conformi-dad con las reglas establecidas en la citada Ley. Ratifica así el EBEP el monopolio sindical de la participación institucional, reconocida en nuestro país a los sindicatos que reúnen los requisitos legales para ello, quedando fuera, ahora a estos efectos, la representación unitaria. En todo caso, no existe aquí una novedad más allá de la iden-tificación conceptual de esa participación.
Por último, entre los principios generales incorporados al artículo 31 que informan los derechos de representación y participación, figura el reconocimiento a las organi-zaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública, que lo son las que reúnen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de “la legitimidad para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección” (artículo 31.6). Con una errónea ubicación sistemática probablemente, lo que reconoce dicho precepto es una potestad de actuación de naturaleza impugnatoria en una determinada materia a los citados sindicatos, constituyendo así una manifestación de su singular posición jurídica, más que un principio general como lo califica el EBEP.
Por lo que toca al personal laboral, en particular a los empleados públicos con contrato laboral, el ejercicio de los derechos colectivos de representación y participa-ción se regirán por la legislación laboral (artículo 32 del EBEP). Se produce así una remisión directa al Estatuto de los Trabajadores, que ya existía en la norma precedente de 1987, si bien se añade expresamente que esa aplicación de la legislación laboral lo es sin perjuicio de los preceptos del capítulo IV del EBEP que estoy analizando y que le sean igualmente de aplicación. Se salva, en consecuencia, el régimen de ordenación jurídico laboral de la representación de estos empleados, si bien se prevé su aplica-ción en algunos aspectos integradores de la regulación sobre derechos colectivos, en particular de los relacionados con la negociación colectiva, la solución extrajudicial de conflictos colectivos y el derecho de reunión en el empleo público, pero sin alcan-zar esa previsión a los órganos de representación de este personal sobre la cual nada se dice para ser aplicado en el EBEP.

55
5. TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y REPRESENTACIÓN UNITARIA
La representación en la función pública, particularmente la de los funcionarios y, desde luego, del personal laboral se ordena en el EBEP siguiendo la regulación de 1987 de la que es ahora tributaria y que descansa en dos órganos específicos como son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
En efecto, el tratamiento contenido ahora en el EBEP apenas altera las reglas establecidas con anterioridad, limitándose a incorporar algunas novedades, de mayor o menor trascendencia, en relación con esta representación. Es el caso de las uni-dades electorales, cuyo establecimiento se regulará ahora por el Estado “y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas” (artículo 39.4), que se podrán igualmente modificar por los órganos de gobierno de las Admi-nistraciones Públicas “adecuando su configuración a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan”, previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas (art. 39.4). Desaparece así la rígida y exclusiva identificación legal prevista en la anterior regulación, que fijaba unidades electorales cerradas sobre las que habrían de constituirse las Juntas de Personal. Se deja ahora, por tanto, abierta esa fijación de conformidad con lo que se acuerde por las Administraciones públicas y las organizaciones sindicales, dando entrada también a las Comunidades Autónomas, de forma que exista una adecuación a la realidad, al número y a las peculiaridades de los colectivos que integran esas unidades electorales. Por otro lado, se rebaja el número de empleados públicos de las unidades electorales cuya representación corresponde a los Delegados de Personal de 10 a 6 funcionarios (art. 39.2).
Se amplia también el número de representantes de las Juntas de Personal, de forma que en las unidades electorales cuyo número de funcionarios sea de 101 a 250 estarán integradas por 9 miembros, frente a los 7 anteriores, ampliándose igualmente esta proporción en función también del número de funcionarios (art. 39.5).
Apenas existen novedades apreciables en relación con las funciones y legitima-ción de los órganos de representación, que ahora aparecen más acomodadas a la nueva legislación general, ampliándose las competencias de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal en materia informativa sobre la evolución de las retribuciones y los programas de mejora del rendimiento (art. 40.1, a), así como las relativas a la vigilancia de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales (art. 40.1, e).
Las garantías y derechos de los miembros de las Juntas de Personal y los Delega-dos de Personal siguen siendo también las mismas, si bien se aclara que el acceso y

56
libre circulación por las dependencias debe hacerse dentro de los horarios habituales de trabajo (art. 41.1, a).
Por último, la regulación sobre el procedimiento para la elección de la represen-tación unitaria de los funcionarios públicos se atribuye por el EBEP a la norma regla-mentaria, fijando el artículo 44 una serie de criterios generales para esta ordenación que antes figuraba en la propia Ley y que parece razonable que se haga por esta vía, que tampoco diferirá mucho de las previsiones existentes hasta ahora. Es necesario, por tanto, este desarrollo reglamentario para la aplicación del correspondiente proce-dimiento electoral.
Esta misma continuidad reguladora de la representación unitaria se produce también en relación con la negociación colectiva, de forma que tampoco las Juntas de Personal y Delegados de Personal tienen competencias negociadoras, permaneciendo el monopolio sindical que ya existía desde 1987, por lo que aquellos órganos son fun-damentalmente de carácter pasivo, limitándose a ejercitar competencias y funciones informativas, emisión de informes, vigilancia y colaboración. Contrasta así con la representación unitaria del personal laboral, cuyos Comités de Empresa tienen facul-tades negociadoras de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. El EBEP confirma, de esta manera, esa falta de titularidad, por lo que la exclusión de estos órganos forma parte de una opción legal legitima y constitucional, siendo coherente con la propia estructura de la negociación colectiva en la función pública, pues los ámbitos de actuación de las Juntas de Personal y Delegados de Personal no coinciden, por lo general, con el ámbito de las Mesas de negociación, a excepción de las Entidades locales y algunas otras mesas sectoriales, pero que el legislador sigue dejando en manos de las organizaciones sindicales más representativas. De igual forma, los Comités ad hoc de los funcionarios públicos y otras formas de representación cole-giada o asociacional carecen de las funciones asignadas por el EBEP y, desde luego, de las negociales.
La pervivencia, por tanto, de los canales de representación unitaria y sindical de los funcionarios públicos y del personal laboral así como los distintos órganos que las integran (Delegados de Personal, Juntas de Personal, Comités de Empresa, Secciones sindicales, Delegados sindicales) confieren a la representación en el empleo públi-co una cierta complejidad organizativa que, en algunas Administraciones públicas se revela especialmente atomizada. Es el caso de la representación del personal al servicio de las Universidades, que a esa diferenciación y doble canal se une también la derivada del distinto régimen jurídico de sus empleados docentes y no docentes y que plantea problemas de articulación, sobre todo para la negociación colectiva, como la experiencia ha puesto de relieve, situando, en algunos casos, a una parte de ese personal en una situación de desigualdad negociadora que requeriría una atención particular para no incurrir en una tratamiento que pudiera merecer reproche constitu-cional.

57
6. LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS COMO APORTACIÓN MAS NOVEDOSA DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Son las previsiones legales contenidas en el artículo 45 del EBEP las que incorpo-ran a la regulación sobre representación y acción colectiva los aspectos más novedo-sos de esta materia en el empleo público.
En efecto, se ocupa el EBEP por primera vez en España de abrir la puerta a la so-lución extrajudicial de conflictos colectivos de los empleados públicos, fórmula muy experimentada y con buenos resultados en la relación de empleo privado. Se acogen así por el legislador propuestas sindicales y doctrinales que, desde tiempo, plan-teaban la conveniencia de trasladar estas fórmulas en la resolución de los conflictos colectivos en el empleo público. Si bien la nueva regulación del EBEP no incorpora en su integridad todos los instrumentos y ámbitos de actuación de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos de la relación de empleo privado, no es menos cierto que traslada a la relación de empleo público figuras trascendentales para una conformación novedosa de esta materia en la Administración pública española.
6.1. El conocimiento y resolución de los conflictos sobre negociación colectiva en el empleo público
El EBEP atribuye a las Administraciones públicas, de un lado, y a las Organiza-ciones Sindicales más representativas, de otro, la posibilidad de “acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colec-tivos” (art. 45.1), con independencia de las atribuciones de las comisiones paritarias establecidas en los Pactos y Acuerdos en el empleo público.
Esta posibilidad reconocida por la norma tiene, pues, un amplio alcance, pues incluye no sólo el nacimiento de las fórmulas, sino también su propia identificación, denominación y ordenación, a través de las cuales articular sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. Lo que si parece limitar el EBEP es el ámbito y la procedencia de los conflictos, reservándose exclusivamente, al menos en una primera aproximación a la norma y a reserva de la utilización que se haga de esta posibilidad, que sólo serán los de naturaleza o alcance colectivo, trayendo así al ámbi-to público la propia configuración jurisprudencial y doctrinal laboral sobre conflictos individuales y colectivos que será la que habrá que tener en cuenta a estos efectos. No parece, pues, que estas fórmulas extrajudiciales se puedan aplicar y extender a conflictos individuales en el empleo público.

58
Por otro lado, los conflictos colectivos para los que se abre la posibilidad de los sistemas de solución extrajudicial pueden tener amplio alcance, reservando expre-samente esta posibilidad, que cabe entender entre otras, a los relacionados con el contenido de la negociación colectiva de los empleados públicos. Como expresamen-te señala el artículo 45.2 del EBEP los conflictos que pueden ser resueltos por esas fórmulas alcanzan a “los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley”.
Se incorporan así los medios de solución extrajudicial para resolver conflictos colectivos sobre todas las materias que pueden ser objeto de negociación por los funcionarios públicos y sobre las que existan diferencias aplicativas e interpretativas entre las partes negociadoras y firmantes de los instrumentos a través de los cuales se ejercita ese derecho, como son los Pactos y Acuerdos previstos en el artículo 38 del EBEP. El campo de extensión así de los sistemas que se creen es amplio, en la medida en que se centran en los contenidos típicos y en las materias sobre las que se ejercita la negociación colectiva de los funcionarios públicos, con una limitación razonable respecto de las materias reservadas exclusivamente a la Ley, que están fuera del ám-bito de la propia negociación colectiva. No obstante, aún cuando la extensión material de los conflictos colectivos que pueden resolverse por procedimientos extrajudiciales coincide con la de los Pactos y Acuerdos, ello no impide que puedan alcanzar otros ámbitos y materias expresamente acordados por los sujetos legitimados para crear y ordenar dichos sistemas. Todo ello dependerá de la aplicación, desarrollo y expe-riencia que se produzca en relación con esta novedosa manifestación de la acción colectiva en el empleo público. Así ha sucedido también en la creación, ordenación y actuación de los mecanismos y órganos de resolución de conflictos colectivos en la relación de empleo privado.
Parece estar pensando, por tanto, en principio el EBEP en conflictos colectivos jurídicos, esto es, interpretativos y aplicativos ahora de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, más que en conflictos económicos, cuya resolución, a diferencia de las fórmulas experimentadas en la relación de empleo privado, que-darían fuera de estos sistemas. No obstante, en la medida en que los conflictos que pueden resolverse por la solución extrajudicial son también los derivados de la “nego-ciación de los Pactos y Acuerdos”, ello permitiría igualmente que se pudieran utilizar para dar respuesta, en su caso, a la propia discrepancia sobre la norma, esto es, a las di-ferencias derivadas del mismo proceso de negociación colectiva en el que el conflicto que subyace es el de la existencia o elaboración del instrumento normativo aplicable mas que la divergencia sobre su aplicación e interpretación. Esto es, en la medida en que el artículo 45.2 permite la utilización de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación de los Pactos y Acuerdos en el empleo público, cabe entender que ello alcanzaría también a los conflictos de na-turaleza económica o de reglamentación, pues, a la postre, las diferencias sobre el

59
contenido de la negociación colectiva afectan directamente a la preexistencia de la norma convencional en la que subyace una divergencia o conflicto de intereses de alcance precisamente económico. No se discute así la aplicación e interpretación de lo pactado, sino la propia ordenación de la materia que es, por ello, preexistente al conflicto aplicativo e interpretativo. Pueden ser así de utilidad las fórmulas y pro-cedimientos extrajudiciales para dar respuesta a dificultades, atascos o paralización referidos a la negociación de los propios Pactos o Acuerdos.
Por último, nada se señala respecto de la creación y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos para resolver las cuestiones deriva-das de la negociación, aplicación e interpretación de los convenios colectivos en el empleo público. Sin embargo, una interpretación conjunta del Capítulo IV del EBEP permite deducir que ello es igualmente predicable de los conflictos colectivos referi-dos a la negociación colectiva laboral, esto es, a la que se ocupa de la regulación de condiciones de trabajo y empleo del personal laboral. Constituiría así una desigualdad de trato injustificable que esta posibilidad normativa no se reconociese para este per-sonal, cuando la experiencia aplicativa de estos sistemas arranca precisamente de los conflictos colectivos en el ámbito jurídico laboral. Es por ello razonable deducir que las previsiones del artículo 45 del EBEP son trasladables también a la resolución de conflictos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los convenios colectivos en el empleo público. Cuestión distinta es la instrumentación técnica para la creación y ordenación de estos sistemas, que puede ser conjunta o diferenciada respecto de los funcionarios públicos. En todo caso, convendría aclarar esta situación para evitar interpretaciones divergentes no deseadas probablemente por el legislador.
6.2. La integración de los sistemas de solución de conflictos colectivos. El papel del arbitraje
Se ocupa también el artículo 45 de identificar los sistemas o procedimientos a través de los cuales pueden resolverse los conflictos colectivos y, en consecuencia, la propia integración de su solución extrajudicial.
Para ello, el artículo 45.3 remite expresamente a la mediación y al arbitraje, dejan-do fuera otro sistema típico como es la conciliación, la cual queda así, en principio, fuera de las posibilidades de solución extrajudicial mencionadas. Ello obedece proba-blemente a las dificultades que desde tiempo ha planteado esta fórmula en la relación de empleo público, por existir un principio general de actuación, más que jurídico, en cuya virtud la Administración pública no se podría conciliar, al defender intereses generales que difícilmente se prestan a su disponibilidad, transacción o negociación. Ha optado así el legislador por limitar esas fórmulas a los otros dos típicos sistemas de integración de los conflictos como son la mediación y el arbitraje.

60
La mediación será así obligatoria “cuando lo solicite una de las partes y las pro-puestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas” (art. 45.3). Se impone así esta fórmula para resolver el conflicto si cualquiera de las partes la propone, si bien el resultado final de la labor mediadora queda a la libre aceptación de las partes en conflicto, por lo que este procedimiento requiere una manifestación expresa en favor de la propuesta para que ésta se erija en instrumento de solución, que de no existir, se queda, por ello, en un intento frustrado. Se traslada así al empleo público la propia técnica de la media-ción en la resolución de conflictos laborales, en cuya actuación los mediadores no se limitan a aproximar a las partes para alcanzar una solución al conflicto planteado, sino que también trasladan propuestas para que, en su caso, estas puedan ser valoradas y aceptadas a tal fin.
El otro procedimiento expresamente incorporado al artículo 45.3 del EBEP es el arbitraje, al que pueden acudir las partes de manera voluntaria, “encomendando a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la resolución arbitral”. Se sujeta así el arbitraje a la volun-tariedad de ambas partes, lo que pasa, una vez aceptado, por acogerse el resultado de esa intervención. La característica así de este procedimiento descansa, como en el ámbito jurídico laboral, en la voluntad de las partes en conflicto, siendo ellas las que de común acuerdo deciden su resolución a través de esta fórmula. Todo ello con independencia de que en el ámbito público pueden existir arbitrajes obligatorios con ocasión de huelgas en servicios esenciales para la comunidad de conformidad con el Decreto Ley de 1977, sobre relaciones de trabajo, supuesto particular que queda fuera ahora de las previsiones del EBEP.
Regula, por último, el artículo 45.4 los efectos jurídicos de estos dos procedi-mientos de solución extrajudicial de conflictos. De esta manera, el “acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el EBEP”. Se equipara así uno y otro instrumento a efectos normativos, como sucede en la solución extrajudicial de conflictos colectivos en la relación de empleo privado, si bien aquí el resultado final de la mediación o del arbitraje requiere la misma tramitación prevista para esos instrumentos de la negociación colectiva, con lo que la eficacia jurídica ahora está sujeta a mayores condicionamientos que la de las experiencias jurídico laborales. Se trata así de una eficacia jurídica tutelada, lo que pasa por el cumplimiento de requisi-tos procedimentales a los que se sujeta la aprobación de los Pactos y Acuerdos sobre cuya negociación, aplicación o interpretación se ha pronunciado el arbitraje o ha sido aceptada la propuesta de mediación. Y esa tramitación será, por tanto, la establecida en el propio EBEP para el ejercicio de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, particularmente la fijada en su artículo 38.

61
De otra parte, esa eficacia jurídica convencional se sujeta también a que quie-nes hubieran adoptado el acuerdo de aceptar la propuesta de mediación o suscrito el compromiso arbitral “tuvieran la legitimación que les permite acordar, en el ámbito del conflicto, un pacto o acuerdo conforme a lo previsto en el EBEP”. Esto es, se produce aquí una regulación semejante a la establecida para negociar esos instrumen-tos en el empleo público, de forma que los mismos requisitos de legitimación negocial y convencional que exige el EBEP se demandan igualmente para adoptar el acuerdo o compromiso arbitral. Son así, de parte social, los sindicatos más representativos en el empleo público los únicos que pueden decidir sobre esos dos instrumentos de solu-ción extrajudicial, de forma que su eficacia jurídica queda efectivamente supeditada a que esa voluntad haya sido manifestada precisamente por esas instancias sindicales legitimadas. Se traen, en definitiva, las reglas ordenadoras de la negociación colectiva en el empleo público y las exigencias de legitimación y capacidad convencional de las partes previstas en el EBEP a la resolución extrajudicial de conflictos para ordenar una regulación idéntica en una y otra materia. A la postre, el monopolio sindical de las organizaciones representativas para su legitimación en la negociación colectiva pública se traslada igualmente para dotar de la misma eficacia jurídica convencional a esos dos instrumentos de solución extrajudicial de los conflictos que son la mediación y el arbitraje.
Como sucede en los sistemas de solución extrajudicial de los conflictos labora-les en la relación de empleo privado, el artículo 45.4 establece la posibilidad de su impugnación judicial. Particularmente, se abre la puerta al recurso frente a la resolu-ción arbitral “en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actua-ción arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolu-ción hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente”. Por consiguiente, la decisión arbitral es recurrible por razones de forma, esto es, si el árbitro o árbitros no han seguido los requisitos de procedimiento a los que se sujeta el propio arbitraje, lo que tiene que ver con la audiencia a las partes fundamentalmente. De igual modo, cuando la resolución arbitral es incongruente y, en particular, si no se ajusta a la legalidad, esto es, si aquella incorpora una decisión o fallo reprochable legalmente por contravenir normas que deberían haber sido toma-das en consideración. Es esta última una causa de impugnación relevante, que trata de corregir, en su caso, ahora por la vía judicial, una resolución arbitral que no haya tenido en cuenta las exigencias y limitaciones legales sobre la materia objeto del con-flicto y de la propia resolución arbitral. De esta forma, son revocables por resolución judicial las decisiones arbitrales sobre conflictos colectivos en el empleo público que contradicen la legislación aplicable, manifestándose aquí, una vez más, la tutela legal a la que se sujeta la acción colectiva en la Administración pública, erigiéndose así la normativa legal como un límite a respetar en el contenido negocial y por la propia resolución extrajudicial de los conflictos en el empleo público.

62
No está entre las causas de impugnación la simple discrepancia con la solución brindada al conflicto, de forma que las causas de impugnación judicial están no solamente tasadas, sino que son excepcionales, abriéndose la posibilidad de recurso solamente en casos en los que efectivamente se ha incumplido el compromiso arbitral o la decisión no tiene amparo legal.
Existen, de otro lado, una amplio elenco de cuestiones anudadas a la articulación y puesta en práctica de estas fórmulas de solución extrajudicial que el EBEP no con-templa. Es por ello que el artículo 45.5 demanda una regulación reglamentaria futura que se ocupe precisamente de ordenar la utilización de estos sistemas, la cual incor-porará los procedimientos oportunos que satisfagan el propio derecho a la resolución extrajudicial reconocido en el EBEP, previo acuerdo, a tal efecto, con las Organiza-ciones Sindicales representativas. Remite, en consecuencia, el Estatuto Básico a una futura regulación reglamentaria que se ocupe, con mayor detalle y precisión, de estas fórmulas reconocidas en la Ley, por lo que su utilización ahora queda pendiente de esa intervención, la cual puede servir también para dar respuesta a algunas cuestiones dudosas en una regulación tan genérica como la del artículo 45 del EBEP. Con todo, lo más importante y relevante ahora en esta materia es el reconocimiento efectivo de la solución extrajudicial como procedimiento para resolver los conflictos de trabajo en el empleo público, al margen de los problemas aplicativos que esa misma regula-ción pudiera plantear y que la norma reglamentaria futura debería resolver. Por ello, el trabajo en la Administración Pública dispone ahora, con las previsiones y matices oportunos, de instrumentos muy desarrollados en el trabajo sujeto a una relación de empleo privado que pueden ser provechosos para extraer toda su potencialidad.
Enviado 03/11/2010 Aceptado 13/12/2010

63
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES
CULTURA Y CLIMA EN LA ORGANIZACIÓN
Ángel Olaz
Universidad de MUrcia1
Pilar Ortiz
Universidad de MUrcia
María Isabel Sánchez – Mora
Universidad de MUrcia
RESUMEN
El propósito de este trabajo estudia la aplicación de un modelo de auditoría sociolabo-ral, basado en las conexiones entre la cultura y el clima laboral como elementos transver-sales de los análisis. El resultado de esta oferta metodológica considera que las conexiones
1 Departamento De Sociología y política Social. FacultaD De economía y empreSa. campuS univerSitario De eSpinarDo. 30100 eSpinarDo (murcia)

64
entre el clima y la cultura –incluso estudiadas desde diferentes perspectivas teóricas– deben converger en el diagnóstico de la atmósfera de la organización. El objetivo final de este trabajo apuesta por un modelo de auditoría sociolaboral basado en el análisis del clima laboral como una expresión de la cultura organizacional.
PALABRAS CLAVE
Auditoría Sociolaboral, Clima Laboral, Cultura, Metodología.
A METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF A MODEL SOCIOLABORAL AUDIT FROM THE CULTURE DIMENSIONS AND LABORAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION
ABSTRACT
The aim of this paper is to propose a conceptual sociolaboral audit model, based on the connections between culture and labour climate as crosscutting elements of the analysis. The result of this offering methodological believes that the connections between climate and culture - even studied from differents theoretical perspectives - must converge to diagnose the atmosphere of the organization.
KEY WORDS
Sociolaboral Audit, Laboral Climate, Culture, Methodology.
SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES. CLIMA Y CULTURA. II. AS-
PECTOS “INSTRUMENTALES” DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZATIVO PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRADOR. III. LA AUDITORÍA SOCIOLABORAL COMO EJE
CENTRAL DE LAS CONEXIONES ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZATIVO. IV. A MODO
DE CONCLUSION: DEFINICIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL.

65
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES CULTURA Y CLIMA EN LA ORGANIZACIÓN2
El objeto de este trabajo es hacer proponer un modelo conceptual de auditoría sociolaboral en materia de recursos humanos, conjugando los conceptos de clima y cultura organizativa como elementos transversales del análisis. El resultado de esta propuesta metodológica persigue una configuración instrumental que profundice en el análisis de la gestión de personas, considerando las conexiones entre el clima y la cultura que, si bien han sido tratados desde diferentes perspectivas teóricas y dis-ciplinares, deben ser convergentes como punto de partida para el diagnostico de la “atmósfera” organizativa y una posterior intervención.
I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES: CLIMA Y CULTURA
El análisis de los conceptos clima y cultura organizativa ha ocupado, en las tres últimas décadas, buena parte de la tarea investigadora sobre la organización en distintos ámbitos disciplinares. La sociología, la antropología y la psicología, han coincidido en su interés por aportar herramientas explicativas al comportamiento de los individuos en la organización.
Buena parte del análisis de los científicos sociales ha estado centrado en la nece-sidad de dirimir las similitudes y diferencias de estos conceptos usados –en ocasio-nes– si no indistintamente, sí con una cierta ambigüedad, al referirse a la vivencia de procesos en la organización. Por ello, sin ánimo de caer en sistematizaciones reduc-cionistas –algo tan ocioso como inútil– de la amplia literatura y tratamiento sobre el tema, sí parece necesario clarificar el ámbito de referencia y la capacidad explicativa de dos conceptos que van a constituir la base del modelo propuesto en este artículo.
2 Este trabajo se inspira inicialmente en el desarrollo teórico que de forma parcial se presenta en las comunicaciones: Conexiones entre Cultura Organizativa y Clima Laboral: Aproximación a un Modelo de Auditoría sociolaboral de Recursos Humanos presentada en el VII International Workshop on HRM. New Scenaries in Human Resource Management, Murcia, 2009 y Auditoría Sociolaboral de Recursos Humanos. Relación entre Cultura Organizativa y Clima Laboral presentada en el XIV Congreso Nacional de Sociología en Castilla – La Mancha. Almagro (Ciudad Real), 2009.

66
El debate abierto sobre las convergencias y divergencias explicativas de los con-ceptos clima y cultura, tiene su base en factores de diversa índole. Por un lado, la tra-dición disciplinar desde la que se abordan ambos enfoques; por otro, la diferenciación en cuanto a las variables objeto de estudio y la orientación en el tratamiento de éstas, que determinará la metodología de análisis propuesta.
La primera cuestión, esto es, la tradición disciplinar en el tratamiento del concepto de clima organizacional, ha tenido una amplia trayectoria en la Psicología de las Or-ganizaciones. Desde los años 30 del siglo xx, la preocupación por el factor humano en la empresa va a ser una constante hasta nuestros días. La Escuela de Relaciones Humanas impulsará una tradición de estudios empíricos sobre la influencia de facto-res de carácter subjetivo en la productividad del trabajador, abriendo una línea de aná-lisis que se consolidará con una gran cantidad de trabajos de investigación publicados en la década de los sesenta. Precursores en el análisis psicológico del comportamiento y dinámica de grupos en las organizaciones, fueron los estudios de Lewin (1939), en los que la perspectiva individual queda filtrada por la importancia de la totalidad, del grupo y la organización; en definitiva, el “espacio vital” del individuo. Este espacio es el clima organizativo, cuya percepción por parte de la persona, ayuda a explicar su conducta. Bajo este presupuesto, la Psicología Social ha abundado en los estudios sobre el clima en la organización a partir de investigaciones, en las que se proponen escalas, cuyo objetivo es la determinación del clima laboral y los factores que lo determinan, entre los cuales, el comportamiento directivo o liderazgo es un elemento destacado (Likert, 1961, Mc Gregor, 1960, Litwin y Stinger, 1978).
Uno de los aspectos más controvertidos del enfoque psicológico sobre el clima organizacional, es la conjugación entre las percepciones individuales de la “atmós- fera” organizativa y la construcción de una percepción global a partir de la cual, diagnosticar y llegar a un conocimiento del clima organizativo en su conjunto o “clima agregado”. Este handicap metodológico es resuelto por algunos investigadores a partir de la utilización de métodos estadísticos que permiten reflejar el “clima colec-tivo” (Joyce y Slocum, 1984).
Este es un punto especialmente interesante en nuestro análisis porque conecta los aspectos puramente psicológicos, como son los relativos a la percepción individual de la organización y los aspectos sociológicos, ya que el clima en la organización es un factor colectivo, tanto por su producción, como por lo que refleja: un contexto social (González - Romá y Peiró 1999).
Frente a esta hegemonía de la Psicología en el análisis del clima organizacional, el concepto de cultura, parte de una tradición antropológica y sociológica. Desde la Sociología, los estudios sobre cultura organizativa han estado marcados por dos tra-diciones importantes, derivadas de dos enfoques en la aproximación al fenómeno: el enfoque “emic” y el enfoque “etic”.

67
La tradición interaccionista ha colocado la variable cultura en el centro del análisis organizacional. La cultura es concebida e investigada como la manifestación de lo que la organización “es”. Se trata, por tanto, de una construcción social y como tal ha de ser interpretada; según este enfoque, los individuos, en su interacción, son los que van construyendo la realidad de la organización, siendo éstos los auténticos artífices de la cultura. Este enfoque conecta con la concepción antropológica de la cultura.
Por otra parte, desde la sociología funcionalista, la cultura es aquella variable que la organización “tiene” y como tal ha de ser analizada, como una variable identifi-cable, susceptible de diagnóstico, medición cuantitativa e interpretación cualitativa. En ambos casos, no se trata tanto de analizar la percepción individual de los factores ambientales (clima), sino de comprender y explicitar el producto de la interacción social en la organización.
La comprensión de esta simbiosis de factores parte del análisis del concepto y el papel que cumple la cultura en la organización empresarial. En definitiva, de lo que en palabras de Schein (1985) lo que la cultura es y hace. Ello supone adoptar la perspectiva funcionalista en el análisis organizacional. Una perspectiva desde la que se concibe la cultura como una variable identificable, susceptible de diagnóstico y de instrumentalización con objetivos estratégicos.
II. ASPECTOS “INSTRUMENTALES” DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRADOR
La cultura es un instrumento de análisis y conocimiento del comportamiento orga-nizativo de la empresa y de su forma de enfrentarse y responder al entorno (Garmen-dia, 1990, Infestas, 1991); se trata de una doble vía de análisis, aunque se enfatizará en la primera de las vertientes, el comportamiento organizativo y, concretamente, en su utilidad para el análisis del clima organizativo.
En el ámbito empresarial, escenario en el que se sitúa el objeto de estudio en este artículo, tratar los valores de la empresa no es una cuestión trivial o secundaria, aun-que hasta hace una década ha sido menos que eso, simplemente, no se han considera-do o ha sido reducida a lo anecdótico: apenas alguna consideración más decorativa que instrumental.
La cultura de la empresa es mucho más que las manifestaciones externas de la misma, es, sobre todo, una visión sobre cómo se hacen y se deben hacer las cosas (Schein, 1992, Garmendia, 1993). Es una visión sobre los objetivos de la empresa, o todavía más, sobre el objetivo último de la empresa, que implica algo más que pro-ducir y vender, lo cual nos remite a la idea de “misión”; es una postura u orientación

68
ante los recursos humanos, postura que se traduce en acciones concretas en materia de formación, promoción, captación, capacitación, comunicación y trato (Pümpin, C. y García Echevarría, S., 1988); es una actitud ante aspectos de importancia vital para la supervivencia y competitividad de la empresa, como es la necesidad de innovar en producto, proceso de producción o gestión; es un posicionamiento ante el cliente, que también se traduce en acciones concretas: atención personalizada, rapidez, servicio de postventa, y otras acciones que diferencian la calidad de una empresa frente a otras del entorno.
Esta concepción de la cultura está relacionada con una particular visión del papel de los recursos humanos en la organización. Hace años que comenzó a introducirse en el lenguaje de la economía de la empresa y la teoría de la organización, conceptos como el de liderazgo basado en valores o la gestión por competencias conceptos, to-dos ellos, que insisten en la valorización de la persona en la organización y, por exten-sión, en el cuestionamiento de las tipologías organizativas y de gestión, cuyas formas se aproximan más a estructuras tradicionales, jerarquizadas y, generalmente, propias de entornos relativamente estables y sectores tradicionales o actividades escasamente innovadoras. Pümpin y García Echevarría aluden, en el caso de España, a la existencia en el marco empresarial de una “vieja” cultura, relacionada con el proteccionismo y la “nueva” cultura del cambio, un hecho en el que, sin duda, factores contextuales como la incorporación de España a la Unión Europea, resultarán decisivos (Pümpin, C. y García Echevarría, S., 1990:218-219).
Se empieza a pensar en clave cultural y no solamente técnica, en la gestión de valores y a través ellos; en este contexto, la cultura se ha convertido en un elemento maleable, gestionable en la empresa y, sobre todo, competitivo para la misma.
Instrumentalizar la cultura equivale a hacerla operativa (Ortiz, P. 2004:32), un ele-mento de utilidad para la consecución de los objetivos de la empresa. Si ampliamos el concepto de recurso productivo, incluyendo aquéllos elementos que, como la cultura empresarial, son difícilmente imitables o estandarizables, estamos incorporando a la empresa una de sus mejores ventajas competitivas. Las posibilidades de instrumenta-lización de la cultura son de doble índole: interna y externa.
La instrumentalización interna de la cultura supone hacer de ella un elemento que, además de las funciones clásicamente asociadas a la misma: de integración e impli-cación de los miembros, sirva como elemento de orientación hacia los objetivos de la empresa. Según nuestra interpretación, la cultura ha de ser consensuada, integrativa, ya que de no ser así, no funcionará como tal elemento orientador. La instrumentali-zación interna supone, en definitiva, hacer de la cultura la filosofía operativa de la empresa.
Por otro lado, la instrumentalización de la cultura empresarial de cara al exterior, supone la mejor forma de utilizar las ventajas diferenciales de una empresa con res-pecto a sus competidoras.

69
En cuanto a la instrumentalización del clima sociolaboral, también se abren dos posibles escenarios de análisis: el interno y el externo. Con respecto al escenario inter-no o de “puertas hacia dentro”, podemos mencionar los siguientes ámbitos:
• El Individuo, concebido como aquel elemento que responde a dos necesida-des: por un lado, a impulsar sus aptitudes personales aprovechadas o no en su puesto de trabajo y, por otro, al desarrollo de su rol laboral.
• El Grupo, entendido como un conjunto de individuos hipotéticamente orien-tados hacia un fin concreto.– Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
• La Organización, entendida como el marco cultural que recoge las necesida-des de los grupos e individuos orientados hacia un fin concreto.
En cuanto al externo o de “puertas hacia fuera” pueden apuntarse escenarios de observación tales como:
• Suministradores de productos o servicios necesarios para el proceso de trans-formación que tiene lugar en la organización. La principal característica de éstos, radica en que si no determinan, al menos pueden condicionar el propio clima laboral (Proveedores, Organismos dependientes).
• Cliente, usuario o receptor final de los productos o servicios ofrecidos por parte de la organización. En este caso, las percepciones que éstos pueden tener sobre la empresa, influirían en mayor o menor medida en el clima organizati-vo y, por extensión, en el clima laboral.
Bajo estos supuestos, la aproximación a un modelo de auditoría que integre clima y cultura, obliga a recurrir nuevamente de forma especial a la primera de las acepcio-nes de la cultura como instrumento, esto es, la de ser operacionalizable internamente y marco de los escenarios que van a condicionar el clima organizativo.
III. LA AUDITORÍA SOCIOLABORAL COMO EJE CENTRAL DE LAS CONEXIONES ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZATIVO
Si hasta este momento se ha procurar hallar elementos de reflexión sobre la instu-mentalización de los conceptos de cultura y clima, como elementos indisociables de la realidad que envuelve y sustenta a las organizaciones, creemos oportuno enfatizar en la idea de cómo la integración de estos dos elementos nos permite apuntar en una dirección que genera el valor añadido de ambos enfoques. En este sentido, la auditoría sociolaboral se constituye en el tejido vertebrador de nuestro análisis (figura 1).

70
Utilizando la analogía médica, es necesario “chequear” la cultura organizativa y, para ello, es preciso poner una especial atención en aquellas áreas en las que surgen los “síntomas”. Un segundo paso, será la descripción de la tipología cultural, esto es, el diagnóstico cultural. Por último, la prescripción de aquellas prácticas que contribu-yan a configurar una cultura positiva, cuyo reflejo será el clima laboral.
III.I. ELEMENTOS PARA UNA AUDITORÍA SOCIOLABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CULTURA EMPRESARIAL
La siguiente fase consiste en establecer los indicadores, áreas y procedimientos a tener en cuenta para posibilitar la intervención en la organización auditando cultura y clima, enfatizando en este momento inicial en el escenario cultural.
Para ello, nuestro análisis comenzará analizando la caracterización cultural, los síntomas culturales y, por último, las prácticas idóneas para la promoción de culturas organizativas funcionales. Éste será el punto de partida para avanzar en el análisis del clima sociolaboral, como expresión de la cultura existente, permitiendo configurar los elementos de referencia básicos que permitan analizar de un modo integrado una auditoría sociolaboral.
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES CULTURA Y CLIMA LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN PAG. 9
3. LA AUDITORÍA SOCIOLABORAL COMO EJE CENTRAL DE LAS
CONEXIONES ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZATIVO.
Si hasta este momento se ha procurar hallar elementos de reflexión sobre la
instumentalización de los conceptos de cultura y clima, como elementos indisociables de
la realidad que envuelve y sustenta a las organizaciones, creemos oportuno enfatizar en la
idea de cómo la integración de estos dos elementos nos permite apuntar en una dirección
que genera el valor añadido de ambos enfoques. En este sentido, la auditoría sociolaboral
se constituye en el tejido vertebrador de nuestro análisis (figura 1)
FIGURA 1. AMBITO DE ANALISIS
Fuente: Elaboración Propia
AUDITORIA SOCIOLABORAL
CLIMA
CULTURA
Utilizando la analogía médica, es necesario “chequear” la cultura organizativa y, para
ello, es preciso poner una especial atención en aquellas áreas en las que surgen los
“síntomas”. Un segundo paso, será la descripción de la tipología cultural, esto es, el
diagnóstico cultural. Por último, la prescripción de aquellas prácticas que contribuyan a
configurar una cultura positiva, cuyo reflejo será el clima laboral.

71
III.I.I. LA CARACTERIZACIÓN CULTURAL
Todavía hoy en día y después de largo tiempo, los investigadores se preguntan acerca de qué tipología cultural “contiene” un mayor número de rasgos que puedan identificarse con el éxito cierto de una organización (Peters y Waterman, 1982, Deal y Kennedy, 1986, Quinn y Spreitzer, 1991, Garmendia, 2004). Si esta cuestión es de difícil respuesta, no lo es menos identificar una cultura “ideal”, ya que la cultura ideal para cada organización sólo será aquella que mejor responda a las necesidades inter-nas de ésta y a una gestión eficaz de su relación con el entorno.
Frecuentemente se ha identificado una cultura fuerte a aquella que obtiene re-sultados exitosos, no obstante, algunas investigaciones ponen de manifiesto que or-ganizaciones con una débil identificación cultural, son también más flexibles y, por consiguiente, adaptables a las necesidades cambiantes de la propia organización y, por extensión, a la variabilidad del entorno (Garmendia, 2004; Sorensen, 2002).
Debido a la falta de consenso acerca de la bondad de una cultura fuerte, podría es-tablecerse como hipótesis de partida que las organizaciones, no basan tanto su eficacia en una determinada cultura, como en el equilibrio de los elementos que la componen, en otras palabras, la coherencia entre los valores que orientan la estrategia organiza-tiva, las políticas para su implementación, la estructura organizativa y los objetivos a alcanzar. En este sentido, tanto la Teoría de la Alineación Organizativa (Merron,1994) como los estudios posteriores de Sánchez Quirós (2004) sugieren esta idea.
Ante esta multitud de enfoques y las prevenciones sobre el relativismo de los tipos ideales y su relación con los resultados organizativos, los diferentes desarrollos teó-ricos no han renunciado al intento de caracterizar los grandes elementos definitorios con los que dibujar los rasgos esenciales de la cultura imperante en una organización.
Es cita obligada mencionar a Deshpandé (1993), Quinn y McGrath (1982) quienes plantean tipologías culturales que identifican arquetipos culturales y se relacionan con la estructura y procesos que priman en la organización. Deshpandé, define los tipos de cultura a través de dos dimensiones: en la primera se hace referencia hacia los proce-sos, los “orgánicos” inspirados en la flexibilidad y adaptabilidad y los “mecanicistas” orientados a control, la estabilidad y el orden; mientras que en la segunda dimensión se trata de identificar si la organización mantiene más un enfoque interno, hacia activi-dades sencillas y su integración, o por el contrario se orienta al exterior, a través de la competitividad y la diferenciación. Según Quinn y McGrath, los elementos centrales de su análisis contemplan aspectos propios de una cultura basada en la persona (valor de los recursos humanos, cohesión) frente a los de una cultura basada en la orga-nización (productividad, eficiencia) y los de una estructura orgánica (adaptabilidad, crecimiento) frente a los propios de una estructura mecánica (estabilidad, control).
En definitiva, admitiendo la infinidad de enfoques y múltiples interpretaciones no siempre es posible hablar de una única tipología cultural de referencia, pero sí de diferentes formas de entender la caracterización cultural.

72
III.I.II. LOS SÍNTOMAS CULTURALES
El comportamiento de los miembros de una organización responde a las nor-mas y valores en los que ha sido socializado. La socialización organizativa consiste precisamente en el aprendizaje de la cultura y en la interiorización de los valores establecidos formalmente. Estos valores responden a una filosofía organizativa que contiene las presunciones básicas sobre la actuación organizativa en su conjunto. Es-tos elementos se corresponden con los escenarios en los que Schein (1992), sitúa la observación y “chequeo” de la cultura.
En un primer nivel, se encuentran las manifestaciones externas, éstas responden a un segundo nivel, en el que se sitúan los valores, que van a marcar las prioridades y la importancia que se otorga a los hechos y, por último, en un tercer nivel, están las presunciones subyacentes, en definitiva las creencias (figura 2).
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES CULTURA Y CLIMA LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN PAG. 12
sobre la actuación organizativa en su conjunto. Estos elementos se corresponden con los
escenarios en los que Schein (1992), sitúa la observación y “chequeo” de la cultura.
En un primer nivel, se encuentran las manifestaciones externas, éstas responden a un
segundo nivel, en el que se sitúan los valores, que van a marcar las prioridades y la
importancia que se otorga a los hechos y, por último, en un tercer nivel, están las
presunciones subyacentes, en definitiva las creencias (figura 2).
FIGURA 2. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DEL TERMINO CULTURA EMPRSARIAL
CREENCIAS Fuente: Elaboración Propia a partir de Schein, 1992.
MANIFESTACIONES EXTERNAS
VALORES
CREENCIAS

73
Se trata del nivel de sumo interés, pero también el que contiene los elementos más difíciles de escrutar. Un nivel en el que las herramientas analíticas, han de correspon-derse con la necesidad de analizar el “discurso” de los individuos, concretamente, los elementos que subyacen a la producción de estos discursos. Es, por otra parte, el nivel más reacio a la intervención en la transformación cultural y uno de los explicativos de las reticencias al cambio, cuando éste es preciso, ya que las creencias son resistentes a la prueba de los hechos.
Los objetivos del análisis en este tercer nivel serán, fundamentalmente, los miem-bros de la organización a los que se le atribuye responsabilidades directivas. Los perfi-les de personalidad, la mentalidad de los directivos, su currículo, su “discurso”, serán los elementos a tener en cuenta. Las funciones de liderazgo están estrechamente aso-ciadas a su capacidad para influir en la cultura, es por ello que algunas tipologías cul-turales organizativas, se definen por la estrategia directiva desplegada por sus líderes.
El segundo nivel es el de los valores, consignas explícitas que guiarán la estrategia organizativa. Constituyen la hoja de ruta de la organización. Es el terreno de las ideas explícitas. Puede ser observable, de hecho, para que cumplan su función orientadora es necesario que sean visualizados y, en el ideal organizativo, compartidos. Su análisis requiere también estrategias metodológicas que objetivan lo que pertenece al ámbi-to de lo subjetivo. Técnicas como el grupo de discusión, son capaces de explicitar los valores de una organización, a la vez que posibilitan el acercamiento a aquellos aspectos sobre los que existe un mayor consenso entre los recursos humanos de una organización.
El aspecto más visible, aunque no por ello de menor complejidad de análisis, es el de las manifestaciones externas. Pertenecen a este ámbito los comportamientos institucionalizados, los símbolos y ritos y toda la “producción” física de la organiza-ción, ya se trate de documentos, en los que se defina la estrategia de la organización o de elementos arquitectónicos. Las técnicas analíticas a desplegar para investigar este primer nivel van, desde la observación participante, hasta el análisis de fuentes secundarias.
III.I.III. LAS PRÁCTICAS EN LA PROMOCIÓN DE CULTURAS ORGANIZATIVAS FUNCIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN
El último paso de la auditoría cultura, tras la exploración y los elementos para el diagnóstico, es abrir un capítulo de recomendaciones en cuanto a las prácticas que promueven culturas organizativas “saludables”. Es en este punto en el que, cultura y clima conectan plenamente, ya que el clima será un reflejo del buen estado de la cultura, esto es, aplicando los presupuestos de la Teoría de la Alineación, la congruen-cia entre los valores y las prácticas, aseguraría una percepción positiva del ambiente organizativo.
La teoría enfatiza en el papel del liderazgo directivo en la visualización y prác-tica de la cultura organizativa, un papel que tiene entre sus cometidos configurar un

74
círculo virtuoso que va del reconocimiento al refuerzo de los valores adecuados para una organización (figura 3).
La primera estrategia tiene que ver con el reconocimiento de la presencia de cul-turas. Si bien el objeto de una auditoría cultural es la identificación de la cultura do-minante en una organización, resulta igualmente importante, especialmente por su in-cidencia en el clima organizativo, la identificación y en su caso, el reconocimiento de las posibles “culturas informales”. Esta identificación constituye un paso previo para diagnosticar el grado de congruencia que existe entre la cultura formal y la informal. Del grado de coherencia entre ambas depende, en buena medida, la gestación de un buen clima en la organización.
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL A PARTIR DE LAS DIMENSIONES CULTURA Y CLIMA LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN PAG. 14
3.1.3. Las prácticas en la promoción de culturas organizativas funcionales para la
organización
El último paso de la auditoría cultura, tras la exploración y los elementos para el
diagnóstico, es abrir un capítulo de recomendaciones en cuanto a las prácticas que
promueven culturas organizativas “saludables”. Es en este punto en el que, cultura y clima
conectan plenamente, ya que el clima será un reflejo del buen estado de la cultura, esto es,
aplicando los presupuestos de la Teoría de la Alineación, la congruencia entre los valores
y las prácticas, aseguraría una percepción positiva del ambiente organizativo.
La teoría enfatiza en el papel del liderazgo directivo en la visualización y práctica de la
cultura organizativa, un papel que tiene entre sus cometidos configurar un círculo virtuoso
que va del reconocimiento al refuerzo de los valores adecuados para una organización (figura
3).
FIGURA 3. CONEXIONES CULTURALES
Fuente: Elaboración Propia
RECONOCIMIENTO
DE CULTURAS
PRESENCIA DE
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
VALOR DE
CULTURA DE GESTION
ACONTECIMIENTOS SIN APORTACION
CULTURA
EMPRESARIAL

75
La segunda estrategia es el reconocimiento del valor de la cultura en la gestión. Se trata de la valorización de la cultura como herramienta de gestión de recursos hu-manos, de gestión de la imagen corporativa y de gestión del cambio o transformación de la cultura, cuando ésta no responde a los objetivos propuestos (Ortiz, 2004).
En tercer lugar, se trataría de prestar atención a los acontecimientos importantes para la eficacia de la organización, ignorando, por el contrario los acontecimientos que no aportan nada al equipo o no son productivos para la organización (cuarta de las premisas estratégicas). Un clima organizativo saludable derivará de una cultura que visualice y promueva los aspectos positivos de la gestión y los logros de sus recursos humanos en términos de objetivos.
Cuidar las reacciones ante las situaciones críticas por las que atraviesa la vida de la organización, teniendo en cuenta que los gestos directivos son transmisores de valo-res, será otra de las estrategias a promover. Se trata de una estrategia que contribuiría al refuerzo cultural, dando congruencia a la relación entre los valores y la acción.
Una de las funciones más importantes de la cultura es guiar la política de recursos humanos en la organización. En este sentido, el reclutamiento, la selección y la pro-moción del personal, son herramientas que deben servir como elementos de refuerzo o, en su caso, cambio cultural.
La conexión entre estructura y cultura ha sido comentada con anterioridad a través del Modelo de Valores Rivales. Esta relación pone de manifiesto la importancia de una estrategia que contribuya a que la estructura de la organización permita la práctica de valores culturales. Ésta será otra de las premisas para el mantenimiento y refuerzo o cambio de la cultura organizativa en función de sus resultados sobre el clima. Una estructura y una estrategia que sea capaz de diseñar procedimientos y sistemas de trabajo que hagan posible la realización de valores prioritarios. Por último, la cultura de una organización se ve retroalimentada a partir de la información que recibe sobre la imagen que transmite al exterior. Sociológicamente se trata de un interaccionismo simbólico en el que la organización aprende a reconocerse en la mirada del otro. Por tanto, es óptimo potenciar la visualización de valores, una estrategia de la que la orga-nización puede salir reforzada.
III.II. ELEMENTOS PARA UNA AUDITORÍA SOCIOLABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIMA SOCIOLABORAL
Tras analizar los indicadores, áreas y procedimientos a tener en cuenta para posi-bilitar la intervención en la organización auditando cultura y clima, en este punto de nuestro análisis se estudiarán los elementos relacionados con la perspectiva del clima sociolaboral. Para ello y siguiendo el esquema metodológico esbozado con anteriori-dad, nuestro análisis comenzará con una breve caracterización histórica que diferentes autores han realizado del clima sociolaboral, para más tarde presentar el que a nuestro modo de ver es un modelo explicativo a través de la puesta en correspondencia de

76
síntomas, variables y escenarios de referencia, siempre en un contexto globalizador y envolvente que es la auditoría sociolaboral.
III.II.I. LA CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA SOCIOLABORAL
Nuevamente el debate subyacente en los análisis de los investigadores sociales queda abierto a la interpretación individual, ya que son innumerables los trabajos e investigaciones realizadas buscando características modelizadoras del clima sociola-boral.
En este sentido, todos los modelos explicativos aportan interesantes dimensiones de análisis sin que por ello unos deban prevalecer entre otros, ya que su espacio de análisis sobrevuela horizontes complementarios. Es, sobre todo, durante la década de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando se producen el mayor número de investi-gaciones relacionadas con las dimensiones desde las que explorar el concepto. Ante lo inabarcable del análisis, en el cuadro 1 se sintetizan las principales variables que configuran a cada uno de los elementos explicativos.
CUADRO 1. VARIABLES MODELIZADORAS DEL CLIMA SOCIOLABORAL
Fuente: Elaboración Propia
HALPIN, A.W. y CROFTS, D.B.
(1963)
FOREHAND, f. y GILMER, B.
(1964)
LIKERT, R.
(1967)
MEYER, H.H. (1968)
COHESIÓN ENTRE EL CUERPO DOCENTE GRADO DE COMPROMISO DEL CUERPO DOCENTE MORAL DEL GRUPO APERTURA DE ESPÍRITU CONSIDERACIÓN NIVEL AFECTIVO DE LAS RELACIONES CON LA DIRECCIÓN IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN
TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMPLEJIDAD SISTEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN ESTILO DE LIDERAZGO ORIENTACIÓN DE FINES
MÉTODOS DE MANDO NATURALEZA DE LAS FUERZAS DE MOTIVACIÓN NATURALEZA DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN NATURALEZA DE PROCESOS DE INFLUENCIA E INTERACCIÓN TOMA DE DECISIONES FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS O DE LAS DIRECTRICES PROCESOS DE CONTROL OBJETIVOS DE RESULTADOS Y PERFECCIONAMIENTO
CONFORMIDAD RESPONSABILIDAD NORMAS RECOMPENSA CLARIDAD ORGANIZACIONAL ESPÍRITU DE TRAABJO
SCHNEIDER, B. y BARTLETT, C.J.
(1968)
LITWIN, G. y STRINGER, R.
(1968)
FRIEDLANDER, F. y
MARGULIES, N. (1969)
PAYNE, R.L.; PHEYSEY,
D.C. y PUGH, DS. (1971)
APOYO PROVENIENTE DE LA DIRECCIÓN INTERESES POR LOS NUEVOS EMPLEADOS CONFLICTOS INDEPENDENCIA DE LOS AGENTES SATISFACCIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RECOMPENSA RIESGO APOYO NORMAS CONFLICTO
EMPEÑO OBSTÁCULOS O TRABAS ESPÍRITU DE TRABAJO ACTITUD ACENTO PUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN CONFIANZA CONSIDERACIÓN
TIPO DE ORGANIZACIÓN CONTROL
PRITCHARD, R.P. y
KARASICK, B.W. (1973)
LAWLER, E.E.; HALL, D.T. y
OLDHAM, D.R. (1974)
GAVIN, J.F. (1975)
STEERS, R.M. (1977)
AUTONOMÍA CONFLICTO VS. COOPERACIÓN RELACIONES SOCIALES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RECOMPENSA RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y REMUNERACIÓN NIVELES DE AMBICIÓN EN LA EMPRESA ESTATUS FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN CENTRALIZACIÓN APOYO
COMPETENCIA / EFICACIA RESPONSABILIDAD NIVEL PRÁCTICO / CONCRETO RIESGO IMPULSIVIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OBSTÁCULOS RECOMPENSA ESPÍRITU DE TRABAJO CONFIANZA Y CONSIDERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES RIESGOS Y DESAFÍOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REFUERZO CENTRALIZACIÓN DEL PODER POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO FORMACIÓN Y DESARROLLO SEGURIDAD CONTRA RIESGO APERTURA CONTRA RIGIDEZ ESTATUS Y MORAL RECONOCIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN COMPETENCIA Y FLEXIBILIDAD ORGANIZ.
KOYS, D.J. y
DECOTTIS, T.A. (1991)
ALVAREZ, G.
(1992)
GLENDON, A.I.; STANTON, N.A.
y HARRISON, D. (1994)
BJÖRNBERG, A.
y NICHOLSON, N. (2007)
AUTONOMIA COHESIÓN CONFIANZA PRESION APOYO RECONOCIMIENTO EQUIDAD INNOVACION
VALORES COLECTIVOS POSIBILIDADES DE SUPERACION Y DESARROLLO RECURSOS MATERIALES Y AMBIENTE FISICO RETRIBUCIÓN MATERIAL Y MORAL ESTILOS DE DIRECCIÓN SENTIMIENTO DE PERTENENCIA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y CONFLICTOS RELACIONES HUMANAS RELACIONES JEFES – SUBALTERNOS CONTROL Y REGULACIONES ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DISEÑO DEL TRABAJO
PRESION DEL TRABAJO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y DESARROLLO DE PROCED. ADECUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO RELACIONES EQUIPO PROTECTOR PERSONAL POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS
APERTURA COMUNICATIVA ADAPTABILIDAD AUTORIDAD INTERGENERACIONAL ATENCIÓN INTERGEN. A NECESIDADES COHESIÓN EMOCIONAL COHESIÓN COGNITIVA

77
III.II.II. LOS SÍNTOMAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIMA SOCIOLABORAL
El modelo que se presenta a continuación responde a cuatro escenarios que in-tentan explicar el clima sociolaboral mas allá de los “síntomas” que evidencian las organizaciones (ver cuadro 2). Son los siguientes:
CUADRO 2. ESCENARIOS EXPLICATIVOS DEL CLIMA LABORAL
Fuente: Elaboración Propia
ESCE
NA
RIO
S D
EL C
LIM
A L
ABO
RAL
CON
TEXT
O
ORG
AN
IZA
TIV
O
SÍNTOMAS
VARIABLES SUBYACENTES
DETERIORO DE MISIÓN, VISION Y VALORES JUNTO A BAJOS NIVELES DE COMPROMISO HACIA LA PROPIA ORGANIZACIÓN E INDEFINICIÓN
DE OBJETIVOS ORGANIZATIVOS
CULTURA Y ORGANIZACIÓN FORMAL EXISTENTE
ESTANCAMIENTO DE LA PROMOCION PROFESIONAL, SALARIOS
DISCUTIDOS INTERNAMENTE Y CON RELACION AL SECTOR, PRECARIEDAD LABORAL Y ESCASO RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS
ADQUIRIDO
ASPECTOS RETRIBUTIVOS Y EXPECTATIVAS MOTIVACIONALES
ESCASA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y FALTA DE
CONTROL SOBRE EL TRABAJO
COMUNICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE
PODER
AISLAMIENTO FÍSICO, POCA RELACIÓN CON SUPERIORES Y
COLABORADORES, JUNTO A CONFLICTOS INTERPERSONALES
RELACIONES INTRA - INTERPERSONALES
EN EL TRABAJO
CONFLICTOS ENTRE EL TRABAJO Y EL HOGAR, POCO APOYO EN EL
HOGAR, PROBLEMAS DERIVADOS DE UNA DOBLE CARRERA
CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL
CON
TEN
IDO
D
EL T
RABA
JO
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, IDONEIDAD Y MANTENIMIENTO TANTO DEL EQUIPO COMO DE LAS
INSTALACIONES
ENTORNO DEL TRABAJO Y EQUIPO DE TRABAJO
FALTA DE VARIEDAD, PERDIDA GLOBAL DEL PROCESO DE TRABAJO, FRAGMENTACION Y AUSENCIA DE SIGNIFICADO, INFRAUTILIZACIÓN Y
SOBREUTILIZACION DE LAS CUALIFICACIONES
DISEÑO DE PUESTOS Y DE TAREAS
SOBRECARGA O ESCASA CARGA DE TRABAJO, FALTA DE CONTROL CON RESPECTO AL RITMO ESTABLECIDO, ALTOS NIVELES DE
PRESIÓN EN TIEMPO Y FORMAS
DIMENSIONAMIENTO DE PLANTILLAS - CARGA DE TRABAJO
ASOCIADA
SIG
NIF
ICA
DO
D
EL G
RUPO
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE COMUNICACIÓN
POR PARTE DEL EMISOR, RECEPTOR, CANALES, MENSAJES Y CONTEXTOS INADECUADOS
COMUNICACIÓN EFECTIVA
AUSENCIA DE EXPECTATIVAS, BAJOS NIVELES DE RECONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN PROFESIONAL EN EL CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
MOTIVACIÓN INTRAPERSONAL
ESTILOS DE DIRECCIÓN AUTORITARIOS BASADOS EN LA FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y AUSENCIA DE PLANES
PERSONALIZADOS QUE IMPIDAN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS
LIDERAZGO PROACTIVO
APR
ECIA
CIO
N P
ERSO
NA
L D
EL IN
DIV
IDU
O
LAGUNAS, ERRORES, DESORIENTACIÓN Y SIGNIFICADO DEL VALOR
APORTADO AL TRABAJO ENCOMENDADO
GRADO DE CONOCIMIENTOS
EXCESO DE RESPONSABILIDAD PARA EL PUESTO DESEMPEÑADO O
TAREAS SUPERADAS PARA LA TEORICA POTENCIALIDAD DEL INDIVIDUO
NIVEL DE CAPACIDADES
CARENCIAS DE HERRAMIENTAS INTRA – INTERPERSONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PUESTO EN EL ENTORNO
DE TRABAJO
ESCALA DE HABILIDADES

78
• Relacionados con el Contexto Organizativo: recoge todos aquellos síntomas emparentados con la Estructura Organizativa en su más amplio nivel. Ello requiere hablar de forma más pormenorizada, al menos, de los siguientes aspectos: cultura y organización formal existente, aspectos retributivos y expectativas motivacionales, comunicación y concentración del poder, rela-ciones intra e interpersonales en el trabajo y conciliación de la vida personal y profesional.
• Relacionados con el Contenido del Trabajo: toma como referencia los sínto-mas afines al contenido, alcance y dimensión del Trabajo, como son: entorno y equipo de trabajo, diseño de puestos y tareas, dimensionamiento de plantillas y carga de trabajo asociada.
• Relacionados con el Significado del Grupo: planea sobre aquellos síntomas que condicionan o determinan el significado y o grado de cohesión del grupo: comunicación efectiva, motivación intrapersonal y liderazgo proactivo.
• Relacionados con la Apreciación Personal del Individuo: se imbrica con todas aquellas percepciones objetivas y subjetivas –que por extensión y en función de la frecuencia, pueden hacerse extensivas al grupo y/o resto de la organización– como expresión de síntomas personales: grado de conocimien-tos, nivel de capacidades y escala de habilidades.
Así y desde nuestra particular comprensión del fenómeno, consideramos que cada uno de estos escenarios ayuda a contextualizar los síntomas que deterioran el clima organizativo, como expresión de las variables subyacentes que no son sino la materia-lización de los particulares modos de representación de la cultura de empresa.
Bajo esta arquitectura se pretende explicar cómo los síntomas, se convierten en expresión de unas variables que ayudan a identificar los elementos centrales del clima sociolaboral en organizaciones complejas. De igual modo, estas variables remiten a cuatro escenarios explicativos de las diferentes dimensiones desde la que puede verse afectado o deteriorado el clima.
Una de las aportaciones de este modelo en su intento explicativo del compor-tamiento de las organizaciones y, por tanto, de su medición desde una perspectiva auditora, es la posibilidad de observar como la interactividad de las variables no sólo queda circunscrita a su escenario concreto, sino que puede trascenderlo. Por ejemplo, una elevada carga de trabajo de forma prolongada y que afecta al contenido del trabajo puede tener repercusiones directas en el nivel de motivación personal y, por tanto, en el significado del grupo de trabajo.
Es pues un espacio abierto a la reflexión donde cada variable se convierte a la vez en efecto y causa de otras, por lo que razonar en términos de correlación puede aportar una visión más globalizadora del diagnóstico y posterior intervención.

79
IV. A MODO DE CONCLUSION: DEFINICIÓN DE UN MODELO DE AUDITORÍA SOCIOLABORAL
A la vista de los anteriores comentarios es evidente significar la relación bidirec-cional entre cultura y clima. En este contexto, la causalidad existente hace entender el clima organizativo como expresión o representación explicativa de los aspectos culturales de la organización.
Entendemos que las conexiones culturales y su grado de interactividad, modelizan a un conjunto de variables subyacentes que a través de su representación más o menos explícita provoca un conjunto de síntomas enmarcados en determinados escenarios.
El clima, concebido como expresión o manifestación latente o expresa de la cul-tura, presenta diferentes escenarios de actuación, según la definición que hacemos del modelo propuesto, en el que se ha enfatizado en cuatro grandes escenarios: contexto organizativo, contenido del trabajo, significado del grupo y apreciación personal del individuo.
En suma, un conjunto de caracterizaciones donde, a través de la interconexión de síntomas con variables subyacentes, es factible advertir un alto grado de correlación.
En este último sentido, el artículo ha buscado una contribución explicativa del proceso mediante el cual, los síntomas que constituyen el clima de las organizaciones, son elementos susceptibles de cristalizar en variables que expliquen el comportamien-to organizacional en el marco de una determinada cultura organizativa. Constituyen, por tanto, una herramienta de primer orden en una auditoría organizativa global.
Queda pues, “levantar acta” de la situación por la que discurre la organización y su “grado de salud” a través de una auditoría sociolaboral (figura 4), donde puedan hacerse mensurables los acontecimientos, episodios y singularidades detectadas.
Es en este punto, donde las metodologías cuantitativas y/o cualitativas deben ope-rativizarse buscando datos, que sometidos a contraste, permitan generar informacio-nes con las que tomar decisiones en tiempo y forma.
Sin ánimo de reavivar el tradicional y recurrente debate, entendemos que la con-vergencia ante una pluralidad metodológica (cuantitativa y cualitativa) permite una complementariedad de enfoques siempre conducentes al conocimiento de las organi-zaciones y, en su caso, a la medición de sus posibilidades de desarrollo.
En suma, la auditoría sociolaboral, si por algo puede caracterizarse, es por el siem-pre legítimo interés de ofrecer una visión multidimensional de los ritmos internos de la organización y a través de ellos diagnosticar, tratar y mejorar su actuación en ese espacio donde el Capital Humano se erige en el elemento clave del sistema.

80
BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ, G. (1992). El constructo clima organizacional: Concepto, teorías e investigaciones y resulta-dos relevantes. Interamericana de Psicología Ocupacional, 11: 25 - 50.
BJÖRNBERG, A. y NICHOLSON, N. (2007). The family climate scales – development of a new measure for use in family business research. Family Business Review, 12, pp. 229 – 246.
DEAL, T. y KENNEDY, A.A. (1986): Culturas corporativas. Ritos y rituales en la vida organizacional. México: Fondo Educativo Interamericano.
DESHPANDÉ, R (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. The Journal of Marketing, 57 – 1, pp. 23 - 37
FIGURA 4. REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DEL MODELO INTEGADO CULTURA - CLIMA
ENCIAS Fuente: Elaboración Propia
AUDITORIA SOCIOLABORAL DIMENSION CUANTITATIVA: ENCUESTA DIMENSION CUALITATIVA: ENTREVISTAS, GRUPOS DE DISCUSIÓN...
CLIMA CONTEXTO ORGANIZATIVO CONTENIDO DEL TRABAJO SIGNIFICADO DEL GRUPO APRECIACIÓN PERSONAL DEL INDIVIDUO
CULTURA
RECONOCIMENTO CULTURAL CULTURA DE GESTIÓN ACONTECIMIENTOS

81
FOREHAND, G. y GILMER, B. (1964). Environmental variation in studies of organizational beha-viour. Phychological bulletin, 62, pp. 361 - 382.
FRIEDLANDER, F. y MARGULIES, N. (1969). Multiple impacts of organizational climate and individual value system upon job satisfaction. Personnel psychology, 22, pp. 171 - 183.
GARMENDIA, J.A.: (1990). Desarrollo de la organización y cultura de la empresa. Madrid: ESIC. (2004). Impacto de la cultura en los resultados de la organización. REIS, 108/04, pp. 75 - 96.GARMENDIA, J.A. y PARRA LUNA, F. (1993). Sociología Industrial y de los Recursos Humanos.
Madrid: Taurus.GAVIN, J.F. (1975). Organizational Climate as a function of personal and organizational variables.
Journal of Applied psychology, 60, pp. 135 - 139. GLENDON, A.I.; STANTON, N.A. y HARRISON, D. (1994). Factor analysing a performance
shaping concepts questionnaire. En ROBERTSON, S.A. (Editor), Contemporany Ergonomics 1994: Er-gonomics for All, (pp. 340 – 345). Taylor & Francis,
GONZALEZ - ROMA, V. y PEIRO J.M. (1999). Clima en las organizaciones laborales y en los equipos de trabajo. Revista de Psicología General y Aplicada, 52 (2-3), pp. 269 - 285.
HALPIN, A. y CROFTS, D. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: University of Chicago.
INFESTAS GIL, A. (1991): Sociología de la Empresa. Salamanca: Amarú.JOYCE, W. y SLOCUM, J. (1984). Collective climate: Agreement as a basis for defining aggregate
climates in organizations. Academy of management journal, 27, pp. 721 - 742. KOYS, D. y DECOSTTIS, T. (1991). Inductive Measures of Psychological. Human Relations, 44, 3,
pp. 265 - 385.LAWLER, E.; HALL, D. y OLDHAM, D.R. (1974). Organizational climate: relations to organi-
zational structure, process and performance. Organizational behaviour and human performance, 11, pp. 139 - 155.
LEWIN, K., LIPPILT, R. y WHITE, R.K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. Social Psycho, 10, pp. 271 -299.
LIKERT, R.: (1961). New patterns of managements. New York, Mc Graw - Hill. (1967). The human organization. New York, Mc Graw - Hill.LITWIN, G. y STRINGER, R. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: Harvard
Business School Press.MC GREGOR, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw - Hill.MERRON, K. (1994). Creating TQM organizations. Quality Progress, 27, 1, pp. 51 - 54.MEYER, H. (1968). Achievement motivation and industrial climates. En TAGUIRI, R. Y LITWIN,
G.H. (Directores), Organizational climate; explorations of a concept, (pp. 35 - 65). Boston: Harvard Business School.
OLAZ, A. (2009). Diseño de un Modelo de Valoración Cuantitativo de procesos del Clima Laboral en la Gestión de Recursos Humanos. Capital Humano, 230, pp. 92 - 96.
ORTIZ, P. (2004). Formación y cultura empresarial. En MONREAL, J. (Director), Formación y Cultura Empresarial en la Empresa Española, (pp. 29 - 61). Madrid: Thomson - Civitas.
PAYNE, R.L.; PHEYSEY, D.C. y PUGH, D.S. (1971). Organization structure, organizational climate and group structure: an explanatory study of their relations - ship in two British manufacturing companies. Occupational psychology, 45, pp. 45 - 56.
PETERS, TH. y WATERMAN, R.H. (1982). En busca de la excelencia. Barcelona: Folio.QUINN, R.B. y SPREITZER, G.M. (1991). The psychometries of the competing values culture instru-
ment and analysis of the impact organizational culture on quality of life. En WOODMAN, R.W. y PAS-MORE, W.A. (eds.): Research in organizational change and development. Michigan: Jai Press.
PRITCHARD, R.P. y KARASICK, B.W. (1973). The effects of organizational climate on managerial job performance and job satisfaction, Organizational behavior and human performance, 9, pp. 126 - 146.

82
PÜMPIN, C. y GARCÍA ECHEVARRÍA, S.: (1988). Cultura empresarial. Madrid: Díaz de Santos. (1990). Dinámica empresarial. Una nueva cultura para el éxito de la empresa. Madrid: Díaz de
Santos.QUINN, R.E. y MCGRATH, M.A. (1982). Moving beyond the single - solution perspective: the com-
peting values approach as a dignostic tool. Journal of Applied Behavioral Science, 18, pp. 463 - 482.SANCHEZ QUIROS, I. (2004). Estrategia, estructura y cultura como factores clave de éxito en los
hoteles españoles. Papers de turisme, 35: 7 - 27.SCHEIN, E. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey - Bass.SCHNEIDER, B. Y BARTLETT, C.J. (1968). Individual differences and organizational climates: The
research plan and questionnaire development. Personnel psychology, 21, pp. 447 - 455. SOERENSEN, J. B. (2002). The strength of corporate culture and the reliability of firm performance.
Administrative Science Quarterly, pp. 47 - 70.STEERS, R.M. (1977). Organizational effectiveness: a behavioral view. California: Goodyear Publis-
hing.
CURRICULUM VITAE
Ángel Olaz es doctor en sociología por la Universidad de Murcia y licenciado en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. En la ac-tualidad desarrolla su actividad docente e investigadora en el Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia. Sus principales líneas de investigación se centran en la sociología de las organizaciones y en aspectos relacionados con la metodología de investigación cualitativa.
Pilar Ortiz es licenciada en sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en economía por la Universidad de Murcia. En la actualidad desarrolla su actividad docente e investigadora en el Departamento de Socio-logía y Política Social de la Universidad de Murcia. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la sociología industrial y de la empresa.
María Isabel Sánchez - Mora es licenciada en Filosofía y Letras y Doctora en Sociología por la Universidad de Murcia. En la actualidad desarrolla su activi-dad docente e investigadora en el Departamento de Sociología y Política So-cial de la Universidad de Murcia, Sus principales líneas de Investigación son Sociología de las Organizaciones, Relaciones Laborales y Exclusión Social.
Recibido: 17/96/2010Aceptado: 23/12/2010

LUGAR DE CELEBRACIÓN Salón de Actos del Edificio de VicerrectoradoCampus Universitario de TeruelCiudad Escolar, s/n. 44003 TERUELTeléfono: 978 618 101
ORGANIZADO PORMª Carmen Aguilar MartínDpto. Derecho de la EmpresaFacultad de Ciencias Sociales y HumanasUniversidad de Zaragoza 978 61 81 00 Ext. 11 44 [email protected]
LA ASISTENCIA ES PÚBLICA, LIBRE Y GRATUITA

• Quienes deseen obtener sólo certificado de Asistencia debe-rán enviar un correo electrónico a: [email protected] el correo deben constar los siguientes datos: Nombre y apellidos, DNI, titulación que está cursando o profe-sión, dirección postal, Email y teléfono de contacto
El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010
Diploma de asistencia y reconocimiento de créditos1. Para los alumnos de licenciatura y diplomatura está reconoci-do medio crédito de libre elección por la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para ello, de-berán inscribirse mediante el envío de un correo electrónico a: [email protected] y firmar en la hoja de control de asistencia que se pasará durante la celebración de las jornadas.El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010.
2. Para los alumnos de grado está reconocido medio crédito por la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para ello, deberán inscribirse mediante el envío de un correo electrónico a: [email protected], firmar en la hoja de control de asistencia que se pasará durante la celebra-ción de las jornadas y elaborar una memoria sobre el contenido de las jornadas.
El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010.
PONENCIAS
Diploma de asistencia
PONENCIASA lo largo de esta Jornada titulada “Crisis económica y Reforma Laboral de 2010” se pretende abordar, desde un punto de vista crítico, el contenido de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo. Las reflexiones serán hechas por prestigiosos expertos conocedores del Derecho del Trabajo. El cierre de las jornadas lo podrán los agentes sociales para dar su visión sobre la norma, en relación con el momento actual de crisis económica.
16.00 h. Recepción y entrega de documentación
16.15 h. Acto de Inauguración.
16.30 h. 1ª Ponencia: “Negociación colectiva, crisis económica y reforma laboral de 2010”.
Dr. D. Juan García Blasco. Catedrático de Derecho del Tra-bajo y de la Seguridad Social. Universidad de Zaragoza.
17.20 h. 2ª Ponencia: “ La contratación y el empleo tras la reforma laboral”.Dr. D. José Ignacio García Ninet. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Bar-celona .
18.00 a 18.30h. Pausa
18.30 h. 3ª Ponencia: “La flexibilidad interna en la empresa y la reforma laboral”. Dr. D. Carlos L. Alfonso Mellado. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Va-lencia.
19.20 h. 4ª Ponencia: “La extinción del contrato y el despido en la reforma laboral de 2010”.Dr. D. Ángel Luis De Val Tena. Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Za-ragoza. 20.00 h. Mesa redonda: Los interlocutores sociales ante la reforma laboral. Representantes de UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y SAMA

85
LA FLEXIBILIDAD INTERNA
Carlos L. Alfonso Mellado
Catedrático de Derecho del Trabajoy de la Seguridad Social
Universitat de valència – estUdi General
SUMARIO
I. MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 2. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO. 3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN SALARIAL. 4. SUS-
PENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
La actual reforma legal ha pretendido potenciar la flexibilidad interna en la em-presa, esperando que un mayor uso de esas medidas haga que nuestras empresas sean más adaptables y competitivas y, sobre todo, que los ajustes que puedan resultar nece-sarios se produzcan sin recurrir, en cuanto sea posible, a las extinciones de contratos de trabajo.
La regulación de las medidas en materia de flexibilidad se contenían en diversos preceptos del Real Decreto-Ley 10/2010 y ahora de la Ley y normalmente se produ-cen mediante la reforma de diversos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, de la

86 87
1. Movilidad geográfica
En esta materia, como dije, el art. 4 de la Ley modifica el apartado 2 del artículo 40 del ET.
Las modificaciones son muy concretas y afectan exclusivamente a los traslados pero sin alterar el núcleo esencial del precepto.
En ese sentido se mantiene la diferencia entre los supuestos de movilidad sin cam-bio de residencia, que continúan atribuidos al poder de dirección del empleador, y los que conllevan la necesidad de dicho cambio, que son los que quedan sujetos al art. 40 ET.
Se mantiene la diferencia entre traslados y desplazamientos y la forma de dife-renciarlos –más o menos de un año en un período de tres– y se deja en vigor todo el régimen de los desplazamientos.
En cuanto a los traslados se diferencia entre individuales y colectivos en los términos ya conocidos, se mantiene un período de consultas –aunque reducido como se verá–, se confirma que finalizado ese período sin acuerdo la decisión corresponde al empleador manteniéndose el plazo de preaviso, sin perjuicio de la impugnación individual o colectiva de su decisión, remitida al procedimiento previsto en el art. 138 de la LPL que tampoco se modifica, y, finalmente, se mantienen los efectos para el trabajador y las posibles opciones de éste: aceptar el traslado con las compensaciones de gastos previstas en la norma legal o las mejoras que puedan haber establecido los convenios o extinguir la relación laboral con la indemnización equiparada al despido colectivo. Incluso se mantiene la posibilidad de que la autoridad laboral demore la efectividad de la orden de traslado en los términos ya conocidos con anterioridad.
¿Dónde están, pues, los cambios? Esos cambios aparecen únicamente en tres aspectos:
1.º) El plazo de duración del periodo de consultas.2.º) La previsión de la ausencia de representantes de los trabajadores a efectos
del plazo de consultas.3.º) La sustitución del periodo de consultas por sistemas de mediación y arbitraje.El análisis de esas cuestiones revela cuanto sigue a continuación.
1.º) El plazo de duración del período de consultas en los traslados colectivos En efecto si antes la norma señalaba que esas consultas se producirían durante
un plazo mínimo (no inferior) de quince días, ahora se señala que dicho plazo es “máximo”, aunque se ha suprimido la mención que se hacía en el anterior Real Decreto-Ley a que el plazo era improrrogable, lo que como ya expu-se al comentar aquella norma carecía de lógica aunque, sorprendentemente, sí que se mantiene esa calificación de improrrogable cuando se habla de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fo-mento del empleo y la protección de las personas desempleadas y del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
En concreto se pueden identificar las siguientes cuestiones y preceptos:1.º) El art. 4 de la Ley, que bajo la denominación “movilidad geográfica”, da una
nueva redacción al apartado 2 del art. 40 del ET.2.º) El art. 5 de la Ley, que bajo la denominación “modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo”, da una nueva redacción al artículo 41 del ET, reorde-nando sus apartados e introduciendo diversos cambios.
3.º) El art. 6 de la Ley, que bajo la denominación “contenido de los convenios colectivos” da una nueva redacción al apartado 3 del art. 82 del ET, al efecto de establecer una nueva regulación de la cláusula de inaplicación salarial y, a su vez, modifica el apartado c) del apartado 3 del art. 85 del ET para establecer como contenido obligatorio en los convenios la previsión de procedimientos para solventar los desacuerdos en materia de inaplicación salarial.
4.º) El artículo 7 de la Ley, que bajo la denominación “suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, da nueva redacción al art. 47 del ET; a su vez el art. 8 de la Ley, bajo la denominación “protección por desempleo y reducción de jornada”, da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 203 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social y 1.3 del art. 208 del mismo texto legal, para adaptarse a las modificaciones de la legislación laboral en la ma-teria y añade un apartado, el 5, al artículo 210 del citado Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, a efectos de determinar el cómputo del consumo de prestaciones en las situaciones de desempleo parcial; igualmente el art. 9 de la Ley, bajo la denominación “medidas de apoyo a la reducción de jornada”, adiciona un apartado 2 bis al artículo 1, modifica el apartado 5 del mismo artículo y el apartado 1 del art. 3 de la Ley 27/2009. Por su parte las Disposiciones Transitorias 4ª y 5ª de la Ley, regulan los efectos temporales de estas disposiciones. Con todo este conjunto, como se verá, lo que se pretende es promocionar el uso de la reducción de jornada como medida alternativa a la extinción contractual.
5.º) Finalmente y aunque no sea propiamente una norma de flexibilidad, la Dispo-sición adiciona undécima, en el marco de unas medidas para la “igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo” da una nueva redacción al párrafo primero del artículo 17 del ET, sobre discriminación, al apartado 4 del artículo 22 del ET sobre clasificación profesional, al apartado 2 del artículo 23 del ET rela-tivo a la promoción y formación profesional en el trabajo y al apartado 2 del
artículo 24 del ET relativo a los ascensos y la promoción profesional.
Los aspectos más relevantes de cada uno de los grupos de medidas citados son los que a continuación expongo.

88 89
2.º) La previsión de la ausencia de representantes de los trabajadores a efectos del plazo de consultas
La reforma prevé que, en los supuestos de ausencia de representantes legales de los trabajadores, estos últimos puedan atribuir la representación para la negociación del acuerdo a una comisión designada conforme a las previsiones del art. 41.4 del ET, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Si se acude al indicado precepto se aprecia que la Ley ha concretado la regu-lación más de lo que se hacía en el Real Decreto-Ley precedente. Ahora los trabajadores tienen dos opciones:
La primera es designar una comisión compuesta por un máximo tres de los trabajadores de la empresa elegida democráticamente.
La segunda es designar una comisión, también de un máximo de tres miembros, designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuviesen legitimados para negociar el convenio de ese ámbito.
Los acuerdos se adoptarán, en ambos casos, por mayoría. La designación, en uno u otro supuesto, debe producirse en un plazo de cinco
días a contar desde el inicio del período de consultas, sin que la falta de desig-nación paralice el plazo de consultas, confirmándose así la regla de que este es un máximo.
Finalmente, por aplicación de lo previsto en el mencionado art. 41.4 del ET y en el caso de que los trabajadores acudan a delegar su representación en una comisión sindical, el empleador puede atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviese integrado, pudiendo ser incluso las más representativas a nivel autonómico, y ello con independencia del carácter intersectorial o sectorial de la organización en la que concretamente esté integrado.
Bien, si esa es la regulación legal, la misma suscita numerosas cuestiones. La primera es la confirmación de que el período de consultas no se amortiza
por la ausencia de representantes legales de los trabajadores. Esto es evidente si se tiene en cuenta que, en su caso, la designación de
representantes se produce en los cinco días siguientes al inicio del período de consultas –luego éstas se han iniciado– y que la falta de designación en plazo no amplía el período de consultas –luego éstas siguen aunque no haya repre-sentantes designados–.
Claro es, si el empleador tiene que iniciar el período de consultas y no existen representantes, la única posibilidad es que dirija una comunicación en ese sentido a todos los trabajadores interesados pues no hay todavía representantes a través de los que comunicarse con los trabajadores.
A partir de ahí, la regulación legal parece conducir a que los trabaja- dores tengan que elegir una comisión que les represente optando por una de
sustitución del mismo por el acogimiento a los procedimientos de mediación y arbitraje.
Está claro que quiere agilizarse la adopción de esta decisión, aunque realmen-te ello solamente se garantiza en los traslados colectivos pues en los indivi-duales, al no acortarse el plazo de preaviso, se mantiene la situación existente antes de la reforma.
No obstante lo anterior y pese a que la intencionalidad es clara, la norma plantea algún interrogante o suscita algún comentario.
En primer lugar, la norma aparece como un claro límite a la negociación colectiva; en efecto, en ésta se podrán establecer, sin duda, plazos de consulta más cortos, pero no más largos pues estamos ante un máximo de derecho necesario, lo que se confirma por la calificación de máximo del plazo estable-cido, aunque ya no se afirme que éste sea improrrogable.
Ahora bien, en relación con cada proceso de consultas concreto, la afirmación de que el plazo es máximo no parece técnicamente tan acertada. En efecto ¿Cuál sería la razón para impedir a las partes, si están de acuerdo, seguir negociando más allá de esos quince días? Parece que ninguna, pero además, de sostenerse que no es posible que ellas mantengan la negociación o consulta por encima del indicado plazo, la eficacia de esa prohibición es nula, porque nada impediría, al efecto de seguir negociando, que el empleador desistiese de su inicial petición y la volviese a plantear, con lo que de nuevo se abriría un plazo de consultas. De ahí, posiblemente, que se haya eliminado la mención al carácter improrrogable del plazo, algo que en cada supuesto concreto corres-ponde a las partes valorar y acordar.
Por ello, la regulación legal parece dirigida más a lo que colectivamente pudiera pactarse que a lo que en cada caso concreto puedan acordar las repre-sentaciones que están actuando en el período de consultas.
En todo caso, en cada proceso concreto de consulta la regulación del plazo sí tiene efectos, no solamente por lo que luego se dirá en materia de mediación y arbitraje, sino, sobre todo, para confirmar la legalidad de la actuación de cual-quier empleador que se niegue a prorrogar el plazo de consultas. En efecto, alcanzado el máximo previsto para el período, el empleador puede proceder ya a entender finalizado el proceso de consultas y adoptar su decisión sin que legalmente se le pueda forzar a ampliar el plazo de consultas.
En definitiva, la nueva regulación legal concede al empleador los instru- mentos para que en contra de su voluntad el plazo de consultas no puede alar-garse más allá de los quince días previstos.
La negociación colectiva no lo puede alargar y en el período concreto en el que él esté interviniendo puede legalmente negarse a cualquier ampliación del plazo de consultas previsto.
Se consigue así, más que agilizar el procedimiento de adopción de la decisión empresarial, garantizar que ésta no se demora excesivamente.

90 91
cia de lo que ocurre en el otro supuesto, no parece que deban ser necesaria-mente trabajadores de la empresa; antes al contrario, pueden ser sindicalistas, técnicos, asesores, etc.
Así, en la elección de una comisión sindicalizada los trabajadores no designan directa y nominalmente a sus representantes, sino que más bien optan por utilizar esa fórmula y entonces otros, los sindicatos con derecho a participar en la comisión, son quienes proceden a designar las personas que integrarán la misma y además proporcionalmente a su representatividad.
La intención de la norma es correcta, pero insisto que insuficiente porque si se mantiene la posibilidad de negociación directa con los afectados, bien que a través de una comisión que es mera portavoz, la capacidad de presión del empleador puede subsistir y conducir más que a un acuerdo a una imposición encubierta de la solución.
Lo que no parece imposible es que, si los trabajadores asumen directamente la intervención en el período de consultas a través de una comisión elegida directamente por ellos, se hagan asesorar por el sindicato que prefieran, que no necesariamente habrá de ser uno de los que podrían haber integrado la comisión sindical antes citada.
Por el contrario, si los trabajadores delegan en la comisión sindical, no puede alterarse la composición de la misma; necesariamente habrán de integrarse en ella los sindicatos más representativos y representativos en el sector y el reparto de puestos se hará conforme a su representatividad.
Un problema que suscita la norma es que, como la comisión sindicalizada ha de tener tres miembros como máximo, deberán arbitrarse las medidas necesa-rias para garantizar la presencia y proporcionalidad en ella, lo que puede ser complejo si son más de tres los sindicatos con derecho a formar parte de la misma o si no existe acuerdo acerca de quiénes y en qué proporción han de integrarla.
En ese sentido era mejor la solución del Real Decreto-Ley que atribuía las decisiones al respecto a la comisión paritaria del convenio del sector.
Las soluciones habrán de ser, como avancé, lo más respetuosas posibles con la representatividad acreditada, aunque posiblemente en la mayor parte de los casos, la limitación en el número de componentes impida un respeto exacto a la citada proporcionalidad.
Si se ha acudido por los trabajadores a la posibilidad de otorgar su representa-ción a una comisión se supone que lo habrán hecho en los cinco primeros días
del período de consultas, plazo en el que, también, ha de procederse a designar los miembros de la comisión sindicalizada.
En todo caso nada impide que la designación se produzca con posterioridad, bien porque los trabajadores tarden en tomar la decisión, bien porque los sindicatos se demoren en la designación de los miembros. En esos casos la designación será válida pero los designados verán limitadas sus posibilidades
las dos posibilidades legales que existen. No parece que el empleador esté obligado, pues, a tratar con todos los trabajadores si éstos no deciden designar una comisión, a diferencia de lo que se había admitido para las consultas sobre expedientes de regulación de empleo1, e incluso se había previsto normati-vamente para la intervención en la tramitación administrativa del citado expediente, si bien a través de una comisión elegida “ad hoc”2, solución similar a la que ahora se contempla en la norma legal.
En todo caso, debe tenerse presente que si los trabajadores deciden negociar ellos mismos, designando una comisión elegida de entre ellos, que actúa como una especie de portavoz, la negociación no deja de producirse en términos individualizadores y con los directamente afectados, pues los integrantes de esa comisión no gozan de un carácter equiparable a los representantes legales o sindicales de los trabajadores. En efecto, ni cuentan con las facilidades que se otorgan a éstos ni con las garantías que les protegen, al menos confor-me a las previsiones legales que nada dicen en la materia; por tanto no es una negociación equiparable a la que en términos colectivos se hace con esos representantes o a la que podría hacerse con una comisión sindicalizada.
En mi opinión, es un supuesto plenamente asimilable a las negociaciones directas con los trabajadores. Ello no parece plantear problemas en este concreto supuesto, en la medida que no estamos ante una medida que produzca un descuelgue de un convenio colectivo, en cuyo caso, como se verá posteriormente, la solución plantearía más problemas.
No obstante lo anterior, la igualdad y el equilibrio de posiciones entre las partes hubiesen hecho deseable que se sindicalizase siempre la intervención en el periodo de consultas ante la ausencia de representantes legales –unitarios o sindicales, pues ambos serían admisibles– de los trabajadores.
No hacerlo así permite, en primer lugar, que el empleador intente influenciar en la elección de los portavoces de los trabajadores y, en segundo lugar, que
la falta de garantías de éstos les ponga en una situación de debilidad en la negociación.
Todo lo contrario de lo que ocurre si se opta por una comisión sindicalizada, en cuyo caso, evitando cualquier riesgo de presiones sobre los trabajadores a la hora de designar su representante en las negociaciones, la norma legal condiciona los sindicatos que pueden designarse y corresponde a ellos la designación de las personas concretas que han de negociar que, a diferen-
1 Al respecto por ejemplo, así lo ha entendido la Sala Tercera (contencioso-administrativa) del Tri-bunal Supremo en SSTS 21 de septiembre de 1995, Rec. 994/92 y 15 de marzo de 2002, Rec. 8584/96, Tol 203.859.
2 Véase art. 4 del real Decreto 43/1996, de 19 de enero, que en todo caso condiciona esa intervención a que si son más de diez los trabajadores del centro afectado designen una comisión de un máximo de cinco de ellos.

92 93
de actuación pues, como se dijo, el plazo de consultas no se amplía por la tardanza en la designación de la comisión que ha de intervenir en las mismas.
Una última cuestión plantea la designación de la comisión; no es otra que el número de componentes. La norma legal deja claro que el máximo, en ambos casos, es de tres, pero en realidad es que el número debería ser normalmente ese. En efecto, no pueden ser más de tres, pero menos también plantea proble-mas. Uno no sería comisión y dos plantean el problema de que, al adoptarse los acuerdos por mayoría de votos, si el número es par pueden producirse empates. Así, lo más lógico es que la comisión la compongan tres represen-tantes, aunque realmente la norma no imponga este número.
Un problema adicional es determinar la forma en la que los trabajadores han de proceder a delegar en la comisión sindical la intervención en las consultas o, en el otro supuesto, elegir a la comisión “ad hoc”, pues la norma sólo aclara que los tres componentes que como máximo tendrá ésta se elegirán “democrá-ticamente”.
Es posible que dicha decisión se tome en una asamblea de trabajadores, reali-zada, en cuanto sea posible, conforme a las previsiones de los arts. 77 a 80 del ET. Ahora bien no parece que esta fórmula sea obligatoria e incluso en algún caso puede plantear problemas por la premura de tiempo. Cualquier sistema que permita acreditar que existe una voluntad mayoritaria en el sentido de atribuir la representación en las consultas a la comisión sindical o, en el otro supuesto, acerca de los miembros que compondrán la comisión representativa de los propios trabajadores, debe admitirse.
Existiría así libertad formal en cuanto a la adopción del citado acuerdo y, por supuesto, el mismo se adoptaría por mayoría de los trabajadores que se pronuncien, no siendo exigible en ningún caso la unanimidad de los afectados.
Si los trabajadores acuden a la delegación en una comisión sindical en los términos legalmente establecidos, el empleador no puede negarse a efectuar las consultas con ella; si lo hiciese habría incumplido su obligación de some-terse a un período de consulta.
La delegación en la comisión sindical implica que los trabajadores estarán a lo que ésta pueda acordar con el empleador, sin perjuicio, por supuesto, de reclamar judicialmente contra la medida tal como prevé el art. 138.2 LPL, muy posiblemente debiendo estarse al litisconsorcio pasivo que en él se esta-blece, pues la comisión sindical parece que deberá ser demandada conjunta-mente con el empleador ya que ha actuado como representante de los trabaja-dores. Más dudoso es determinar si debe demandarse a la comisión “ad hoc” que designen de entre ellos los propios trabajadores pues en el fondo no son sino portavoces de sus compañeros, pero posiblemente habría que sostener
idéntica solución y considerar que también esa comisión debería comparece en el acto del juicio para poder defender lo acordado.
La norma legal al remitirse a lo dispuesto en el art. 41.4 del ET, debe conducir, finalmente y como dije, a entender aplicable también la posibilidad que en él se regula de que el empleador, en el caso de que los trabajadores opten por sindicalizar su representación, pueda delegar en la organización sindical en la que esté integrado, matizando que puede ser la más representatividad de comunidad autónoma, con independencia de que esté afiliado a una organi-zación sectorial o intersectorial. En realidad la previsión es superflua porque el empleador puede hacer esa delegación siempre que lo desee ya que a él le corresponde decidir quien negocia en su nombre; posiblemente el único efecto de la aplicación de la previsión legal es concretar que, al igual que en el caso de los trabajadores, la designación de una organización (o varias) para que representen al empleador, implica que éste estará a lo que la misma acuerde en el período de consultas, pues precisamente para eso ha delegado en ella.
3.º) La sustitución del periodo de consultas por sistemas de mediación y arbitraje
La última modificación, que en realidad no es tan novedosa, es la previ-sión de que en cualquier momento el empleador y quienes representen a los trabajadores pueden sustituir el período de consultas, por el procedimiento de mediación o arbitraje que resulte aplicable en la empresa, condicionando la posibilidad a que éste deberá desarrollarse dentro del plazo máximo impro-rrogable (aquí si se mantiene esa afirmación, como ya expuse) previsto para el período de consultas.
Conforme al art. 85 del ET, ya estaba previsto que los desacuerdos en los períodos de consulta, entre otros los correspondientes a la movilidad geográfica (art. 40 ET), se pudiesen someter a los procedimientos de solución extrajudicial, incluido el arbitraje, que pudieran regular los convenios colec-tivos. Incluso la Disposición Adicional decimotercera del ET preveía ya que, si un convenio no había establecido los citados procedimientos, las partes po-dían acogerse a los existentes en el ámbito territorial (estatal o de comunidad autónoma).
Ciertamente, tanto el ASEC estatal como los diversos Acuerdos de Solución Extrajudicial vigentes en las comunidades autónomas, prevén normalmente entre los conflictos que pueden acogerse a la mediación, si una de las partes lo solicita, o de arbitraje, por acuerdo entre las partes afectadas, los conflictos producidos por desacuerdos en estos períodos de consulta.
En realidad la nueva regulación legal, que mantiene en vigor esos preceptos, permite ir más allá y directamente sustituir el período de consulta por el some-timiento a la mediación y al arbitraje –si así se pacta–.

94 95
Del texto de la norma se desprende que estamos ante procedimientos a los que se acude voluntariamente, requiriéndose, pues, el acuerdo de los afec-tados. Ese acuerdo puede ser limitado, por ejemplo aceptando simplemente la mediación, o incluir también el arbitraje en cuyo caso las partes deberán suscribir el correspondiente compromiso arbitral que fije los términos en los que éste debe producirse. No cabe ignorar que el compromiso arbitral pue-de ser muy simple, por ejemplo concretando la cuestión sometida a arbitraje y remitiéndose al acuerdo territorial en todo lo demás, incluso a efectos de designación del árbitro o árbitros, pero puede ser más complejo, estableciendo plazos, condicionantes, informes técnicos que han de tenerse en cuenta, desig-nando el árbitro o árbitros, etc.
Corresponde, pues, a las partes determinar si se acogen a estos procedimientos y, en el caso de que se acojan al arbitraje, concretar los términos del mismo.
En la medida que se ha diseñado un procedimiento voluntario no parece tener problemas de aplicación salvo en el plazo que se establece.
En efecto, la norma legal, con poco acierto y desde luego en previsión que puede hacer ineficaz toda la regulación si es que ha de respetarse, señala que la mediación y el arbitraje deberán producirse en el plazo máximo previsto para el período de consultas.
Nuevamente aparece aquí la sorpresa por impedir que si las partes están de acuerdo amplíen dicho plazo, sorpresa que debe resolverse en sentido práctico entendiendo que, si existe acuerdo, las partes podrán prever que la mediación o el arbitraje se alarguen más allá del citado plazo máximo, porque lo contra-rio puede llevar al absurdo. Basta tomar en consideración al respecto que la norma prevé que la decisión de someterse a la mediación y al arbitraje puede adoptarse en cualquier momento y, por lo tanto, cabe que se adopte hacia el final del período de consultas, al extremo en el último día del mismo. ¿Puede sostenerse que la norma está regulando que en ese mismo día debería produ-cirse la mediación y/o el arbitraje? Es absurdo.
En mi opinión solamente caben dos interpretaciones lógicas y hay que asumir una de ambas, o alguna otra igualmente lógica y que con mejor criterio pueda encontrarse, porque lo que no creo que pueda sostenerse es una aplicación absurda.
Las dos posibilidades lógicas que se me ocurren son las siguientes: La primera es la de entender que el procedimiento de mediación o de arbitraje
debe iniciarse dentro del período de consultas, es decir, el acuerdo de some-terse a una u otra ha de adoptarse en ese plazo, pero luego la mediación o el arbitraje se producirán en los plazos previstos en el convenio o acuerdo que regule el procedimiento al que las partes se hayan acogido.
La segunda, que incluso podría tener un cierto apoyo en la literalidad de la norma legal, es la de entender que, si el acuerdo de someterse a la mediación o el arbitraje sustituye el período de consultas, en realidad no puede entenderse
que los contactos previos entre las partes hayan sido un auténtico período de consultas y, por tanto, el plazo máximo improrrogable previsto para las con-sultas empezaría a computar desde que se produce el acuerdo de acogerse a la mediación o el arbitraje. En consecuencia se podrían desarrollar en el plazo íntegro de los quince días que se establecen para el período de consultas, plazo en el que normalmente sí que sería posible que se desarrollase la mediación o el arbitraje conforme a las regulaciones más habituales de los Acuerdos estatal y autonómicos vigentes en la materia. En realidad, pues, el plazo del período de consultas no empezaría a contarse sino desde el momento en el que las partes decidieron acogerse a la mediación o al arbitraje.
Si no se adopta alguna de estas interpretaciones o cualquier otra similar, la previsión puede ser totalmente ineficaz en muchos casos ante la imposibilidad de que quede plazo suficiente para poder desarrollar la mediación o el arbi-traje.
De producirse acuerdo en mediación equivaldría a un acuerdo en período de consultas y sería impugnable como tal (conflicto colectivo o impugnación individual por la vía prevista en el art. 138 LPL).
En cuanto al laudo arbitral, sustituiría al acuerdo en consultas y, por tanto, podría ser impugnable como tal laudo arbitral por las vías previstas al efecto, que normalmente reconducen también al proceso de conflicto colectivo ade-más de que son aplicables los motivos específicos establecidos en el art. 91 del ET (laudo ultra vires que resuelva cuestiones no sometidas a arbitraje o incumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales del procedimiento arbitral), pero no cerraría la vía de impugnación individual posible también en atención al art. 138 LPL.
Por último cabe decir que, conforme a la Disposición Transitoria cuarta, apar-tado 1 de la Ley, las nuevas reglas en materia de movilidad geográfica no son aplicables a los procedimientos que estuviesen ya en trámite a 18 de junio de 2010, esto es, en el momento de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2010 .
2. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
El art. 5 de la Ley, introduce cambios en el art. 41 del ET en materia de modifica-ción sustancial de las condiciones de trabajo.
En realidad estos cambios son de dos tipos.
Unos son formales y consisten en la reordenación del artículo que pasa a tener siete apartados frente a los cinco actuales, pero eso no implica, en sí mismo, cambios de contenido en la regulación.

96 97
Ahora el apartado 1 es el equivalente al apartado 1 anterior, aunque, como se verá, encierra una modificación en el contenido.
El apartado 2, equivale al 2 anterior, pero se hace desaparecer de él, con buena técnica, todo lo relativo a la modificación de condiciones de convenios colectivos estatutarios pues esta materia se lleva al nuevo apartado 6 del artículo.
El apartado 3, sustancialmente equivale al apartado 3 precedente relativo a la mo-dificación individual.
El apartado 4 recoge parte del apartado 4, regulando el período de consultas que debe producirse en las modificaciones colectivas y estableciendo alguna novedad de contenido, a la que posteriormente se hará referencia.
El nuevo apartado 5 recoge el resto del anterior apartado 4, regulando la decisión del empleador una vez finalizado el período de consultas y las posibles actuaciones contra la misma.
El nuevo apartado 6, como se dijo, regula ahora todo lo relativo a la modificación sustancial de condiciones establecidas en convenio colectivo estatutario.
Finalmente, el nuevo apartado 7, recoge el anterior apartado 5, para remitir igual que antes las modificaciones que impliquen traslado al régimen de la movilidad geo-gráfica.
Son, pues, meros cambios formales que hacen más sistemático el artículo.
Los otros cambios son de mayor entidad y afectan al contenido de la regulación.
No obstante, los aspectos esenciales de la regulación perviven: concepto de modi-ficación sustancial, causas que pueden conducir a ella –que entiendo que no han cam-biando aunque la redacción sea ligeramente diferente, pues donde antes se hablaba de mejorar la situación de la empresa en la actual regulación se alude a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma, lo que en el fondo viene a confirmar el carácter preventivo que estas medidas pueden tener, lo que ya se admitía con anterioridad, siempre claro que se actúe sobre situa-ciones de presente o previsiones fundadas en datos fácticos reales y no sobre meras hipótesis genéricas o abstractas, lo que ni antes ni ahora era admisible–, diferencia entre modificaciones individuales y colectivas, existencia de un período de consulta en las colectivas, decisión empresarial ante la falta de acuerdo salvo en las modifica-ciones de condiciones establecidas en convenios estatutarios, efectos de la decisión y posible impugnación de la misma, posibilidad extintiva, con indemnización reducida, en las modificaciones perjudiciales relativas al tiempo de trabajo, etc.
Las modificaciones de regulación que se introducen son las siguientes:1.ª) La mención a la distribución del tiempo de trabajo.2.ª) Los cambios en la duración del período de consultas.3.ª) La previsión acerca de la inexistencia de representantes de los trabajadores.
4.ª) La previsión acerca de los efectos de los acuerdos en período de consultas.5.ª) La sustitución del período de consultas por procedimientos de mediación y
arbitraje.6.ª) La regulación diferenciada de la modificación sustancial de condiciones de
trabajo establecidas en convenio colectivo estatutario.
El análisis de estas cuestiones revela cuanto a continuación se expone, debiendo en todo caso señalarse que, como ocurría en el caso precedente, conforme a la Dispo-sición Transitoria cuarta, apartado 1, a los procedimientos de modificación sustancial en trámite en el momento de entrar en vigor el Real Decreto-Ley 10/2010, esto es a 18 de junio de 2010, les siguen siendo de aplicación las normas vigentes en el momento de su inicio.
1.ª) La mención a la distribución del tiempo de trabajo
El actual apartado 1 del art. 41 ET, tras la reforma, sigue recogiendo un listado de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que, como se sabe, no es en realidad una lista cerrada.
En dicho listado se introduce un cambio, pues en el apartado b), que antes solamente hacía alusión al horario, ahora se señala como posibles mate-rias objeto de modificación sustancial las relativas a horario y distribución de jornada.
En realidad el cambio solamente es relevante para lo que luego se dirá en materia de modificación sustancial de condiciones establecidas en convenio colectivo, pues en ellas no se admite la modificación de las condiciones reco-gidas en la letra a) que son las de “jornada de trabajo”.
En los demás supuestos de modificaciones colectivas y en los de modi-ficaciones individuales, la diferenciación tiene menor sentido pues, como es posible la modificación de jornada, nunca ha sido cuestionable que la modifi-cación de la distribución del tiempo de trabajo podía realizarse, ya se conside-rase como incluida en la letra a) –jornada– o en la letra b) –horario–.
Con la matización actual se cierra una tesis interpretativa que entendía que las reglas sobre distribución de jornada previstas en los convenios colectivos estatutarios eran inmodificables, pues se trataba de modificaciones de jornada, no permitidas por la ley, y no de horario, que sí que se permitían legalmente. La distinción encontraba fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Supre-mo que entendía que el horario era un concepto muy reducido, limitado a la determinación del tiempo exacto que cada día debe trabajarse, pero supeditado

98 99
a la jornada que es la que fija el número de horas a trabajar en el año, la se-mana o el día3.
Ahora la norma, y en mi opinión así debió ser entendida siempre, dife-rencia claramente lo que es la determinación de la cantidad de horas que el trabajador debe trabajar, que es en sentido estricto lo que posiblemente quería señalar el art. 41 al aludir a jornada, de lo que es la distribución de la misma en toda su amplitud, que es a lo que imprecisamente quería aludir el art. 41 ET al hablar antes de horario.
Es cierto que, como existía esa jurisprudencia, la nueva regulación ensancha las posibilidades modificativas de lo establecido en convenio, pero parece razonable que las reglas sobre distribución de jornada, no sobre canti-dad de jornada, puedan ser objeto de adaptación a la situación concreta de cada empresa, sobre todo si se mantiene la garantía de que esa adaptación no puede producirse por la voluntad unilateral del empleador.
Es más, no son pocos los convenios que remiten la distribución de la jornada al ámbito de la empresa o directamente no la regulan, abriendo así igualmente la posibilidad de que en la empresa se pacte al respecto. Inclu-so otros muchos regulan elementos de flexibilidad (bolsas de horas flexibles, posibilidades de modificación de la jornada) que en general remiten a la negociación en la empresa, bien que normalmente imponiendo algunos lími-tes a los pactos de empresa4 .
Estamos, pues, ante una norma flexibilizadora pero razonable y que en muchos casos no supondrá alejarse mucho de lo que bastantes convenios regulaban ya.
2.ª) Los cambios en la duración del período de consultas
En materia de períodos de consulta, la reforma, en el actual apartado 4 del art. 41 del ET, mantiene su exigencia en las modificaciones sustanciales de carácter colectivo, señalando que en esos supuestos procederá la apertura de un período de consultas.
El impacto de la nueva regulación está en que, al igual que en el supuesto de movilidad geográfica, se señala que, sin perjuicio de la aplicación de los
3 Al respecto, por ejemplo las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo STS 26 de junio 1998, Rec. 4621/97, Tol 47.652 y STS 22 de julio de 1995.
4 Al respecto, como ya dije, puede verse, entre otros, Alameda Castilla, M.T. “Flexibilidad en el tiempo de trabajo y retribución” en AA.VV. (Escudero Rodríguez, R. coordinador) La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar, op. cit., especialmente págs. 84 a 92.
procedimientos específicos previstos en la negociación colectiva, el período de consulta tendrá una duración máxima, literalmente tendrá una duración no superior a quince días.
Al respecto, en aras a la brevedad cabe remitirse a cuanto se dijo en mate-ria de movilidad geográfica porque la regla es exactamente la misma, aunque con la salvedad de que en este caso se alude a la posible aplicación de otros sistemas específicos previstos en los convenios; parece, pues, posible que los convenios establezcan otros alternativas en las que, en su caso, la limitación del plazo no tendría sentido; lo que no parece posible es que directamente alteren el plazo del período de consultas porque los términos legales en cuanto a su carácter de máximo son claros.
Existe una cierta imprecisión en la norma pues cuando alude a este periodo de consultas menciona que el mismo es obligado en las empresas en las que existan representantes de los trabajadores pero luego, como a continuación se verá, regula como proceder al mismo cuando en la empresa no existen esos representantes por lo que el citado período de consultas es obligado en todas las modificaciones sustanciales colectivas, debiendo entenderse que la men-ción se refiere simplemente a que, si existen representantes y hay que acudir al procedimiento legal de consultas, éstas se efectúan con ellos sin que quepa otra vía alternativa.
Por otro lado la norma deja claro que cabe que los convenios colectivos establezcan un sistema alternativo al período de consultas, pues el propio precepto, cuando lo regula, señala que ello es “sin perjuicio de los procedi-mientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva”.
En definitiva, si hay que entender la afirmación en el sentido que parece tener, es claro que la regulación legal es dispositiva y que cabe establecer mediante instrumentos negociales otros procedimientos de modificación, ya sean éstos más flexibles o más rígidos o garantistas que lo que legalmente se establecen en materia de período de consulta.
Desde esta perspectiva parece que la afirmación de que el período de consultas es un máximo, incluso un máximo improrrogable como se dice im-precisamente al aludir a sus sustitución por los procedimientos de mediación y arbitraje, lo que está significando es que en esta materia los convenios no pueden mantener las previsiones legales pero modificando el plazo de consul-tas, sí pueden, por el contrario, diseñar un procedimiento alternativo en cuyo caso, lógicamente, ellos determinarán el plazo de duración de los trámites alternativos que establezcan.
Claro, esta regulación, salvo que se haga otra interpretación que no se me alcanza que sea posible sin forzar en extremo las afirmaciones legales, condu-ce a la perplejidad de que quien puede lo más –cambiar todo el procedimiento

100 101
de consultas diseñado por la ley–, no puede lo menos –cambiar simplemente la duración del período de consultas legalmente establecido–.
3.ª) La previsión acerca de la inexistencia de representantes de los trabajadores
La regla que se introduce en el citado apartado 4 del art. 41 del ET, al respecto, es la que ya se analizó en materia de movilidad geográfica, esto es, la posibilidad de que los trabajadores deleguen en una comisión de un máximo de tres miembros de entre ellos o integrada por los sindicatos más representa-tivos y representativos en el sector al que pertenezca la empresa.
En realidad aunque la analicé al aludir a la movilidad geográfica, realmen-te es en el art. 41.4 del ET donde aparece esa regulación, pues el art. 40 del ET se remitía, en este concreto aspecto, a lo dispuesto en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Cuanto cabría señalar es, pues, idéntico a lo que se estudió en el supues-to de la movilidad geográfica, incluida la posibilidad de que el empresario delegue en organizaciones empresariales. En la medida en que la regulación y los problemas son los ya analizados, cabe remitirse a lo que ya se expuso en materia de movilidad geográfica que es plenamente aplicable.
4.ª) La previsión acerca de los efectos de los acuerdos en período de consultas
Como ya dije, la reforma legal sigue sometiendo el régimen de modi-ficaciones sustanciales en las condiciones de trabajo a la causalidad. En consecuencia esa modificación procede únicamente cuando exista una de las causas legalmente establecidas.
Ahora bien, actualmente el art. 41.4 del ET crea una presunción de existencia de la causa cuando el período de consultas finaliza con acuerdo, entendiendo que en ese caso se presumirá que existen las causas justificativas a que alude el apartado 1 del mismo artículo y, por lo tanto, que sólo podrá impugnarse ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
Si se analiza la regulación se observa que, de alguna manera, se asimila la regulación o se aproxima a lo que ya el art. 51 del ET establecía y establece para los acuerdos en relación con los expedientes de regulación de empleo.
Lo que ocurre es que el supuesto no es exactamente idéntico.
Allí el acuerdo condiciona a la autoridad laboral que sólo puede resol-ver de conformidad al mismo o remitirlo a los órganos jurisdiccionales por
apreciar esas causas que lo viciarían, pero la posterior resolución administra-tiva es recurrible jurisdiccionalmente.
Por el contrario aquí parece que la única vía impugnatoria sería cuestionar el acuerdo por estar viciado, cerrándose cualquier otra posibilidad impugna-toria, sin perjuicio de que el trabajador individualmente afectado opte por extinguir su contrato de trabajo en los términos regulados en el apartado 3 del art. 41 del ET.
Incluso en términos procesales puede cuestionarse lo acertado de la regu-lación, porque propiamente las impugnaciones no se dirigen contra el acuerdo sino contra las decisiones empresariales que se adoptan en virtud de él.
Lo que parece regularse es que esas decisiones no podrán impugnarse por falta de causalidad si no es cuestionando el acuerdo por los motivos expuestos.
En todo caso, aunque la norma legal intente limitar las posibilidades de reexaminar la causalidad, en mi opinión no debe considerarse cerrada esa posibilidad de análisis.
La modificación es causal y por tanto un acuerdo no amparado en causa debería ser tildado de fraudulento o, cuando menos, de abusivo y, en conse-cuencia, podría ser impugnado judicialmente.
No creo pues que la norma realmente limite o excluya la posibilidad de que judicialmente se examine si existe causa o no para la modificación, pero no indica ello que no tenga consecuencias importantes. La previsión legal las tiene pues lo que hace es, no impedir, pero sí dificultar esas impugnaciones al operar esencialmente sobre la carga probatoria, estableciendo en los supuestos analizados una presunción probatoria a favor de la existencia de causa y, por tanto, desplazando la carga probatoria sobre la parte que cuestione la exis-tencia de la citada causa.
Si el impugnante no es capaz de demostrar que no existió causa y que, en consecuencia, el acuerdo es fraudulento o abusivo, su impugnación será desestimada.
Puede verse, pues, que la norma refuerza considerablemente los acuerdos en la materia, dotándoles de una presunción de legalidad amplia, lo que pueda ser cuestionable en un ámbito en el que pueden existir acuerdos con efectos de auténtico “dumping social” a nivel de empresa. No conviene olvidar que no en todas las empresas los representantes de los trabajadores son fiables y que incluso, como se vio, allí donde no existan esos representantes se han abierto amplias posibilidades de negociación con los propios trabajadores a través de unos portavoces designados “ad hoc” y que puedan estar influenciados o presionados por su empleador. Es cierto que se permite cuestionar el acuerdo,

102 103
por lo que no existe una presunción “iuris et de iure” de causalidad o legalidad del mismo, pero no deja de ser cuestionable la previsión legal, sobre todo por su generalidad.
5.ª) La sustitución del período de consultas por procedimientos de mediación y arbitraje
Una vez más, se adopta la misma regulación que en materia de movilidad geográfica, contemplándose en el art. 41.4 del ET la posibilidad de que se acuerde sustituir el período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que resulte de aplicación en la empresa, señalándose, de nuevo y con la misma defectuosa técnica, que esos procedimientos deberán desarro-llarse dentro del plazo máximo del período de consultas. Me remito en aras a la brevedad a cuanto ya expuse al abordar las reglas en materia de movilidad geográfica, porque los problemas y posibles soluciones son los mismos.
6.ª) La regulación diferenciada de la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en convenio colectivo estatutario
El nuevo apartado 6 del art. 41 del ET regula la modificación sustancial de las condiciones establecidas en los convenios colectivos estatutarios y lo hace en términos relativamente diferentes a los vigentes con anterioridad.
No obstante hay elementos de continuidad importantes.
Entre ellos, el más esencial es mantener que dicha modificación en cuanto a los convenios sectoriales solamente será posible respecto de las materias enumeradas en las letras b), c), d) e) y f) del apartado 1, del art. 41 del ET. Es lo que se decía antes, si bien ahora, como se analizó, la letra b) incorpora todo lo relativo a la distribución de la jornada que pasa así a ser modificable por esta vía y además se añade la posibilidad de modificación en relación con la letra f) citada, esto es en materia de reglas convencionales sobre movilidad funcional extraordinaria efectuada al amparo del art. 39.5 del ET.
Ahora bien, junto a ello, se admite la modificación de los convenios de empresa, sin limitar en este supuesto, el elenco de materias a las que la modi-ficación podría alcanzar.
En consecuencia la modificación de lo regulado en convenio, a salvo de que el propio convenio establezca otras reglas más flexibles, que serían plena-mente admisibles pues puede introducir regulaciones dispositivas o cláusulas con procedimientos modificativos específicos, se podrá producir respecto de cualquier materia en los convenios de empresa y respecto de las siguientes materias en los convenios sectoriales: horario y distribución del tiempo de
trabajo, régimen del trabajo a turnos, sistemas de remuneración y sistemas de trabajo y rendimiento y reglas sobre movilidad funcional extraordinaria.
Con acierto matiza el precepto que la modificación de las condiciones establecidas en los convenios sectoriales tendrá un plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia temporal del convenio cuya modificación se pretenda.
Claro es, cabe, en función de la razón alegada para la modificación, que pueda tener una duración inferior a la del convenio.
Lo contrario, una duración superior a la vigencia del convenio sectorial, carece de lógica pues estamos ante un auténtico descuelgue del mismo y por tanto no tiene sentido una vez ha cambiado aquél. Ello no impide que, si la nueva regulación sigue siendo inaplicable en la empresa porque reitera la precedente o porque aunque la cambie no soluciona los problemas que mo-tivaron el descuelgue de la condición concreta y, claro es, si persisten, el empleador pueda activar el procedimiento para una nueva modificación pero de lo regulado en el nuevo convenio.
Por otro lado, el plazo máximo se remite a la vigencia del convenio, pero en buena lógica no a la vigencia inicial del mismo, sino a la real; en conse-cuencia se podrá mantener la situación de descuelgue o modificación de lo regulado en el convenio, si éste se prorroga, bien por no haber sido denun- ciado (art. 86.2 ET) o bien porque, aunque haya sido denunciado, no se ha producido un acuerdo antes de que finalizase su vigencia y siga, en consecuen-cia, en situación de ultractividad conforme a las reglas legales (art. 86.3 ET).
Lo que no se entiende es la razón de que estas reglas se establezcan sólo al mencionar la modificación de los convenios sectoriales; en mi opinión rigen también para los convenios de empresa, si bien en ellos, como el ámbito de negociación del descuelgue puede ser coincidente con el del propio convenio, lo que por hipótesis no puede darse en los convenios sectoriales, es fácil que la negociación del descuelgue se convierta en una auténtica renegociación “ante tempus” del convenio de empresa, perfectamente posible y que, en ese sentido, el acuerdo de modificación, que propiamente sería un nuevo convenio de empresa, fije su propia duración.
En los restantes casos, la modificación de los convenios de empresa, si aparece como un estricto supuesto de descuelgue, debería sujetarse a la misma limitación temporal analizada; esto es, no tendría una duración superior a la del propio convenio del que se produce el descuelgue, pues obviamente no es posible perpetuar ese descuelgue más allá de la vigencia de la propia norma en relación con la que se produce.
Otra regla relativamente continuista es que la modificación de lo regu-lado en convenio estatutario requiere acuerdo con los representantes de los

104 105
trabajadores, bien los unitarios, en cuyo caso decidirán por acuerdo mayorita-rio del comité de empresa o delegados de personal, bien de las representacio-nes sindicales, en cuyo caso en su conjunto deberán representar a la mayoría de aquellos (comités de empresa o delegados de personal).
No obstante, como se verá, ahora se introducen algunas reglas ante la falta de acuerdo a las que posteriormente me referiré.
Por otro lado se aclara en la actual regulación, como se ha visto, que la modificación procede, tanto en relación con los convenios de empresa, como en relación con los supraempresariales (sectoriales) en cuyo caso ha de ser notificada a la comisión paritaria correspondiente, previsión que no parece tener mayores consecuencias ni efectos que posibilitar el conocimiento de esa modificación por la citada comisión.
En realidad la regulación precedente parecía pensada especialmente para los convenios supraempresariales, aunque no era imposible la aplicación en los convenios de empresa, en los que, si existía acuerdo de renegociación, en realidad se estaba ante un nuevo convenio de empresa que sustituía en ese específico aspecto al anterior.
En todo caso la especificación aclara la cuestión y no es baladí, porque está indicando otra cosa que se desprende de las reglas de legitimación para negociar el acuerdo.
En efecto, el ámbito de modificación puede ser la empresa, pero también puede ser inferior y en concreto y por ejemplo puede ser el de centro de trabajo.
Es posible que en una empresa con varios centros de trabajo las reglas establecidas en el convenio de empresa puedan mantenerse pero por razones lógicas planteen problemas en un centro concreto –o en varios–, problemas que no se pensaron al pactar el convenio o que incluso surgieron con posterio-ridad, en esos casos parece que el ámbito lógico del descuelgue modificativo sería el del centro o centros afectados.
Así pues el ámbito de aplicación de la medida modificativa puede ser la empresa, pero también otro inferior como el de centro de trabajo.
En ese sentido la modificación puede producirse en relación con el conve-nio aplicable sea del ámbito que sea.
En realidad pues, como ya se entendía anteriormente, se está regulando un supuesto de concurrencia de actos negociales, dando en este específico
supuesto preferencia al acuerdo de ámbito inferior 5, al efecto de potenciar las posibilidades de flexibilidad en la empresa o el centro de trabajo.
Por otro lado, la nueva regulación mantiene la causalidad de estas modifi-caciones, sujetas en general a la misma que las restantes, aunque ya se ana-lizó que la redacción no era exactamente igual pero sin que en mi opinión se produzcan cambios reales sobre la causalidad, al menos tal como ya se interpretaba, y que, en caso de acuerdo, lo que aquí por imperativo legal ha de darse siempre, se limitan las posibilidades de cuestionar la falta de causalidad de la medida, remitiéndome a cuanto expuse.
Como avancé, encaja mejor en el conjunto del precepto y en la lógica del sistema entender que estamos ante una mera presunción “iuris tantum” y que por tanto, aunque se presuma que el acuerdo es legal y responde a las causas legalmente previstas, si alguna parte legitimada desea impugnarlo puede hacerlo recayendo sobre ella la carga de probar que esas causas no concurrían, lo que por otro lado le puede ser muy difícil en muchos casos.
En todo caso, obviamente, las soluciones judiciales tendrán que establecer criterios al respecto.
Por otro lado el precepto prevé la misma solución que hemos visto en casos precedentes para la ausencia de representantes de los trabajadores.
En principio cabría repetir cuanto se dijo pero con un matiz esencial.
En efecto, en esta materia sí que entra en juego el derecho de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.
Es más, la doctrina constitucional estableció muy claramente que sería contrario al sistema de negociación colectiva que diseña la Constitución, a la eficacia vinculante de los convenios que la propia Constitución encarga a la ley que garantice e incluso, en general, al derecho de libertad sindical, admitir que mediante pactos individuales se pudiese privar de eficacia a los convenios colectivos6 .
En estos términos no parece que la negociación de la modificación sustan-cial de las condiciones establecidas en un convenio estatutario pudiera ser hecha por los trabajadores directamente afectados, ni siquiera a través del sistema que ahora se articula de designación de una comisión “ad hoc” inte-grada por tres de los propios trabajadores, lo que es meramente instrumental
5 Al respecto por ejemplo la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004, Rec. 95/03, Tol 463.085.
6 Por todas y por ejemplo STC 225/2001, de 26 de noviembre, Tol 114.937 y 238/2005, de 26 de septiembre, Tol 719.588.

106 107
pero no altera la conclusión de que son esos mismos trabajadores los que están negociando en una negociación que no es propiamente colectiva, sino individual, plural si se quiere, ejercida a través de unos portavoces que no disponen, al menos en la previsión legal que guarda silencio y por tanto no se las atribuye, de las facilidades y garantías de que se dota a quienes ostentan la condición real de representantes unitarios o sindicales de los trabajadores.
En mi opinión, si esta negociación se asume por los representantes de los trabajadores o por la comisión sindical a que se hace referencia y que ya se analizó con anterioridad, puede entenderse que seguimos en el ámbito de la negociación colectiva y que existen diversos instrumentos producto de la misma, estableciendo simplemente la ley, ante esa concurrencia de instru-mentos colectivos, el que resulta de aplicación preferente, pero ello se desbor-da si se admite que entren en concurrencia acuerdos individuales o plurales suscritos con los trabajadores o con representantes circunstanciales, elegidos ad hoc para esa ocasión, pero que no gozan de las garantías y facilidades propias de los representantes institucionales, esenciales para que puedan actuar con libertad y eficacia.
La apertura, pues, de la posibilidad de negociación con estos represen-tantes “ad hoc” es muy similar a la negociación individualizada, cuando no exactamente igual en sus consecuencias.
Se introduce así el riesgo de presión empresarial y de individualización de las relaciones laborales que, precisamente, se quiere evitar mediante los procedimientos de negociación colectiva.
Por ello, en mi opinión, en estos casos solamente cabe constitucionalmen-te la negociación con auténticas representaciones colectivas: representantes unitarios, representantes sindicales, o comisión sindical.
Creo que la posibilidad de negociar el descuelgue de condiciones estable-cidas en un convenio estatutario mediante una comisión “ad hoc” designada por y de entre los trabajadores y meramente a ese efecto, debe ser cuestionada desde la eficacia vinculante que constitucionalmente se atribuye a los conve-nio colectivos y que debe ser garantizada por la ley –como señala la propia Constitución–, lo que no se hace, ciertamente, con esta regulación.
Como último elemento de mi análisis quiero referirme a la regulación del desacuerdo en la negociación.
La nueva redacción del precepto señala que, en caso de desacuerdo, las partes deberán someterse a los procedimientos de aplicación general y directa que establezcan los Acuerdos Interprofesionales de ámbito estatal y autonó-mico a los que se refiere el artículo 83 del ET, incluido el compromiso pre-vio de someterse a arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia que el acuerdo en período de consultas y será recurrible sólo confor-me al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el art. 91 del ET.
Posteriormente, el artículo 85.3 del ET, en la nueva redacción que le da el art. 6.2 de la Ley establece como contenido obligatorio de los convenios colectivos la regulación de los procedimientos para solventar estos desacuer-dos, adaptando lo dispuesto en los citados Acuerdos Interprofesionales.
Este conjunto de reglas requiere analizar diversas cuestiones.
Por un lado, la norma legal hace claramente obligatorio el acogimiento a los procedimientos de mediación de creación convencional cuando así se haya establecido.
En principio la posibilidad es plenamente constitucional; en la medida que en la mediación no se impone un acuerdo a las partes, nada se opone a que se exija un sometimiento obligatorio a la misma.
Es más, así viene regulado en la práctica totalidad de los Acuerdos que en el ámbito territorial (estatal o autonómico) están vigentes, en los que se señala que la mediación en estos supuestos será obligatoria siempre que lo solicite una de las partes.
La mediación se desarrollará conforme a las reglas previstas en los cita-dos Acuerdos, pero su coactividad es mínima porque la incomparecencia a la misma no tiene consecuencias prácticas considerables.
En todo caso es acertado que se refuerce esa posibilidad porque es un buen medio de solventar los desacuerdos y está ofreciendo resultados apre-ciables, además de potenciar la intervención sindical en la materia, elemento de participación esencial en todos estos procedimientos y que debería haberse potenciado en toda la reforma, pues es la alternativa o el contrapeso lógico a la introducción de una mayor flexibilidad; al menos aquí sí que aparece.
La posibilidad de un arbitraje obligatorio queda remitida a lo que pueda pactarse en los convenios o acuerdos interprofesionales.
Cabe hablar de arbitraje obligatorio, aunque con matices.
Es obligatorio pues normalmente se pactará para su aplicación por sujetos diferentes de los firmantes, pero no puede negarse que su estableci-miento es un acto negocial hecho por los representantes de empleadores y de trabajadores, de ahí que la norma legal aluda, rehuyendo el término de arbi- traje obligatorio, a un compromiso previo de sometimiento.
En realidad ese compromiso lo tendrían que suscribir, para hablar de abso-luta voluntariedad, los directamente afectados, pero en este caso, al menos, no

108 109
se les impone, como en solución que planteaba alguna duda de constituciona-lidad se recogía en alguno de los documentos previos que circularon, sino que se pacta por sus representantes, bien que a través de la representación institu-cional que se utiliza en la negociación colectiva de ámbito amplio (Acuerdos Interprofesionales de ámbito estatal o autonómico).
La solución me parece respetuosa con la negociación colectiva, pues corresponde en los ámbitos citados decidir si se opta por esta solución o no, y con el derecho de tutela judicial en cuanto está garantizado un recurso judi-cial, en términos limitados pero bastante amplios, como se verá.
Si se produce el arbitraje, aparece un problema adicional.
En efecto, en todos los acuerdos vigentes el arbitraje descansa sobre el compromiso arbitral que suscriben las partes; si ambas aceptan el arbitraje y suscriben el compromiso no hay problema, pero si una se niega a ello se puede plantear el problema de determinar, entonces, los términos del arbi-traje. Al respecto habrá que estar a lo que pueda señalarse en los acuerdos que establezcan estos arbitrajes o, en su defecto, entender que la ley sustituye al compromiso arbitral y que, por lo tanto: los temas sujetos a arbitraje son los que se deriven de la petición de modificación efectuada por el empleador; que el arbitraje es de derecho, pues un arbitraje de equidad o condicionado solamente podría establecerse por acuerdo de los afectados; que el plazo para desarrollarlo y los trámites son los que en general prevea el acuerdo aplicable y que, en cuanto a la designación del árbitro o árbitros, se estará a la solución que también en él se prevea.
De este modo la negativa de una de las partes no impedirá que el arbitraje se produzca.
En cuanto al laudo, lógicamente se atendrá a las previsiones del acuerdo aplicable y su eficacia debe equipararse a la del acuerdo en periodo de consul-tas, vinculando en consecuencia a las partes en esos términos, solución acer-tada pues el laudo es sustitutivo del acuerdo directo entre ellas.
Cualquiera de los interesados, incluidos quienes fueron parte en el arbi-traje, puede recurrir el laudo, remitiendo la norma legal al art. 91 del ET.
El procedimiento impugnatorio será, pues, el de impugnación de conve-nios colectivos, lo que es razonable porque, como ya se dijo, en esta mate-ria estamos en el terreno de la negociación colectiva, teniendo así sentido la remisión al art. 91 del ET.
Los motivos serán los que se indican en el art. 91 ET, pero no solamente los que expresamente se citan (falta de observancia de los requisitos y for-malidades exigibles conforme al convenio o acuerdo, resolución de aspectos no sometidos a arbitraje), sino también los que se derivan de la remisión al
procedimiento de impugnación de convenios colectivos (ilegalidad y lesivi-dad, conforme al art. 161.1 LPL).
En mi opinión no cabría interpretar que son solamente los que se citan expresamente en el art. 91 del ET, porque éste también remite al mencio-nado procedimiento de impugnación de convenios colectivos; además, precisamente esta amplitud, no total, pero sí razonable en cuanto a la posible impugnación del laudo arbitral, facilita que su imposición en instrumentos colectivos no se considere contraria al derecho de tutela judicial efectiva, que puede ser obtenido en términos suficientes mediante el recurso contra el laudo.
En todo caso, como se ha visto, la potencialidad de este arbitraje queda a expensas de lo que pueda pactarse en el futuro, pues hasta ahora, en general, todas las posibilidades de arbitraje de origen convencional se han establecido en términos de estricta voluntariedad, exigiendo el acuerdo de los directa-mente afectados a través de la suscripción del compromiso arbitral.
3. Negociación colectiva y cláusula de inaplicación salarial
El art. 6 de la Ley introduce medidas en materia de negociación colectiva limita-das al descuelgue salarial y a la obligación de establecer procedimientos para solven-tar los desacuerdos en los descuelgues del convenio, además del salarial, a los que se refiere el art. 41.6 del ET.
En los demás aspectos el Gobierno no ha querido intervenir, al menos de momento, a la espera de que lo que puedan negociar las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, si bien esas posibilidades de negociación y sobre todo de acuerdo, que ya no parecían muy amplias antes del Real Decreto-Ley, pueden haberse dificultado aún más por las reformas introducidas por él y por la Ley que le ha sustituido.
Las medidas en materia de negociación colectiva son, pues, bastante limitadas, aunque importantes en la materia concreta que antes cité, el descuelgue salarial, y se concretan en una nueva redacción del apartado 3 del art. 82 del ET y de la letra c) del apartado 3 del art. 85 del ET. Como ambas modificaciones están totalmente relaciona-das entre sí, las analizaré conjuntamente.
Para entenderlas hay que situarse en la regulación anterior.
En efecto, conforme a las precedentes redacciones correspondía a los convenios supraempresariales regular las condiciones y procedimiento para el descuelgue sala-rial (art. 82.3) y, en consecuencia, se incluía como contenido mínimo del convenio

110 111
Otros aspectos de lo acordado, como la vinculación a razones de empleo o el plan de retorno a los salarios del convenio sí que se han recogido en la nueva regulación legal.
El cambio, en todo caso y como puede apreciarse, es considerable y además se sujeta a las mismas reglas transitorias que ya se analizaron pues, conforme a la Dispo-sición Transitoria cuarta 1 de la Ley, los procedimientos que estuviesen en tramitación a 18 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2010, siguen rigiéndose por la normativa precedente. Ahora bien, como los nuevos se rigen ya por la nueva normativa hay que entender que lo regulado al respecto prevalece sobre las disposiciones que puedan resultar contradictorias y que aparezcan en convenios que aún estén vigentes. Parece, pues, que los descuelgues que se inicien desde la vigencia de la Ley, en realidad del Real Decreto-Ley que le precedió, se ajustarán a lo que ahora se dispone y no a lo que esté pactado en los precedentes convenios colectivos de aplicación, salvo aquello que no se oponga a lo actualmente establecido en la norma legal.
La nueva regulación se contiene sustancialmente en el art. 82.3 ET, que mantiene el párrafo inicial del precedente pero que en los siguientes cambia toda la regulación relativa al descuelgue salarial.
Al respecto conviene analizar las siguientes cuestiones:1.º) Las causas que posibilitan el descuelgue.2.º) Los sujetos legitimados para negociar el descuelgue3.º) El procedimiento de negociación del descuelgue y el contenido del posible
acuerdo y su eficacia.4.º) La solución de los posibles desacuerdos, en la que aparecen reglas que se
aplican también, como se avanzó, al descuelgue de otras condiciones del convenio previsto en el art. 41.6 del ET.
El análisis de estas cuestiones revela cuanto sigue.
1.º) Las causas que posibilitan el descuelgue
En la anterior regulación simplemente se aludía a que la inaplicación salarial procedería en aquellas empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada por la aplicación de los nuevos salarios; si no se habían nego-ciado cláusulas, se establecía que el descuelgue salarial procedería cuando “así lo requiera la situación económica de la empresa” (art. 82.3 ET).
Parece que el daño a la estabilidad económica tenía que ser una realidad de presente o de futuro inmediato –es decir, tan pronto se aplicasen los nuevos salarios–, y aunque lógicamente la repercusión en términos de empleo parecía evidente si la empresa quedaba dañada en su estabilidad económica, la norma legal no hacía mención expresa a ella.
colectivo supraempresarial, la regulación de esas cláusulas de descuelgue salarial (art. 85.3.c) ET).
Pese a lo anterior, la norma preveía unas reglas subsidiarias para el caso de conve-nios que no contuviesen la citada cláusula. En esos supuestos el descuelgue se produ-cía por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empleador y en caso de desacuerdo resolvía la comisión paritaria, sin que al respecto el acuerdo directo con los afectados fuese suficiente o vinculase a la paritaria, precisamente porque se estaba ante la pérdida de eficacia de un convenio colectivo, siquiera en su aspecto salarial.
Lo cierto es que las regulaciones convencionales en la materia habían sido muy desiguales y así, frente a convenios que regulaban en términos razonables la posi-bilidad, otros eran en extremo rígidos y prácticamente impedían el descuelgue, exigiendo, por ejemplo, que sólo se produjese si la comisión paritaria lo admitía por unanimidad.
Esa diversidad, e incluso esa posibilidad de cláusulas en extremo restrictivas, venía facilitada por la amplia libertad que las normas precedentes daban a los conve-nios para establecer al respecto lo que les pareciese oportuno.
Como consecuencia de todo lo anterior no parece que esta medida, defensiva y por tanto más razonable que las reducciones de plantilla, haya desempeñado el papel que razonablemente podía haber asumido, aunque, como ya dije, también otros factores influyen en el escaso recurso a los elementos de flexibilidad interna posibles conforme a nuestro ordenamiento.
A esa escasa utilización del descuelgue salarial pretende responder la reforma legal y, posiblemente entendiendo que la amplia libertad negocial ha sido negativa en la materia, la nueva regulación cambia radicalmente de orientación, reduciendo consi-derablemente el papel atribuido a la negociación colectiva, que se centra en establecer previsiones sobre la solución de los desacuerdos, mientras que en todo lo demás es la norma legal la que regula directamente el procedimiento y condiciones del descuelgue salarial, excluyendo la negociación colectiva en la materia.
Claro es, cabe cuestionarse si la regulación legal tiene en cuenta las previsiones del Acuerdo Interconfederal para el empleo y la negociación colectiva, suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Este Acuerdo en su Capítulo II establecía algunos acuerdos entre las partes que insistían en la necesi-dad de que estas cláusulas se negociasen en los convenios y en el papel esencial que la comisión paritaria debía tener al respecto; no parece que la regulación legal haya mantenido esos criterios y ello puede plantear dudas en orden a su oportunidad o, cuando menos, en relación con el impacto que puede tener en futuras negociaciones entre las partes.

112 113
Sin duda, en la medida que la norma precedente estaba pensando en un desarrollo negocial posterior, entendía que en ese desarrollo se podría abordar una definición más precisa y adaptada a cada sector o empresa de las causas que justificaban el descuelgue.
En la actualidad, como es la propia norma legal la que regula el descuelgue y sólo se remite a un desarrollo posterior en la negociación colectiva para esta-blecer los procedimientos que permitan solventar los desacuerdos, las causas se precisan con algo más de detalle.
En este sentido se alude a que el descuelgue procederá “cuando la situa-ción y perspectivas económicas de ésta (la empresa) pudieran verse daña-das por tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma”. El descuelgue sigue procediendo, pues, ante una situación económica que puede deteriorarse por la aplicación de los nuevos salarios.
La mención a las perspectivas económicas pudiera entenderse como alusión a una situación hipotética o de futuro; ciertamente en la materia se trabaja con hipótesis, con previsiones porque se trata de anticipar lo que podría ocurrir si se aplican los nuevos salarios. Ahora bien, estamos ante una medida defensiva para hacer frente a una situación de crisis y ésta debe ser real y, como la norma indica, poder poner en riesgo la continuidad de todos o parte de los puestos de trabajo en la empresa, algo que corresponderá acreditar al empleador que pretenda la inaplicación salarial.
En este sentido, en mi opinión, la causa debe interpretarse como hasta ahora y procede la inaplicación ante una situación económica negativa de presente o que normalmente va a producirse si se aplican los nuevos salarios; incluso la situación económica ha de ser de una cierta intensidad porque ha de poner en riesgo el empleo en la empresa.
Creo, pues, que debe descartarse cualquier interpretación que permita la inaplicación salarial ante situaciones basadas en meras previsiones sin funda-mento real o ante situaciones generalizadas pero que no se demuestra que afecten en concreto a la empresa.
Incluso no debe descartarse la posibilidad de valorar la situación de la empresa en el marco del grupo al que pertenezca si tal es la situación, lo que me parece evidente siempre que exista unidad de caja económica, pero posible incluso en otros supuestos en los que se detecten fuertes vinculaciones econó-micas dentro del grupo, operaciones económicas entre empresas del grupo y situaciones similares que pudieran tener incidencia real en la situación nega-tiva de la empresa.
Por supuesto, al amparo de la redacción legal lo que parece descartado es que quepa la inaplicación salarial simplemente para mantener beneficios o la rentabilidad empresarial.
En esos términos la regulación de las causas puede conducir a una aplica-ción en supuestos bastantes similares a los que actualmente regían en la mayor parte de los casos.
2.º) Los sujetos legitimados para negociar el descuelgue
La negociación de la inaplicación salarial se lleva a cabo entre el empleador y los sujetos legitimados para negociar un convenio de empresa conforme al ET.
La solución coincide inicialmente con la prevista en el art. 41 para los otros supuestos de descuelgue de condiciones reguladas en los convenios estatutarios y es lógica porque, como allí ya se dijo, en realidad se está ante dos acuerdos concurrentes, ambos producto de la negociación colectiva, solventándose la concurrencia por la vía de dar preferencia al acuerdo de empresa.
En consecuencia, por los trabajadores negociarán los representantes unita-rios de los trabajadores o las secciones sindicales que representen a la mayoría de aquellos (art. 87.1 ET).
Claro es, también aquí se contempla el problema de que no existan repre-sentantes de los trabajadores y la solución es la misma que se ha analizado en los supuestos precedentes, remitiéndose el precepto a lo regulado en el art. 41.4 del ET. Parece pues que se abre la posibilidad de que los trabajadores, bien opten por delegar en una comisión sindical compuesta y designada en los términos ya descritos, contemplándose igualmente que el empleador podrá en esos casos delegar en las organizaciones empresariales, bien decidan nombrar una comisión “ad hoc” integrada por un máximo de tres de ellos que negocie directamente con el empleador.
Al respecto cabe reiterar cuanto ya se expuso y especialmente cuanto se manifestó en el supuesto de la modificación sustancial de condiciones esta-blecidas en convenio estatutario, pues también aquí se está contemplando la inaplicación de condiciones reguladas en convenio estatutario y no parece admisible que pueda producirse mediante acuerdos individuales o plurales con los trabajadores afectados, ni siquiera encubiertos bajo la forma de una comisión designada directamente por y de entre ellos pero cuyos integrantes no gozan, en modo alguno, de una posición equiparable a la de los represen-tantes unitarios o sindicales. A esos acuerdos, hasta ahora y al amparo de la legislación precedente, no se les daba valor en esta materia, entendiendo que

114 115
convenio, o si la aplicación se hace inmediatamente que se constate la desapa-rición de las causas que motivaron el descuelgue; incluso determinará si los trabajadores recuperan o no algo de los salarios perdidos, etc.
Todas estas cuestiones tienen que ser objeto de acuerdo entre las partes, como también la duración de la inaplicación salarial.
La norma legal establece un máximo para esa inaplicación, condicionán-dolo a la vigencia del convenio, lo que es lógico pues una vez que el convenio deje de estar vigente, deberán aplicarse los salarios del nuevo convenio o pro-cederse a un nuevo procedimiento de inaplicación salarial ya en relación con el nuevo convenio.
También aquí, al aludirse a la vigencia del convenio, hay que entender que la remisión se hace a la vigencia real, comprendiendo el tiempo de posibles prórrogas, tal como ya se razonó en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Ahora bien, la norma introduce un límite máximo absoluto para el supues-to de que la vigencia del convenio –ya la inicial, ya ésta más las prórrogas– se alargase más de tres años; en ese caso, la duración máxima del acuerdo de inaplicación será esa, tres años.
Claro es, eso son las duraciones máximas del acuerdo; en mi opinión nada impide establecer una duración inferior y en su caso, si posteriormente hiciese falta, prorrogar el acuerdo hasta el máximo posible o por el período que, sin superarlo, se considere razonable.
Más dudoso es determinar lo que ocurre si, al alcanzarse la duración máxima (tres años), el convenio sigue en vigor y la necesidad de inaplicación salarial permanece.
Si se piensa que la medida es defensiva y pretende evitar los despidos que se producirían de deteriorarse la situación económica de la empresa, cabría plantearse la posibilidad, no de prorrogar más el acuerdo de descuelgue, pero sí de negociar un nuevo descuelgue salarial en los términos adecuados a la situación planteada en ese momento.
En todo caso, esta posibilidad, que es razonable, entra en una cierta contradicción con la determinación de un plazo máximo absoluto que parece pretender que en ningún caso la inaplicación salarial se extienda más allá del período indicado.
Por otro lado se matiza que el descuelgue debe ser notificado a la comisión paritaria del convenio afectado, pero parece un trámite que se regula a efectos meramente de conocimiento por la misma de tal situación.
solamente procedía el acuerdo con los representantes de los trabajadores y que, a falta de éstos, correspondía a la comisión paritaria del convenio resol-ver7.
Me remito a cuanto ya expuse acerca de que el sistema de negociación colectiva constitucional no parece permitir esa posibilidad de descuelgue mediante acuerdos individuales y plurales; por tanto, o se negocia con los representantes de los trabajadores (legales o sindicales), o con la comisión sindical designada “ad hoc”; por el contrario, en mi opinión, la posibilidad de designar una comisión de portavoces, pues no son otra cosa, por los propios trabajadores no conduce a un auténtico supuesto de negociación colectiva y puede plantear problemas de constitucionalidad.
3.º) El procedimiento de negociación del descuelgue y el contenido del posible acuerdo y su eficacia
La nueva redacción del art. 82.3 del ET señala que la inaplicación del descuelgue se podrá producir tras un período de consultas en los términos regulados en el art. 41.4 del mismo texto legal.
Cabe remitirse, pues, a cuanto se dijo en la materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo y a cuanto ya se venía aplicando acerca de los períodos de consulta porque su regulación no ha variado, más allá de su duración, recuérdese que es de 15 días como máximo, y de la posibilidad de sustituirlo por el acogimiento a procedimientos de mediación y consulta, posibilidad que entiendo subsiste también en este caso y que es coherente con lo que se regula en materia de desacuerdo, a lo que luego haré referencia, plan-teándose igualmente el mismo problema en cuanto a los plazos de la posible mediación o arbitraje al que ya se hizo referencia.
El acuerdo, si se produce, debería ser escrito pues su contenido es comple-jo y es lo que mejor garantiza la seguridad jurídica para todas las partes.
La actual regulación señala que el acuerdo de inaplicación establecerá la retribución a percibir por los trabajadores; se confirma así que la inaplicación puede ser total o parcial, pues podría ser suficiente para resolver la situación de la empresa una mera reducción en parte del incremento salarial pactado.
El acuerdo debe contener también un plan de retorno a los salarios del convenio en función de la desaparición de las causas que lo motivaron. Ese plan determinará, por ejemplo, si se aplican gradualmente los salarios del
7 Al respecto, por ejemplo, STSJ Las Palmas 29 de mayo de 2008, Rec. 846/2006 y STSJ Cataluña 17 de septiembre de 2008, Proc. 11/2008.

116 117
modificación sustancial de condiciones de trabajo, los Acuerdos de ámbito territorial no prevén normalmente de forma expresa la solución de los desa-cuerdos sobre descuelgue salarial; en este sentido aparentemente se podría plantear alguna duda acerca de si esas cuestiones podrían tramitarse a través de estos procedimientos pues, generalmente, en los Acuerdos que los regu-lan se establece que no se asumirán conflictos distintos de los expresamente previstos. En mi opinión dicho problema no debe existir pues estos conflictos pueden asumirse, creo que sin ninguna dificultad, como conflictos de inter-pretación y aplicación de un convenio colectivo, que sí que están sujetos a los trámites de los mencionados Acuerdos de ámbito territorial. Dicha condi-ción está confirmada, incluso, por el hecho de que esos conflictos accedían a los órganos judiciales, como evidencian las sentencias que al respecto se han producido, lo que excluye que puedan ser considerados conflictos de intereses o de negociación.
La segunda salvedad que existe es la que se desprende de la nueva redac-ción de la letra c) del apartado 3 del art. 85 del ET.
En ella se establece el espacio esencial que le queda a la negociación colectiva en la materia, pues se le encomienda que, como contenido mínimo de los convenios colectivos, regule en ellos procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la negociación para la inaplicación del régimen salarial prevista en el apartado 2 del art. 83 del ET o para el descuelgue de otras condiciones de los convenios estatutarios previsto en el art. 41.6 del ET, adaptando al respecto las previsiones de los Acuerdos Interprofesionales estatal y autónomicos.
En la medida que es una exigencia de contenido mínimo de los convenios, los que se negocien con posterioridad a la entrada en vigor de la norma legal, deben contener dicha previsión, limitándose así la libertad negocial, aunque ciertamente no es claro lo que ocurrirá si no se contiene la misma, si bien, al tratarse de contenido mínimo obligatorio, parece que el convenio que no respetase ese condicionante podría ser considerado ilegal.
En todo caso, no sería ilógico que en los convenios se produjese al respecto, siempre que la solución no fuese incompatible con lo previsto en los Acuerdos específicos de ámbito territorial, una cierta recuperación de la gestión del propio convenio y de sus incidencias por los negociadores pactan-do, por ejemplo, que ante el desacuerdo, el conflicto será resuelto por la comi-sión paritaria del convenio, coincidiendo así con lo que anteriormente estaba regulado y era habitual. No obstante, de establecerse esa posibilidad, hay que tener en cuenta que el convenio debe respetar también lo establecido en la letra e) del apartado 3 del art. 85, que obliga a prever los procedimientos por los que se solventarán los desacuerdos en la comisión paritaria.
A su vez, en cuanto a la eficacia del contenido se establece la misma regla que ya se analizó en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, señalando la norma legal que la existencia del acuerdo lleva a que se presuma que existen las causas previstas para el descuelgue (recuérdese que también este es causal como se analizó) y a restringir las posibilidades de impugnación a la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del mismo.
Cabe remitirse, pues, a lo que ya se manifestó en relación con esta misma regulación en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
Finalmente en una regulación que nada añade, salvo un cierto efecto pedagógico o de recordatorio, se señala ahora que ni el acuerdo de inaplica-ción salarial, ni la programación de la recuperación de las condiciones sa-lariales, pueden suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razón de
género. En todo caso la norma parece conducir a entender que los com-promisos de elevación salarial que con esta finalidad igualatoria se hayan establecido en los convenios no podrán ser objeto de inaplicación a través de esta específica vía.
4.º) La solución de los posibles desacuerdos
En cuanto al posible desacuerdo de las partes, en el actual art. 82.3 del ET se regula lo mismo que para el supuesto de modificación sustancial de condiciones establecidas en convenios estatutarios, es decir, la posibilidad de que los Acuerdos Interprofesionales sobre la materia, existentes en los ámbi-tos estatal y autonómico, establezcan procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias, incluidos en su caso, compromisos previos de sometimiento a arbitraje vinculante, regulán-dose al igual que en aquél supuesto que el laudo tendrá la eficacia del acuerdo en período de consultas –recuérdese que también en este supuesto existe– y que solamente será recurrible conforme al procedimiento y motivos regulados en el art. 91 del ET.
En la medida que la regulación es idéntica, como he dicho, a la que se establece en materia de modificación sustancial de condiciones establecidas en convenio colectivo estatutario –en el fondo es una más de ellas–, cabe remitirse al análisis que ya se efectuó al respecto que puede reproducirse plenamente aquí, con dos salvedades.
La primera salvedad es que, a diferencia de lo que se regula en relación con los desacuerdos en los períodos de consulta de movilidad geográfica o

118 119
En caso contrario podría producirse un bloqueo en la comisión paritaria que impediría resolver acerca de la solicitud de inaplicación salarial, efecto que precisamente es el que la actual regulación busca evitar a toda costa.
No sería imposible esta opción, teniendo en cuenta que, generalmente, los Acuerdos Interprofesionales son respetuosos con las funciones atribuidas convencionalmente a las comisiones paritarias.
Por otro lado, claro es, aunque los Acuerdos Interprofesionales no con-templen el arbitraje más que bajo la fórmula de compromiso suscrito volun-tariamente por las partes, los convenios, en su labor de adaptación a lo legal-mente establecido, pueden establecer directamente los compromisos de previo sometimiento, en cuyo caso surgido el conflicto para el que dicha previsión se haya efectuado, cualquiera de las partes puede obligar a la otra a someterse al arbitraje previsto que, en ese caso, entrará en juego obligatoriamente.
El problema que puede plantearse es la determinación de los árbitros o de las cuestiones procedimentales y de fondo a las que ha de sujetarse el arbitraje, pues todo ello, normalmente se establece en el compromiso arbitral que en este caso podría no existir si una de las partes se niega a someterse voluntaria-mente al procedimiento arbitral.
Como el compromiso de previo sometimiento despliega plenos efectos, no cabe sino entender que el compromiso se sustituirá, bien por lo que el propio instrumento convencional que ha establecido ese compromiso de previo sometimiento prevea, pudiendo en consecuencia los Acuerdos y conve-nios establecer reglas al respecto, bien por la aplicación estricta de las reglas procedimentales y plazos que establezca el Acuerdo Interprofesional en cuyo marco se vaya a producir el arbitraje. Incluso, a efectos de la designación arbitral, habrá que aplicar bien las reglas previstas en el propio Acuerdo para los supuestos en los que no haya acuerdo en dicha designación entre las partes, bien, si las mismas no existiesen, por la aplicación analógica de las reglas previstas para la designación de mediadores, si es que estas existiesen, bien a las reglas que en el marco del propio Acuerdo pudieran establecerse como normas internas de funcionamiento del mismo, lo que podría hacerse, incluso, en mi opinión mediante una actuación interpretativa de la Comisión Mixta o Paritaria del Acuerdo, o bien como una actuación de gestión interna del órgano gestor de los procedimientos.
En cualquier caso el arbitraje podrá plantearse y deberá tramitarse, solventando por las vías que se han sugerido o por cualquier otra similar, los problemas aplicativos que plantee.
En definitiva, pues, los convenios y acuerdos interprofesionales tienen libertad para regular procedimientos de solución de los desacuerdos en la materia, pero esa libertad tiene un límite, esos procedimientos deberán
garantizar que efectivamente el desacuerdo se va a resolver, que no se va a producir una situación de bloqueo que impida solucionar, en un sentido o en otro, la solicitud de inaplicación salarial.
Por otro lado se produce legalmente una cierta articulación negocial: los acuerdos interprofesionales de ámbito territorial diseñan en lo esencial los procedimientos que, además, al ser de eficacia directa pueden ya aplicarse sin necesidad de un desarrollo posterior ni de ratificación expresa por las partes (la norma legal exige eficacia general y directa) y, en su caso, los conve-nios pueden adaptar esos procedimientos a la realidad concreta del sector o sectores comprendidos en su ámbito, adaptación que lógicamente debe respe-tar lo pactado en los acuerdos interprofesionales y los condicionantes exigidos en la norma (especialmente: aplicación general y directa y solución eficaz del desacuerdo) y que, en la fase transitoria, permite, desde luego, solventar la falta de adaptación de las reglas de los Acuerdos Interprofesionales a las previsiones legales.
4. Suspensión y reducción de jornada y medidas complementarias
En esta materia la Ley, como también hacía el Real Decreto-Ley 10/2010, mo-difica el artículo 47 del ET, al efecto de especificar la posibilidad de la reducción de jornada como medida a adoptar en los expedientes de regulación de empleo, lo que de alguna manera ya se venía entendiendo y se deducía de las normas sobre desem-pleo. A su vez, se modifican las normas de Seguridad Social para coordinarlas con la reforma introducida en el Estatuto de los Trabajadores y, finalmente, se modifica la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, para ampliar las bonificaciones en la cotización y el periodo de reposición de las prestaciones de desempleo consumidas, en los términos que analizaré, y se dictan normas transitorias para concretar los efectos temporales de las nuevas medidas que se adoptan.
En mi opinión, pues, son tres grupos de medidas los que hay que analizar, inte-grando las normas transitorias en lo que afectan a cada uno de ellos.
Estos tres grupos son: 1.º) Las reformas que afectan al art. 47 del ET.2.º) Las reformas que afectan a la prestación de desempleo.3.º) Las reformas que afectan a la Ley 27/2009.
El análisis de cada una de ellas revela, como aspectos más importantes, cuanto a continuación se expone, debiendo señalarse como conclusión general que, con todas estas reformas, lo que se intenta es facilitar el uso de la reducción de jornada como

120 121
Por otro lado, el art. 47.1.d) del actual texto del ET, aclara que la medida de autorización de la suspensión contractual no dará derecho a indemnización alguna, lo que, como es lógico, no deja de ser un mínimo que cederá ante cualquier otro pacto más favorable, si bien, en estos casos, lo más normal ha sido que no se establezcan indemnizaciones pero sí complementos salariales a la prestación de desempleo en la medida que la misma no cubre totalmente el salario que recibe el trabajador.
Las modificaciones más importantes están en la nueva regulación de la reducción de jornada.
Como ya dije el precepto en su redacción anterior a la reforma omitía cualquier referencia a la medida, si bien la misma era aplicable y las normas de desempleo establecían la posibilidad de acogerse al mismo cuando se redu-jese la jornada y proporcionalmente el salario en al menos un tercio de aquella (art. 208.e del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, antes de la reforma), norma que se completaba en el artículo 1.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley de Seguridad Social en mate-ria de protección por desempleo, en la redacción que le dio la Disposición Adicional única del RD 43/1996, ya citado, en la que se reconocía la po-sibilidad de utilizar el expediente de regulación de empleo para reducir la jornada. Así, el indicado art. 1.4, señalaba que se acreditaba la situación legal de desempleo cuando el empleador redujese temporalmente la jornada de sus trabajadores en virtud de la autorización concedida al efecto por la autoridad laboral competente en el correspondiente expediente de regulación de empleo.
Ahora, la nueva redacción del apartado 2 del art. 47 del ET reconoce ya expresamente la posibilidad.
El precepto señala que se podrá reducir la jornada por causa económi-ca, técnica, organizativa o de producción, a través del mismo procedimiento establecido para la suspensión del contrato, de ahí que las previsiones que se establecen para la citada suspensión puedan tener aplicación también a la reducción, como ya avancé. En todo caso se limita la reducción mediante dos condicionantes: 1.º) que sea temporal y 2.º) que la reducción esté entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre una base diaria, semanal, mensual o anual.
Puede verse que se mantiene la exigencia de que se trate de una medida temporal y que responda a las causas indicadas, las mismas que regían hasta ahora, pero se flexibiliza el período de posible reducción, pues si antes se exigía un mínimo de un tercio de la jornada, ahora se permite cualquier reducción superior al 10% de la jornada. En todo caso también se fija un máxi-mo, el 70% de la jornada, posiblemente por entenderse que si se necesita una
medida de reparto del trabajo alternativa a la reducción de plantilla y consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
1.º) Las reformas que afectan al art. 47 del ET
En esta materia la primera reforma está en el propio título del precepto.
Con anterioridad el artículo se denominaba “suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, lo que se correspondía con el contenido que mencionaba expresamente de forma exclusiva la suspensión del contrato de trabajo. Tras la reforma el artículo contempla expresamente, también, la reducción de jor-nada y lógicamente la denominación experimenta un cambio para introducir también una mención a ese nuevo contenido, de tal forma que el título del precepto pasa ahora a ser: “suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”.
Por otro lado se reordena el precepto para dedicar el apartado 1 a la sus-pensión del contrato y el 2 a la reducción de jornada, mientras que el anterior apartado 2 pasa a ser el 3, relativo a la suspensión por causa de fuerza mayor y se añade un cuarto apartado de escaso contenido regulador como se verá.
En cuanto a los cambios de contenido hay algunos que afectan a la sus-pensión del contrato, aunque podrían tener una aplicación general, y otros que afectan, solamente, a la nueva regulación de la reducción de jornada, además de las previsiones del nuevo apartado que son comunes a ambas situaciones.
Afectando a la suspensión del contrato está la matización que ahora se introduce expresamente (art. 47.1.a) del ET) de que el procedimiento de regu-lación de empleo será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y el número de afectados por la suspensión.
En realidad ya se venía entendiendo así porque en esta medida no existe la alternativa que sí se produce en materia de despido entre el despido colectivo (art. 51 del ET) y la extinción por causas objetivas por estas mismas razones, que es en realidad un despido individual (52 c) del ET).
El procedimiento utilizable es el regulado en el RD 43/1996, de 19 de enero que aprueba el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados, si bien con la tramitación simplificada en cuanto a la reducción a la mitad del período de consultas y a la documentación a presentar que se desprenden del propio art. 47 del ET y del art. 20 del citado reglamento.

122 123
En el nuevo cuarto apartado del artículo 47 se establece, simplemente, que durante las situaciones de suspensión o reducción de jornada a las que se refie-re el precepto se promoverán acciones formativas vinculadas a la actividades profesional de los trabajadores, con el objeto de aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.
Puede verse que es una mera declaración programática que, en su caso, deberá concretarse en normas de desarrollo o programas concretos y que es relativamente superflua pues esas mismas actuaciones podían desarrollar-se aunque la norma no lo dijese. La declaración expresa parece que lo que pretende es establecer un cierto compromiso para las autoridades que han de aplicar la previsión, pero su carácter muy genérico hace que en realidad el contenido regulador, como avancé, sea prácticamente inexistente.
Finalmente hay que hacer referencia a las reglas transitorias aplicables en la materia.
La Disposición Transitoria cuarta, número 2, de la Ley, como también hacía el Real Decreto-Ley 10/2010, no cierra la puerta a la aplicación de las nuevas normas a los expedientes en trámite a 18 de junio de 2010. En principio se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su inicia-ción, pero se admite que se aplique la nueva regulación si así lo piden conjun-tamente el empleador y los representantes de los trabajadores –que serán los que pudieron negociar la medida– y así lo haga constar la autoridad laboral en la resolución, si bien parece que la misma debe acceder necesariamente a la petición ya que la norma reconoce un derecho a las partes en tal sentido.
2.º) Las reformas que afectan a la prestación de desempleo
La nueva regulación de la reducción de jornada, lógicamente implica la adaptación de las normas de protección de desempleo para ajustarse a ella.
La primera modificación afecta al apartado 2 del art. 203 del Texto Refun-dido de la Ley General de Seguridad Social para matizar en qué supuestos la reducción de jornada se entiende como desempleo total.
Si la reducción de jornada se utiliza de forma tal que el trabajador deje de acudir al trabajo determinados días completos, lo que como se dijo era perfectamente posible, se entenderá que durante esos días ha estado en desempleo total. Lo mismo se indica cuando la medida haya sido de suspen-sión del contrato de trabajo.
En los demás casos de reducción de jornada, lógicamente, el desempleo es parcial, lo que ahora, como se verá, incrementa su importancia.
reducción superior resulta más razonable acudir a la medida de suspensión contractual.
Por otro lado se flexibiliza al máximo la forma de computar la reducción de jornada, que puede suponer una reducción de unas horas al año, al mes, a la semana o al día y, por tanto, consistir en no trabajar en determinados días o en reducir la jornada de todos o parte de los días del período computado.
Lo anterior tendrá trascendencia a la hora de determinar si el desempleo aplicable es total o parcial, pero no en cuanto a la autorización o posibilidad de la medida, pues es admisible cualquiera de las dos fórmulas o incluso una mixta, no trabajar algunos días y reducir la jornada en otros.
Por otro lado, al igual que ahora sucedía, lo que se concede es una autori-zación al empleador que éste utilizará o no, según resulte necesario en aten-ción a la situación de la empresa.
En ese sentido podría ocurrir, por ejemplo, que el empleador obtenga una autorización para reducir la jornada en más de un 10%, pero luego utilice menos y no alcance ese porcentaje. En mi opinión esa situación no afecta ni a la legalidad de solicitud en su día efectuada, ni debe tener consecuencias en cuanto al posible desempleo de los trabajadores. Lo determinante es la solici-tud efectuada y la medida concedida, sin que se produzca perjuicio alguno por el hecho de que una evolución a mejor de la situación de la empresa haga que no sea utilizable toda la reducción autorizada lo que, en definitiva, es mejor para el empleador, para los trabajadores y para los fondos públicos.
La Ley ha introducido un matiz importante en relación con el Real Decre-to-Ley al señalar que durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo caso de fuerza mayor.
Esa afirmación tan general debe ser matizada para entender que se está refiriendo exclusivamente a los trabajadores afectados por el expediente de reducción de jornada o, en su caso, a aquellas tareas que pudieran desempeñar los mismos. Lo que no sería lógico es impedir la realización de horas extraor-dinarias en toda la empresa, que puede contar con varios centros, unos afecta-dos por la medida pero otros no; ni siquiera en el mismo centro la prohibición debería ser generalizable pues puede haber secciones con exceso de trabajo y otras con falta del mismo. El ámbito de la prohibición debe ser lógico y en este sentido lo que no parece admisible, y creo que eso es lo que pretende la norma, es que en las mismas tareas o trabajos para las que se solicita una reducción de jornada, se supone que por falta de trabajo, y en ese mismo período temporal se estén realizando horas extraordinarias. Si el trabajo no ha descendido tanto como se preveía lo que debe hacer el empleador es no utilizar la autorización para reducir la jornada y esa es la medida que la norma, en realidad, hace preferente frente a la realización de horas extraordinarias.

124 125
La nueva regulación hace, sin duda, más atractiva esta posibilidad que, lógicamente, deberá tenerse en cuenta a efectos de las reglas sobre reposición de prestaciones a las que se hará mención a continuación.
La norma no establece reglas transitorias específicas para esta previsión y en consecuencia debe aplicarse desde la entrada en vigor de la misma.
3.º) Las reformas que afectan a la Ley 27/2009
La utilización de expedientes de regulación de empleo temporal, ya sean de suspensión o de reducción de jornada, tenía dos problemas esenciales para que pudiera constituirse en una auténtica alternativa a las medidas extintivas.
El primero afectaba al empleador, que seguía obligado a cotizar a la Segu-ridad Social por estos trabajadores, lo que encarecía el uso de la medida.
El segundo afectaba a los trabajadores, pues los días de desempleo que consumían minoraban la posterior protección que pudieran tener en caso de que la situación empresarial evolucionase a peor y condujese a una extin-ción contractual en la que el trabajador se acogiese a la prestación de desem-pleo que se le reconoció como consecuencia de la medida suspensiva o de reducción de jornada, bien por no haber generado una nueva prestación de desempleo, bien porque, aunque la hubiese generado, se acogiese a la anterior por ser más favorable. En esa situación muchos trabajadores, si no confiaban en una recuperación de la empresa, podían ser reacios a aceptar estas medidas de suspensión del contrato o de reducción de jornada, especialmente si las mismas se prolongaban en el tiempo.
La Ley 27/2009, de 31 de diciembre, de medidas urgentes para el mante-nimiento del empleo y la protección de las personas desempleadas –y el Real Decreto-Ley que le precedió– intentó dar respuesta a la situación.
Así, el art.1.1 de la citada Ley establecía una bonificación del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes para aquellos empleadores que utilizasen estas medidas, siempre y cuando, conforme al número 2 del mismo artículo, se comprometiesen a mantener en el empleo con posterioridad a la finalización de aquellas medidas durante al menos un año a los trabajadores afectados.
La bonificación indicada tenía un plazo máximo de duración de 240 días.
Por su parte, el art. 3 de la citada ley contemplaba la situación de los trabajadores y así establecía que, en aquellos casos en que se extinguiese un contrato por despido colectivo debidamente autorizado por la autoridad laboral o resolución judicial en procedimiento concursal o por extinción por causas objetivas al amparo del art. 52 c) del ET, y los trabajadores
En este sentido, la segunda reforma que se introduce está precisamente en el art. 203.3 del propio Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Ese precepto ya recogía que la reducción de jornada suponía, en general, un supuesto de desempleo parcial, si bien, como dije lo condicio-naba a una reducción de al menos un tercio de la jornada y del salario en la misma proporción. La modificación consiste en adaptar ahora los porcentajes de reducción de jornada a los que ha establecido el Estatuto de los Trabaja-dores; por tanto se señala que el desempleo será parcial cuando se reduzca la jornada entre un mínimo de un 10% y un máximo del 70%, manteniéndose las mismas exigencias que ya existían con anterioridad de que la medida sea temporal y conlleve una reducción proporcional del salario de los trabajadores afectados.
A su vez se modifica el art. 208.1.3 del mismo texto legal para señalar que se produce la situación legal de desempleo cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de regulación de empleo, en los términos del artículo 203.3 que ya se ha citado.
Nuevamente se trata de ajustar la situación en materia de protección por desempleo a los cambios en el art. 47 del ET.
Lógicamente esta modificación deja ya sin sentido la regulación del art. 1.4 del reglamento aprobado por RD 43/1996 al que ya aludí, en cuanto exige que la reducción de jornada sea de al menos un tercio, condicionante que ha desaparecido de la actual regulación legal.
Como puede verse, las reformas en materia de protección por desempleo, hasta aquí tienen una finalidad muy clara, ajustar las previsiones en la mate-ria a la regulación laboral del Estatuto de los Trabajadores por lo que, en sí mismas, son accesorias o complementarias de la reforma introducida en el art. 47 del ET, pero junto a ellas en la tramitación de la Ley en el Senado se introdujo un nuevo precepto que tiene mayor entidad en sí mismo.
En efecto, como anticipé y tras una enmienda introducida en la trami-tación en el Senado, se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 210 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, que establece que en el supuesto de desempleo parcial la consunción de la prestación de desem-pleo se producirá por horas y no por días, consumiéndose en consecuencia un porcentaje de las horas de trabajo equivalente al porcentaje de la reducción de jornada, lógicamente en el período correspondiente.
Así, por ejemplo, si un día la jornada se reduce en un 50%, solamente se habrá consumido la prestación equivalente a un 50% de ese día, eliminando así la penalización hasta ahora existente que llevaba a computar el consumo de prestaciones por días en estas situaciones.

126 127
trabajador o su empleabilidad, medidas de flexibilidad interna en la empresa que favorezcan la conciliación de la vida familiar y profesional o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el manteni-miento del empleo en la empresa. Puede comprobarse, pues, que estamos ante una lista de medidas bastante indeterminada y la inseguridad jurídica existe porque, aunque parece que también esta reducción se aplicará automática-mente por los empleadores, pues esa es la regulación general prevista en el número 7 del art. 1 de la ley citada y nada en contrario se establece en la refor-ma que comento, no es menos cierto que esa aplicación está sujeta al control por la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo que, en su caso, podrían considerar inadecuadas o insuficientes las medidas acordadas para justificar la ampliación de la reduc-ción hasta el 80%.
Por otro lado se señala que para los acuerdos concluidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, el compromiso de mantenimiento del empleo al que se refiere la Ley 27/2009, como una condición más para disfrutar de esta reducción, y que era en general de un año, se limita a solo 6 meses.
La otra medida que se establece es la que se dirige a mejorar la reposición de prestaciones para los trabajadores, pero esta medida es muy simple, pues si antes de la reforma la reposición tenía un límite máximo de 120 días, ahora se modifica el apartado 1 del art. 3 de la Ley 27/2009, para elevar la reposición a 180 días. Al margen de ello ninguna otra medida distinta se introduce en la materia.
En cuanto a la fecha de efectos de ambas medidas, la Ley, como también hacía el Real Decreto-Ley 10/2010, establece una solución distinta que no parece muy lógica y que desde luego deja en peor lugar a los trabajadores que a los empleadores.
Esos efectos se regulan en la Disposición Transitoria quinta de la Ley.
En el apartado 1 de la misma, se establece la posibilidad de que las empre-sas que hayan solicitado expedientes de regulación de empleo y que estén ya resueltos pero con vigencia en su aplicación el 18 de junio de 2010, esto es, en aplicación de sus efectos, podrán beneficiarse de la ampliación al 80% de la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre y cuando cumplan los requisitos que se exigen para dicha ampliación y que ya se mencionaron.
En todo caso solamente se aplicará ese incremento en la bonificación a las cotizaciones que se devenguen a partir del 18 de junio de 2010.
Por el contrario, en el apartado 2 de la misma Disposición de la Ley se establece, en cuanto al derecho a la reposición a los trabajadores de las
hubiesen consumido desempleo en virtud de uno o varios expedientes previos de suspensión de contratos o reducción de jornada, se repondrían hasta un máxi-mo de 120 días las prestaciones de desempleo total o parcial que hubiesen percibido en aquél o aquellos expedientes previos.
La Ley concretaba las condiciones y plazos temporales que regían en la materia, que tras la reforma se mantienen si bien, lógicamente, se amplía el plazo de aplicación de las medidas previsto en el artículo 1.5 de la Ley 27/2009, para que alcance a todos los expedientes planteados entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, salvo lo establecido en el último párrafo del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 27/2009, que alude a las empresas que hayan procedido a efectuar extinciones improcedentes o colectivos que afec-ten a personas que hubiesen disfrutado de la reducción en la cotización que se mencionará, que no podrán acogerse en consecuencia a estas medidas en los doce meses siguientes a la extinción y en un número de contratos igual al de los extinguidos en esas circunstancias); dicho párrafo se declara de aplicación exclusivamente a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.
Las restantes novedades que se introducen son dos.
Por un lado, la reducción de cotizaciones por contingencias generales se amplía.
Al efecto se introduce un apartado 2 bis en el art. 1 de la Ley 27/2009, en el que se regula la posibilidad de que la reducción del 50% a la que antes se hizo mención, se extienda hasta el 80%, todo ello con los límites y condicio-nes generales (obligación de mantener el empleo durante un plazo después de finalizar las medidas de suspensión del contrato o reducción de jornada, duración máxima de 240 días, etc.), siempre que además de ellas se cumplan otras dos.
La primera, que el expediente de regulación de empleo de suspensión contractual o reducción de jornada hubiese finalizado con acuerdo. Es una medida destinada a incentivar la obtención de acuerdos durante el período de consulta y, sobre todo, destinada a garantizar que sean reales las medidas que a continuación mencionaré.
La segunda condición nueva es que ese acuerdo incluya medidas para reducir los efectos de la regulación temporal de empleo en los trabajadores afectados. La norma contiene a continuación un listado de medidas pero muy genérico, por lo que no hay un listado cerrado, lo que plantea una cierta inse-guridad jurídica sobre los supuestos en los que procederá la ampliación de la reducción en la cotización. La norma cita, entre las que pueden incorporarse, medidas tales como la oferta de acciones formativas durante el período de suspensión o reducción y que vayan destinadas a aumentar la polivalencia del

128
prestaciones de desempleo y en relación con aquellos a los que la extinción del contrato se les hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, es decir antes del 18 de junio de 2010, que se les apli-cará la normativa vigente en el momento en el que se produjo el despido o la resolución administrativa o judicial que autorizó la extinción contractual, no beneficiándose así de la ampliación del período de reposición.
En todo caso, aquellos que disfrutaron de expedientes de regulación de empleo temporal (suspensión contractual o reducción de jornada) con ante-rioridad a la fecha indicada, pero que vean extinguido su contrato con poste-rioridad a dicha entrada en vigor sí que se beneficiarán de la ampliación del período de reposición siempre que, como es claro, acrediten los demás requi-sitos para ello.
5. Una breve conclusión
El análisis de las medidas introducidas revela que, ciertamente, se ha potenciado la flexibilidad interna.
Incluso en algún caso cabe la crítica, pues alguna medida puede derivar en poten-ciales efectos antisindicales –negociación de descuelgues en la empresa por comisio-nes designadas “ad hoc”– y algún conjunto de regulaciones aparece como sesgado en contra de la posición de los trabajadores, por ejemplo garantizando que éstos no puedan bloquear iniciativas empresariales, pero no alterando la capacidad de decisión unilateral que mantiene el empleador en otros aspectos. Posiblemente hubiese resul-tado más equilibrado someter todos los desacuerdos en los períodos de consulta al mismo sistema de solución.
Pero, por encima de cualquier otra consideración, subsiste la duda de si se conse-guirá alterar la práctica empresa de introducir los ajustes por la vía extintiva, cuan-do las medidas sobre flexibilidad, que en bastantes casos pueden ser razonables, se insertan en un conjunto en el que no se ha actuado decididamente contra la contratación temporal y en el que el despido se ha flexibilizado y facilitado. Me temo, pues, que los empleadores seguirán contratando temporalmente y ajustando por la vía de reducción de contratos temporales, y en su caso, de contratas y subcontratas, y mediante el recurso, cuando lo anterior no sea suficiente, a fórmulas flexibles de extinción contractual, en detrimento de las fórmulas defensivas del empleo que la reforma pretende potenciar.
Si así fuese, y me gustaría equivocarme al respeto, ciertamente habría que convenir en que el único efecto de esta reforma habría sido, una vez más, disminuir los derechos de los trabajadores pero sin conseguir alterar las nocivas prácticas de ajuste con las que la mayor parte de los empleadores afrontan las situaciones de crisis.

129
CONTRATO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA:1
José Ignacio García Ninet
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Barcelona
SUMARIO
1. PUNTO DE PARTIDA: EL ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA LA ESTABILIDAD DEL
EMPLEO. (FIRMADO POR CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT EL 7 DE ABRIL DE 1997). GOBER-
NANDO EL PARTIDO POPULAR. 2. REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRA-
TACION INDEFINIDA. EFECTOS DERIVADOS DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL. GOBER-
NANDO EL PARTIDO POPULAR. 3. LEY 63/1997, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGEN-
TES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION
INDEFINIDA. GOBERNANDO DEL PARTIDO POPULAR. 4 REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE
2 MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL
INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD. TRES AÑOS Y DOS MESES
DESPUES DE LA ANTERIOR LEY. GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR. 5. LEY 12/2001, DE
9 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL
INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD. GOBERNANDO EL PARTIDO
POPULAR. 6. REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO, PARA LA MEJORA DEL
1 Por José Ignacio García Ninet. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona.

130
CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. REDUCCION DEL PARO. EMPLEO MASIVO CON LA
CONSTRUCCION. GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA. 7. LEY 43/2006, DE 29 DE
DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. GOBERNANDO EL
PARTIDO SOCIALISTA. 8. REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. EL GRAN IMPACTO DE LA
CRISIS MUNDIAL SITUA EL PARO CERCA DEL 20 POR CIENTO DE LA POBLACION ACTIVA.
GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA. 9. LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. GOBERNANDO EL PARTIDO
SOCIALISTA. 10. COBERTURA POR PARTE DEL FOGASA DE PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN.
RESARCIMIENTO AL EMPRESARIO DE OCHO DIAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO.
MEDIDA TRANSITORIA EN ESPERA DE LA CREACION DEL FONDO DE CAPITALIZACION
SEGÚN EL MODELO AUSTRIACO.
Como es público y notorio la finalidad de este contrato fue y es facilitar la coloca-ción estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos tempo-rales bajo ciertas condiciones por debajo de las previstas para las relaciones laborales ordinarias en tema de indemnización.
En el momento actual, después de una tortuosa regulación de Reales Decretos Leyes y de Leyes, pueden ser objeto de contratación indefinida a través de este contra-to aquellos trabajadores incluidos en alguno de los colectivos que iremos viendo, considerándose que ya en el momento presente son mínimas las excepciones, o sea que lo que en principio iban a ser solamente unas excepciones a los contratos ordina-rios ha logrado que lo que sea excepcional sean los contratos ordinarios no afectados por esta sustancial rebaja (de 45 a 33 días de salario de indemnización por año traba-jado), lo cual no quiere decir que todos los anteriores contratos por tiempo indefinido hayan caído bajo los nefastos efectos indemnizatorios de este modelo que, habiendo nacido coyunturalmente y con vocación temporal, se ha convertido en modelo estruc-tural en nuestro ordenamiento jurídico para satisfacer viejas aspiraciones patronales de rebajar sustancialmente las indemnizaciones por despidos improcedentes, incluso empleando el camino retorcido del despido por causas objetivas declarado improce-dente o, lo que es más graves, de modo Express o rápido, reconocido por el propio empresario como improcedente.
Veamos los grupos a los que no referiremos posteriormente de modo secuen-cial, como si fueran cuadros de una exposición progresivamente analizada (aunque estemos ante medidas manifiestamente regresivas):
a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:
– Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.

131
– Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
– Mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores.
– Mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años. – Mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de
seres humanos. – Mayores de cuarenta y cinco años de edad. – Personas con discapacidad. – Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo. – Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del
contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos.
– Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en
una empresa diferente.
b) Colectivos contratados temporalmente a quienes se les transforma su contrato en indefinido bajo ciertas condiciones.
– Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos forma- tivos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación
indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.
c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos forma-tivos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

132
1. PUNTO DE PARTIDA: EL ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO. (FIRMADO POR CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT EL 7 DE ABRIL DE 1997). GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR
PARO-TEMPORALIDAD-ROTACION EN LA CONTRATACION LABORAL-GRAN DESEMPLEO JUVENIL Y DE MUJERES
Admitían los agentes sociales a la altura de 1997 que en el contexto actual se caracterizaba por la alta tasa de desempleo existente en nuestro país (22% de la población activa) –más que ahora mismo que estamos en un 19 %–, así como, por la temporalidad (34%) y rotación de la contratación laboral que tenían y tienen graves efectos sobre la población trabajadora, el crecimiento económico, el funcionamiento de las empresas y el sistema de protección social.
La tasa de desempleo juvenil en aquel entonces (42% de la población menor de 25 años), aconsejaba la adopción de medidas específicas para este colectivo que, por una parte, posibilitaran recibir o completar la formación adquirida y, de otro lado, aplicar dichos conocimientos a través de los contratos
Por ello se llegó, entre otros, a los siguientes acuerdos, de donde todo procede hasta el día de la fecha:
ACUERDO 4.- Fomento de la contratación indefinida. Medida de tipo tem-poral (cuatro años). Colectivos concretos con especial dificultad para encontrar empleo. Potenciación de las políticas activas de empleo.
El objetivo que se perseguía era –se decía– es el de fomentar la estabilidad laboral a través de la contratación indefinida, así como facilitar la inserción laboral de quienes tenían y siguen teniendo a día de hoy especial dificultades para encontrar un empleo, en igualdad de derechos laborales y sociales (*Resultaría interesante conocer el deve-nir de estos contratos presuntamente indefinidos: ¿Cuántos sufrieron la aplicación del sistema de despido más barato?).
Para fomentar la contratación de estos colectivos se proponía, de un lado, la potenciación de políticas activas de empleo y, de otro, el establecimiento de un contra-to para el fomento de la contratación indefinida que tendría las siguientes característi-cas, algunas de las cuales serían asumidas y otras no, o se irían desfigurando a lo largo de los años siguientes:
a) Su regulación se establecería con base en el artículo 17, apartados 2 y 3 del ET y vendría a sustituir la actual previsión de contratación temporal de fomento de empleo.

133
b) La vigencia de esta medida sería de cuatro años (pues era claramente una medida que se pretendía simplemente coyuntural y no estructural), pudiendo las partes firmantes de este Acuerdo durante dicho periodo, a la vista de los resultados de esta medida, proponer su continuidad.
No cabe la menor duda que con la eliminación de este alcance temporal se potenció hasta el infinito el empeoramiento progresivo y estructural de las condiciones laborales de toda suerte de trabajadores.
c) El contrato, que se formalizaría por escrito, se podría suscribir con los dos siguientes colectivos:
Primero.- Personas desempleadas 1.º) Jóvenes de edad comprendida entre 18 y hasta los 29 años de edad, o sea, se respetaba inicialmente el periodo de aprendizaje, entre los 16 y los 18 años. 2.º) Parados que llevaran al menos un año inscritos como demandantes de empleo: era de suponer que eran parados que, o bien estaban cobrando el
desempleo, o bien ya lo había agotado, pero que tenían un periodo de espera en el paro de al menos un año.
3.º) Mayores de 45 años, sin que aquí se precisara la exigencia del año inscri- tos como demandante de empleo, pero se consideraba que a partir de
dicha edad ya los empresarios ponían más reticencias para contratarlos. 4.º) Minusválidos desempleados en general, fuera la que fuera su edad y estu-
vieran el tiempo que fuera inscritos en el paro, sin indicar el grado de minusvalía.
Segundo.-Trabajadores con contrato de duración determinada o temporal (incluidos los formativos) A tal efecto se tendrían en cuenta tanto los contratos vigentes como aquellos
que pudieran suscribirse hasta transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta medida.
Transcurrido dicho plazo de un año desde la entrada en vigor de esta medida, la conversión de estos contratos en indefinidos se articularía a través de la negociación colectiva.
d) Condiciones en caso de extinción del contrato: dos alternativas, de la que solamente se asumiría la primera, y que en todo caso suponía una ventaja ofrecida a los empresarios de pagar menores indemnizaciones por unas terminaciones harto dudosas. Rebaja económica muy sustancial en días de salario por año trabajado y en años a computar.
Cuando el contrato se extinguiera por causas objetivas (arts. 52 y 53 ET) y fuera declarado improcedente, la cuantía de la indemnización sería de 33

134
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades [en lugar de la correspondiente para los despidos declarados improcedentes en el art. 56 1.a) ET al que se remite el art. 53.5 ET, y que son de 45 días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades].
Por el contrario, si el contrato se extinguiera por un despido disciplinario considerado improcedente, se estaría a lo regulado en el art. 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores [pero de esta alternativa nunca más se supo, aunque en 2010 existe un vergonzante fórmula, que no sabemos si preten-de resucitar esta justa alternativa].
e) No podría contratar bajo esta modalidad la empresa que, en los 12 meses ante-riores hubiera realizado despidos (¿Cuántos?) por causas objetivas declarados improcedentes o hubieran procedido a un despido colectivo.
En ambos supuestos, la limitación a la contratación se circunscribirá a la cobertura de puestos de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
2. REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA. EFECTOS DERIVADOS DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL. GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR
Como se diría en la Exposición de Motivos o explicación de este Real Decreto Ley (con el que se inaugura este sistema de gobierno de esta materia, que habrá de ser seguida inmediatamente por la Ley, pues todo es permanentemente urgente, aunque está por ver que dichas medidas fueran eficaces) con carácter transitorio se pretende articular una modalidad para el fomento de la contratación indefinida, dirigida a colec-tivos específicos (lo que luego será totalmente genérico) singularmente afectados por el desempleo y la inestabilidad laboral, estableciéndose algunas particularidades, que tienen una sólida, razonable y objetiva fundamentación –*yo no veo otra explicación que la de hacer el contrato más atractivo por más barato y descausalizar el despido–, en lo que se refiere a su régimen indemnizatorio en el supuesto de que la extinción del contrato se produjera a través de un despido objetivo declarado improcedente.
Relata el Gobierno en esta ocasión que el día 9 de mayo de 1996 (tuvo que dejar transcurrir un año), las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas

135
en el ámbito estatal consideraron urgente e inaplazable retomar algunas cuestiones pendientes en el marco del diálogo social, así como abrir un debate y reflexión acerca de en qué medida la recuperación económica pudiera verse acompañada de una mejo-ra del funcionamiento del mercado de trabajo que permitiera responder conjuntamen-te a los graves problemas del paro, la precariedad y la alta rotación del empleo (nuestras eternas compañeras que se han instalado con carácter ya estructural en nuestro sistema productivo y laboral).
Se nos sigue diciendo que “en comunicación conjunta dirigida al Gobierno por dichas Organizaciones empresariales y sindicales se dio cuenta de que se había al-canzado un «Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo», señalando en dicha comunicación que el citado Acuerdo Interconfederal afecta a normas vigentes y propone modificaciones de las mismas, como vamos a ver.
Este Acuerdo Interconfederal reconoce explícitamente que el contexto actual se caracteriza por la alta tasa de desempleo existente en nuestro país (22 por 100 de la población activa), así como por la temporalidad (34 por 100) y rotación de la contratación laboral que tiene graves efectos sobre la población trabajadora, el crecimiento económico, el funcionamiento de las empresas y el sistema de protec-ción social.
Asimismo se indica en el Acuerdo Interconfederal que la actual tasa de desempleo juvenil (42 por 100 de la población menor de veinticinco años) aconseja la adopción de medidas específicas para este colectivo que, por una parte, posibiliten recibir o complementar la formación adquirida y aplicar dichos conocimientos a través de los contratos de formación y prácticas y, de otra parte, permitan que puedan incorporarse al mercado laboral en términos de mayor estabilidad que hasta ahora.
Así, pues, se nos dice que existe una patente demanda social –*el Gobierno, que ya tenía esos y más datos, acepta a pie juntillas y de modo interesado lo que le viene de los agentes sociales de la época (posiblemente algún día se aclaren muchas cosas de las condescendencias de los agentes sociales en unas épocas más que en otras)– una de cuya urgencia se hacen eco las Organizaciones empresariales y sindicales, en orden a la necesidad de acometer de manera decidida y urgente las oportunas reformas con el objetivo de luchar contra el paro, la precariedad laboral y la alta rota-ción de los contratos, y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo, en especial de empleo estable. Es evidente, según señalan los agentes sociales, que el funcionamiento del mercado laboral en la actualidad no resulta el más adecuado para basar sobre él un modelo de relaciones laborales estable, ya que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores, por lo que las medidas que se proponen a los Poderes Públicos pretenden contribuir a la competitividad de las empresas, a la mejora del empleo y a la reducción de la temporalidad (vaya sarcasmo, visto con perspectiva histórica) y rotación del mismo.

136
Los Grupos Parlamentarios –señalaba el Gobierno– han mostrado su conformi-dad con la tramitación de las referidas medidas mediante su aprobación por Real Decreto-ley, que luego sería tramitado como Ley (eran otros tiempo y era muy otra la oposición).
Y a tal efecto, pues, y con carácter transitorio –como debería haber seguido siempre– se articulará una modalidad para el fomento de la contratación indefini-da, dirigida a colectivos específicos (no a todo el mundo, como posteriormente ocu-rrirá para satisfacción de la patronal) singularmente afectados por el desempleo y la inestabilidad laboral, estableciéndose algunas particularidades, que tienen una sólida, razonable y objetiva fundamentación (no sé de donde se sacan unos y otros esta fundamentación, sino en los intereses patronales), en lo que se refiere a su régimen indemnizatorio en el supuesto de que la extinción del contrato se produjera a través de un despido objetivo declarado improcedente (*Doble penalización para estos trabajadores a los que se dice proteger: despido más barato y despido aunque no exista causa justificada).
Decía así el texto legal que se irá conformando paso a paso hasta nuestros días:“Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación
indefinida”.
*CARÁCTER TEMPORAL/TRANSITORIO-POR CUATRO AÑOS PARA HACER MÁS ATRACTIVA Y FÁCIL LA CONTRATACIÓN DE CIERTOS COLECTIVOS MÁS ATACADOS Y ATRAPADOS POR LA CRISIS DEL PERÍODO Y SIEMPRE POR EL USO Y ABUSO DE LA TEMPORALIDAD SIN CAUSA O CAUSA MÁS QUE DUDOSA
1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, durante los cuatro años siguien-tes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.
*CAMPO DE APLICACIÓN SUBJETIVO. INICIALMENTE LIMITADO. TRABAJADORES EXTERNOS E INTERNOS RECONVERTIDOS
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes: a) Trabajadores desempleados en quienes concurra alguna de las siguien-
tes condiciones (Inicialmente Cuatro grandes colectivos): – Jóvenes desde dieciocho hasta veintinueve años de edad, ambos
inclusive (De 18 a 29 años, siguiendo la pauta del Acuerdo Interconfederal).

137
– Parados de larga duración, que lleven, al menos, un año inscritos como demandantes de empleo (tal requisito de inscripción previa se extenderá después a los demás colectivos).
– Mayores de cuarenta y cinco años de edad (De 45 años en adelante, sin exigencia de años de inscripción como demandantes de empleo, pues a partir de dicha edad comienzan las dificultades sin fin para volver a encontrar un nuevo empleo).
– Minusválidos: sin exigencias de edad ni de inscripciones de deman-dante de empleo.
b) Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración deter-minada o temporal, incluidos los contratos formativos, existente en la fecha de entrada en vigor de esta disposición o que se suscriba hasta transcurrido un año desde la misma. Transcurrido dicho plazo de un año, la conversión de estos contratos en el contrato para el fomento de la contratación indefi-nida se articulará a través de la negociación colectiva
*FORMA NECESARIAMENTE ESCRITA EN FORMATO OFICIAL Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO: APLICACION DEL ET Y NORMAS DE DESARROLLO Y DEL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE. CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO MINUSPROTEGIDO
3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca (concreta forma, pues, a desarrollar reglamenta-riamente).
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
*EXTINCION POR CAUSAS OBJETIVAS Y DECLARACION DE IMPROCEDENTE DEL MISMO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL. INDEMNIZACION MENOR A LA DEL DESPIDO DISCIPLINARIO IMPROCEDENTE
**NOTA: NO APARECE AQUÍ EL PARRAFO SEGUNDO DEL PRECEPTO PROPUESTO EN EL ACUERDO INTERCONFEDERAL DE 7 DE ABRIL DE 1997
4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente (en aquel entonces no bastaba la mera declara-ción empresarial, sino que se exigía muy claramente que el Juez, tras la

138
correspondiente demanda del trabajador, acabara declarando la improcedencia del despido en cuestión) la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferior a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. (*No, por lo tanto, de 45 días de salario con un tope máximo de 42 mensualidades en función de la antigüedad del trabajador ahora despedido improcedentemente).
*EMPRESAS EXCLUIDAS: EVITACION DEL FRAUDE
5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que, en los doce meses ante-riores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial (Novedad sobre el Acuerdo Interconfederal) o hubiera procedido a un despido colectivo.
En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposi-ción, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.
Esta limitación no será de aplicación en el supuesto de despido colectivo cuando la realización de los contratos a los que se refiere la presente dispo-sición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el apartado 4 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (Novedad sobre el Acuerdo Interconfederal).
*EVALUACION CUATRIENAL DE LA MEDIDA CON LOS AGENTES SOCIALES. POSIBLE PRORROGAS EN LA APLICACIÓN DE ESTA NORMA MÁS ALLA DE LOS CUATRO AÑOS INICIALES.
6. Dentro del plazo de cuatro años, al que se refiere el apartado 1 de esta dispo-sición, el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindi-cales y asociaciones empresariales más representativas, los efectos de esta medida para el fomento de la contratación indefinida, a fin de proponer, en su caso, su eventual continuidad más allá del período de tiempo citado.

139
*EFECTO SOBRE LOS CONTRATOS PACTADOS CUANDO FINALICEN ESTAS MEDIDAS.
7. La finalización de la vigencia temporal de la medida prevista en esta disposi-ción no afectará al régimen jurídico de los contratos realizados al amparo de la misma, tal y como se define en los apartados 3 y 4, que permanecerá vigente durante toda la vida de los contratos, salvo que sea expresamente modificado por disposición legal al efecto.
* O lo que es lo mismo, que aunque este R.D. Ley solamente podría utilizarse durante cuatro años, todos los contratos suscritos a su amparo hasta el último día hábil previsto seguirían en vigor más allá, pues habían nacido con vocación de indefinidos.
3. LEY 63/1997, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA. GOBERNANDO DEL PARTIDO POPULAR
La Exposición de Motivos antes transcrita en el R.D. Ley antecedente se reitera aquí en la Ley y se agregan estos párrafos:
En función de la gravedad de los problemas se hizo precisa la adopción de una disposición legislativa, bajo la forma de Real Decreto-ley, no sólo por la urgente necesidad de dar respuesta a quienes se encuentran en situación de desempleo, sino además para no dejar abierto un marco de expectativas que pudiera repercutir desfa-vorablemente en el empleo estable. De ahí la utilización de esta fórmula legislativa como la más adecuada para los propósitos que se trataron de alcanzar.
En la presente Ley se recogen los contenidos del Real Decreto-ley convalidado con las adaptaciones formales necesarias para mantener en el nuevo texto legal la identidad de las medidas incluidas en aquél, especialmente en relación con los perío-dos de vigencia de las mismas.
Hay que agregar que no se transcribe nada de esta Ley, pues no existe modi-ficación estimable sobre el Real Decreto Ley antecedente.

140
4. REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD. TRES AÑOS Y DOS MESES DESPUES DE LA ANTERIOR LEY. GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR
Se decía en su Exposición de Motivos –se hace esta incursión en la misma, pues ciertos párrafos no tienen desperdicio y deben ser dejados tal cual para conocer de primera mano lo que ocurrió en este periodo–, entre otras cosas que: “La política de empleo desarrollada en las dos últimas legislaturas ha venido marcada fundamen-talmente por las reformas del Estatuto de los Trabajadores producidas por la Ley 63/1997, de Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, derivada del Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del empleo suscrito por los interlocutores sociales, y por el Real Decreto-ley 15/1998, de Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, que refleja el acuerdo concluido entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales más representativas”.
La Ley 63/1997, además de dar nueva regulación a los contratos formativos y de modificar diversos aspectos de la contratación temporal, introdujo un nuevo contrato para el fomento de la contratación indefinida, dirigido a determi- nados colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo, caracterizado por la previsión de una indemnización en caso de extinción inferior a la de carácter general, y con un período inicial de aplicación de cuatro años, estando prevista su eventual continuidad más allá de dicho período (*Aún se reconoce el carácter provisional de esta medida tan sangrante para la clase trabajadora).
La evolución positiva del empleo en estos últimos años ha mostrado también la necesidad de plantear nuevas reformas que sigan favoreciendo esta evolución y que se oriente, particularmente, a reducir las aún excesivas tasas de temporalidad existentes (*Que, pese a todo, perdurarán y perdurarán en nuestra realidad hasta hacerse crónica, sobre todo si es imposible acabar con el trabajo sumergido e incontrolado).
En este sentido, este conjunto de nuevas reformas mantiene su orientación hacia el fomento de un empleo más estable y de mayor calidad, tanto utilizando, con las mejoras o correcciones necesarias, las fórmulas contractuales ya experimentadas en los últimos años, como el tiempo parcial o el contrato de fomento de la contratación indefinida, como introduciendo nuevas regulaciones en los muy diversos aspectos de la contratación laboral y del desarrollo de las relaciones laborales que puedan incidir positivamente en el crecimiento del empleo y la mejora de su calidad (*Estas mismas políticas se reproducirán bajo nuevos gobiernos con feroces críticas de los mismos que las usaron también si éxito anteriormente).

141
El mantenimiento del contrato para el fomento de la contratación indefinida, que tan excelentes resultados ha obtenido en los últimos años tras su creación en 1997 por los interlocutores sociales en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo (*Llama la atención el interés que se tiene en recordar este dato, de quienes fueron los que tuvieron la idea e hicieron la propuesta de esta modalidad tan poco generosa para los trabajadores afectados), y la incorporación del programa del fomento del empleo para el año 2001 constituyen otros elementos relevantes de la norma que ahora se aprueba.
El Gobierno –teniendo en cuenta la ruptura de su luna de miel con los agentes sociales– considera que hubiera sido deseable que este conjunto de reformas fuera, como en anteriores ocasiones, fruto de los acuerdos de los interlocutores sociales. Sin embargo, el que no haya sido posible la consecución de dicho acuerdo en el perí-odo de tiempo previamente considerado por las partes no puede condicionar por más tiempo la adopción de unas medidas cuya urgencia viene reclamada por la necesidad de actuar cuanto antes de manera que se ayude a corregir los problemas de la regula-ción laboral que pueden estar incidiendo negativamente en la evolución del empleo (*Posteriormente veremos algo parecido bajo el Gobierno Socialista, que los agentes tuvieron varios años para presentar propuestas y nunca llegaron a ponerse de acuerdo, no quedando más remedio que intervenir ante la ferocidad de la crisis financiera y la voracidad de la banca).
En todo caso, el proceso de diálogo social desarrollado, aunque no haya alcan-zado hasta la fecha resultados concretos, sí ha permitido conocer las posiciones de los interlocutores sociales y las fórmulas que desde estas posiciones se han considerado más positivas, lo que sin duda ha influido en la configuración final de esta reforma legal. Y, desde luego, cualquier resultado futuro que pudiera alcanzarse en dicho diá-logo social, en relación con éstas o con otras materias, será evidentemente tenido en cuenta por el Gobierno de cara a la necesaria adaptación permanente de las estructuras legales a los requerimientos presentes y futuros de nuestro mercado de trabajo (* En otros momentos no se sabrá nunca que hubieran deseado una y otra parte, ni tras las huelgas generales correspondientes).
En esta ocasión se modifica la norma que nos ocupa en los siguientes términos:
“Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida”.
*DESAPARECE LA TRANSITORIEDAD DE LA MEDIDA Y SE CONVIERTE EN INTEMPORAL, INDEFINIDA O SINE DIE
1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse a partir de la

142
entrada en vigor de esta disposición el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.
*CAMPO DE APLICACIÓN SUBJETIVO: NOVEDADES EN EDADES Y COLECTIVOS. MUCHOS MÁS AÑOS Y MUCHOS MÁS COLECTIVOS PUEDEN CAER BAJO ESTA MODALIDAD RECONVERTIDA EN ESTRUCTURAL
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:a) Trabajadores desempleados en quienes concurra alguna de las siguientes
condiciones:1.ª) Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive
(*Se trata de la segunda y doble novedad sobre la propuesta de los interlocutores, pues se rebaja la edad mínima de los 18 a las 16 y se amplia la edad máxima, de 29 a 30 años).
2.ª) Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino (Nueva precisión hasta entonces no prevista).
*Hay que recordar que en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de septiembre de 1998 (BOE del 29), dictada para el fomento del empleo en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino , se indica que una de las prioridades de la política laboral consiste en fomentar la igualdad de oportu-nidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, pues en aquel entonces-se dice- más de la mitad de los demandantes de empleo de nuestro país son mujeres, de las cuales sólo el 38 por 100 suscriben contratos de trabajo y la mayor parte en el sector servicios. Pues bien, para eliminar la segmentación existente en el acceso a las diferentes ocupaciones, la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, establece en su artículo 3 una bonificación del 60 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en los nuevos contratos a mujeres para prestar servicios en profesiones u oficios en los que el colectivo femenino se hallare subrepresentado, así como en las transformaciones en indefinidos de contratos temporales y de duración determinada.
En este sentido –se nos dice–, la disposición transitoria segunda de la citada Ley 64/1997, autoriza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para determinar las profesiones u oficios en los que se considera que la mujer esta subrepresentada, que anteriormente venían recogidas en el anexo III de la Orden de 6 de agosto de 1992 ya derogada.

143
También, teniendo en cuenta las variaciones producidas en el mercado de trabajo, su incidencia en el empleo de la mujer y, por otra parte, la modificación sustancial de la Clasificación Nacional de Ocupaciones aprobada por Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, se hace necesario elaborar un nuevo anexo acorde con estas circunstancias.
Con la finalidad, pues, de dar cumplimiento a la previsión contenida en la precitada Ley 64/1997, de 26 de diciembre y, a su vez, favorecer la aplicación de los incentivos contemplados en la misma, se procede a establecer la relación de profe- siones u oficios en los que se considera que la mujer está subrepresentada. Con ello se llevan a cabo, igualmente, las actuaciones previstas sobre esta materia en el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España de 1998 y en el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobado por Consejo de Ministros de 7 de marzo de 1997.
Así, pues, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, se considera que las mujeres están subrepresentadas en todas las profe-siones u oficios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, excepto aquellos que figuran relacionados en el anexo de esta Orden2.
2 ANEXOCódigos de ocupaciones excluidas de bonificaciones al amparo de lo dispuesto en esta Orden [según cla-
sificación nacional de ocupaciones CNO-94, aprobada por Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 27)]
2111 Biólogas, Botánicas, Zoólogas y asimiladas.2112 Patólogas, Farmacólogas y asimiladas. 212 Médicas y Odontólogas.213 Veterinarias.214 Farmacéuticas.221 Profesoras de Universidades y otros centros de Enseñanza Superior.222 Profesoras de Enseñanza Secundaria.223 Otras profesionales de la enseñanza.23 Profesionales del Derecho.243 Sociólogas, Historiadoras, Filósofas, Filólogas, Psicólogas y asimiladas.252 Archiveras, Bibliotecarias y profesionales asimiladas. 2711 Profesionales de nivel medio en Ciencias Biológicas y asimiladas.272 Enfermeras.281 Profesoras de Enseñanza Primaria e Infantil.282 Profesoras de Educación especial.283 Profesorado Técnico de Formación Profesional. 2912 Graduadas Sociales y asimiladas.292 Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas.293 Diplomadas en Trabajo Social.31 Técnicas de las Ciencias Naturales y de la Sanidad. 321 Técnicas en Educación Infantil y Educación Especial.3314 Agentes de viaje.3411 Secretarias Administrativas y asimiladas.3412 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares.342 Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tributos y asimilados que trabajan en tareas pro-

144
3.ª) Mayores de cuarenta y cinco años de edad.4.ª) Parados que lleven, al menos, seis meses inscritos como demandantes
de empleo (*Antes se exigía un mínimo de un año, ahora se rebaja a estos seis meses, pero no será la última rebaja).
5ª) Minusválidos (*Sin que se nos diga el nivel de minusvalía).
b) Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2003.
*FORMA Y REGIMEN JURIDICO: ET, NORMAS DE DESARRO-LLO Y NEGOCIACION COLECTIVA
3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.
pias Administraciones públicas. 353 Profesionales de apoyo de Promoción social.3541 Decoradoras y Diseñadoras Artísticas. 4 Empleadas de tipo administrativo.501 Cocineras y otras preparadoras de comidas.502 Camareras, bármanes y asimiladas.511 Auxiliares de Enfermería y asimiladas.512 Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y asimiladas (excepto Auxiliares de Enfermería).513 Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y trabajadoras asimiladas.5141 Azafatas o Camareras de avión y barco.5143 Guías y Azafatas de tierra.515 Mayordomas, ecónomos y asimiladas.519 Otras trabajadoras de servicios personales.531 Modelos de moda, arte y publicidad.533 Dependientas y exhibidoras en tiendas, almacenes, quioscos y mercados.774 Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales similares.78 Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.793 Trabajadoras de la industria textil, la confección y asimiladas.7942 Zapateras, marroquineras y guantería de piel. 8361 Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y devanar.8362 Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras. 8363 Operadoras de máquinas de coser y bordar.8364 Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y tintar.8366 Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y guantería de piel.8369 Otras Operadoras de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero.837 Operadoras de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco.90 Trabajadoras no cualificadas en el comercio.91 Empleadas domésticas y otro personal de limpieza de interior de edificios.

145
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
*INDEMNIZACION EN SUPUESTOS DE DESPIDO OBJETIVO DECLARADO IMPROCEDENTE .TEMA ESTRELLA
4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disci-plinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
*SUPUESTOS EXCLUIDOS. RESTRICCIONES A LOS EMPRESA-RIOS EN EVITACION DEL FRAUDE O DEL CAMBIO DE TRABAJA-DORES CON HIPOTETICO DERECHO A LA INDEMNIZACION DEL 56.2 ET, POR LA MENOR DE ESTA LEY
5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses ante-riores (*Antes se aludía a doce meses) a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colec-tivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.
Esta limitación no será de aplicación en el supuesto de despido colectivo cuando la realización de los contratos a los que se refiere la presente dispo-sición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el apartado 4 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
*EVALUACION DE LA MEDIDAS: AHORA SOLAMENTE POR EL GOBIERNO DADA LA RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES CON LOS AGENTES SOCIALES
6. En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, el Gobierno –*ya no se cita a los agentes sociales ni se hace referencia a los cuatro años, que eran los

146
años de duración de estas medidas llamadas transitorias– procederá a evaluar los efectos de esta medida para el fomento de la contratación indefinida, a fin de determinar la necesidad o no del mantenimiento de la misma y proponer, en su caso, las modificaciones que procedan.
5. LEY 12/2001, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD.GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR
La Exposición de motivos reitera bastante el del Real Decreto Ley antecedente, significando, entre otros extremos, que.
“Tanto por la necesidad de decidir acerca de la continuidad del contrato del fomento del empleo, como por la procedencia de corregir las disfunciones observadas, se ha puesto de relieve la necesidad de plantear una nueva regu-lación de estas cuestiones, cuya importancia para el equilibrio de la política de empleo parece innecesario resaltar. Además, con carácter más general, la evolución positiva del empleo en estos últimos años ha mostrado también la necesidad de plan-tear nuevas reformas que sigan favoreciendo esta evolución y que se orienten, particu-larmente, a reducir las aún excesivas tasas de temporalidad existentes.
El mantenimiento del contrato para el fomento de la contratación indefinida, que tan excelentes resultados ha obtenido en los últimos años, tras su creación en 1997 por los interlocutores sociales en el Acuerdo Interconfederal para la estabi-lidad del empleo, y la incorporación del programa del fomento de empleo para el año 2001, constituyen elementos relevantes de la presente Ley.
Queda la norma en cuestión antecedente tal cual, con el ligero retoque que aparece en letra negrita:
“Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida”.
1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse a partir del 4 de marzo de 2001 el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes: a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo (Se trata de un

147
requisito genérico y previo para el listado subsiguiente) en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:
El resto del texto no presenta ninguna modificación reseñable
6. REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. REDUCCION DEL PARO. EMPLEO MASIVO CON LA CONSTRUCCION. GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA
INCREMENTO COYUNTURAL DEL EMPLEO GRACIAS AL LADRILLO
Decía la Exposición de Motivos de este RDL que la evolución reciente del merca-do de trabajo en España se había caracterizado por un fuerte incremento del empleo, que se sitúa en el primer trimestre de 2006 en el 4,9 % en tasa de variación interanual. El incremento del empleo se ha producido –se dice– tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, aunque más intensamente en estos últimos (*Tónica que se sigue manteniendo en estos últimos años, por más incentivos que se ofrezcan a las empresas). El notable aumento del empleo, pese a que ha ido acompañado de una aceleración de la población activa, ha determinado un descenso de la tasa de paro, desde el 11,5 % en 2002 y 2003 hasta el 9,2 % en 2005 y el 9,1 % en el primer trimestre de 2006, lo que significa que dicha tasa se encuentra, por primera vez desde 1979, por debajo del 10 %.
PERSISTENCIA DE PROBLEMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO LA ESTRATEGIA DE LISBOA. LA BAJA CONTRATACION DE MUJERES, JOVENES Y MINUSVALIDOS. ALTA TASA DE TEMPORALIDAD EN ESPAÑA SOBRE EUROPA
Pese a ello –se dice–, todavía persisten problemas en el mercado de trabajo espa-ñol que deben superarse, con la finalidad de cumplir los compromisos de la Estrate-gia de Lisboa y, en general, de mejorar la situación de los trabajadores. Entre estos problemas, cuya superación se encuentra entre los objetivos principales de este real decreto-ley, figuran la reducida tasa de ocupación y actividad de las mujeres espa-ñolas, el que la tasa de paro todavía supere ligeramente a la media de la Unión Euro-pea, siendo especialmente elevada en el caso de los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, la persistencia de segmentaciones entre contratos temporales e indefinidos y, sobre todo, la elevada tasa de temporalidad, la más alta de la Unión Europea, y por encima del doble de la media de ésta.

148
RECONOCIMIENTO GUBERNAMENTAL DE LA ÚTIL Y NECESARIA CONCERTACIÓN SOCIAL. PERIODO DE LUNA DE MIEL CON LOS AGENTES SOCIALES. EL NECESARIO DIALOGO SOCIAL PREVIO A LA REGULACION LEGAL Y/O GUBERNAMENTAL. LA REGULACION PACTADA
A la hora de afrontar los desequilibrios de nuestro mercado de trabajo, convie-ne recordar que la concertación y el diálogo social desarrollados en España en los últimos treinta años han contribuido decisivamente a las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que ha experimentado nuestro país en ese periodo. El destacado papel desempeñado en este proceso por los interlocutores sociales, y más concretamente por las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, ha sido posible gracias al reconocimiento que el artículo 7 de la Consti-tución hace de tales organizaciones para la defensa y promoción de los intereses que les son propios. La experiencia de los más de veinticinco años transcurridos desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores nos enseña que los cambios y reformas del modelo de relaciones laborales y del mercado de trabajo de las que se han derivado efectos más positivos para la economía española, para la creación de empleo y para mejorar la situación de los trabajadores, son siempre aquellas que han tenido su origen en el diálogo, en la concertación y en el consenso social.
LA DECLARACION PARA EL DIALOGO SOCIAL Y EL DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA. NO SOLO NO SE CREA EMPLEO, SINO QUE ES EXCESIVA LA TEMPORA-LIDAD NO CAUSAL
El mercado de trabajo fue, lógicamente, uno de los ámbitos del diálogo social que se incluyeron en la Declaración para el Diálogo Social «Competitividad, Empleo estable y Cohesión social» suscrita el 8 de julio de 2004 por el Presiden-te del Gobierno, los Presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y los Secretarios Generales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). En la indicada Declaración, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindi-catos compartieron el diagnóstico sobre el doble problema del mercado de trabajo español, insuficiente volumen de empleo y alto nivel de temporalidad. Además, se comprometieron a analizar los elementos que inciden en la creación de empleo, en su estabilidad y la utilización no justificada de la contratación temporal. Para ello, ha-bían de tenerse en cuenta las nuevas formas de organización empresarial del trabajo. El impulso de las políticas activas de empleo y de los Servicios Públicos de Empleo, así como la adecuada protección de los trabajadores ante la falta de empleo, fueron considerados también objetivos imprescindibles e inaplazables.

149
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO
Desde la primavera de 2005, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han venido desarrollando un proceso de diálogo y negociación sobre el mercado de trabajo. El Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaron el pasado 9 de mayo el «Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo», que constituye una nueva manifestación de la concertación social y del consenso que, como se señaló antes, tan positivos efectos ha producido tradicionalmente para el mercado de trabajo. El «Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo», en tanto que plasmación del consenso entre las partes, constituye un punto de equili-brio que se orienta en la dirección de apoyar y sostener la creación de empleo así como mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad del empleo. Este real decreto-ley tiene, por tanto, por objeto dar urgente ejecución a aquellas medidas contenidas en el Acuerdo que exigen la adopción o modificación de normas con rango de Ley.
*¿Pero que se modifica de la Ley 12/2001, de 9 de julio? Solamente estas dos cuestiones. ¿Y para ello tan enjundiosa Exposición de Motivos? Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
Primera modificación.– La letra b) del apartado 2 de la disposición adicional primera queda redactada en los siguientes términos:
«b) Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato de fomen-to de la contratación indefinida, estuvieran empleados en la misma empre-sa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.» (*Antes de aludía a contratos celebrados con anterioridad a 31 de diciembre de 2003).
Segunda modificación.– Se añade un segundo párrafo al apartado 4 de la disposi-ción adicional primera con la siguiente redacción:
«Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Traba-jadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en el párrafo anterior.»3.
3 Esto se incorpora en virtud de lo dispuesto hacía ya años por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que modificó el art. 56.2 ET, disponiendo que “ En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste. Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los

150
7. LEY 43/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA
La Exposición de Motivos de esta Ley reproduce sustancialmente lo ya trascrito del Real Decreto Ley del que trae causa, por lo que solamente recogeré aquí que “Los firmantes del «Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo» han encomendado al Gobierno la adopción de las disposiciones necesarias para dar ejecución a las medidas incluidas en el mismo con la mayor urgencia posible, manifestando su pleno respeto a la potestad constitucional conferida a las Cortes Generales en aquellas materias de las que se deriven compromisos legislativos.
El artículo 10 de esta Ley reproduce tal cual el texto del citado R. D. Ley 5/2006, sin nada que agregar a lo antes dicho.
8. REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. EL GRAN IMPACTO DE LA CRISIS MUNDIAL SITUA EL PARO CERCA DEL 20 POR CIENTO DE LA POBLACION ACTIVA. GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA
GRAVEDAD INMENSA DE LA CRISIS ECONOMICA Y FINANCIERA MUNDIAL. INTENSA DESTRUCCION DE EMPLEO Y AUMENTO DEL PARO
Como reconocerá la Exposición de Motivos de este RDL, realmente de suma urgencia, la crisis financiera y económica de origen internacional, que se ha desarro-llado desde principios de 2008, ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la economía española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo y el conse-cuente aumento del desempleo.
salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna. A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliación.” Estamos ante el conocido como despido Express.

151
Las cifras a este respecto son esclarecedoras y ciertamente trágicas. En los últi-mos dos años se han perdido en nuestro país más de dos millones de puestos de trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones y medio de personas, lo que ha duplicado la tasa de paro hasta acercarse al 20%. Un desempleo de esa magnitud constituye-evidentemente- el primer problema para los ciudadanos y sus familias y supone un lastre inasumible a medio plazo para el desarrollo económico y para la vertebración social de nuestro país.
NECESIDAD DE RECUPERAR EL EMPLEO COMO ACICATE PARA LAS POLITICAS PÚBLICAS
Por ello, recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo cons-tituye en estos momentos una exigencia unánime del conjunto de la sociedad y, en consecuencia, debe constituir el objetivo último fundamental de todas las políticas públicas.
LA CAIDA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. EL COLAPSO DEL CRÉDITO, EL ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS Y DE LOS CIUDADANOS HIPOTECADOS. FRENAZO DEL CONSUMO.
Es indudable que la principal y directa causa de la pérdida de empleo durante los últimos dos años ha sido la caída de la actividad productiva, derivada, en un primer momento, del colapso de los cauces habituales de crédito y endeudamiento que sus-tentaron de forma decisiva el consumo y la inversión en la pasada etapa expansiva. Un fenómeno común a los países de nuestro entorno socioeconómico, y en particular a los integrantes de la eurozona.
Pero es cierto que en España la incidencia de esta contracción productiva sobre el empleo ha sido superior a la sufrida en otros países. Y existe una amplia coincidencia en señalar como responsables de este negativo comportamiento tanto a las diferencias en la estructura productiva del crecimiento económico, como a algunas particulari-dades estructurales de nuestro mercado laboral, que las reformas abordadas en las últimas décadas no han logrado eliminar o reducir de forma sustancial.
Persiste un muy significativo peso de los trabajadores con contrato temporal (en torno a un tercio del total de asalariados por cuenta ajena), que constituye una anomalía en el contexto europeo, y que ha derivado en una fuerte segmentación entre trabajadores fijos y temporales.
INSOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DEL MODELO VIGENTE
La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad económica y social de este modelo, que ha generado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos

152
de trabajo. A su corrección se dirigen esencialmente las medidas contenidas en este real decreto-ley, que suponen una continuación coherente de las actuaciones que el Gobierno ha puesto en práctica en materia laboral desde el inicio de la mencionada crisis financiera que precipitó la entrada en recesión de nuestra economía, junto a la mayoría de los países del área euro.
ESTRATEGIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE. NECESIDAD DE REFOR-MAS ESTRUCTURALES. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCCION DEL DESEMPLEO
Las modificaciones legales que aquí se abordan se inscriben en un marco de refor-mas más amplio impulsado por el Gobierno, integradas en la denominada Estrategia de Economía Sostenible, presentada el pasado 2 de diciembre por el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para acelerar la renovación de nuestro modelo productivo. Reformas estructurales destinadas a hacer más resistente nuestra economía frente a las perturbaciones externas, a mejorar su competitividad a me-dio y largo plazo, a fortalecer los pilares de nuestro estado de bienestar y, en último término, a generar más empleo. Esta reforma tiene como objetivo esencial contri-buir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española.
ALCANCE DE LAS REFORMAS
Entre las medidas que persiguen una utilización más extensa de la contratación indefinida debe destacarse, ante todo, que queda incólume la regulación sustantiva del contrato indefinido de carácter ordinario (*Que, como veremos, y cara al futuro, será el más extraordinario, pues las excepciones de antes son las reglas de ahora al haberse incrementando hasta casi el infinito los sujetos que pueden ser contratados bajo esta modalidad que analizamos críticamente). Todas las reformas se centran en la regulación del contrato de fomento de la contratación indefinida que, como se recordaba en los documentos hechos públicos por el Gobierno en este proceso de diálogo social, no ha venido cumpliendo en los últimos años la finalidad que reza en su enunciado, a saber, promover el acceso a contratos de carácter indefinido de los colectivos que más dificultades encuentran en la actualidad para obte-nerlos (Cosa distinta decían anteriormente los gobernantes de signo contrario).
AMPLIACION DE LOS COLECTIVOS
Con esta finalidad, se amplían, en primer lugar, los colectivos con los que se puede suscribir esta modalidad de contrato, reduciendo a tres meses la exigencia del período de permanencia en el desempleo y posibilitando el acceso al mismo de los trabajadores «atrapados en la temporalidad», es decir, aquéllos que en los

153
últimos años solo hayan suscrito contratos de duración determinada o a quienes se les haya extinguido un contrato de carácter indefinido.
MEJORAS PARA LOS EMPRESARIOS CON CARGO, DE MOMENTO, AL FOGASA, HASTA QUE LLEGUE UN MODELO DE IMPORTACION AUSTRIACA
Se nos dice que…“respetando las cuantías establecidas para los diversos supues-tos de extinción, se reducen las cantidades a abonar por las empresas en caso de extin-ción de los mismos mediante la asunción transitoria por el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemnizaciones, medida que se aplicará exclusivamente a los despidos económicos, sean individuales o colectivos, excluyendo a los despidos de carácter disciplinario”. Se preserva, en consecuencia, el compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de una parte de los costes extintivos. Esta medida no supone una asunción por el Estado (*Como se encargó cierta prensa de airear antes de tiempo de modo interesado) de una parte de los mismos ya que se instrumenta a través de un organismo público que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales.
MECANISMO DE ESTAS REFORMAS SIEMPRE URGENTES. LAR-GO DEBATE SOCIAL FALLIDO. ESTRATEGIAS INSOLIDARIAS POR AMBAS PARTES POR VER QUIEN SACABA MAS TAJADA
Este Real decreto-ley responde en su procedimiento de elaboración al método que ha sido habitual en las reformas laborales llevadas a cabo en nuestro país en las últi-mas décadas (Vid. supra lo ya antes dicho). Así, las medidas incluidas en esta norma han sido objeto de amplio e intenso debate durante los últimos meses en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representa-tivas a nivel estatal (*Pero todo habría de ser inútil como es público y notorio). En el convencimiento de que el consenso de los interlocutores sociales constituye la vía más eficaz para introducir cambios sustanciales en el sistema de relaciones laborales, el Gobierno ha prorrogado el debate hasta apurar las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, agotados los esfuerzos por alcanzarlo, la adopción de las medidas que se consideran necesarias para dinamizar el mercado de trabajo y mantener el empleo existente no puede dilatarse por más tiempo. En todo caso, el proceso de diálogo social ha servido para conocer las posiciones de las organizaciones empresariales y sindicales respecto de los objetivos de la reforma y de su orientación (*Lo mismo dijeron en su día los Populares, como una suerte de consuelo).
Por todo lo cual este R.D. Ley se refiere a nuestra materia en su “Artículo 3., que retoma, revisa y modifica sustancialmente la regulación varias veces modi-ficada del “Contrato de fomento de la contratación indefinida, para establecer ahora que.- “La disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio,

154
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada como sigue:
*OBJETO Y CARÁCTER NO COYUNTURAL O TRANSITORIO POR CUATRO AÑOS. YA NADIE SE ACUERDA QUE EN SU ORIGEN ERA UNA MEDIDA COYUNTURAL, HASTA QUE ESCAMPASE LA CRISIS. NO UNA MEDIDA ESTRUCTURAL SIN FECHA ALGUNA DE CADUCIDAD
1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.
*FUERTE AMPLIACION DEL CAMPO DE APLICACIÓN SUBJETIVO, QUE AUN PODRÁ SER MAYOR CON LA FUTURA LEY
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes
concurran alguna de las siguientes condiciones:– Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive. – Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en
profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.– Mayores de cuarenta y cinco años de edad.– Personas con discapacidad.– Parados que lleven, al menos, tres meses (*Se rebaja desde los seis
meses) inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.– Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración
del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente median-te contratos de carácter temporal, incluidos los contratos forma- tivos (*Novedad total sobre las normas anteriores).
– Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente (*Novedad total también sobre todas las normas anteriores).
b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contrata-ción indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 (*Meras preci-siones sobre el régimen anterior en cuestión de fechas).

155
c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos forma-tivos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos. (*Meras precisiones sobre el régimen anterior en cuestión de fechas. Transformación o conversión).
*FORMA Y RÉGIMEN JURIDICO
3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
*EXTINCION POR CAUSAS OBJETIVAS E INDEMNIZACION. MISMO REGIMEN QUE EN 2006 EN ESPERA DE LA REFORMA DE LA LEY
4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuan-tía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artí-culo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en el párrafo anterior.
*SUPUESTOS EXCLUIDOS
5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses ante-riores a la celebración del contrato, hubiera extinguido contratos de trabajo por despido reconocido o declarado como improcedente o por despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura de aque-llos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afec-tados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

156
Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores (*Meras precisiones de fecha).
*EVALUACION DEL GOBIERNO Y AGENTES SOCIALES PESE AL DESENCUENTRO. ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. O SEA EN MENOS DE DOS AÑOS Y NO TRAS CUATRO AÑOS COMO ANTERIOR-MENTE SE PLANTEARA
6. El Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (*Pese al desencuentro con los agentes sociales, aquí se alude a los mismos para la evaluación futura), procederá a la evaluación de la eficacia de esta disposición y sus efectos en la evolución de la contratación indefinida. Esta evaluación se realizará con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. (*No quiere esto decir que las medidas sean por dos años, solo que antes de esa fecha habrá que repensar esta fórmula contractual con todos sus efectos y virtudes).
9. LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. GOBERNANDO EL PARTIDO SOCIALISTA
Prácticamente se repite la Exposición de Motivos del RDL 10/2010, pero se intro-ducen cambios que quedan evidentes con la letra negrita.
“Artículo 3. Contrato para el fomento de la contratación indefinida”.
La disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada como sigue:
«Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

157
*OBJETO Y CARÁCTER YA NO COYUNTURAL O TRANSITORIO POR CUATRO AÑOS
1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.
*CAMPO DE APLICACIÓN SUBJETIVO. NUEVA AMPLIACION
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes
concurra alguna de las siguientes condiciones:– Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive. – Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en
profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; mujeres desem-pleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; mujeres desempleadas vícti-mas de violencia de género y de trata de seres humanos (*Lo subra-yado en negrita es una nueva ampliación sobre lo prevenido en el Real decreto Ley 10/2010).
– Mayores de cuarenta y cinco años de edad.– Personas con discapacidad.– Parados que lleven, al menos, un mes (*Ahora se rebaja de los tres
meses del Real Decreto Ley 10/2010 a un solo mes) inscritos ininte-rrumpidamente como demandantes de empleo.
– Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contra-tos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos.
– Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebra-ción del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.
b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contra-tación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.
c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos

158
formativos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la dura-ción de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.
Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos de fomento de la contratación indefinida de los contratos de duración determinada o temporales en los supuestos a que se refieren las letras b) y c), una vez transcurrido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, a contar desde la fecha de la transfor-mación (*Novedad introducida sobre el Real decreto Ley 10/2010).
*FORMA Y RÉGIMEN JURIDICO
3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
*EXTINCION POR CAUSAS OBJETIVAS E INDEMNIZACION: ¿UNA VENTANA ABIERTA A LA SENSATEZ?
4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuan-tía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades4.
4 Vid. STSJ de Galicia de 23 de diciembre de 2009 (AS 2010, 854), la cual señala que “en el caso que enjuiciamos, entendemos que la Juzgadora ha reputado, atinadamente, que existiendo indicios de que el despido pudiera haberse motivado por esas causas económicas invocadas en la carta, las mismas no han sido debidamente acreditadas por la empresa, es decir, la demandada, no probó de modo fehaciente la existencia de una situación económica negativa ni el fin que pretendía con la extinción del contrato ni tampoco, la conexión de funcionalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna, como exige la Jurisprudencia, lo que determina que el despido, resulte improcedente, encuadrándose el supuesto en la clase de extinción contractual contemplada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio , de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que en su apartado cuarto, faculta la reducción de indemnización legal por despido improcedente.

159
Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de des-pido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión [* Novedad interesante que quiere remotamente recoger la propuesta que se hiciera por los agentes sociales el 7 de abril de 1997, consistente en que si el contrato se extinguiera por despido disciplinario considerado impro-cedente, se estaría a lo regulado en el art. 56.1.a) del ET. Considero que es al empleador al que corresponde probar efectivamente que el despido es objetivo, pues ha sido él el que ha iniciado todo este contencioso y están en mejores condiciones que su trabajador en trance de despido para poder explicar y probar las causas auténticas de su proceder, y ya el trabajador tratará de defenderse y al Magistrado le corresponderá verificar si está o no está suficientemente probado por el empleador que la causa es real y no encubre otra causa o ninguna causa].
Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en este apartado.
* Quiero pensar, después de todo lo que se ha llegado a decir y a sugerir, que se ha dejado una pequeña ventana abierta a la discusión y reflexión acerca de si el empleo por parte empresarial del despido por causas objetivas se ajusta a la realidad o si se trata de una burla de la ley, tratando de hacer pasar lo que es, sin más, un despido libre más barato como si fuera un despido de los arts. 52/53. En todo caso el empresario debería tramitar en todas sus fases el despido por estas causas –que puede ser que existan, o puede ser que no exis-tan– y antes aún se dependía del Juez para que dijera que el despido era proce-dente o improcedente. Ahora, por extensión de la posibilidad de reconocer el mismo empresario que ese despido es improcedente, sin necesidad de esperar a que lo diga el Juez, el empresario inmediatamente se libera de salarios de tramitación y de la indemnización que debiera pagar al tratarse de un despido sin causa alguna, que sería la superior del 56.2 ET. Difícil papel el del trabador de tener que probar que estamos ante un despido disciplinario y no ante un despido presuntamente objetivo5.
5 Vid. la citada STSJ de Galicia de 23 de diciembre de 2009 (AS 2010, 854), que suscita de soslayo la cuestión del posible fraude de ley cuando se hace eco del planteamiento de que la extinción del contrato de trabajo en cuestión, solo se basó en apariencia pero sin sustento real, en un despido por causas objetivas, constituyendo una decisión, que, en definitiva, supuso, “una instrumentalización de este supuesto de extinción contractual, buscando con tal forma de proceder un fin totalmente distinto del perseguido por la norma a la que se acogió, ex artículo 6.4 del Código Civil “ el cual previene que “los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

160
Cuantas veces nos acordamos de las posibilidades que tenía antes el Magis-trado de Trabajo en la LCT de 1944, cuyo art. 81 lo dejaba en sus manos la fijación de la indemnizaciones en estos casos de despidos injustificados o improcedentes, teniendo en cuenta la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, etc..., si no fuera porque existía el límite del importe de un año de sueldo o jornal, y si no fuera también por ese juego de seguridades, siendo el empresario el que más se vale de éstas, sobre todo si le beneficia su escasa cuantía.
*SUPUESTOS EXCLUIDOS
5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses ante-riores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contra-tos indefinidos ordinarios (*Se elimina la frase del Real Decreto Ley 10/2010 que decía “hubiera extinguido contratos de trabajo por despido reconocido o declarado como improcedente ) por causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de trabajo afectado por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo (*En el Real Decreto Ley 10/2010 se alude a la cobertura de aque-llos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afec-tados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo).
Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores.
*EVALUACION DEL GOBIERNO Y AGENTES SOCIALES
6. El Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, procederá a la evaluación de la eficacia de esta disposi-ción y sus efectos en la evolución de la contratación indefinida. Esta evalua-ción se realizará con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.»

161
10. COBERTURA POR PARTE DEL FOGASA DE PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN. RESARCIMIENTO AL EMPRESARIO DE OCHO DIAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO. MEDIDA TRANSITORIA EN ESPERA DE LA CREACION DEL FONDO DE CAPITALIZACION SEGÚN EL MODELO AUSTRIACO
La Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010 regula el. Abono de parte de la indemnización por el FOGASA en los nuevos contratos de carácter indefinido en los siguientes términos con aplicación generalizada:
1.º) En los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados a partir del 18 de junio de 2010 (*Solo los celebrados a partir de esta fecha, no los de antes), cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabaja-dores o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año.
2.º) La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los límites legalmente establecidos en función de la extinción de que se trate y de su calificación judicial o empresarial. No será de aplicación en este supuesto el límite señalado para la base del cálculo de la indemnización previsto en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores.
3.º) El abono procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior a un año y cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa. En los contratos de duración inferior la indemnización establecida legalmente será abonada totalmente y a su cargo por el empresario.
4.º) A tal efecto, el empresario deberá hacer constar en la comunicación escrita al trabajador el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemni-zación a su cargo.
5.º) El abono del 40 por ciento de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.
6.º) El abono de parte de la indemnización a que se refiere esta disposición se finan-ciará con cargo al Fondo de Garantía Salarial.

162
7.º) Lo establecido en esta disposición será de aplicación hasta la entrada en funcio-namiento del Fondo de capitalización a que se refiere la disposición adicional décima de esta misma Ley, a semejanza del sistema austriaco6.
6 Tal Disposición adicional décima regula el Fondo de capitalización, disponiendo que el Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir del 18 de junio de 2010, previa consulta con las organizaciones empresa-riales y sindicales más representativas, aprobará un proyecto de ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar. La regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo.
El Fondo deberá estar operativo a partir de 1 de enero de 2012.