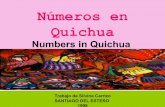Peronismo y Lengua Quichua
-
Upload
lu-ca-s-frere -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of Peronismo y Lengua Quichua
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
1/7
Cultura y lengua quichua en el proyecto nacional popular del primer peronismo (1946-1955)
Carolina Bartalini
Facultad de Filosofa y Letras, UBA
Resumen
Entre 1940 y 1960 la lengua quichua hablada en la provincia de Santiago del Estero desde lostiempos pre-hispnicos ha gozado de una revitalizacin lingstica y cultural imprevista deacuerdo con las teoras que pronosticaban su desaparicin debido al proceso de estigmatizacin ysilenciamiento que se desarroll a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Si bien durante lapoca colonial el quechua se hablaba en toda la Gobernacin de Tucumn que comprenda lo quehoy son las provincias del noroeste argentino, la situacin lingstica de Santiago del Estero se
presenta como excepcional por la supervivencia del quichua, de tradicin histricamente oral, ensituacin diglsica con el castellano. A pesar del triunfo del nacionalismo liberal de Sarmiento y
su prdica anti-indgena y de las sistemticas campaas de eliminacin a travs de la instruccinpblica, el quichua contina presente en la cultura popular santiaguea.
Fueron tres los factores que en interrelacin convergieron en la recuperacin de la lengua quichuasantiaguea: la labor de la Universidad Nacional de Tucumn que foment la investigacin y lacirculacin de estudios, gramticas y diccionarios, la aparicin de obras literarias que por primeravez tematizaban la cultura popular santiaguea y su idioma como fue el caso de la exitosa novelaShunko (1949) de Jorge W. balos y el levantamiento, en 1950, de la prohibicin del uso delquichua en la educacin, que junto con otras polticas de fomento de las culturas popularesregionales que se llevaron a cabo durante la primera y segunda presidencia de Juan D. Pern,configuraron un proceso de revalorizacin lingstica y cultural y el ingreso de la cultura quichua enel campo de las letras, cuestionando el carcter gloto y etno cntrico del canon de nuestra literaturanacional.
Abstract
Between the 1940s and 1960s, the Quichua language spoken in the Argentine province of Santiagodel Estero since pre-Hispanic times- has experienced an unexpected linguistic and culturalrevitalization, despite many theories which predicted its demise due to stigma and to the silencing
process which harassed this community throughout the nineteenth and early twentieth centuries.Even if in colonial times the Quechua language was spoken all across the Government of Tucumn-including what are now the provinces of northwestern Argentina-, the linguistic scenario of
Santiago del Estero presents itself as exceptional because of the survival of Quichua, whichstradition is historically oral, in a diglossic coexistence with Spanish. Despite the triumph ofSarmientos liberal nationalism, the anti-Indian preaching, and the systematic eliminationcampaigns carried out through public education, Quechua is still alive in Santiagos popular culture.
There were three intertwined factors which converged in the recovery of Santiagos Quichualanguage: the work of the National University of Tucumn, which encouraged the circulation ofresearch, studies, grammars and dictionaries; the emergence of literary work, which for the firsttime gave written expression to popular culture and its language -as was the case of Jorge balosssuccessful novel Shunko(1949)- and, finally, in the 1950s, the lift of the prohibition of Quichua inofficial education. Alongside other policies aimed to promote regional popular cultures conducted
during the first and second presidency of Juan D. Pern, the formerly mentioned events derived in aprocess of linguistic and cultural appreciation. All this made it possible for the Quichua culture toenter the field of written culture, questioning the ethno- and gloto-centered character of our nationalliteratures official canon.
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0337
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
2/7
I. Introduccin
Hablar de cultura quichua en la Argentina implica necesariamente un gesto de extraamiento conrespecto a nuestra cosmovisin urbana, de la ciudad de Buenos Aires, que ha dejado pocas veces de
mirarse a s misma. Educados, y formados acadmicamente, en una cultura eurocntrica en la cualse tiende a prevalecer lo europeo por sobre las tradiciones populares del interior de la nacin, volverla mirada hacia las provincias, ms especficamente a las comunidades quichua hablantes de laMesopotamia Santiaguea, un reducto idiomtico y cultural encerrado sobre s mismo, puede
parecer un camino incluso ms distante que abordar una literatura extranjera. Sobre todo porque nosenfrenta con un tipo de literatura que desafa los parmetros occidentales de la letra como base ycondicin de posibilidad, tal y como afirma Atila Karlovich enSisa Pallana: hay un prejuicio reforzado por la etimologa de la palabra que supone que no puede haber literatura sin letras, esdecir, sin escritura (2006: 25). Antonio Gramsci, quien estuvo especialmente interesado en loscruces y problemticas de las lenguas orales y escritas para la unificacin de Italia, seala, en elcaptulo dedicado a laLiteratura popular,una cuestin que puede, salvando las distancias, guiarnosen nuestras reflexiones: toda clase culta, con su actividad intelectual, est separada del pueblo-nacin [] busca los libros extranjeros porque el elemento intelectual nativo es ms extranjero quelos extranjeros (Gramsci 1950: 43).
Sin embargo, algo del orden de lo cercano puede vislumbrase desde la perspectiva del anlisis delas relaciones entre literatura, cultura y poltica, atendiendo a la premisa gramsciana de que todomomento histrico no es nunca homogneo, sino ms bien rico en contradicciones (Gramsci1950: 12), en el cual la literatura, como todo hecho de discurso, funciona como espacio derepresentacin y refractaccin (Voloshinov 1926) de los procesos no discursivos. Son estosespacios de saber, del hacer y del pensar los que acercan los campos disciplinarios, y a su vez son,de acuerdo con Michel Foucault (1970) las formaciones discursivas las que restringen y plantean
sus dinmicas de exclusin.En este artculo se presentan los primeros avances de una investigacin mayor que estudia laidentidad, la cultura popular y el proyecto nacional en la literatura de temtica quichua durante el
primer peronismo (1946-1955), como parte del proyecto UBACyT titulado LiteraturaLatinoamericana. Auge y declinacin del populismo 1940-1970 dirigido por la profesora SusanaSantos. El caso que nos convoca se focalizar en una recapitulacin de las principales corrientes de
pensamiento e investigacin que nos acercan al estudio propuesto, as como la revisin de ciertasacciones desempeadas durante las primeras dos presidencias de Juan Domingo Pern con respectoa la lengua y la cultura quichua-hablante de la provincia de Santiago de Estero,1en funcin de losvnculos que se han establecido entre estas polticas gubernamentales y la produccin y circulacin
de cierta literatura e investigacin en el campo de los estudios lingsticos, antropolgicos ehistricos sobre la comunidad quichua santiaguea.
II. Quichua: reformulacin y proyecto
En las primeras dcadas del siglo XX la represin del idioma en la escuela fue implacable en laconciencia de los nios quichuistas, haciendo que stos asociaran su lengua con una condicinhumana inferior. A partir de 1950, con el levantamiento de la prohibicin del uso de la quichua en
1La zona de habla quichua, de acuerdo con las investigaciones de Jorge Alderetes (2001) comprende en su totalidad los
departamentos de Figueroa, Sarmiento, San Martn, Silpica, Loreto, Avellaneda, Salavina y Atamisqui. Parcialmente,cubre parte de los departamentos de Robles, Capital, Ibarra y Gral Taboada. La zona quicha se extiende hacia el nortepor los mrgenes del Ro Salado, cubrindose una franja a travs de los departamentos de Copo, Pelegrini, Alberdi yJimnez, y tambin hacia el sur tomando parte de los departamentos Aguirre, Ojo de Agua y Quebrachos.
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0338
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
3/7
las escuelas santiagueas, junto con otras polticas de fomento de la cultura popular desarrolladas enlas primeras dos presidencias de Juan D. Pern, comienza un nuevo perodo para la lengua y lacultura tradicional santiaguea, en tanto que, discursivamente, se incorpora una tradicin popular alas letras nacionales, pero a la vez, en este proceso dual, se la aleja de las reivindicacionesindgenas, constituyndose un caso particular de reivindicacin lingstica sin anclaje tnico.
El proyecto nacional popular del peronismo constituy una reconfiguracin de las ideas de nacinque se venan activando desde mediados del siglo XIX: del proyecto sarmientino, excluyente y de
prdica y acciones anti indgenas, al proyecto nacional popular de Pern: incluir y reformular laidentidad nacional a travs de la negacin de las diferencias, sin que este proceso haya,necesariamente, implicado un cambio en las condiciones materiales de pobreza y marginacin quehistricamente el pueblo santiagueo padeci y padece.2
Partimos de tres hiptesis para la interpretacin de esta coyuntura histrica y cultural: en primerlugar, es necesario advertir que el caso de la comunidad quichua santiaguea 3 constituye unaterritorialidad particular, ya que a diferencia de otras sociedades aborgenes de nuestro pas tomando el trmino en su acepcin filolgica, no antropolgica, que indica originario del suelo enque vive (RAE 2001) las reivindicaciones lingsticas y culturales no se presentan asociadas a las
tnicas, es decir, no hay paralelo entre las luchas por el fomento de la lengua con algn tipo de auto-afirmacin identitaria ligada a las demandas de reconocimiento de otros pueblos originarios.4Por locual, el proceso de nacionalizacin, es decir, incorporacin de estas identidades marginadas al
proyecto nacional, operado durante el peronismo clsico puede haber sido desarrollado de manerams eficaz que lo acontecido con respecto a otras comunidades aborgenes.
Por otro lado, a partir de la consideracin de los matices identitarios de la comunidad quichua, quese afilia al criollismo ms que a su herencia ancestral autctona, las polticas estatales lograron susobjetivos en tanto que no apuntaron a la comunidad en su conjunto sino que operaron a nivelindividual, principalmente a travs de la institucin escolar en un movimiento paradjico que tomala lengua punto central de resignificacin.
Por ltimo, es importante observar que el fenmeno no ha sido vertical, en trminos de imposicingubernamental a travs de lo que Louis Althusser (1970) denomina aparatos ideolgicos delEstado, sino que por el contrario, se produjo un fenmeno de inclusin de la temtica quichua en laliteratura, en los discursos acadmicos y en el folklore nativo a partir de la dcada de 1940 que, demanera paralela a ciertas medidas gubernamentales e institucionales, pusieron en circulacin y endiscusin, y por tanto lograron traspasar las fronteras del regionalismo tan fuertemente encerrado alo largo de la historia, una serie de cuestiones relacionadas con el estatuto de la lengua quichua, suhistoria y especificidad lingstica, las tradiciones, mitos y leyendas de la comunidad, el estado ysituacin de la poblacin rural de la regin, y sobre todo un episodio de radical importancia fue laincorporacin de una lengua de tradicin histricamente oral en los crculos de la cultura escrita.
2Debe notarse que a partir de comienzos del siglo XX, cuando se abrieron los bosques fiscales de la provincia para sutala indiscriminada, vastos territorios se convierten en pramos y los suelos pierden su riqueza, situacin que afect alas generaciones posteriores de santiagueos, relegndolos a una subsistencia difcil, caracterizada por la pobrezaestructural, la migracin de sus habitantes, el analfabetismo y altas tasas de mortalidad infantil.3Jorge Alderetes (2001) informa que en 1991 se estimaba entre 140.000 y 160.000 el nmero de quichua-hablantes dela Repblica Argentina, aunque estas cifras no se correspondan con las oficiales, debido a que los censos omitendeliberadamente toda referencia a la diversidad lingstica que realmente existe en el pas.4Debe notarse que esta situacin no es constitutiva de la comunidad quichua santiaguea sino que se relaciona con untipo de genocidio no material, sino cultural, que logr borrar y esfumar las huellas identitarias que filian a la comunidadcon sus antepasados nativos del lugar.
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0339
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
4/7
III. Una comunidad silenciada
Durante la poca colonial el quichua5 se habl en toda la Gobernacin de Tucumn quecomprenda lo que hoy son las provincias del NOA Jujuy, Salta, Tucumn, Catamarca y Santiagodel Estero, debido al estatus criollo religioso, poltico, comercial y social que el idioma habaalcanzado por haber sido durante siglos lengua de contacto con el Alto Per y herramienta delcatecismo e intercambio comercial. Sin embargo, habiendo desaparecido del mapa regional haciamediados del siglo XIX, la situacin lingstica de Santiago del Estero se presenta hoy como unfenmeno excepcional, y un misterio para muchos investigadores, historiadores, lingistas yantroplogos.
Entre 1940 y 1960 el quichua ha gozado de una revitalizacin lingstica y cultural imprevista deacuerdo las teoras que pronosticaban su desaparicin, como ha sucedido en las otras provincias del
Noroeste argentino, debido al proceso de estigmatizacin y silenciamiento que se desarroll a lolargo del siglo XIX y mitad del XX, principalmente a travs de la instruccin pblica. A pesar de la
prohibicin del uso del idioma por parte del Rey Carlos III en 1770, en el marco de las polticascentralizadoras6de este monarca, la fuerte presin sobre el idioma ejercida luego del levantamientode Tupac Katari (1770) y el triunfo del nacionalismo liberal de Sarmiento, su prdica anti-indgena,
y las sistemticas campaas de eliminacin de las lengua aborgenes, el quichua contina presenteen la cultura popular santiaguea, tanto en su uso funcional relativo al mbito familiar y coloquial, 7como en los relatos tradicionales, la literatura y el folklore popular de esta regin.
IV. Redefiniciones e innovacin
Varias fueron las innovaciones que se produjeron entre 1946 y 1955, el perodo del populismoclsico en trminos de Laclau (2005), con respecto a la educacin, la cultura y la poltica sobre laslenguas, cambios que formulados de manera general buscaban la centralizacin institucional, laconstruccin de un Estado fuerte y omnipresente, ciertas resignificaciones de la idea de identidad
argentina sobre la base de la construccin de un nacionalismo novedoso en la historia de nuestropas, que tenda a incorporar lo popular y regional al significante de la Nacin.
De acuerdo con las investigaciones de Mara Glozman (2006), se debe observar que hubo dosperodos diferenciados en los nueve aos de la presidencia de Juan D. Pern en cuanto a los mbitosde intervencin glotopoltica: educacin, inmigracin y poltica cultural. En el primero (1946-1952), organizado en el Plan de Gobierno (1947-1951), se pueden identificar en la normativa legal
polticas de defensa de las variedades lingsticas en tanto que, paradjicamente, esta poltica dedefensa se presenta en trminos duales. Por un lado, la defensa de los idiomas americanos y, por elotro, representaciones sociolingsticas que remiten a la tradicin del purismo hispnico quereconoce como centro del idioma a Espaa. Durante el segundo perodo presidencial, estructuradoen el Segundo Plan Quinquenal (diciembre de 1952), las concepciones de lengua y cultura se
resignifican, dejando atrs la nocin de lengua nacional heredada de la conquista, para postularsecomo nocin central de la identidad nacional. Afirma Glozman:
5El trmino quechuadesigna en la actualidad a toda la familia lingstica, que se utiliza en Bolivia, Per, Ecuador yNorte de Chile. En el caso de Santiago del Estero, se conserva la designacin arcaica quichua, que significa valle, porconsiderarse esta variedad como derivacin directa del dialecto cuzqueo pre-hispnico.6Este proceso continuara luego con el Rey Carlos III y la separacin del Virreinato del Alto Per, creando en 1777 elVirreinato del Ro de la Plata.7
La diglosia es un trmino acuado por el lingista Charles Ferguson (1959) para referirse a la situacin de convivenciade dos variedades lingsticas en una misma comunidad de hablantes, en la cual, una de las variedades en este caso, elespaol- tiene un status de prestigio como lengua de cultura y de uso oficial, mientras que la otra variedad es relegadaa situaciones tipicamente orales, de la vida familiar y del folklore.
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0340
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
5/7
En los textos normativos que el Segundo Plan articula, lengua, soberana poltica,econmica y cultural y justicialismoconforman los ejes del proyecto de unidad nacionalque se plasma en la legislacin lingstica. La lengua se presenta en este marco como unmbito de intervencin poltica cuya configuracin forma parte de la nueva coyunturasociopoltica y del proyecto de constitucin de la unidad nacional. (Glozman 2006: 6)
Si bien cada uno de los espacios comentados la educacin, la cultura y las lenguas tuvieron undevenir especfico, profundizndose los cambios a partir del segundo perodo presidencial, es
posible argumentar que las modificaciones operadas por el gobierno peronista en estos tres ejesgeneraron un intensa re-estructuracin de las relaciones entre los individuos y el Estado, as como lainclusin material y simblica de la cultura regional en la configuracin de esta nueva identidadnacional-popular. Es claro que estas modificaciones no se llevan a cabo simplemente con
polticas ejecutivas, paralelamente, observamos que en el caso de la cultura quichua santiaguea seprodujo en este tiempo una alteracin sustancial que tiene que ver con su ingreso al terreno de lasletras y la cultura del pueblo-nacin, o en otras palabras, la apertura de los crculos acadmicos,literarios, y artsticos a la historia, la cultura, la lengua, los mitos y la cosmovisin de unacomunidad que se encontraba en un fuerte proceso de des-identificacin, y que por diversos
motivos, los lazos cohesivos comunitarios se venan desdibujando, a la vez que nunca haba logradodistanciarse de su territorialidad ancestral.
Fueron tres los factores que, en interrelacin, convergieron en la recuperacin oficial de la lenguaquichua santiaguea en la primera mitad del siglo pasado: la labor de la Universidad Nacional deTucumn que foment la investigacin y circulacin de estudios, gramticas y diccionarios, en lacual se destaca la tarea del profesor Domingo Bravo, director de la Biblioteca y del Instituto deLetras de la Facultad de Filosofa y Letras de dicha Universidad, quien public diversos librosdedicados al quichua tanto en el plano histrico, lingstico, como literario su obra msrenombrada es la recopilacin Cancionero quichua santiagueo(1955), as tambin la creacin, en1953, del Instituto de Lingstica, Folklore y Arqueologa, dependiente de la Facultad de Filosofa yLetras de la Universidad de Tucumn, a cargo del profesor y recopilador Orestes Di Lullo, quien,
siguiendo la tradicin de Juan Alfonso Carrizo, haba organizado la primera antologa escrita delCancionero Popular de Santiago del Estero (1940).
A su vez, en la dcada del cuarenta, la aparicin de obras literarias que por primera vez tematizabanla cultura popular santiaguea y su idioma desde el plano literario, como fueron los casos de laexitosa novela Shunko(1949) de Jorge W. balos; las Narraciones supersticiosas y misterios queencierra el desierto saladino (1950), de ngel Luciano Lpez; y tambin un poema mtico,
Pallaspa chinkas richkaqta, escrito en quichua por Jos Antonio Sosa, de quien no se tienenmayores datos.
En un plano de reconocimiento ms popular, hay que recordar la apertura que a partir de la dcadadel cincuenta se gener con respecto a las msicas regionales, lo que se denomin Boom delfolklore que populariz a varios quichuistas, como Don Sixto Palavecino y Los Hermanos balos,entre otros, en el concierto nacional. Este fenmeno de masificacin de un arte nativo que nuncaantes haba llegado a la capital se relaciona con las polticas culturales referidas al arte popular,como son la creacin en 1948 del Instituto Nacional de Folklore, que en estrecha vinculacin con elMinisterio de Educacin tambin creado en 1949 proponan la circulacin y difusin derepertorios asociados al folklore en el mbito escolar para acrecentar los sentimientos nacionales.
V.
Conclusiones preliminares
El canon de la literatura argentina se ha formado sobre la base de un conjunto de textos cuya
territorialidad no avanza ms all de la llanura pampeana. Es ahora reconocido que la literaturafundacional de la patria, o aquella que ha sido postulada con estos eptetos, ha buscado desde suscomienzos abrir un espacio donde inscribir sus signos, sus dramas, sus personajes (Rodrguez
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0341
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
6/7
2010: 216), y en un gesto complementario, a su vez, ha fijado los lmites de lo decible: laterritorializacin consiste en crear una diferencia de la se pueda hablar, inventando un lmite(Rodrguez 2010: 17). De esta manera, las literaturas de las provincias parecen haber quedado,histricamente, del otro lado de la frontera, y con ellas sus personajes y horizontes, sus lenguas, ylas identidades que en estas y por ellas se configuran.
Hasta qu punto es posible hablar de una identidad nacional en una heterogeneidad de culturasregionales como las de este pas, como las de cualquiera? Si, como cuestiona Jos CarlosMaritegui (1929: 228): la nacin misma es una abstraccin, una alegora, un mito, que nocorresponde a una realidad constante y precisa, cientficamente; es posible, entonces, consensuarun criterio de identificacin de las subjetividades que se atenga al orden del discurso nacionalista?
En la era del nacionalismo, la cultura y la escritura necesaria por el tipo de divisin del trabajo ymovilidad social de la sociedad se hace visible, y se convierte en fuente de orgullo, en un valor ens. Antiguamente explica Ernest Gellner no tena sentido preguntarse si los campesinos amabansu cultura: era una cosa que estaba ah, como el aire que respiraban, y ninguno de ellos tenaconciencia de ella (1991: 86-87). Todo proceso nacionalista precisa de la incorporacin deelementos heterogneos para constituir una comunidad imaginada (Anderson 1991), la cultura se
vuelve ndice de identidad nacional, y se asienta en un mecanismo de inclusin/exclusin que nosolo desestima los elementos extranjeros amenazadores, sino tambin, espacios de la diversidadinterna a los mrgenes de la Nacin, puesto que el principio organizador de esta nocin consiste
precisamente en una falacia de homogeneidad.
El proyecto popular nacional que el peronismo clsico gener con respecto a la tradicin oralsantiaguea no debe desestimarse, en tanto que legalizando la lengua quichua y posibilitandodesde diferentes esferas del orden institucional la circulacin y difusin del arte nativo de estaregin, se configura como un tipo de nacionalismo que, paradjicamente, pretendi instituir en losciudadanos las improntas de identidad nacional a la vez que no suprimi los elementos culturalesdivergentes. A su vez, las instancias de difusin de la lengua quichua se vieron complementadas
con fuertes polticas de escolarizacin y nacionalizacin ciudadana en idioma castellano quecomplejizan la situacin. Desde el trmino popular del binomio, es posible concluir que la improntade este proyecto fue tendiente a la inclusin del interior en los crculos ciudadanos, y en el caso dela literatura, la apertura a la tradicin oral y tradicional al terreno de las letras.
Bibliografa
Alderetes, Jorge.El quichua de Santiago del Estero. San Miguel de Tucumn: FFyL, UniversidadNacional de Tucumn, 2001.
Althusser, Louis. Ideologa y Aparatos Ideolgicos del Estado. En Ideologa y Aparatos
Ideolgicos del Estado. Freud y Lacan. Buenos Aires: Nueva Visin, 1970.Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusin delnacionalismo. Traduccin de Eduardo L. Surez. Mxico: FCE, [1991] 2007.
Bravo, Domingo.El quichua en la historia y la geografa lingstica argentina. Santiago delEstero: Talleres Grficos Caro Hnos., 1986.
Ferguson, Charles. Diglossia. En Word,Vol. 15, 1959, pp. 325-340.
Foucault, Michel.El orden del discurso. Traduccin de Alberto Gonzlez Troyano. Buenos Aires:Tusquets, [1970] 2012.
Gellner, Ernest.Naciones y nacionalismo. Traduccin de Javier Set. Buenos Aires: Alianza
Editorial, [1983]1991.Glozman, Mara. Lengua, nacin y Estado: representaciones de la cultura lingstica en lanormativa legal del primer y del segundo gobierno de Juan D. Pern (1946-1955). Buenos Aires:
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0342
-
7/26/2019 Peronismo y Lengua Quichua
7/7
FFyL, UBA [en lnea]. 2006 [citado 2012-25-11]. Disponible en Internet:
Gramsci, Antonio. Literatura popular. En Literatura y vida nacional. Prlogo y traduccin deGuillermo David. Buenos Aires: Las Cuarenta, [1970] 2009.
Laclau, Ernesto. La razn populista. Traduccin de Soledad Laclau. Buenos Aires: FCE, 2005.
Maritegui, Jos Carlos. El proceso de la literatura. En Siete ensayos de interpretacin de larealidad peruana. Estudio preliminar de Atilio Born. Buenos Aires: Capital Intelectual, [1929]2009.
Rodrguez, Fermn. Un desierto para la nacin. La escritura del vaco. Buenos Aires: EternaCadencia, 2010.
Tebes, Mario y Atila Karlovich (comp.). Sisa Pallana: antologa de textos quichuas santiagueos.Prlogo de Mario Cayetano Tebes. Buenos Aires: Eudeba, 2006.
Voloshinov, Valentn.El Marxismo y la filosofa del lenguaje. Prlogo y traduccin de TatianaBubnova. Buenos Aires: Godot, [1926] 2009.
V Congreso Internacional de Letras | 2012
ISBN 978-987-3617-54-6 0343