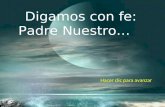Digamos “Kyrie eleison” con el leproso Ciclo B 6 DURANTE EL AÑO.
PAPELES DEL FESTIVAL de música española DE CÁDIZ · 2020. 12. 22. · hombres capas de paño,...
Transcript of PAPELES DEL FESTIVAL de música española DE CÁDIZ · 2020. 12. 22. · hombres capas de paño,...
-
PAPELES DEL FESTIVAL de música española
DE CÁDIZ
N° 2 Año 2006
En Memoria de Manuel Castillo
CONSEJERÍA DE CULTURA Centro de Documentación Musical de Andalucía
-
DirectorREYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
Consejo de RedacciónCANDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ MARÍA JESÚS RUIZ FERNÁNDEZ
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD MARTA CURESES
EMILIO CASARES RODICIO DIANA PÉREZ CUSTODIO
ANTONIO MARTÍN M ORENO MARTA CARRASCO ALFREDO ARACIL
MANUELA CORTÉS MARCELINO DÍEZ MARTÍNEZ
OMEIMA SHEIK ELDIN JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÜ
SecretariaM a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Depósito Legal: GR - 2352 - 2006
I.S.S.N.: 1886-4023
Edita© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.
CENTRO DE DOCUM ENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA
-
LOS PATIOS DE VECINOS EN LA SEVILLA URBANA; FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES
Rosa M a Domínguez Guerra(Musicóloga / Gabinete-Prensa del MEC en Melilla)
Abstract:
“Communal Patios in Urban Seville: Fiestas and Popular Customs”
The communal patios and yards (corrales) of tenement housing in Seville, common until recently, gave rise to popular cultural expressions such as May Crosses, songs and dances to a sort of music expressly termed sevillanas, to song and dance in general, and to family parties. Perhaps the most important of these contributions has been the musical form known as las sevillanas corraleras.
Corrales and communal patios have advantages and disadvantages. Among the former are positive elements such as the very different way that private life is lived compared with that in individual houses; here social life unfolds much more fluidly among neighbours who are able to organize fiestas and diversions with the same self-assurance as the city itself. To this day, corrales constitute a system of identification based on a lifestyle, a way of being - in short, on a distinct form of self-expression.
En este apartado que vamos a tratar trasladaré la mirada en primera instancia a escritores que han opinado sobre este tipo de construcción en tiempos anteriores y que se irán especificando a medida que se vaya avanzando en el mismo. Algunas de las obras que se van a mencionar son de sobra conocidas en Sevilla como es la de Luis Montoto (1981), Morales Padrón (1974, 1981), Rodríguez Becerra (1981,1983); pero también existen otros trabajos que quizás no sean tan conocidos como éstos anteriores, y son los de Irving Press (1979) y Alida Carloni (1983).
Si atendemos a Luis Montoto en su ejemplar ElFloklore Andaluz Los Corrales de Vecinos, 1981, llama Corral en Andalucía a la parte de la casa que se destina a criadero de gallinas y otros animales domésticos. En esta definición el autor se está refiriendo a los pueblos, villas o aldeas, ya que en las ciudades, el corral de la casa se puede decir que pertenece
337
-
a la historia. Según este autor si en estas ciudades andaluzas va desapareciendo poco a poco los corrales de las casas (y eso ya es palpable hoy en día claramente) a medida que la propiedad territorial se encarece, aumenta a su vez lo que se podría llamar casas-corrales, conocidas con el nombre de corrales de vecinos. Luis Montoto hace una diferenciación entre términos:
- Cotarro: casa de dormir, corral de vecinos, casa de vecindad, piso, casa. El cotarro es el lugar de una casa en donde por una cantidad insignificante de dinero pasan la noche los pobres de limosnas que no poseen casa.
- Casa de dormir: se diferencia del anterior en que en ésta cada persona disfruta de una habitación.
- Casa de Vecinos: es el corral de los trabajadores que en sus respectivos oficios obtienen mayores rendimientos. Son más reducidos que los corrales propiamente dichos.
- Partido de casa: las casas de este tipo de Andalucía son de una relativa modernidad especialmente en Sevilla. Habitan en ella familias de clase media.
El Corral de Vecinos es una construcción de origen antiquísimo. Físicamente se caracteriza por tener un patio amplio en cuyo centro se levanta una fuente o existe un pozo, en definitiva el elemento agua presente como eje central de la arquitectura. Tanto el pozo como la fuente están al servicio de todos los vecinos. A los laterales de este patio central se establecen cuatro pasillos o corredores en los que se enmarcan tantas puertas como habitaciones. Existe igualmente un rincón destinado a resquicios o utilizado como almacén; un patio más pequeño conocido como patinillo donde se colocan los lavaderos que era donde los vecinos podían lavar su ropa. Si no hubiese este patinillo, los lavaderos se colocan en ese patio central.
Cada vecino o familia habita en una de esas puertas colocadas en los corredores laterales del patio central. Cada sala que se esconde tras esas puertas puede estar dividida en dos compartimentos.
Existe un personaje de autoridad en el corral conocida por la “casera”. El habitante de este corral no reconoce otra autoridad de puertas adentro que no sea la de esta casera. Esta a su vez rinde cuentas al propietario del Corral. La casera es la representación de la autoridad, tal y como expone Luis Montoto en su obra, además apostilla: “No sólo impone a todos los vecinos la ley y les recuerda su cumplimiento; también les exhorta, aconseja y amonesta... ”I
1 Luis Montoto. El Folklore Andaluz, “Los Corrales de Vecinos”. Tres-catorce-diecisiete. Madrid, 1981. pp.123.
338
-
Restaurado recientemente
El pueblo andaluz suele celebrar las conocidas fiestas de familia, y los vecinos del corral del mismo modo también las festejan. Las mujeres muestran sus mantillas negras y los hombres capas de paño, digamos que lucen sus prendas de etiqueta. Entre las fiestas que realizaban las gentes del corral, aparecen además de su propia feria y las Cruces organizadas de puertas para adentro también aparece el bautizo y la boda.
Situándonos en este preciso instante en la obra de Irving Press, nos habla de una Sevilla impregnada por ese desarrollismo que se estaba dando en la época en la que la gran mayoría de las personas que vivían en el corral veían como una solución a sus problemas el mudarse a unos pisos que empezaban a construirse en la barriada. Hay un aspecto que llama la atención sobre este autor y es el hecho que otorga de malestar a los habitantes de esos corrales, es decir, que estos vecinos están contemplados como personas odiosas, insolidarias que quieren cambiar su modo de vida, algo que choca y se enfrenta con otros autores como Morales Padrón, Luis Montoto y Rodríguez Becerra. I. Press nos relata de estos vecinos que están sometidos a los dominios de la casera y que además no sienten mutuo afecto entre ellos. Aún así realiza algunas observaciones de gran interés para nuestro estudio ya que compara los “corrales” con las llamadas “vecindades” de México. Observó que los habitantes que habitan los Corrales sevillanos proceden prácticamente de la misma población, es decir, en este caso de la ciudad de Sevilla o de territorios próximos o colindantes a ella, mientras que esas vecindades mexicanas la población que habita en ella son en su gran mayoría emigrantes ya sea del mismo país o de cualquier otro. Esto hace opinar a I. Press que la situación en los corrales sevillanos sea menos marginal que la de las vecindades mexicanas. Hay que decir también que en una de las entrevistas que se realizó en uno de los Corrales de la Calle Castilla en el barrio de Triana (la cual se encuentra grabada en vídeo) sí es cierto, o más bien se comprueba y verifica en ese caso concreto
339
-
que algunos habitantes de estos corrales sevillanos, viven en este sitio debido a su pobreza económica, afirmando en uno de los casos su deseo de salir de allí. Ante este deseo de su salida a otro lugar mejor y confortable, esa señora mayor a la cual se le hizo la entrevista apostilló su casi nula relación con el resto de la vecindad que allí habita.
El siguiente punto de vista es el Alida Carloni, casi opuesto al de I. Press. En su opinión, Alida Carloni hace una defensa de una identificación personal de los vecinos del Corral con su sitio de residencia. Para Carloni, lo que se genera en estos corrales es una cultura de marginación o “una cultura de la marginación” algo de lo que discrepo rotundamente ya que este agrupamiento de vecinos no está marginado con respecto al resto de la ciudadanía así que difícilmente podrán generar una cultura de la marginación; en cualquier caso podrán manifestar “una cultura de la pobreza” si es que de alguna forma este aspecto existiese. Independientemente de esa afirmación efectuada por la autora, demuestra una gran sensibilidad y percepción de las vivencias de los habitantes en sus respectivas obras, aunque no dejo de estar de acuerdo en la diferenciación que realiza entre corrales y patios siguiendo unos criterios exhaustivos de tipo arquitectónico. Un aspecto importante aresaltar en sus trabajos es el papel de la mujer en los corrales, la cual juega un papel crucial en todas las fiestas que allí sucedían así como en la convivencia diaria de las mismas: lavando en la pila, tendiendo, en las reuniones...
Ricardo Morgado Giraldo en su obra Los Corrales y Patios de vecinos de Triana resalta un apego por parte de los residentes de estos corrales y patios con respecto a sus viviendas, llamado en concreto por este autor “sacralización del espacio” que se da en estos habitantes. Así lo expone este autor:
. .preferiría analizar el apego que los vecinos del corral y patio tienen de sus viviendas como una manifestación de la sacralización del espacio que se da en ellos [.. JNo obstante, no pretendemos aquí decir que esa sacralización implique necesariamente un fenómeno religioso, tal como el referido autor afirma, sino que esa sacralización tiene para nosotros otro sentido. En efecto, entenderemos aquí quesacralizar significa dar relevancia a una cosa sobre otras, distinguir entre cosas que se consideran principales sobre otras que se consideran secunda
rias; entre espacios considerados como muy importantes para la vida de los individuos en cuestión y otros que lo son de manera secundaria. Así pues, esta sacralización no religiosa, que entendemos aquí, suponer tener en cuenta en el caso que nos ocupa que el reducido espacio de que dispone el habitante del corral y patio, junto con el disfrute comunitario que hace de él, hacen que dicho espacio adquiera una importancia principal:
340
-
a)como resultado de su doble significado de último reducto en el que la actividad vital del individuo puede seguir manteniéndose, aunque en precario, y
b)del contexto en el que sus relaciones sociales pueden desenvolverse con garantías deéxito.No hace falta pues recurrir a buscar rituales —religiosos o no- que expliquen dicha sacrali-
zación del espacio, pues la vida entera del habitante del corral o patio está ritualizada en lo referente a sus relaciones con sus vecinos y con su hábitat: es difícil encontrar una forma de vida más normativizada y mejor regulada por el buen sentido común. , . ”2
Atendiendo a Morales Padrón, este tipo de construcción según él tiene una forma y estructura cuyo ámbito de extensión es Andalucía Occidental, al menos aquellos que tienen su origen en los antiguos adarves musulmanes. Estos corrales según este autor tienen su origen pues en estos adarves musulmanes, algo que ocurre distinto en los Patios de vecinos cuya planta y alzado poseen un plan arquitectónico diferente, sus patios suelen ser cuadrado o de forma rectangular, al contrario que los de los Corrales de vecinos cuyos patios suelen ser alargados, con un trazado irregular e incluso a veces con ramificaciones. Este mismo autor explica que estos Corrales de vecinos fueron una solución a la explosión demográfica que hubo en Sevilla en el siglo XVI, y ya para el siglo XVIII recoge este mismo autor el primer inventario de corrales de vecinos, realizado por el sevillano V. Gómez Zarzuela.
Hasta aquí se ha hablado un poco sobre la historia de estos corrales, aunque por supuesto se podría extender muchísimo más, pero realmente ¿cuál es esa realidad de los Corrales de vecinos? Hasta el momento prácticamente nos hemos centrado en los ubicados en Triana, barrio escogido no sólo por su historia sino también por su tradición, por su fenómeno sociológico, urbanístico y sobre todo cultural. De hecho Luis Montoto escogió estos tipos de Corrales para su estudio costumbrista de la clases populares sevillanas de finales del siglo XIX. En las visitas acontecidas a estos Patios y Corrales de Vecinos de Triana podemos observar a través de fotografías de ediciones antiguas e incluso las visitas realizadas a los mismos una serie de características generales y comunes a todos tanto en los Patios como en los Corrales, y que de igual forma recoge Ricardo Morgado en su obra que citamos en líneas anteriores:
Poseen uno o más patios, y alrededor de éstos se construyen las viviendas.También se conservan lavaderos comunes que hoy en día la población que sigue viviendo allí no usa.Antes había una toma de agua única en cada corral, cosa que hoy en día tampoco ocurre ya; es decir, que ya no se encuentra.Igualmente antes existían cocinas comunes, pero que hoy en día ya tampoco existen.Las viviendas son de un solo dormitorio o incluso dos.
2 Ricardo Morgado Giraldo. Los Corrales y Patios de vecinos de Triana. 2a edición, pp.22
341
-
El aseo personal lo hacían los inquilinos, incluso hoy en día algunas personas mayores lo siguen haciendo con la tinaja que se llenan con agua caliente calentada en la hornilla.
El escritor Ricardo Morgado realiza una serie de reflexiones muy acertadas en mi opinión sobre los Corrales de vecinos. El expone tres alabanzas a estos Corrales; la primera “...Los Corrales y patios de vecinos son lugares con nombre... la segunda “Los Corrales y patios de vecinos son origen de cultura popular.. . y la tercera “ Los Corrales y patios de vecinos son intermedios entre casas y pequeños barrios...
Para nuestro estudio son importantes estos tres aspectos, pero quizás de alguna más considerada el segundo aspecto porque es aquel que guarda relación directa con las Sevillanas Corraleras.
En la primera alabanza referida a los Corrales y patios con nombre, Ricardo Morgado dice lo siguiente:
[...] los corrales y patios de vecinos suelen tener un nombre o una expresión de identificación que complementa las direcciones de tipo oficial y que suele llevar implícita parte de la historia del corral o patio, o algún dato sobre la realidad de éste... La designación de los corrales y patios de vecinos implica pues una forma de conocimiento, es decir un conocimiento, un reconocimiento más bien, de que una construcción y más aún un colectivo son identificados como unidades diferenciadas o, lo que es lo mismo, con personalidad diferenciada, capaz de tomar opciones propias, de crear una cultura también propia y de funcionar, cuando la ocasión lo requiere y además de forma rutinaria, deforma solidaria... ”3
En la segunda alabanza referida al origen de cultura popular, nos encontramos con las Cruces de Mayo, el cante y baile por sevillanas, cante y baile en general, fiestas familiares y flamencas.. .La realización de las Cruces de Mayo en los Corrales era habitual gracias a su espacio arquitectónico y también a esa intimidad que en estos corrales se producía entre sus vecinos; estas son dos características que se requiere para las Cruces de Mayo.Sin lugar a dudas, la aportación más importante de los corrales son las Sevillanas
3 Ibid., pp. 24.
342
-
Corraleras, así también lo refleja Ricardo Morgado en su obra:
. .parece ser que este cante y baile tan popular tuvo su desarrollo más seguro dentro de esos corrales de vecinos, a partir del s. X V I —como nos explica Ana María Durand-Viel (1983)-, como consecuencia lógica de que es ese tipo de construcción donde habitaba la mayor parte de las clases populares y donde, por lo tanto, tenía más posibilidades de evolucionar la cultura popular—con todo lo que de impreciso tiene el término popular-, ”4 Posiblemente la aparición de este tipo de cante y baile como son las Sevillanas Corraleras apareció como un signo de identificación propio, es decir, de un grupo de personas con unas identidades comunes y propias que chocaba con otro tipo de cultura que ocurría al mismo tiempo fuera de
esos Corrales y Patios de vecinos donde existía unos patrones dados de comportamiento en cuanto al baile y al cante. No obstante hay un párrafo de la obra de Ricardo Morgado algo controvertida:
.. la suposición de que fuera un maestro de baile del siglo XVIII el que creara los movimientos y pasos de baile por sevillanas nos puede hacer pensar y dudar acerca del origen exclusivamente popular de las sevillanas, aunque no obstante debería reflexionarse sobre el hecho, en gran medida extraño, de que un baile creado de manera artificial, en un salón de baile, por un maestro, pudiera llegara a popularizarse de esa manera, sobre todo en una época en la que el acceso a la enseñanza de las clases populares no estaba precisamente generalizado y mucho menos como para que algo que tuviera su origen exclusivo en una institución de enseñanza, llegara a difundirse tan ampliamente y a transmitirse y autogenerarse de generación en generación. Me inclino más por la hipótesis de que aquel famoso maestro de baile lo único que hiciera sería trasladar al lenguaje técnico de la danza, los pasos que la creatividad popular
Realmente la aparición de ese maestro hace temblar las bases del origen de las Sevillanas. Al igual que Ricardo Morgado, particularmente me inclino mucho más hacia su hipótesis de que quizás este maestro lo que hiciera fue trasladar ese sentir y expresión del pueblo a través de las Sevillanas realizada por el pueblo a otro plano como es el de la enseñanza refinando al mismo tiempo sus pasos y parte de su baile, que es el que nos ha llegado hasta la actualidad.Según Ricardo Morgado, los Corrales y Patios son también un intermedio entre las
4 Ibid., pp . 255 Ibid., pp . 26
343
-
casas y los barrios, ¿por qué afirma esto? Pues porque en estos lugares se puede tener la intimidad de la vivienda, la vida social que allí se produce se basa en el conocimiento de todos los inquilinos, y además ofrecen también aquellas diversiones y la seguridad que la ciudad podía ofrecer de igual modo. Esa afirmación hecha por este autor la defiende de esta forma:
“...si realizamos una mínima observación sobre el aspecto físico de los corrales y patios, en la que se constata una configuración cerrada en sí misma, en la que el acceso a ella no es ni enteramente abierto, como en la vía pública, ni enteramente cerrado como en una vivienda cerrada. A nivel de organización social, se puede considerar que en cada corral coexisten varias unidades domésticas, que a veces están relacionadas entre sí por lazos de parentesco consanguíneo; es decir, que pertenecen a una misma familia. Son también lugares intermedios porque no disponen de la privacidad de las viviendas individuales ni de la falta de ésta que se da en la vía pública...
En definitiva, las relaciones que se establecen en estos Corrales y Patios son intermedias entre las que se producen en una vivienda y las que se producen en un barrio, pero ya no sólo con referencias a las relaciones sociales sino que también económicas.
Patio de Vecinos
Atendiendo a la intimidad de los vecinos vemos cómo sus puertas permanecen cerradas para que no puedan entrar extraños, y otro hecho a resaltar es que debido a la proximidad de las viviendas que se encuentran en su interior hace difícil por no decir casi imposible
6 Ibid., pp.26
344
-
que cada familia mantengan ocultas sus vidas con respecto al resto de vecinos. Así lo expone nuestro autor:
“...E l conocimiento mútuo de los vecinos hacía y hace hoy en día impensable que en los corrales y patios de vecinos funcionen las reglas del individualismo que imperan actualmente en la sociedad, en la que lo que haga cada cual es de su exclusiva incumbencia, considerándose una intromisión molesta...[ ...] Por el contrario, en los corrales de vecinos se considera como “estirado” a aquel que no comparte sus pequeñas intimidades con los demás vecinos, y signo de que se consideran superior o no perteneciente a la comunidad, por lo que es objeto de rechazo inmediato. ..
Otro hecho importante de subrayar son las condiciones económicas y sociales de estos vecinos, ya que no son las mejores precisamente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué perspectivas pueden llegar a plantear este tipo de construcciones? Lo primero que nos llama la atención cuando visitamos o nos decidimos a entrar en un Corral o Patio de vecinos es el mal estado en que se encuentran la gran mayoría de ellos; también y además lo pequeñas que son sus viviendas ya que únicamente poseen normalmente dos habitaciones e incluso a veces en una se posiciona realmente todo lo que contiene una vivienda normal para una familia de cuatro personas.
Los Corrales y Patios de vecinos poseen un valor arquitectónico y urbanístico incalculable; además de esto contribuyen a la creación de un ambiente propio; proporcionan una mejor calidad al conjunto de la ciudad. Como conclusión en su obra, Ricardo Morgado reflexiona sobre este hecho:
.. Los corrales y patios de vecinos son lugares con un indudable valor arquitectónico y urbanístico, que muestran muy buenos ejemplos de arquitectura y urbanismo populares [...] Los corrales y patios de vecinos proporcionan un ambiente a éstos que, en cierto modo contribuye a mejorar su integración dentro del contexto urbano y facilita una mejor adecuación personal de estos vecinos [...] Determinados colectivos, como los ancianos, hallan en ellos una red de relaciones personales que facilitan la asistencia de los convecinos cuando los servicios sanitarios, de asistencia social, etc. no cubren por completo sus necesidades [...] Los corrales y patios de vecinos proporcionan una mejor calidad ambiental al conjunto de la ciudad, y este factor se aumentaría aún más si estuvieran en buenas condiciones, como se ha demostrado cuando las rehabilitaciones se han hecho de una manera más o menos adecuada, como en el caso del Corral del Conde o el de la calle Lumbreras. Podría decirse, pues, que hay una serie de razones por las que plantearse la posibilidad de un plan de rehabilitación de los corrales y patios de vecinos resulta, a mi juicio razonable, y el afrontar la situación de estos vecinos, como colectivo con similares problemas, puede ser una buena guía para las distintas administraciones, con vistas a mejorar la calidad de vida de dichos colectivos... Pero, lo que más podría hacer por estos corrales y patios y por los vecinos que habitan en ellos, sería el conocimiento de estos edificios y de sus realidades humanas y de los muchos valores que tienen...
7 Ibid., pp.298 Ibid., pp.33 y 34.
345
-
Desde otro punto de vista, podemos abordar este breve estudio a partir de dos líneas nuevas. La primera línea sería la relación que guardan, quizás, los gitanos con este tipo de arquitectura sevillana, cómo llegaron hasta el barrio de Triana, y si participaron o no de sus mismas Fiestas y rituales. La segunda línea sería desde una perspectiva más folklórica, es decir, qué aspectos musicales y folklóricos influyeron en la configuración de estos Patios, o bien si crecieron a la par que la propia Sevilla.
Referente a los gitanos en Triana, tendríamos que remontarnos a antes de que entraran en España, para así comprobar cómo actuaban y se comportaban, es decir, cuál era su forma de vida. Sabemos que llegaron a España atravesando Francia y los Montes Pirineos; a partir de aquí se fueron dividiendo en grupos o bandas para desplazarse por todo el territorio español. A continuación recogemos una cita significativa del por qué se supone que vinieron abundantemente a un nuevo territorio, España:
“[...] Dondequiera que se presentaron fueron mirados como una maldición, como una pestilencia, y con mucha razón [...] Poco después de su aparición en Francia, dictáronse leyes terribles dirigidas a poner término a sus fraudes y a sus proclividades ímprobas... Las consecuencias de tal rigor, que, considerados los usos y el ánimo de aquel tiempo, apenas debe maravillarnos, fue la rápida desaparición de los gitanos del suelo de Francia. Muchos se volvieron por el camino que habían traído, a Alemania, Hungría y a los bosques y selvas de Bohemia, pero apenas cabe duda en que una porción, con mucho la más numerosa, se refugió en la Península...
Una vez establecido en la Península, las provincias que más fueron ocupadas por ellos fueron regiones como Vizcaya, Galicia, Asturias, Valencia, Murcia, La Mancha, Extremadura y sobre todo Andalucía:
“[...] las provincias más acomodadas a su manera de vida y más fértiles en ocasiones para ejercer las artes de que principalmente dependían para subsistir; las agrestes montañas de Vizcaya, de Galicia y de Asturias, cuyos habitantes eran tan pobres como los gitanos [...] Valencia y Murcia hallaron más favor a sus ojos; un suelo mucho más fértil, habitantes más ricos, eran más a propósito para incitarlos... Aún más conveniente debió de haberles sido La M ancha, tierra de labranzas, de caballos y muías... No menos conveniente Extremadura y Castilla la Nueva; pero más, mucho más, Andalucía con sus tres reinos: Jaén, Granada y Sevilla... ”w
De sus palabras se deduce que de todas las provincias existentes en España, Andalucía fue la región en la más frecuentó la raza gitana, y también en el día de hoy es quizás dónde más abundan:
9 George Borrow. Los Zincali, pp. 44 y 4510 Ibid., pág. 46.
346
-
.. en Andalucía es dónde más abundan, aunque ya no vagan independientes y sin descanso por campos y montañas, pero residen en ciudades y pueblos —especialmente en Sevilla”.11
Llegados a este punto habría que saber qué colonias crearon principalmente la raza gitana, sobretodo en Andalucía:
.. había gitanerías o barrios de gitanos en muchas ciudades españolas, y en más de un caso ciertos barrios o distritos se conocen aún con ese nombre... ”12Esas gitanerías de igual modo fueron creadas en la capital de Sevilla, así precisamente tenemos en el barrio de Triana la cava de los gitanos, y por oposición, la cava de los civiles. Realmente no se sabe exactamente en qué fecha en concreto los gitanos dieron paso a la creación de esas colonias tan específicas suyas; así lo manifiesta el autor Borrow:
“[...] lo primero que debió inducirles a dar ese paso fueron las leyes que les mandaban abandonar la vida errante, bajo pena de destierro o de muerte, y establecerse en las ciudades... ”13
Volviendo por un instante a los corrales, debemos decir, que existían Patios de Vecinos tanto en una Cava como en otra. En este sentido, no existían diferencias entre las dos razas, ambas estaban mezcladas, aunque en mayor medida en la Cava de los Gitanos que en la de los Civiles. Hay un dato que consideramos relevante y que Borrow lo escribía así:
“[...] Pronto fueron consideradas las gitanerías como un daño público, y por ese motivo se prohibió a los gitanos vivir juntos en partes determinadas de cada ciudad, tener reuniones y hasta casarse entre sí; pero no parece que las gitanerías fuesen jamás suprimidas por mano de la ley... ”14
Quizás sea por esta razón por la que se fueron disgregando de la Cava de los Gitanos en Triana, y los Corrales de Vecinos fueran ocupados en su mayor parte por sevillanos y sevillanas no gitanos, pero sí de condiciones socioeconómicas precarias.
Ahora bien, ¿qué modo de vida poseían estos gitanos cuando llegaron a ocupar capitales tales como Sevilla? Su modo de vida no dista mucho del que tenían en ciudades como Madrid, pero sí es cierto que aquí en Andalucía, y más concretamente en la zona Occidental adquirían una cierta “gracia” en su comportamiento, además de que muchos y muchas fueron en ocasiones respaldados por personas de un alto nivel social, económico e incluso político. En la Andalucía Oriental, la situación de estos gitanos era aún más miserable que en otras partes de Andalucía. Tal es el caso de la ciudad de Granada, dónde
11 Ibid., pág. 47.12 Ibid., pág. 67.13 Ibid., pág. 67.14 Ibid., pág., 70.
347
-
no tenían estos Corrales que la Sevilla urbana del entonces creó, pero sí habitaban en unas cuevas situadas en las laderas de barrancos. Los gitanos de esta tierra tenían por ocupación la del hierro.
En la Andalucía Occidental, el libro de Borrow hace una especial mención al barrio de Triana en Sevilla:
.. Desde tiempo inmemorial, el barrio de Triana, en Sevilla, lleva fama de ser morada predilecta de los gitanos, y en nuestros días abundan allí más que en ninguna otra ciudad de España. Ese barrio, en efecto, está habitado principalmente por gente desalmada, pues, además de los gitanos, el núcleo más importante de los ladrones de Sevilla allí se congrega; acaso no hay lugar, ni en Nápoles, dónde más pulule el crimen y donde se respete la ley tan poco como en Triana, el carácter de cuyos moradores dibujó tan gráficamente Cervantes hace dos siglos y medio en una de su novelas más divertidas.En las más ruines callejuelas del barrio, entre muros derruidos y restos de conventos, reside la gran colonia de gitanos españoles. Allí se les ve manejando el martillo o haciéndole las cuartillas a un caballo, o esquilando el lomo de mulos y borricos con sus cachas; y de allí salen para ejercer el mismo oficio en la ciudad, o para hacer de terceros, o para vender, comprar o cambiar animales en el mercado, y las mujeres para decir bahípor las calles o en otras partes de Sevilla, acompañadas, generalmente, por uno o dos arrapiezos negruzcos que llevan en brazos o al lado; mientras otros, con sendas banastas y anafes, se van a las deleitosas márgenes del Len Baro, junto a la Torre del Oro, donde acurrucadas en el suelo encienden el carbón y asan castañas, que, cuando están bien preparadas, son una golosina predilecta de los sevillanos... ”15
Esta descripción de Borrow nos es muy útil para conocer el estado del barrio de Triana con respecto a otros barrios y con respecto a Sevilla en general. Podríamos decir que fue, y que aún todavía es, uno de los barrios más bohemios de Sevilla por la gente que lo frecuenta y que habita en él.
Borrow nos describe fielmente las labores de estos gitanos, es decir, a qué se dedicaban, reflejando de esta forma su forma de vida así como su comportamiento, y sobre todo una Triana tomada por burladores, timadores, delincuentes, bohemios, artistas... Evidentemente toda esta mezcla tuvo que dar un barrio tan singular y con tanta identidad propia. Se podría añadir otra característica de estos gitanos en Triana y es que parece ser que éstos conservan mejor las costumbres y fiestas, sin embargo, en cuanto a sus usos, lenguaje y la familia, son los de Córdoba los que conservan estos aspectos mejor.
Recuperando páginas anteriores, vamos a centrarnos ahora en esa segunda línea de la que hablábamos, la parte más folklórica, musical y danzística. Antes de comenzar esta línea, debemos ocuparnos en breves ideas de acontecimientos muy significativos no sólo para Triana sino también para el desarrollo del folklore y del Flamenco en Sevilla. Entre esos acontecimientos vamos a subrayar que a petición de los regidores Narciso Bonaplata y
15 Ibid., pp. 153 y 154.
348
-
José María de Ibarra, con fecha 25 de agosto de 1846, el Ayuntamiento de Sevilla acordó para el siguiente año la celebración de una Feria de Ganados, que con el tiempo habría de ser lo que conocemos hoy en día como la Feria de Abril de Sevilla. Otro hecho de igual calibre fue la construcción del Puente de Isabel II, más conocido como el Puente de Tria- na, inaugurado en 1852. Y ¿por qué es importante este hecho? Pues precisamente porque a este puente que representa la unión, o esa dualidad territorial entre Sevilla y Triana fue reflejado en numerosas coplas flamencas y cantado y bailado por sevillanas.
Ante la situación que atravesaba no sólo Sevilla, sino todo el país, los sevillanos mantuvieron pese a las penosas circunstancias económicas, el folklore y el flamenco. Ejemplo de esta afirmación lo podemos ver relatado por Estébanez Calderón en sus Escenas A ndaluzas. Esta colección de narraciones breves, recopiladas en 1846 nos da una imagen de la más pura tradición popular. Destacaremos algunos comentarios significantes para este estudio, como en “Asamblea General” en el que aparece mención a algunos instrumentos muy utilizados para determinados tipos de fiestas folklóricas no sólo en Triana sino en Andalucía en general: .. Al lado de la vihuela maestra se iban colocando otras guitarras de menos alcance... En “Asamblea General” sigue diciendo: “...Los estribillos y las coplas no dejaban vacío en el aire ni descanso a los oídos.. . ”. Esto último nos pone de relieve que prácticamente todo el día se practican o se celebraban continuas Fiestas, en el que no había lugar para el descanso.
Especial interés recobra para nosotros la narración titulada “Un Baile en Triana”, no sólo porque se haga mención expresamente a este barrio sino por las descripciones que aporta de lo que iba sucediendo en este barrio, y más concretamente en las Fiestas que allí se producían. Aquí en este capítulo nombra las tonadas sevillanas que cantaban algunos históricos tales como “el Filio”, que se cantaban para ser bailadas por seguidillas. Posiblemente esta afirmación que realiza Estébanez Calderón en su obra, constituye un documento real de la coexistencia de las formas puramente flamencas, con otras del folklore popular:
.. Después de esta escena tan viva, cantó El Filio y cantó María de las Nieves las tonadas sevillanas; se bailaron seguidillas y caleseras.. . ”. Este dato, nos conduce a que ambas formas musicales, del mismo modo también coexistían en los Corrales de Vecinos, que lo mismo bailaban por sevillanas que cantaban por bulerías. Estas citas que exponemos a continuación la hemos transcribido tal cual del capítulo “Un Baile en Triana”:
.. Acaso la configuración de la mujer andaluza, de pie breve, de cintura flexible, de brazos airosos, la hagan propia cual ninguna para tales ejercicios, y acaso su imaginación de fuego y voluptuosa, y su oído delicado y sensibilidad exquisita, la conviertan en una Terp- sícore peligrosa para revelar con sus movimientos los delirios del placer, en sus mudanzas los diversos grados y triunfos del amor, y en sus actitudes los misterios y bellezas de sus formas y perfiles...
Vemos como la figura de la mujer está muy presente en sus escritos, hecho que concuerda perfectamente con el papel tan singular que poseía y que posee la mujer andaluza y sevillana en los Corrales de Vecinos.
349
-
Otras citas de este capítulo digno por lo que en él se cuenta. En este caso justifica la creación y popularidad del baile, así como la tradición y personalidad danzaría de la propia Sevilla, que curiosamente lo describe en el capítulo “Un baile en Triana”; lo que nos da a entender que esta descripción que a continuación veremos la observó él en este barrio:
.. Sevilla es la depositaría de los universos recuerdos de este género, el taller donde se funden, modifican y recomponen en otros nuevos los bailes antiguos, y la universidad donde se aprenden las gracias inimitables, la sal sin cuento, las dulcísimas actitudes, los vistosos volteos y lo quiebros delicados del baile andaluz... ”.
En definitiva, Estévanez Calderón intenta reflejar las costumbres del pueblo llano así como de sus individuos; su colorido en sus cuadros y la situaciones, la observación minuciosa en sus detalles, así como la no apariencia de sentido crítico en sus páginas, hace real las Escenas Andaluzas, en el que queriendo o sin querer deja ver su preocupación por estas formas de vida populares que creía en peligro de extinción.
BIBLIOGRAFIA
ALONSO, Celsa. La Canción Andaluza. Madrid, Ed. ICCMU, 1996. Col Música Hispana Antologías., 3.ALVAREZ CABALLERO, A. El baile flamenco. Madrid, Alianza, 1998.
BARRIOS, M. Ese difícil mundo delflamenco. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1975.
BARRIOS, M. Gitanos, moriscos y cante flamenco. Sevilla, RC Editor, 1989.
BORROW, George. Los Zincali (Los gitanos de España). Sevilla, Portada, 1999.
CABALLERO BONALD, J. M. Luces y sombras del flamenco. Sevilla, Algaida, 1988.CANSINO ASENS, Rafael. La copla andaluza. Madrid, Demófílo, 1976.
CARRETERO MUNITA, Concepción. Origen evolución y morfología del baile sevillanas. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1980CARRILLO ALONSO, Antonio. La Poesía del Cante Jondo. Almería, Cajal, 1981.
CHAVES, Manuel. Ambientes de antaño: (Evocaciones sevillanas), s.n, 1914 (Tip. de la Guía Oficial)
CRIVILLÉ I BARGALLO, Joseph. Historia de la Música Española 7. El folklore Musical. Madrid, Alianza, 1983. Col. Alianza Música.
CRUCES ROLDÁN, Cristina. El Flamenco como patrimonio. Sevilla, Bienal de Flamenco, 2001.
CRUCES ROLDÁN, Cristina. Antropología y Flamenco. Más allá de la música. .Sevilla, Signatura, 2003.
350
-
DAVIS, J. Antropología de las sociedades Mediterráneas. Barcelona, Anagrama, 1983.DE UDAETA, José. La castañuela española: origen y evolución. Barcelona, Serbal, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1989.
DORE, G y DAVILLIER, Ch. Danzas Españolas. Sevilla, Bienal de Arte Flamenco: Fundación Machado, 1988.
ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín. Escenas Andaluzas. Madrid, Cátedra, 1985.
ETZIO N , Judith. «The Spanish Fandango. From Eighteenth-Century «lasciviousness» to Nineteenth-Century exocitism». Anuario Musical. Barcelona, 1993, vol.48. pp. 229-250.
FALLA, Manuel de. Escritos sobre Música y Músicos. Madrid, Espasa-Calpe, 1988 Col. Austral 53: 165-180.
FANJUL GARCIA, Serafín. Literatura Popular árabe. Madrid, Editora Nacional, 1977.
FRENK ALATORRE, Margit. Lírica Española de tipo Popular. Madrid, Cátedra, 1977.
GARCÍA MATOS, M. Sobre el Flamenco. Estudios y notas. Madrid, Cinterco, 1984.
GARCÍA MATOS, Manuel. Danzas Populares españolas. Madrid, S.F. del Movimiento, 1971.pp. 18-20.
GIL BUIZA, José Manuel. Historia de las Sevillanas (5 vol.). Sevilla, Tartessos, 1991.
GÓM EZ, Agustín. Cantos y estilos del flamenco. Córdoba, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2003.
GONZÁLEZ CLIMENT, A. Flamencología. Madrid, Escelicer, 1954.
GONZÁLEZ CLIMENT, A. Antología de poesía flamenca. Madrid, Esceliar, 1961.
GUTIÉRREZ CARBAJO, F. La copla flamenca y la lírica de tipo popular. Madrid,Cinterco, 1990. 2vol.
GUTIERREZ DE ALBA, José María, y otros. El Pueblo Andaluz, sus tipos, sus costumbres, sus cantares. Madrid, GASPAR Editores. Reed. Valencia, librerías París-Valencia, 1995.
GRUPO DE TRABAJO PATACABRA. Las Sevillanas (Cuadernillo Didáctico). Espartinas, C.P. Joaquín Benjumea.
IZA DE ZAMACOLA, Juan Antonio. “Don Preciso”. Colección de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra. Córdoba, Ediciones Demófilo, 1982.
JORNADAS SEFARDÍES, 1989, Castillo de la Mota. Las tres culturas en la Corona de Castilla y los sefardíes. Valladolid, Consejería de Cultura, 1990.
KRAUEL HEREDIA, Blanca. Viajeros británicos en Andalucía de Christopher Hervey a Richard Ford (1760-1845). Málaga, Universidad, 1986.
La Escuela Bolera. Encuentro Internacional. Madrid, Noviembre de 1992; [proyecto y coordinación de la publicación, Roger Salas; traducciones, Mrgarita Vivanco y Asti. Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, 1992.
351
-
LEBLOND, B. El Cante Flamenco entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas.
MACHADO, Manuel. Estampas Sevillanas. Córdoba, Virgilio Márquez, 1982.
MACHCADO Y ALVÁREZ, Antonio (Demófilo). Primeros Escritos Flamencos (1869-70-71). Córdoba, Fernández Núñez: Ediciones Demófilo, 1981.
MAGRINI, Tullía. Cultura Musicali del Mediterráneo. Venecia, f 992.
MANUEL, Meter. “Modal Harmony in Andalusian, Eastem European, and Turkish “Syncretic Musics”. Yearbookfor TraditionalMusics, 1989, pp. 70-93.
MARTÍN M ORENO, Antonio. Historia de la Música Andaluza. Granada, Ed. Andaluzas Unidas. 1985.
MOLINA, R.- MADREÑA, A. Mundo y formas del cante flamenco. Sevilla -Granada, Al-Andalus, 1979.
M O N TO TO , Luis. Fiestas Sevillanas. Sevilla, Tip. Círculo Liberal, 1887.
M O N TO TO Y RAUTENSTRAUCH, Luis, 1851-1929. Los Corrales de Vecinos: costumbres populares andaluzas. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de publicaciones, 1981.
MORALES PADRÓN, Francisco. Los Corrales de Vecinos de Sevilla: (informe para su estudio). Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1991.
MORALES PADRÓN, Francisco. Los Corrales. Sevilla, Grupo Andaluz de Ediciones, 1981.
MORGADO GIRALDO, Ricardo. Los Corrales y patios de vecinos de Triana. Sevilla, Ricardo Morgado Giraldo, 1994.
NAVARRO GARCÍA, José Luis. Semillas de ébano. El elemento negro y afroamericano en el baile flamenco. Sevilla, Portada Editorial, 1998.
NAVARRO GARCÍA, José Luis. De Telethusa a la Macarrona. Bailes Andaluces y flamencos. Sevilla, Portada Editorial, 2002.
NAVARRO GARCÍA, José Luis. El Ballet Flamenco. Sevilla, Portada Editorial, 2003.
ORTIZ NUEVO, José Luis. ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa sevillana delXIX. Sevilla, El carro de la nieve, 1990.
OTERO, José. Tratado de Bailes. Sevilla, 1912. Reed. Asoc.Manuel Pareja Obregón, 1987.
PÉREZ OROZCO, José Ma. Colplas de Clase: alrededor de la poesía flamenca. Sevilla, Centro Municipal de Investigación y Dinamización Educativa, D.L, 1996.
RIOS RUIZ, Manuel. Introducción al cante flamenco. Aproximaciones a la historia y a las formas de un arte gitano andaluz. Madrid, Istmo, 1972.
RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador. Las fiestas de Andalucía. Granada, Ed. Andaluzas Unidas, 1985.
352
-
SEVILLANAS [Vídeo] / dirigida por CARLOS Saura; productor Juan Lebrón; dirección musical Manolo Sanlúcar.
SCARNECCHIA, Paolo. Música Popular y Música Culta. Barcelona, Icaria, 1998.
SCHUCHARDT, H. Los Cantes Flamencos. Sevilla, Fundación Machado, 1990.
STEINGRESS, Gerard. Sociología del Cante flamenco. Jerez, Fundación Andaluza de Flamenco, 1993.
STEINGRESS, Gerard. “La investigación del flamenco: hechos, problemas, perspectivas (Una aproximación crítica)”, en Actas del II I Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, ed. A cargo de R. Pelinski y V. Torrent, Sabadell: La má de guido, pp. 89-102.
TARRES CHAMORRO, Jordi. Corrales de Sevilla: catálogo fotográfico de..., comprendiendo el casco antiguo y los arrabales históricos de Triana y San Bernardo. Sevilla, Instituto Municipal de Juventud y Deportes, 1990.
TURINA, Joaquín. La Música Andaluza. Sevilla, Alfar, 1982.
VELASCO HARO, Manuel. Los Corrales: referencias históricas de un pueblo andaluz.Manuel Velasco Haro, 2000 (El Saucejo: Sevilla: Imprenta Gracia).
VERGILOS, Juan. Conocer el Flamenco, sus estilos, su historia. Sevilla, Signatura de flamenco, 2002 .
VILLAESPESA, Francisco. Panderetas Sevillanas. Barcelona, Maucci.
353