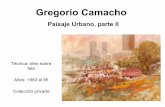paisaje-urbano-y-lugar-del-arte.pdf
Click here to load reader
-
Upload
antonia-fiscutean -
Category
Documents
-
view
32 -
download
1
Transcript of paisaje-urbano-y-lugar-del-arte.pdf

1
PAISAJE URBANO Y LUGAR DEL ARTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO
EL CASO DEL CENTRO CULTURAL ALHÓNDIGA DE BILBAO1
Iskandar Rementeria
INTRODUCCIÓN
En 1988, el alcalde de Bilbao José María Gorordo, junto con el entonces responsable
municipal de Cultura, Mikel Ortiz de Arratia, planteó un proyecto de derribo del interior
de la antigua Alhóndiga de vinos, ubicada en el ensanche bilbaíno, para construir un
gran centro cultural. El equipo técnico que iba a proyectar el centro estaba formado por
el artista Jorge Oteiza y los arquitectos Juan Daniel Fullaondo y Javier Sáenz de Oiza.
Sin embargo, en ese mismo año la Alhóndiga, que era reconocida como la mejor obra
arquitectónica de Ricardo Bastida, se había declarado como Monumento o Bien de
interés Cultural.
El proyecto pretendía conservar tres de las cuatro fachadas (los únicos elementos de
valor arquitectónico) de la antigua Alhóndiga. Los tres elementos fundamentales eran
una gran plaza cubierta y transparente (elemento distintivo del complejo que hizo que se
denominara popularmente como el “Cubo”) un edificio-puente y una plaza al aire libre,
además de otro edificio transversal que se cruzaba por debajo con el edificio-puente.
Como resultado de esta operación se centralizaban varios dispositivos culturales: el
conjunto de instituciones públicas aportarían capital con la condición de instalar en el
interior del Centro Cultural una biblioteca, un conservatorio y un museo de arte
contemporáneo. No obstante, existía un espacio destinado exclusivamente al proyecto
del artista Jorge Oteiza cuya intencionalidad programática, derivada de sus
1 El presente texto es un breve ensayo sobre el trabajo investigación que está realizando el arriba firmante, beneficiario de la Beca 2006-07 emitida por la Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, Comunidad Autónoma de Navarra, España.

2
conclusiones experimentales en escultura y expandida al ámbito de la ciudad, estaba
dirigida a la investigación y a la educación estética.
El proyecto reunía todas las condiciones para que se convirtiera en el hito urbano más
importante de una ciudad que, en ese momento, sufría una crisis económica debido a su
transición a ciudad postindustrial. No obstante, múltiples factores y acontecimientos
propiciaron que, finalmente, no se llevara a cabo. A pesar de la realización por parte del
equipo técnico de un profundo estudio de impacto urbanístico, muchos detractores del
proyecto consideraban desproporcionada la altura de la plaza acristalada (79 metros) en
relación a la trama del Ensanche bilbaíno. Otros consideraron que las fachadas de la
antigua Alhóndiga eran vulneradas como monumento al servir de cerramiento a la base
del gran cubo de cristal. Pero, finalmente, motivos políticos y, sobre todo, económicos,
fueron los que sepultaron el proyecto.
OTEIZA Y LA CIUDAD
“Desocupación de la ciudad
en arquitectura en urbanismo vaciar la ciudad
para ver el cielo
concavidad agujeros
sitios fuera del mundo”2
“Constructor de huecos y vacíos”. Esta es la definición que Jorge Oteiza (Orio, 1908-
Donostia- San Sebastián, 2003) atribuyó al arquitecto, aquel que mediante la
desocupación del espacio crea vacíos espiritualmente receptivos. Estas atribuciones de
Oteiza al ámbito de la arquitectura, provenientes tanto de la investigación estética como
de su experiencia artística (cuya actividad plástica concluiría en 1958) no sólo
ejemplifican su gran valor como antecedentes de propuestas arquitectónicas importantes
(como por ejemplo el minimalismo); más allá, ilustran el deseo de un proyecto no
concluido: un proyecto existencial y de carácter estrictamente moderno en el que el arte
y la estética obedecen a la formación del individuo.
2 OTEIZA, Jorge, Estética del Huevo, Pamplona-Iruña, Pamiela, 1995

3
En el año 1959, tras la comprensión última del lenguaje artístico de la escultura, la
actividad artística de Oteiza se dirige al ámbito de la vida, diluyendo las tradicionales
fronteras nominativas que dividen al arte en Escultura o Arquitectura. A partir de sus
conclusiones experimentales, las propuestas artísticas de Oteiza dificultan su
aprisionamiento categórico. Una vez concluyó su trabajo con el lenguaje escultórico a
través del proceso experimental de vaciamiento de la escultura, consideró que ese saber
adquirido podía extrapolarse a todos los lenguajes artísticos, a la ciudad y a la vida. Ya
en 1959 (nueve años antes de la publicación de La sociedad del espectáculo de Guy
Debord) Oteiza hablaba en contra tanto del embellecimiento y la espectacularización de
la ciudad como de un arte formalista y de expresión que otorga al sujeto lo que ya tiene.
En contraposición, reivindicaba un arte basado en la desocupación del espacio, un arte
en el que el sujeto se replantea a sí mismo y busca aquello que le falta, un arte de
servicio espiritual.
La dirección de la actividad que Oteiza focalizó en la ciudad se condensaría en la
ideación de un centro de experimentación de los lenguajes artísticos: el “Instituto de
Investigaciones Estéticas” o “Laboratorio de Estética Comparada” en donde “la única
asignatura: la información espiritual al día para la formación y el cuidado de la
sensibilidad [...] estética desde la vida en la ciudad”3. Así, “el producto último de la
operación artística es el propio artista con la sensibilidad dispuesta para la acción
política y social con los demás: un Proyecto Ético”4. Tras muchos intentos fallidos a lo
largo de su vida, la Alhóndiga representaba la última oportunidad de dar un lugar a este
proyecto estético y pedagógico mediante la ocasión que el alcalde Gorordo le había
brindado para la construcción del Laboratorio en el interior del Cubo.
La gran plaza acristalada que formaba el Cubo estaba destinada a conformar ese espacio
público elevado y contenedor, pero cuyo material acristalado y traslúcido lo
transformaría en un mirador protegido de la ciudad; una suerte de refugio o bastión
espiritual cuyo vacío contrastaba o protegía de la sobrecarga de signos e imágenes
fortuitas que circulan por entre el paisaje urbano. 3 OTEIZA, Jorge, “El arte hoy, la ciudad y el hombre”, epígrafe 86, en Quosque tandem...! (3ª edición) San Sebastián, Txertoa, 1975 4 BADIOLA, Txomin, “Oteiza. Propósito experimental” p. 27, en Oteiza. Propósito experimental, catálogo antológico editado con motivo de la exposición Jorge Oteiza, Museo de Bellas Artes de Bilbao

4
PAISAJE URBANO Y GESTIÓN DEL IMAGINARIO
No obstante, en aquellos momentos se barajaba un modelo de ciudad en el que,
probablemente, la realización del Instituto de Investigaciones Estéticas no encajara del
todo en los intereses estratégicos destinados para Bilbao. Muchas críticas dirigidas al
Cubo argumentaban que su finalidad no era cultural sino política, arguyendo que
realmente era un proyecto destinado a reforzar la imagen del alcalde Gorordo el cual,
tras casi dos años de idas y vueltas con el proyecto, dimitiría. No obstante, a medida que
el proyecto iba sepultándose, otra masa de ciudadanos comenzó a apoyarlo, en tanto que
percibían su potencial.
Sin embargo, los aspectos económicos fueron de gran importancia tanto en la defensa
como en el ataque al proyecto, pues aquel momento representaba la transición de ciudad
industrial a ciudad de bienes y servicios, y la Alhóndiga representaba una posible
solución a la crisis tanto económica como cultural que Bilbao sufría en aquel momento.
Una nueva ciudad en la que la imagen, la memoria y la cultura debían ser, a partir de
entonces, los nuevos motores que salvasen la economía, aun sacrificando para ello las
zonas más duras de la ciudad.
No obstante, otro modelo de hito urbano comenzaba a fraguarse como atractor
económico más eficaz, concretamente la franquicia del Museo Guggenheim. Los
autores del destino estratégico diseñado para la ciudad de Bilbao preveían mayores
beneficios mediante la internacionalidad e imagen de marca del museo contemporáneo
internacional dirigido por Thomas Krens que a través de un centro de cultura
contemporánea que potenciase la realidad cultural vasca. El museo Guggenheim fue el
detonante de la producción, muy generalizada globalmente, de una nueva ciudad, un
nuevo paisaje, alejado ya del imaginario postindustrial bilbaíno.
Desde entonces y hasta ahora, las transformaciones morfológicas del paisaje urbano han
incidido en la creación de una ciudad espectacularizada y con una supuesta gran
actividad cultural. No obstante, estos procesos han venido acompañados de espacios de
segregación social y tendencias de gentrificación o exclusión.
Empero, la gran mayoría de los ciudadanos de esta ciudad (derivada de los planes
estratégicos basados en la arquitectura del star-system y carentes de planeamiento
urbanístico coherente) creen vivir en una ciudad de mayor calidad. Entendemos que este
fenómeno se debe a una profunda interrelación entre la experiencia estética del paisaje

5
urbano con sus imágenes y la constitución del imaginario; una dimensión que entrelaza
aspectos económicos, culturales y vitales y que intentamos explicar a continuación
“Nuevas formas culturales son nuevas formas del paisaje,
diferentes concepciones del mundo, diferentes estilos de arte,
distintos recursos y formas de salvación” 5
La instancia de lo imaginario designa la relación de la conciencia con la realidad por
mediación de las imágenes. No obstante, en el proceso de representación imaginaria el
deseo resulta un elemento decisivo. De este modo, lo posible, lo futuro, son aspectos
representados por lo imaginario. Éste realiza una función de compensación por la no-
satisfacción de ciertas necesidades inherentes a toda sociedad, es decir, suple una falta,
de carácter individual pero hipostasiada hasta al ámbito de lo social, que se ha ido
resolviendo imaginariamente mediante diversas formas de simbolización a lo largo de
las diferentes culturas. Aquí la naturaleza imaginaria, ficticia, de la representación es del
todo necesaria en un proceso en el que la verdad se reconstruye intersubjetivamente y el
sujeto resuelve su falta, y se constituye, socialmente.
Por tanto, cada sociedad define y elabora una imagen del mundo, organizándolo como
un conjunto significante e introduciendo en esta imagen aspectos de lo real tamizados
por lo imaginario. En este sentido, y siguiendo la definición del filósofo Castoriadis, lo
“imaginario social instituyente” mantiene una función de cohesión e institucionalización
de los modos de representación de la realidad, de representación imaginaria del mundo;
un orden de representación de la realidad que mantiene, en definitiva, a una sociedad
cohesionada6.
Podríamos afirmar que el primer caso en el apreciamos la interrelación entre lo
imaginario y la transformación del paisaje se da en el momento en el que el ser humano
es consciente de la muerte de su prójimo o, más concretamente, de la nada a la cual se
enfrenta. A partir de entonces el ser humano elabora imaginariamente “una de las más
5 OTEIZA, Jorge, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, Madrid, Cultura Hispánica,1952. p.25 6 Ver CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad. Vol. I.y II. Barcelona, Tusquets, 1983

6
remotas hipótesis místicas [...] la supervivencia de la vida más allá de la muerte” 7 y,
como señal en memoria del fallecido y de su marcha a otro mundo, deposita un túmulo
sobre la tierra en la cual le ha enterrado.
En este sentido, la imagen circundante cumple una función decisiva en la constitución
del sujeto, en la institucionalización y cohesión de los modos de representación de la
realidad y, por tanto, de la acción sobre la misma. Es precisamente a través del culto a la
imagen como lo imaginario funda, cohesiona, e instituye.
Si trasladamos la experiencia estética del paisaje urbano a la actualidad, tomando en
cuenta toda su presencia icónica y simbólica, observamos el siguiente proceso: la
industria del ocio, la cultura y el consumo, así como el marketing y la competencia entre
las ciudades han situado la base de su mercado global precisamente en estrategias
basadas en la proliferación de imágenes en el espacio urbano. En este sentido, no sólo
nos referimos a la imagen tecnológica o los medios de comunicación sino la construida
por la arquitectura y el urbanismo.
Este proceso ha derivado en la denominada “estetización de la vida cotidiana”
(Featherstone) e implicaría que en la actualidad la forma generalizada de la experiencia
está caracterizada estéticamente. Pero si en efecto el individuo contemporáneo está
conducido a experimentar su misma vida y todas las esferas de la realidad en términos
de goce estético, esto conllevaría no sólo una reducción de la sensibilidad social (y el
enmascaramiento de las miserias que esconde toda ciudad) sino la imposibilidad de una
ruptura paradigmática o transformación social: despolitización o inanición de la acción
social, pues hoy sabemos que dicha estetización obedece al fortalecimiento de lo
establecido bajo un proceso de homologación cultural.
Ya en el clásico La imagen de la ciudad Kevin Lynch reivindicaba un orden abierto en
la organización del medio circundante. Un orden abierto que contrasta con la saturación
de imágenes a la que estamos acostumbrados y que oprime con tal contundencia al
individuo que éste, estando tan acogido, está a su vez completamente perdido, anulado,
sesgado en sus potencialidades.
7 MALINOWSKI, B., Una teoría científica de la cultura, Barcelona, Edhasa, 1970, p.184. Resulta interesante la idea de que las primeras construcciones permanentes que el ser humano llevó a cabo, incluso perteneciendo a una sociedad aún nómada, fuesen las tumbas.

7
Podríamos afirmar que el imaginario que el paisaje urbano planifica y gestiona mediante
su cortejo de imágenes, queda lejos de redimir nuestra propia finitud como modo de
gestión de nuestros deseos y nuestras frustraciones. Por el contrario, resuelve
fantasmáticamente esta falta del individuo precisamente a través del olvido de nuestra
finitud real8, empobreciendo la experiencia y atestiguando nuestro tiempo como la
época de las “enfermedades del alma” (Kristeva).
Se funda, por tanto, un proyecto inverso al ideado por Oteiza; un proceso que borra las
huellas y los rastros, que ocupa huecos y vacíos; que, debido a todo ello, inhabilita
cualquier “margen de maniobra” (Kraus):
“Lejos de una trascendencia de la muerte, esta pérdida de la finitud es una
muerte en vida. [...] pues lo que le falta, en su misma completud, es la diferencia
o distinción [...] que excluye ‘toda vida y esfuerzo futuros’, una falta de ‘margen
de maniobra’” 9.
LUGAR DEL ARTE
Tanto la estetización de la vida contemporánea como el proyecto de Oteiza destinan a la
caracterización estética de la forma general de la experiencia la formación del sujeto.
No obstante, hemos de subrayar que lo hacen en caminos diametralmente opuestos.
Mientras que éste sigue el sentido emancipatorio y crítico del programa moderno,
aquélla se desenmascara hoy en día como un proceso de homologación cultural y
empobrecimiento de la experiencia.
Procurando superar maniqueísmos reduccionistas, el entrecruzamiento de actores y
perspectivas nos llevan a cierta contradicción en la que, por un lado, el Cubo
representaba la condensación del proyecto oteiziano ligado a la educación estética y
formación de un nuevo hombre pero, al mismo tiempo, se esgrimía como elemento de
estetización de la ciudad, proceso por medio del cual precisamente se atrofian y
8 Para más información véase SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás, Madrid, Alfaguara, 2003 9 FOSTER, Hal, Diseño y delito, Madrid, Akal, 2004, p. 15

8
falsifican objetivos modernos como por ejemplo aquellos relacionados con los aspectos
existencial, pedagógico y emancipador del proyecto de Oteiza.
En general, el arte muestra hoy esta misma situación paradójica. En relación a lo
imaginario, el uso que del arte se lleva haciendo avala estrategias destinadas la
institucionalización de este imaginario contemporáneo de experiencia empobrecida y
olvido de la muerte. No obstante, el propio Castoriadis señala otra faceta o función de lo
imaginario, a saber, como instancia desde la cual se despliega una ensoñación
(Benjamin) reactiva de la realidad. La “imaginación radical”, que en palabras de
Castoriadis correspondería a esta función del imaginario reactivo, implica una puesta en
cuestión del modo de representación significativa de lo que nos rodea y de lo que nos
significa. Es decir, operaciones reactivas imaginarias que anticipan posibles realidades:
aquello que incita a lo real a un nuevo modo se ser.
Operaciones que Oteiza, parafraseando a Platón y a Unamuno, ya planteó en su función
mitologizadora como “la cuestión de una imaginación y sensibilidad nuevas para crear
un nuevo tipo de hombre. Corresponde a la imaginación ardiente del artista abrir lo
que está cerrado [...] descentrar lo que está cerrado para proponerle un nuevo centro
móvil, vaciar y desocupar el espacio para ganarlo estéticamente.” 10
No obstante, la potencia social que antaño se erguía bajo los adalides de las grandes
ideologías se manifiesta hoy disgregada en el paisaje urbano estetizado. Este proceso ha
provocado bajo su presión el resquebrajamiento de lo imaginario, configurando una
multiplicidad de micro-relatos e identidades desligados de una matriz unitaria, de un
proyecto común, y cuya actividad se fundamenta en una dimensión afectiva de
copertenencia en el ámbito político de lo cotidiano, más que en lo racional y teorético.
Una actividad de lo “urbano” que busca en los intersticios la posibilidad de
“microutopías” (Maffesoli); lo “urbano” (Lefebvre) entendido no como paisaje, sino
como aquello que lo transita: la obra perpetua de los habitantes como marco en el que se
dan las astucias y pequeñas rebeliones cotidianas.
10 ZULAIKA, Joseba, “Oteiza y el espacio estético vasco” en AA.VV. Oteiza, esteta y mitologizador vasco, Donostia-San Sebastián, RSBAP,-sin fecha 1986, p. 25

9
En palabras de Michel De Certeau,
“esas frases imprevisibles en un lugar ordenado por las técnicas organizadoras
de sistemas que, pese a permanecer encuadrados por sintaxis prescritas y
organizaciones paradigmáticas de lugares, bosquejan astucias de intereses y
deseos diferentes. Como olas de un mar que se insinúa entre los riscos y los
laberintos de un orden establecido”.11
Lo urbano no es pues un lugar, sino un tener lugar; una dimensión que el show business
de la arquitectura ha parecido olvidar, que es precisamente la generación de lugares con
significado, de lugares caracterizados por la condición primera de la construcción, a
saber: el habitar. Para Heidegger (cuyo planteamiento existencial compartía Oteiza) el
habitar resulta el rasgo distintivo de una manera de ser en el mundo, la del Dasein, el ser
descentrado que, consciente de su propia finitud, descubre que su lugar originario no es
la seguridad de la casa, sino la “ex -sistencia” (el fuera de). En este sentido, para
Heidegger el arte, como figura constructiva, es un puente: el “Da” del Dasein es
precisamente el “entre”, el límite o el umbral, un vertiginoso pero liberador estado de
incertidumbre, que no nos protege, sino que nos expone y, a la vez, nos indica el lugar
en donde se habita. El lugar del Arte es ese Da.
Estos descentramientos en el espacio público que nos “desprotegen” (en una forma
urbana que se pretende asegurar la mayor claridad semántica y una significación
simbólica unidireccional en el orden de la interpretación) son las operaciones que
emplean muchos de los artistas activistas. Podríamos afirmar que varios grupos de este
tipo han realizado una interpretación espacialista de la función reactiva de lo
imaginario, desarrollando así su actividad en el espacio público y adoptando las
características de las “tácticas”, entendidas como pequeñas acciones de resistencia12
(Certeau).
11 DE CERTEAU, Michel, “De las prácticas cotidianas de oposición” en. AA. VV. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. 12 Es imprescindible que las “tácticas” no adquieran una forma específicamente organizada, jerarquizada o dilatada en el tiempo, pues estas características terminarían por transformar estas “tácticas” en “estrategias”, sirviendo así a los intereses contrarios sobre los cuales se alzaron. Para más información véase De CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2000.

10
No obstante, la gran dificultad a la que estos grupos activistas (desde los años 1990) se
han enfrentado radica en la imposibilidad de una práctica de oposición o antagónica
real. Ya desde la década de 1980, con pensadores como Lefebvre13, se ha evidenciado la
capacidad del poder para absorber en su propio beneficio cualquier práctica en su
contra.
CONCLUSIÓN
En este sentido, creemos interesante hoy día abordar otras formas de resistencia que
reivindiquen cierto activismo interior; una potenciación del “imaginario reactivo” que
abogue por la educación o formación del individuo y no por la transformación de la
realidad, pues hemos de admitir que la capacidad del arte en esta empresa es
prácticamente inocua. En cambio, la potencialidad del arte si guarda en sí misma la
posibilidad de transformar o “descentrar” a los individuos por medio de una educación
de la sensibilidad estética, en palabras de Oteiza, entendiendo estética como “escuela
política de tomas de conciencia”.
El antiguo proyecto para la Alhóndiga guarda varios aspectos que hoy en día lo revisten
de una gran potencia simbólica e interés. Por un lado, fue la última oportunidad de
Oteiza para llevar a cabo su Instituto de Investigaciones Estéticas o Laboratorio de
Estética Comparada y, precisamente, su no realización lo dota aún de mayor potencial
simbólico para la memoria, pues mantiene la presencia de su pureza ideal en su
ausencia14. Por otro lado, aún siendo conscientes de que aplicar una programática
moderna en nuestro tiempo resultaría inapropiado, sí creemos poder encontrar en este
tipo de proyectos ciertas pautas para soluciones contemporáneas, aún con sus
contradicciones y paradojas.
13 Véase LEFEBVRE, Henri, La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. 14 El siguiente proyecto que llegó a realizarse fue ya su verdadero refugio, su casa, en el pueblo navarro de Alzuza. Junto a ella, su íntimo amigo y compañero en varios proyectos, incluido el de la Alhóndiga, Francisco Javier Sáenz de Oiza, diseño la actual Fundación Museo Jorge Oteiza, en donde además de exponerse su obra plástica, se investiga en su Centro de Documentación el gran material documental escrito y legado por el artista.

11
La revisión de este proyecto constituye una oportunidad para reconsiderar otros modos
y modelos de producción de ciudad en donde la función del arte en el espacio público se
conciba más allá de la colocación indiscriminada de esculturas en serie. Además, la
reactualización de este pensamiento constituye una herramienta comparativa que
permite denunciar operaciones que instrumentalizan y espectacularizan la cultura y que,
sarcásticamente, ocupan en la actualidad el mismo lugar al que estaba destinado, por
ejemplo, el proyecto de Oteiza en la Alhóndiga15.
En contraposición a este tipo de monumentos contemporáneos en los que el arte y el
conocimiento están integrados como prácticas de consumo, se reivindica desde esta
investigación la faceta pedagógica del arte y la educación estética como potenciación de
facultades críticas y creativas que favorezcan la repolitización del pensamiento, el deseo
de un cambio, la apertura hacia lo posible.
15 Nos referimos al Centro de Ocio y Cultura AlhóndigaBilbao (Hó), que está construyéndose en esto momentos con la firma de Philippe Starck como diseñador del edificio y de Mathieu Thiebaut como creador de la imagen corporativa. Este proyecto de la Alhóndiga se autodefine, bajo el slogan “conócela y enamórate”, como:
“un edificio histórico ubicado en el centro de la ciudad que está siendo rehabilitado para convertirse en un espacio multidisciplinar, abierto a toda la ciudadanía, y orientado hacia el conocimiento, el bienestar y la diversión. AlhóndigaBilbao aspira a convertirse en un centro de referencia para el desarrollo y difusión de la cultura urbana, la actualidad, las nuevas tendencias y la salud.” (http://www.alhondigabilbao.com/)
Más aún no se sabe qué contenidos o programa albergará. Únicamente se definen los conceptos “conocimiento”, “bienestar” y “diversión” mediante los siguientes dispositivos: conocimiento, sala de exposiciones, mediateca, auditorio, cines; bienestar: piscina gimnasio balneario urbano; diversión: ocio infantil, pequeños espacios comerciales, cafés y restaurantes. Para más información, véase: http://www.alhondigabilbao.com/

12
BIBLIOGRAFÍA AA. VV. (2007) Zehar, Nº 60. La escuela abierta, Donostia-San Sebastián, Diputación (2001) Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, Universidad Salamanca, (1986) Oteiza, esteta y mitologizador vasco, Donostia-San Sebastián, RSBAP
(1988) Oteiza. Propósito experimental, catálogo antológico editado con motivo de la
exposición Jorge Oteiza, Museo de Bellas Artes de Bilbao AMENDOLA, Giandomenico, (2000) La ciudad postmoderna, Madrid, Celeste CASTORIADIS, Cornelius, (1983) La institución imaginaria de la sociedad. Vol. I. Marxismo y teoría revolucionaria. Barcelona, Tusquets CERTEAU, Michel De, (2000) La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana FEATHERSTONE, Mike, (1991) Consumer culture and postmodernism, London, SAGE FOSTER, Hal, (2004) Diseño y delito, Madrid, Akal HEIDEGGER, Martín, (1990) “Construir Habitar Pensar” (orig. 1951), en Chillida, Heidegger, Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX, Universidad del País Vasco/ EHU JAMESON, Fredric, (1991) El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós LEFEBVRE, Henri (1983) La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones, México, Fondo de Cultura Económica LYNCH, Kevin, (1960) The Image of the city, Cambridge, Mass., MIT Press KRISTEVA, Julia, (2000) El porvenir de una revuelta, Barcelona, Seix Barral MALINOWSKI, Bronislaw, (1970) Una teoría científica de la cultura, Barcelona, Edhasa OTEIZA, Jorge, (1995) Estética del Huevo, Pamplona-Iruña, Pamiela
(1952) Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, Madrid, Cultura Hispánica
(1975) Quosque tandem...! (3ª edición) San Sebastián, Txertoa
SONTAG, Susan, (2003) Ante el dolor de los demás, Madrid, Alfaguara ZULAIKA, Joseba, (1997) Crónica de una seducción. El museo Guggenheim, Bilbao, Madrid, Nerea