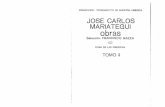Nuestra America
-
Upload
estacao-das-artes -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
description
Transcript of Nuestra America
3
Número 43ISSN 0103-6777
ExpEdición 47Jorge Ubirajara proença
pERFiL 38Francisco Alambert
dEBATE 51Laura Gonzalez
pOLÍTicA 54carlos Romero
AGEndA 62da Redação
pOESÍA 66Silvio Back
cORTAS 64da Redação
SUSTEnTABiLidAd 43Adolpho José Melfi
EdiTORiAL 04Antonio carlos pannunzio
cULTURA 06Adriana Marcolini
ARqUiTEcTURA 12Maria José Marcondes
ExpOSición 16Marlene Almeida
ARTE 22Leonor Amarante
HOMEnAJE 26Ana candida Vespucci
MiRAdA 29diego Kuffer
AnTROpOLOGÍA 35Moira Anne Bush
RESEÑA 60Reynaldo damazio
SECRETARIA DEESTADO DA CULTURA
GOBERNADORGERALDO ALCKIMIN
SECRETARIO DA CULTURAANDREA MATARAZZO
FUNDAÇÃO MEMORIALDE AMÉRICA LATINA
CONSEJO CURADOR
PRESIDENTEALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
SECRETARIO DA CULTURAANDREA MATARAZZO
SECRETARIO DE DESAROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍAPAULO ALEXANDRE BARBOSA
RECTOR DE LA USP – UNIVERSIDAD DE SÃO PAULOJOÃO GRANDINO RODAS
RECTOR DE LA UNICAMP – UNIVERSIDAD DE CAMPINASFERNANDO FERREIRA COSTA
RECTOR DE LA UNESP – UNIVERSIDAD ESTADUAL DE SÃO PAULO (actuante)JÚLIO CEZAR DURIGAN
PRESIDENTE DE LA FAPESPCELSO LAFER
RECTOR DE LA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARESJOSÉ VICENTE
PRESIDENTE DE CIEE
RUI ALTENFELDER SILVA
DIRECTORIA EJECUTIVA
DIRECTOR PRESIDENTEANTONIO CARLOS PANNUNZIO
DIRECTOR DEL CENTRO BRASILEÑO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINAADOLPHO JOSÉ MELFI
DIRECTOR DE ACTIVIDADES CULTURALESFERNANDO CALVOZO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROANGELO DE JESUS FERREIRA LOPES
JEFE DE GABINETEIRINEU FERRAZ
DIRECTOR PRESIDENTEMARCOS ANTONIO MONTEIRO
DIRECTOR INDUSTRIALTEIJI TOMIOKA
DIRECTOR FINANCIEROMARIA FELISA MORENO GALLEGO
DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOSJOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
REVISTA NUESTRA AMÉRICA
DIRECTORANTONIO CARLOS PANNUNZIO
EDITORA EJECUTIVA/DIRECCIÓN DE ARTELEONOR AMARANTE
EDITORA ADJUNTAANA CANDIDA VESPUCCI
ASISTENTE DE REDACCIÓNMÁRCIA FERRAZ
DISEÑO GRÁFICO (PRACTICANTE)FELIPE DE PAULA LOPES
REVISIÓN (PRACTICANTE)ELIAS CASTRO
DISEÑO GRÁFICOESTAÇÃO DAS ARTES/SILVIA SATO
TRADUCCIÓN Y REVISIÓNESTAÇÃO DAS ARTES/DEISE ANNE RODRIGUES/MATRIX BRAZIL TRADUÇÕES
COLABORARON EN ESTE NÚMEROAdriana Marcolini, Carlos Romero, Diego Kuffer, Francisco Alambert, Jorge Ubirajara Proença, Laura Gonzalez, Maria José Marcondes, Marlene Almeida, Moira Anne Bush, Reynaldo Damazio, Silvio Back.
CONSEJO EDITORIALAníbal Quijano, Carlos Guilherme Mota, Celso Lafer, Davi Arrigucci Jr., Eduardo Galeano, Luis Alberto Romero, Luis Felipe Alencastro, Luis Fernando Ayerbe, Luiz Gonzaga Belluzzo, Oscar Niemeyer, Renée Zicman, Ricardo Medrano, Roberto Retamar, Roberto Romano, Rubens Barbosa, Ulpiano Bezerra de Menezes.
NUESTRA AMÉRICA es una publicación trimestral de la Fundacion Memorial de América Latina. Redacción: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 CEP: 01156-001. São Paulo, Brasil. Tel.: (11) 3823-4669. FAX: (11)3823-4604.Internet: http://www.memorial.sp.gov.br Email: [email protected].
Los textos son de total responsabilidad de los autores, no reflejan el pensamiento de la revista. Se prohíbe expresamente la reproducción del contenido de la revista por cualquier medio.
NuestraRevista del Memorial de América Latina N°43 - Año 2011 | 3º trimestre - R$8,00
4
EDITORIAL
En este primer editorial que firmo como director de la revista Nossa Améri-ca, me gustaría reforzar mi reconocimien-to por el trabajo incansable de los que me antecedieron en esta publicación y en la Fundación Memorial de América Latina.
Estoy animado con este nuevo reto en mi vida pública y, con especial ca-riño y entusiasmo, asumo la presidencia de nuestra Fundación. Dirigir una revista como Nossa América también es un de-safío, si tenemos en cuenta que su his-torial suma nombres de la grandeza de García Marques, Pablo Neruda, Vargas Llosa, Antonio Candido, Haroldo y Au-gusto de Campos, y tantos otros escrito-res de igual magnitud.
Tengo un aprecio especial por América Latina y por São Paulo, metrópo-lis cosmopolita, que acoge a miles de ex-tranjeros provenientes de todas las partes del mundo y, particularmente, de países sudamericanos. Vamos a trabajar juntos para reforzar la integración tan soñada por Darcy Ribeiro, el mentor del Memo-rial y de esta publicación. Mi primer pro-pósito es hacer de esta Fundación un lugar de búsquedas, encuentros y construcción conjunta de la identidad latinoamericana.
En este número, destacamos la ciu-dad de Buenos Aires, que fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro. Nada más justo. La ciudad tiene centenas de librerías, todas muy encanta-doras. La periodista Marlene Marcolini, autora del libro 50 Librerías de Buenos Aires, cuenta un poco de la historia de esa tradición secular en la vida cotidiana de los porteños. Otra cuestión cultural lati-noamericana que Nossa América aborda en esta edición, se refiere a la arquitectura. María José de Azevedo Marcondes, pro-fesora del Instituto de Artes de la Uni-versidad de Campinas, explica la impor-tancia de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana en la construcción de un pensamiento crítico sobre la materia.
Marlene Almeida es una artista sin-gular. Leonor Amarante, editora de Nos-sa América, escribe acerca de la obra de esa paraibana que saca inspiración y pig-mentos de la tierra para diseminar nuevos estándares de entendimiento del arte bra-sileño. En otra nota dedicada a las artes, Leonor focaliza el prestigioso Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, guar-dián de una de las más importantes colec-ciones de América Latina.
5
En esta edición, el ensayo fotográ-fico estuvo a cargo del fotógrafo y per-former Diego Kuffer, que capturó la in-diferencia de las personas ante una escena chocante y común en el escenario urbano: un hombre caído en el piso. Y hay más: para quien no sabe lo que es mate burila-do, que el Pabellón de la Creatividad expo-ne, la profesora Moira Anne Bush explica: se trata de una antigua arte ejercida por comunidades agricultoras peruanas, en la que las calabazas reciben inscripciones y dibujos para contar la historia local.
Carlos Monsivaís fue uno de los más prolíficos y populares ensayistas mexicanos, uno de los pocos que eran reconocidos en las calles, porque escri-bía sin preconceptos sobre todos los asuntos. El profesor Francisco Alam-bert traza un perfil de esta figura pre-miada, que circulaba entre Harvard y la periferia de la Ciudad de México. Otro tema bastante actual en las páginas de Nossa América es la cuestión de las aguas virtuales, que quiere decir, cuánto un determinado producto consume de agua, durante todo su proceso de ela-boración. Quien escribe es el profesor Adolpho José Melfi, director del Centro
Brasileño de Estudios de América Lati-na, del Memorial.
El Camino de Peabiru, que data del período de los primeros pueblos de Amé-rica, aunque esté rodeado de misterios, existe, y era una ruta de ligación entre el Atlántico y el Pacífico. El historiador Jorge Ubirajara Proença desvenda la historia de ese medio ancestral de integración entre los pueblos de América.
Por otro lado, los especialistas Lau-ra González y Alberto Montoya Palacios tratan la cuestión de las “tierras no gober-nadas” en América Latina y las implica-ciones que acarrean a los países. Y, para cerrar, el profesor Carlos Romero, de la Universidad Federal de Caracas, analiza la política de Barack Obama para América Latina, cuya conducta, según él, ha sido muy ambigua.
Cierran la edición, como siempre, las secciones Cortometrajes y Agenda, además de la Poesía, esta vez, firmada por el poeta y cineasta brasileño Silvio Back.
¡Disfruten la Lectura!
Antonio Carlos Pannunzio Presidente del Memorial de América Latina
6
cULTURA
Adriana Marcolini
LA CIUDAD DE LAS
LIBRERÍAS
Están distribuidas por todos los barrios. Exis-ten las de grandes redes, las medianas, las pe-queñas o hasta las minúsculas. Las generales o especializadas. Las de viejo, equivalentes a nuestros sebos (librería de usados); las de sal-do, que sólo venden títulos agotados o fuera
de catálogo; y las anticuarias, guardianas de verdaderos teso-ros. Esas señoras elocuentes y encantadoras son las librerías de Buenos Aires, una de las marcas registradas de la capital argentina. Hay aproximadamente 370 – una para cada seis mil habitantes. El año 2011 es un momento de efervescencia para las librerías: la ciudad fue elegida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como la Capital Mundial del Libro (www.capialdelli-bro2011.gob.ar). El título es motivo de orgullo no sólo para
BUENOS AIRES
8
Argentina, sino para toda América Lati-na. Es el reconocimiento a una tradición librera que se remonta a 1780.
En aquel año, el virrey español Juan José de Vértiz y Salcedo, en el comando del virreinato del Rio de la Plata, fundó en Buenos Aires la Prensa Real de los Niños Abandonados, me-diante la compra de la tipografía que perteneció a los jesuitas, expulsados en 1767 del imperio español.
Se iniciaba el primer capítulo de una larga historia. Algunos años más tarde, en 1785, comenzaba a funcionar el almacén La Botica, que vendía ropa,
licores, productos alimenticios y libros. Con el tiempo, se transformó en la Li-brería del Colegio, el primer estableci-miento exclusivamente librero de la ciu-dad – cuyo nombre hace referencia al prestigiado Colegio Nacional de Buenos Aires, que se ubica enfrente de la librería. Después de permanecer cerrada duran-te cuatro años, y de casi transformarse en una cafetería, la más antigua librería porteña reabrió en 1994, gracias al libre-ro Miguel Ángel Ávila, que la rebautizó Librería de Ávila (www.libreriadeavila.servisur.com). Ubicada en el barrio de Montserrat, a pocas cuadras de la Plaza
La tradición librera de Buenos Aires remonta a 1870, cuando el virrey español montó la Prensa Real.
9
de Mayo, cuenta con una oferta variada de obras, que incluye una sección de li-bros antiguos y usados.
El centro librero más importante de Buenos Aires es la región de la Ave-nida Corrientes. A lo largo de poco más de un kilómetro, las cuadras entre las calles Libertad y Ayacucho forman una especie de gran librería. Allí están las casas de larga trayectoria en Argentina; aquellas que superaron las dictaduras y las crisis económicas, y continúan sólidas como una roca. Son librerías conocidas en todo el mundo hispáni-co, como Hernández (www.libreria-
hernandez.com.ar), Prometeo (www.prometeolibros.com) y Losada (www.editoriallosada.com.ar), que ofrecen una variedad enorme de títulos. Ade-más, hay una gran cantidad de librerías de usado y algunas librerías de saldo distribuidas por la avenida Corrientes y calles cercanas. Aunque ese todavía sea el principal polo aglutinador, otras áreas despuntan hoy en la ciudad.
Una de esas áreas es el barrio de Palermo. Algunas de las librerías más atractivas de la capital surgieran en los últimos años en esta región. La Eterna Cadencia (www.eternacadencia.com),
11
Adriana Marcolini es autora de la guía 50 Librerías de Buenos Aires (Atelier Editorial)
en Palermo Hollywood, es una de ellas. Se ubica en una casa de comienzos del siglo XX, y promueve lanzamientos concurridos. El café adjunto se utiliza como un lugar de trabajo y lectura para muchos que tienen en la escritura su oficio. En Palermo Soho, Libros del Pa-saje (www.librosdelpasaje.com.ar) tiene un encanto especial. Se destaca por el ambiente cálido, por la luz natural en-volvente y la oferta variada de títulos. Muy cerca, en una simpática casa, está la “1690 Tierra Adentro” (www.1690ta.com), especializada en libros usados y primeras ediciones.
La capital argentina es un cen-tro de librerías anticuarias y goza de reputación internacional entre los co-leccionadores de libros, mapas y gra-bados antiguos. Los establecimientos más prestigiados están aglutinados en la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina (www.alada.org.ar). Presidi-da por Alberto Casares, la entidad reúne 40 librerías y todos los años promueve una exposición en la capital. Las biblio-tecas adquiridas a comienzos del siglo pasado por las familias adineradas ar-gentinas, durante sus largas estadías en Europa, mantienen esta especialidad en constante vigor. Las nuevas generacio-nes han elegido vender sus volúmenes, fomentando un comercio dinámico.
La tradición librera de Buenos Ai-res se consolidó gracias a la urbaniza-ción acelerada y a la fijación, por ley, del precio único del libro en todas las libre-rías de la capital. El principal factor fue, sin embargo, la presencia de un merca-do sólido. En virtud del número eleva-do de inmigrantes que Argentina recibió (en 1914 los extranjeros eran el 30,3% de la población), la educación de masa era considerada un instrumento esencial para alcanzar unidad y consenso. La es-cuela pública de calidad y la red de bi-bliotecas escolares y populares tuvieron un rol fundamental en la construcción
de un público lector amplio. La guerra civil española, que dio como resultado la instauración de la dictadura de Francis-co Franco, también aportó su dosis de contribución. Varios editores españoles perseguidos por el franquismo emigra-ran para Argentina, donde pudieron dar continuidad a su oficio. Algunos tam-bién abrieron librerías.
La tradición se consolidó gracias a la educación, considerada esencial.
12
ARqUiTEcTURA
Los Seminarios de Arquitectura Latinoameri-cana (SAL) ejercieron un importante papel en la construcción del pensamiento crítico sobre arquitectura y urbanismo en el conti-nente latinoamericano en las últimas décadas, de acuerdo a lo que apunta la historiografía y
la crítica del citado seminario presente en diversas publicacio-nes iberoamericanas. Este evento surge en 1985, en un período marcado por la redemocratización de algunos países del conti-nente y por la permeabilidad creciente de ideales neoliberales en las políticas culturales vigentes, contaminando diversas es-feras de la cultura, sobre todo, la arquitectónica y urbanística. En este contexto, se fomentaron estrategias de resistencia de determinado grupo de arquitectos latinoamericanos sobre el pensamiento y obra arquitectónica local ante las tendencias
Maria José de Azevedo Marcondes
ARqUITECTURA LATInOAmERICAnA
construcción de un pensamiento crítico
14
internacionales, en el sentido de la cons-trucción de una capacidad latente para resistir a las fuerzas culturales de los procesos de dominación global.
En el seminario fundacional se definieron los temas de la modernidad e identidad como una cuestión central de la arquitectura latinoamericana, temas estos que fueron el enfoque de las ediciones siguientes, constituyendo un cuerpo de doctrina que puede ser considerado una “teoría de la arquitectura latinoamerica-na”, como designado en la historiografía existente sobre este evento. La pauta de la primera reunión trató sobre las herencias precolombinas y europeas, y la influencia de estas en la arquitectura latinoamericana, la incidencia del estilo internacional en la región, la arquitectura como respuesta a la identidad regional, la confrontación de las tecnologías propias e importadas, y el balance y prospectiva de la arquitectura la-tinoamericana1. Esos abordajes marcarán las tres próximas ediciones de este evento, presentando diversas narrativas discursi-vas sobre las temáticas de la modernidad y de la identidad latinoamericana.
En la tercera edición del SAL, en Manizales, Colombia, fue ampliamen-te divulgada la concepción teórica del concepto de “modernidad apropiada”, desarrollada por el arquitecto chileno Cristián Fernández Cox que propone, conceptualmente, la existencia de mo-dernidades culturalmente diferenciadas, en contraposición a la idea euro-céntrica de una modernidad universal. Para Cox, existe un triple sentido para el térmi-no apropiación, derivado del concepto “modernidad apropiada”, en el sentido de ser adecuado a un determinado lugar, objeto o sujeto, en otros términos: ser pertinente al territorio latinoamericano en el sentido de transferir del otro, de abarcar elementos de otras culturas y utilizarlas como propias y, finalmente, en el sentido de un devenir propio, co-rrespondiente al sentido etnográfico de
cultura, de la relevancia de los elemen-tos identitarios.
En Manizales, la llamada “tercera generación” del movimiento moderno que “alcanza paulatinamente su valor de obra de arte universal, a partir de su síntesis entre la modernidad y la cultura del lugar” (Josep Maria Montaner en Modernidad Superada: ar-quitectura y pensamiento del siglo XX) se desta-ca, como ilustra el Premio América, creado en esta edición, atribuido a Luis Barragán, con la finalidad de valorizar trayectorias de arquitectos comprometidos con América Latina y que puedan servir de ejemplo para las nuevas generaciones.
Otro tema recurrente en las edi-ciones del SAL, en ese período, fue el del regionalismo en la arquitectura, en “contrapartida crítica a las soluciones universales en la arquitectura y también como parte del reconocimiento mundial de la pluralidad de las culturas” (Marina Weisman en Nueva Arquitectura en Améri-ca Latina: presente y futuro) , tema que es controvertido en los debates del SAL. Como apuntó Waisman, “puede signifi-car desde la reinterpretación creativa de corrientes mundiales, hasta, en el extre-mo opuesto, la actitud reaccionaria de un conservadorismo máximo o de un revivalismo folclórico”.
Los temas de la identidad, regio-nalismo y universalismo presentes en las primeras ediciones del SAL, son re-visitados en el presente, relacionados a los abruptos cambios ocurridos en las sociedades latinoamericanas en las últi-mas décadas y a las evidencias de la di-versidad latinoamericana, resaltándose la necesidad de relacionar el continente latinoamericano y la región del Caribe y delinear pautas convergentes.
La actualización de los discursos latinoamericanos en arquitectura y urba-nismo presentes en las últimas ediciones del SAL intenta rechazar determinada ge-neración vinculada al internacionalismo de la arquitectura, con un lenguaje arqui-
15
tectónico y urbanístico enfatizando la in-corporación de la alta tecnología de forma acrítica. Como señaló Toca Fernández en Nueva Arquitectura en América Latina: presente y futuro, “la nueva arquitectura lati-noamericana dejará de ser una posibilidad para convertirse en una realidad cuando haya un esfuerzo colectivo en el cual los arquitectos actúen como una verdadera vanguardia cultural haciendo obras que, respetando y valorando nuestro pasado, incorporen, también, los valiosos avances de la técnica moderna”.
En las últimas ediciones, se ob-serva también el desplazamiento de los seminarios centrados en obras y autores para la presentación de grupos de inves-tigación, con la ampliación de los temas relativos al urbanismo y de la escala de al-cance de los análisis, algunos orientados a la macro-metrópolis, así como el com-promiso con la contemporaneidad, ex-presada en análisis de nuevas propuestas
arquitectónicas para el continente, relati-vas a la noción de público y comentario.
La realización, en Brasil, del XIV Seminario de Arquitectura Latinoameri-cana, en noviembre de 2011, se inserta en un contexto marcado por otros pa-radigmas en la arquitectura y urbanismo contemporáneo con relación a la fase fundacional, de resistencia de lo local ante a lo global, y por nuevas concepcio-nes de la noción de identidad cultural. Su propuesta es la de analizar las con-tribuciones del SAL a la crítica de la ar-quitectura y urbanismo latinoamericano, pasados 25 años de existencia del citado seminario y, por otro lado, reflexionar sobre proyectos de arquitectura pública para la ciudad contemporánea.
Profa. Dra. Maria José Marcondes, es doctora en Arquitectura y Urbanismo y docente del Instituto de Artes de Unicamp
Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, en Santiago, Chile, proyecto de los paulistas Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias, de São Paulo.
18
Marlene Almeida tiene la inquie-tud de una militante nata que actúa en diversos frentes. El suelo arenoso del nordeste, ya le trajo todo un arco iris con el cual pintó telas coloridas, con una manufactura singular, alimentada por pinturas a base de pigmentos y re-sinas naturales.
Firme como el duro árbol del angico, la artista vivió en carne propia, al lado del marido, las amarguras del tiempo de represión militar, cuando actuaba en movimientos sociales. Au-daz, fue una de las organizadoras de las Ligas Campesinas y miembro ac-tuante del Partido Comunista Brasile-ño (PCB). En las artes, puso toda su fuerza creativa en la investigación de la tierra, con la cual intentó decodificar, para los demás centros de arte del país, su preocupación con la estandarización de la representación de la naturaleza brasileña, traduciendo en telas los fru-tos y la vegetación que están fuera del alcance de la mirada extranjera, del eje Rio de Janeiro/São Paulo.
Como artista multimedia, experi-mentó varios segmentos, pero fue en la escultura y en la instalación que sintetizó mejor sus búsquedas anteriores. Formas simplificadas nacieron de investigacio-nes con resinas naturales y, después, con la tierra, se rompieron los límites. Como una inmensa serpiente, de longitud in-terminable, ella creó una de sus más in-citantes instalaciones, con tejido blanco
relleno de tierra, una tierra en mutación constante que se rompe, “interrumpe” o, simplemente, se enreda3, dependien-do de la intensidad del momento.
En Berlín, por ejemplo, como muestran las fotos de este artigo, una luz difusa envolvió la instalación colo-cada en una edificación antigua, creando un escenario casi ritualista, cuya fruición estética se produjo al ritmo de cada visi-tante. La curiosidad y las ganas de des-cifrar cada elemento complementaron el saber anónimo del espectador que, posiblemente, nunca escuchó hablar de Paraíba, ni de agreste, pero llevó consi-go nuevos estándares de entendimiento de un capítulo del arte brasileño.
24
¿Cuál es el más importante, el MAC de São Paulo o el de Caracas? Ambos mu-seos reúnen las obras de arte contemporá-neo más significativas de América Latina. El primero está formado prácticamente por obras premiadas por la Bienal de São Paulo. El segundo, plantado en el Comple-jo Parque Central de la capital venezolana, al lado del Teatro Teresa Carreño, abriga piezas de alta calidad, montadas armóni-camente en diecisiete salas.
El museo posee una colección la-tinoamericana de arte moderno y con-temporáneo con alrededor de cuatro mil obras. El prestigio del MAC venezolano se puede verificar por el intenso programa de intercambio con instituciones interna-cionales. Hay obras de arte que son solici-tadas para exposiciones de peso, organiza-das por otros museos, como las pinturas: Odalisca con Pantalón Rojo, de Henri Matisse; Lección de Sky, de Joan Miró; Retrato de Dora Maar, de Pablo Picasso; El Carnaval Noc-turno, de Marc Chagall.
Casi todos los movimientos de arte están representados en el MAC, a ejemplo del fovismo de Maurice de Vlaminck y Henri Matisse; el expresio-nismo de Emil Nolde; el cubismo y el futurismo de George Braque y Fernand Léger. Además están representadas en el acervo las corrientes no-figurativas con Kandinsky, Josef Albers, Hen-ry Moore el surrealismo y el dadaísmo con Max Ernst, Marcel Duchamp, Hans Arp, Lucian Freud; el tachismo de Pie-rre Alechinsky, Jean Dubuffet; el pop art de Robert Rauschenberg, George Segal y otras corrientes artísticas y tendencias diversas con Alberto Magnelli, Víctor Vasarely, Nicolas Schöffer, Francis Ba-con, Fernando Botero y Lucio Fontana.
Todo ese precioso acervo ocupa aproximadamente veintiún mil metros cuadrados distribuidos en cinco pisos. Las salas de exposiciones son diecisiete, ocho de estas totalmente dedicadas a las exposiciones temporarias. Aún dentro
del edificio hay una sala multimedia, para el arte digital y video arte, y dos salas para exposición del acervo permanente. Así como el Museo de Arte Moderno de São Paulo, el MAC de Caracas tiene un Jardín de Esculturas, donde, al aire libre, con-viven permanentemente obras de Miró, Lucio Fontana y Héctor Fuenmayor.
No es casualidad que Venezuela es un país de artistas relevantes, coleccio-nadores internacionales de gran poder, como Patricia Cysneiros, varios museos y críticos de renombre. Hasta la década pa-sada, fue palco de la Bienal Barro de Amé-rica, idealizada por Roberto Guevara que expuso prácticamente todos los artistas destacados de América Latina y, al mismo tiempo, lanzó nuevos valores. A lo largo de más de diez años, fue una plataforma de motivación, persistencia y espíritu de interacción entre la producción artística de varios países del Continente. Venezue-la, como la Bienal de São Paulo, puede confirmar durante sus 60 años de existen-cia que es un prolífico granero de artistas y de arte consistentes que, si no arrebató grandes premios, mantuvo un nivel de ca-lidad ejemplar, así como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, un ejemplo y un orgullo latinoamericano.
La colección, uno de los orgullos nacionales, también abarca un pequeño núcleo de obras impresionistas y post im-presionistas, marcada por obras de pinto-res del porte de Claude Monet, Maurice Utrillo y Auguste Herbin y de los escul-tores Auguste Rodin y Aristide Maillol. No sólo de historia vive el MAC, que también tiene un conjunto consistente de arte moderno, donde se destacan pin-turas de Pablo Picasso, tales como Retrato de Dora Maar, Dos Figuras Reclinadas y 76 grabados de la serie de Suíte Vollard.
Leonor Amarante es periodista y editora de la Revista Nossa América
25
Vista interna del Museo. En primer plano, la escultura Cama Grande, de Cornelis Zitman. Abajo, a la izquierda, obra Concepto Espacial de Lucio Fontana y el artista brasileño Tunga, durante el montaje de la segunda Bienal Barro de América, en 1996.
26
HOMEnAJE
EL cOncRETiSMO ViGOROSO dE
WEISSmAnn
Ana Candida Vespucci
Sin título, 1981, colección particular.
27
Franz Weissmann cumpliría 100 años el día 15 de septiembre de este año. Diseñador, es-cultor y profesor, este artista que nació en Austria, y llegó cuando era niño a Brasil, se destacó por las esculturas monumentales que dejó en varias ciudades del país. Entre estas,
la Gran Flor Tropical, que plantó en la Plaza Cívica del Me-morial de América Latina. Una obra con sello constructivista, como muchas otras que creó en formas geométricas, hechas de recortes y dobleces, todas de planos, cintas e hilos de me-tal.Weissmann (1911-2005), que comenzó su vida artística con el figurativismo, adhirió al constructivismo ya en los años 50, época en la que, completamente comprometido con los movi-mientos vanguardistas, participó del manifiesto neo-concreto, junto con otros artistas, como Lygia Clark. Desde entonces, esa fue
Tres Puntos, de 1957, Parque de las Esculturas, Brasilia.
28
la línea maestra de obras expuestas en es-pacios públicos y privados, como la pri-mera variante de Flor de Acero, que está en el Museo de Arte Moderno de São Paulo y data de mediados de los años 70. O la Estructura en Diagonal, en el Parque de la Catacumba, en Rio de Janeiro; y Diálogo, en Praça da Sé, en São Paulo.
Cuando llegó a Brasil, vivió con la familia primero en São Paulo, después en Rio de Janeiro, donde estudió en la Es-cuela Politécnica y trabajó en la fábrica de carrocerías de ómnibus del padre. Fue cuando vivió en Belo Horizonte que abrió su primer atelier, recibió las prime-ras encomiendas de bustos y mausoleos,
y decidió ingresar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, para estudiar arquitec-tura y escultura. Invitado por Guinard, implantó la primera Escuela de Arte Mo-derno de la ciudad, donde formó una ge-neración de grandes artistas como él, a ejemplo de Amilcar de Castro. Ya en el auge de la vida artística, con varios pre-mios y participaciones en importantes muestras nacionales e internacionales, Weissmann se radicó definitivamente en Rio de Janeiro donde montó su atelier, en la fábrica que el hermano comandaba.
Ana Candida Vespucci es editora adjunta de la Revista Nossa América
Gran Flor Tropical, de 1989, en el Memorial de América Latina.
29
MiRAdA
EL HOMBRE TRAnSFORMAdO En
DESEChO
Diego Kuffer
La imagen seduce. A lo largo de la historia de la fotografía, centenas de buenos profesio-nales vinieron de otras áreas para ejercitar el placer de transformar lo real en algo poético. El joven fotógrafo Diego Kuffer dejó los negocios y el marketing para entrar en un
mundo en el que la objetiva es el fiel testimonio de su tiempo. En este ensayo, Dejeto (Desecho), captura la indiferencia de las personas ante una escena clásica de las grandes ciudades. El destaque, no se le da a los mendigos, protagonistas recu-rrentes en el escenario urbano, sino a otro individuo, el de la clase media, que parece no sensibilizar a nadie. La fotografía es la mejor aliada de la performance, el elemento que preser-va la memoria del acontecimiento. En este trabajo, en el que contó con el artista Felipe Bittencourt, Kuffer añade un con-dimento a los ingredientes fundamentales de las acciones per-formáticas: el cuerpo, la relación con el público y lo inesperado.
El Pabellón de la Creatividad, en el Memorial de América Latina, en São Paulo, tiene una preciosa colección de mates burilados en el espacio destinado al Patrimonio Cultural Pe-ruano. Esas obras son libros circulares re-alizados por artistas de Cochas, Huancayo,
región Centro-Sur de Perú. Son comunidades que se dedi-can a la agricultura, a la cría de animales y, prácticamente todos los habitantes, ejercen el arte de burilar mates como un oficio familiar y colectivo. Ellos registran sus tradiciones culturales y sueños con buril – instrumento puntiagudo, en mates, o calabazas – frutos secos con cáscara dura made-rada, utilizados como recipientes desde los pueblos preco-lombinos.Las calabazas presentan formas y tamaños varia-dos. Se cultivan en el norte de Perú, a aproximadamente mil
AnTROpOLOGÍA
Moira Anne Bush Bastos
LA pOÉTicA dE LOS
mATES BURILADOS
35
36
espesores. La cáscara maderada del fru-to seco se elimina de a poco por esos instrumentos, sin dibujo previo.
Las historias se describen en el sentido horizontal, vertical o en curva ascensional en espiral, de la base inferior a la superior, de izquierda a derecha. Los mates más elaborados revelan tres mun-dos: el cosmos, la tierra y la presencia de los antepasados. Llevan alrededor de tres a seis meses para ser concluidos.
Inclusive teniendo acceso a equi-pos tecnológicos y modernos, los mates burilados de la región del Valle del Man-taro, Cochas Grande, continúan siendo creados con la utilización de procesos heredados de los ancestrales. Las técni-cas de quemado y de fondo negro son las más tradicionales.
Después de ser lavado con agua y secado al sol, el fruto recibe las incisiones de figuras “miniaturizadas”, y, muchas de estas, deben ser analizadas con la ayuda de lentes de aumento. Es común la par-ticipación de varios miembros de la fa-milia en una única obra, de acuerdo con el talento natural de la persona para la creación de figuras fitomorfas, zoomor-fas, antropomorfas, cósmicas, vestes, ins-trumentos de trabajo, entre tantas otras.
Las figuras son mayores, visibles a simple vista, cuando se utiliza la técnica del mate quemado. Los artistas queman el mate con el soplo de un pedazo de quinual – parte de la rama de árbol mís-tico, en brasa. La intensidad y el tiempo del soplo, así como la proximidad de la brasa con la cáscara, hacen que se ob-tengan hasta cuarenta tonalidades de marrón. Después de la quema, el mate vuelve a ser burilado para que realce la corteza blanca del interior de la calabaza y los dibujos sean más definidos.
Para la creación de los mates de fondo negro se realiza una mezcla de ichu – cenizas de pasto seco con aceite de lina-za cultivado en los alrededores. El relleno de los espacios anteriormente esgrafiados,
doscientos kilómetros del lugar, donde se realiza el mate burilado. Las familias que ejecutan este oficio han invertido en las plantaciones para obtener los frutos de mejor calidad. Los menores se utilizan en la producción artesanal para turistas.
Al entrar en contacto con las obras que están a la muestra en dos vitrinas del Pabellón de la Creatividad, el espectador es invitado a conocer la tradición ances-tral perteneciente a la cultura Wanka.
El proceso creativo comenzó con el contacto del artista con el fruto seco. La comunicación se establece por me-dio de la mirada y del toque. Una atrac-ción mutua. Detalles como la suavidad y las marcas, o defectos de la cáscara, el tamaño, la forma, la “redondez” para el giro, la ligereza, el espesor de la cor-teza interna del fruto de la calabaza, se analizan por cada uno de los artistas. El mate, por su lado, parece anunciar lo que desea contar, o en qué quiere transfor-marse. Surgen piezas circulares antro-pomorfas, zoomorfas, o sencillamente, obras que revelan los medios de vida de aquella nación para el espectador.
La base superior del fruto indica el contenido de la historia, o la parte más relevante de la narrativa, para la cual el artista quiere llamar nuestra atención. Algunos mates burilados tienen dibujos decorativos en la tapa, con inscripciones del título encima de su posible abertura. Con la necesidad de ser comprendidos, a fin de ayudar al lector, algunos artistas comenzaron a introducir textos y núme-ros asociados a los dibujos.
Las familias herederas de esa tra-dición siguen realizando las obras hasta hoy, de la misma forma como sus an-tepasados. Cuentan con una colección de buriles confeccionados por ellas mis-mas, con pedazos cortados de ramas de eucalipto e inserción de un clavo de acero, debidamente afilado, de diferen-tes punteras, cuyas puntas los inspiran a crear líneas, figuras y textos de diversos
valoriza los dibujos realizados con el bu-ril. Actualmente el ichu ha sido substituido por cenizas de hojas de periódicos.
Los mates burilados existen para narrar las historias de los pueblos perua-nos. Dibujos grabados, quemados, es-grafiados, pintados, rompen el silencio y se vuelven voces al ser desvelados por los espectadores. Son historias que no parecen tener fin y siguen el ciclo, como la propia vida. En otras épocas fueron considerados documentos, pues descri-bían guerras y denunciaban injusticias sociales y políticas.
A través del fruto decorado es po-sible acompañar parte de la historia del pueblo de los Andes, el contacto de este y de la comunidad con su entorno, sus creencias, su día a día, su cultura. Presen-tan la dualidad de los diferentes hábitos sociales, de la arquitectura, de los ins-trumentos de trabajo y musicales, de los pasos de bailes, de las vestimentas, nue-vas plantas y animales en el paisaje del campo, envuelta por detalles en el fondo del mate. Son técnicas y vivencias tradi-cionales, asociadas a técnicas artísticas de orfebres que vinieron con la orden de las misiones jesuíticas para las Américas. Por
medio del fruto, se produjo la inclusión social y cultural, pues es de fácil recono-cimiento y de uso rutinario.
Es posible que el acto de crear li-bros circulares, utilizando las calabazas como soporte, sea único en el mundo. En el espacio expositivo, las obras son como ecos, revelando la vivencia perte-neciente a esa cultura. Son narrativas so-bre curanderos, fiestas de fechas santas y conmemorativas, vidas cotidianas, po-deres provenientes de Apus – montañas, de la selva, de los ríos, de ancestrales y de la vida en comunidad.
Varios artistas que realizaron las obras que están en exhibición en el Pabe-llón de la Creatividad fueron premiados en los años consecutivos a la visita de los curadores Jacques y Maureen Bisilliat. Entre ellos hay un pensamiento común: “solamente la memoria colectiva o de al-gunos electos desafían el olvido”.
Moira Anne Bush Bastos es graduada en Comunicación Social. Maestría en Artes por el Instituto de Artes de la Universidad Estadual Paulista y investigadora de mates burilados del Pabellón de la Creatividad, en el Memorial de América Latina
37
38
pERFiL
Francisco Alambert
mOnSIVÁISEl único de los grandes escritores de méxico que podía ser reconocido en las calles
40
Hay una larga y poderosa estirpe de ensayistas mexicanos. Así como Ar-gentina da siempre grandes narradores de cuentos de ficción (que frecuente-mente se tornan ensayistas), México es exuberante en ensayistas (que habitu-almente son grandes novelistas o poe-tas), del tipo que vive entre la literatura y la crítica social, un tanto diferentes de los scholars brasileños (cuyos princi-pios de alta exigencia universitaria es-tán siempre presentes). En el resto del mundo, los mexicanos más famosos son Octavio Paz y Carlos Fuentes (últi-mamente está de moda el conservador Enrique Krauze). Entre todos ellos, Carlos Monsiváis fue uno de los más prolíficos y, ciertamente, el más popu-lar. Como se suele decir, él era el úni-co de los grandes escritores de México que podía ser reconocido en las cal-les. Y eso sin ser una figura pop, como “nuestro” Paulo Coelho.
Su capacidad de ensayar sobre los más diversos asuntos, y su crónica aten-ta y sin preconceptos, ante la cultura po-pular y la cultura de masa, garantizó esa popularidad, además del estilo directo, entre lo poético y lo reflexivo. La gama de asuntos sobre los cuales escribió es inmensa: música popular (los boleros de Agustín Lara eran una obsesión), el me-lodrama y las novelas (que él abordó en Rostros del cine mexicano), la historia po-lítica, la obra de Buñuel, o de Antonin Artaud, el día a día del pueblo y de la elite mexicana. Circulaba entre Harvard y los barrios de la periferia de la Ciudad de México, entre Europa y Brasil.
Y amaba a los gatos. Cuando falleció tenía 12 (surgieron inclusive rumores de que él habría tenido pro-blemas respiratorios causados por los animales). El más viejo tenía el peculiar nombre de “Mito Genial” y a otro lo llamaba de “Miau Tse-tung”. Además de estos, mantenía una asociación lla-mada Gatos Olvidados.
Monsiváis recibió diversos pre-mios, entre estos el premio Juan Rulfo, la mayor distinción literaria de México.
Su obra es gigantesca. Solamen-te en libros publicó aproximadamente 50, además de incontables artículos dis-persados por periódicos y revistas, en-tre los que está la fábula Nuevo catecismo para indios remisos, que desvenda los pre-conceptos de la elite mexicana para con los indígenas, cuestionando duramente cualquier mitología sobre la “identidad” mexicana (y latinoamericana). Como cronista, también marcó época con Amor perdido, un romántico paseo por un uni-verso que él amaba, el del melodrama, y Los rituales del caos, análisis “quirúrgico” del embarullamiento de sentidos y de las contradicciones de la sociedad mexicana. En 2000, publicó dos libros simultáneos que forman un bello arreglo para enten-der el presente y el pasado latinoamerica-no: Salvador Novo: lo marginal en el centro, y Aires de familia: cultura y sociedad en América Latina. Como nuestro Sérgio Buarque de Holanda (tratando del caso brasileño, desde su Raízes do Brasil), Monsiváis ama-ba el pueblo mexicano, en el cual veía muchas más cualidades que en la elite.
Sarcástico es una palabra siem-pre asociada a él. Sus escritos, así como sus actuaciones públicas, enfatizaban siempre el “surrealismo” de la situaci-ón mexicana y latinoamericana. Quizá, por eso, el célebre Luis Buñuel, en sus tiempos en México, se haya interesado en él. Una de las historias más curiosas de la vida de Monsiváis fue un supuesto guión, recientemente encontrado entre los papeles del gran fotógrafo de cine Gabriel Figueroa, que él y Carlos Fuen-tes habrían escrito para Buñuel, llamado “El dolor de vivir”. Monsiváis decía que no recordaba realmente haber escrito el guión, solamente que ellos, de hecho, se encontraron durante la década del 60 y tuvieron ideas para una película de Buñuel sobre el día a día mexicano.
41
Cuando recibió el premio Juan Rulfo se dijo, en la presentación, que él “forjó un lenguaje distinto para repre-sentar la riqueza de la cultura popular, el espectáculo de la modernización ur-bana, los códigos del poder de las men-talidades”. Eso es rigorosamente cor-recto, pero es necesario recordar que su mirada no era localista, o sea, no era exclusivamente orientada a su lugar. Él sabía, como los grandes ensayistas lati-noamericanos siempre supieron, que la cuestión cultural y política en nuestra condición era mucho más compleja, y que la herencia colonial se extendía y se perpetuaba en el presente.
Uno de sus asuntos preferidos era el saque de obras de la cultura precolom-bina hecho sistemáticamente por los eu-ropeos. Por eso, se comprometió con las discusiones acerca del asunto. Considera-ba “insultante” el “robo” y veía en eso
una extensión de la mentalidad colonial. Si por un lado defendía la vuelta de los objetos de la cultura indígena a sus legíti-mos herederos, por otro, él mismo era un coleccionador compulsivo, y mantenía en la ciudad de México el peculiar Museo del Estanquillo, que guarda su colección de objetos, cuadros, juegos, discos, calen-darios, libros; las materias del universo cultural de Carlos Monsiváis.
Monsiváis siempre fue un militan-te de izquierda antidogmático. Por eso, en esos tempos de victorias y prestigio de los reaccionarios, su muerte fue muy sentida: “¿Qué que vamos a hacer sin ti ‘Mondi’? Si tú eres el enfrentamien-to más lúcido del autoritarismo presi-dencial (...) y de los abusos de poder”, dijo la escritora mexicana Elena Pon-tiatowska, que consideraba a Monsiváis como su hermano. Fue partidario de la revolución cubana, pero en los últimos
42
años pasó a ser un crítico del castrismo. Sin embargo, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Mi-guel Barnet, exaltó al colega mexicano, definiéndolo como un “aguafiestas para todos los políticos, para todas las admi-nistraciones de plantón”.
En 2006 apoyó, con restriccio-nes, al candidato de la izquierda López Obrador, contra el conservador Felipe Calderón. Obrador llegó a invitarlo para ser el Ministro de Cultura. En entrevista para el website Carta Mayor, explicó, sar-cásticamente, su recusa: “creo que fue una broma, no sobreviviría ni dos días en un alto puesto público, sería dimiti-do de inmediato. Además, cuando él me hizo la oferta yo le dije que solamente aceptaría ser Ministro de Economía”.
Podía ser irónico y casi performático, pero su acidez crítica también era muy bien asentada en una visión clara del con-servadorismo mexicano, aquel que aniqui-ló las vertientes revolucionarias del Par-tido Revolucionario Institucional (PRI) (que estuvo 70 años en el poder), y que recientemente orientó las políticas neoli-berales de Vicente Fox y de Calderón: “la fórmula de la derecha combina las téc-nicas de Goebbels, de mentir descarada-mente, con las técnicas aprendidas con sus amigos españoles del Partido Popular, de José María Aznar; la ‘mercadotecnia’ del Partido Republicano; y un obscurantismo muy mexicano que el señor Calderón Hi-nojosa realiza con frecuencia, como cuan-do distribuye estampitas de la Virgen de Guadalupe, asociadas a su candidatura, para los trabajadores”.
Todas esas cualidades aparecen en uno de sus últimos libros Apocalipstick, una reunión de ensayos que tienen el día a día de la Ciudad de México, y sus transformaciones, como objeto. Ya por el título, somos introducidos al universo de la catástrofe (urbana, ecológica, polí-tica, criminal, social, de salud). Pero no se tratan de ensayos o de crónicas con-
vencionales (en Monsiváis es imposible distinguir una forma de la otra). El es-critor mimetiza su objeto, la ciudad caó-tica, y de ella saca una velocidad exube-rante y una perturbadora multiplicidad de sentidos: viñetas ilustrativas, retratos testimoniales, paráfrasis, parábolas (mo-rales e inmorales), nostalgia, acidez crí-tica. Una narrativa astillada, en la cual la mentalidad urbana moderna se presenta como un simulacro de cuerpos moldea-dos por la Industria Cultural (desde los reality shows hasta las cámaras del metro). Monsiváis pasa por la música, cine, vida nocturna, televisión, internet, por las se-xualidades (en los últimos años estaba cada vez más interesado en entender y en denunciar la homofobia y el conser-vadorismo católico del México). Como el filósofo alemán Walter Benjamin, él es, sobre todo, un coleccionador, que re-coge cuidadosamente lo particular y lo periférico para darle un nuevo significa-do a la luz de su reorganización, ya sea en sus escritos o en su museo personal.
El resultado de esas operaciones y de esa sensibilidad es la configuración de una realidad grotesca, marcada, sobre todo, por la precariedad criminosa de los servicios públicos, de la corrupción y de la violencia, pero, al mismo tiempo, vibran-te, llena de vida, comprometida con sus reivindicaciones populares, con su música constante y variada, sus inmigrantes po-bres, sus ricos y famosos imbéciles. Podría ser São Paulo, pero es la Ciudad del Mé-xico. Él fue un autor para todos nosotros.
Carlos Monsiváis falleció el 19 de junio de 2010, un día después de la muerte de José Saramago.
Francisco Alambert es profesor de Historia Social del Arte e Historia Contemporánea de USP. También es crítico de arte. Colaborador de diversos periódicos, escribió, entre otros, Bienales de São Paulo: de la era del museo a la era de los curadores, con Polyana Canhête
43
El rápido crecimiento de la población, la in-tensa urbanización, la necesidad urgente de aumentar la producción de alimento para la humanidad y la importante industrialización ocurrida en los países emergentes y en de-sarrollo, han provocado una fuerte presión
sobre la demanda por recursos hídricos, lo que hace que el mundo esté caminando aceleradamente hacia una seria “crisis de escasez de agua” y este será, ciertamente, uno de los mayo-res desafíos que la humanidad enfrentará en este siglo 21. En realidad, el problema no es tanto de escasez, sino, principal-mente, de distribución heterogénea de los recursos hídricos en el planeta, y de su mala gestión. En 2009, datos presentados en el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, mostraron que, actualmente, aproximadamente 1.200 millones de personas
SUSTEnTABiLidAd
Adolpho José Melfi
AGUA VIRTUAL
44
viven en países con penuria de agua y que hasta el año 2025, este número será de aproximadamente 3.000 millones. De los 14 países situados en Oriente Medio, nueve ya enfrentan problemas de escasez de agua, y entre estos, seis deberán dupli-car el número de habitantes en los próxi-mos 25 años. En contrapartida, América Latina, con excepción de algunos pocos países como México, y algunas islas del Caribe, presenta una situación muy con-fortable, pues, con una población de so-lamente el 8% de la mundial, tiene el 25% de los recursos en agua dulce del mundo.
Cuando se observa el consumo de agua en las sociedades contemporáneas, se ve que las actividades agropecuarias consumen la mayor parte del agua dul-ce disponible, que alcanza alrededor del 70%, mientras que las actividades in-dustriales y urbanas consumen el 23% y el 7%, respectivamente. En el caso de Brasil, país rico en recursos hídricos, las actividades agropecuarias consumen aún más agua, por medio de la irrigación y de lugares donde sacian la sed los animales.
La Food Agriculture Organization (FAO) prevé que la producción de alimen-tos, de cara al aumento poblacional, deberá duplicarse hasta 2050. Para cubrir esa de-manda, la agricultura deberá aumentar la oferta de alimentos, que solamente podrá ser atendida por el aumento de las áreas cultivadas, de las tierras irrigadas y por la agregación de tecnologías modernas.
La disponibilidad de tierras agrícolas es reducida. Datos de FAO muestran que solamente un 22% de los suelos mundiales son propios para la agricultura, y de estos, aproximadamente el 10% ya están siendo utilizados, restando sólo el 12% para per-mitir la expansión de la agricultura.
Por lo tanto, el aumento de la pro-ducción de alimentos se deberá obtener por medio de la aplicación de tecnolo-gías más avanzadas y perfeccionamien-tos genéticos que posibiliten el aumento de la productividad de las culturas, pero, principalmente, por el aumento de las áreas irrigadas. Las tierras irrigadas, que representan hoy tan sólo el 18% del área cultivada en el planeta, son responsables por la producción del 44% de los ali-mentos. De esta forma es de prever que el consumo de agua deberá aumentar en las actividades agropecuarias.
Por lo tanto, la gestión consecuen-te de los recursos hídricos se tornó un punto extremamente importante en todo el mundo, inclusive en aquellas regiones donde el agua existe en abundancia. Has-ta los años 70, el agua era considerada un recurso natural abundante e infinito y con poco valor económico y social. El aumento de la contaminación de los cuerpos de agua, la creciente urbani-zación y la mayor demanda del sector agrícola hizo que la humanidad tomase consciencia de que el uso irracional de ese recurso provocará su escasez, hecho que está promoviendo un aumento subs-tancial de su valor económico y social.
De esta forma, la gestión sustentable de los recursos hídricos dejó de ser un tema solamente de investigaciones hidrológi-cas, para involucrar igualmente estudios sociales, económicos y geopolíticos. La valoración económica del agua ha ge-nerado tensiones entre países vecinos y prolongadas discusiones sobre su comer-cialización en el mercado internacional.
Si el comercio directo de agua es aún bastante incipiente en el ámbito in-ternacional, lo mismo no sucede con el agua comercializada en la forma absor-bida por diferentes productos, en espe-cial por los alimentos.
Un concepto importante para la cuantificación de esa agua invisible es el del “Agua Virtual”, introducido por J. Anthony Allan, de Kings College de Londres, en 1993, que sirve para cuan-tificar el agua total usada para producir un determinado bien de consumo. En realidad, es una medición indirecta de los recursos hídricos consumidos para la producción de un determinado bien.
Otro concepto, relacionado al del agua virtual es el de la “Huella Hí-drica” (water footprint), propuesto por la Unesco, en 2002, y que tiene en cuenta, además del agua utilizada directamente
en la cadena de producción del bien de consumo, también el origen de esa agua (pluvial, fluvial o subterránea) y factores ambientales tales como contaminación de los cuerpos de agua, evaporación, tipo de suelo etc.
Valores de agua virtual para algunos productos (litros de agua por kg de alimentos producidos)
Arroz 1.400 a 3.600
Carne de vaca 13.500 a 20.700
Carne de cerdo 4.600 a 5.900
Carne de ave 2.800 a 4.500
Hortalizas 1.000
Soja 2.300 a 2.750
Maíz 450 a 1.600
Caña de azúcar 318 a 455
Naranja 380
Uva 455
Para producir 200 kg de carne bovina
(promedio de tres años para crear la vaca)
son necesarios 1.300 kg de granos, 7.200
kg de pasto, 24 m3 de agua para beber y 7 m3
para la limpieza. De esta forma, al comprar 1 kg de carne bovina, estamos adquiriendo, en promedio, 17.000
litros de agua.
45
46
Por medio de la aplicación de esos conceptos, podemos saber, por ejemplo, que para producir 200 kg de carne bovi-na (promedio de tres años para criar la vaca) son necesarios 1.300 kg de granos, 7.200 kg de pasto, 24 m3 de agua para beber y 7 m3 para la limpieza. De esta forma, cuando compramos 1 kg de car-ne bovina, estamos adquiriendo, en pro-medio, 17.000 litros de agua (Tabla 1).
Esos cálculos permiten cuantifi-car los enormes volúmenes de agua (bi-llones de m3 por año) que circulan por el mundo en razón de la exportación e importación de alimentos, tornando el agua una commodity, cada vez más valio-sa. El promedio anual de agua utiliza-da por la agricultura, en estos primeros años del siglo 21, fue de 6,4 billones de m3. Si cada país tuviera que producir to-dos los productos agrícolas para su pro-pio consumo, la cantidad global de agua pasaría para 6,75 billones de m3. Por lo tanto, hubo un ahorro de 350.000 millo-nes de m3, o sea, un 5%.
Un ejemplo interesante, bastante citado en la literatura, muestra la impor-tancia de la aplicación del cálculo del agua virtual. China importa aproxima-damente 18 millones de toneladas de soja por año. A través de la soja, este país está importando igualmente alrede-dor de 45 millones de m3 de agua, can-tidad ésta que el país no tendría dispo-nible para cultivar tal cantidad de soja.
Por medio de los saldos netos de importación y exportación de alimentos tenemos condiciones de conocer los países o regiones que son importadores o exportadores de agua virtual. América del Sur, América del Norte, Oceanía y el Sudeste Asiático son exportadores de agua, mientras que Sur de Asia, Europa Occidental, Norte de África y Oriente Medio, importadores (Figura 3).
Adolpho José Melfi es doctor en geociencias y profesor titular de la Universidad de São Paulo
47
ExpEdición
Jorge Ubirajara Proença
causa la primera guerra
entre europeos en américa
PEABIRU
Entre los innumerables episodios que en-vuelven la historia del descubrimiento de América, una misteriosa carretera de tres mil kilómetros, conocida como Camino de Peabiru, construida por los indios suda-mericanos, aún hoy es objeto de estudio y
curiosidad. Muchas leyendas gravitan sobre esa saga. Una de ellas afirma que los guaranís abrieron el pasaje en busca de una mitológica Tierra sin Mal. Consagrada como símbolo de la unión continental renace hoy, por medio del turismo, en forma de integración e intercambio cultural entre los pueblos de América. Peabiru, que por milenios unía e integraba las na-ciones indígenas, fue intensamente disputado por la codicia del oro y de la plata, y dividido entre portugueses y españoles. Mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón y Pedro Álvares
48
Cabral a América, el Peabiru conectaba el Océano Atlántico al Pacífico, uniendo Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia, después de serpentear entre selvas, ríos, panta-nos y cordilleras.
Para comprender la América precolombina, se deben considerar los avances en las investigaciones sobre los hechos que antecedieron la historia ori-ginal de los descubrimientos y la efecti-va pose de la tierra. Estudios recientes dan cuenta de la increíble expedición que partió de China y recorrió práctica-mente todos los mares navegables. La flota, nunca vista hasta entonces, tenía juncos gigantescos de aproximadamen-te 150 metros, algunas veces mayores que las embarcaciones europeas que atravesarían el Atlántico medio siglo después. China tenía conocimientos de náutica y astronomía inigualables. Al re-gresar, dos años después de su partida, en 1421, el Emperador Zhu Di había perdido el poder, y China se impuso a sí misma un período de aislamiento. Sus conocimientos permanecieron atesora-dos dentro de sus fronteras.
A pesar del aislamiento cultural, los chinos continuaban negociando no sólo en el oriente, sino también en el occiden-te. Importante papel en la comunicación con los chinos desempeñó la Orden de los Templarios, guardianes de la ruta de las llamadas especias. Esta incluía tramos de mar en el oriente y en el Mediterráneo. Después seguía en caravanas, por tierra, pasando por Jerusalén. Con anuencia pa-pal, aseguraban también el acceso de los peregrinos al Templo de esa ciudad contra ataques de asaltantes. La Orden se tornó poderosa al punto de financiar reinos, de-cidir guerras y poseer el monopolio del comercio en casi todo el Mediterráneo.
La Orden era más poderosa que los entonces pequeños reinos de Eu-ropa. Su sede en Francia era símbo-lo de ese poder, y le sirvió de asilo al Rey que tuvo oportunidad de conocer las riquezas que allí eran administradas. Este poder y la dependencia financiera aguzaron la codicia del Rey de Francia que, con el apoyo del Papa, confiscó los bienes de la Orden y la extinguió. Un “viernes 13”, decidieron capturar a to-
Piedra del Peabirú, uno de los marcos del camino indígena, ancestral ruta de conexión entre el Pacífico y el Atlántico.
49
dos los caballeros Templarios y asumir sus bienes. Ese día quedaría hasta hoy asociado a la mala suerte.
Sin embargo, no todos los Templa-rios fueron capturados. Muchos pudieron huir para Escocia, donde formarían un grupo importante de Masonería. Otros se escaparon a otros países de Europa, nota-damente los pequeños reinos de Portugal y Castilla, donde aún tenían propiedades.
Entonces, fue acordado entre la Orden y los reyes un proyecto de con-quista ultramarina utilizando los conoci-mientos marítimos y comerciales de los templarios. Los reyes interceden junto al Papa y la Orden de los Templarios re-surge en la Península Ibérica, renovada con el nombre de Orden de los Caballe-ros de la Cruz de Cristo. Con el acuer-do, se les permitía a los miembros de la nueva Orden que se casasen, tuvieran propiedades y asegurasen el derecho de herencia para los dependientes, privi-legios negados a los Templarios. Todo esto, además del monopolio de las con-quistas, provenientes de los emprendi-mientos de las futuras navegaciones.
El Infante Don Henrique, her-mano del Rey de Portugal, es nombrado gestor de la nueva Orden. Un meticuloso
proyecto se desarrolla, incluyendo plantío de árboles en las propiedades de los ca-balleros para las futuras embarcaciones y asimilación de los astilleros y de la técnica ejercida por árabes. Ellos aún permanecie-ron en el territorio después de la retomada del territorio ibérico. Una nueva embarca-ción es entonces desarrollada, lo que pro-picia la posibilidad de navegar en ángulos más cercanos del viento con gran agilidad.
Hoy sabemos que América fue in-tensamente visitada, no sólo por los chinos, sino también por varios pueblos tales como los vikingos y los fenicios, antes del descu-brimiento oficial. Las historias contadas de padre para hijo (de los marineros que regre-saban de esos viajes) excitaban la imagina-ción de plebeyos y de cabezas coronadas. La leyenda de Santo Tomé era una de estas. Según versiones corrientes, Santo Tomé habría surgido del mar en una gran isla exis-tente al oeste, habiéndola atravesado a pie y desaparecido miraculosamente en el océa-no, del otro lado. También eran vehiculadas leyendas de riquezas ostentadas por los na-tivos, abusando de oro y plata en el camino que atravesaba a tal tierra. La existencia de las famosas minas de oro y plata era cada vez más confirmada por los navegantes ex-traoficiales. Hoy en día es fácil entender el
50
papel de la Orden de los Caballeros de la Cruz de Cristo en todas las navegaciones ultramarinas que ostentaban la cruz de los Templarios, ahora renovada por una cruz blanca en su interior. El símbolo se trans-formó un sinónimo de descubrimientos ibéricos. Por la actuación desenvuelta de la Orden en Portugal y en España, lógica-mente estaba por tras de la costura diplo-mática del Tratado de Tordesillas. En este, dividían el mundo entre los dos reinos, lo que generó el irónico comentario del Rey de Francia que, para aceptarlo, me gusta-ría ver el testamento de Adán y Eva. En realidad, los dos pequeños reinos querían defenderse de los otros que transitaban li-bremente por América. Eran aliados contra el mundo, pero en América iniciaban una maratón para saber quién llegaría a las tales minas de oro y plata. Ahora, nadie más du-daba de la existencia de ellas, en un punto cualquiera más al centro del continente.
La expedición de Martim Afonso salió con orden expresa de explorar los ríos, penetrando en el interior, en busca del llamado Eldorado. Afonso mandó explorar el río Marañón al norte, y fue desciendo por la costa. Cada vez más se confirmaba la existencia de la gran vía in-dígena que llegaba a las minas. Atracó en Cananéia, donde todas las informaciones convergían para la existencia del sendero, intensamente utilizado por las naciones indígenas. Encontró en esa localidad una población establecida, de mayoría espa-ñola. Fijó marcos de pose, pues, según cálculos, estaba en la porción portugue-sa del Tratado de Tordesillas. Entre los pocos portugueses locales, encuentra al famoso bachiller degradado, Patricio, que le confirma la existencia de las minas.
Martim Afonso, entusiasmado con las nuevas versiones, decide mandar a su hermano Pero Lobo en la primera Ban-dera Oficial de penetración. Prometen traer centenas de esclavos curvados al peso del oro, en diez meses. Después de la partida de la Bandera, Martim Afonso
se entera de la muerte del hermano en una emboscada, por indios Carijós, en la divisa del hoy Estado de Paraná.
Los indios Carijós eran aliados de los españoles más al sur. El predominio de la población española en Cananéia y la desenvoltura con que el bachiller convi-vía con ella llevaron a Afonso a descon-fiar de que él haya tenido participación en el evento. Decidió mandar a intimarlo para venir a São Vicente y, en esa oca-sión, detenerlo. Desconfiado de las in-tenciones, el bachiller se mudó a la casa de un amigo español en Iguape. Ambos diezmaron la tropa encargada de la inti-mación. Se habían armado con el arsenal de un navío francés que habían aprisio-nado en el puerto. Entusiasmados con la victoria, siguen con el navío francés has-ta la recién fundada Villa de São Vicente y, de sorpresa, diezman dos tercios de la guarnición de 150 hombres dejada por Martim Afonso. El golpe fue tan fuerte que la pequeña villa demoraría diez años para volver a ser lo que era. La llamada “Guerra de Iguape” fue la primera guerra en las Américas entre europeos. El desa-rrollo y las rutas de penetración, por esta razón, fueron transferidas para la meseta de Piratininga, a pesar de más distantes y difíciles. Peabiru de Cananéia continuó siendo perseguido a partir de la meseta, por los portugueses, y a partir de Santa Catarina, por los españoles, creando dos alternativas de acceso al milenario cami-no indígena. No obstante, la corrida del oro acaba siendo ganada, en el primero ciclo, por los españoles que alcanzaron las minas por el norte, con Pizzaro.
La “Guerra de Iguape” fue tam-bién la primera manifestación de eu-ropeos asimilados a la región, contra orientaciones colonialistas provenien-tes de afuera.
Jorge Ubirajara Proença es historiador y coordinador del Núcleo Pró-Vela
51
Los discursos geopolíticos norteamericanos de los últimos cuarenta o cincuenta años to-can el tema de las fronteras y de áreas “no gobernadas”. Sin el Estado actuante en tota-lidad geográfica, los grupos armados ilegales, contrabandistas, mafiosos, terroristas y los
narcotraficantes se aprovechan de la ausencia estatal para cre-cer como poder paralelo y mantener sus actividades ilegales, en detrimento de la seguridad y de la defensa de las naciones. La idea de área no gobernada es atractiva y parece describir lo que sucede en algunos rincones de las fronteras sudamerica-nas, africanas, y del oriente medio. Pero ese discurso anda de la mano con otros dos: de los Estados en bancarrota y de Es-tados Parias. Los tres fomentan la capacidad de presencia del Estado para imponer la ley y los acuerdos internacionales a sus
dEBATE
Laura González e Alberto Montoya Palacios
FROnTERASY Áreas no goBernaDas en las
relaciones suDamericanas
52
sociedades como una especie de requisi-to para que un Estado goce de algunos derechos, en este caso, el de su sobera-nía territorial.
El corolario es el de que las inter-venciones extranjeras, inclusive militares, en áreas no gobernadas, áreas que surgen debido a la insolvencia interna del Es-tado, o inclusive con apoyo de redes de corrupción activa y aquiescencia interna en los Estados Parias, no representan un crimen de agresión y de violación al de-recho de soberanía territorial del Estado objetivo; antes, se trata de legítima defen-sa amparada en el Capítulo VII y Artigo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Sucede que para los Estados del tercer mundo, más aún para aquellos que se liberaron del colonialismo en los últimos cincuenta años, crear un Esta-do con monopolio del uso legítimo de la violencia no es fácil. Recordamos que el monopolio descripto por Weber era una característica del Estado Moderno, aún, un “Estado burocrático”. El proce-so del cual resultó victorioso el Estado burocrático occidental duró por lo me-nos 350 años y no fue racional, su resul-tado no era intencionalmente previsto. Del Estado nacional al Estado-nación la imposición del monopolio de la violen-cia en el territorio reivindicado por las autoridades estatales fue sangrienta en la disolución de los grupos armados y de los antiguos destacamentos.
Trascurridos 350 años, los Estados del tercer mundo deben instaurar el mo-nopolio del uso legítimo de la violencia en fronteras que no fueron creadas por ellos, de manera rápida, sin los recur-sos del Occidente Europeo y haciendo aquello que los occidentales no hicieron, preservando la paz, promoviendo la de-mocracia y respetando los Derechos Hu-manos y el Derecho Humanitario.
En el caso sudamericano, diversas áreas fueron catalogadas como áreas no gobernadas y una de ellas es la compar-
tida por Ecuador y Colombia. Esta área abarca 586 kilómetros de extensión, localizados en su mayoría en la Región Amazónica, imponiendo dificultades de acceso que limitan la presencia estatal.
La escasa presencia estatal y la exis-tencia de grupos ilegales en Colombia, muchos vinculados al narcotráfico, hi-cieron que esa zona sea clasificada como un área no gobernada. Esta clasificación se fortalece en el ámbito de la ejecución del Plan Colombia como una justificativa para la inserción de recursos por parte de Estados Unidos. Desde el año 2000, has-ta el año 2010, el país del norte invirtió aproximadamente 548 millones de dóla-res: de los cuales el 54,5% correspondió a programas sociales y de desarrollo eco-nómico, y el 45,5% restante fue invertido en materia policial y militar.
El impacto de la militarización en el aspecto local trae múltiples consecuen-cias negativas para Ecuador, entre las cuales podemos mencionar: la invasión constante de las propiedades de los ha-bitantes, las amenazas a la población civil para obtener información de la presencia de los grupos armados colombianos y la criminalización (impera la idea de que la población ecuatoriana está vinculada con los grupos armados colombianos, princi-palmente con la Farc).
Estos problemas, en gran parte derivados del Plan Colombia, provocan la salida de centenas de ecuatorianos de su frontera norte, en un proceso paulati-no de expulsión de ecuatorianos de sec-tores específicos de la frontera, como son las riberas del río San Miguel, en la provincia de Sucumbíos, el norte de la provincia de Esmeraldas, y el sector no-roeste de la provincia de Carchi.
Al analizar esas zonas de donde los ecuatorianos se desplazan, obser-vamos que son espacios en los cuales están concentradas la mayoría de las acciones militares auspiciadas por el Plan Colombia, y la población perju-
53
dicada, generalmente, es campesina, indígena o afrodescendiente.
Es importante mencionar que, además de ser blancos militares, esas zo-nas de frontera no gobernadas son ricas en recursos naturales, tales como oro, petróleo y madera. Actualmente, empre-sas exploran algunos de esos recursos de forma ilegal, como sucedió en la Costa Norte-Ecuatoriana donde, a partir del año 2000, se instauró un complejo de producción de palma. Algunas de las empresas que allí trabajan tienen capital colombiano y, en ese país, han sido acu-sadas de financiar el conflicto para bene-ficiarse de la militarización de la región.
A partir de esos comentarios so-bre la cuestión de las fronteras entre
Ecuador y Colombia, creemos que el discurso de áreas no gobernadas requie-re cautela, pues, a menudo, significa el uso de conceptos vagos para legitimar las intervenciones militares selectivas de las grandes potencias, en regiones don-de la presencia del Estado se haría sentir mejor de otras formas, y no solamente las militares.
Laura González es antropóloga social ecuatoriana (Pontificia Universidad Católica de Quito) y master en el Programa San Tiago Dantas (Unesp-Unicamp-PUC-SP) Alberto MontoyaPalacios es Master en Relaciones Internacionales por el Programa San Tiago Dantas/Pro-defensa (Unesp-Unicamp-PUC-SP). Profesor de ESPM-SP
Patrulla sobre la selva ecuatoriana.
54
pOLÍTicA
Carlos A. Romero
UnA EVALUAción
OBAmA Y nOSOTROS
Tan pronto ganó Barack Obama las eleccio-nes presidenciales estadounidenses en el año 2008, América latina y el Caribe se contagió de un “aire fresco” conjeturando con entu-siasmo que era posible lograr una relación hemisférica más armónica entre el “Coloso
del Norte” y nuestras naciones. Esta ilusión provenía de dos corrientes de pensamiento hemisférico que en los últimos años han dominado la construcción de las imágenes y de las narrati-vas sobre este tema. Una de ellas es la tesis de la “negligencia”, la cual parte de la base de que Estado Unidos se recuerda de la región cuando hay una crisis política coyuntural, o cuando se avivan unas elecciones y el comienzo del período presidencial en Estados Unidos. A esta perspectiva se le suma la conocida tesis sobre que los demócratas llevan una agenda más amigable,
56
que se concentra fundamentalmente en los temas “buenos”, la defensa de la de-mocracia y de los derechos humanos.
El ejercicio del poder por el pre-sidente Obama y por los Demócratas nos recuerda que Estados Unidos ha llevado en estos últimos, una posición intermedia frente a estas discusiones. Ni han sido lo suficientemente atentos con la agenda hemisférica ni tampoco se han olvidado de los temas “duros”
de la agenda. Más bien, lo que está a la vista es una política contradictoria, que, a largo plazo, no se ha definido por algún estilo en particular. Colo-quialmente se puede decir que Obama ha “hilado fino”.
Y es que se trata nada menos de un gobierno de una super-potencia que entiende que debe remodelar su estructura de alianzas y reconocer que el mundo va hacia la multipolaridad. A su vez, es un gobierno que ha te-nido que confrontar una severa crisis económica y financiera y por si fuera
poco, una mutación en una sociedad cada día más heterogénea.
De esta manera, los vínculos de Estados Unidos con América latina y el Caribe se han transformado en una red de intereses internacionales, regionales y locales que se observan en cuatro grupos de problemas: Se tiene, en primer lugar, la vinculación entre la seguridad, tanto en el plano mundial tradicional, como en el plano de la lucha en contra del terroris-
mo y el combate al narcotráfico. En se-gundo término, está el tema migratorio, tanto en su dimensión legal, como en su dimensión humana; en tercer lugar, se encuentra el tema de la promoción de la democracia y en cuarto lugar, se tiene una referencia sobre los aspectos comerciales, económicos, de negocios e inversión. En cada uno de estos asuntos se identifican tantos los logros como los errores de esta Administración.
En cuanto al primer grupo, des-tacan dos problemáticas fundamentales: por una parte, nos referimos al hecho
El tráfico de drogas, el terrorismo, la migración, la democracia y el comercio son los temas de la administración Obama.
57
de que la seguridad mundial ha sido abordada por el gobierno del presidente Obama bajo el concepto de smart-power, en donde se mezclan las soluciones políticas y las militares. La experiencia de la guerra en Irak y en Afganistán-y también en Libia- demuestra que en los tiempos actuales no basta con el poderío militar si no se gana la población local. Y es precisamente ese lado de la gente lo que ha llevado a Washington a plantear,
poco a poco, la retirada militar de unas guerras bastantes controversiales.
La otra problemática es que al gobierno de Obama le ha tocado hacer su tarea en un mundo más convulsio-nado, más confuso y más complejo. Las amenazas del terrorismo siguen actuali-zadas, a pesar de la importante victoria simbólica alcanzada a raíz de la muerte de Osama Bin Landen.
Pero, a estas amenazas, se le deben agregar aquellas, referidas al crecimiento del narcotráfico, a la violencia origina-da por causas sociales y religiosas, a la
explosiva proliferación nuclear y, sobre todo, al hecho del vacío originado por un orden mundial inestable. Estados Unidos ya no puede sostenerse como el país supremo de un mundo que ya no es bipolar, ni muchos menos unipolar, como se pretendió definir la realidad in-ternacional en el ocaso y despedida del sistema soviético.
En este plano, América latina y el Caribe, no dan muchos dolores de
cabeza a Washington. No hay guerras externas ni internas ni mucha ines-tabilidad política, y la mayoría de los gobiernos han extendido sus vínculos con nuevas potencias mundiales, sin lograr molestar en demasía a la Casa Blanca. Preocupa más el tema de vio-lencia social, las pandillas, las mafias, los narcotraficantes…
Una segunda plataforma es la migratoria. Este es un tema muy inte-resante ya que no está tan lejano de los ciudadanos estadounidenses, que son los que apoyan y votan por un partido
58
u otro. Aquí, en este tema, Washington ha tenido muchos problemas. Al prin-cipio de la administración Obama se estaba dispuesto al perdón y a legalizar a todos aquellos extranjeros que así lo desearan. Al cabo de estos años, se ha logrado parcialmente este proceso; pero paradójicamente, gobernaciones y mu-nicipios estadounidenses han interpre-tado de manera contraria esta política y más bien han puesto nuevas trabas para el trabajador y las familias de inmigran-tes, tanto para pertenecer en territorio estadounidense como para legalizar su situación laboral.
Un tercer espacio de preocupa-ción son las dificultades que hay para la promoción de la democracia. En este punto, el presidente Obama se ha mane-jado con mucha prudencia. Él ha acep-tado que la democracia liberal-represen-tativa no es la única manera de entender el Estado de derecho, pero no ha dejado “pasar una” cuando se trata de denun-ciar la violación de los derechos hu-manos, o el acercamiento de algunos gobiernos, de países considerados por Washington como “peligrosos”.
Un cuarto punto está referido a los temas económicos, comerciales y de negocios. A pesar de la globalización y del mundo multipolar, Estados Unidos sigue siendo el principal socio de los paí-ses de la región, aunque se observa, eso sí, que China va tomando posiciones y desplaza a Washington como principal socio comercial, como es ya el caso de Brasil. Pero en materia de comercios de bienes y servicios dinámicos, Estados Unidos conserva su posición, al igual que en materia energética.
El mercado estadounidense tanto en bienes como en servicios y en otras modalidades comerciales y sociales, así como las mediáticas y tecnológicas, si-gue marcando las conexiones entre am-bas economías. Si bien esto es cierto, lo es también el hecho de que algunos
gobiernos de la región han expresado una fuerte crítica al modelo de econo-mía liberal y han planteado un modelo socialista fuertemente estatista. El go-bierno del presidente Obama no se ha enfrentado verticalmente con este reto, ha preferido negociar tratados bilate-rales de comercio con algunos países, dado el fracaso de la propuesta del Alca, y ha logrado flexibilizar sus posiciones con gobiernos que experimentan mode-los mixtos de propiedad.
Hay desde luego muchos temas conexos que por razones de espacio no podemos comentar: se ha hecho un esfuerzo para reducir las medidas eco-nómicas y migratorias estadounidenses en contra de Cuba, pero no se ha le-vantado el embargo económico, se re-duce el espacio de acción de Venezue-la en EE.UU., pero se sigue llevando una relación petrolera provechosa para ambos países, se profundiza el comer-cio con Centroamérica y se mantiene alto con Colombia y México, se apoya la apertura hacia la cuenca del Pacífico de varios países de la región, pero se advierte sobre el legado “primario” del comercio con China, se prometen me-didas ambientalistas pero se le da rien-da suelta a la explotación de petróleo en el Golfo de México.
Por tanto, el resultado de la ges-tión del presidente Obama, hacia Amé-rica Latina, no es tan fácil de determinar ya que su conducta ha sido muy ambi-gua. Se ha avanzado en muchos temas, aunque no a la velocidad requerida.
Carlos Romero es politólogo venezolano y doctor en ciencias políticas. Profesor de la Universidad Central de Venezuela
60
RESEÑA
Reynaldo Damazio
DILEmAS DE LA GLOBALIZACIÓn
“La crisis económica que está partiendo a la Unión Europea y que golpea las puertas de Esta-dos Unidos, en una dimensión sin precedentes, tal vez ponga en jaque este modelo neoliberal y macro-estructural.”Parag Khanna
61
Inspirado en la obra monumental de Arnold Toynbee, en 12 volúmenes, Un estudio de la historia, y en sus anotacio-nes de viaje alrededor del planeta reuni-das en Del Oriente al Occidente, el hindú Parag Khanna busca radiografiar el es-tado actual de las relaciones internacio-nales, observando los grandes cambios estructurales del sistema, sus crisis agu-das, realineamientos de poder (político y económico) y la emergencia de nuevas potencias en el libro El segundo mundo (Editora Intrínseca, 2008).
En la perspectiva optimista de Khanna, está en curso una reformula-ción geopolítica significativa, donde los antiguos bloques hegemónicos ceden lugar a protagonistas que ocupaban un espacio intermediario entre los paí-ses desarrollados del primer mundo y los subdesarrollados del tercer mundo, también conocidos como emergentes.
“Las regiones y los países exami-nados en este libro – identificados co-lectivamente como ‘Segundo Mundo’ – constituyen hoy el escenario donde está siendo determinado el futuro de la orden global”, explica el autor. Muchos de esos países comienzan a transformar el pano-rama internacional a partir de grandes conmociones en los imperios contem-poráneos formados por Estados Unidos, China y Unión Europea. El punto de equilibrio de las economías internaciona-les, por lo tanto, estaría ahora desplaza-do para otras demandas, u ocupado por personajes inesperados, como Brasil, en América Latina, o coreanos, en Asia.
Según Khanna, los imperios son más importantes que las civilizaciones, pues determinan el modo de organiza-ción de los países periféricos y de su dinámica interna, conforme a los inte-reses globales, y por cima de las diferen-cias locales conflictivas. El orden, en ese tipo de análisis, viene de arriba, del más fuerte sobre los más débiles. La preocu-pación del autor es identificar en el esce-
nario globalizado las posibilidades estra-tégicas de dominio de los bloques que se reformulan sobre los países emergentes.
“Esos imperios comerciales abri-gan corporaciones globales que contro-lan cadenas mundiales de abastecimien-to, a menudo con sede en dominios de los otros imperios, lo que significa que el mantenimiento de su prosperidad de-pende de la fuerza – y no de la debilidad – de los otros”, argumenta Khanna.
El punto de vista de Parag Khanna es el del consultor de política externa de Barack Obama, en 2007, cuando ejerció esa función, y está comprometido con la renovación del control hegemónico glo-bal, en una situación de incertidumbre extrema, donde la diplomacia es encara-da como “un arte”.
La crisis económica que está ra-jando a la Unión Europea y que gol-pea las puertas de Estados Unidos en una dimensión sin precedentes, quizá ponga en jaque ese modelo neoliberal y macro-estructural.
Reynaldo Damazio, sociólogo y periodista, autor de Horas perplexas (Editora 34, 2008), entre otros
AGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndA
Dos eventos musicales se destacaron en la programación reciente del Memorial: el tradicional Proyecto Adoniran, que contó con la participación del Quinteto Violado; y la Serie Conexión Latina, que juntó a Diva Barros, de Cabo Verde, y a Chico César, de Brasil. El Quinteto Vio-lado presentó pistas de su nuevo disco, que revisita las canciones de Adoniran Barbosa y de Jackson do Pandeiro, ha-ciendo un puente entre la vida cosmo-polita de São Paulo y el sertão nordestino. El encuentro de Diva Barros y Chico César reveló las afinidades entre la can-tante africana y ese paraibano que renovó la MPB (Música Popular Brasileña).
Los deficientes físicos y visuales ya pue-den circular por todas las dependencias del Memorial. La fundación inauguró un completo proyecto de accesibilidad que incluye desde piso táctil a rampas y ascen-sores. En cualquiera de las entradas, un mapa con inscripciones en braille orienta al público en cuanto al circuito que da ac-ceso a todos los edificios. Las rampas y la plataforma inclinada del portón 1 fueron idealizadas para atender a los deficientes motores, así como el ascensor del edificio de la administración, y el transporte sobre escaleras en el Anexo de los Congresistas. Todas las obras, cuya coordinación fue de responsabilidad del ingeniero del Memo-
Conexión Latina une Chico César y Diva Barros
Memorial para todos
rial, Joaquim Boaventura, fueron aproba-das por el Consejo de Defensa del Patri-monio Histórico, Arqueológico, Artístico y Turístico del Estado, ya que el conjunto debe ser conservado por ley, para no herir el proyecto de Niemeyer.
A partir de ahora, todos los siete edificios del Memorial están interconectados por la franja especial, amarilla, para conducir a los portadores de deficiencia visual.
AGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndAAGEndA AGEndAAGEndAAGEndAAGEndA
De nuevo, un éxito memorable. La 19ª edición de Anima Mundi, que se viene realizando en el Memorial desde 2005, atrajo a miles de jóvenes a los espacios de la institución, no sólo para ver las películas de animación, sino también para partici-par en los talleres, Workshops, performan-ces, encuentros y debates. Ochenta países inscribieron más de 1.300 cortos y largo-metrajes, y las actividades se extendieron por cinco agitados días a fines de julio. Junto con los tradicionales exhibidores, como Francia y Reino Unido, compare-cieron países como Lituania y Estonia.
El Centro Brasileño de Estudios de Amé-rica Latina (Cbal), departamento del Me-morial, realiza en los meses de agosto y septiembre las dos primeras etapas del Primer Encuentro con Investigadores de la Literatura Latinoamericana Contempo-ránea. La rodada de estudios, que cuen-ta con especialistas invitados, como Joel Rosa de Almeida, que presenta el tema “La Experimentación del Grotesco en Clarice Lispector”, prosigue hasta el mes noviembre, con inscripciones abiertas.
Muy concurrido, el Coloquio Interna-cional E-books y el Futuro de las Biblio-tecas, realizado en el Auditorio Simón Bolívar, en septiembre. Una asociación
con Goethe Institut São Paulo, Maison de France y el Instituto Cervantes y re-unió varios especialistas para debatir el tema, considerado bastante actual.
Los e-books y las bibliotecas
La experimentación del grotesco en Clarice Lispector
Anima Mundi reúne 80 países
64
En busca de la paz
cURTAS
2
1La Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro cre-ado por empresarios colombianos con el propó-sito de contribuir para la superación del conflicto armado en el país, está ampliando su agenda y fortaleciendo su capacidad de acción. Un equipo de académicos y profesionales trabaja en cuatro áreas temáticas: negociaciones de paz, construc-ción de paz postconflicto, y estudios de seguri-dad y defensa. Con la misión de proponer ide-as para transformar el escenario colombiano, la Fundación preserva una postura independiente y se sustenta con aportes de empresas locales y extranjeras, además de donaciones ocasionales de gobiernos y agencias de cooperación.
El periódico oficial cubano Granma informó que el país registró, en 2010, la tasa de morta-lidad más baja de su historia, cerrando el año en la mejor posición de América: 4,5 por 1.000. De acuerdo con la noticia, la tasa sitúa el país al lado de Canadá y en situación mejor, inclusi-
En salud, Cuba es campeona
Los inmigrantes irregulares no están sujetos a puniciones severas solamente en países ricos. En caso ejemplar se registró en Panamá. El ecuato-riano Jesús Vélez Loor fue detenido, sentenciado a dos años de prisión sin acceso a un defensor o al consulado; pasó por dos de las peores pri-siones del país, donde sufrió torturas y vivió en condiciones sobrehumanas. Después de diez meses de sufrimiento, acabó por protagonizar una sentencia histórica, que abre precedentes en la protección de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos: la Corte Interamericana de De-rechos Humanos estableció el pago de indemni-zación, además de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial del país. La Corte afirma que
Sentencia histórica
ve, que los Estados Unidos. Se sabe que Cuba, tradicionalmente, hace un enorme esfuerzo para cuidar de la salud y de la educación, áreas que reciben un 60% del presupuesto nacional, prestando servicios gratuitos desde 1959, año de la Revolución.
La ciudad de Medellín, en Colombia, es
la pionera en el transporte aéreo en
las comunidades carentes. El teleférico del
barrio San Javier transporta centenas
de personas por día y forma parte
del proyecto de transformación
del escenario social colombiano.
la pena de prisión para castigar migraciones irre-gulares es incompatible con la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos.
3
65
Los mayores escritores
latinoamericanos están en los libros y en
la Revista del Memorial de América
Latina
66
pOESÍA
sou um relestraficante defotogramas
antes fazendo fitado que viver semViveca Lindfors
movies nãohá mais timinglivre-se deles
do cowboy que fuirestam furtivas
infância E infância
a bala na luaMéliès de olhoa dor irisada
queimei o filmequeimei o poemaqueimei se amei
mOVIE-JUnKY
Sylvio Back ha editado veinte libros - entre poesías, ensayos y los argumentos/guiones de varias de sus películas. Su última película Lost Zweig fue lanzada tímidamente en los cines brasileños, pero tuvo una amplia participación en festivales internacionales, y obtuvo varios premios. Su película más conocida es Aleluia Gretchen de 1976.