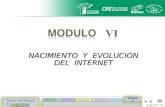Modulo 1
-
Upload
sonia-elizabeth -
Category
Documents
-
view
13 -
download
2
description
Transcript of Modulo 1
Curso sobre Convivencia Escolar Educar en la convivencia para prevenir la violencia
y aprender a vivir juntos
Módulo 1
Violencia social
Luis Armando González
Escuela de Educación - Centro de Altos Estudios Universitarios OEI
Módulo 1. Violencia social
Introducción
Estructura
Bibliografía Unidad Didáctica 1. Aproximación teórico-política al problema de la violencia. Magnitud y costos de la violencia
Introducción
1. Diferentes enfoques para entender la violencia
2. Tipos de violencia y sus manifestaciones2.1. Tipos de violencia: instrumental, expresiva y simbólica2.2. Manifestaciones de la violencia criminal, política y social
3. Enfoque económico de la violencia Síntesis Bibliografía
Unidad Didáctica 2. Violencia juvenil organizada, maras y pandillas
Introducción
1. Ejes de la violencia social en América Latina: Narcotráfico y crimen organizado 1.1. Ejes de la violencia social en América Latina1.2. Narcotráfico y crimen organizado
2. La respuesta de los Estados 3. Condiciones de vida de la juventud latinoamericana en la actualidad: El caso de El Salvador Síntesis Bibliografía
Unidad Didáctica 3. Programas de prevención y reducción de la violencia social
Introducción
1. Entorno violento y escuelas. Pandillas y cultura escolar
2. Enfoque punitivo del combate de la violencia y experiencias novedosas de prevención de la violencia social: El caso de El Salvador 3. Un enfoque integral de prevención y erradicación de la violencia Síntesis Bibliografía
Módulo 1. Violencia social
3
ANOTACIONESIntroducción
El objetivo de este primer módulo es introducirlos a ustedes en el debate sobre la violencia social, ofreciéndoles las herramientas conceptuales necesarias para su comprensión más cabal.
La noción de “violencia social” ganó carta de ciudadanía en la década de los años noventa, en contraposición a la “violencia política” que predominó en los años sesenta y setenta en América del Sur en el marco de las dictaduras militares, y en los años ochenta y principios de los noventa en Centroamérica en el marco de los conflictos armados que azotaron a la región. Con sus variadas expresiones, que van desde la violencia de la delincuencia común y organizada hasta la violencia intra-familiar, la violencia social marca gravemente a distintos países latinoamericanos.
La violencia de las pandillas (“maras”) hace parte de esa violencia social, así como también el impacto de esa violencia en las escuelas. Centroamérica y México se han convertido en terreno fértil para la violencia de las maras, cada vez más articuladas con el crimen organizado, y que al tener a jóvenes como protagonistas (sea como verdugos o víctimas) genera en las escuelas focos de violencia.
De aquí que el dominio conceptual de las categorías involucradas en estos fenómenos sociales es algo crucial en el presente módulo. También lo es, en segundo lugar, la comprensión global del problema de la violencia social que afecta a distintos países latinoamericanos y de manera aguda a México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
El módulo “Violencia social” se inicia con una revisión teórica del problema de la violencia y con una visión general de su magnitud y costos: en primer lugar, se aborda el tema general de la violencia, destacando los diferentes enfoques y explicaciones que se ofrecen sobre ella; en segundo lugar, se analiza el tema específico de la violencia social en su relación con la violencia política; y en tercer lugar se destaca la importancia de ponderar la magnitud y costos de la violencia.
Asimismo, se aborda el tema de la cultura de la violencia que es, justamente, la que nutre con sus valores y patrones de comportamiento las distintas prácticas violentas. La idea es fundamentar de la mejor manera posible las categorías de análisis sobre la violencia social.
Se espera que al término del módulo los participantes sean capaces de:
» Definir conceptualmente los temas de violencia en general y de violencia social en particular.
» Contextualizar los problemas de violencia social en el país de origen de los participantes.
» Profundizar en los problemas de violencia que se dan en Centroamérica y en El Salvador.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
4
ANOTACIONES Estructura
Unidad Conceptos básicos
1. Aproximación teórico-polí-tica al problema de la violen-cia. Magnitud y costos de la violencia
Diferentes enfoques para entender la violen-cia: antropológico, sociológico, psicológico y biológico.Manifestaciones de la violencia: instrumental, expresiva y simbólica.Violencia criminal, violencia política y violencia social. Magnitud y costos de la violencia.
2. Violencia juvenil organiza-da, maras y pandillas
Ejes de la violencia social en América Latina. Narcotráfico y crimen organizado. La respuesta de los Estados.Condiciones de vida de la juventud latinoameri-cana en la actualidad: el caso de El Salvador.
3. Programas de prevención y reducción de la violencia social
Entorno violento y escuelas: pandillas y cultura escolar. Enfoque punitivo del combate a la violencia y experiencias novedosas de prevención de la violencia social: El caso de El Salvador. Iniciativas de construcción participativa de las políticas de prevención.Un enfoque integral de prevención y erradica-ción de la violencia.
Bibliografía
A. Bibliología básica 1. Arriagada. I., Godoy, L. (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. Chile: CEPAL. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4657/lcl1179e.pdf
2. De la Torre, V., Martín, A. (2011). Violencia, Estado de derecho y políticas puni-tivas en América Central. Perfiles Latinoamericanos, Nº 37, 33-50. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11518566002
3. González, L. A. (1997). El Salvador en la postguerra: de la violencia armada a la violencia social. http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4df290c24f9a6elsalvador.pdf
4. González, L. A., Villacorta, C. E. (1998) Aproximación teórica a la violencia. http://www.uca.edu.sv/publica/eca/599art4.html
5. Violencia contra mujeres y niños: dificultades y retos. (2005). Colombia: ONU. http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/po0568.pdf
Módulo 1. Violencia social
5
ANOTACIONES6.Pinheiro, P. S. (2006). Acabar con la violencia contra los niños, niñas y adoles-centes. ONU. http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/Chapitre%2001%20%20intro.pdf
7. Plan Mano Dura: violencia estatal contra las maras. (2003, septiembre). Revista Envío Nº 253. Extraído el 05 de junio desde: http://www.envio.org.ni/articulo/1283
8. Políticas públicas para prevenir la violencia juvenil (POLJUVE). (s. a.). Violencia Juvenil, maras y pandillas en El Salvador. El Salvador. http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interpeace.org%2Fpublications%2Fdoc_download%2F35-youth-violence-maras-and-pandillas-in-el-salvador-spanish&ei=WJrNUKzSJoe50QX7kYHABg&usg=AFQjCNHXrb455vSMHnOYu9QyVoa1_feX5g&sig2=CID7y7_3LkungnzlSknD_Q&bvm=bv.1355325884,d.d2k
9. Rodríguez J., A., Sanabria, J. et. al. (2007). Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica. Hallazgos de un estudio integral. Guatemala: Demoscopía S.A. http://www.undp.org.gt/data/publicacion/Maras%20y%20pandillas,%20comuni-dad%20y%20polic%C3%ADa%20en%20centro%20américa.pdf
10. Salas, J. M. (2007). Violencia de género y masculinidad. Conferencia presenta-da en el Quinto Seminario Permanente de discusión sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana: ciudades seguras para convivir. El Salvador
B. Bibliografía complementaria
1. Briceño-León, R. (2001). Violencia, sociedad y justicia en América Latina, Intro-ducción La nueva violencia urbana en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
2. Clark, H., (2011) Discurso presentado en el foro Seguridad regional, ciudadanía y desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNNUD), Sep-tiembre, México. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/speeches/2011/09/14/helen-clark-meeting-on-regional-security-citizenry-and-development-in-mexico-city-mexico/
3. El irresuelto problema de las maras [Editorial]. (2003, 13 de agosto). Semanario Proceso. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1059.html#Editorial
4. González, L. A. (2011). La escuela como objeto de violencia. Diario digital Contra Punto. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.contrapunto.com.sv/cparchivo/columnistas/la-escuela-como-objeto-de-violencia
5. Serrano-Berthet, R., López, H. (2011). Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo. BM. http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPA-NISH_CrimeAndViolence.pdf
6. Sistematización de experiencias prácticas sobre violencia juvenil en Costa Rica. Capítulo 2 (2008). Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
6
ANOTACIONES http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/07601.pdf
C. Material de profundización
1. La cultura de la violencia [Editorial]. (1997, 05 de noviembre). Estudios Centro-americanos (ECA) Nº 588. http://www.uca.edu.sv/publica/eca/588edit.html
2. Wide (productora). (2010). La Vida Loca [Documental] Director Cristian Poveda (asesinado por pandilleros).http://www.youtube.com/watch?v=qgC53K7UNaI
3. Fabricación film (productora). (2006).The virgin of Juarez [Película] Director Kevin James Dobson http://www.p2platinos.com/descargar-la-virgen-de-juarez-9651.html
4. Santana, A. (2011, 06 de mayo). El narcotráfico en América Latina. Revista So-ciedad Latinoamericana. Obtenido el 05 de junio desde:http://sociedadlatinoamericana.bligoo.com/el-narcotrafico-en-america-latina
5. González, Luis Armando, “La escuela como objeto de violencia”http://www.diariocolatino.com/es/20111202/articulos/97994/La-escuela-como-objeto-de-violencia.htm
6. Peralta, P. (2005, 09 de septiembre). De la búsqueda de inclusión a las maras y otras hierbas urbanas. Globalización.org. Extraído el 05 de junio desde:http://www.globalizacion.org/opinion/GainzaMarasHierbasUrbanas.htm
7. Fracaso gubernamental [Editorial]. (2005, 02 de marzo). Semanario Proceso.http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1135.html
8. Zometa, J., Alas, R. (2011). Ley criminaliza a pandillas y a quien los reclute. Diario El Salvador. Obtenido el 05 de junio de 2012, desde: h t t p : / / w w w. e l s a l v a d o r. c o m / m w e d h / n o t a / n o t a _ c o m p l e t a .asp?idCat=6351&idArt=4953775
9. Montemayor, C. (2010, 16 de febrero) La violencia de Estado en México. La Jor-nada. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/26/cultura/a04n1cul
10. González, L. A. (2010). Cultura, educación e integración social en El Salvador. http://www.miportal.edu.sv/index.php/noticias/item/download/11
1.ª unidad didácticaAproximación teórico-política al problema de la violencia.
Magnitud y costos de la violencia
Módulo 1. Violencia social
9
ANOTACIONESIntroducción
Esta Unidad Didáctica introduce a los participantes en las nociones conceptuales básicas en torno al tema de la violencia, en general, y al tema de la violencia social, en particular. Su relación con las Unidades Didácticas siguientes consiste en marcar las pautas conceptuales para comprender la problemática de la violencia juvenil organizada en maras y pandillas (Segunda Unidad), así como los planes de prevención y reducción de la violencia social y sus implicaciones en la escuela (Tercera Unidad).
Los objetivos específicos de esta Primera Unidad son, primero, que los estudiantes dominen los conceptos básicos involucrados en la problemática de la violencia; segundo, que se hagan cargo de su magnitud; y tercero que comprendan sus reper-cusiones económicas, a partir de la medición de sus costos.
Los contenidos a abordar en esta Unidad Didáctica son:
» Diferentes enfoques para entender la violencia: antropológico, sociológico, psicológico y biológico.
» Violencia instrumental, violencia expresiva y violencia simbólica. » Violencia criminal, violencia política y violencia social. Cultura de la violencia
y autoritarismo. » Enfoque económico de la violencia. Magnitud, costos económicos y costos de
oportunidad de la violencia.
1. Diferentes enfoques para entender la violencia
La pregunta acerca de qué es la violencia no tiene una respuesta simple. Distintos autores se centran en su dimensión física, es decir, en el componente de fuerza efectiva que ejercen los agentes violentos (victimarios) en contra de quienes la padecen (víctimas). También determinadas expresiones verbales (como gritos des-aforados, uso de términos discriminatorios, órdenes y mandatos), o determinados gestos (como apuntar con el dedo, o una mirada escrutadora) o posturas corporales (rigidez, altivez) son expresiones de violencia física que se realizan con la finalidad de infundir miedo y temor en otras personas.
Distintos enfoques para interpretar el fenómeno de la violencia.
Enfoque antropológico Desde la antropología cultural la violencia se entiende como un fenómeno humano, cuyas raíces son culturales y simbólicas. La antropología cultural es la disciplina que trata del ser humano como animal simbólico, que crea y vive de símbolos. La violencia se explicaría por el peso de tradiciones simbólicas (culturales) que legitiman y alientan el ejercicio de la fuerza en contra de otros. En otras palabras, desde la antropología cultural las visiones de mundo culturalmente construidas marcan las pautas de los comportamientos y las interacciones sociales. La violencia, entendida como una interacción social, estaría motivada por factores simbólicos (culturales) que la legitimarían y alentarían.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
10
ANOTACIONES Material de profundización 1La cultura de la violencia [Editorial]. (1997, 05 de noviembre).
Estudios Centroamericanos (ECA) Nº 588. http://www.uca.edu.sv/publica/eca/588edit.html
Enfoque sociológico
La sociología se ha ocupado de distintas maneras del tema de la violencia. Algunas corrientes han enfatizado el conflicto social, situando así a la violencia en el centro de sus preocupaciones. La violencia es vista como resultado de la lucha entre grupos sociales determinados que se disputan recursos económicos, políticos, sociales o medioambientales.
Otras corrientes sociológicas, aunque renuentes a aceptar la teoría del conflicto, no han sido ajenas al mismo y lo han integrado en sus concepciones. El estructural-funcionalismo, por ejemplo, ha visto el conflicto como disfuncionalidad social y, en algunas formulaciones, no como un conflicto de clases sino como un conflicto de roles. Enfoque psicológico
La psicología en buena parte del siglo XX estuvo dominada por el conductismo. Sin embargo, en las últimas décadas hubo una reacción muy fuerte a las tendencias conductistas por parte de corrientes psicológicas de carácter genético que prestaron más atención al desarrollo de la vida mental.
Estas corrientes ofrecieron a la psicología sólidos fundamentos teóricos y metodológi-cos que justificaran su objeto de estudio: la vida subjetiva de las personas convertida en realidad exterior a través del lenguaje y la actividad práctica. Específicamente en el tema de la violencia, la psicología se ha centrado en los mecanismos que ha-cen posible la interiorización de opciones, valores y creencias violentas por parte de los individuos. Es decir, se ha preocupado por cómo la violencia se hace parte de la subjetividad individual.
Para atender a esta preocupación entra en escena la psicología social, en la que la subjetividad individual es vista como la confluencia de factores psico-biológicos y sociales, siendo estos últimos los de su interés. Desde esta última perspectiva, se recurre a las condiciones sociales y culturales en la que se fragua la subjetividad de cada quien para explicar la violencia.
Enfoque biológico
Desde la biología, y especialmente desde la etología, la violencia (o la agresión, en el caso de los animales no humanos) ha sido un asunto central. La pregunta que se hace desde esta ciencia es si en las raíces biológicas del ser humano hay factores que, por naturaleza, lo inducen a agredir a sus semejantes. El biologicismo (es decir, pretender que el ser humano es por naturaleza violento) es un riesgo, pero no por evitarlo se debe dejar de lado que el ser humano tiene una dimensión biológica ineludible que debe ser conocida de la mejor manera posible.
Módulo 1. Violencia social
11
ANOTACIONESEn resumen, cada uno de estos enfoques aporta una mirada parcial sobre la violencia; pero que, considerándolos desde una visión de conjunto, permiten proponer una definición de violencia: se trata de un fenómeno social, que se caracteriza por ser un ejercicio de fuerza por parte de individuos, grupos o instituciones en contra de individuos o grupos que pueden ser destinatarios pasivos o activos de ella. Pero es un ejercicio de fuerza (efectivo o potencial) que no se da en el vacío: hay contextos que lo cualifican de determinadas maneras. Asimismo, desde la mirada psicológica es posible sostener que aunque la violencia no deje una huella física evidente, altera la salud mental de las víctimas, dando pie a temores, miedos y cambios en la conducta. La violencia, por último, requiere de un soporte ideológico presente en la subjetivad de los individuos que la justifique y legitime.
En lo que atañe a la violencia en la escuela, la mirada antropológica, sociológica y psicológica nos pone en alerta acerca de los factores posibilitadores de violencia que, siendo externos a la institución escolar, se viven y reproducen dentro de ella.
2. Tipos de violencia y sus manifestaciones
2.1. Tipos de violencia: instrumental, expresiva y simbólica
La violencia criminal que persigue una finalidad económica ejemplifica esta dimen-sión “instrumental”. En las prácticas delincuenciales tradicionales de distintos países latinoamericanos era algo usual que el ladrón o el atracador se limitara a usar la dosis necesaria de violencia para lograr apoderarse del botín buscado.
La violencia expresiva, en cambio, se ejerce con el propósito de hacer público (de dar publicidad) a una causa no vinculada inmediatamente con el uso específico de violencia que se utiliza.
La violencia simbólica, ligada a la anterior, se puede publicitar mediante símbolos ideológicos, religiosos, étnicos, artísticos que se asocian a sus ejecutores.
2.2. Manifestaciones de la violencia criminal, política y social
La violencia criminal tiene un fuerte sentido instrumental en tanto que se ejerce para lograr determinados fines que, en la mayor parte de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, se consideran ilegales. Esta violencia es criminal por partida doble: por los recursos de los que se vale (armas ilegales, autos robados, amenazas, persecuciones, vigilancia y chantajes) y por las consecuencias que pro-duce (pérdida de bienes materiales, traumas y miedos por parte de las víctimas).
Por su parte, la violencia política tiene también un fuerte sentido instrumental, sólo que con ella se pretende obtener determinados resultados políticos: desmovilizar a individuos o grupos con proyectos ideológico contrarios al orden establecido.
La violencia social hace referencia a un conjunto de prácticas violentas generalizadas que permean el tejido social, haciendo sumamente difícil la convivencia ciudadana. En términos de la sociología clásica, sería síntoma de la anomia que corroe las es-tructuras sociales en situaciones de crisis o deterioro económico-social. La violencia social de desarrolla en un contexto en el cual perviven tradiciones culturales ancladas en valores, creencias y estilos de vida surgidos bajo períodos de autoritarismo. Y
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
12
ANOTACIONES es que en la cultura autoritaria, la fuerza, la prepotencia, el abuso de poder y la discriminación de los más débiles son piezas centrales. La cultura autoritaria es el caldo de cultivo de la cultura de la violencia que sostiene la violencia social presente en sociedades como la salvadoreña, la guatemalteca y la hondureña.
3. Enfoque económico de la violencia
El último tema de esta primera Unidad concierne a la magnitud y costos econó-micos de la violencia. Desde los años ochenta, en lo que algunos autores llamaron la ofensiva de la economía neoclásica, distintos fenómenos sociales, entre ellos la violencia, fueron examinados desde una perspectiva económica que antes había sido descuidada.
Lo propio de este enfoque consiste en entender la actividad criminal como una actividad en la que sus agentes buscan maximizar las ganancias obtenidas por sus actividades criminales, a la vez que buscan minimizar sus costos, entre los que sobresalen las sanciones y castigos efectivos o posibles que podrían recibir si son capturados por la justicia.
La violencia tiene una dimensión económica insoslayable. Si hay ganancias econó-micas para quienes delinquen, también hay pérdidas para las víctimas. Esta línea de análisis exige preguntarse por cuánto le cuesta la violencia a la sociedad. O dicho de otro modo: ¿cuáles son los costos de la violencia? Esta pregunta exige atender una pregunta previa: ¿cuál es la magnitud de la violencia?
Desde criterios de derechos humanos, en realidad esta última interrogante es la más importante ya que nos sitúa ante el impacto de la violencia sobre las personas, con todas las implicaciones de dolor y tragedia que ello supone.
Secuestros, extorsiones, tráfico de armas y drogas, gastos médicos, gastos en se-guridad… La lista de rubros es interminable. Y la conclusión inevitable: la violencia es un negocio y la violencia grava el desarrollo.
Síntesis
» La primera conclusión de esta Unidad es que la violencia es un fenómeno com-plejo que involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Una definición mínima de violencia enfatiza el uso de la fuerza, por parte de un agente, con la finalidad de provocar daño sobre otra persona o de obtener algo de ella.
» Una segunda conclusión es que se distinguen cuando menos tres tipos de vio-lencia: la violencia instrumental, la simbólica y la expresiva, que se pueden o no dar juntas. Cuando se dan juntas, alguna de ellas suele predominar sobre las otras. En el caso de la violencia criminal lo predominante es lo instrumental; en la violencia terrorista, el componente expresivo y simbólico suele predominar.
» Tercera conclusión, la violencia social es distinta de la violencia política y de la violencia criminal, aunque se asocia fuertemente con esta última. La vio-lencia social permea las relaciones sociales, tensionando las relaciones entre los individuos y los grupos.
Módulo 1. Violencia social
13
ANOTACIONES » Cuarta conclusión, la violencia criminal, tiene costos económicos que gravan el desarrollo de las sociedades que la padecen.
» Por último, la violencia en la escuela no puede ser entendida al margen de los condicionantes económicos, sociales, ideológicos y culturales propios de la sociedad en la cual la institución escolar se haya inserta.
Bibliografía
A. Bibliología básica
González, L. A. (1997). El Salvador en la postguerra: de la violencia armada a la violencia social.
González, L. A., Villacorta, C. E. (1998) Aproximación teórica a la violencia. http://www.uca.edu.sv/publica/eca/599art4.html
Salas, J. M. (2007). Violencia de género y masculinidad. Conferencia presentada en el Quinto Seminario Permanente de discusión sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana: ciudades seguras para convivir. El Salvador
B. Bibliografía complementaria
Briceño-León, R. (2001). Violencia, sociedad y justicia en América Latina, Introduc-ción La nueva violencia urbana en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Serrano-Berthet, R., López, H. (2011). Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo. BID.
Módulo 1. Violencia social
17
ANOTACIONESIntroducción
Esta segunda Unidad Didáctica se enfoca en una de las manifestaciones concretas de la violencia social: la violencia juvenil organizada, las maras y pandillas. Sus objetivos específicos son, primero, que los alumnos y alumnas reflexionen sobre el grave problema de la violencia juvenil en nuestras sociedades; y segundo, que comprendan la peligrosa relación que se ha establecido entre la violencia juvenil, las maras y pandillas con el crimen organizado y el narcotráfico, así como la respuesta de los Estados ante estas dinámicas de violencia.
Interesa no perder de vista el contexto en el que la violencia juvenil emerge, es decir, las condiciones de vida de la juventud latinoamericana. Tampoco se debe perder de vista que la violencia juvenil organizada se ha convertido en un factor de riesgo para las escuelas en distintos países latinoamericanos.
Los contenidos a bordar en esta segunda Unidad son:
» Ejes de la violencia social en América Latina: narcotráfico y crimen organizado. » La respuesta de los Estados. » Condiciones de vida de la juventud latinoamericana en la actualidad: el caso
de El Salvador.
1. Ejes de la violencia social en América Latina: Narco-tráfico y crimen organizado
Esta Unidad Didáctica apunta a una mirada más descriptiva y analítica sobre la violencia juvenil, las maras y pandillas. El telón de fondo es la violencia social y la violencia criminal organizada, así como la respuesta de los Estados ante la misma.
1.1. Ejes de la violencia social en América Latina
Recordemos la noción de violencia social planteada en la Primera Unidad: la vio-lencia social hace referencia a un conjunto de prácticas violentas generalizadas que permean el tejido social, haciendo sumamente difícil la convivencia ciudada-na. Esto quiere decir que la violencia social tiene distintos ejes. O dicho de otra forma, en su generalidad, afecta las relaciones cotidianas entre las personas, pero sus concreciones son variadas.
En la vida pública, un eje llamativo de esta violencia son los accidentes de tránsito, que suelen tener como raíz la conducción temeraria y el consumo de alcohol y drogas.
Otro eje de la violencia social de carácter público son las pandillas y su accionar cotidiano en distintas sociedades latinoamericanas y, dentro de éstas, en deter-minados territorios o zonas geográficas. El paisaje social cambia con su presencia no sólo por las marcas (grafitis) que fijan en los territorios bajo su control, sino por su accionar mismo –que establece normas de circulación de personas, pago de impuesto (renta) y castigos para los “enemigos” de las pandillas—, lo cual altera drásticamente la convivencia social y la cotidianidad de las personas.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
18
ANOTACIONES Material de profundización 2Wide (productora). (2010). La Vida Loca [Documental]
Director Cristian Poveda (asesinado por pandilleros).http://www.youtube.com/watch?v=qgC53K7UNaI
Lo anterior no agota las manifestaciones de la violencia social. Hay otras expresio-nes, como el atropello y mal trato a los desconocidos, que al hacerse parte de la normalidad no suele dárseles la importancia debida.
En efecto, para miles de ciudadanos latinoamericanos ser atropellados o abusados por sus semejantes en los espacios públicos es parte de su vida, algo con lo que se han acostumbrado a vivir y que, por tanto, nadie se cuestiona. Sin embargo, el impacto de esas prácticas cotidianas violentas es desastroso para la convivencia social, pues erosiona el vínculo social al hacer del desprecio a la integridad de los otros una regla de comportamiento socialmente tolerada.
La violencia social tiene dimensiones más íntimas y privadas, o relativamente priva-das, que suelen pasar desapercibidas debido a la privacidad en la que se realizan. En el hogar, en el trabajo o en la escuela se desarrollan prácticas violentas (hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos) que muchas veces no salen a la luz pública, quedando en la impunidad más absoluta sus ejecutores.
La violencia intrafamiliar ocupa un lugar destacado en este apartado. Violaciones, abusos, golpes y amenazas son frecuentes en hogares atrapados en frustraciones económicas de variado signo y una cultura de la violencia nutrida de valores pa-triarcales y machistas.
En los últimos años, la aceptación creciente de los derechos humanos como norma de convivencia y como responsabilidad de los Estados, y sus ampliaciones hacia los derechos de las mujeres, los niños y los adolescentes, han puesto un alto a las jus-tificaciones machistas y patriarcales de la violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, los sistemas de justicia han ido prestando atención a una violencia que, aunque se dé en el ámbito privado, se considera que es competencia de la justicia.
También es preocupante la violencia en fábricas y empresas en forma de acoso sexual y laboral, por ejemplo. Desde finales de los años ochenta –con la puesta en marcha de reformas neoliberales— esta forma de violencia aumentó debido al de-bilitamiento del sindicalismo, la anulación de los contratos colectivos y la entrada en vigencia de modalidades de contratación temporales y a destajo.
Material de profundización 3Fabricación film (productora). (2006).The virgin of Juarez [Película]
Director Kevin James Dobson http://www.p2platinos.com/descargar-la-virgen-de-juarez-9651.html
1.2. Narcotráfico y crimen organizado
La violencia social, en su dimensión de violencia juvenil, maras y pandillas, se ha visto agravada por la violencia criminal organizada, especialmente por el narco-tráfico. El vínculo perverso entre pandillas (maras) y crimen organizado ha poten-
Módulo 1. Violencia social
19
ANOTACIONESciado el dominio territorial que las pandillas ejercen en determinados países de Centroamérica y México. Ello ha dado lugar a una “territorialización del crimen” de peligrosas consecuencias para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que viven en esos territorios.
La territorialización del crimen va de la mano con la expansión regional de las actividades del crimen organizado, lo cual hace que en América Latina sus redes se extiendan desde América del Sur (especialmente desde Colombia) hasta México y Estados Unidos, destino principal, este último, de la droga que se produce en los países latinoamericanos.
En definitiva, el narcotráfico es la gran amenaza criminal contra las sociedades latinoamericanas. Su enorme preponderancia le ha permitido articular en torno a sí otros rubros criminales, como tráfico ilegal de armas y de vehículos, trata de blancas, lavado de dinero, secuestros y asesinatos. Es tal su poder que en países como México ha permeado los ámbitos estatales (políticos, policiales y militares), mediante el financiamiento de campañas políticas, el soborno y el chantaje.
Material de profundización 4Santana, A. (2011, 06 de mayo). El narcotráfico en América Latina. Revista Sociedad Latinoamericana. Obtenido el 05 de junio desde:
http://sociedadlatinoamericana.bligoo.com/el-narcotrafico-en-america-latina
Por último, en lo que se refiere a las escuelas, las ubicadas en territorios contro-lados por las pandillas y el crimen organizado son las que se encuentran en mayor riesgo social. En países como El Salvador, pandillas y crimen organizado tienen en la mira de sus acciones criminales a las escuelas (a alumnos, profesores y directivos) ubicadas en sus territorios. Los jóvenes que asisten a esas escuelas son vistos como potenciales miembros de la pandilla, a la vez que como consumidores posibles de drogas. Los maestros y directivos que resisten a estas arremetidas criminales son vistos como “enemigos” de la pandilla, lo que significa en muchos casos sentencias de muerte.
Material de profundización 5González, Luis Armando, “La escuela como objeto de violencia”
http://www.diariocolatino.com/es/20111202/articulos/97994/La-escuela-como-objeto-de-violencia.htm
2. La respuesta de los Estados
En este último apartado de la Segunda Unidad prestamos atención a la respuesta que los Estados han dado y dan al problema de la violencia social.
El vínculo entre pandillas y crimen organizado –en El Salvador, por ejemplo— es relativamente reciente: desde finales de los años noventa en adelante. Citar el caso de El Salvador es relevante, pues la maras han tenido en este país uno de sus focos de desarrollo más importantes y, por eso mismo, una enorme cantidad de estudios sobre ellas se han generado en la academia salvadoreña. El estudio de mayor envergadura es Maras y pandillas en Centroamérica, en cuatro volúmenes, coordinado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
20
ANOTACIONES
Una tesis que se ha impuesto en El Salvador es que las pandillas o maras, siendo en sus orígenes expresiones de una violencia social que reclamaba un reconocimiento social y cultural por parte de determinados grupos de jóvenes, terminaron por convertirse (y ser convertidas) en expresiones de la violencia criminal. Este proceso caminó por dos rutas:
a) La criminalización que los Estados hicieron de las maras y pandillas:
La criminalización de la violencia juvenil de las maras se inspiró en una concepción de la seguridad pública basada en criterios punitivos, coercitivos y reactivos. En Centroamérica, por ejemplo, a finales de los noventa, se pusieron de moda los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura.
Desde sus orígenes –en El Salvador por ejemplo la presencia de las maras se hace evidente poco después de finalizada la guerra civil en 1992— las maras han reali-zado actividades delictivas contempladas en el código penal y procesal vigentes: atracos, golpizas e incluso asesinatos a pandilleros rivales. Lo novedoso ha sido la criminalización de las maras por parte del Estado salvadoreño bajo los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009). Saca impulsó una le-gislación que las definió como grupos terroristas.
La criminalización de las pandillas incubada bajo estos gobiernos dio lugar a un tratamiento fuertemente represivo. La persecución estatal se hizo implacable; las detenciones aumentaron y las cárceles se llenaron de pandilleros. Por su parte, los medios de comunicación fomentaron la percepción de que los crímenes que se cometían en El Salvador eran, en su mayoría, cometidos por las maras. b) La vinculación entre las maras con el crimen organizado.
A la par que la respuesta del Estado se hizo más fuerte y agresiva, las maras se fueron convirtiendo en agrupaciones criminales efectivas, sobre todo cuando comenzaron a articularse con el crimen organizado, especialmente con narcotraficantes.
Cuando concluyó el mandato de Antonio Saca, en 2009, esa articulación estaba consolidada. Por lo mismo, las maras - crimen organizado se convirtieron en un problema de enormes proporciones, pasando a convertirse en uno de los focos más importantes de la violencia criminal en El Salvador.
El gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) heredó este problema. Y para enfrentar-lo, además de impulsar una legislación más fuerte en contra de las maras (la “Ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio”), ha aumentado el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública y combate del crimen.
Material de profundización 6Peralta, P. (2005, 09 de septiembre). De la búsqueda de inclusión a las maras y
otras hierbas urbanas. Globalización.org. Extraído el 05 de junio desde:http://www.globalizacion.org/opinion/GainzaMarasHierbasUrbanas.htm
Módulo 1. Violencia social
21
ANOTACIONESMaterial de profundización 7Fracaso gubernamental [Editorial]. (2005, 02 de marzo). Semanario Proceso.
http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1135.html
Material de profundización 8Zometa, J., Alas, R. (2011). Ley criminaliza a pandillas y a quien los reclute.
Diario El Salvador. Obtenido el 05 de junio de 2012, desde: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=6351&idArt=4953775
3. Condiciones de vida de la juventud latinoamericana en la actualidad: El caso de El Salvador
Con este apartado se cierra la Segunda Unidad. El caso de El Salvador que aquí se plantea debe considerarse como una ilustración de las condiciones de vida de la juventud latinoamericana en la actualidad.
Para comprender el problema de la violencia juvenil, de maras y pandillas es necesa-rio hacerse cargo de las condiciones de vida de la juventud latinoamericana. Con una población en la que mayoritariamente predominan los niños, las niñas y los jóvenes, no todas las sociedades latinoamericanas ofrecen a estos últimos condiciones de vida adecuadas para un desarrollo integral. La exclusión, la marginación, el desamparo y el desarraigo afectan a amplios grupos sociales, entre ellos a la juventud.
En los años ochenta se impulsaron modelos económicos terciarizados y globalizados que apostaron por las maquilas, las finanzas, el comercio y el turismo, en detri-mento de la agricultura y la industria, y generaron empleos poco cualificados, bajos salarios y migración. El Salvador fue un caso ejemplar en estas transformaciones socio-económicas. En el marco de la guerra civil (1981-1992) se comenzaron a operar cambios en el aparato económico, que sólo se completaron después de 1992. La agroindustria, ya durante la guerra, comenzó a ceder su lugar central en la economía a los servicios financieros, el comercio, el turismo y las aseguradoras. A fines de los años ochenta, el flujo de remesas provenientes de Estados Unidos comenzó a ser decisivo en el funcionamiento de la economía por la vía del aumento del consumo que ellas permitían.
La firma de los acuerdos de paz abrieron las puertas a la irrupción de un modelo económico terciarizado y maquilero, para el cual las remesas se convirtieron en alimento vital. Paralelamente, en el marco de las reformas neoliberales, el Estado fue perdiendo la capacidad de impulsar y gestionar políticas públicas en los sectores de vivienda, salud y educación. El mercado y sus agentes empresariales más pode-rosos comenzaron a regir los destinos de la economía con el aval de las instancias estatales de entonces.
La capacidad del Estado para regular las relaciones obrero - patronales se debilitó. Los contratos colectivos de trabajo fueron cediendo su lugar a los contratos indivi-duales temporales, con una severa pérdida de derechos a la estabilidad laboral, la seguridad social y la indemnización.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
22
ANOTACIONES En una sociedad como la salvadoreña con fuerte presencia de población joven, los jóvenes fueron precisamente los más afectados con esas transformaciones. Con algunas variantes, sucedió lo mismo en otros países latinoamericanos.
Las oportunidades educativas, de esparcimiento, de salud y las laborales se redu-jeron para ellos. Los jóvenes marginales urbanos –foco de actividad de pandillas en sus orígenes y de migración hacia Estados Unidos— resintieron con fuerza esa falta de oportunidades, las que chocaban con el bienestar promocionado por la cultura de marcas y bienes suntuarios del consumo globalizado..
De esta manera, El Salvador ejemplifica dinámicas de exclusión de la juventud, las que se repiten, aunque con variantes, en otras naciones latinoamericanas. Al calor de los esquemas neoliberales, los Estados fueron debilitados en su capacidad de ser gestores de políticas públicas encaminadas a asegurar el bienestar social, la educación, el esparcimiento y, en definitiva, la integración social.
Síntesis
» La violencia social tiene distintos ejes. En su generalidad, afecta las relaciones cotidianas entre las personas, pero sus concreciones son variadas.
» Para comprender el problema de la violencia juvenil, de maras y pandillas es necesario hacerse cargo de las condiciones de vida de la juventud latinoame-ricana en la actualidad.
» Finalmente, al calor de esquemas neoliberales, los Estados fueron debilitados en su capacidad de ser gestores de políticas públicas encaminadas a asegurar el bienestar social, la educación, el esparcimiento y, en definitiva, la integración social.
Bibliografía
A. Bibliografía básica
ONU, Violencia contra mujeres y niños: dificultades y retos. (2005). Colombia: ONU. Pinheiro, P. S. (2006). Acabar con la violencia contra los niños, niñas y adolescen-tes. ONU.
Rodríguez J., A., Sanabria, J. et. al. (2007). Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica. Hallazgos de un estudio integral. Guatemala: Demoscopía S.A.
B. Bibliografía complementaria
Clark, H., (2011) Discurso presentado en el foro Seguridad regional, ciudadanía y desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNNUD), Sep-tiembre, México. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/speeches/2011/09/14/helen-clark-meeting-on-regional-security-citizenry-and-development-in-mexico-city-mexico/
Módulo 1. Violencia social
23
ANOTACIONESEl irresuelto problema de las maras [Editorial]. (2003, 13 de agosto). Semanario Proceso. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1059.html#Editorial
González, L. A. (2011). La escuela como objeto de violencia. Diario digital Contra Punto. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.contrapunto.com.sv/cparchivo/columnistas/la-escuela-como-objeto-de-violencia
Módulo 1. Violencia social
27
ANOTACIONESIntroducción
Esta tercera Unidad Didáctica se centra en un tema puntual: los programas de prevención y reducción de la violencia social. Explora la respuesta preventiva a la violencia social que ha sido la contracara de la respuesta coercitiva discutida al final de la Segunda Unidad.
Los objetivos de esta Unidad Didáctica son comprender las dinámicas de violencia que se están generando en el entorno escolar, especialmente por la presencia de las pandillas o maras; asumir una postura crítica frente al enfoque punitivo seguido en el tratamiento de la violencia; tercero, valorar las experiencias novedosas en el abordaje de la violencia.
Los temas a abordar en esta tercera Unidad Didáctica son:
» Entorno violento y escuelas. Pandillas y cultura escolar. » Enfoque punitivo del combate a la violencia y experiencias novedosas de pre-
vención de la violencia social. El caso de El Salvador. Iniciativas de construcción participativa de las políticas de prevención.
» Un enfoque integral de prevención y erradicación de la violencia.
1. Entorno violento y escuelas. Pandillas y cultura escolar
Aquí tendremos presente lo discutido en las Unidades anteriores sobre la violencia social y la violencia criminal, pero centrando la atención en el impacto que estas violencias tienen en la escuela. Retomemos algunas formulaciones claves ya desa-rrolladas.
Los “entornos violentos” (controlados por pandillas, maras y crimen organizado) son para las escuelas cada vez más evidentes en distintos países Centroamericanos y en México. El Salvador es un ejemplo de ello. Esos entornos violentos generan riesgos para los alumnos, los docentes y las autoridades en el interior mismo de las escuelas. Los delincuentes no sólo intentan introducir armas y drogas en su interior, sino que buscan reclutar estudiantes para sus agrupaciones a través de establecer lazos de “amistad” entre los pandilleros y los estudiantes.
Un fenómeno preocupante es la generación de lo que se puede denominar la cul-tura de maras que impacta a la cultura escolar. Vestimenta, formas de hablar y comportamientos de pandilleros o miembros de mara generan una cultura propia que jóvenes no pandilleros y estudiantes copian y hacen suya. Peligrosamente, en distintas sociedades centroamericanas, grupos de jóvenes ven en el pandillero a una especie de modelo a seguir.
El poder de las maras, al igual que el poder de los narcotraficantes en Colombia o México, se convierte en algo atractivo para quienes no tienen ningún poder y perciben que gracias a él los pandilleros cuentan con armas, vehículos, dinero y drogas. “Parecer un miembro de mara” permite a muchos jóvenes, estudiantes o no, compartir vicariamente ese halo de poder que poseen los pandilleros. Hacer propia la cultura de las maras es el camino más directo para integrarse a las mismas.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
28
ANOTACIONES En el caso de El Salvador, las pandillas han hecho de la escuela objeto de sus ata-ques desde finales de los años noventa. Su articulación con el crimen organizado les ha dado más capacidad operativa, lo cual aumenta su poder territorial y, en consecuencia, aumenta su presencia en el entorno escolar.
2. Enfoque punitivo del combate de la violencia y expe-riencias novedosas de prevención de la violencia social: El caso de El Salvador
El enfoque punitivo o coercitivo no sólo fue privilegiado por los Estados que se enfrentaron al problema de la violencia social, sino que ese enfoque lo agudizó fuertemente. En efecto, a fines de los años noventa, en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México, fue tan grave la situación de violencia social, de pandillas, maras y crimen organizado, que se diseñaron estrategias de atención fuer-temente punitivas, esto es, centradas en la fuerza estatal como opción prioritaria. A los planes “mano dura” siguió una tendencia peligrosa hacia la “militarización” de la seguridad pública que encuentra en México su mejor expresión.
Material de profundización 9Montemayor, C. (2010, 16 de febrero) La violencia de Estado en México.
La Jornada. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/26/cultura/a04n1cul
Ahora bien, el predominio de un enfoque punitivo no ha excluido la aparición de iniciativas de carácter preventivo en la atención de la violencia social. Instancias en su mayoría privadas (y excepcionalmente, instancias estatales no vinculadas con la seguridad pública) han elaborado propuestas interesantes para abordar el tema de la violencia de manera preventiva.
Algunas de las más creativas han intentado fomentar la participación comunitaria no sólo para crear lazos firmes de solidaridad y vínculos comunitarios a partir de estrategias diálogo y resolución de conflictos, sino para recuperar el espacio público para los ciudadanos.
Países como Costa Rica han hecho apuestas firmes por la prevención a partir de los siguientes ejes1:
1. Prevención Comunitaria2. Atención a la población en riesgo3. Intervención terapéutica4. Reinserción
En algunos municipios de El Salvador distintas iniciativas de prevención han ido de la mano con planes estratégicos orientados a recuperar el espacio público, fomentar las actividades recreativas, culturales y de esparcimiento, y apoyar alternativas de desarrollo económico local-municipal que ofrezcan opciones de trabajo a los jóvenes.
Líneas de trabajo preventivo han sido impulsadas por sectores religiosos, católicos y evangélicos, en áreas como la atención a niños de la calle propensos a ser pan-
1 Sistematización de experiencias prácticas sobre violencia juvenil en Costa Rica. Capítulo 2 (2008). Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert
Módulo 1. Violencia social
29
ANOTACIONESdilleros, o a pandilleros activos a los que se ha intentado sacar de las pandillas, o por lo menos retirarlos de las actividades delincuenciales sin dejar de ser miembros de aquéllas.
Esta labor preventiva ha sido sumamente difícil de instalar en países en los cuales la mera pertenencia a la pandilla se ha criminalizado. A mitad de los años noventa, en El Salvador, hubo pandilleros (o mareros) que, ante la criminalización de la que fueron objeto, quisieron hacer valer su condición de pandilleros como algo que no los convertía en criminales. Es decir, rechazaron que ser de una mara fuera algo criminal. Pero fue imposible que esa distinción fuera reconocida por las autorida-des de entonces, empeñadas en la criminalización de las pandillas. Organizaciones religiosas que apoyaban esa distinción y que la veían como una oportunidad de “rescate” de jóvenes que estaban en pandillas vieron afectada su labor. Por otro lado, los jóvenes que se retiraban de una pandilla eran no sólo objeto de persecu-ción policial, sino también de venganza mortal por parte de sus ex compañeros o miembros de pandillas rivales que los consideraban traidores.
No obstante, hubo pandilleros activos que aprovecharon la alternativa que se les ofreció, aprendiendo oficios como panadería, mecánica y electricidad. El video-documental La Vida Loca contiene escenas dedicadas precisamente a esta opción que, concretamente en panadería, tomaron algunos pandilleros. El documental retrata también el fracaso de quienes lo intentaron.
Por otra parte, desde los sistemas educativos también se han ensayado opciones de prevención, de impacto bastante reducido. A finales de los años 90 se diseñó en El Salvador el proyecto “Fondo Alegría” que pretendía abrir las escuelas en fines de semana para que la comunidad pudiera hacer uso de los espacios escolares para actividades culturales y de recreación. El impacto del proyecto fue mínimo, ya que se vio ahogado por el enfoque punitivo predominante. La idea, sin embargo, era buena, pues se buscaba que niños y adolescente, junto con sus padres y sus maestros pudieran convivir en el espacio escolar los fines de semana.
Siempre en El Salvador, el proyecto en marcha de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), impulsado por las actuales autoridades de educación, quiere ser una respuesta preventiva al problema de la violencia social juvenil, pues busca ofrecer una alternativa integral (educativa, cultural, de esparcimiento y de seguridad so-cial y alimentaria) para los niños, niñas y adolescentes del país. La apuesta es que un mayor tiempo de ellos en las escuelas, no sólo formándose en lo académico, sino en cultura, arte y recreación, los apartará de las condiciones de riesgo en la que muchos de ellos se encuentran. Es por eso que los proyectos piloto de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno se están realizando en municipios del país con graves índices de exclusión y de violencia social: Nueva Granada (Usulután), Zaragoza (La Libertad) y Sonsonate (en Sonsonate).
3. Un enfoque integral de prevención y erradicación de la violencia
Terminamos esta tercera Unidad con un énfasis más que con una argumentación: la necesidad de impulsar un enfoque integral de prevención y erradicación de la violencia social.
Curso sobre Convivencia Escolar. Educar en la convivencia para prevenir la violencia y aprender a vivir juntos
30
ANOTACIONESLa apuesta por lo punitivo-coercitivo en el tratamiento de la violencia social ha sido contraproducente, pues lejos de resolver el problema de la violencia social lo ha agravado.
Es cierto que lo punitivo-coercitivo responde al “clamor social” que exige una res-puesta inmediata y mano dura contra quienes son percibidos como una amenaza real o potencial contra sus bienes e integridad personal. Sectores sociales herederos de una cultura autoritaria todavía fuerte en El Salvador y en Guatemala creen ver en la aplicación de la fuerza militar la salida al incremento de la violencia social. Es decir, todavía se advierte un clima de opinión favorable para acciones punitivas y coercitivas.
También es cierto que la delincuencia común y organizada ha alcanzado una enor-me capacidad operativa para causar daño a sus víctimas, y que desde el Estado la respuesta debe ser firme y contundente en contra de quienes atentan contra la vida de los ciudadanos.
Por este motivo debe entenderse que la prevención no está destinada a quienes han optado por delinquir, sino a quienes por condicionamientos sociales, económi-cos y culturales pueden verse forzados a encaminar su vida hacia la ilegalidad en cualquiera de sus expresiones.
Un enfoque preventivo trata de crear las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorezcan la creación de un clima de respeto y tolerancia entre los miembros de la sociedad.
Prevenir es favorecer el surgimiento de espacios de recreación, culturales y depor-tivos, que no sólo sirvan de canal de expresión para las energías grupales sino para que las personas aprendan a compartir sueños y proyectos.
Los resultados de la prevención no son inmediatos, pero una vez que se van con-cretando son duraderos en el tiempo. Asimismo, la prevención de la violencia no puede dejarse en manos exclusivas de sectores privados, civiles o religiosos. El Estado debe ser el principal gestor de estrategias y programas de prevención y erradicación de la violencia.
Como enseñan la sociología y la antropología, la gran apuesta preventiva debe ser el fomento de la integración social y cultural. Eso se logra con la creación de orde-namientos sociales, económicos y culturales con un mínimo de equidad y justicia, puesto que una de las fuentes de violencia en sociedades como la salvadoreña, es la desigualdad socioeconómica prevaleciente, con sus secuelas de exclusión y marginalidad educativa, sanitaria y cultural.
Y no debe faltar, como sostén de las estrategias y programas de prevención, esta-tales y privados, un sólido entramado legal e institucional capaz de responder a los complejos desafíos que plantea la seguridad ciudadana. Un entramado legal e institucional anclado en el Estado de derecho e inspirado en el respeto a los dere-chos humanos fundamentales.
Módulo 1. Violencia social
31
ANOTACIONESMaterial de profundización 10González, L. A. (2010). Cultura, educación e integración social en El Salvador.
http://www.miportal.edu.sv/index.php/noticias/item/download/11
Síntesis
» En esta unidad se han integrado temas tratados en las unidades anteriores, como violencia social y criminal, pero prestando atención al impacto que estas tienen en la escuela.
» Es clave entender el problema que representa para las escuelas los “entornos violentos” controlados por pandillas, maras y crimen organizado.
» Finalmente es importante la distinción entre un enfoque reactivo - punitivo y un enfoque preventivo para luchar contra la violencia, así como también tener clara la necesidad de impulsar enfoques preventivos integrales para enfrentar el problema de la violencia social.
Bibliografía
A. Bibliología básica
Arriagada. I., Godoy, L. (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. Chile: CEPAL. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4657/lcl1179e.pdf
De la Torre, V., Martín, A. (2011). Violencia, Estado de derecho y políticas punitivas en América Central. Perfiles Latinoamericanos, Nº 37, 33-50. Obtenido el 05 de junio de 2012 desde: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11518566002
Plan Mano Dura: violencia estatal contra las maras. (2003, septiembre). Revista Envío Nº 253. Extraído el 05 de junio desde:http://www.envio.org.ni/articulo/1283
Políticas públicas para prevenir la violencia juvenil (POLJUVE). (s. a.). Violencia Juvenil, maras y pandillas en El Salvador. El Salvador. http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interpeace.org%2Fpublications%2Fdoc_download%2F35-youth-violence-maras-and-pandillas-in-el-salvador-spanish&ei=FtTMULLSLo210QWG6oH4AQ&usg=AFQjCNHXrb455vSMHnOYu9QyVoa1_feX5g&sig2=l-T1mBjUD6XlhlZ6CLYYsw&bvm=bv.1355325884,d.d2k
B. Bibliografía complementaria
Sistematización de experiencias prácticas sobre violencia juvenil en Costa Rica. Capítulo 2 (2008). Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/07601.pdf