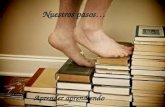México, ante el dilema...
Transcript of México, ante el dilema...
México, ante el dilema estadunidense
México, ante el dilema estadunidense
Carlos Ramírez / 4 pág.
Por Pablo Boczkowski / pág. 16Los diarios con Hillary, los fans con Trump
D I R E C TO R : C A R L O S R A M Í R E Z S E G U N DA É P O C A N o . 5 $ 1 0 , 0 0D I C I E M B R E , 2 0 1 6indicadorpolitico.mx
Por qué Hillary Clinton es mucho peor que Trump
Por qué Hillary Clinton es mucho peor que Trump
Por Ángel Ferrero / 8
PAN 2016-2018: entre las ambiciones y la corrupción
PAN 2016-2018: entre las ambiciones y la corrupción
Por Roberto Vizcaíno / 14
Índice
Editorial
Directorio
CONTAMINACIÓNPor Luy
Mtro. Carlos RamírezPresidente y Director [email protected]
Lic. Armando Reyes ViguerasDirector Gerente
Lic. José Luis RojasCoordinador General Editorial
Mtro. Carlos Loeza ManzaneroCoordinador de Análisis Económico
Mauricio Montes de OcaRelaciones Institucionales y ventas
Dr. Rafael Abascal y MacíasCoordinador de Análisis Político
Wendy Coss y LeónCoordinadora de Relaciones Públicas
Samuel SchmidtCoordinador de Relaciones Internacionales
Ana Karina SánchezCoordinadora [email protected]
Monserrat MéndezRedacción
Lic. Alejandra Sánchez AragónDiseño
Raúl UrbinaAsistente de la dirección general
Navegar solos
L a victoria electoral de Donald Trump representa un desafío al futuro mexicano. La expectativa radicó en que Hillary Clinton seguiría por el camino del tratado de comercio li-
bre. Sin embargo, Trump va a regresar a los EE.UU. al sendero del aislacionismo.
El mundo no se acaba cuando las sociedades dependen de su propio dinamismo. Sin poner a reflexión los saldos reales del tra-tado de comercio libre —multiplicación de exportaciones por 10 pero caída de dos tercios del PIB—, los gobiernos mexicanos han vivido a lo largo de 22 años al amparo de un acuerdo con benefi-cios sociales limitados.
El costo productivo del tratado en 1993-1994 se debe medir en el cierre de cadenas productivas completas, pero sin que exis-tiera un proyecto de reorganización de la planta industrial. Así, el beneficio de las exportaciones se vio anulado por el disparo de exportaciones incluso mayor que las ventas, dejando un saldo ne-gativo en la balanza comercial.
Como no hay mal que por bien no venga, la decisión de Trump de revisar a su favor el tratado debe obligar a México a replantear su modelo de desarrollo ya en función de intereses na-cionales, con el acicate adicional del regreso de mexicanos ilegales desde los EE.UU.
Lo que viene debe ser la recuperación de la política nacional de desarrollo en función de las necesidades de México. Y no an-darse quejando de Trump o suplicándole que no sea tan malo con nosotros.
Revista Mexicana La Crisis es una publicación mensual editada por el Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, S. C. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Reserva de derechos de Autor: 04-2016-071312561600-102.
Demás registros en trámite. Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700,
México D.F.
indicadorpolitico.mx
REVISTA MEXICANA
3La CrisisDiciembre, 2016
México anteel desafío de Trump
Acostumbrado a esperar las definiciones de los nuevos presi-dentes estadunidenses y con la apuesta de que mal que bien habría espacios de entendimiento, el gobierno mexicano se
quedó pasmado con la elección de Donald Trump como presiden-tes de los EE.UU. del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021, con la posibilidad de una reelección de otros cuatro años.
Y acostumbrados a ajustarse a las nuevas condicionalidades de los nuevos gobernantes estadunidenses, el gobierno mexicano está a la espera de que Trump defina ya en el poder su estrategia para México.
Sin embargo, los discursos de campaña de Trump y sus pri-meras declaraciones sobre México dejaron en claro que no es-tablecerá la política paternalista con su vecino sino que actuará como una nación soberana en función de los intereses nacionales estadunidenses.
A lo largo del periodo 1981-2016, México se fue ajustando a la dependencia estadunidense. En 1991 asumió el Consenso de Washington de apertura comercial y el tratado de comercio libre se redujo a la subordinación de la planta industrial mexicana a las necesidades de la economía de los EE.UU.
En este sentido, el ascenso de Trump a la Casa Blanca sería la gran oportunidad para que México replanteara sus tres políticas fundamentales: política de desarrollo, política comercial y polí-
tica industrial. Y por encima de ello, México tiene la posibilidad —necesidad y hasta obligación— de regresar a la autonomía en materia de desarrollo que la sumisión al tratado comercial le había conculcado.
La meta del desarrollo debe fijarse en función de las necesi-dades nacionales: PIB anual promedio de 6 por ciento, creación anual de 800,000 nuevos empleos en el sector formal, reorganiza-ción de los sectores agropecuario e industrial, regreso a la dinámi-ca del mercado interno y realineación de las principales variables macroeconómicas.
De 1973 a 1977 México estuvo condicionado por la crisis a depender del padrinazgo estadunidense, de 1977 a 1982 despilfa-rró los recursos del auge petrolero, de 1983 a 1993 tuvo que reor-ganizar su economía en función de las exigencias del Fondo Mo-netario Internacional y del Banco Mundial, y de 1994 a la fecha la economía —y sus efectos políticos y geopolíticos— quedaron atados al tratado comercial con los EE.UU. En este largo periodo de crisis México se vio obligado a ajustar su economía pero per-diendo el ritmo que tuvo hasta 1970 de PIB promedio anual de 6 por ciento, inflación de 2 por ciento y aumento del salario real.
La queja de Trump contra los trabajadores mexicanos ilegales en los EE.UU. debe molestar por la criminalización de la pobreza, pero al final de cuentas se tiene que entender que esos mexicanos salieron huyendo de México porque la economía del tratado no les ofrecía niveles salariales y de bienestar. En la medida en que Méxi-co recupera las posibilidades de crecimiento económico superiores a 5 por ciento, salarios reales positivos y políticas sociales —so-bre todo educación, salud y seguridad—, esos mexicanos estarán aportando su esfuerzo al desarrollo nacional.
Detrás del racismo de Trump se localiza la realidad de una eco-nomía estadunidense incapaz de sostener los ritmos de creación de bienestar. En los EE.UU. hay menos trabajo y peor pagados. Por tanto, Trump logró el voto de los marginados con la promesa de crear empleos para los nacionales y no los extranjeros.
Lo peor que le puede ocurrir a México es llegar a la degra-dación de suplicarle a Trump mayor comprensión hacia los mi-grantes ilegales. Al final de cuentas, Trump está actuando como el gobernante elegido por los estadunidenses pobres y marginados. El realismo debe llegar al entendimiento de que la economía esta-dunidense ya no es el paraíso para todos, que el empleo es poco y mal pagado y que se va a dar a los que votan y no a los migrantes.
En este contexto debe radicar el sentido de la oportunidad. México requiere de un gran esfuerzo de consenso nacional para reorganizar todo su aparato económico ya no en función con las demandas extranjeras, sino con los compromisos nacionales de empleo, bienestar y seguridad. Las primeras decisiones de Trump en los nombramientos de colaboradores confirmaron las peores previsiones: un gobierno racista, xenófobo y ultranacionalista. A ello hay que enfrentar una política mexicana de desarrollo.
4 La Crisis Diciembre, 2016
1.- Nacionalismo reprobado.
Algunos comentaristas hispanos que viven en los EE.UU. han co-menzado a tomar el argumento de que el affaire Donald Trump ha-bía sacado del ropero de los cachivaches mexicanos el nacionalismo que había enterrado casi boca abajo el tratado de comercio libre de Norteamérica. Pero no, en realidad no fue para tanto. Ahora sólo se espera que el republicano ocupe la Casa Blanca el 20 de enero próximo y anuncie las acciones que realizará.
El nacionalismo está asociado al concepto de patria —tierra paterna— y de nación; y en realidad la oleada crítica estuvo muy lejos de una revisión —por lo demás necesaria— de las relaciones históricas y soberanas entre los dos países; y lo que quieren es que Trump no deporte a mexicanos y sí les facilite su incorporación como nacionales estadunidenses.
Así que el asunto Trump tuvo que ver sólo con estados de áni-mo, el dinamismo anti-Peña Nieto en las redes cibernéticas que no ha hecho más que socializar las pasiones-pánicos individuales. Lo grave es que el repudio a Trump llevó a importantes élites mexicanas a manifestar su deseo de que Hillary Clinton ganara las elecciones.
Los comportamientos políticos de los gobernantes estaduniden-ses no reflejan decisiones individuales. Aquéllos que lo hicieron en su momento, pagaron con su vida o con sus empleos el desafío a la estructura de poder del establishment del poder de los EE.UU., lo mismo John F. Kennedy que Jimmy Carter. Y los que han abusado del poder para beneficio del poder —Richard Nixon y sus trampas, Bill Clinton y sus abusos sexuales, y Obama y su espionaje violador de los derechos humanos— han recibido el beneplácito social.
De ahí que haya que matizar la percepción anti-Trump. Hillary ha mostrado ya tendencias imperiales, continuará con las depor-taciones masivas aumentadas por Obama y tratará de reconstruir como Reagan y Bush Jr. el poderío militar estadunidense. Hillary fue esposa de 1978 al 2000; y como senadora aprobó y apoyó las leyes patrióticas de Bush Jr. y sus mentiras para invadir Irak en fun-ción de la lógica imperial.
El nacionalismo mexicano se forjó al calor del conflicto histórico con los EE.UU. en el largo periodo de 1836-1914 de invasiones mili-tares. El PRI logró esconder a México de la penetración estaduniden-se con el argumento de que México estaba en la lógica estadunidense pero que la Casa Blanca debería estar lejana del Castillo de Chapul-tepec donde ondeó la bandera de las barras y las estrellas en 1847.
El quiebre en la relación bilateral definido con la tensión diná-mica dominación-resistencia ocurrió en 1991-1993 con el tratado de comercio libre con EE.UU. y Canadá; Washington ya no era más el poder que se robó la mitad del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ahora era un socio compatible con la integración de posibilidades de desarrollo y no de agresión.
El enojo contra Trump es individual, no contra el sistema esta-
dunidense que sigue viendo a México como el pariente pobre, sea Trump, Obama o Hillary. Por eso es que el estado de ánimo nega-tivo de mexicanos contra dichos del presidente electo debería llevar a una reflexión social sobre el nacionalismo real —el del concepto de nación— y a una reconfiguración de los principios de soberanía basados en un modelo nacional de desarrollo.
El adversario no es Trump ni Hillary, sino el sistema productivo estadunidense basado en la exacción de otras naciones para subsi-diar el sistema de vida estadunidense.
2.- Santa Anna como metáfora.
La figura de Antonio López de Santa Anna puede ilustrar la me-táfora de la historia nacional: 11 veces presidente de la república, responsable de la pérdida de la mitad del territorio en 1848 y en 1853, y a pesar de ello indispensable para una república federal que nunca fue ni república ni federal. Su derrocamiento en 1855 inició la Reforma juarista.
En los hechos, México se forjó en la dialéctica histórica —con-cepto de Juan María Alponte en su libro Dialéctica Histórica. México-Estados Unidos y América Latina, editado por la Universidad de Gua-dalajara— con el expansionismo imperial de su vecino estadunidense; peor aún, el politólogo Arthur M. Schlesinger —asesor de John F. Kennedy— afirma que los EE.UU. se hicieron imperialistas en la conquista de territorio mexicano.
La primera mitad del siglo XIX y de cara al expansionismo es-tadunidense como cumplimiento del destino manifiesto, México vivió al amparo de Santa Anna, la figura que sintetizó las contra-dicciones de las élites nacionales del periodo 1810-1855: debatido el país en un federalismo imposible que había reconocido como maldición la profecía del padre Mier como diputado constituyente de 1824 y metido al centralismo 1836-1846 y 1853-1855 hasta
Remember The Álamo
México,ante el dilema estadunidense
Por Carlos Ramírez
5La CrisisDiciembre, 2016
que la élite liberal entró en acción contra Santa Anna, lo derrocó y convocó a la Constitución de 1857.
La personalidad de Santa Anna dominó el largo periodo 1823-1855, del Plan de Casa Mata que destronó al emperador Agustín I —que él había consolidado como consumador de la Independen-cia— a la revolución de Ayutla que lo echó del poder definitiva-mente. Como líder nacional le tocó la larga guerra con el expan-sionismo de los EE.UU. Santa Anna fue el responsable directo del fracaso militar ante Washington, pero aun así era llamado a gober-nar un país caótico.
El expansionismo imperial de los EE.UU. se reveló bien pron-to: el 2 de diciembre de 1823 se hizo pública la Doctrina Mon-roe, apenas consolidada la independencia de España de los países iberoamericanos y ante las intenciones de la corona en Madrid de venir a recuperar lo perdido; “cualquier intervención de un poder europeo será considerada como una proposición inamistosa para Estados Unidos”; así quedó el apotegma: América para los america-nos, y por encima los americanos, Estados Unidos como América, Estados Unidos de América.
En 1825 arribó a México Joel Robert Poinsett como ministro diplomático con la tarea fundamental de iniciar el proceso de ocu-pación; en 1825 ascendió a embajador ante el primer gobierno le-gal de Vicente Guerrero. Poinsett fue “un combatiente” de la causa del expansionismo estadunidense, recuerda Alponte, su tarea fue minar a México desde dentro: “dividir al país, acelerar sus contra-dicciones, impedir el consenso y ampliar las tensiones internas”. Poinsett diseñó la propuesta de comprar Texas.
Santa Anna fue el tonto útil de Poinsett. Pero al final resultó producto de una sociedad mexicana en su momento histórico. La responsabilidad es de las sociedades que avalan a los gobernantes.
3.- De El Álamo y Columbus al TCL de Salinas.
Lo ideal hubiera sido que los mexicanos que criticaron desde los EE.UU. la invitación del presidente Peña Nieto al entonces candi-dato republicano Donald Trump anunciaran la creación de una bri-gada especial para repetir la hazaña de Francisco Villa en Columbus en marzo de 1916 o seguir cuando menos el anuncio de Armando Fuentes Aguirre Catón de no visitar territorio estadunidense duran-te la gestión del republicano.
Pero no. Al final de cuentas, los intelectuales y artistas que cri-ticaron desde los EE.UU. a Peña Nieto ya forman parte del es-tablishment estadunidense y en ningún momento asumieron una conducta histórica. Y los mexicanos que se lanzaron en México contra Peña por una invitación sigue adorando a los héroes que nos dieron patria pero que tuvieron en su haber la entrega de la soberanía mexicana:
—El congreso mexicano ratificó en 1848 el Tratado Guadalu-pe-Hidalgo de Santa Anna por el que perdió la mitad del territorio. Este Tratado legalizó el Tratado de Velasco de 1836 que firmó Santa Anna cuando estaba preso después de El Álamo.
—Santa Anna firmó el Tratado de la Mesilla en 1853 para ven-derle a Washington parte de territorio mexicano.
—Juárez firmó el Tratado McLane-Ocampo en 1859 por el que iba a entregar el istmo de Tehuantepec a los EE.UU.
—Carranza pactó el apoyo a los EE.UU. a cambio del recono-cimiento estadunidense en 1915. En respuesta, el general Francisco Villa invadió los EE.UU. y atacó Columbus en mayo de 1916.
—Obregón firmó en 1953 los Tratados de Bucareli con los EE.UU. para reconocer deudas de guerra a cambio de reconocimiento.
—Obregón y Calles le cedieron al embajador estadunidense Dwight Morrow la negociación de la paz con los cristeros por exi-gencia de Washington.
—El presidente Carlos Salinas de Gortari negoció en 1991-1993 el tratado de comercio libre con los EE.UU. que subordinó la polí-tica exterior a la apertura establecida en el Consenso de Washington. La integración le quitó soberanía a México.
La política nacionalista mexicana se forjó en la equidistancia de la relación con los Estados Unidos, el expansionismo imperial y la doctrina Monroe de “América para los americanos”. La Casa Blanca ha pasado de la invasión militar a la invasión ideológica cumplien-do la maldición de Robert Lansing de 1920, secretario de Estado:
“Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexi-cana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóve-nes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros va-lores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radical-mente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho”.
Y así fue.
4.- La ofensiva de Reagan 1984-1987.
El perfil político de Donald Trump sólo va a reproducir, 35 años des-pués, la ofensiva imperial de Ronald Reagan de 1981-1986; al final del día, la intención imperial del próximo presidente de los EE.UU. nada tiene que ver con migración sino que se prepara una reorgani-zación de la política exterior de seguridad nacional de la Casa Blanca.
La estrategia imperial de Trump va a profundizar la dependen-cia mexicana del paraguas político-militar de Washington, retoman-do parte de las políticas antiterroristas de George W. Bush y la he-gemonía diplomática de Obama reflejada en la deportación masiva de mexicanos y en el trato despectivo hacia el Presidente de México.
De 1983 a 1986, la Casa Blanca de Reagan convirtió a México en un objetivo de seguridad nacional para sacarlo de su participa-ción en la estabilización política de Centroamérica con reconoci-miento a la guerrilla y para abrir México a las estrategias de control del tráfico de drogas.
La ofensiva comenzó en 1979 con un artículo del académico Constantine Menges titulado “México, the Irán next door?”, resal-
6 La Crisis Diciembre, 2016
tando la posibilidad de que México estallara con una revolución nacionalista. Menges fue llamado por Reagan a su campaña, el sena-dor ultraderechista Jesse Helms lo envió a la CIA y luego al consejo de seguridad nacional de la Casa Blanca.
En 1983, por órdenes de Reagan, el director de la CIA, William Casey, ordenó que la oficina de asuntos mexicanos redactara un in-forme especial concluyendo que México estaba a punto de estallar y que requería la intervención de Washington. El redactor de la CIA, John Horton, exjefe de la estación en México, se negó a hacer el reporte, renunció y publicó un artículo en el The Washington Post di-ciendo que la CIA estaba fabricando informes falsos. La historia la desarrolla Bob Woodward en su libro Las guerras secretas de la CIA.
En México, en 1983 y 1984 el embajador norteamericano John Gavin realizó reuniones para crear una Santa Alianza: PAN, empresa-rios radicales, obispos conservadores y la gestión de la embajada, con miras a las elecciones presidenciales de 1988. En 1985 se atravesó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camare-na Salazar —hasta ahora con indicios de doble agente— por el cártel de Ernesto Don Neto Fonseca y Rafael Caro Quintero. Gavin se colgó de ese incidente para una campaña escandalosa contra la corrupción en México, aterrizada en 1986 en Washington por el senador Helms con audiencias públicas contra México en el Senado.
El petróleo, la política exterior activa en zonas de interés es-tadunidense, el último suspiro del nacionalismo revolucionario en el PRI y la penetración del KGB soviético y del Stasi de Alemania comunista en los servicios de inteligencia mexicanos motivaron la ofensiva de Reagan. En México se dio en 1985 el giro de la econo-mía progresista de Estado al neoliberalismo de mercado promovido por Carlos Salinas de Gortari —ahí ganó la candidatura presiden-cial— y la subordinación mexicana a los intereses de Washington.
Trump va a retomar la estrategia de Reagan.
5.- El establishment de Hillary.
Agobiado por enlistar las presuntas agresiones sexuales de Donald Trump y los engaños de Hillary Clinton descubiertos en sus correos electrónicos, el mundo soslayó la parte fundamental de lo que podrían elegir los EE.UU. el pasado martes 8 de noviembre: el futuro del res-quebrajado imperio estadunidense y su papel en el desorden mundial.
La tesis kissingeriana de que los EE.UU. tienen responsabilidades y no intereses ha sido aplastada por los gobiernos de Ronald Reagan, George Bush Sr., Bill Clinton, George Bush Jr. y Barack Obama. Des-de la guerra de Corea en 1950 y hasta la derrota en Vietnam en 1975, los EE.UU. afirmaron que sus responsabilidades estaban en la defen-sa de sus intereses capitalistas. Ahora en la elección presidencial del
2016 el mundo no se enteró de las políticas exteriores de Trump y Hillary porque los estadunidenses van a votar por agendas tan parciales como el muro en México y la crítica a esa decisión.
En el fondo, el pasado 8 de noviem-bre se seleccionó por la vía electoral entre dos opciones: el re-frendo del poder del
establishment conservador geopolítico o el radicalismo conservador histórico de un outsider o externo del sistema de intereses dominantes. En esta primera parte aportaremos elementos analíticos para ilustrar el poder institucional conservador imperial que sostuvo la nominación de la candidata republicana, detrás de las sonrisas y las promesas de un mundo feliz.
A Hillary la sostienen los —hasta ahora— 15 lobbies más im-portantes del poder imperial:
1.- El complejo militar, el imperialismo bélico que alimenta la maquinaria económica y de poder.
2.- La planta industrial articulada a la economía de guerra, los intereses productivos que funcionan en temporadas de guerra.
3.- El sector financiero que completa la dominación militar, el poderío del dólar, Wall Street como el Pentágono del sistema finan-ciero representado por el FMI y el Banco Mundial, el sector que Obama salvó de la crisis de 2008.
4.- La comunidad de los intereses geopolíticos internacionales, la OTAN, el Comando Sur en América, la fuerza del Estado Mayor Conjunto que sostiene a la Casa Blanca, las terminales del botón nuclear en el portafolio que acompaña a POTUS —president of the United States— hasta en el baño. El papel clave de Gran Bretaña y Alemania a favor de los intereses de la Casa Blanca. Trump dijo que les cobraría protección a los socios de la OTAN.
5.- La comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad na-cional que Kissinger instaló en los sótanos de la Casa Blanca como consejero de seguridad nacional de Nixon en 1969, los que han sustituido a los marines en algunas zonas de interés estadunidense.
6.- Las empresas de seguridad privada que son contratadas por el gobierno de los EE.UU. para operar en zonas de guerra, a fin de evitar que los soldados mueran y los féretros alimenten el pacifismo social. Estas empresas representan contratos de miles de millones de dólares y viven de la geopolítica de guerra, por lo que forman parte del sistema de toma de decisiones militares.
7.- El lobby judío que opera en el seno de la Casa Blanca, que tiene poder financiero y que representa el factor de estabilidad esta-dunidense en el medio oriente.
8.- Los medios de comunicación. Este sector pasó de ser fac-tor de consenso conciente hasta Vietnam, se colocó en la oposición desde Watergate y ahora ha regresado al redil del establishment apo-yando a Hillary sin sentido crítico por el temor al avance de Trump. El periodismo ha sido la gran víctima de esta contienda electoral porque se negó a criticar a Hillary. Los grandes medios regresaron a la información institucional anterior a los grandes reportajes de crítica a la guerra de Vietnam.
9.- El sector energético, a pesar del avance de los combustibles no fósiles, sigue siendo un lobby que depende de los campos petro-leros en el medio oriente y México. Y al final de cuentas, las guerras no sólo son por petróleo, sino que se ganan por el petróleo que mueve a la maquinaria de guerra.
10.- La comunidad cibernética que privatizó el papel del Inter-net que creó el sistema militar. Google, Facebook y otros grandes consorcios han pasado a formar parte del sistema de dominación de la información y de censura, sobre todo por los casos de WikiLeaks, Snowden, Anonymous y otros filtradores de información del poder. Estos sistemas jugaron papel importante a favor de Hillary.
11.- Los intelectuales liberales hubieron de arriar sus banderas —por cierto, nunca sólidas en su progresismo— para apoyar a Hillary criticando a Trump. Sobre todo, dejando pasar la oportu-nidad de un liberalismo social que había propuesto Bernie Sanders en su competencia contra Hillary. Estos intelectuales liberales for-man ya la comunidad conservadora del viejo liberalismo capitalista.
7La CrisisDiciembre, 2016
12.- El sector de los republicanos institucionales que sólo ejer-cen la oposición en materia fiscal pero que al final son igual de im-perialistas que los demócratas.
13.- El bloque comercial que se ha beneficiado de los tratados, a costa del empleo y la calidad de vida de los estadunidenses. Son los que se asustaron con el proteccionismo de Trump y por ello apoyaron a Hillary.
14. El sector de los productores locales de armas que depende no del apoyo apasionado de los republicanos sino de la debilidad de los argumentos demócratas a favor del control en la venta de armas. Si los republicanos son parte de la Asociación del Rifle, ahora han acotado a Hillary para evitar reformas a la segunda Enmienda.
15.- La burocracia gubernamental que vive de la política de bienestar social de los demócratas.
Estos son los lobbies que apoyaron a Hillary para mantener la continuidad del establishment.
6.- Los grupos de poder de Trump.
A pesar de que hubo una campaña para vender la idea de que Do-nald Trump era un empresario “loco” que había trastocado al Par-tido Republicano, en realidad fue producto de nuevas estructuras de poder estadunidense afectados por el largo periodo posbélico 1989-2016. Pase lo que pase el 8 de noviembre, esos factores de dominación seguirán vigentes cuando menos en el mediano plazo de cinco años.
Detrás de Trump no existe propiamente un establishment con-servador como estructura de poder articulada, sino más bien grupos de influencia económica, social, política e imperial que han sido des-plazados desde el gobierno de Bill Clinton. El Partido Republicano se ha ido corriendo al centro como espacio de participación política, aunque sin excluir a los radicales. El espacio de centro como puerta de acceso al gobierno y al poder ha obligado a la construcción de una clase política moralmente conservadora pero no radical,
La campaña de Trump puso en el escenario a los grupos conservadores:
1.- Los republicanos conservadores que reactivó John McCain en el 2008 al tomar como candidata a la vicepresidencia a Sarah Palin.
2.- Los republicanos conservadores tradicionales como Paul Ra-yan, más centrado en tema de impuestos.
3.- Los grupos aliados a los republicanos por agendas parciales: los cubanos de Florida.
4.- Los empresarios ricos contrarios al aumento de impuestos para financiar políticas sociales.
5.- La comunidad de los servicios de inteligencia, militarismo y seguridad nacional vinculados a la doctrina de la guerra permanente.
6.- Los grupos racista de diversa índole: contra migrantes hispanos, contra afroamericanos y asiáticos, contra indios, entre muchos otros.
7.- El poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su nombre en inglés) que en realidad representa el sentimiento estadunidense de armarse para no tener la protección del Estado.
8.- El lobby judío conservador que representa un factor econó-mico dominante en Wall Street.
9.- El Movimiento de Tea Party que se formó en torno al simbo-lismo de la lucha contra exigencia de pago de impuestos en 1773 y que hoy opera como lobby antifiscal.
10.- Medios de comunicación conservadores con enorme in-fluencia, como el Washington Times o la cadena Fox.
11.- Intelectuales conservadores que aflojan o aprietan su ideo-logía en función de las posibilidades de ganar espacios.
12.- Grupos de reflexión estratégica que han logrado configurar una propuesta de gobierno conservador, al estilo de la Fundación Heritage que se consolidó durante gobierno de Reagan 1881-1988.
13.- Movimientos contra nuevos derechos sociales como el aborto, el homosexualismo y la seguridad social.
14.- Comunidad de fabricantes de armas que laboran lo mismo con demócratas que con republicanos pero que apoyan más a éstos por su estrategia de consolidación imperial.
15.- Lobby de países árabes contrarios al radicalismo musulmán; estos grupos de poder internacional se han metido a través del financia-miento de fundaciones estadounidenses como la Fundación Clinton.
El problema con los EE.UU. ocurrió después de la caída del Muro de Berlín y de la desaparición del imperio comunista sovié-tico. La ilusión del crecimiento económico en los dos periodos de Clinton ocurrió en las estadísticas porque al final de cuentas los em-pleos nuevos se crearon en los comercios sin garantías de estabilidad ni de retiro. Bush Jr. se centró en la economía de guerra, pero con contrarreformas financieras de desregulación que llevaron al colapso de las financieras de 2008 por el auge de los bonos basura. El ajuste de Obama durante ocho años apenas pudo reconstruir el crecimien-to económico bajo y la oferta de empleos sin estabilidad.
La crisis económica, el terrorismo dentro de las fronteras esta-dunidenses y el costo militar y el deterioro del dólar debilitaron el consenso interno, sobre todo por un Obama ajeno a la dinámica de las mayorías sociales marginadas que lo impulsaron a la presidencia en el 2008 y el 2012. Y para colmo, Obama rehízo el seguro médico con la oferta de que sería más masivo y más barato, pero hace poco el premio nobel Paul Krugman reconoció que hubo un encareci-miento alto de las primas que ha dejado fuera de la cobertura a ciudadanos que ya lo tenían.
La crisis social del periodo 1992-2016, tres presidentes de dos periodos de cuatro años cada uno, generaron una sociedad irritada, apanicada por el terrorismo; a ello se ha agregado quizá el peor saldo social negativo de Obama: por su piel de color negra, se esperaba una política social a favor de los afroamericanos; pero al final Oba-ma fue el primer presidente negro de los blancos que se dedicó a salvar a las corporaciones de la crisis del 2008. El verdadero saldo racial está en las calles: una guerra civil de negros contra blancos.
Lo grave de todo es que ni Trump ni Hillary parecen entender la lógica del conflicto social en los EE.UU. y las nuevas responsabili-dades internacionales y se han agotado en la defensa de intereses de élites. Los lobbies y los grupos de poder de ambos van a dominar las decisiones y van a condenar al mundo a cuatro años, cuando menos, de mayor inestabilidad y crisis.
@carlosramirezh
8 La Crisis Diciembre, 2016
USADIANA JOHNSTONE
Diana Johnstone es quizá una de las comentaristas de la po-lítica europea y estadounidense más reputadas en la iz-quierda. Colaboradora, entre otros, de Counterpunch,
Johnstone, que se hizo conocida en Europa por sus críticas a la política occidental durante las guerras en los Balcanes, acaba de sacar un libro sobre Hillary Clinton titulado La reina del caos. La entrevistó para lamarea.com Àngel Ferrero.
POR QUÉ HILLARY CLINTON ES MUCHO
PEOR QUE TRUMPPor Ángel Ferrero
9La CrisisDiciembre, 2016
Los medios estadounidenses han centra-do su atención estas primarias en Donald Trump. Pero en su opinión, Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. La ha descrito como “la reina del caos”. ¿Por qué?
Trump consigue titulares porque es una no-vedad, un showman que dice cosas chocantes. Es visto como un intruso en un espectáculo elec-toral diseñado para transformar a Clinton en la “primera mujer presidenta de América”. ¿Por qué la llamo reina del caos? En primer lugar, por Libia. Hillary Cinton fue en gran medida responsable de la guerra que hundió a Libia en el caos, un caos que se extiende hacia el resto de África e incluso Europa. Ha defendido más guerra al Oriente Medio.
Mi opinión no es que Hillary Clinton “tam-bién debería” ser motivo de preocupación. Ella es el principal motivo de preocupación. Clinton promete apoyar más a Israel contra los palesti-nos. Está totalmente comprometida con la alianza de facto entre Arabia Saudí e Israel que tiene como obje-tivo derrocar a Assad, fragmentar Siria y destruir la alianza chií entre Irán, Assad y Hezbolá. Esto aumen-ta el riesgo de confrontación militar con Rusia y Oriente Medio. Al mis-mo tiempo, Hillary Clinton defien-de una política beligerante hacia Rusia en su frontera con Ucrania. Los medios de comunicación de ma-sas en Occidente se niegan a darse que cuenta que muchos observadores serios, como por ejemplo John Pilger y Ralph Nader, temen que Hillary Clinton nos conduzca, sin advertir-lo, a la Tercera Guerra Mundial.
Trump no se ajusta a ese molde. Con sus comentarios groseros, Trump se desvía radi-calmente del patrón de lugares comunes que oímos de los políticos estadounidenses. Pero los medios de comunicación establecidos han sido lentos en reconocer que el pueblo estadounidense está completamente cansado de políticos que se ajustan al patrón. Ese patrón está personificado por Hillary Clinton. Los medios de comunica-ción europeos han presentado en su mayoría a Hillary Clinton como la alternativa sensata y moderada al bárbaro de Trump. Sin embargo, Trump, el “bárbaro”, está a favor de reconstruir la infraestructura del país en vez de gastar el di-nero en guerras en el extranjero. Es un empresa-rio, no un ideólogo.
Trump ha afirmado claramente su inten-ción de poner fin a la peligrosa demonización de Putin para desarrollar relaciones comercia-les con Rusia, lo que sería positivo para Estados Unidos, para Europa y para la paz mundial.
Extrañamente, antes de decidir presentarse como republicano, para consternación de los líderes del Partido Republicano, Trump era conocido como demócrata, y estaba a favor de políticas sociales relativamente progresistas, a la izquierda de los actuales republicanos o incluso Hillary Clinton.
Trump es impredecible. Su reciente discurso en AIPAC, el principal lobby pro-israelí, fue ex-cesivamente hostil hacia Irán, y en 2011 cayó en la propaganda que condujo a la guerra contra Libia, incluso si ahora, retrospectivamente, la critica. Es un lobo solitario y nadie sabe quié-nes son sus asesores políticos, pero hay esperanza de que arroje fuera de la política a los neocon-servadores e intervencionistas liberales que han dominado la política exterior estadounidense los últimos 15 años.
Los asesores de Clinton destacan su expe-riencia, en particular como secretaria de Esta-do. Mucho se ha escrito sobre esta experien-
cia y no siempre de manera positiva. ¿Cuál fue su papel en Libia, Siria y Honduras?
Hay dos cosas que decir sobre la famosa experiencia de Hillary Clinton. La primera es observar que su experiencia no es el motivo de su candidatura, sino, más bien, la candidatura es el motivo de su experiencia. En otras pala-bras, Hillary no es candidata debido a que su maravillosa experiencia haya inspirado a la gente a escogerla como aspirante a la presiden-cia. Es más correcto decir que ha acumulado ese currículo justamente para cualificarse como presidente.
Durante unos 20 años, la máquina clintonita que domina el Partido Demócrata ha planeado que Hillary se convierta en “la primera mujer presidenta de EE.UU.” y su carrera se ha diseñado con ese fin: primero senadora de Nueva York, después secretaria de Estado.
Lo segundo concierne al contenido y la cali-dad de esa famosa experiencia. Se ha empecina-
do en demostrar que es dura, que tiene potencial para ser presidenta. En el Senado votó a favor de la guerra de Irak. Desarrolló una relación muy cercana con el intervencionista más agresivo de sus colegas, el senador republicano por Arizona John McCain. Se unió a los chovinistas religio-sos republicanos para apoyar medidas como ha-cer que quemar la bandera estadounidense fuese un crimen federal. Como secretaria de Estado, trabajó con “neoconservadores” y esencialmente adoptó una política neoconservadora utilizan-do el poder de Estados Unidos para rediseñar el mundo.
Respecto a Honduras, su primera im-portante tarea como secretaria de Estado fue proporcionar cobertura diplomática para el golpe militar de derechas que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces Honduras se ha convertido en la capital con más asesinatos del mundo. En cuanto a Li-bia, persuadió al presidente Obama para de-
rrocar el régimen de Gaddafi utilizando la doctrina de “res-ponsabilidad para proteger” (R2P) como pretexto, basán-dose en falsas informaciones. Bloqueó activamente los es-fuerzos de gobiernos latinoa-mericanos y africanos para mediar, e incluso previno los esfuerzos de la inteligencia militar estadounidense para negociar un compromiso que permitiese a Gaddafi ceder el poder pacíficamente.
Continuó esa misma línea agresiva con Siria, presionan-do al presidente Obama para que incrementase el apoyo a
los rebeldes anti-Assad e incluso para impo-ner una “zona de exclusión aérea” basada en el modelo libio, arriesgándose a una guerra con Rusia. Si se examina atentamente, su “experiencia” más que cualificarla para el puesto de presidente, la descalifica.
Como secretaria de Estado, Clinton anunció en 2012 un “pivote” a Asia orien-tal en la política exterior estadounidense. ¿Qué tipo de política podríamos esperar de Clinton hacia China?
Básicamente este “pivote” significa un desplazamiento del poder militar estadou-nidense, en particular naval, desde Euro-pa y Oriente Medio al Pacífico occidental. Supuestamente, porque debido a su crecien-te poder económico China ha de ser una “amenaza” potencial en términos militares. El “pivote” implica la creación de alianzas antichinas entre otros Estados de la región, lo que con toda probablidad incrementará
10 La Crisis Diciembre, 2016
las tensiones, y rodeando a China con una política militar agresiva se la empuja efectivamente a una carrera armamentística. Hillary Clinton apuesta por esta política y si llegase a la presidencia la intensificaría.
Clinton dijo en 2008 que Vladímir Putin no “tiene alma”. Robert Kagan y otros “intervencionistas liberales” que jugaron un papel destacado en la crisis en Ucrania la apoyan. ¿Su política hacia Rusia sería de una mayor confrontación que la del resto de candidatos?
Su política sería claramente de una mayor confrontación hacia Rusia que las de Donald Trump. El contrincante republicano de Trump, Ted Cruz, es un fanático evangélico de extrema derecha que sería tan malo como Clinton, o quizá peor. Comparte la misma creencia semirreligiosa de Clinton en el rol “excepcional” de Estados Unidos para modelar el mundo a su imagen. Por otra parte, Bernie Sanders se opuso a la guerra de Iraq. No ha hablado demasiado de política internacional, pero su carácter razonable sugiere que sería más juicioso que cualquiera de los demás.
Los asesores de Clinton tratan de destacar su intento de refor-mar el sistema sanitario estadounidense. ¿Fue ese intento de refor-ma realmente un avance y tan importante como dicen que fue?
En enero de 1993, pocos días después de asumir la presidencia, Bill Clinton mostró su intención de promocionar la carrera políti-ca de su esposa nombrándola presidenta de una comisión especial para la reforma del sistema nacional de sanidad. El objetivo era llevar a cabo un plan de cobertura sanitaria basado en lo que se denominó “competitividad gestionada” entre compañías privadas. El director de esa comisión, Ira Magaziner, un asesor muy próximo a Clinton, fue quien diseñó el plan. El papel de Hillary era vender políticamente el plan, especialmente al Congreso. Y en eso fracasó por completo. El “plan Clinton”, de unas 1,342 páginas, fue con-siderado demasiado complicado de entender y a mediados de 1994 perdió prácticamente todo el apoyo político. Finalmente se extinguió en el Congreso.
Respondiendo a la pregunta, el plan básicamente no era suyo, sino de Ira Magaziner. Como había de depender de las aseguradoras privadas, orientadas al beneficio, como ocurre con el Obama Care, ciertamente no era un avance, como sí que lo es el sistema universal
que defiende Bernie Sanders.La campaña de Clinton ha recibido notoriamente dinero de
varios hedge funds. ¿Cómo cree que podría determinar su polí-tica económica si consigue llegar a la presidencia?
Cuando los Clinton abandonaron la Casa Blanca en enero de 2001, Hillary Clinton lamentó estar “no sólo sin blanca, sino en deuda”. Eso cambió muy pronto. Hablando figuradamente, los Clintons se trasladaron de la Casa Blanca a Wall Street, de la pre-sidencia al mundo de las finanzas. Los banqueros de Wall Street compraron una segunda mansión para los Clinton en el Estado de Nueva York (que se sumó a la que tienen en Washington DC) pres-tándoles primero el dinero y luego pagándoles millones de dólares por ofrecer conferencias.
Sus amistades en el sector bancario les permitieron crear una fundación familiar ahora valorada en dos mil millones de dólares. Los fondos de la campaña proceden de fondos de inversión amigos que colaboran de buen grado. Su hija, Chelsea, trabajó para un fon-do de inversión antes de casarse con Marc Mezvinsky, quien creó su propio fondo de inversión después de trabajar para Goldman Sachs.
En pocas palabras, los Clinton se sumergieron por completo en el mundo de las finanzas, que se convirtió en parte de su familia. Es difícil imaginar que Hillary se mostrase tan desagradecida como para llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de su familia adoptiva.
Se dice que la política de identidad es otro de los pilares de su campaña. Quienes apoyan a Clinton afirman que votándola se romperá el techo de cristal y que por primera vez en la historia una mujer entrará en la Casa Blanca. Desde varios medios has protestado contra esta interpretación.
Una razón fundamental para que se diese la alianza de Wall Street con los Clinton es que los autoproclamados “nuevos demó-cratas” encabezados por Bill Clinton lograron cambiar la ideología del Partido Demócrata de la igualdad social a la igualdad de opor-tunidades. En vez de luchar por las políticas tradicionales del New Deal que tenían como objetivo incrementar los estándares de vida de la mayoría, los Clinton luchan por los derechos de las mujeres y las minorías a “tener éxito” individualmente, a “romper techos de cristal”, avanzar en sus carreras y enriquecerse. Esta “política de la identidad” quebró la solidaridad de la clase trabajadora haciendo que la gente se centrase en la identidad étnica, racial o sexual. Es una forma de política del “divide y vencerás”.
Hillary Clinton busca persuadir a las mujeres de que su am-bición es la de todas ellas, y que votándola están votando por ellas mismas y su éxito futuro. Este argumento parece funcionar mejor entre las mujeres de su generación, que se identificaron con Hillary y simpatizaron con el apoyo leal a su marido, a pesar de sus flirteos. Sin embargo, la mayoría de las jóvenes estadou-nidenses no se han dejado llevar por este argumento y buscan motivos más sólidos a la hora de votar. Las mujeres deberían tra-bajar juntas por las causas de las mujeres, como el mismo salario por el mismo trabajo, o la disponibilidad de centros infantiles para las mujeres trabajadoras. Pero Hillary es una persona, no una causa. No hay ninguna prueba de que las mujeres en general se hayan beneficiado en el pasado de tener a una reina o una presidenta. Es más, aunque la elección de Barack Obama hizo felices a los afroamericanos por motivos simbólicos, la situación de la población afroamericana ha ido empeorando.
Mujeres jóvenes, como Tulsi Gabbard o Rosario Dawson, consi-deran que poner fin a un régimen de guerras y cambios de régimen y proporcionar a todo el mundo una buena educación y sanidad son
11La CrisisDiciembre, 2016
criterios mucho más significativos a la hora de escoger un candidato.¿Por qué las minorías siguen apoyando a Clinton en vez de
a Sanders?Está cambiando. Hillary Clinton ganó el voto negro en las pri-
marias demócratas en los Estados del sur profundo. Fue a comien-zos de la campaña, antes de que Bernie fuese conocido. En el sur profundo, muchos afroamericanos estaban desencantados porque muchos de ellos estaban en prisión o habían estado en prisión, y la mayoría de votantes son mujeres mayores que asisten regularmente a la iglesia, donde escuchan a los predicadores pro-Clinton, no lo que se dice en Internet.
En el norte las cosas son diferentes, y el mensaje de Sanders está consiguiendo extenderse. Lo apoyan la mayor parte de intelectuales afroamericanos y de afrome-ricanos del mundo del entretenimiento. Ésta es la primera elección presidencial donde Internet juega un papel clave. Especialmente la gente joven, que no confía en los medios de comunicación estableci-dos. Es suficiente leer los comentarios de los lectores estadounidenses en Internet para darse cuenta de que Hillary Clinton está considerada ampliamente como una mentirosa, una hipócrita, una belicista y un instrumento de Wall Street.
¿Cómo ves la campaña de Bernie Sanders? Es visto como la esperanza de la izquierda, pero tras la presidencia de Obama también hay cierto es-cepticismo. Algunos comentaristas han señalado su apoyo a intervenciones militares estadouni-denses en el pasado.
A diferencia de Obama, quien prometió un “cambio” vago, Bernie Sanders es muy concreto a la hora de hablar de los cambios que se tienen que hacer en política doméstica. E insiste en que él solo no puede hacerlo. Su insistencia en que se precisa una revolución política para conseguir sus metas está realmente inspirando el movimiento de masas que necesitaría. Es lo suficientemente experimen-tado y tozudo como para evitar que el partido le secuestre, como ocurrió con Obama.
En cuanto a la política exterior, Sanders se opuso firmemente y de manera razonada a la guerra de 2003 en Irak, pero como la mayor parte de la izquierda, se dejó llevar por los argumentos en favor de las “guerras humanitarias”, como la desastrosa destrucción de Libia.
Pero este tipo de desastres han comenzado a educar a la gente, y puede que hayan servido de lección al propio Sanders. La gente puede aprender. Puede oír, entre quienes le apoyan, a antibelicistas como la congresista Tulsi Gabbard de Hawai, que presentó su di-misión en el Comité Nacional Demócrata para apoyar a Sanders. Hay una contradicción obvia entre el gasto militar y el programa de Sanders para reconstruir EEUU. Sanders ofrece una mayor es-peranza porque viene con un movimiento nuevo, joven y entusias-ta, mientras que Hillary viene con el complejo militar-industrial y Trump viene consigo mismo.
Actualmente vive en Francia. ¿Cómo ve la situación en el país? ¿Qué explica el ascenso del Frente Nacional, en paralelo a otras fuerzas de la nueva derecha (o nacional-conservadoras)?
Los partidos establecidos siguen las mismas políticas impopula-res en Europa y en EEUU y eso, naturalmente, lleva a la gente a buscar algo diferente. El control local de los servicios sociales se sa-
crifica a la necesidad de “atraer inversores”, en otras palabras, a dar al capital financiero la libertad de modelar sociedades dependiendo de sus opciones de inversión. La excusa es que, atrayendo inversores, se crearán empleos, pero esto no ocurre. Puesto que la clave de estas políticas es romper las barreras nacionales para permitir al capital financiero ganar acceso, es normal que la gente acuda a los llamados partidos “nacionalistas” que aseguran querer restaurar la soberanía nacional. Como en Europa sobreviven los fantasmas del nazismo, “soberanía nacional” se confunde con “nacionalismo”, y “nacionalis-mo” se equipara con guerra. Estas suposiciones hacen que el debate en la izquierda sea imposible y termine favoreciendo a los partidos de derecha, que no sufren de este odio al Estado nacional.
En vez de actuar con horror a la derecha, la izquierda necesita ver las cuestiones que afectan realmente a la gente con claridad.
En el pasado ha criticado a la izquierda (o a una parte con-siderable de ella) por apoyar las llamadas “intervenciones hu-manitarias”. ¿Qué opina de la “nueva izquierda” o “nueva nueva izquierda” en países como Grecia o España?
La propaganda neoliberal dominante justifica la intervención militar por motivos humanitarios, para “proteger” a la gente de “dictadores”. Esta propaganda ha tenido mucho éxito, especialmen-te en la izquierda, donde con frecuencia se acepta como una ver-sión contemporánea del “internacionalismo” de la vieja izquierda, cuando en realidad es todo lo opuesto: no se trata de las Brigadas Internacionales y su idealismo, combatiendo por una causa pro-gresista, sino del Ejército estadounidense bombardeando países en nombre de alguna minoría que puede acabar demostrándose como un grupo mafioso o terroristas islámicos.
Honestamente, creo que este libro es una aportación a la crítica de la política intervencionista liberal, y lamento que no esté dispo-nible en español, aunque hay ediciones en inglés, francés, italiano, portugués, alemán y sueco.
Ángel Ferrero - La marea
12 La Crisis Diciembre, 2016
No hay precedente en el dato. Gobernadores en funciones, con licencia o que acaban de dejar el cargo y son acusados de actos de corrupción, lo cual obliga a sus partidos a tomar medidas. Hay seis exgobernadores señalados, una cifra que
sorprende por lo reducido de la lista pero que demuestra la manera en que la sociedad mexi-cana empieza a cambiar para volverse más intolerante a este fenómeno. Algunos ya están siendo perseguidos por la justicia, en tanto que otros están poniendo sus barbas a remojar.
Gobernadores (y demás fauna) en capillaPor Armando Reyes Vigueras
Banquillo partidistaLa presión social ha hecho algo que no era imaginable hace menos de una década, que un partido político se viera obligado a expulsar e investigar a varios de sus exgobernadores acusados de corrupción.
En entrevista para el noticiario matutino de Carlos Loret de Mola, Enrique Ochoa Reza —presidente Nacional del PRI— sorprendió a la audiencia al confirmar que luego de la expulsión de Javier Duar-te, exgobernador de Veracruz, la Comisión de Justicia partidista está investigando a Fausto Vallejo, exmandatario de Michoacán; Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte de Chihuahua, y Tomás Ya-rrington de Tamaulipas.
El número sorprende por lo reducido y por las acusaciones que han pesado en contra de otros titulares de ejecutivos estatales, como Arturo Montiel, los hermanos Moreira, Mario Marín, Egidio Torre, a quienes no se menciona en las investigaciones que realiza el PRI, partido que además ha creado una comisión anticorrupción para es-tos casos, motivado por la presión social y por la manera en que este
tema impactó en los resultados electorales.Pero no es el único caso entre nuestros partidos, pues el PAN
también cuanta con su propia comisión —misma que ha tardado cerca de un año en empezar a funcionar—, y que ya suspendió los derechos como militante de Guillermo Padrés, exgobernador de So-nora, además de investigar a Margarita Arellanes, expresidenta muni-cipal de Monterrey.
También el blanquiazul cuenta con una lista —no tan larga como el tricolor—, de militantes señalados por el mismo motivo, como es el caso de Luis Alberto Villareal y Jorge Villalobos por el tema de los “moches”, así como el senador Daniel Ávila Ruiz, acusado del mismo asunto en medios locales de Yucatán, o Francisco de la Vega de Baja California quien empieza a ser mencionado en medios estatales, entre otros nombres que pudieran surgir conforme se acerquen las elecciones.
En el bando de la izquierda —en el entendido de que se pudiera contar con, al menos, un elemento de cada partido—, pudiera pron-to ingresar a la lista algún mandatario que está por terminar su perio-do, como es el caso de Gabino Cué, sin descartar a uno en funciones, como es el caso de Graco Ramírez de Morelos, en particular por los problemas y acusaciones que está enfrentando.
Este panorama tiene varias facetas. Por mencionar alguna, que esto es fruto de la presión social, ante la cual los partidos han teni-do que reaccionar para tomar medidas, aunado a la manera en que el tema es utilizado para atacarlos durante las campañas electorales como ya padeció el propio PRI.
Otro punto a considerar, es el que se refiere a la manera en que aumenta la vigilancia sobre las acciones de los gobernantes y legis-ladores, pues hablamos de un grupo importante de funcionarios y exfuncionarios que son puestos en el banquillo de los acusados, así sea mediático, por la opinión pública.
Que esto derive en cárcel para los señalados, es harina de otro cos-tal, pues hasta el momento de escribir estas líneas Duarte continuaba sin ser localizado, Padrés seguía con sus más de 20 amparos tramita-dos, y los demás exgobernadores investigados por la instancia inter-
“Un político pobre, es un pobre político”.
Carlos Hank González
13La CrisisDiciembre, 2016
na del tricolor sin ser molestados por el pétalo de una averiguación previa, aunque en medios periodísticos se especulaba con la siguiente expulsión en el tricolor: Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán.
Cabe recordar que el PRI es el partido que cuenta con más exgo-bernadores en prisión, como son los casos de Andrés Granier de Tabas-co, Jesús Reyna de Michoacán y Mario Villanueva de Quintana Roo.
Quizá para muchos sean pocos, pues se trata de un tema en el que para una gran cantidad de ciudadanos no han sido castigados todos los que lo merecen, pero al tratarse un tema en el que la impunidad, la complicidad y la falta de transparencia predominan, no se cuenta con información precisa para hacernos una idea más clara de quienes deben pagar por las irregularidades cometidas.
Cierto, como dicen los propios partidos, no son jueces ni agen-cia del ministerio público para comprobar las acusaciones, pero hay casos en los que la Auditoria Superior de la Federación, legisladores locales y medios de comunicación han mostrado pruebas de lo que se podría considerar como ilícitos, pese a lo cual los partidos reaccionan tarde, la mayor parte de las veces, o con medidas que los colocan como parte de la esfera de complicidad.
Es verdad que no pueden ir más allá de la expulsión de sus filas, pero se esperaría más de institutos políticos que ven dañada su ima-gen y sus resultados electorales, esto último algo que les preocupa mucho, aunque otra manera de explicar la tardanza radica en que los propios dirigentes partidistas también tienen que lidiar con acusacio-nes en su contra.
Dirigentes en el mismo costalPero el tema de los funcionarios acusados de corrupción no sólo sal-pica a un sistema de partidos con bajos niveles de confianza y poca aceptación entre la ciudadanía, sino que también sus dirigentes han entrado al selecto círculo de señalados como sospechosos de movi-mientos poco claros, por no decir que contravienen cualquier ética.
Si Enrique Ochoa Reza, del PRI, fue criticado por la liquidación que recibió al dejar la Comisión Federal de Electricidad, pese a que intentó justificarla como un procedimiento normal para los titulares que dejan el cargo, el PRD no se pudo quedar atrás al darse a conocer la declaración patrimonial de su presidenta, Alejandra Barrales Mag-daleno, quien además de diversas propiedades hasta pudo comprar un avión para su pareja.
A esto se ha sumado recientemente Ricardo Anaya Cortés, diri-gente nacional del PAN, quien ha tenido que soportar una lluvia de imputaciones por los viajes que realiza a Atlanta, Estados Unidos, ciudad en donde viven y estudian sus hijos. En su defensa, ha tratado de mostrar que sus ingresos son suficientes para sufragar los gastos de
los boletos de avión, la renta de la casa en la Unión Americana y la colegiatura de sus niños, pero evidenciando que se trata de un político con una gran fortuna.
Si en el caso de los gobernadores que mencionamos al inicio de esta colaboración, el número de los mismos que se han visto invo-lucrados en actos de corrupción es escandaloso, la pregunta es si los dirigentes de los propios institutos políticos en los que militan podrán actuar si a la vez también son señalados por conductas poco éticas, de-bido a una riqueza generada con un trabajo exclusivamente orientado a la actividad política.
Seamos claros, no tiene nada de malo tener dinero —como tam-poco es malo tener mucho dinero—, pero en un medio como el mexicano, en el que desde hace décadas se conoce de historias en las cuales los políticos amasaron sus fortunas al amparo del puesto, la sospecha no tardará en salir. Este punto es algo que nuestros políticos no han comprendido aún, aunque traten de justificar los montos que tienen en los bancos o los sueldos que reciben.
Si Carlos Hank González, extitular del DDF, inmortalizó la frase “un político pobre, es un pobre político”, los que le siguieron en este ámbito no han tardado en seguir al pie de la letra esta frase y adop-tarla como si fuera un mandamiento. Lo escuchamos en la confesión del alcalde nayarita Hilario Ramírez, mejor conocido como Layin, en el sentido de que robó pero “poquito”; en la grabación ilegal que se difundió y retrató de cuerpo entero al exasambleista del PAN, Edgar Borja, quien aseguró que no iba a ser el “pendejo” que perdiera la negociación para una licitación; conocimos de los documentos falsos para contratar la deuda de Coahuila en tiempos de Humberto Morei-ra y lo que pasó con su tesorero; también pudimos leer y enterarnos de las extravagancias de Javier Duarte, quien orquestó toda una serie de entramados financieros que incluían empresas fantasmas para ad-quirir desde departamentos en el extranjero así como yates.
Los medios se han dedicado a dar a conocer este tipo de informa-ción, a la par que comienzan a mostrarse las inconformidades ciuda-danas. En el estudio Anatomía de la Corrupción, coordinado por el CIDE, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organiza-ción Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se apunta el hecho de que “el aumento de menciones de corrupción en la prensa es impresionante: de 518 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra en 1996, se pasó a 38,917 notas y 3,593 titulares en 2015”, lo que demuestra cómo este tema ha ocupado cada vez más espacios en la agenda de medios.
La importancia de la corrupción como asunto de preocupación pública es ya una constante en nuestro país. Las campañas abordarán este tema en los discursos de los candidatos, a la vez que se usará como arma en contra de los adversarios, como pudimos ver en los comicios de este año. En paralelo, los medios tradicionales y digitales hurgarán en el pasado de candidatos y gobernantes para dar a conocer las irre-gularidades detectadas.
¿Esto hará que la corrupción disminuya? Es difícil responder a la pregunta, pues aún tenemos quien justifica este tipo de acciones como si fuera algo de carácter cultural, sin considerar que otras na-ciones con índices similares de corrupción lograron abatirlos gracias a diversas medidas. En Anatomía de la Corrupción se puede leer que “en México se han invertido cada vez más recursos y, sin embargo, tanto la percepción de la corrupción como de la impunidad siguen en aumento”.
Es posible que estemos dando los primeros pasos para acabar con este fenómeno, o que sólo sea parte de un escenario que busque imitar al circo romano al presentar a personajes que enfrenten a los leones (virtuales) para entretener a la audiencia. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.
14 La Crisis Diciembre, 2016
Por Roberto Vizcaíno
PAN 2016-2018: entre las ambiciones y la corrupción
Los primeros en “comprar” la perspectiva del triunfo an-ticipado del PAN en la contienda del 2018, fueron los encuestadores.
Apenas se asimilaba la sorpresiva victoria blanquiazul en 7 de las 12 gubernaturas en juego el 5 de junio pasado, y los sondeos ya repuntaban a los aspirantes del PAN a suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Como tocados por la varita mágica de un Harry Potter electoral, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle se colocaron como punteros de esa carrera en los sondeos que aparecieron en los medios.
El desastre de la invitación de Peña Nieto a Donald Trump que sacó de la carrera priísta a Luis Videgaray y disminuyó las preferencias de Miguel Ángel Osorio Chong y de todo lo etiquetado con PRI y Gobierno, consolidó entre los analistas, avezados columnistas y cabe-ceros de diarios y noticiarios de radio y TV, la idea de que el futuro electoral mexicano sólo tenía 2 posibilidades: o un panista o Andrés Manuel López Obrador.
En ese orden.Incluso rápido cobró fuerza la percepción recogida por los medios
y alentada por las encuestas, de que Margarita Zavala era quizá la única que podría ganar fácilmente a AMLO.
Curado de espanto, el candidato más experimentado de entre to-dos los de la lista del 2018, el tabasqueño sólo sonrió.
En el PRI comenzaron a soltar lastre. Vino la expulsión de Javier Duarte y se anunció las de César Duarte y Roberto Borge. Nadie has-ta ahora cree en las perspectivas de cambio del tricolor. Al tecnócrata Enrique Ochoa Reza lo hundió de entrada su liquidación de millón de pesos en la CFE.
En este contexto, convencidos de que ya tenían de nuevo la Pre-sidencia de la República en las manos, que sólo debían cumplir los trámites de los siguientes 20 meses que los separa de las elecciones de junio de 2018, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle comenzaron a pelearse la candidatura panista.
Dueño del momento, El Joven Maravilla… o El Cerillo, como le dicen sus compañeros de partido a Ricardo Anaya, se montó en esa al-fombra mágica que es para él la presidencia del PAN y se alejó de todos.
Atrincherado en el cargo, rodeado de incondicionales, se aganda-lló los cientos de miles de spots de Radio y TV que el INE otorga de tiempos oficiales para la promoción de su partido, y los convirtió en
15La CrisisDiciembre, 2016
presidencial en 2018 a partir de la dirigencia del PAN, Anaya le estalló en los primeros días de noviembre el escándalo de sus viajes fin semanales a Atlanta, Estados Unidos, donde tiene viviendo a su esposa y a sus tres hijos.
Con documentos, datos, cifras, fechas en la mano, El Universal y el columnista de Milenio, Ricardo Alemán, mostraron no sólo a un dirigente político que evidentemente no cree en México al mantener fuera a su familia y a sus hijos en escuelas de élite.
Pero sobre todo que lo exhiben como un aspirante presidencial que evidentemente gasta mucho más que lo que afirma y puede de-mostrar que ingresa.
La información presentada por ambos diarios revela a un político de 37 años que ha trabajado durante los últimos 16 años sólo en el gobierno, en el legislativo y en su partido.
Pero en ese tiempo se ha hecho de locales y una empresa que le dan para pagar 4 viajes redondos Ciudad de México-Atlanta por mes; renta, colegiaturas, gastos de manutención que suman al menos 231 mil dólares al año, equivalentes a 4.5 millones de pesos aun cuando la cifra podría subir a los 6 o 7 millones de pesos.
Eso a pesar de que en su declaración 3de3 reporta un ingreso de un millón 158 mil 333 pesos al año, y su esposa 1.5 millones.
Las informaciones periodísticas lo han llevado a perderse en un baile de cifras y un laberinto de explicaciones que en los hechos ya se llevaron por el caño sus aspiraciones presidenciales.
LA RECOMPOSICIÓNCon las cosas así, entre la fractura interna y las sospechas públicas de corrupción, Anaya quizá vaya a tener que dejar pronto incluso la dirigencia del PAN en otras manos.
Hay quienes dentro del PAN advierten que los siguientes 12 a 14 meses, ya sin Anaya al frente, el PAN tendría que restituir sus posibi-lidades reales en la contienda del 2018.
Lo cierto es que en diciembre de 2017 o enero de 2018 todos los partidos deberán tener ya a sus candidatos presidenciales. Y el PAN no puede ser la excepción.
Hasta hoy sólo han dos aspirantes: Rafael Moreno Valle y Mar-garita Zavala, pero, afirman, hay dentro del PAN quizá otros 2 con mayores posibilidades. Uno del norte y otro del sur.
PAN 2016-2018: entre las ambiciones y la corrupción
su mecanismo personal de penetración ciudadana.Desde ahí también, por un lado como interlocutor válido a través
de sus bancadas en la Cámara de Diputados y la de Senadores, alineo dentro de sus aspiraciones presidenciales a los casi 500 alcaldes con que cuenta el PAN, a los cientos de diputados locales blanquiazules pero sobre todo a los 11 gobernadores emanados de este partido, a los electos y a los ya en funciones.
Por ahí, apenas sin mayores perspectivas, le ha brincado Francis-co “Pancho” Domínguez, gobernador de Querétaro quien en una declaración que no se ha vuelto a ratificar, dijo que él era el líder de los mandatarios del PAN y que este grupo sería quien decidiría quién sería el candidato blanquiazul a la Presidencia de la República.
EL DESPLEGADOHasta ahí todo le pintaba más o menos color de rosa a Anaya.
Fue entonces que, hacia el 24 de octubre —en medio de la eu-foria triunfalista del queretano quien aprovechaba todos los foros y entrevistas, pláticas privadas o seminarios y presentaciones públicas para indicar que el PAN, bajo su dirección, estaba ante su mejor momento para recuperar la Presidencia de la República—, que 18 prominentes panistas le exigieron definirse: ¿vas o no a la Presidencia de la República?
Y denunciaron:“Sostenemos que es incorrecta la utilización de todos los spots a
los que tiene derecho el partido para el posicionamiento de su imagen personal. No existe un solo presidente del partido, ni siquiera el tan criticado presidente de Morena (Andrés Manuel López Obrador) que haya aparecido en tal cantidad de spots de radio y televisión en un solo año como lo ha hecho Ricardo Anaya”, indicaron.
Entre los firmantes están los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth (ambos del grupo del expresidente Felipe Calderón y sim-patizantes de Margarita Zavala); el diputado Gustavo Madero; los yun-quistas Salvador Abascal Carranza y José Luis Luege; el nieto de Ma-nuel Gómez Morin, Martínez del Río; Juan Manuel Alcántara Soria, Alberto Cárdenas Jiménez, Eufrosina Cruz Mendoza, Alejandro Gon-zález Alcocer, José Guadalupe Osuna Millán y Julio Sentíes Laborde.
“Por más que en público niegue su aspiración, es evidente que Ricardo Anaya está utilizando la estructura y los recursos del partido en beneficio de su proyecto personal...
“La responsabilidad de dirigir a Acción Nacional es absolutamente incompatible con la pretensión de construir un proyecto político como aspirante a la Pre-sidencia de la República, por ello anula su posición de armonizador y árbitro de esa contienda interna… al ser un aspirante más, Anaya se convierte en factor de tensión, inequidad y de abuso de poder”, indicaron.
Hubo quienes le pidieron no recorrer el camino de Roberto Madrazo quien llevó al desastre al PRI en la contienda de 2006 al usar la presidencia de su partido para apoderarse de la candidatura presidencial tricolor.
Sin el menor rubor, Ricardo Anaya desechó el des-plegado, integró una Comisión de diálogo y afirmó que él no atentaba contra la unidad del PAN, ¡sino sus detractores!.
BROTA LA CORRUPCIÓNA la inocultable crisis interna y ruptura del PAN pro-vocadas por su terquedad de llegar a la candidatura
16 La Crisis Diciembre, 2016
Hillary Clinton recibió el respaldo de 229 diarios norteamericanos y 131 se-manarios. Trump, apenas el aval de 13 medios. Pero en las redes sociales, el republicano supera con amplitud de seguidores e interacciones a la candidata
demócrata. Esta tendencia divergente coincide con una contracción dramática en los medios de noticias frente una expansión fenomenal de las redes: los ingresos de la em-presa The New York Times están estancados desde hace 5 años mientras Facebook los cuadruplicó. En este análisis publicado en conjunto con Nieman Lab, Pablo Boczkowski explica cómo hizo Trump para mantenerse firme en las encuestas y porqué esta elección puede sellar el futuro de la publicidad y las coberturas periodísticas en épocas de elecciones.
Campañas, medios y mensajesLos diarios con Hillary, los fans con Trump
Por Pablo Boczkowski(Texto publicado en la revista Anfibia)
17La CrisisDiciembre, 2016
El día de votación en los Estados Unidos ha llegado. La etapa final de la contienda ha contado con dos candidatos presidenciales únicos: una exprimera dama que podría convertirse en la prime-ra mujer presidente de los Estados Unidos, y un multimillonario convertido en estrella de reality television que desafió la lógica con-vencional una y otra vez en la campaña electoral. Los medios perio-dísticos han dedicado abundantes recursos para cubrir un proceso electoral como ningún otro en la historia norteamericana reciente. Pero, ¿qué tan influyente ha sido esta cobertura? En mi predicción para el periodismo en 2016 escribí en el sitio de Nieman Lab que:
“A medida que los Estados Unidos avancen hacia un año de elecciones presidenciales, podemos anticipar que durante el año 2016, las principales organizaciones periodísticas dediquen consi-derables esfuerzos y recursos para cubrir el proceso político. Ellas esperarán que su cobertura noticiosa sólida importe mucho, y por lo tanto actuarán de acuerdo con su habitual fanfarria. Pero esta cobertura probablemente cumplirá un papel secundario respecto de las prácticas de comunicación más centrales y mundanas que conectarán a los líderes polí-ticos con la ciudadanía en las redes sociales”.
Con la campaña electoral acercándose a su fin, vale la pena preguntarse si esta predic-ción ha sido exacta. Sostengo que la respues-ta es “en gran medida, sí”. En los últimos meses, la mayoría de las organizaciones de noticias líderes y tradicionales en los Estados Unidos han conducido, de manera unifor-me y consistente, una cobertura negativa de Donald Trump. Amplias notas periodísticas y elaborados artículos de opinión han inda-gado acerca de todos los aspectos concebibles de las declaraciones sexistas, racistas y xenó-fobas del candidato presidencial republicano. Los principales medios de noticias también han examinado las operaciones comerciales de Trump, desde la administración de sus casinos y proyectos inmobiliarios hasta sus prácticas impositivas, y reportaron profusa-
mente sobre los aspectos menos positivos de estas operaciones. La cobertura negativa de Donald Trump proviene, no sólo de fuentes con tradición progresista, sino de una por-ción amplia del espectro ideológico, aunque algunos críticos de izquierda argumentan que a veces los medios han pecado en crear una falsa equivalencia entre ambos candi-datos presidenciales en su búsqueda de un periodismo objetivo. Encontramos un claro indicador de la amplitud de la cobertura ne-gativa sobre Trump en la distribución de las manifestaciones de apoyo editorial de perió-dicos y revistas hacia los candidatos. Hillary Clinton recibió el respaldo de 229 diarios y 131 semanarios, incluyendo organizaciones de noticias que históricamente han evitado identificarse con alguno de los partidos y otras que representan la ideología conserva-dora asociada, casi siempre, con candidatos republicanos. Por el contrario, Trump reci-
bió el aval de 9 diarios y 4 semanarios. Esto ha resultado en una diferencia de 27 a 1 apoyos explícitos por parte de organizaciones de noticias en favor de la candidata demócrata. Aunque los con-trafácticos son siempre difíciles de evaluar, creo que es razonable argumentar que, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX, tan sólo una fracción de esta cobertura negativa hubiera bas-tado para dañar las posibilidades de un candidato presidencial y tal vez incluso descarrilar la candidatura en su totalidad. Por el contra-rio, dos días antes de que los estadounidenses terminen de votar, el promedio de las encuestas principales proporcionadas por el sitio RealClearPolitics muestra que Donald Trump permanece dentro del margen de error de ganar el voto popular. Para en-tender cómo esto es posible, debemos mirar la dinámica de la comunicación política en redes sociales.
En los ciclos electorales de 2008 y 2012, las campañas del pre-sidente Barack Obama superaron con creces a las de John McCain y Mitt Romney, respectivamente, en medios sociales. El presente
18 La Crisis Diciembre, 2016
ciclo electoral estuvo marcado por una inversión dramática de esta situación: la operación de medios sociales de Donald Trump ha su-perado con claridad a la de Hillary Clinton. En cuanto al número total de seguidores, el viernes 4 de noviembre, la página de Face-book de Trump acumulaba 11.9 millones de “me gusta” y su cuenta de Twitter contaba con 12.9 millones de seguidores. El número de Clinton fue de 7.8 millones y 10.1 millones. En otras palabras, a partir de ese día, Clinton tenía 53% menos “me gusta” en Face-book y 27% menos seguidores en Twitter. (Hay otras razones por las cuales los candidatos tienen una presencia en los medios sociales, incluyendo para obtener donaciones y recolectar direcciones de co-rreo electrónico de voluntarios potenciales, pero el tema escapa el alcance de este análisis.) En una era de “click farms” y “bots” políti-cos, no todos los seguidores en medios sociales son genuinos, pero no hay razón para creer que esto pueda dar cuenta de la gran ma-yoría de cifras divergentes entre las campañas. A la luz de las a veces extravagantes prácticas comunicativas de Donald Trump, es posible que una parte de su público en medios sociales lo haya seguido para comprobar el último “post” escandaloso sin significar que apoyan su candidatura. Sin embargo, una mirada a las métricas de compro-miso e interacción en medios sociales también demuestra el éxito superior alcanzado por la estrategia de comunicación de Trump. Por ejemplo, también en la mañana del viernes 4 de noviembre, un “post” sobre un acto de campaña subido a la página de Facebook de Trump 14 horas antes acumulaba 92,000 “me gusta”, 40,000 “me encanta”, lo habían compartido 29.782 veces, y el video incluido lo habían visto 2,100,000 veces. A modo de comparación, un post he-cho 12 horas antes en la página de Facebook de Hillary Clinton, también sobre un acto de campaña, tenía 14,000 “me gusta”, 1,300 “me encanta”, lo habían compartido 1,965 veces, y el video incluido en él lo habían visto 218,000 veces. El mensaje de Trump en los medios de comunicación social ha suscitado un com-promiso y una interacción mayores que el de Clinton y la discrepancia en la intensidad sor-prende: por ejemplo, el post de Trump recibió
30 veces más “me encanta” que el de Clinton. Un contraste de las medidas de compromiso en Twitter, como el número de retweets y “me gusta”, exhibe un patrón similar de mayor atracción de Trump sobre Clinton entre sus respectivos seguidores.
La divergencia de tendencias entre los medios de noticias y los medios de comunicación social ocurre en un período histórico en el cual ha habido una contracción dramática en los primeros y una ex-pansión fenomenal en los segundos. Por ejemplo, según el formula-rio 10-K que The New York Times Company —no sólo la empresa líder en el periodismo estadounidense sino una organización que ha apostado su futuro al mundo digital— presentado a la Comisión de Valores de EE.UU., los ingresos totales permanecieron en el rango de U$ 1.5 mil millones cada año, entre 2011 y 2015, con ganan-cias de más de $63 millones para 2015. En contraste, el 10-K de Facebook muestra un crecimiento de ingresos de $3.7 mil millones en 2011 a $17.9 mil millones, entre 2011 y 2015, con ganancias de $3,6 mil millones en 2015. En otras palabras, mientras que los ingresos de la empresa The New York Times se mantuvieron estan-cados durante los últimos cinco años, con un margen de beneficio del 4% el año pasado, los ingresos de Facebook se cuadruplicaron durante el mismo tiempo y alcanzaron un margen de beneficio del 20% en 2015. A pesar de las diferencias en sus estrategias y produc-tos, todos los medios de comunicación —incluyendo los de noticias
19La CrisisDiciembre, 2016
y los sociales— juegan en el mismo mercado, compitiendo por la atención del público. La marcada discrepancia en los desempeños del New York Times y Facebook es un indicador de la distribución de la atención de la gente en la sociedad contemporánea hacia los distintos medios de comunicación. Los gastos de publicidad siguen a esta distribución, y un vistazo de a dónde fueron los dólares el año pasado cuenta una historia concluyente: el 65% de los dólares de publicidad digital de pantalla gastados en Estados Unidos se repar-tió entre cinco empresas, ninguna de las cuales está en el negocio de noticias. Facebook fue la gran ganadora, recibiendo 30 centavos de cada dólar—un número que sube a 38 centavos por cada dólar gastado en anuncios de “display” para celulares— lo cual representa un incremento del 20% respecto de 2014.
Estas cifras sobre temas financieros y publicitarios señalan la creciente importancia de los medios de comunicación social en rela-ción con los medios de noticias. Más importante para los propósitos actuales, las mismas comienzan a explicar por qué una presencia más fuerte en las redes sociales pudo haber permitido a la campaña Trump contrarrestar su posición abrumadoramente inferior entre los medios de noticias. Sin embargo, también debemos mirar el ca-rácter de las prácticas comunicacionales de la gente para obtener una imagen más completa de la influencia relativa que tienen los diferentes medios de comunicación en la comunicación política. La evidencia informal sugiere que la gente visita los sitios de medios so-ciales más de una docena de veces al día, en promedio. Por lo tanto, no es de extrañar que, de acuerdo con un informe, el consumo de medios de comunicación social se ha convertido en una actividad preponderante en el tiempo no dedicado a trabajar o dormir. Usar las redes sociales ocupa un segundo lugar en el tiempo libre, sólo superada por la preparación y consumo de comidas, y con una fre-cuencia más alta que la actividad física para la persona promedio. Pasar tiempo en las redes sociales se ha vuelto algo tan generalizado en la vida cotidiana de las personas que poco a poco ha engullido los hábitos de consumo de noticias.
Los hallazgos preliminares de un proyecto de investigación en curso sobre la dinámica del consumo de medios y noticias que es-toy desarrollando con mis colegas muestran que la mayoría de las
personas se informan, en mayor medida, como parte de su uso de medios sociales. Es decir, la gente se informa sobre la actualidad no como una actividad en el centro de su atención, sino como un resultado incidental de consumir Facebook, Twitter o Snapchat en las pantallas pequeñas de sus dispositivos móviles. La mayoría de las veces, la gente se concentra sólo en el título y la bajada, con menor frecuencia hacen clic en una historia, y cuando lo hacen, muy rara vez la leen en su totalidad. La atención dedicada a las noticias suele ser efímera y entremezclada con un amplio espectro de ítems de información —desde fotos de la nueva mascota de un amigo hasta informes sobre el viaje exótico de un familiar. Esta reducción de la mayoría de historias a un puñado de palabras o segmentos cortos de video, y su mezcla en una corriente de información sobre la vida co-tidiana, contribuyen a disminuir la influencia potencial de las noti-cias dentro de las prácticas informacionales típicas de la mayoría de la gente. Además, las prioridades comerciales de una empresa como Facebook moldean la lógica algorítmica de su “feed” de noticias: dado que cuanto más felices somos, más probabilidades hay de que los anuncios que nos muestran sean efectivos, el algoritmo prioriza elementos de información que son consistentes con nuestros puntos de vista. Por lo tanto, incluso si se nos presentara un gran número de noticias en los medios sociales y nosotros les dedicásemos mucha atención, la probabilidad de obtener información que nos exponga a puntos de vista alternativos y nos ayude a aprender algo nuevo sería relativamente baja. Esta lógica algorítmica aísla a las personas de la influencia de noticias que podrían alterar sus preferencias de políticas preexistentes. Sobra decir que los medios de comunicación son sólo uno de los factores que determinan las preferencias electo-rales, y ciertamente no el más importante. Además, Donald Trump es un candidato bastante único en la historia política moderna, en parte debido a su fuerte presencia en el mundo del espectáculo. Pero incluso después de tomar todo esto en cuenta, creo que esta elección se convertirá en un punto de inflexión en el nexo que conecta a los medios de comunicación con las campañas políticas.
El marcado contraste entre la dinámica editorial y las preferen-cias electorales podría conducir, en el corto plazo, a dos tendencias que afectan directamente a los medios de comunicación. En primer lugar, una disminución de la inversión en anuncios electorales en medios de noticias y un aumento paralelo en la inversión los me-dios sociales. Esto podría tener un efecto negativo importante en los medios audiovisuales, en particular en las estaciones de televisión locales. Esto, a su vez, disminuiría los recursos disponibles para la cobertura periodística, reforzando aún más la tendencia a la baja en la influencia de los medios noticiosos. En segundo lugar, también podríamos ver una adaptación en la presentación de las noticias para que coincida con el carácter de las prácticas de consumo de medios sociales en dispositivos móviles: un mayor enfoque en el titular y la bajada, a menudo transmitida con tono sensacionalista, y una disminución en el tratamiento extensivo de las notas. Esto in-tensificaría aún más la tendencia hacia los “soundbites” y alejaría al discurso político de conversaciones complejas —una dinámica para la cual el rasgo distintivo de 140 caracteres de los medios sociales es más adecuado que los medios de noticias. Si se materializaran, estas tendencias no serían un buen augurio para el futuro de los medios de noticias. Pero a veces, como escribió en los muy lejanos años sesenta el Premio Nobel de Literatura 2016 : “No necesitas un meteorólogo / Para saber en qué dirección sopla el viento”.
Texto publicado en la revista Anfibia: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/los-diarios-hillary-los-fans-trump/
20 La Crisis Diciembre, 2016
en busca de la Silla EmbrujadaLos Pinos 2018:
Pese a que en las encuestas se han perfilado tanto Margarita Za-vala de Calderón como Andrés Manuel López Obrador, seguidos en una tercera posición por Miguel Ángel Osorio Chong, las expe-riencias recientes en Gran Bretaña con el tema del Brexit, así como la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, demuestran que no hay nada definido y que una sorpresa en los próximos comicios federales en México es posible.
Esto abre la puerta a nuevos ensayos para adecuarse a la prefe-rencia por un candidato antisistema —al estilo de Trump o de otros que han surgido en naciones europeas—, por lo que no será extraño que en 2017 empecemos a escuchar discursos o a ver estrategias de los actuales aspirantes —o precandidatos—, buscando emular a quienes han alcanzado el triunfo gracias a este tipo de atributos.
Asimismo, para los integrantes del bando independiente esto puede significar la coyuntura que necesitan para impulsar sus pro-yectos. Personajes como Jaime Rodríguez Calderón, el popular Bronco gobernador de Nuevo León, es uno de los que encarna me-jor la personalidad de un abanderado antisistema que conecta muy bien a través de las redes sociales con los electores.
De igual manera, otros de los mencionados como posibles par-ticipantes en las votaciones por esta vía —como Gerardo Fernández
Noroña o Pedro Ferríz de Con, entre otros— podrían verse benefi-ciados por un electorado que busca alguien que encarne el camino para desahogar su enojo por la manera en que los partidos han lle-vado al gobierno del país.
Misma situación se presenta para la candidata que, como lo había anunciado, presentará el EZLN, tanto por venir de una or-ganización ajena a los partidos tradicionales como por representar
a las poblaciones indígenas, algo que sin duda le acarreará simpatías de un sector social.
Pero es en este punto en donde surge un pro-blema para este tipo de candidaturas. Si se pre-senta más de un independiente, el voto por esta opción se fragmentará favoreciendo a los institu-tos políticos, en especial a los que concurran a la elección en alianza con otras fuerzas políticas.
Como se ha venido insistiendo, con menos del 30 por ciento de los votos, un candidato puede ganar la elección presidencial. Es por esto que se ha propuesto en varias oportunidades la creación de un frente independiente que postule un solo abanderado, algo sobre lo que ha sido muy enfá-tico Jorge G. Castañeda. Pero la falta de compro-misos ha retrasado este tipo de medidas, aunque el tiempo sea un aliado para definir planteamientos que contribuyan a este propósito.
Ante este escenario, los partidos necesaria-mente deberán adaptarse a las nuevas exigencias
ciudadanas, en tanto que sufren de una baja de confianza y perdida de votantes a favor de nuevas organizaciones políticas que prescin-den de la palabra “partido” para competir en comicios cada vez más disputados.
Esto es más evidente en cuanto se aprecia que son los propios aspirantes a una candidatura quienes han tomado la iniciativa para entrar en contacto con los ciudadanos, ya sea a través de las redes sociales o en medios tradicionales, y quienes marcan los tiempos al interior de sus organizaciones para definir la manera en que se eligen a los respectivos abanderados.
Pero esto también entraña riesgos para los institutos políticos, además de ser marginados de las actividades proselitistas, pues im-plica una lucha interna para posicionarse en la carrera para obtener la candidatura. Lo anterior explica las filtraciones y acuerdos para
Por Armando Reyes Vigueras
Los aspirantes a la candidatura presidencial de 2018, enfrentan nuevos desafíos derivados de un escenario social en el que los ciudadanos empiezan a notar que su voto puede ser un instru-
mento de protesta ante una clase política que no ha satisfecho sus expectativas.
21La CrisisDiciembre, 2016
en busca de la Silla EmbrujadaLos Pinos 2018:
descarrilar a oponentes internos que se han dado tanto en Acción Nacional como en el Partido de la Revolución Democrática, por no mencionar las versiones de desacuerdos al interior del PRI con la forma en que se ha manejado el tema, en particu-lar por el número de gubernaturas perdidas en las pasadas elecciones estatales.
Así, la coyuntura que se presenta para 2017, con tres elecciones estatales que servirán para comprobar qué tanto se eleva el enojo ciudadano y afecta la votación de los partidos, hará obliga-torio para los partidos una revisión de sus estra-tegias y la manera en que llevan sus procesos de elección internos, así como las alianzas que se pu-dieran establecer.
Para los actuales aspirantes —excepción he-cha de López Obrador—, también será oportu-nidad para revisar lo que están haciendo y modi-ficar sus tácticas para acercarse más a un elector que no ve con buenos ojos a los integrantes de la clase política, pero que espera el surgimiento de una figura que transforme el actual estado de cosas.
Sin duda, el votante es la parte menos estudiada de esta ecua-ción. Las encuestas no han aprendido a reflejar este tipo de temas, como se vio en Estados Unidos, Colombia o Gran Bretaña, por lo que las sorpresas en materia electoral son vistas como algo que seguramente ocurrirá.
México ya ha mostrado que sus ciudadanos pueden cambiar de opinión y decidirse por opciones no convencionales, como ha sido el caso del citado Rodríguez Calderón, Pedro Kukamoto, Cuauhté-moc Blanco o Manuel Clouthier.
Lo que hasta hace unos meses se veía como una pelea entre el o la candidata del PAN en contra del abanderado de Morena, se-guidos por el PRI, con sus aliados, y el PRD y los suyos, podría ser un escenario que cambie si cobra fuerza una opción distinta que modifique las preferencias ciudadanas.
Encuestadores como Roy Campos han empezado a reconocer que los sondeos se deben adaptar a las nuevas realidades que co-mienzan a surgir ante el hartazgo ciudadano y la presencia de las redes sociales.
Si los partidos no se adecuan a esta nueva realidad, su futuro po-dría terminar antes de que termine la segunda década de este siglo, como ha ocurrido con formaciones que en otras latitudes desapare-cieron por la falta de adaptación.
Esto también implica una estrategia que abarque a los candida-tos a legisladores para que el ganador pueda contar un el suficiente apoyo para hacer realidad su plan de gobierno, algo en lo que entra la propuesta de un gobierno de coalición, iniciativa que ha teni-do en Manlio Fabio Beltrones a uno de sus principales exponentes. Se trata de una propuesta que podría encontrar terreno fértil en la próxima coyuntura electoral federal.
De estrategias de campaña (adelantada)La salida del libro de Margarita Zavala de Calderón, Margarita mi historia, ha generado distintas reacciones, aunque se debe analizar como parte de una estrategia de campaña. Sin duda, se trata de una medida aventurada en un país que no se caracteriza precisamente por ser de lectores. Pero más allá de este tipo de detalles, no hay duda que se trata de un elemento que trata de ayudar en la imagen de la aspirante panista.
Las reseñas, críticas y comentarios que se han hecho del tex-to abonan a la búsqueda de aumentar el nivel de conocimiento de la exprimera dama entre los ciudadanos, además de que la obra se mueve en la línea de ofrecer una imagen positiva para los lectores que tenga.
Pero también abre un nuevo frente de batalla para Margarita Zavala, uno que saldrá a relucir si ella termina siendo candidata a la Presidencia. En las páginas del libro no se aborda lo relativo a las medidas que tomó su esposo, Felipe Calderón, en el tema del combate —o guerra si gusta— al narcotráfico, o acerca de otras medidas igual de polémicas —como el manejo de la economía o su involucramiento desde la Presidencia en la vida interna del PAN—, por lo que no faltará quien asuma que no se mencionan porque ella estuvo de acuerdo y podría, en caso de ganar las elecciones, tomar decisiones similares.
Todo un reto para cualquier candidato, pues la campaña se puede convertir de una oportunidad para comunicar sus propuestas en la necesidad de aclarar una serie de temas que se impulsan desde otras trincheras y que pueden tener impacto en la decisión del elector.
El tiempo nos dirá si Margarita Zavala toma en cuenta estos elementos o prosigue con una campaña —aunque sea adelantada— que sigue la misma línea que otras del pasado reciente.
22 La Crisis Diciembre, 2016
DE LA BIBLIOTECA DE CARLOS RAMÍREZ.
Terra Nostra (2016). Sin duda la mejor novela de Carlos Fuentes, la más desafiante, la más incomprendida. Posterior al boom literario latinoa-mericano, su primera edición circuló en 1975. Novela total, ahora aparece en Obras Reunidas VI del Fondo de Cultura Económica con una introduc-ción de Julio Ortega, aunque se extraña el prólogo de Juan Goytisolo de ediciones anteriores. El tamaño del libro es carta, lo que permite una mejor lectura de sus casi 800 páginas. Los que deseen pueden acompañar esta lectura con otras dos complementarias del mismo Fuentes: Cervantes o la crítica de la lectura (1976) y El espejo enterrado (1992).
La red de los espejos. Una historia del diario Excelsior, 1916-1976, Arno Burkholder, Fondo de Cultura Económica. De los pocos esfuerzos por indagar la historia de los medios de comunicación impresos mexicanos, esta propuesta de la vida política del diario Excelsior cumple el rigor de las indagaciones históricas. Su último capítulo narra la parte que tiene que ver con la dirección de Julio Scherer García 1968-1976, ocho años que cambiaron buena parte del periodismo mexica-no. Pero el autor se cuida de no dejarse llevar por el sentimentalismo: Excelsior y Scherer fueron parte del sistema político y del régimen de gobierno y como tal hay que analizar su periodo de modernización.
23La CrisisDiciembre, 2016
Volar en círculos (2016), John le Carré. Para los amantes de la literatura de espionaje como género mayor, las obras del inglés David Cornwell (su verdadero nombre) compiten con otras del mismo calado, sobre todo las de Graham Gree-ne. Le Carré se recuerda y se relee por —sobre todo— El espía que regresó del frío y El Topo, dos novelas de la guerra fría pero contadas con maestría y profundidad de los personajes. Le Carré le dio a la literatura de personajes a George Smiley, el antigalán de los espías pero una mente analítica asombrosa. Este libro no quiso ser una memoria pero sus recuerdos de alguna manera ayudan a situar el tiempo político e histórico de sus novelas. Como Cornwell, Le Carré fue funcionario de los dos servicios policiacos ingleses: el MI5 (interno) y el MI6 (externo), Military Intelligence.
Tumulto (2016), Hans Magnus Enzensberger. Uno de los más im-portantes y profundos ensayistas alemanes, su nueva obra recoge las memorias de su participación en actividades políticas en una de las épocas más activas de la sociedad después del fin de la segunda guerra: la oferta socialista soviética, las guerras de Corea y Vietnam, y sobre todo el tumulto breve pero sustancioso del 68 francés y estadunidense. Narrada como memoria personal, observación de la realidad y ensayo de interpretación, el tumulto social de la segunda mitad del siglo XX desfila con sus posibilidades frustradas y sus evaluaciones autocrítica. El tumulto fue la aglomeración de una época, pero Enzensberger no se arrepiente, y eso cuenta mucho.
La tumba de Lenin (2016), David Remnick, director, hoy, de la revista New Yorker, de 1988 a 1992 fue corresponsal en Moscú del The Washington Post, lo que le dio una plataforma de conocimiento de las luchas internas por el poder en la Unión Soviética en el corto periodo de los descontentos: 1985-1992, del ascenso de Gorbachov al poder a su estrepitosa caída, pero en medio la titánica tarea de transitar el co-munismo soviético de la utopía fracasada al capitalismo salvaje. Rem-nick es poseedor de un estilo profundo, periodístico, maneja la crónica con habilidad y logra captar la esencia de los personajes. De las crónicas más profundas sobre la caída de la URSS.