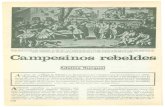Estudios de Caso PNUD: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS Y CAMPESINOS (ASPROINCA), Colombia
MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE ...
Transcript of MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE ...
MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE ITUANGO
(ASCIT)
Autor(es)
Yirleida Palacios Quiñones
Universidad de Antioquia
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Departamento Antioquia
Medellín, Colombia
2020
Memoria Organizativa De La Asociación De Campesinos De Ituango (Ascit)
Yirleida Palacios Quiñones
Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:
Politóloga
Asesores (a):
James Gilberto Granada Vahos – Trabajador Social.
Universidad de Antioquia
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Departamento Antioquia
Medellín, Colombia
2020
MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
CAMPESINOS DE ITUANGO (ASCIT)1
Resumen
La memoria organizativa es un proceso social que se manifiesta a través de las narrativas
construidas por los miembros de un grupo en específico, los cuales comparten discursos
múltiples asociados con una identidad, dados los sentidos que se construyen en relación con
diferentes eventos. En el presente texto se hace una construcción de la memoria colectiva de una
organización, la Asociación de Campesinos de Ituango a través de la narrativa de sus miembros
(un líder y un miembro joven), haciendo uso de los planteamientos del psicólogo y sociólogo
francés Maurice Halbwachs sobre memoria colectiva. El análisis permitió generar
caracterizaciones en torno a situaciones, intereses y a la misma transformación de la Asociación,
como de los grupos campesinos, indígenas y afrodescendientes con los cuales esta se ha
desarrollado y ha participado. Como resultado se encuentra que la continuidad y unidad de la
Asociación a través de los años es basada en la involucración de los actores y en la construcción
progresiva de la identidad del campesino con causas específicas, lo que se resume en una lucha
de resistencia y dignificación al campesino.
Palabras claves: memoria organizativa, narración, campesinos, identidad y asociación
1El presente texto se desarrolló en el marco del proyecto Archivos comunitarios de derechos humanos:
fuentes de memoria cultural y política de la convocatoria BUPEE (Banco Universitario para Programas y Proyectos de Extensión de la Universidad de Antioquia) sobre culturas, patrimonios y creación artística para la transformación social desarrollado por el Instituto de Estudios Políticos y la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín e Ituango. Apoyado por ASFADESEFEL (Medellín), Casa Encuentros Luís Ángel García (Medellín), Asociación Campesina de Ituango (ASCIT), y la Universidad de Antioquia. Su publicación y divulgación se enmarca en el pregrado Ciencia Política de la Universidad de Antioquía.
Abstract
Organizational memory is a social process that manifests itself through the narratives
constructed by the members of a specific group, which share multiple discourses associated with
an identity, given the senses that are constructed in relation to different events. In this text, a
construction of the collective memory of the Ituango Farmers Association is made through the
narrative of its members (a leader and a young member), making use of the approaches of the
French psychologist and sociologist Maurice Halbwachs on collective memory. The analysis
allowed to generate characterizations around situations, interests and the same transformation of
the Association, as of the groups with which it has developed and participated. As a result, it is
found that the continuity and unity of the Association over the years is based on the involvement
of the actors and the progressive construction of the identity of the farmer with specific causes,
which is summed up in a struggle of resistance and dignification to the farmers.
Keywords: Organizational memory, narration, farmers, identity and association
Introducción
La construcción de la memoria establece, desde un punto de vista social, comprenderla como un
proceso en el cual interactúan elementos sociales, políticos e históricos (Kuri, 2017). Los grupos
humanos al organizarse desarrollan diversas narrativas, las cuales pueden ser consideradas como
elementos en la formación de la identidad, construcción de nuevos discursos, desarrollo de la
memoria, entre otras configuraciones de la experiencia. En la actualidad, se ha prestado gran
atención a la gestión de memoria, permitiendo con ello que las organizaciones dispongan de un
sistema que integre los documentos, información y experiencias de los individuos que la
conforman para preservarlos de manera selectiva. La experiencia cumple un papel fundamental,
retomando al recuerdo como elemento en la construcción de información y la configuración de
nuevas formas de construir y gestionar la memoria.
Para Halbwachs (2004), la memoria es entendida como una acción polimorfa construida
por una sociedad con el fin de gestionar y diseñar los recuerdos que posee, concibiendo
elementos espaciales y temporales de gran relevancia. Para este autor, desde la sociología y
psicología francesa, la memoria, principalmente, la que denomina como colectiva, es un proceso
de reconstrucción de un pasado basado en la experiencia por parte de un grupo, comunidad o
sociedad. Además, tiene como objetivo asegurar la permanencia en el tiempo del grupo social,
construyendo de esta manera una identidad. Dicha identidad, de acuerdo con Magaña y Cerda
(2014), representa la configuración histórica y semántica del presente, la cual se enfoca en ser
signo de un existir y de una confrontación con otros grupos a partir de recursos discursivos e
ideológicos. Cabe mencionar que el concepto de memoria por parte de Halbwachs se desarrolla
paulatinamente a nivel histórico, partiendo de las reflexiones sobre la interacción entre pasado y
presente, los marcos sociales de la memoria a partir del lenguaje y la abstracción espacial de la
memoria, de lo material a lo abstracto.
El presente texto tiene como objetivo reconstruir la memoria colectiva de una organización a
través de las narrativas de sus líderes, la organización seleccionada es la ASCIT (Asociación de
Campesinos de Ituango); lo que implica que sea un estudio de caso aplicado de la investigación sobre
la memoria en grupos campesinos. Aunque la memoria colectiva y la memoria individual no se
comportan como iguales, la revisión de la narrativa individual de los líderes de la organización
implica estudiar a la memoria como un constructo social donde “no se encuentra en la persona si
no en la superficie relacional situada entre las personas […] Cuando las personas hacemos
memoria […] reproducimos, extendemos, engendramos, alteramos y transformamos nuestras
relaciones” (Halbwachs, 2004). De esta manera, la memoria de los líderes de la Asociación es
una forma de recordar el pasado, con el fin de resignificar parte del presente y construir un futuro
compartido, reconociendo los elementos constitutivos en torno al recuerdo y al olvido. De esta
manera se establece al lenguaje, a través de las narrativas, como fundamento del marco social de
la Asociación.
La ASCIT fue fundada el 17 de junio de 2010 con el objetivo de reivindicar al ser
campesino a través de la defensa de la tierra, el territorio y los derechos (Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario). Para su ejecución desarrolla planes de trabajo en torno a la
comunidad y sus familiares, la organización comunitaria, los aspectos jurídicos, políticos y
administrativos del territorio, la salud, la educación, el deporte, las vías de comunicación y la
economía solidaria. Desde su conformación, se ha optado por seguir los planteamientos de otras
asociaciones de campesinos orientadas a la resistencia y al enaltecimiento de las voces políticas
(Asociación de campesinos de Ituango, 2013).
De esta manera, la ASCIT es un grupo organizado interesado en la lucha y reivindicación del
campesino colombiano y en los derechos humanos, proponiendo una solución política del conflicto
social y armado que vive el país (Asociación de Campesinos de Ituango, 2013). Para ello ha
funcionado como gestor de conocimiento, permitiendo el flujo de información sobre temáticas
políticas, sociales y agrarias; manifestando así su compromiso por los esfuerzos sociales y de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y enalteciendo las voces de las diferentes
iniciativas políticas y sociales encaminadas al desarrollo de la paz. Lo anterior, corresponde a una
participación social configurada a partir de un pensamiento ideológico; que tiene como objetivo:
Mejorar las condiciones de vida y trabajo de las y los campesinos del municipio elevando sus
niveles de conciencia sociopolítica, fortaleciendo sus estructuras organizativas mediante procesos
unitarios con el movimiento social y popular; y a través de la educación, organización,
comunicación y movilización; la promoción y prestación de servicios; la incorporación en redes y
alianzas estratégicas y la integración de mujeres, jóvenes y adultos mayores en espacios de
participación y decisión” (Asociación de Campesinos de Ituango, 2013, p. 24).
Este artículo nace a partir del proyecto denominado Archivos comunitarios de derechos
humanos: fuentes de memoria cultural y política de la convocatoria BUPEE (Banco
Universitario para Programas y Proyectos de Extensión de la Universidad de Antioquia) sobre
culturas, patrimonios y creación artística para la transformación social desarrollado por el
Instituto de Estudios Políticos y la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín e
Ituango, que tenía como fin posicionar pedagógica, social y políticamente los acervos
documentales que han sido producidos y recopilados por organizaciones sociales, de víctimas y
comunidades afectadas por el conflicto armado, apoyando su articulación con los procesos de
verdad y construcción de memoria histórica en el país.
Metodología
Dentro de la gestión de información, haciendo énfasis en la memoria colectiva, se ha establecido una
necesidad por parte de la ASCIT de generar procesos pedagógicos y de reflexión en torno a su propia
memoria. A partir de ello, es necesario establecer un proceso de construcción del pasado vivido y
experimentado de acuerdo con las narrativas de los líderes, las cuales sirven como proceso
identitario, y así asegurar la permanencia del grupo en la actualidad. Para ello, se hace uso de la
sistematización de las experiencias, las cuales encuentran su desarrollo en la historia oral – el
recuerdo; de esta manera, “la memoria es por consiguiente el ejercicio de reconstrucción del sentido
profundo del tiempo colectivo que permite una ubicación identitaria a partir de elementos heredados”
(Silva, 2014) y que interfieren en el papel ontológico de interpretación de los procesos sociales y
luchas políticas. Es importante resaltar que la investigación en torno a dichas narrativas es pertinente
dentro de la ciencia política, ya que corresponde a un vestigio de la participación social en marcos de
prácticas de alto valor significativo de impacto para la sociedad.
Para cumplir con dicho objetivo fue necesario determinar elementos teórico-
metodológicos asociados con el manejo de la memoria colectiva, estableciendo de esta forma a la
narratividad como el mecanismo por el cual la memoria se establece y forma los recuerdos, los
olvidos y las construcciones sobre el pasado, el presente y el futuro. Los acontecimientos
seleccionados usados como objeto de la memorización fueron los recuerdos de uno de los líderes
de la ASCIT, don Edilberto, el cual se caracteriza por estar desde el inicio de la Asociación,
configurándose como gestor de conocimiento para demostrar cómo es la identidad del colectivo
y los proyectos sociales y políticos adscritos a este; y de Jorge Mario, un joven nuevo en la
Asociación que será el conductor de información y constructor de la memoria de la organización. De
esta manera, el segundo objetivo estableció la recolección de narrativas en torno a la ASCIT, por
medio de entrevistas semiestructuradas desarrolladas a partir de un marco de confianza y de
proyectos pedagógicos sobre la gestión de archivos; las cuales se asocian con los Archivos
comunitarios de derechos humanos: fuentes de memoria cultural y política. A partir de la
identificación de elementos constitutivos del lenguaje se reflexionó en torno a cómo configuraban
una identidad y una construcción de la memoria de la organización y de los grupos sociales
circundantes. Para documentar la narración se usó la metodología de investigación cualitativa
desde un paradigma de tipo interpretativo, haciendo uso de la entrevista como principal insumo.
La entrevista se comporta como un ejercicio de participación e interacción política y social, por
el cual los individuos ofrecen comentarios o experiencias en relación con un objeto de estudio
específico (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz, 2013; Hernández,
Fernández, y Baptista, 1997). En la memoria colectiva de la organización, la entrevista brinda la
oportunidad de que los informantes expongan las disposiciones y reacciones sobre el desarrollo,
misión, visión y objetivos, al igual que información que no se encuentra planteada en el papel
basada en la experiencia y en la construcción simbólica.
Es importante resaltar que, el paradigma interpretativo cumple un papel
bidireccional en la investigación. De acuerdo con los planteamientos de Mercado y Zaragoza
(2011) la interacción social está dotada de un proceso de significados e interpretaciones, los
cuales pueden variar desde las estancias de cada individuo, llevando con ello a un proceso de
reinterpretación y resignificación constantes de los actos, elementos y situaciones. De esta
manera, hacer uso de la narratividad de miembros de la Asociación (líder y joven) implica
analizar la información desde su punto de vista, desde su propia construcción de memoria; y a la
vez, implica interpretar la construcción del individuo a partir de un bagaje teórico (Mendoza,
2004). Lo anterior se debe a que la memoria individual, de acuerdo con Halbwachs (2004, p. 2),
gesta y apoya el pensamiento del grupo, por lo que “cada uno está seguro de sus recuerdos
porque los demás también los conocen, aunque el evento recordado no haya existido realmente”.
Ahora bien, las narrativas seleccionadas son el resultado de la
recuperación de relatos en torno a las iniciativas, usos y apropiaciones de los archivos comunitarios a
través de talleres liderados por la Universidad de Antioquia y diferentes organizaciones sociales
donde participaron tres organizaciones: ASFADESFEL, la Asociación Campesina de Ituango y La
casa de encuentros Luis Ángel García. Esta recuperación tiene como antecedente el taller Casita
de encuentros Luís Ángel García realizado el 03 de noviembre de 2018. La ASCIT tuvo
presencia dentro del taller por medio de dos personas: don Edilberto y Jorge Mario;
considerándolos a nivel teórico práctico como las personas designadas por la Asociación, las que
tenían el poder dado, para transmitir narrativas a través de la memoria. Esta fue seleccionada
para análisis dado su avance dentro de la gestión de la memoria a través de archivos en
comparación con las otras dos organizaciones participantes.
La memoria desde una mirada sociológica
Desde las ciencias sociales y humanas, trabajar a la memoria implica analizar y caracterizar sus
modos de manifestación y la constitución discursiva que posee, desde la individualidad y
colectividad. Halbwachs (2004) menciona que la memoria colectiva es un proceso de
reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo determinado, gestionado y
desarrollado por medio del lenguaje (oral o escrito). Esta reconstrucción depende de la
estructuración de la narrativa usada y de las reflexiones intertextuales vinculantes que se
reconstruyen con el fin de dar una permanencia en el tiempo y una homogeneidad sobre la vida
misma del colectivo (Halbwachs, 2006). Por hacer uso del recuerdo, se retoma un espacio tiempo
en el cual la experiencia revive como construcción y estructura del presente, dotando así una
relación entre el pasado y el presente que configura la actuación y el ser de un grupo social.
Desde el punto de vista sociológico, la memoria se construye a partir del lenguaje, no
solo en el plano discursivo lingüístico, sino también en aquellos donde se manifiesta a través de
elementos simbólicos e ideológicos inmersos en una cultura (Halbwachs, 2008). Este lenguaje se
da a partir de una narratividad, la cual gestiona, manipula y materializa los elementos discursivos
- ideológicos. De esta manera, analizar la memoria es fomentar un análisis de un relato con una
serie de elementos prototípicos en los cuales se establecen sujetos, acciones, espacios que
enriquecen la lectura. Al ser construida:
1) la memoria da luz a conocer parte del pasado, asimilándose a la construcción histórica,
por lo cual comparte con ella la revisión de fuentes y la crítica de los hechos de acuerdo con
la mirada de un grupo social o político privilegiado (Villa, Avendaño y Agudelo, 2018); y
2) la memoria implica un recordar, lo que a su vez es una forma de conocer, dotándola de una
acción constructiva y constitutiva.
A partir de esto, la memoria alude a un proceso de índole social que se construye a partir de
variables y categorías históricas, espaciales, temporales e ideológicas; las cuales están en un
proceso de transformación y permanencia constante. Ricoeur (2010) señala que desde la
antigüedad, el acto de recordar era una actividad que involucraba dilucidar las huellas de aquello
que sobrevivia en los sujetos. Claramente, desde un punto de vista sociológico, está concepción
histórica y limitante de la memoria empezó a modificarse, ya que se le consideraba como un
artificio social donde se ve reproducido elementos del pensamiento social en torno a un grupo
humano (Halbwachs, 2008); esto reproduce que la memoria se presente como un producto del
mundo social.
Halbwachs (2004) sostiene que al ser un producto del mundo social, la memoria es un
proceso vivo que tiene múltiples formas, por lo que existe una gran cantidad de “memorias” a
razón de los diferentes grupos sociales que se identifiquen. Lo anterior implica que cada
sociedad desarrolla una edificación de su memoria a partir de su experiencia, concibiendo así
acciones que implican un relacionamiento espacio temporal (Halbwachs, 2006); construyendo lo
que se denomina como marcos sociales de la memoria. Estos marcos son entendidos como un
conjunto de dispositivos dinámicos que permiten la rememoración, entre los que se encuentra el
espacio, el tiempo y el lenguaje; y rigen el mundo social (Kuri, 2017). El espacio y el tiempo se
comportan como mecanismos que posibilitan la abstracción y la reproducción de la memoria, ya
que se articulan y se manifiestan a través del lenguaje, de la narración. De acuerdo con Huici
(2007), estos dispositivos dinámicos están mediados por la experiencia de los actores sociales.
Kuri (2017) propone que la memoria no es simplemente recordar, sino es una
construcción y representación del pasado que influye en el desarrollo identitario de los grupos en
el presente. Lo anterior se sustenta en las ideas de Ricouer (2010), haciendo que la memoria,
desde un punto de vista social esté dada en dos grandes procesos: el primero consiste en el hecho
de ver hacia atrás, el de ver de nuevo; y el segundo es la recreación de un pasado a partir de los
dilemas y preguntas que surgen en el presente; dando así la idea de que la memoria es un proceso
selectivo. Es importante señalar que el pasado cumple la características de ser inmodificable,
pero que el hecho de recordar es un actividad dinámica abierta, que puede ser modificable a
partir de las reinterpretaciones de los actores sociales que la realizan.
El ver hacia atrás dentro de la memoria incide en la configuración misma del presente,
fomentando que a partir de la experiencia se construya una idea emergente a nivel identitario. Esto
corresponde a un juego de manejo de información donde las acciones que se retoman en el
imaginario como pasado se configuran en un presente y fungen como baston para el desarrollo del
futuro. Desde un punto de vista sociopolítico, ésta acción constituye la configuración ideológica
donde los sujetos que “hacen” memoria se relacionan con el pasado y el presente, con el fin de
comunicar expectativas y experiencias que sean de utilidad para un grupo humano (Auge, 1998).
De esta manera, la memoria es entendida como vida del pensamiento social, por lo cual
trabajar en torno a ella implica más allá de la misma gestión documental, haciendo uso de
técnicas que permitan analizar el proceso de recordar y desmemorizar, como lo es la narración
oral y la etnografía. Los grupos son los portadores de la memoria, los cuales la generan a partir
de los recuerdos colectivos, disponiendo de elementos simbólicos que involucran la memoria
individual y la memoria colectiva. En la actualidad, se ha desarrollado un creciente interés por
identificar textos memorísticos que sirvan como soporte para la construcción de la memoria de
grupos invisibilizados o con una trayectoria de lucha política, no solo para darles visibilidad, sino
para unir historias afines a luchas sociales y procesos de cambio
El reflexionar en torno a la memoria, la interpretación de la narratividad
De acuerdo con los planteamientos de Elizabeth Jelin (2012), la memoria es una construcción
social narrativa, para analizarla es necesario estudiar las propiedades de quien la narra, partiendo
de la institución que le otorga o niega el poder. Lo anterior implica que, para que se dé el proceso
memorístico, la persona debe tener una carga simbólica de poder, dado que aquello que narra se
retoma como valido para la construcción de la identidad.
Al entender a la memoria como una construcción histórica se comprende que deposita la
actuación humana, construyéndose de forma cultural a partir de significados, o acciones significantes
(Bruner, 1990, citado en Mendoza, 2004). Desde el punto de vista de las ciencias políticas, la
memoria responde al desarrollo de la complejidad entre olvido, rememoración, deseos, planes, entre
otros; configurando distinciones colectivas e individuales sobre qué elementos son constituyentes. La
narrativa corresponde a una experiencia vivida y una experiencia percibida, donde la memoria
individual es una condición para el reconocimiento de la memoria colectiva, ya que se encuentra
enraizada en los marcos de simultaneidad y contingencia de un grupo (Betancour,
2004) De esta manera, la experiencia relatada en la historia oral se convierte en fuente de
investigación histórica dado que “en la memoria individual subyace el recuerdo de la experiencia
colectiva, experiencia que es por tanto buscada en el seno de las organizaciones” (Aravena,
2003, p. 94); lo que implica un alto grado de comprensión y complejidad en la identificación de
aquellos elementos explícitos e implicitos que se encuentran en la narración.
La comprensión de la complejidad memorística implica que la memoria, como se ha
mencionado a lo largo del texto, responde a diferentes constructos más allá de los puros mentales
o psicológicos, tomando en cuenta para ello elementos basados en la política, la historia y la
cultura; que en muchas ocasiones se encuentran cristalizados dentro de las prácticas discursivas.
Para analizar dicha complejidad, es necesario referir a los responsables de generar aquellos
constructos en torno a elementos simbólicos, y generar el traspaso simbólico histórico para la
construcción y difusión de la memoria – historia; es decir que se presenta como un proceso
biyectivo entre sujeto que recuerda y el grupo humano que reconoce y reproduce la narración
como parte de identidad, de su memoria.
Por ello, la narración no sólo cimenta la memoria en un sentido, las personas construyen
memoria a partir del discurso que se reproduce, alterando con ello las relaciones sociales. Un
ejemplo de ello son los testimonios, los cuales narran lo sucedido en un espacio tiempo
determinado y juegan un papel para establecer elementos memorísticos en aquellos que no
vivieron la situación o que no establecieron vínculos sociales memorísticos fuertes. A partir de
ello, se espera que, con la narración, como herramienta e instrumento para la manifestación y
construcción de la memoria, responda a una credibilidad, confianza y veracidad de los hechos
(Ricoeur, 2004, citado en Lythgoe, 2004)
Siguiendo una mirada socio histórica, la memoria es un proceso constante, que implica la
construcción y reconstrucción de elementos, acciones y situaciones desde una multiplicidad de
imágenes y con una característica inconclusa de no fin, no se encuentra simplemente dada por una
capacidad de registro de información. Para la construcción, con su visión social, la memoria hace uso
de los planteamientos dados por la sociedad, por lo cual en cada proceso se registran conjuntos e
ideas de variables políticas, económicas y culturales dadas, de manera explícita e implícita, por el
grupo social en el cual se da el proceso memorístico (Mendoza, 2004). Cabe aclarar que la memoria,
puede entenderse desde un plano individual y uno social-colectivo, que están fuertemente ligados por
los contextos. De acuerdo con Halbwachs (2004), los individuos articulan
la memoria en función de su sentido de pertenencia a un ámbito colectivo (familia, religión y
clase social).
La memoria colectiva, que es la que se abarca en el presente texto, responde al proceso en
el cual a través de ella se manifiestan diversos lazos sociales (Halbwachs, 2004). Los lazos son
elementos metafóricos que responden a funciones de tipo heurístico, donde el lenguaje cumple la
principal función; es decir que la narración es herramienta y manifestación de la memoria. El ser
humano hace uso del lenguaje para narrar lo sucedido, denotar que acontece y pasará; así, la
memoria como hecho social se configura como manifestación discursiva en un plano lingüístico-
simbólico (Montáñez-Pardo, 2020). De acuerdo con Vásquez (2001, p. 63, citado en Ormeño,
2004), concebir a la memoria desde esta perspectiva implica una intersubjetividad, donde no solo
depende la percepción sensorial, sino de los elementos que subyacen a la misma acción de
guardar, registrar y recordar. Cabe mencionar que la memoria es diferente a la historia, ya que no
solo se evoca, sino que se construye a partir del discurso; además, mientras puede existir una sola
historia pueden existir múltiples memorias.
De esta manera, se identifican tres tipos de construcción de memoria registrados en la
literatura especializada, donde la construcción está fundamentada en la interacción en el ámbito
social (Manero y Soto, 2005; Mendoza, 2004; Ormeño, 2004). La primera de ellas corresponde a
la memoria de bajo nivel, o mejor conocida como protomemoria, que consiste en la recolección y
construcción de información asociada con el saber y la experiencia inmediata; dentro de ella el
factor social cumple una gran relevancia, ya que es la generada a partir de la interacción con
otros miembros en diversos contextos y hace que el individuo genere ciertas emociones y
patrones de comportamiento ante diferentes estímulos. La segunda es la memoria de alto nivel o
de recuerdo, se caracteriza por poseer información que en muchas ocasiones es guardada de
forma involuntaria o de forma deliberada; se encuentra como elementos característicos los
recuerdos autobiográficos, saberes, creencias y emociones (muchas de ellas nacientes de una
interacción social y replicación ideológica). Finalmente, la metamemoria, que recurre a la
introspección como mecanismo de representar la propia memoria, haciendo énfasis en cómo el
ser humano la reconoce, la percibe y la comunica (Souroujon, 2011), asociada y entendida, en
este caso particular, como una memoria en un ámbito social.
La memoria colectiva abarca dichos procesos, haciendo con ello que se geste como un
proceso intersubjetivo donde se establece una diferenciación y vinculación del pasado en función
a características del presente y del futuro manifestado a través de la narración. Por lo cual es
visto como “un mecanismo de reconstrucción y resignificación de elementos vivos que están ya
presentes o requieren ser incorporados al imaginario social” (Rodríguez, 2001). Esta vinculación
del pasado se genera a través de la gestión de la memoria, organizando aquellas memorias y
recuerdos a establecerse. En la memoria colectiva, las narrativas (relatos, testimonios, historias
de vida, etc.) cumplen el papel de proporcionar dicha información. Dado los procesos en torno a
la construcción de memorias de los diversos grupos sociales, existe el interés de recoger dicha
información con el fin de asegurar la permanencia de estos, ya que se concibe que una de las
funciones de la memoria es brindar identidad y construir la participación de los colectivos en un
espacio tiempo. Además, como lo menciona Halbwachs (2004), los grupos tienen la necesidad de
reconstruir de manera permanente sus recuerdos a través de la conversación, con el fin de
proyectar su permanencia, su identidad y su razón social, entre otras funciones. Ricoeur (2010, p.
115, citado en Silva, 2014) menciona al respecto que “la configuración narrativa contribuye a
modelar la identidad de los protagonistas de la acción al mismo tiempo que los contornos de la
propia acción”; por lo cual se posiciona como materialización del pasado-presente.
Narraciones como construcciones sociales de la memoria de la ASCIT
La memoria es manifestada por parte del ser humano a través de la narración, esta es de tipo verbal o
visual, pero cumpliendo con las características sobre contenido y forma que corresponden a un punto
de vista en torno a un suceso, acción o representación que causó algún tipo de repercusión sensorial.
Desde el punto de vista social, narrar la memoria implica la comunicación, la transmisión,
desarrollando con ello la importancia del grupo social como receptor de la memoria. Entonces,
reconstruir la memoria plantea un análisis de ésta desde el punto de vista discursivo, donde se
materializa y se configura en procesos simbólicos de construcción identitaria y de resignificación a
partir de los marcos establecidos desde la teoría (Halbwachs, 2002; Mendoza García, 2004). Además,
toda memoria es comunicativa, por lo cual, el objetivo que tiene es informar y dar cuenta de las
experiencias, las cuales son compartidas entre los mismos miembros del colectivo, como de otros que
buscan en ella elementos para su construcción.
Para Halbwachs (2004) esta comunicación se centra en el grupo, donde los sucesos se
fundamentan en los rasgos que se comparten. La ASCIT manifiesta su memoria de forma verbal
y visual, a través de narrativas y de un gestor de información, que cumple con la función de ser
un espacio de recopilación de “micro” memorias de otras organizaciones.
“Nosotros, más allá de Ituango como red de organizaciones, somos diez organizaciones que
abarcamos esa área. La intención de nosotros es que pued[a] hacerse una organización de
diferentes tipos de documentos que tenemos. La de Ituango ha sido muy juiciosa, pero el resto de
[las] organizaciones ha producido información que ni siquiera se ha guardado, tenemos fotos de
cuando nos constituimos, denuncias, actas.” (Jorge Mario, entrevista, 03 de noviembre de 2018)
La narración de Jorge Mario se comporta como un discurso performativo que proporciona
autoridad; implicando que la ASCIT posee metafóricamente la memoria de otras organizaciones,
la cual la constituye como una organización de gran prestigio por su trayectoria y actividad en
torno a la gestión de memoria. Esta narración, además, es un reconocimiento legítimo que se le
otorga por parte de los miembros de la asociación y de los demás grupos, considerándola como
un grupo social con una fuerte identidad.
A nivel histórico, la identidad de la organización parte en la necesidad de documentar las
actividades diarias de la región, de Ituango, creando así un marco de la memoria a nivel espacial
y temporal. Es importante resaltar que la idea de “construir memoria” o gestar una identidad a
partir de ella no es el propósito inicial, como hace mención don Edilberto:
“Se inició más que todo como una organización de base que deb[ía] de tener un archivo.
Entonces, la idea, digamos, no fue de uno, sino de un colectivo de una junta directiva que recién
se crea […] digamos [que] la idea en ese caso era mantener una evidencia para nosotros y para las
mismas comunidades. La idea era mantener un archivo de lo que se hacía de las actividades
diarias” (Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018).
Estas actividades diarias se transforman en las narraciones identitarias de los grupos que se
relacionan de manera directa e indirecta, como de aquellos individuos que se apropian y
constituyen la idea de Asociación. De esta manera, la ASCIT se comporta como una
colectividad, por lo cual la construcción de su memoria implica analizar su pasado a través de las
narrativas, que son los elementos por los cuales se construye la memoria, siguiendo las nuevas
perspectivas en torno a la memoria colectiva (Halbwachs, 2004; Arenas y Lifschitz, 2012;
Manero y Soto, 2005; Mendoza, 2004).
La Asociación nace como un elemento de identidad que parte, siguiendo los tópicos de la
entrevista, de un contexto de guerra, por el año de 1995 en la zona de Ituango. Esta
configuración espacial y temporal muestra cómo las ideologías de poder y las acciones violentas
marcan la reconstitución de los pueblos y agentes colombianos (Asociación de Campesinos de
Ituango, 2013). Cabe mencionar que la relación presente entre memoria e historia en esta parte,
ya que se reconstituye (trabajo desde la memoria) y se reconstruye (trabajo desde la historia) está
manifestada como un elemento de afinidad donde los datos en la historia son el reflejo de los
lugares de la memoria y de la acción identitaria, donde la memoria es algo vivo como expone
Molina (2010, citado en Zavala, 2016, pp. 36-37)
el pasado vivido es diferente a la historia, puesto que a través del primero se busca asegurar la
permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como un intento por demostrar que así como el
pasado permanece de igual forma la identidad del grupo y sus proyectos también lo hacen, pero a la
historia le interesan los datos y eventos registrados independiente de lo sentido y significado, mientras
que la historia es informativa, la memoria es comunicativa, los grupos tienen necesidad de reconstruir
permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, contactos, costumbres, objetos y
espacios, ya que es una garantía de identidad y reconocimiento grupal.
Don Edilberto expone que la primera guerrilla que estuvo en el territorio de Ituango fue el ELN
(Ejército de Liberación Nacional), causando una gran cantidad de violaciones a los derechos de
las comunidades. Este elemento dio partida a la recreación de una memoria colectiva que ha
persistido dada la constitución de creencias y valores. El trabajo por los derechos humanos y la
documentación en torno a estos elementos marcó los primeros pasos para la creación del gestor
de memoria, como de la sustentación de la Asociación. Dado que el discurso presente en las
individuales expone a las colectividades, los líderes asumieron el papel de documentar aquella
información y visión que tenía el pueblo en torno a las temáticas de la guerra, asociando la
convivencia social con las consecuencias de un conflicto armado
Don Edilberto, por su trayectoria en la asociación, posee la carga simbólica de
reconocimiento, como lo establece Jorge Mario, miembro más joven de la Asociación, para la
reconstrucción de la memoria. De esta manera, la experiencia relatada de don Edilberto en la
historia oral se convierte en fuente de investigación histórica dado que “en la memoria individual
subyace el recuerdo de la experiencia colectiva, experiencia que es por tanto buscada en el seno
de las organizaciones” (Aravena, 2003).
“Yo hice parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y luego en el
Comité de Estudios Políticos. También trabajé en Semillas de Libertad, yo era el encargado de
Derechos Humanos, era quien hacía las denuncias […] Nosotros desde que hicimos ese
diagnóstico [el de los Derechos Humanos], vimos las dificultad y la falencia que tenía, había
personas que no conocían sus derechos. A partir de ahí, empezamos a hacer talleres [sobre]
derechos humanos, en primer momento nos acompañó una organización de Bogotá que se llama
Corporación Jurídica del Señor, […] nos ayudó mucho en el tema de derechos humanos y
capacitó algunos talleres, […] [la idea] era fortalecer el trabajo con nosotros en la vereda”
(Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018)
La experiencia y diagnóstico en torno a las problemáticas de la región se exponen como el
recuerdo de la experiencia colectiva. Don Edilberto usa el marcador discursivo “nosotros”, para
exponer desde su memoria individual la construcción de una memoria colectiva de la
organización. Otro elemento que cumple con características similares, son las narraciones
generalizantes por parte de Jorge Mario, donde también se narra elementos relevantes dentro de
la historia e identidad de la Asociación: aquellas memorias en torno a la violencia paramilitar:
“Nosotros sufrimos un periodo de violencia muy complejo desde 1995 que se vino a cerrar un
poco en el 2007-2008, y es ahí cuando se cierra sobre todo esa violencia paramilitar que nosotros
nos damos a la tarea de reestructurar o de tejer lo que la violencia nos había roto, que era la
posibilidad de relacionarnos entre subregiones, entre veredas, incluso entre familias, amigos y
hermanos” (Jorge Mario, entrevista, 3 de noviembre de 2018)
Cabe resaltar que el discurso de ambos hace uso de manifestaciones lingüísticas asociadas con
una ideología de dignificación a la lucha campesina dentro de Ituango, resaltando así la razón de
ser de la ASCIT y rectificando las luchas por el territorio, desde una mirada política.
“[…] Estamos trabajando como asociación [en] la reconstrucción de la memoria histórica, en este
trabajo queremos contar lo que ha pasado en Ituango con el tema de la violencia y que aún hoy
persiste la violencia. Es contar esos desplazamientos, es contar ese bloqueo económico de
Ituango, como contar lo de las masacres que no conocemos” (Edilberto, entrevista, 03 de
noviembre de 2018).
Los recuerdos de don Edilberto cuentan con aquella confianza y veracidad de los hechos,
es él quien vivió dichas historias, quien establece el orden cronológico de las acciones y los
espacios, haciendo con ello una correspondencia a los marcos de análisis de la memoria misma.
Además, los mismos miembros de la organización lo establecen como pilar y poseedor de la
memoria de la organización. Además, las reflexiones de los recuerdos de Jorge Mario, aunque
son dimensionalmente cortas confirman las definiciones y recursos planteados por don Edilberto,
reforzando de este modo una potencialidad como constructores de la memoria:
“Después de eso empezaron a surgir las otras organizaciones en los municipios, digamos :2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Hasta el año pasado nos constituimos en una red de
organizaciones sociales y campesinas de esa zona […] Entonces 2008, 2009, 2012, son los puntos
claves de la organización” (Jorge Mario, entrevista, 3 de noviembre de 2018)
De esta manera, se empieza a hablar que la ASCIT, desde una mirada en las ciencias
sociales, posee una memoria colectiva, la cual es un proceso social de reconstrucción de un
pasado cercano o lejano que posee una carga significativa de modo simbólico y relevante dentro
de un marco social para un grupo; en este caso particular, se constituye una red de
organizaciones sociales y campesinas de la zona de Ituango. La materialización de estos marcos
sociales de la memoria se dio a partir de la conformación del archivo:
“[…] El grado de interés de nosotros es que se pueda hacer en un archivo de la red donde en un
parte este Ituango y toda su información, pero en la misma organización de la información vamos
a encontrar las carpetas de otras redes y cada una muestra lo que tiene” (Jorge Mario, entrevista,
03 de noviembre de 2018).
De acuerdo con Halbwachs (2008), esto corresponde a una visión clásica y actual de la ideación
conceptual de la memoria, radicándola en un espacio. La materialización, en este caso particula,
implica que se narra aquello que se encuentra dentro de los esquemas de memoria, basados y
diseñados bajo el control de actitudes afectivas; es decir, se narra aquello que fue sensorialmente
significativo para el sujeto emisor; lo que está guardado y recopilado en los archivos (Mendoza,
2004). Entonces, como si fuese una operación lógica, se transmite la información que primero
denota afecto (o afectación) y luego el elemento discursivo.
“Asociación de Campesinos de Ituango, hay otro elemento importante que quiero que digamos y es
nuestra razón de ser, es por la reivindicación de ser campesino, la defensa de la tierra y el territorio,
nosotros también somos parte de ANZORC Zona de Reservas Campesinas, nuestro lema
es: como el campesino se apropia y lo hablo en tanto como para la mujer campesina por la
reivindicación de su territorio, por la defensa de su territorio, creo que esa es nuestra razón de ser,
o sea nuestra razón de ser son las juntas de acción comunal que es la base, el nacimiento, son las
juntas de acción comunales” (Edilberto, entrevista, 03 de noviembre de 2018)
“[…] toda organización recuerda […] la constitución; el segundo, es la primera acción que realiza
la organización como colectivo y esa acción, por lo general, la que se recuerda, es la primera
movilización, es la primera vez como sujeto colectivo alrededor de una identidad, o sea ya no
como individuos, se hace algo juntos” (Jorge Mario, entrevista, 03 de noviembre de 2018).
Desde el punto de la perspectiva psicológica, la narración del mundo social juega con dichas
afectaciones, haciendo que aparezcan o se centre dentro del discurso elementos retóricos que hacen
un llamado enraizado al reconocimiento de instituciones. Lo anterior genera la construcción de una
cultura elaborada con fines ideológicos (Bruner, 1990, citado en Arenas y Lifschitz, 2012).
Aunque la Asociación se conformó en el año 2010, su historia se desarrolla a partir de
referentes, como lo es la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca y las actividades
precedentes en torno al trabajo de memorización desarrolladas en la gestión y documentación de
memorias de los grupos focales de trabajo de la Asociación; lo cual corresponde no solo al
desarrollo de la memoria como elemento de propio colectivo, sino de los circundantes que
tuvieron que ver en tiempo y espacio con la configuración del presente, pasado y futuro. Al ser
entendida como una organización comunitaria no solo tiene la tarea de documentar, sino de
gestionar actividades en torno a la organización de familias, temas ambientales y políticos. Por
tal motivo, el abordaje de la memoria colectiva de la Asociación implica temáticas en torno a la
movilización, la erradicación de los cultivos de uso ilícito y el tema minero. Dichas temáticas
sirvieron para incentivar a los campesinos a organizarse en torno a una temática, velando con
ello la discusión y el interés por la realidad que se vivía. Las discusiones y reuniones empezaron
a ser registradas, garantizando con ello la formulación de aprender, producir y retención de
información de manera simple, para luego usarla con fines sociopolíticos.
“[…] La organización tiene líneas de trabajo, cada línea de trabajo ha producido unas acciones,
las acciones tienen múltiples formas de registro, tenemos información acumulada; digamos, lo
que cada uno va produciendo lo va tirando en un baldecito, eso hay que sacarlo, clasificarlo,
codificarlo, para que quede, pero la información está toda ahí” (Jorge Mario, entrevista, 03 de
noviembre de 2018).
De acuerdo con Jorge Mario, aquella memoria que se encuentra en un espacio material
debe ser encaminada a una abstracción que permita su utilización, permitiendo así cumplir con
los fines identitarios en torno a incentivar a los campesinos a seguir organizándose. Siguiendo
los planteamientos de Halbwachs (2004) los marcos sociales de la memoria de la Asociación se
establecen a partir de los recuerdos espaciales y temporales, tanto a nivel global como específico,
detallando con ello la importancia del papel de ésta en Ituango y en municipios aledaños; como
de aquellos lugares donde se ha guardado gran parte del material. Estas caracterizaciones dentro
de la narratividad funcionan como puntos de referencia y de identidad sobre los otros grupos y de
aquellos individuos que hacen parte de la Asociación, como miembros fundamentales para y por
el depósito de información.
La construcción de la memoria asume el uso psicosocial, donde el ser humano manifiesta
aquello que sensorialmente ha causado un grado de significancia en los entornos en los cuales se
desarrolla. De esta manera, entra en juego el registro de información desde un punto de vista
psicológico y el establecimiento de lazos desde una mirada social.
“[…] las organizaciones comunitarias, sobre todo los de carácter rural campesinas, [se entienden]
como sujeto social, [por lo que] tienen unos hitos, unos momentos que son importantes y
significantes para la organización y sus miembros” (Jorge Mario, 03 de noviembre de 2018)
“Ninguna organización quiere que uno le organice sus archivos, porque la información que ellos
tienen no quiere que la manipule[n]” (Jorge Mario, entrevista, 03 de noviembre de 2018).
Lo anterior muestra como las organizaciones comunitarias se apropian de la memoria,
considerándolas como un elemento de gran peso identitario. Este uso psicosocial de los grupos
humanos evoca que las narrativas, aquellas que se pueden ver como simples historias contadas
establecen lazos muy fuertes, que pueden afectar las dinámicas internas y externas de un grupo.
Lo anterior puede darse a partir que, desde el punto de vista psicosocial, “la memoria colectiva
no tiene una finalidad vinculada al poder o a la imposición, sino más tendiente a la edificación
del presente con formas significativas, la identidad, al mantenimiento de tradiciones y de
versiones que resisten a la visión homogénea de la historia” (Juárez, Arciga y Mendoza, 2012, p.
311, citado en Díaz, 2013, p. 176).
Esta interacción con la memoria, a nivel material, ha sido utilizada por parte de la ASCIT
para la consolidación de una gestión del conocimiento. Al empezar el registro de la historia y
constitución de una memoria de manera indirecta, se utiliza diferentes elementos de la gestión
del conocimiento, como es la utilización de un espacio donde pudiese guardarse y ejecutarse una
salvaguarda de la memoria – o de la información que se registraba y recolectaba. Dentro de la
entrevista se comenta que los documentos son guardados en un espacio, el cual ha variado en
torno a la capacidad y el manejo (Gómez, 2018). En la actualidad se hace uso de un archivador y
una oficina, aunque la información no está clasificada, ni ordenada muestra cómo se esquematiza
ideales de protegerla.
“[…] Fundamental mantener un registro de lo que se realizará, mantener unas evidencias, pero
como iniciativa de una organización de tener guardado todo lo que iban produciendo. Entonces
los productores de la información eran los de la misma organización” (Edilberto, entrevista, 21 de
noviembre de 2018).
De esta manera, el archivo de las evidencias se gesta como un elemento de poder, donde aquel que lo
posee puede desarrollar una reconstrucción del pasado que brinde explicación del presente. Los
elementos que se encuentran dentro del registro se comportan como recuerdos. Halbwachs (2004)
expone que el recuerdo es la herramienta de la narratividad, este se presenta como una reconstrucción
del pasado con datos del presente que intenta dar cuenta de una imagen original, pero que resulta en
muchas ocasiones alterada por elementos ideológicos de aquel que narra. El recuerdo aparece a
través de las claves construidas en los grupos y de la aceptación de los marcos temporales y
espaciales del testimonio y del razonamiento, lo que expone un punto de partida y de selección de la
información. Cabe resaltar que la información en los archivos no se establece como memoria, solo es
información; es a partir del uso de esa información que se evidencia y se fundamenta la memoria; es
decir que el archivo por sí solo se comporta como un cúmulo de papeles que no tienen acción y
desarrollo dentro de la identificación del grupo humano, por lo cual existe el interés por parte de la
ASCIT de trabajar con ellos de manera activa; para la reconstrucción.
Los líderes de la ASCIT como gestores de las narraciones de la memoria
El gestor de memoria es un término referido en las ciencias sociales para hacer referencia
a aquellos elementos, individuos o procesos que se han instaurado simbólicamente dentro de un
contexto cultural para la manifestación, recuperación, consolidación y transmisión de la memoria
(Manero y Soto, 2005). Aunque no existe una definición clara de ello, se comprende como parte
constitutiva de las prácticas sociales con el fin de generar un compendio histórico discursivo
sobre hechos que acontecieron y que poseen gran relevancia para ser documentados o
registrados. De modo que los gestores de memoria son nombrados por Jelin (2012) como agentes
emprendedores de memoria, quienes se reconocen por organizar y gestionar las agrupaciones y
los movimientos sociales que se encuentran dentro de la esfera pública, reconociéndose
igualmente por la construcción de estrategias políticas frente al Estado y sociedades en general.
La gestión de memoria, como categoría en la cual se instaura el gestor, responde a un
elemento socio político en el cual las intencionalidades y fines de un grupo, en muchas ocasiones
con algún predominio simbólico en la sociedad, se reflejan para construir una realidad social que
será usada en la constitución de la subjetividad en torno a un evento (Manero y Soto, 2005).
Dicha construcción implica mantener un orden social, afectando con ello elementos ideológicos
y de percepción que afectan la identidad de tipo individual y la identidad colectiva, lo cual puede
ser una gran problemática o dificultad si aquella memoria es dada a partir de la sacralización de
acciones encaminadas a la predominación y al mantener un orden político social (Todorov, 2000,
p.33, citado en Manero y Soto, 2005).
Ahora bien, hablar de gestión de memoria trae consigo el referirse a la administración y
almacenamiento de recuerdos, dicha acción ha sido recurrente en diferentes grupos sociales, en
muchas ocasiones invisibilizados u oprimidos, con el fin de construir una identidad y registrar
los procesos de cambio a partir de una línea espacio temporal. Tanto don Edilberto como Jorge
Mario tienen el papel de ser gestores de la memoria, en el momento de la construcción y
divulgación narrativa, Jorge Mario se convierte en un posible sucesor de don Edilberto, ya que
será aquel que tenga conocimientos sobre la Asociación a manera general, ya que se le ha
transmitido dicha información.
“Llegó un momento en el que la gente creía que uno le iba a dar solución a los problemas que se
est[aba]n presentando. Por ejemplo, que había sufrido tal atropello, que a un profesor lo habían
detenido, lo habían golpeado; había un conducto regular porque también tuvimos un problema
que era sobre todo con los personeros porque había una persona que era muy dada [a] la fuerza
pública. Entonces, inmediatamente se hacía la denuncia y se enviaba a la defensoría del pueblo”
(Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018)
A nivel social, implica que el gestor es visto como un líder por parte del colectivo. Como en el
caso de don Edilberto que, al ser el conocedor de los procesos, las mismas comunidades
campesinas y afros lo asociaron con un gestor a nivel comunitario. Esta forma de transformar al
gestor corresponde a nivel ideológico con la idea de que aquel que tiene en su poder la memoria,
puede resolver y producir un cambio. La recuperación de documentos de las poblaciones
campesinas, permite que se brinde un proceso de justicia cimentado en la memoria, abarcando
incidencias en las esferas sociales puesto tiene una incidencia en el comportamiento social e
individual.
“[…] entonces históricamente cómo ha vivido el campesino en Ituango antes de llegar la guerrilla, los
conflictos se solucionaban con machete y ¿Dónde me di yo cuenta de eso? En los libros de inspección,
eso a mí me dice cuál ha sido la convivencia en el municipio. Yo quiero saber históricamente cómo ha
sido la convivencia de un municipio, váyase para los archivos de inspecciones, ahí se da cuenta de que
cuando llegaron los otros señores empezaron a colocar música
[…] Históricamente Ituango ha sido de convivencia difícil, cómo empezamos un trabajo que ayude a
acabar un poquito con esa convivencia aprendemos a que la gente pueda convivir” (Edilberto,
entrevista 03 de noviembre de 2018).
De acuerdo con los planteamientos de Jelin (2012), los gestores que, en este caso como el
caso de los líderes de la Asociación, se comportan como elementos recopiladores de luchas,
historias, y elementos que ayudan a visibilizar las situaciones donde hay represión, violencia o
falta de visibilización.
“Nosotros veníamos trabajando desde el 2009-2010 […] todo eso se iba recogiendo como
evidencia. [En] el lanzamiento de la ASCIT se celebra el Día del Campesino, tuvimos dos días de
actividades […] hay fotografía [y] video de ese hecho. El primer[o] que hicimos [fue] como
asociar eventos públicos […] en el valle de Toledo sobre el tema de La Represa de Hidroituango
[…]” (Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018)
A partir de ello, no solo presentan la construcción de su identidad como elemento instrumental, sino
que ayudan a la construcción de otras identidades. Don Edilberto es uno de los miembros más activos
y con gran trayectoria dentro de la Asociación, es historiador de la UdeA (Universidad de Antioquia),
fue miembro activo de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca ASOCBAC, brindando así a la
ASCIT los conocimientos en torno al enfoque de política comunitaria y a la
solución de las principales problemáticas de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes. Por su parte, Jorge Mario es un joven que se ha incorporado en la ASCIT, lo
cual lo convierte en un nuevo gestor de la memoria, ya que recopila los recuerdos de otros
líderes, dando continuidad a elementos de reflexión, misión y visión.
Las narrativas y las memorias colectivas, la incidencia organizativa en la ASCIT
Entender a la memoria como un fenómeno social implica que esta tiene incidencia en los ámbitos
políticos y organizativos de los grupos sociales; además, de comprender que es el colectivo quien
construye dicha memoria a partir de las creencias e ideologías establecidas socialmente. La
incidencia resulta en el paso de información y conocimiento, no solo para la toma de decisiones,
sino para el establecimiento de una identidad, la cual puede variar de acuerdo con el esquema y
punto de partida que se establezca de la memoria en sí misma. Para identificarla o analizarla
debe tomarse como punto de partida que la memoria crea vínculos y marcos de memoria, que
son, en la mayor parte de los casos, espontáneos o no intencionales (Halbwachs, 2004).
La memoria colectiva en torno a una organización corresponde al uso de información por
parte de un ente para el uso racional, para la toma de decisiones o la construcción de estrategias
dentro de un grupo social determinado; en muchas ocasiones estas estrategias están dirigidas a dar
una voz a un grupo marginado o al establecimiento de actividades políticas alrededor de marcos
espaciales; lo que se denominaría memoria organizativa. Dado su uso racional, no responde a una
retención de información del pasado, exclusivamente, sino implica una construcción en el presente en
torno a la conciencia e identidad del grupo; es decir que la memoria permanece viva.
“Esto nos sirve para crear conciencia e importancia de guardar esos documentos, pues yo creo
que una base de una asociación campesina está relacionada con la junta de acción comunal; por lo
tanto, el libro de actas de la acción comunal es importantísimo para uno tener información de las
familias que han vivido en el territorio, quiénes son, de dónde son, de dónde vienen” (Edilberto,
entrevista, 03 de noviembre de 2018)
Las estrategias de la memoria dentro de la ASCIT implican hacer uso de la memoria como
mecanismo de consulta y de denuncia pública por parte de la organización, generando que esta se
transmute en un accionar de lucha. Las actas, documentos e informes responden a denuncias,
violaciones de derechos humanos, derechos de petición, acuerdos, capturas masivas, problemas de
tierras y cuestiones mineras, agrarias y políticas principalmente (Arenas y Lifschitz, 2012). En
este sentido, la memoria de la Asociación responde a un acompañamiento en el ámbito
sociopolítico, identificándola como puente en el desarrollo de nuevas historias y acciones a favor
de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del territorio de Ituango. Cabe
resaltar la importancia que tiene el líder en mejorar los procesos de clasificación de la
información, optando por solicitar ayuda para la sistematización de la información para el futuro
uso de esta. Dicha iniciativa es importante realizarla en otros municipios, donde se motive a la
gente a guardar la producción diaria y así construir una identidad en torno a una memoria.
“[Sobre la construcción de memoria de aquellos seres queridos muertos] De pronto, porque
tampoco había garantías […] para meterse a las veredas [uno] tiene que pedirle permiso al que
está mandando, al gobierno de esas veredas […]. Toca hablar a veces con ellos, le dijimos [que]
necesitamos hacer un diagnóstico de la situación que se ha vivido en Ituango y ahí van a aparecer
ustedes porque esto no es de uno solo, aquí caben todos” (Edilberto, entrevista, 21 de noviembre
de 2018)
Para Jelin (2012), gran parte de las memorias colectivas tienen una incidencia en la
política dadas las coyunturas y los diversos actores que interfieren en la creación de la identidad
y del recuerdo, los cuales modifican intereses y estrategias de actuación. Un ejemplo de ello es la
movilización social en torno a los derechos humanos, la cual ha hecho que los gestores estén
implícitos en el uso político y público de la memoria.
“[…] es importante para que la gente sepa cómo se han manejado las veredas, quiénes han sido
los que han estado al frente de las respectivas juntas de acciones comunales, cómo motivar la
importancia de un archivo de X o Y organización. Si no hay un archivo, no hay nada” (Edilberto,
21 de noviembre de 2018)
De esta manera, la memoria colectiva de una organización como la ASCIT tiene una
incidencia política en la construcción de una serie de dinámicas sociales, principalmente orientadas a
generar una unidad y fortalecer procesos identitarios, sin mencionar la importancia que se da a la
lucha de derechos humanos. De manera inicial, el trabajo de la construcción del archivo no es solo
una recopilación de información en torno a diversas temáticas, sino un vehículo de la memoria que se
comporta en una doble vía: representando elementos del pasado e incorporando a estos en el presente
de un modo performativo. Además, el enfoque narrativo articulado a la memoria
propone el análisis profundo de las luchas campesinas y de aquellos asociados e individuos que
hicieron parte de la adjudicación de justicia y compromiso con el campesinado invisibilizado; la
memoria se comporta como imperativo ético donde se compromete a dar continuidad y
dignificación histórica (Silva, 2014).
“A veces me pregunto por qué nació la asociación, por qué se hizo, y me contestó yo mismo la
pregunta porque se hizo un diagnóstico de la situación y encontramos sobre todo que aquí se
deteriora [como] los derechos todos los días y nadie decía nada; nadie habla. Digamos, se detenía
una persona y no había quién lo orientara, es eso para que se hizo la asociación, era buscando un
beneficio para quién” (Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018).
Esta mirada política de la memoria colectiva permite que la gestión de los documentos por
parte de la Asociación no se vea como formalidades para proporcionar una simple documentación o
construcción de la identidad, sino que está orientada en su razón de ser, la cual es, de acuerdo con la
entrevista, la reivindicación de ser campesino, la defensa de la tierra y el territorio. Lo anterior
implica que la memoria colectiva de la Asociación se transmuta en una memoria con aplicación a un
sector sociopolítico, donde se crea conciencia y se lucha con diferentes organizaciones (ANZORC) a
favor del campesinado. Dicha aplicación fomenta que la memoria vaya más allá de la abstracción y
de la construcción identitaria, es usada con otros fines que pueden estar acordes o no con los fines de
la organización; en este caso, la aplicación de la documentación es usada de manera activa para la
orientación y el diagnóstico de situaciones; convirtiéndose en una herramienta dentro de la vida
social. En este punto se encuentra una relación muy cercana en torno a la historia y la memoria, la
gestión del conocimiento de los invisibilizados por el sistema permite que estos se apropien e
implemente la reivindicación del ser campesino, de la mujer campesina, de la acción comunal. Esto
da cuenta de que la memoria va más allá de un recorrido del pasado vivido, configurando el presente
y los proyectos futuros de la Asociación.
De esta manera, el uso de la memoria por parte de la Asociación se convierte en una
herramienta de legitimación en torno a la resistencia y la lucha campesina; se convierte en una
memoria de tinte político. Para Silva (2014), la memoria se une con los territorios indígenas y
campesinos por medio la relación espacio y tiempo. Ituango se establece como el espacio de
legitimación de un grupo, el cual se resignifica a partir de una apropiación y un
autorreconocimiento. Lo anterior vincula un imperativo cultural, donde se le da continuidad a la
ASCIT por ser parte de un territorio y luchar por este.
“[ASCIT] es una organización incluyente en la que todos caben ahí, [sin importar si] tiene
pensamientos políticos, biológicos, o digamos, religiosos; obviamente, o inclinación sexual; porque
hoy en día estamos teniendo una buena relación con la gente LGBT, porque ellos se sienten excluidos
de Ituango en el casco urbano. Algunos todavía tienen ese temor de que lo[s] señale[n], sobre todo
esas personas que son muy conservadoras, de esos que son muy religiosos, de cualquier religión, que
ven eso como algo demoníaco” (Edilberto, entrevista, 21 de noviembre de 2018).
Además, el espacio – Ituango – es el marco espacial donde se ha fortalecido lo comunitario y la
lucha campesina, es la cuestión central para visualizar el uso de memoria como elemento
político. La narrativa procede a generar un entramado acciones y movilizaciones, donde se
configura la resistencia, la ideología y las prácticas de diversos grupos (víctimas y victimarios).
Lo anterior implica una resignificación de las acciones, atribuyendo a la memoria como pilar en
la identidad y acciones futuras.
La memoria en la resignificación del presente y construcción del futuro compartido de la
ASCIT
La narración como instrumento de la manifestación de la memoria implica el uso de la oralidad,
como de otros artefactos, que responden a la necesidad de transmitir información para que no
llegue a ejecutarse el olvido (Vygotsky, 2009). Lo anterior tiene su fundamento metafórico en
torno a la muerte, aquellos recuerdos e ideas que no se transmiten, que no se comunican, están
destinados al olvido; además que aquel que narra, que es gestor de la memoria, tiene la
oportunidad de seleccionar aquello que debe ser recordado y aquello que pasa a un plano
secundario, que termina olvidándose y no hace parte de la identidad presente y futura del grupo.
El gestor, como don Edilberto y Jorge Mario, se convierte entonces en un nuevo elemento
simbólico de la narración de la memoria, dotando al relato de una carga significativa en torno a
quién lo cuenta y del modo que lo cuenta. Así, se construye un elemento colectivo en torno a la
comunicación de experiencias desde un solo individuo, cuyo objetivo no es plantear nuevas
ideologías, sino transmitir aquellas que le fueron adjudicadas y enseñadas con la trasmisión de
un pasado continuo.
La entrevista a don Edilberto y a Jorge Mario constituye una forma de reconstruir la memoria
dentro de los ambientes académicos rígidos, dotando nuevamente de importancia a la oralidad frente
a la escritura, implicando con ello la exteriorización individual de la memoria como
elemento individual (Leroi-Gourhan, 1981, citado en González, 2012). El trabajo con la ASCIT
desde los procesos pedagógicos en marcados en el BUPPE, titulado Archivos comunitarios de
derechos humanos: fuentes de memoria cultural y político y encaminado a la recuperación de relatos
en torno a las iniciativas, usos y apropiaciones de los archivos comunitarios, configuraron la
recopilación de información sobre la memoria de la organización, resaltando los talleres en torno a la
gestión de información documental y la construcción de narrativas en torno a los marcos de la
memoria en torno a espacio y tiempo, donde don Edilberto configuró discursivamente lugares,
fechas, grupos asociados y demás aspectos relevantes de la organización
“Y por eso ahora estamos trabajando como asociación, digamos [que en] la reconstrucción de la
memoria histórica. En este trabajo queremos contar lo que ha pasado en Ituango con el tema de la
violencia, y que aún hoy persiste la violencia; es contar esos desplazamientos, es contar ese
bloqueo económico de Ituango; como contar lo de las masacres que no conocemos; hoy andamos
en eso. A uno le dicen: “aparecen dieciocho cadáveres entre los paramilitares y la guerrilla”, todo
eso hay que contarlo, lo que queremos es que esto se conozca” (Edilberto, entrevista, 21 de
noviembre de 2018)
De esta manera, la memoria se comporta como elemento de acción identitaria no solo al
reconocer un grupo, sino por brindarle una ideología y un poder a cierto grupo determinado.
De acuerdo con Billig (1966, citado en Mendoza, 2004), la narratividad de la memoria, y
relacionando esto con el papel del gestor de la memoria, no solo construye la memoria, sino que
construye un olvido, dejando de lado aquello que no es relevante o lo que puede afectar para los
fines comunicativos establecidos dentro del contexto. Lo anterior implica una mirada socio
filosófica del gestor, donde no solo se le da importancia al contenido narrado, sino al agente, al
capital cultural y los medios de producción simbólica usados para la narración y
construcción/transmisión. Entonces, no solo se expresa los elementos como una simplemente
comunicación, sino en la construcción de un modo de pensar y de clasificar los acontecimientos,
lo que implica una mirada a la transmisión de información situada en un conocer como un
recordar (Bueno, 2009)
“Nosotros como organización social hemos intentado más o menos hace cinco o seis años dar calidad
en los territorios donde estamos de una manera científica; es decir todo lo que ocurre en los territorios
puede analizarse, entenderse a través de los métodos científicos, es decir, a través de
cualquier ciencia, nada de lo que ocurre es producto de lo natural, todos son dinámicas y más las
sociales que son consecuencias de procesos de mucho tiempo. […] Los conflictos territoriales
tienen unas características y nosotros hacemos parte de eso, son delimitables en lo geográfico,
nosotros tenemos muy claro geográficamente dónde estamos y cuáles son los conflictos que se
expresan ahí, a partir de eso tratamos de entenderlos” (Jorge Mario, entrevista, 03 de noviembre
de 2018).
A partir de las propias narrativas de las comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes, la Asociación muta su gestión de documentación desde una mirada
documental a una de identidad del grupo social, fomentando así la gestión para reconocer y
diagnosticar la situación que había vivido Ituango durante varios años. De esta manera, el gestor
de conocimientos empezó a convertirse en un constituidor de memorias individuales en torno a
las víctimas, no solo dándoles voz, sino proporcionando un ejercicio de poder y de inserción.
Don Edilberto comunica que los relatos en torno a la muerte de seres queridos por parte de los
paramilitares, la guerrilla y el ejército marcaron la identidad del grupo social conceptualizando
su contexto con referentes y accionares a partir de la experiencia. Dentro de esta construcción
histórica de la memoria, se encuentran referentes al paso del ELN y la aparición de nuevos
grupos armados. Así, la Asociación se comporta como un compendio de vivencias, las cuales son
fuentes fidedignas para contemplar el paso de la guerra en Ituango.
De esta manera, la memoria juega el papel de resignificar el presente y construcción del
futuro compartido de la ASCIT, construyendo a partir de las vivencias las acciones de índole
social y política. Don Edilberto y Jorge Mario se comportan como sujetos y objetos, de manera
metafórica, que guardan experiencias de manera codificada en torno a la conceptualización,
rescate y análisis de la identidad, las luchas políticas, los proyectos futuros y los marcos de
memoria en torno a tiempo y espacio; es decir que se recrea a partir de los recuerdos y de los
olvidos. Se puede identificar esta forma de analizar la memoria como un metaanálisis de la
gestión del conocimiento entre un gestor con trayectoria y un nuevo gestor.
A modo de conclusión
El ser humano hace uso de la narración para exponer una serie de pensamientos,
cosmovisiones y puntos de vista. Prestar la atención en la narración de una persona implica
construir un diálogo entre el autor, sus recuerdos y la realidad que quiere exponer. En este caso
particular, seleccionar a miembros relevantes y de gran trayectoria dentro de la ASCIT implica
hablar sobre la identidad de la Asociación, ya que se construye en él una imagen de la totalidad,
dando así la oportunidad de asimilar elementos individuales y colectivos que este conciba como
relevantes dentro del discurso.
La presente investigación tuvo como objetivo reconstruir la memoria colectiva de una
organización social: la ASCIT, a partir de las narrativas de uno de sus líderes, don Edilberto, y
un joven participante de los nuevos procesos de lucha campesina, Jorge Mario. Se encontró que
la memoria de la organización es selectiva, brindando con ello una selección de elementos
espacio temporales que configuran el desarrollo memorístico de la Asociación, se resalta como
los elementos las fechas y los grupos asociados en los intereses y actividades de la ASCIT, como
aquellos eventos históricos de conflicto armado que configuraban dinámicas sociales de gran
complejidad para el campesino, el indígena y el afrodescendiente. De esta manera, se evidencia
que la memoria de la organización depende de los contextos culturales y sociales en los cuales se
establecen, puesto que estos cumplen el papel de impulsar y encaminar la memoria a diferentes
accionares de profundidad y caracterización.
La gestión de la memoria implica trabajar con el olvido, la selectividad y la apropiación de la
información. El instrumento para su desarrollo en esta revisión fue el recuerdo, visto desde su
perspectiva colectiva y llevado a la conciencia individual. Su manifestación se da a través del
lenguaje, el cual, de acuerdo con Halbwachs (2004), es el marco elemental y estable de la memoria
colectiva, como la evidencia de la construcción social alrededor de esta. Es importante resaltar que la
construcción de la memoria propuso una reflexión del pasado vivido, configurando las acciones del
presente y los proyectos futuros de la ASCIT. Aunque la construcción implicó principalmente a un
solo individuo, sus narraciones permitieron la visión de la colectividad, dado su papel y trayectoria
en el campo de la lucha campesina; pero también se realizó la actividad en conjunto con un líder
nuevo, cumpliendo de este modo la posibilidad de darle el sentido comunicativo y de transmisión a la
memoria; sumado a diferentes fuentes de información secundarias que permitieron robustecer la
información planteada en las narraciones. Además, se resalta que la memoria colectiva juega un
papel fundamental, ya que se construye un proceso de resistencia en torno a la dignificación del
campesino y a la situación que viven los diferentes actores del territorio.
La continuidad y unidad de la Asociación a través de los años está basada en la
involucramiento de los actores y en la construcción progresiva de la identidad del campesino con
causas específicas. Entonces, existe una función de reciprocidad entre los sujetos involucrados en
la construcción de memoria, mezclando dinámicas de conocimiento y de lucha política.
Entonces, la memoria colectiva de la organización construida responde a un capital de
relacionamiento sustentando en procesos y prácticas de los actores, iniciando de una memoria
individual a una memoria colectiva e institucional. En pocas palabras, el hablar de la memoria de
la Asociación implica hablar de la memoria de las comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes del territorio que conviven en Ituango y de los campesinos en sus
individualidades. Cabe mencionar que la instrumentalización de este tipo de memorias es de gran
complejidad, incluso para los mismos gestores de información, por lo cual la Asociación quiere
ser parte de ella, sin recurrir a otros actores que manipulen.
La intervención en la memoria a partir del discurso de los líderes se comporta como una
ruta pedagógica para la restitución de información en torno a la organización y los derechos de
las víctimas, ya que el recuerdo seleccionado es el vestigio de las experiencias en torno a luchas
campesinas, indígenas y negras. Cabe resaltar que la intervención en espacios como el de la
Asociación, corresponde a la articulación del recuerdo enfocado a la espacialidad y
temporalidad, reconociendo el trabajo, las capacidades y las fortalezas que se han desarrollado a
través de los años en la configuración del proceso de resistencia social en un ambiente de
conflicto armado como el que se ha desarrollado en Colombia durante los últimos años.
Don Edilberto y Jorge Mario son la evidencia de la construcción de la memoria individual a
partir de los constructos sociales resultantes de una memoria colectiva. Aunque puede ser únicos
puntos de vista, se transforman ocupando una totalidad y brindando información de un ámbito
colectivo, donde no solo se recurre a las ideologías circundantes sino a la identificación de otros
grupos que ayudan en la construcción de la memoria colectiva. La narrativa es una herramienta por la
cual el recuerdo sale a la luz, combinando para ello elementos de la memoria y la historia. La
memoria entendida como un continuo que está en la conciencia del grupo y la historia como los
pensamientos fuera del grupo con el fin de generar una esquematización.
Finalmente, la memoria de la Asociación desde la narrativa de sus líderes incumbe a un
ámbito colectivo de grupo social, por lo cual, de acuerdo con los planteamientos de Halbwachs
(2004), corresponde a la articulación en función a la pertenencia de la Asociación, y no solo desde
la subjetividad. Dicha pertenencia, a su vez, responde a la representación y significación del
pasado, donde se ve que la Asociación tienen un valor superlativo de rompimiento de la
hegemonía, cargando con la responsabilidad de luchar por el territorio y ser la voz en las luchas
sociales en torno a la desigualdad y el conflicto armado que vive el país.
Bibliografía
Aravena, A. (2003). El rol de la memoria colectiva y de la memoria individual en la
conversión identitaria mapuche. Estudios Atacameños(26), 89-96.
Arenas, S., y Lifschitz, J. (2012). Memoria política y artefactos culturales. Estudios políticos, 40,
98-119.
Asociación de campesinos de Ituango. (2013). Fundación de la ASCIT - Reseña histórica.
Medellín: Editorial Lifocampus.
Auge, M. (1998). Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa.
Betancour, D. (2004). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica : lo secreto y lo
escondido en la narración y el recuerdo. En U. P. Nacional, La práctica investigativa en
ciencias sociales (págs. 124-154). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
Bueno, N. (2009). La memoria tras el fin de la modernidad en Hannah Arendt. Daimon. Revista
Internacional de Filosofia, 47, 123-132.
Díaz, R. (2013). Memoria Colectiva. Procesos psicosociales. Polis, 9(1), 171-181.
Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., y Varela-Ruiz, M. (2013).
La entrevista, recurso flexible y dinámico. Metodología de investigación en
educación médica, 2(7), 162-167.
Gómez, E. (03 de Noviembre de 2018). Entrevista a don Edilberto, lider de la ASCIT. (Y.
Palacios, Entrevistador)
Gómez, E., y Goés, J. M. (03 de Noviembre de 2018). Taller La Casita. (D.
Giraldo, Entrevistador)
González, L. (16 de Enero de 2012). Memoria social: un proceso constante e indefinido de
resignificación. Obtenido de Antropomedia:
https://www.antropomedia.com/2012/01/16/memoria-social-un-proceso-constante-e-
indefinido-de-resignificaci%C3%B3n/
Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Halbwachs, M. (2006). Los cuadros sociales de la memoria. En G. Giménez, Teoría y análisis de
la cultura (págs. 117-131). México: Conaculta.
Halbwachs, M. (2008). Una visión clásica y actual de la ideación conceptual de la sociología.
El proyecto de una memoria colectiva y su radicación en el espacio. Revista
Anthropos(218), 3-15.
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (1997). Metodología de la investigación. Bogotá:
McGraw-Hill.
Huici, V. (2007). Espacio, tiempo y sociedad. Variaciones sobre Durkheim,
Halbwachs, Gurvitch, Foucalt y Bordieu. Madrid: Akal.
Jelin, E. (2012). Los trabajos de la memoria. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
Kuri, E. (2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación
sociológica. Revista Península, 12(1), 9-30.
Lythgoe, E. (2004). Consideraciones sobre la relación historia-memoria en Paul Ricouer. Revista
de Filosofia(60), 79-92.
Magaña, M., y Cerda, J. (2014). Estudio introductorio. En Historia, memoria y sus lugares (págs.
9-21). Baja California: Universidad de Baja California.
Manero, R., y Soto, M. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. Enseñanza e
Investigación en Psicología, 10(1), 171-189.
Mendoza, J. (2004). Las formas del recuerdo. La memoria colectiva. Athenea digital(6).
Obtenido de https://atheneadigital.net/article/view/n6-mendoza
Mercado, A., y Zaragoza, L. (2011). La interacción social en el pensamiento sociológico
de Erving Goffman. Espacios públicos, 14(31), 158-175.
Montáñez-Pardo, M. (2020). Reflexiones en torno a la memoria. Revista Jhon Galt, 1-15.
Ormeño, J. (2004). Algunas cuestiones teóricas relativas a la "memoria" como práctica social.
Athenea digital(6), 31-46.
Ricoeur, P. (2010). La memoria, la historia, el olvido. México: Fondo de Cultura Económico.
Rodríguez, E. (2001). Reseña de Vázquez, Félix (2001). La memoria como acción
social, Barcelona: Paidos. Athenea Digital. Obtenido de
https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n0/15788946n0a9.htm
Silva, D. (2014). Acerca de la relación entre territorio, memoria y resistencia. Una reflexión
conceptual derivada de la experiencia campesina en el sumapaz. Análisis Político, 27(81),
19-31. Obtenido de https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/45763/60352
Souroujon, G. (2011). Reflexiones en torno a la relación entre memoria, identidad e imaginación.
Andamios, 8(17), 233-257.
Villa, J., Avendaño, M., y Agudelo, M. (2018). La memoria como objeto de estudio en
las ciencias sociales. Estudios Centroamericanos, 73(754), 301-326.
Zavala, A. (2016). Memoria colectiva de las estaciones del ferrocarril como elemento
de identidad en poblados michoacanos. [Tesis de maestria]. Morelia:
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo