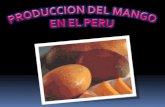Mango
-
Upload
londonpark147 -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
description
Transcript of Mango
Fernando EgurenLA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
ntre las llamadas tres regiones naturales --costa, sierra, selva, es la primera en la que el desarrollo de la agricultura es mayor. Ninguna otra regin recibi tantas inversiones ni dispuso de condi-ciones naturales tan ventajosas. Desde mediados de la dcada de los ochen ta, un nmero creciente de agricultores, inversionistas y polticos han abra- zado la conviccin de que el futuro de la agricultura reside en su capacidad para exportar, y de que la costa peruana concentra una serie de ventajas que la coloca en condiciones ptimas para orientarse a los mercados internacio- nales. En este artculo presentamos una visin descriptiva de la agricultura costea actual.La costa es una zona rida que abarca alrededor de 200 000 km. Esta aridez est ntimamente relacionada con la existencia de la Corriente Perua na, de aguas templadas; el relieve andino con altitudes superiores a 5000msnm y el sistema de circulacin atmosfrica regida por el anticicln per- manente del Pacfico sur y, parcialmente, por la influencia de los fenme- nos troposfricos de la hoya amaznica.La zona rida del norte Piura, Lambayeque y La Libertad tiene condiciones diferentes de la zona del centro, que comprende reas de Ancash, Lima e Ica, y de la del sur, que incluye zonas de Ica, Arequipa, Mo- quegua y Tacna.La costa norte reas de los depanamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad se encuentra contigua a la zona ecuatorial, y est influida por la Corriente del Nio, corriente estacional marina de aguas calientes. Tiene mayores precipitaciones que la central y la meridional. Es el rea ms afec-tada por el fenmeno El Nio, que produjo en este siglo impactos muy ini-
DEBATE AGRARIO / 35
portantes y de graves consecuencias para la agricultura en 1925, 1935, 1957,1983 y 1997-1998.La costa central reas de los departamentos de ncash, Lima e Ica es muy angosta en relacin con la zona norte, a excepcin de la zona del desierto de Ica, donde se ensancha abruptamente. El clima es relativamente uniforme ysin contrastes trmicos acentuados. La humedad relativa es muy alta.La costa meridional, que incluye las reas costeras del sur del departa- mento de Ica y los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, tiene caracteres climticos semejantes a los de la costa central. Se diferencia en que la orografa se suaviza hacia el interior, y as provee mayores extensio- nes de terreno utilizable si se logra irrigarlo permanentemente'.Toda la zona rida de la costa tiene, en conjunto, una alta humedad atmosfrica. Las precipitaciones son irregulares y muy escasas --en mu chos observatorios es igual a cero.La selva propiamente la selva alta es la regin natural que tiene ms superficie con suelos con aptitud agrcola (vase el cuadro I), pero en un entorno ecolgico frgil, escasa infraestructura fsica, poca densidad de-mogrfica y, en amplias reas, con una conflictiva situacin social ocasio- nada por el narcotrfico. Las reas efectivamente cultivadas probablemente lleguen a la stima parte del total cultivable regional.
Cuadro 1Tierras de cultivo en limpio y permanente'Superficie en miles de hectreas
Regin naturalHa
Cultivo permanente
HaHa
Total
Costa114023,249618,4163621,5
Sierra134127,4200,7136117,9
Selva242149,4219160,9461260,6
Total4902100,02707100,07609100,0
Fuente. Elaboracin a partir de Oficina Nacional de Evaluacin de Recursos Naturales: Clcisificacin de lcis tierras del Per. Lima: ONERN, agosto de 1982, anexo 2.
l . Los datos sobre clima en la costa han sido tomados de Griu peog rafia del Perii.Lima: Manfer-Meja Basa, 1986, pp. 36-42.2. Las tierras para cultivo en limpio son las tierras amables, que por su alta calidad agrolgica pueden dedicarse a cultivos de corto periodo vegetativo y tambin a cultivos permanentes, pastoreo, etctera. Las tierras aptas para cultivo permanente son no arables; permiten la implantacin de cultivos perennes frutales principalmente, pastoreo, etc- tera, pero no de cultivos de corto periodo vegetativo. ONERN, op. cit., pp. 8-9.
La costa rene los suelos ms productivos del pas, por la calidad, topo grafa plana, disponibilidad de agua y por la densidad acumulada de inver- siones en infraestructura (vial, de riego, etctera). De ms del milln de hectreas aptas para el cultivo, alrededor de 8711 GUU estn en reas donde existe infraestructura de riego, aunque el rea efectivamente cultivada vara entre las 600 y las 700 000 hectreas, dependiendo de la disponibilidad de agua y otras condiciones climticas y econmicas.Gracias al riego y al carcter templado de su clima, es posible obtenerdos cosechas anuales en parte de su rea. Pero la disponibilidad de suelos es muy variable entre los valles costeos. Los hay con alrededor de 100 000 hectreas cultivables como Chancay-Lambayeque, con grandes obras de irrigacin, pasando por valles medianos (como Chincha, Caete y Santa- Lacramarca, con reas entre 20 000 y 30 000 hectreas) e irrigaciones muy pequeas (como Paraso en Huacho y La Gallega en el Alto Piura con 1220 y 1500 hectreas respectivamente).En esta regin, la existencia de una agricultura eficiente depende estre- chamente de la infraestructura de riego y de la adecuada gestin de su dis- tribucin y uso.La desigualdad en cuanto al volumen de recursos hdricos es notable. Aquellos valles o zonas vinculados a las grandes cuencas de la costa dispo nen de masas de agua del orden de los 400 a G00 millones de metros cbi cos anuales (ChancayLambayeque, San Lorenzo). En las cuencas ms pe- queas, en cambio, la disponibilidad hdrica se sita alrededor de los veinte a treinta millones de metros cbicos anuales (Paraso-Huacho, La Gallega- Alto Piura).Una consecuencia inmediata de esta disparidad de condiciones es el muy distinto grado de uso de la tierra en los valles. Hay una relacin inversa entre la extensin total de tierras bajo riego de que dispone cada valle y la proporcin que se mantiene de tierras cultivadas (la mitad del rea cultiva- ble del valle Chancay-Lambayeque puede mantenerse libre de siembras por falta de agua). El uso de la tierra se eleva conforme es mayor el volumen de recursos hdricos.Debido a la alternancia de estaciones con el hemisferio none, sus pro- ductos pueden llegar a los mercados septentrionales cuando estn relativa mente desabastecidos. A pesar de estas ventajas a las que habra que agre- gar la cercana a mercados urbanos importantes, una infraestructura vial relativamente densa y en condiciones aceptables, y la cercana a los puertos (y, por consiguiente, un acceso relativamente fcil a pases con mercados muy amplios), la agricultura de la costa est muy lejos de alcanzar nive- les ptimos de produccin y de ser una actividad rentable.
3. Segn ORSTOM, con datos del III CENAGRO. Op. cit., p. 23.
4FERNANDO EGUREN
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
ECONOMA Y SOCIEDAD AGRARIAS DE LA COSTAEN LOS 60 Y EN LOS 2000
A partir de los inicios del siglo XIX, la costa peruana fue escenario de una agricultura bipolar: grandes haciendas, por un lado, y campesinos y pequeos agricultores, por otro. Desde el ltimo tercio del siglo XIX, la costa inici un proceso de modernizacin tecnolgica, estimulado por las perspectivas de las exponaciones de azcar de caa y algodn. Estos dos cultivos llegaron a ser los m/as importantes de la regin por el rea sembrada, y representaron hasta cerca de la mitad del valor de las exportaciones totales. Ambos cultivos eran de hacienda, aunque el algodn tambin era producido por pequeos agri cultores y ynnoconos (pequeos aparceros y arrendatarios). En pocas de siem- bra y cosecha se utilizaba mano de obra enganchada, proveniente de la sie- rra, con psimas condiciones de trabajo. El resto del rea era cultivado con maz y diferentes cultivos alimenticios, para el autoconsumo o para abastecer las escasas y poco pobladas ciudades de la regin.A lo largo del siglo XX este panorama cambi de diversas maneras. Muchas de las haciendas continuaron su proceso de modernizacin y diver-sificacin productiva, estimuladas esta vez por el crecimiento de las ciuda- des, la construccin de la carretera Panamericana que vincul a todos los valles y ciudades de la costa y el crecimiento de algunas industrias. La edificacin de obras de irrigacin algunas de ellas de gran dimensin ampli la frontera agrcola al tiempo que mejor el riego en reas ya culti- vadas. Comenz a formarse un incipiente mercado de tierras. El engan- che de mano de obra trada temporalmente de la sierra fue siendo reem plazado por trabajo asalariado ms estable; posteriormente, el asentamiento permanente en los valles de miles de mi;rantes de origen serrano asegur una suficiente oferta de mano de obra, contribuyendo tambin al crecimien- to de los centros poblados.La reforma agraria, ejecutada con intensidad entre 1969 y 1975, cam bi profundamente la agricultura costea. Las haciendas dejaron de existir, y con ellas fue casi eliminada una clase empresarial agraria: los conducto- res de las haciendas modernas o en proceso de modemizacidn, que habanlogrado construir un liderazgo productivo agrario. Todo ello tuvo un efecto duradero en el relativo estancamiento productivo del sector, particularmen- te de la caa de azcar y el algodn.En reemplazo de las haciendas, y sobre su rea mantenida indivisa, seformaron cooperativas agrarias de produccin, cuyos asociados eran los tra bajadores asalariados permanentes. Sin embargo, a fines de los setenta, y con ms intensidad en los ochenta, casi la totalidad de cooperativas fue sub- dividida en parcelas familiares entre los asociados (en reas promedio de 3 a 6 hectreas), cuyos conductores continan siendo llamados parceleros. Los parceleros constituyen hoy una parte sustancial de las explotaciones agrarias de la costa y contribuyen a dar a esta regin la fisonoma actual de dominio cuantitativo de la pequea agricultura.
ENTORNO SOCIOECONMICO
Ms all de los cambios en la actividad agraria ya descritos, cabe destacar otras tres tendencias en el entorno socioeconmico costeo: la urbanizacin creciente, la apertura de la economa y la modificacin del papel del Estado.
Urbanizacin crecienteLa creciente urbanizacin, a la que se hizo mencin ms arriba, ha conti- nuado de manera acelerada, pero con diferentes ritmos, en toda la regin costera. Sin la espectacularidad del crecimiento de Lima ---que ms que decuplica la poblacin de la segunda ciudad costea, Trujillo, los cin- cuenta y dos valles que jalonan la costa se han urbanizado rpidamente, no solo en el sentido demogrfico del trmino, sino tambin en el econmico y el cultural. En primer lugar, sus efectos sobre la produccin agraria han sido importantes, estimulando modificaciones en los patrones de cultivo. El caso ms notable es quiz el del valle Chancay HuaraI por su cercana a Lima. Ubicado a unos ochenta kilmetros al norte de la capital, este valle, otrora algodonero, se ha convertido en el principal abastecedor de frutas y hortali zas de la capital, adems de albergar una importante produccin avcola y, en menor grado, agroindustrial. En otros valles, el incremento de las reas de arroz indispensable en la dieta del poblador urbano costeo y, crecien teniente, de todo el pas y el maz amarillo industrial insumo para la produccin avcola estn vinculados al proceso de urbanizacin.En segundo lugar, se ha intensificado la articulacin entre la actividadagraria y los dems sectores econmicos (incluyendo una mayor vincula- cin de los distintos mercados laborales). En tercer lugar, se ha elevado la calidad del capital humano, gracias al mejoramiento y mayor cobertura de la educacin escolarizada (la generacin de jvenes es mucho ms educada que la de sus padres). Finalmente, la poblacin que se mantiene en la activi- dad agropecuaria ha envejecido, pues la mayor parte de migrantes son hom bres y mujeres jvenes. Segn el censo agropecuario de 1994, 52,3 por ciento de los conductores de parcelas superaba los cuarenta y cinco aos de edad. Segn un cuestionario por muestreo aplicado en el curso de una investiga- cin realizada por CEPES en el 2001, en cinco valles de la costa 76,8 por ciento estaba por encima de los cuarenta y cinco aos de edad.
Apertura de la economaLa segunda tendencia destacable es la apertura de la economa y la ausenciade polticas sectoriales.Desde los aos en que se aplic la reforma agraria y hasta comienzos de los noventa, los mercados estuvieron muy intervenidos. La liberaliza- cin de los mercados se inici en la administracin del presidente Alberto Fujimori. En primer lugar, del mercado de tierras, prcticamente inexis-
6FERNANDO EGUREN
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
tente desde la reforma agraria 4 Luego, del mercado financiero: el Banco Agrario fue liquidado en 1992. Asimismo, del comercio, tanto externo cuanto interno: fueron liquidadas las empresas pblicas creadas para talefecto y se eliminaron las restricciones a las importaciones 5 , Esta apertu-ra se expres en los acuerdos firmados por el Per en el marco de la ronda de Uruguay del GATT, que reprodujeron los trminos ultraliberales con- tenidos en la Carta de Intencin firmada entre el gobierno peruano y el Fondo Monetario Internacional. Junto con estas medidas, fueron reduci- dos radicalmente los subsidios a la agricultura, que haban sido canaliza- dos principalmente a travs de las bajas tasas de inters bancario y de los precios de refugio de algunos productos agrcolas. Tambin fueron supri- ruidos los subsidios a las importaciones de alimentos, que se efectuaban a una tasa de cambio absolutamente sobrevaluada.La larga crisis econmica del pas, iniciada a mediados de los setenta, ha tenido, sin duda, efectos sobre la rentabilidad de la agricultura. A pesar del periodo de recuperacin que se extendi entre 1993 y 1997 ---el mejor ao antes de que el pas se sumiera nuevamente en una recesin que dura hasta hoy, el PBI per cpita no alcanz los niveles logrados a inicios de la crisis hace ya ms de cinco lustros. Los bajos niveles de ingresos de la poblacin, ocasionados por las altsimas tasas de subempleo, han contri- buido a mantener deprimida la demanda de alimentos y, por tanto, los precios de estos. Los precios relativos de la produccin agropecuaria ba- jaron durante los noventa, sin que los costos hubiesen experimentado re- ducciones similares.La estrechez del mercado interno ha desincentivado la inversin agrariaorientada a cultivos destinados a ese mercado, concentrndose en particular en los productos de exportacin no tradicionales, sobre todo esprragos y algunos frutales. El porcentaje de productores y de superficie destinado a estos rubros es todava muy pequeo. El peso de estos productos en el valor de las exportaciones agrarias ha ido creciendo, pero su influencia moder- nizadora en la agricultura destinada al mercado interno es modesta.La apertura de los mercados externos afect adversamente a ciertos pro- ductos tradicionales de la costa, como la caa de azcar, el arroz, el maz amarillo duro y el algodn. Las importaciones de todos estos productos se incrementaron durante los noventa hasta el inicio de la recesin (1997), fa- vorecidas por la reduccin de la proteccin y la sobrevaloracin de la mo- neda peruana.
4. Desde 1969 el mercado de tierras estuvo prcticamente cerrado por la ley de la reforma agraria. Recin la Constitucin de 1993 suprimi el trmino reforma agraria de su articulado. En 1995 se promulg la ley 26505, que elimin toda limitacin a la transfe- rencia de las tierras.5. El decreto supremo 033-921-EF redujo los aranceles a la importacidn y elimin laexclusividad de la Empresa Nacional de Comercializacin de Insumos (ENCI) y la EmpresaComercializadora del Arroz (ECASA).
Grfico 1Principales importaciones agrcolas, 1990-2001
FERNANDO EGUREN
9LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
19901992
Fuente.- Minag-OA.Elaborcicin. AgroData-CEPES.
1994199619982000
* Preliminar
Ante esta situacin ha habido diferentes respuestas. Algunas de las gran- des empresas agroindustriales azucareras de la costa norte, adquiridas por inversionistas privados, han reducido costos y elevado productividad, y es- tn incentivando a pequeos y medianos agricultores independientes, como en el valle del Vir, a adoptar la caa, garantizando la compra.Los rendimientos del arroz han mejorado en muchas zonas de produc-cin gracias a la difusin de semillas de mejor calidad. Algunas institucio- nes de investigacin, entre las que destaca IDAL, cuya sede se ubica en Chiclayo, estn cumpliendo un importante papel en la produccin y difu sin de semillas de alta calidad. Por otro lado, la multiplicacin de los moli nos de arroz, que habilitan a los productores y compran la cosecha, ha per- mitido la formacin de una red econmica que favorece la produccin de este cultivo, sobre todo en un contexto en el que cultivos alternativos care- cen de esas ventajas. Todo ello confluye para que este cultivo se encuentre en expansin en las zonas donde el agua no es escasa. El efecto negativo de esta expansin es que contribuye a la salinizacin de los suelos.El maz amarillo duro se sostiene gracias a que la industria avcola, su principal consumidor, est muy consolidada y demanda el doble delvolumen producido en el pas. Se trata de un cultivo con precios relati- vamente bajos, pero con un mercado seguro y que requiere de inversio- nes relativamente bajas, por lo cual se ha convertido en un cultivo tpico de pequeos productores con el que, sin embargo, es improbable que se capitalicen.
Finalmente, el algodn es el cultivo que menos est resistiendo la aper- tura de los mercados. Se instalaron programas, como el PIMA en Piura, para contribuir al financiamiento del cultivo. Pero est descontinuado. Las importaciones de fibra para la industria tt2Ktil han aumentado -----despus de haber estado prohibidas durante dcadas por razones fitosanitarias. Ac- tualmente, el cultivo del pima es de los menos rentables en la agricultura de la costa.
Modificacin del papel del EstadoLa liberalizacin de la economa debe ser vista junto con un cambio de la orientacin de las polticas del Estado. Desde inicios de los noventa este dej de lado una serie de funciones que haba desempeado antes. El Insti- tuto Nacional de Investigacin Agraria cedi varios de sus campos experi- mentales al sector privado, con el resultado de una disminucin de la inves- tigacin agraria --que en verdad tena ya poca significacin. Se acentu la tendencia a transferir la gestin del agua para riego a las juntas de regan- tes y disminuy la atencin del Estado por llevar un inventario de la situa- cin de los recursos naturales.En contraposicin, algunos de los programas del Estado dirigidos al sector agrario adquirieron un perfil ms alto; en particular, el Servicio Na-cional de Sanidad Agraria (Senasa), debido a la necesidad de resolver los problemas fitosanitarios que impiden la exportacin de una serie de produc- tos; pero sobre todo por los grandes recursos a su disposicin el Pro-grama Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos (Pronamachcs), orientado casi exclusivamente a la sierra.En la prctica, la actitud de los gobiernos recientes respecto del desa- rrollo agrario y rural expresa y esto parece no haber cambiado una percepcin diferente de lo que debe hacerse en la costa y en las otras dos regiones del pas, y, en consecuencia, define sus polticas. La costa es perci- bida como la regin que puede articularse con xito a una economa que se globaliza y que exige eficiencia y competitividad; la selva y la sierra pero sobre todo esta filtima son vistas como regiones con escasas posibilida- des de desarrollarse, y, por consiguiente, son materia de programas asisten- ciales y de transferencia de recursos.
TENDENCIAS EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDADDE LA TIERRA EN LA COSTA
LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COSTA
En las tres ltimas dcadas ha habido radicales cambios en la estructura de propiedad de la costa peruana. Pueden distinguirse tres etapas claramente diferenciadas:
Antes de la reforma agraria de 1969-1975. Las mejores tierras estaban en manos de haciendas grandes y medianas. Las mayores (invariable- mente eran plantaciones agroindustriales azucareras) podan tener ex- tensiones muy por encima de las 5000 hectreas. Aparentemente, sin embargo, antes de la reforma agraria las haciendas haban iniciado un lento proceso de subdivisin, en lo que, parece, era una tendencia hacia la multiplicacin y consolidacin de una mediana propiedad. Las razo- nes pueden ser varias y complementarse entre s: el temor a las presiones sociales; la inminencia de una reforma agraria6 ; la adecuacin delos predios a tamaos ms apropiados para una agricultura ms intensi- va que extensiva. Ahora bien: la pequea agricultura o agricultura fami liar tena ya un apreciable peso numrico. Estaba compuesta por agri cultores independientes y por los yanaconas (trabajadores de las ha- ciendas con parcelas otorgadas por el hacendado a cambio de renta entrabajo o especies). Sobrevivan algunas pocas comunidades campesi- nas, en algunos casos muy extensas. La reforma agraria ejecutada por el gobierno militar presidido por elgeneral Juan Velasco Alvarado (1968-1975) expropi las haciendas y parte de la mediana agricultura, y las adjudic, indivisas, a sus trabaja- dores estables. Se mantuvo, pues, la concentracin de la tierra, pero en la forma de cooperativas de produccin. La post reforma agraria (desde la segunda mitad de los setenta hasta la segunda mitad de los ochenta), en la que la totalidad de las cooperativas de produccin a excepcin de las cooperativas azucareras que mantu- vieron su caracterstica agroindustrial se subdividieron para dar lugar a unidades familiares. Desde fines de los ochenta y en los noventa, la es- tructura de propiedad no se ha modificado notablemente, aunque ha habi- do cambios que merecen ser comentados, lo que se har ms adelante.
El grfico 2 muestra la evolucin de las unidades agropecuarias (UA) hasta las 50 hectreas de extensin en la costa, entre los aos censales 1972 y 1994. En vista de que no haba recursos para realizar un censo en la dcada del ochenta, en 1984 se hizo una Encuesta Nacional de HogaresRurales 7 ,
6. En la segunda mitad de la dcada del cincuenta se inicia un periodo de movilizacio- nes campesinas de gran intensidad, sobre todo en la sierra y en algunos valles de la selva alta, que duraran hasta 1963. En 1958 un gobierno conservador se ve obligado a crear una comisin para la reforma agraria y la vivienda. En 1962, un gobierno militar dio la primera ley de reforma agraria, cuyo mbito qued restringido a algunas zonas de intensas moviliza- ciones. En 1964 se dio la primera ley de reforma agraria de alcance nacional, aunque hubo escasa decisin poltica de aplicarla. Todo esto ocurra mientras la Revolucin cubana era un factor de gran inquietud para los gobiernos de la mayor parte de los pases de Amrica.7. La informacin para 1972 y 1984 es tomada de Eguren, Fernando: " 1'enencia de la tierra, en varios: Los hogares rurales en el Per. Lima: Ministerio de Agricultura y Funda- cin Friedrich Ebert, 1987. La de 1994, del III Censo Nacional Agropecuario.
De la informacin del grfico 2 se desprende que las tres categoras de UA aumentaron en nmero, pero que lo hicieron con ms intensidad las UA de 2 a 10 hectreas). Esto es un reflejo del proceso de parcelaciones de las cooperativas agrarias.
Grfico 2Nmero de unidades agropecuarias segn tamao
40.000
1972
1994
En efecto, entre 1972 y 1994 el filtimo censo registra un aumento de unidades agropecuarias en la costa, pasando de 126 000 unidades agrope-cuarias en 1972, a 226 0008 un aumento de cerca de 80 por ciento. En esemismo periodo, el rea agrcola de la regin solo aument 9,8 por ciento.El censo de 1994 registra una extensin de 836 000 hectreas con rie- go . La mayor parte de esta superficie (52 por ciento) se localiza en la costa norte; algo ms de un tercio (35 por ciento) en la costa central, y el resto (8por ciento) en la costa sur l0 ,
8. Unidades agropecuarias con superficie agrcola. Las unidades con riego son algomenores en nmero: 223 396.9. La informacin censal sobre la superficie agrcola no es la ms exacta, pues depen- de finalmente de la opinin de los censados, quienes por diferentes razones pueden ofrecer informacin inexacta, exagerando el rea que poseen hacia arriba o hacia abajo. Pero la falta de fuentes alternativas hace indispensable el uso de los censos.10. La costa norte incluye la regin costera de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. El censo incorpora a este departamento andino, pues una reducida parte de su territorio (alrededor de 8000 hectreas bajo riego) est a un nivel sobre el nivel del mar calificado como costa (menos de 2000 msnm). La costa cen- tral comprende los departamentos de ncash, Lima e Ica. La costa sur abarca Arequipa,Moquegua y Tacna.
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
Lo mismo ocurre con el nmero de UA. En la costa hay 223 000 UA con riego. Cerca de 61 por ciento de ellas se encuentra en la costa norte, un tercio en la central, y 6,4 por ciento en la costa sur.A continuacin se precisan algunas caractersticas importantes de laestructura de distribucin de la tierra segn el ltimo censo.
El predominio de la muy pequea propieclad (UA con superficie menor de 10 hectreas)El 92 por ciento de las UA de la regin tiene un rea menor de 10 hect- reas. Dentro de este grupo, el minifundio tiene un gran peso, pues 44 por ciento de las UA tiene menos de 2 hectreas. La superficie bajo riego que est en posesin de este grupo de agricultores es muy importante, alcan- zando 56 por ciento del total regional. Esta predominancia de la pequea agricultura es igual en toda la regin, aunque algo menor en la costa sur (vase el cuadro 2).
La escasa concentracin de la propiedad(UA con superflcie superior a las 100 hectreas)Un resultado directo de la reforma agraria y del largo periodo de restric- ciones para la apertura del mercado de tierras es el escaso numero de grandes propiedades (apenas 0,2 por ciento del total de UA), y el porcentaje relativamente reducido de la superficie que poseen (18 por ciento del total de reas de riego).
Aumento moderado de la importancia de la mediana propiedad (UA con superficie entre 10 y 100 hectreas)En 1994, 7 por ciento de las UA tena entre 10 y 100 hectreas. Una propor- cin similar caracteriza a la costa norte y a la central, mientras que en la costa sur la mediana propiedad es relativamente ms importante, ya que alcanza cerca de 12 por ciento del total de UA de esa subregin.
LA REFORMA AGRARIA: DE HACIENDAS A COOPERATIVAS Y A PARCELAS FAMILIARES
Antes de la reforma agraria, las haciendas de la costa ya haban experimen- tado cambios importantes. Algunas haban dejado los cultivos tradicionales del algodn y del azcar para reemplazarlos por cultivos que requeran in- versiones importantes, como son los frutales. Estos cambios se vieron esti- mulados por el crecimiento de los mercados urbanos. Ms interesante an es el hecho muy poco estudiado de que las haciendas haban iniciado un lento proceso de subdivisin, en lo que parece era una tendencia hacia la multiplicacin y consolidacin de empresas medianas. Las razones pueden
12FERNANDO EGUREN
Cuadro 2Costa: Distribucin de la superficie bajo riego en lasunidades agropecuarias, segn tamao
Costa nacional Tamao unidades agropecuarias
UA con superficie bajo riego
UA
Superficie con riego
Total223296100,0836317100,0
Menos de 9,99 ha205 87792,246816656,0
De10a24,9ha14089,313956116,7
De 25a99,9ha28861,3792669,5
De l00 ams4440,214932417,9
Costa norte
Total135 368100,0478 586100,0
Menos de 9,99 ha124 79792,226636155,7
De 10 a 24,9 ha8 7366,57490115,7
De 25 a 99,9 ha1 6201,2369177,7
De 100 a ms2150,210040721,0
Costa central
Total73 716100,0290 378i00,o
Menos de 9,99 ha6855193,016445056,6
De 10 a 24,9 ha39505,44684716,1
De 25 a 99,9 ha10091,43367011,6
De 100 a ms2060,34541115,6
Costa sur
Total14212100,067353100,0
Menos de 9,99 ha1252988,23735555,5
De 10 a 24,9 ha14039,91781426,4
De 25 a 99,9 ha2571,8867912,9
De 100 a ms230,235055,2
Fuente.- HI Censo Nacional Agropecuario.Elaboracin.- CEPES.
ser varias y complementarse entre s: el temor a las presiones sociales; la inminencia de una reforma agraria; la adecuacin de los predios a tamaos ms apropiados para una agricultura ms intehsiva que extensiva. Estos cam- bios estaran expresando la formacin o ampliacin de una clase empresa- rial, que en algunos casos estaba dispuesta a financiar actividades fuera del
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA 13
predio ----como programas de investigacin y experimentacin, en bene- ficio de toda una lnea de productos y teniendo como perspectiva el media- no y largo plazo. Esta modernizacin del agro fue a la par con el desarrollo de varios mercados, como el laboral y el financiero.Estos procesos fueron modificados por la reforma agraria. Esta clase empresarial agraria tanto los propietarios cuanto los ms altos ejecutivos y tcnicos prcticamente desapareci; muchos migraron a pases veci- nos, y otros cambiaron de actividad. Las cooperativas agrarias de produc- cin, nuevas propietarias de los activos de la hacienda, tuvieron desde el inicio graves problemas para conducirse empresarialmente, tanto en lo queatae a su administracin cuanto en lo que se refiere a su orientacin tcni- ca, econmica y laboral. El Estado intervino directamente para reemplazar a la empresa privada en la prestacin de diversos tipos de servicios ---tesde financieros hasta comercializacin, pero no pudo evitar el deterioro y posterior colapso de las cooperativas. Hacia fines de los setenta y, ya abier- tamente en los ochenta, todas las cooperativas salvo las azucareras se subdividieron entre los asociados los antiguos obreros y empleados de las haciendas y conformaron explotaciones familiares. Son los llamados parceleros.La parcelacin de las cooperativas trajo varias consecuencias importan- tes. La primera es la desaparicin de ciertas economas de escala que se haban mantenido desde la hacienda (posibles gracias al manejo de grandes superficies que facilitaba, por ejemplo, el control de plagas). El poder de negociacin de las cooperativas frente a proveedores e intermediarios se redujo al mnimo o simplemente desapareci con la atomizacin de la pro- duccin. La multiplicacin de decisiones ----cada agricultor parcelero que reemplaz a la conduccin nica -el gerente o administrador de la coope- rativa alter la gestin del uso del agua (y la misma infraestructura), ya no solo por la multiplicacin de decisiones sino por la falta de experiencia de los parceleros (salvo de los que haban sido regadores especializados) en el manejo del agua''.La segunda consecuencia fue el cambio de las caractersticas de la de- manda. Dada la radical transformacin de la demanda de servicios para la produccin, clientes importantes las cooperativas fueron reemplaza- dos por una iniciada de clientes potenciales (quiz), pero mucho ms frgi- les y con una racionalidad econmica ms cercana a la economa campesi- na que a la empresarial. Por lo dems, los problemas legales surgidos con la parcelacin en relacin con los derechos de propiedad, contribuyeron a ele-
11. En ciertos valles, como Ica, las parcelas familiares han sido subdivididas por he- rencia, dando lugar a minifundios con escasa viabilidad econmica. En otros valles, como el Bajo Piura, los parceleros poseen varios pedazos de tierra en lugares diferentes (ese fue el resultado de un patrn particular de parcelacin de muchas cooperativas piuranas); cada uno de ellos, un minifundio.
14FERhIANDO EGUREN
var los costos de transaccin, particularmente para acceder al mercado fi- nanciero formal. En cuanto al Estado, estaba mejor preparado para apoyar a grandes unidades productivas que a agricultores familiares. La confluencia de estos hechos, a lo que habra que agregar que al menos desde 1980 las opciones polticas de los sucesivos gobiernos apostaron a favor de una agri- cultura empresarial de exportacin, contribuy a que los parceleros se man- tuvieran relativamente marginados de la modernizacin de la agricultura costea.La tercera consecuencia fue de orden ms sociopoltico. La sociedad rural costea, ya muy afectada por la reforma agraria que elimin su cspi- de (ocupada por los hacendados y sus principales funcionarios), sufri con la parcelacin un cambio notable, pues las familias parceleras se constitu- yeron, en la prctica, en la clula del tejido social rural. En cierto sentido, la sociedad rural se democratiz. Es difcil e intil hacer generalizaciones so- bre procesos tan complejos, pero podra adelantarse la hiptesis de que la actividad agraria dej de ser la fuente del poder y el prestigio social en mu- chos de los valles costeos grandes, desplazndose hacia grupos de inters urbanos (comerciantes, transportistas, profesionales). Esto contribuira a explicar la escasa influencia que tienen hoy los agricultores en el mundo de la poltica.Entonces, la reforma agraria fue mucho ms que un cambio en la es- tructura de propiedad de la tierra.En la actualidad, la pequea agricultura de la costa se dedica principal-mente a cultivos temporales, que en este estudio se denominan de bajo valor : arroz, algodn, maz amarillo duro, menestras, productos hortco- las, etctera. Esto es tanto ms cierto cuanto los recursos de los que dispone son ms escasos o pobres. En algunos valles las empresas agroindustriales estimulan la produccin de nuevos cultivos: esprragos' , marigold (caln- dula), pprika, etctera.
Medianos empresariosComo ya se afirm, aunque las virtudes y defectos de la reforma agraria siguen siendo materia de apasionada controversia a pesar de las dcadas transcurridas, es inobjetable que la casi eliminacin de una clase empresa- rial agraria los conductores de las haciendas modernas o en proceso de modernizacin y la salida de un gran nmero de tcnicos y administrado- res capacitados han tenido un efecto perdurable en el relativo estancamien- to productivo del sector. Solo en algunos valles costeos San Lorenzo,
12. Son de bajo valor, para los propsitos de este estudio, los cultivos que requieren de una inversin inferior a los 1600 dlares por campaa.13. El 18 por ciento de la superficie sembrada de esprragos est en unidades agrariasde menos de 5 hectreas.
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
Chincha, Caete y sobre todo Ica lograron mantenerse medianos empre- sarios, quienes actualmente poseen las explotaciones con tecnologas ms altas y los cultivos de ms alto valor en sus respectivos valles. En aos ms recientes, algunos de estos empresarios han encontrado en los cultivos de exponacin la oportunidad de consolidarse. Ejemplos son los productores de mango del valle de San Lorenzo o de Motupe, ambos en la costa norte. Otros, por el contrario, se han debilitado agobiados por los altos costos fi- nancieros (despus de la liquidacin del Banco Agrario) y un mercado in- terno deprimido.
Las sociedades ble inversionistasAl lado de los procesos de parcelacin, durante la dcada de los ochenta hahabido otro deformncii de empresas por sociedades de inversionistas, de gran dimensin 4 con alta inversin de capitales, tecnologas de punta y gestin empresarial moderna, en algunos valles tradicionales y en nuevasreas ganadas por obras de irrigacin (caso de los valles de Chao y Vir en La Libertad, o Villacur en Ica). Invariablemente, estas empresas producen para la exportacin. Los cultivos principales son el esprrago (que se expor- ta fresco, congelado o en conserva) y frutas (mango y uva principalmente). Tambin han surgido empresas que exportan menestras (diferentes varieda- des de frijoles)' . En un nmero significativo de casos, estas empresas per- tenecen a inversionistas, nacionales y extranjeros, que provienen de fuera del sector. Poseen, en muchos casos, sus propias plantas de procesamiento de la produccin.Hasta cierto punto, hay en la costa una agricultura dual: empresarial por un lado, y familiar por el otro. Pero existen diferentes formas de articula- cin entre estas grandes empresas y los pequeos agricultores a travs de los mercados de tierras, de trabajo y de productos. Si la dependencia de la agroindustria frente a los agricultores proveedores de productos agrcolas significa un alto costo de transaccin, preferir tomar en arriendo tierras y hacer un control directo de la produccin. Una parte de la mano de obra utilizada por las grandes empresas proviene de estos arrendadores, as como de agricultores minifundistas (de supervivencia o semiproletarios. Vase ti-
14. Grande para las escalas establecidas por la reforma agraria, que fjaba un lmite mximo de 150 hectreas de tierras irrigadas para propietarios privados. Actualmente hay empresas que llegan a las 1500 hectreas. Las empresas agroindustriales azucareras -----que no fueron incluidas en este estudio son un caso particular.15. Fort, Anglica: Nuevos cultivos exportables y articulacin de los pequeosproductores al mercado: El caso de las menestras en Piura, en V. greda, A. Diez y M. Glave, editores: Per. El problema agrario en debate/SEPlA VII. Lima: SEPIA, 1999. De la misma autora, Menestras y pequea produccin en la costa de Piura. Piura: CIPCA, 2000.
16F'ERNANDO EGUREN
pologa de agricultores costeos en el artculo de Jorge Gorriti, en esta mis- ma edicin de Debate A grano) 16 ,En los casos en los que efectivamente los pequeos agricultores pro- veen a la agroindustria, es frecuente que esta les entregue semillas y su- pervise tcnicamente los cultivos y que luego se comprometan a comprar; en ciertos casos financian las necesidades de los agricultores. Todo ello ofrece ventajas a estos, pues la asistencia tcnica es hoy prcticamente inexistente, y desde 1992, con la liquidacin del Banco Agrario banco pblico de fomento, el acceso al crdito se convirti en un agudo pro- blema para la mayora de ellos.No obstante, tambin esta integracin vertical ha avanzado dbilmente en la costa peruana, siendo una de las principales razones la escasa cultura contractual: por un lado, la reducida confianza entre los contratantes y, por otro, la falta de organismos jurisdiccionales con la autoridad, probidad y eficiencia suficientes para hacer cumplir los acuerdos y sancionar los incumplimientos. Tres consecuencias se desprenden de ello:
La limitada disposicin de los agentes econmicos ----empresas agroin- dustriales y agricultores para establecer acuerdos entre s. La bsqueda de la autosuficiencia por las empresas agroindustriales para evitar as los riesgos de incumplimiento en la provisin de insumos. Los escasos y angostos canales de transmisin de tecnologas moder- nas y de formas modernas de gestin de la agroindustria a los pequeos agricultores.
Una razn adicional que explica parcialmente el ritmo lento del avance de la integracin vertical son las restricciones que los pequeos agricultores encuentran para la adopcin de innovaciones tecnolgicas requeridas por esta integracin, ya sea porque su bajo nivel educativo se lo impide, o por el alto riesgo econmico que pueden implicar. Ello no obstante, aun en el caso del cultivo que ms xito ha tenido, el esprrago, la presencia de la pequea agricultura es significativa. Otras formas de relacin son muy importantes en algunos valles.
LA SITUACIN DE LOS MERCADOS DE TIERRAS
La reforma agraria puso fin durante casi tres lustros a un mercado de tierras que, en el Per, no haba logrado un gran desarrollo, ni siquiera en la regin
16. Existen pocos estudios sobre el tema. En el valle de lea, la articulacin ms impor- tante entre la pequea agricultura y la agroindustria se da a travs de los mercados de tierras (arrendamiento a la agroindustria), de trabajo y de bienes agrcolas (bsicamente cultivos tradicionales). Vase Figueroa, Adolfo: Pequea agricultura y agroindustria en el Per. CEPAL, setiembre de 1995 (no publicado).
ms desarrollada, la costa. Las restricciones legales' 7 la animosidad en la opinin pblica contra lo que representaba la gran propiedad y la descon- fianza de los eventuales inversionistas no seran superadas, en buena parte, hasta fines de los ochenta. Solo en 1991 fue derogada la ley de reforma agraria de 1969, y los predios rsticos dejaron de ser materia de una legisla- cin especial, para ser regulados por el Cdigo Civil. En 1993 se dio una nueva Constitucin, que elimin el rgimen de proteccin vigente por casi un siglo a las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas, permitiendo su compra por y venta a terceros. En 1995 se dio la llamada Ley de Tierras, de corte totalmente liberal, que eliminaba, entre otras res-tricciones, la de los tamaos mximos de la propiedad rural l8 A pesar delos cambios legales, el escaso dinamismo de la economa peruana, en gene-ral, y agraria, en particular, ha sido poco estimulante para el desarrollo de un mercado de tierras' 9 ,
17. Las principales fueron: a) la reserva de dominio a favor del Estado hasta que los beneficiarios de la reforma agraria no cancelasen la deuda agraria; b) la cooperativizacin obligatoria; c) la prohibicin de vender o gravar los predios sin autorizacin de la Direccin General de Reforma Agraria; d) la prohibicin de la conduccin indirecta; e) las limitacio- nes a la divisin de un predio rstico; fl las limitaciones al tamao de la propiedad indivi- dual; y, g) las limitaciones a la libertad de hipotecas o gravar. Vase Figallo, Guillermo: Limitaciones a la libre compra-venta de tierras, en Debate A grano n 5. Lima: CEPES, 1989. Sin embargo, los datos que recoge el censo agropecuario de 1994 revelan que, a pesar de las restricciones, el mercado de tierras sigui operando. En la provincia de Ica, 27 por ciento de las parcelas fue adquirido por compra-venta; en la provincia de Piura, 13,5 por ciento (Zegarra, Eduardo: Los mercados de tierras rurales en el Peni, en Seminario nacio- nal sobre mercados de tierras rurales en Per. Lima: CEPAL, 1 de diciembre de 1999).18. Laureano del Castillo afirma que la dacidn de estas leyes debera haber terminado con una profusin de normas que llevaban a la confusin, pero que no ha sido as. Antes bien, observa, los problemas se incrementaron. (Vase Del Castillo, Laureano: Propiedadrural, titulacin de tierras y propiedad comunal, en Debot A8rio ni 6. Lima: CEPES,julio de 1997).19. Javier Alvarado, que investig los contratos de transferencia de tierras en la peque- a agricultura en el valle de Chancay-Huaral, enfatiza el escaso dinamismo del mercado de tierras, asocindolo a tres factores: lo reciente de las reformas estructurales (que se iniciaron a fines de 1990), la baja rentabilidad del sector agropecuario, y el hecho de que la tierra es, para la mayora de pequeos productores, el nico medio de produccin (vase Alvarado, Javier: Los contratos de tierras y crdito en la pequea agricultura. Lima: CEPES, 1994. Segn Eduardo Zegarra (op. ci/.), en el valle del Chira, en el departamento de Piura, se registraron solamente veinte transacciones entre 1990 y 1997. La falta de dinamismo del mercado de tierras en Caete, valle de cultivos rentables, sorprende a Roxana Barrantes y Carolina Trivelli. Lo explican por los altos costos de transaccin (falta de ttulos); la historia de hipotecas, registros y contratos de compra venta no culminados; la poca voluntad para vender por propietarios que tienen mayoritariamente ms de cincuenta aos. Por el lado de la demanda, por la preferencia de las grandes firmas exportadoras a tomar en arriendo tierras y evitarse problemas de comits de regantes, supervisin de mano de obra, transferencia de propiedad, ahorrndose costos de transaccin (Tenencia de tierras y liberalizacin de mer- cados: Un estudio de caso del valle de Caete, en Oscar Dancourt, Enrique Mayer y Carlos Monge, editores: Per.- El problema ogroro en debate. Lima: SEPIA, 1994).
17LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
FERNANDO EGUREN
Tres parecen ser las modalidades de transferencia de tierras. La primera es la compra. Son varias las sociedades de inversionistas que han adquirido tierras a pequeos agricultores, en muchos casos beneficiarios de la refor- ma agraria. La segunda es el arriendo. Hemos tenido oportunidad de men- cionar la ampliacin del rea directamente explotada por empresas agroin- dustriales (o agrocomerciales) a travs de la toma en arriendo de tierras de pequeos agricu1tores . Tambin hay arrendos de tierras tomados por agri- cultores especializados (algunos de los cuales no tienen tierras) solo para una campaa. Es el caso de paperos provenientes de la sierra central que arriendan tierras en el norte y sur chicos; de meloneros, sandieros, etctera. En tercer lugar, la compra de nuevas tierras en reas incorporadas a la agri- cultura gracias a grandes obras de irrigacin. Los trminos en que son lici- tadas excluyen a la pequea agricultura. Son estas obras las que han permi- tido la formacin de empresas con reas de cultivo irrigadas superiores a las 1000 hectreas. Las condiciones de las licitaciones ---que obligan a la reali- zacin de altas inversiones en plazos precisos, aunadas a la escasa renta- bilidad de la actividad agraria, han contribuido a que la oferta de nuevas tierras haya sido superior a la demanda.
FRONTERA AGRARIA Y REA BAJO RIEGO
El censo nacional agropecuario de 1994 registr 836 000 hectreas de tierras de cultivos bajo riego en la costa (vase el cuadro 2), lo que representa cerca de 15 por ciento del total de tierras de cultivo en el pas. En la costa la amplia- cin de la frontera agrcola se ha hecho sobre la base de grandes inversiones en obras de irrigacin, sobre todo en la costa norte. Estas obras han permitido, tambin, mejorar el riego de grandes extensiones, logrndose en ellas ms de una cosecha al ao. Estas obras se cuentan entre las ms importantes inversio- nes publicas, y solo pueden comparrseles las inversiones viales.Sin embargo, los resultados de estas inversiones no han sido lo positi- vos que debera esperarse, por varias razones. La primera es que se est perdiendo rea cultivable. La deficiente infraestructura de drenaje, las in-adecuadas tcnicas de riego y la difusin de cultivos que consumen grandes voltimenes de agua han contribuido al deterioro, por ensalitramiento, de cen- tenares de miles de hectreas de tierra de cultivo. Se calcula que 40 por ciento de las tierras bajo riego en la costa tienen algfin grado de ensalitra- miento. No hay estimaciones actualizadas sobre la magnitud de este proce- so'. La segunda es el prematuro colmatamiento en algunas de las ms im- portantes represas, lo que disminuye su tiempo til.
20. Alvarado y Zegarra coinciden en que la motivacin de los pequeos agricultores para arrendar obedece a que no pueden acceder a crditos para trabajar la tierra, y que no han recibido ofertas de compra aceptables.21. En 1989, el Banco Mundial estim que entre 1979 y 1989 se incorpor anualmente
El crecimiento fsico de las ciudades tambin ha reducido las reas cul- tivables en la mayor parte de valles costeos. No existen registros actualiza- dos, pero, segfin la ONERN, ya entre 1964 y 1984 la ciudad de Lima se haba extendido sobre 60 por ciento del rea cultivable del valle del Rmac (actualmente esta rea ha quedado reducida a algunos parches verdes); la ciudad se sigue extendiendo sobre los pequeos valles de Lurn y Chilln. El 13 por ciento de la superficie agrcola de Trujillo habra corrido igual suerte en ese periodo. La legislacin anterior a 1995 estableca restricciones al uso urbano de las tierras agrcolas. Desde ese ao, una legislacin ultrali- beral elimin toda restriccin sobre cmo usar esas tierras. Las inmensas diferencias entre el valor de las tierras de uso rural y urbano hacen prctica- mente inevitable este proceso, si es que no existen normas restrictivas y la voluntad poltica de aplicarlas.
ORIENTACIN DE LA PRODUCCIN COSTEA
LAS REAS SEMBRADAS
Una visin general de la evolucin de los principales cultivos en la costa muestra importantes cambios en el tiempo. El ms notable, por la magnitud de las extensiones sembradas comprometidas, ha sido el incremento del arroz y el decremento del algodn. Tomando como referencia el rea sembrada promedio en cuatro periodos 1969-1971, 1979-1981, 1989-1991 y 1999- 2001, el arroz ms que dobl su rea, mientras que el algodn se redujo a la mitad (vase el cuadro 3). La expansin de las reas de arroz ----que tam- bin se produce en la selva alta se explica por varias razones. En primer lugar, tiene un mercado seguro. Gracias a la proteccin de la que ha gozado por dcadas por los sucesivos gobiernos, fue reemplazando en la canasta de consumo urbano y, paulatinamente tambin en la rural, a otros cereales y a la misma papa, lo cual fue facilitado adems por lo simple de su transporte y conservacin. El ntegro de la produccin es consumido en el pas. Las grandes obras de irrigacin han garantizado la provisin de los grandes vo- lmenes de agua que este cultivo requiere. A pesar de que el arroz es una de las causas de la salinizacin de los suelos de la regin y de que con otros cultivos menos exigentes en agua se podra ampliar las reas cultivables, las autoridades pblicas tienen escasa capacidad para establecer restricciones a su siembra, a diferencia de aos pasados, cuando el papel regulador del Estado era plenamente ejercido y aceptado. Otra razn que explica su slida expansin es que este cultivo ha consolidado una cadena productiva relati-
al cultivo 15 000 hectreas, gracias a proyectos estatales de irrigacin, mientras que de 10 000 a 15 000 hectreas se perdieron por ensalitramicnto y falta de apoyo tcnico (citado en Estructura y clinmicas del espacio agropecuario. Perii en mapas. Lima: INEI/ORS- TOM, 1998, p. 23).
19LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
20FERNANDO EGUREN
vamente exitosa. El productor arrocero puede acceder a semillas mejoradas (la calidad promedio de la semilla ha mejorado notablemente y su utiliza- cin est generalizada) lo que resulta en altos rendimientos, y tiene garantizados el financiamiento, la comercializacin y el mercado.El algodn redujo su extensin en ms de la mitad entre la dcada del sesenta ----cuando lleg a cubrir ms de un tercio del rea cultivada de la cos- ta y la del ochenta; en los ltimos aos esta reduccin ha sido an mayor. De ser un importante cultivo de exportacin ---durante muchos aos fue, conel azficar, el principal producto de exponacin de origen agraria pas a ser,a partir de 1977, principalmente de consumo interno. Tambin el algodn es parte de una cadena productiva. Pero las importaciones de textiles a menorprecio, as como la de fibras de algodn para la industria (que antes estabaprohibida por razones fitosanitarias), han contribuido a reducir la demanda de la fibra y, en consecuencia, a su menor produccin. A ello tambin ha contri- buido, probablemente, el abandono de la investigacin sobre este cultivo (man- tenida por los productores antes de la reforma agraria y luego prcticamente abandonada) y el consecuente deterioro de la fibra. A pesar de todo, el algo- dn sigue siendo el tercer cultivo que ms rea ocupa .
Grfico 3Cultivos con mayor extensin en costaHectreas sembradas
1969/71
1979/81
Aires
1989/91
22. Lissete Mathey y Zoila Chocano analizan la estructura de mercado del algodn pima rama en Piura en el ao 2001 y demuestran que existe un abuso de poder de mercado de los compradores. Segn las autoras, ese poder de mercado se expresa en: a) la presencia de dos compradores integrados verticalmente que absorben 89 por ciento de algodn pima rama; b) la
El segundo cultivo de la costa por el rea sembrada es el znow amarillo duro. Como el arroz, tambin el maz es producido en la selva alta. La difusin del maz amarillo duro est estrechamente ligada a la expansin de la industria avcola, de la que es el principal insumo. La produccin nacional cubre aproxi- madamente la mitad de las necesidades totales de la industria. Tambin en este caso se ha formado una cadena productiva que ha hecho posible su crecimiento, aunque en los ltimos aos los rendimientos del maz se han elevado significa- vamente, gracias a la introduccin de variedades superiores.El cuarto cultivo costeo ms importante por su extensin, la caa para azcar, ha mantenido el rea cultivada relativamente estable (aun-que el contenido en sacarosa de la planta ha sido decreciente). As como el algodn, los volmenes de exportacin del azcar extrado de la caa se han reducido a la mnima expresin, pues se est destinando casi toda al mercado interno. En los ltimos aos ha habido ampliaciones de siem- bras, proceso estimulado por la compra de algunas ex cooperativas agroin-dustriales azucareras por inversionistas privados.Las tendencias recientes ms interesantes por los montos de inversin que se requieren, sin embargo, se dirigen hacia los cultivos de exportacin
Grfico 4Otros cultivos en costaHectreas sembradas
Esprrago Fnjot gr. Cebolla Marigold tomate
5.DO
22FERNANDOEGUREN
21LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
1969/71
Artes
existencia de algodones sustitutos como el pima americano y Giza 70, los cuales son importa- dos por la industria textil; c) la falta de financiamiento; y, d) barreras a la entrada, lo cual aumenta la capacidad de negociacin de los compradores. En Anlisis del funcionamiento del mercado de algoddn pima rama en Piura y la existencia de un abuso de poder de mercado de los compradores en el ao 200J . Lima: Universidad del Pacfico, 2001.
no tradicionales, entre los cuales el esprrago es rey, seguido a distancia por algunas frutas (mango y limn, y algo de uvas, paltas y mandarinas) y menestras (sobre todo variedades de frijoles). En 1980 el esprrago apenas se sembraba en 1,5 miles de hectreas, superando en el 2000 las 18 000. Prcticamente toda la produccin se exporta. El rea de frutales (la suma de paltos, mangos, limoneros, mandarinas, vides y manzanos) se ha incremen- tado en ms de 60 por ciento entre 1980 y el 2001.La distribucin espacial de los cultivos obedece a factores como el cli-ma, la disponibilidad de agua y la calidad de los suelos. La expansin del arroz ha ocurrido en los departamentos que se beneficiaron ms de las gran- des obras de irrigacin. En promedio, en las campaas 1999-2001, entre cuatro y cinco hectreas sembradas de arroz se encontraban en tan solo tres departamentos: Piura (27 por ciento), Lambayeque (35 por ciento) y, a dis- tancia, La Libertad (19 por ciento).El rea sembrada de maz amarillo duro est ms distribuida, pues se cultiva en prcticamente todos los valles de la costa. Sin embargo, la ma- yor concentracin se da en la costa central y norte, en cuatro departamen- tos (vase el cuadro 3).Los dos departamentos tradicionalmente algodoneros han sido Piura e Ica (Lima es el tercero). Mientras que en Piura su descenso ha sido suma-mente notorio, en Ica se ha mantenido como principal cultivo (con la mitad de las reas sembradas de algodn en la costa en el 2001).Tradicionalmente, la caa de azcar se ha concentrado en los departa- mentos norteos de Lambayeque y La Libenad. Entre ambos, con reas menores, en Ancash y Lima.El principal departamento esparraguero es Ica, con las dos quintas par- tes del rea total sembrada, desplazando a La Libertad a un segundo lugar,con cerca de 36 por ciento.En la dcada de los noventa el rea sembrada de frutales creci 30 por ciento. Con ello logr duplicar el rea que haba a comienzos de los setenta. Fue notable el crecimiento del limn (vase el grfico 5). La casi totalidad de este frutal est situada en el departamento de Piura (71 por ciento del rea sembrada en el periodo 1999-2001) y Lambayeque (25 por ciento). Tambin el mango algunas variedades se destinan preferentemente a la exportacin se concentra en Piura, con ms de dos tercios del rea cose- chada en el ltimo periodo. La manzana, exclusivamente destinada al mer- cado interno, est distribuida principalmente en los valles del departamento de Lima. En cuanto a la palta, su produccin se concentra en Lima, La Li- bertad e Ica; y la uva, en Ica y Lima.
LOS RENDIMIENTOS
Las variaciones en los rendimientos fsicos de los cultivos dependen de va- rios factores, entre los cuales tienen una importante influencia las modifica- ciones tecnolgicas y los cambios climticos. No cabe duda de que en algu-
Concentracin del rea sembrada promedio 19992001(Porcentajes)
24FERNANDO EGUREN
23LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANACuadro 3
Caa Esprrago
Arroz
Cafia
Maz amarillo duro
Algodn Uva
Manzana
Mango
Departamento
Piura Lambayeque
La LibenadIcaLima
Piura Lambayeque La Libertad
Lambayeque La Libertad
LimaLa Libertad Lambayeque Piura
Piura Ica
Lima Ica LimaPiura Lambayeque
96,6
91,2
81,0
76,9
77,4
74,5
73,7
70,5
68,9
Fuente. Elaboracin a partir de Minag.
nos cultivos, particularmente en aquellos total o parcialmente exponados (los llamados no tradicionales), fueron introducidas semillas mejoradas, variedades superiores, mejores tcnicas de cultivo y otros cambios que per- miten que el producto sea internacionalmente competitivo. Es el caso del esprrago y nuevas variedades de mangos, tomates y uvas.En el caso de los cultivos destinados al mercado interno, el arroz tuvo el mayor crecimiento en sus rendimientos, sobre todo por la introduccin y di- fusin de semillas mejoradas. En cambio, la caa de azficar disminuy, ex-
Grfico 5Frutales en costaHectreas sembradas
Limon
_MangoAceituna
"- Mandarina
40(D
l 969/71
1979/8 l1989/911999/01
presando la larga crisis de las empresas asociativas agroindustales que han conducido a un retroceso tecnolgico, que viene siendo paulatinamente supe- rado luego de su transferencia a inversionistas privados. En cuanto al algo- dn, si consideramos sus rendimientos estancados junto con la reduccidn de su rea cultivada, puede concluirse que es un cultivo en franca decadencia.La evolucin del rendimiento de los cultivos no ha sido lineal, como veremos a continuacin.En el cuadro 4 se presentan las variaciones del rendimiento fsico de los principales cultivos producidos en la costa del Per en los ltimos treinta aos. Sin duda, la productividad ha mejorado en varios casos de maneranotoria. Tmese en cuenta que los promedios estn ocultando diferencias importantes entre departamentos y, para algunos cultivos como la papa, en- tre la regin costera y la serrana al interior de cada departamento.Para los primeros ocho productos hay una mejora en el rendimiento dems de 50 por ciento. Pero son logros en treinta aos. Tomando en cuenta este largo periodo, los resultados no son, entonces, tan positivos, pues en plazos tan largos los incrementos deberan ser mayores.Otra constatacin interesante es que los dos cultivos principales de lacosta peruana durante buena parte del siglo XX, o se han estancado ---el algodn, o han disminuido la caa de azcar. El caso del algodn debe destacarse, pues ha sido la base de la rama industrial tradicionalmente ms importante del pas, la textil. Hoy la industria textil importa la mitad del algodn que utiliza. La caa de azcar, por su lado, no hace sino reflejar
Rendimientos de los principales cultivos en losdepartamentos de costa (Toneladas/hectreas)
1969/19711979/19811989/19911999/2001
Ajo6,587,297,308,63
Alfalfa47,0142,9946,5547,07
Algodn rama1,621,841,831,92
Arroz cscara4,957,096,678,05
Camote13,8611,6516,1317,27
Limn14,009,5211,5510,99
Maz amarillo duro2,973,484,075,50
Mandarina14,3012,9320,2522,25
Palta8,316,639,879,99
Papa8,318,9211,3116,56
Caa de azcar148,61122,59129,48108,22
Cebolla17,3722,2925,0129,65
Esprrago4,994,005,798,98
Frijol gr.1,011,021,061,24
Mangol 1,538,5810,9616,62
Manzana11,119,6411,4612,68
Marigold12,0015,0624,33
Aceituna3, J 22,462,934,69
Pallar gr.0,950,810,991,70
Tomate11,5515,3518,5631,34
Uva5,755,796,6510,81
Fuente. MinagDgia: Primer compendio estadstico agrario 1950-1991, y boletines mensuales.
la psima gestin que ha caracterizado a la mayor parte de las empresas agroindustriales azucareras durante dcadas.El esprrago, y probablemente la uva de manera creciente, deben subuen desempeo a la necesidad de ser competitivos en los mercados exter- nos. Respecto del tomate, cultivo lder en cuanto a rendimiento se refiere, tiene el estmulo de las empresas procesadoras que le dan uso industrial.Entre los cultivos que no son de alto valor, el maz amarillo duro, prin- cipal insumo de la industria avcola, ha tenido un importante incremento de rendimiento gracias a semillas mejoradas y a la existencia de una cadena productiva que permite acceder a pequeos agricultores a financiamiento e insumos.El cuadro muestra tambin que la mayor parte de los cultivos que han aumentado sus rendimientos fsicos por hectrea son aquellos de alto va-
26FERNANDO EGUREN
25LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANACuadro 4
lor, es decir, los que requieren de una inversin de al menos 1600 dlares por campaa; la mayor parte son cultivos permanentes y algunos de expor- tacin. Este monto est ms all de las posibilidades de los pequeos agri- cultores, la mayor parte de los cuales no tiene acceso a fuentes de crdito y a asistencia tcnica, profundizndose as las distancias en la misma costa entre una agricultura moderna y capitalizada y otra, mayoritaria, tradicional y estancada.Obviamente, el crecimiento no fue igual en todos los departamentos. En la ltima dcada, en el caso del arroz, los rendimientos crecieron ms en los valles de Arequipa (son los ms altos de la costa) que en Piura (que tiene los rendimientos ms bajos, aun cuando tambin ha tenido incrementos).En cuanto al maz amarillo duro, durante los aos noventa hubo aumen- to de rendimientos en prcticamente todos los valles de la costa, siendo el incremento mayor el ocurrido en los valles del departamento de La Libertad(lo que ocurri paralelamente al crecimiento del rea sembrada en ese de-partamento, duplicndose) entre 1980 y el 2001.Asimismo, aumentaron los rendimientos del mango (fueron introducidas variedades para la exportacin) y de otros frutales. Este fruto ha tenido im- portantes mejoras de rendimiento en Piura, La Libertad y Lambayeque, sien- do este ltimo el que presenta los mejores rendimientos.Entre los cultivos no tradicionales, el rendimiento del esprrago aument de manera notable (posiblemente por la instalacin de empresas de gran tamao con altas inversiones por hectrea y tecnologa de punta). Los ren- dimientos ms altos de esprragos se encuentran en los departamentos que son los principales productores (Ica seguido por La Libertad).
LA PRODUCCIN PARA LOS MERCADOS EXTERNOS E INTERNOS
Durante largas dcadas, las principales exportaciones agrcolas fueron la fibra de algodn y el azcar de caa, ambos producidos en la costa. Son los llamados productos agrari os tradicionales, a los que luego se agregara el caf, propio de la selva alta. La dcada de los cincuenta y la de los sesenta fueron de clara dominacin del algodn y la caa, que, juntos, llegaron a cubrir ms de la mitad del rea sembrada total de la costa.En la dcada transcurrida entre 1969-1971 y 1979-1981 hubo un creci-miento importante del valor de las exportaciones de la suma de estos tres productos (vase el cuadro 5), pero hubo cambios muy importantes en el peso relativo de cada uno. La suma de los dos productos de origen agrcola coste- os, el algodn y el azcar de caa, pas de ser 75 por ciento aproximada- mente del valor de las exportaciones tradicionales en 1969-1971, a 43 por ciento en 1989-1991 y 7 por ciento en 1999-2001. El algodn se mantuvo durante la mayor parte del periodo, pero durante la dcada del noventa se desplom. Ocurre que las reas de algodn se redujeron y, adems, aument su consumo por la industria textil nacional; de este modo, la fibra de este cultivo dej de ser un producto de exportacin importante. El azficar tambin
cultivo dej de ser un producto de exportacin importante. El azcar tambin fue reduciendo su importancia: en 1999-2001 se export la cuarta parte de lo que se export en 1969-1971. El caf reemplaz a ambos en importancia.En cuanto a los cultivos no tradicionales, en la costa el gran cambio seproduce a mediados de los ochenta, con la intervencin de inversionistas provenientes de otras actividades econmicas, quienes, entusiasmados por la experiencia chilena, evaluaron acertadamente que la costa tena un granpotencial para ciertos productos de exportacin. El esprrago fue introduci-do en gran escala y, en grado menor, el marigold. Tambin se introdujeron nuevas semillas de frutas, como variedades de mango, adecuadas para el mercado externo. Las necesidades de empresas procesadoras y exportado- ras de contar con una mayor produccin, as como el efecto de demostra- cin, llev a medianos y pequeos agricultores a adoptar estos nuevos culti- vos o nuevas variedades de los ya existentes.Los incrementos en el valor de las exportaciones de los cultivos no tra-
Cuadro 5Valor de exportacin de los principales productos agrcolas de costa y el caf Promedios: 1969-2001*(Valor FOB en miles de dlares)
1969-19711979-19811989-19911999-2001
Tradicionales
Algodn5396861476618203735
Azcar56266237002958213093
Caf37040164210118 869222 891
Subtotal tradicionales147 274241486210 271239 719
No tradicionales
Esprragos (toda forma)*562322639743138346
Frutas**51 J 243,01939109
Harina de flores de marigold13688,10319 282
Hortalizas y menestras***14423088912451341
Tomates frescos y pasta953529
Jugos y jaleas de frutas2 8475 619
Subtotal no tradicionales2009751948702257225
Total149 283249 005258 973496 945
Promedios trianualesElaboracin: AgroData-CEPESFuente.- Para 19691990: Compendio estadstica cigrario 50-91. Ministerio de Agricultura. Para 1991 a 1999: La informacin es poder. M misterio de Agricultora-OA. Para 2000-01: Estadsti- ca iigrnrn, boletn del Ministerio de Agricultura-DGlA. Esprragos en conserva y frescos.** Frutas: mangos (frescos, preparados o en conserva, uvas, aceitunas, mandarinas).
28FERNANDO EGUREN
27LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
Cuadro 6rea destinada a cultivosde exportacin en costa
Esprrago FrijolMarigold (harina de) Caa de azficar (azcar) MangoAlgodnAceituna (salmuera) Tomates (preparados, past.) Hortalizas y legumbres Cebolla (amarilla dulce) VidPalta Mandarina MelnTotal ha (1009o)
rea cultivos exportacin (7c )
50,421,48,88,77,63,73,02,82,52,00,50,50,30,2
39 680
Fuente. Vase anexos al final del captulo.
de seis veces entre 1979-1981 y 1989-1991, y por ms de cinco veces entre 1989 y 1991 y 1999 y el 2001. En este ltimo periodo, el valor de las expor- taciones agrcolas no tradicionales logr superar al de los tradicionales. El caso ms notable fue el esprrago, que es actualmente el segundo producto agrcola de exportacin ms importante, despus del caf. Ms modesta- mente, la exportacin de frutas, as como la de hortalizas y menestras, han tenido tambin una expansin destacable.Solo es posible establecer de manera tentativa cuntas hectreas enla costa se destinan a cultivos de exportacin, pues a excepcin del es- prrago y el marigold, la mayor parte de la produccin de los dems cultivos que se exportan son destinados al mercado interno. El conjunto de las reas en costa destinadas a cultivos de exportacin suma aproxi- madamente 40 000 hectreas, correspondiendo la mayor parte a los lla- mados no tradicionales (vase anexos para explicacin del clculo). Esta extensin equivale aproximadamente a 6 por ciento del rea total culti- vada en la regin.
LA GESTIN DEL AGUA
As como ha habido cambio de rgimen de propiedad de la tierra, tambin hubo cambios en las reglas de juego del acceso y gestin del agua. La parcela- cin de las que haban sido grandes unidades productivas la hacienda y luego las cooperativas de produccin rompi la organizacin del riego adap- tada a grandes espacios. Las decenas de usuarios de un valle se transformaron en miles de regantes y, con ello, aumentaron los problemas de distribucin del agua y se crearon nuevas demandas institucionales y de infraestructura. A pesar de los aos transcurridos, muchos de estos problemas subsisten.Dada la total dependencia de la agricultura costea del riego, es posible afirmar que el estado de la infraestructura, lu calidad de la gestin del re-curso, la administracin de los derechos del uso del agua y las tcnicas de riego a nivel de finca tienen efectos significativos sobre In eficiencia de la actividad agropecuaria en todos los valles de la regin.Uno de los primeros factores de incertidumbre de la agricultura costea son las variaciones de los volmenes de agua de la mayora de ros de la costa, tanto entre las estaciones en un ao dado cuanto entre ao y ao, en los que las variaciones pueden ser muy grandes.Las variaciones mayores se producen cuando ocurre el fenmeno El Nio con cierta intensidad, pues provoca inundaciones, erosin de suelos, destruccin de infraestructura y difusin de plagas, y afecta adversamentela productividad. Tales fueron las consecuencias del ltimo El Nio, ocurri- do en 1997-1998, que afect la mayor pane de los valles incluidos en este estudio y cuyas consecuencias an se dejan sentir, particularmente por los atrasos en la rehabilitacin de parte de la infraestructura destruida o deterio rada. La agudeza del proceso de salinizacin de suelos no es ajena, por ejem- plo, a la deteriorada situacin de muchos canales de drenaje.Los efectos de El Nio tambin se han dejado sentir, y se dejan an, en problemas financieros de muchos agricultores. El fenmeno ocurri cuan- do la banca comercial estaba en el proceso de ampliar su cartera de clientes en las reas rurales: la imposibilidad de los agricultores de pagar los crdi- tos por los efectos de El Nio sobre los rendimientos, condujo a la banca a reducir sustancialmente sus colocaciones (afectando sobre todo a los agri cultores con menos de 20 hectreas de tierras) y, posteriormente, a iniciar procesos coactivos contra los deudores morosos, ejecutando las garantas (la tierra). Esta situacin ha afectado adversamente la rentabilidad de la ac tividad agraria en dos sentidos: en la exclusin de los pequeos agricultores del mercado financiero o, alternativamente, en el encarecimiento del crdi- to y, por ende, de los costos financieros (ante la necesidad de los agriculto- res de recurrir a fuentes financieras no institucionales).La normatividad concerniente a derechos sobre el agua y la gestin del recurso tambin ha cambiado.Un mes despus de que se diera la ley de reforma agraria, se promulg una ley de aguas en julio de 1969, que daba al Estado completos derechos
29LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
FERNANDO EGUREN
sobre el recurso y total autoridad sobre su gestin. En 1979 y 1989 se die- ron reglamentos (este ltimo est vigente hoy) que ampliaron las funciones de las organizaciones de usuarios de agua: las Juntas de Usuarios y sus Co- misiones de Regantes, pero reservndose el Estado funciones muy impor- tantes (supervisin, sancin, etctera). Las juntas han ido asumiendo paula- tinamente la responsabilidad de la gestin del agua de las reas bajo riego (que, en la costa, son todas), aunque no sin problemas. Estos han sido de diferente orden: escasez de recursos econmicos; falta de personal califi- cado; poca transparencia en la gestin, etctera. Por aadidura, desde 1992 y hasta el final de la administracin del presidente Fujimori, era notoria la interferencia poltica permanente del Ejecutivo en estas organizaciones. La urgencia de mejorar la infraestructura y la institucionalidad requeridas para un sistema eficiente dio origen al Proyecto Subsectorial de Irrigacin (PSI), dependiente del Ministerio de Agricultura. La complejidad del problema y su extensin territorial determinan que la superacin sustantiva de la situa- cin actual demande un periodo prolongado o una inversin mayor en pro gramas de mejoramiento infraestructural y consolidacin institucional.Las inapropiadas tcnicas de riego, el cultivo de productos que hacen uso intensivo del agua un caso emblemtico es el arroz y el escaso mantenimiento de canales de drenaje han contribuido al afloramiento de sales que afectan negativamente, en diferentes niveles de gravedad, a aproxi- madamente dos quintas partes de los suelos cultivables de la costa . Al menos en tres valles de los incluidos en el presente estudio (las partes bajas del Bajo Piura, de Chancay-Lambayeque y de Vir) este fenmeno se ha ido agudizando. El deterioro de la fertilidad de los suelos por ensalitramien- to afecta el desempeo de la actividad agraria y, por ende, su rentabilidad.Desde 1992 han circulado diferentes proyectos de ley para reemplazarla ley vigente, que data de 1969. Lo central de los distintos anteproyectos es el cambio de rgimen del agua, que pasara de ser un bien de propiedad del Estado a un bien objeto de derechos reales. La falta de decisin poltica para aprobar la nueva legislacin ha generado incertidumbre tanto entre agri- cultores y usuarios del agua cuanto entre los funcionarios encargados deaplicar la ley vigente4 ,Finalmente, hay otro cambio que debe ser considerado por su posible incidencia en la rentabilidad de la agricultura en ciertos valles. En los lti- mos cuatro aos, los agricultores de la costa norte Piura y Lambayeque observan que hay una tropicalizacin del clima, entendindose por tal un aumento de las temperaturas y, sobre todo, de las lluvias en las partes altas,
23. El estimado es de la dcada del setenta. Desde esa dcada no se ha hecho un estu- dio del conjunto de la costa para cuantificar la extensin e intensidad del ensalitramiento de suelos. Puesto que nada ---o muy poco se ha hecho para remontar la situacidn, es seguro que las reas afectadas se hayan incrementado.24. Del Castillo, Laureano: Los usuarios, el Estado y la legislacin de aguas, enDons, ao vil , n 16. Chiclayo, julio del 2000, pp. 41-42.
pero todava costeras, de los valles. Los efectos han sido positivos en luga- res con gran escasez de agua, como Olmos y Motupe, lo cual les ha permi- tido ampliar reas de cultivo con aguas de temporada.
Anexo 1Cambios en la poltica sectorial agraria
32FERNANDO EGUREN
31LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
Rubros de cambios
Financiamiento
Investigacidn agraria y difusin de tecnologas
Antes de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1980)
Banco Agrario, estatal, de fomento, con bajos intereses. Principal fuente de financiamiento formal de la pequeaagricultura, y tam- bin principal canalde subsidio.
Realizada en muy pequea escala tanto por el Estado cuanto por el sector privado, a travsdel INIA.
Luego de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1990)
Se liquida el Banco Agrario. La banca comercial, mucho ms selectiva y rgida, margina a la pequeaagricultura. Surgen pequeas instituciones financieras rurales por iniciativa de ONG u otras (cajas rurales). El financiamiento informal se generaliza. Suben las tasas de inters.
Prcticamente eliminada. El su- puesto no cumplido es que la iniciativa privada la asumira. ONG y algunos programas especiales asumen esta responsabili- dad en pequea escala. Las universidades y facultades especializadas mantienen perfil bajo.
A partir del 2000
A fines del 2001 se crea Agrobanco, entidad financiera de dos pisos. La escasez de sus recursos lo inhabilita para desempeiiar un papel de importancia.
Se crea INCAGRO. Se reestructura elINIA, eri la perspectiva de asumir un mayor liderazgo en investigacidn.
Rubros de cambios
Acceso y derechos sobre la tierra
Administraciin y derechos al uso de aguas
Antes de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1980)
Mercado de tierras restringido por normas legales y ambiente sociopoltico. Lmites a los tamaos de la propiedad. Tierras de comunidades campesinas protegidas por la Constitucin.Se promueve laparcelacin de las empresas agrarias asociativas.
Regulados por el Estado, con tendencia a transferirlos a las juntas de regantes.
Luego de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1990)
Liberalizacin de los mercados de tierras por cambios en la legislacin. Eliminacidn de lmites al tamao de la propiedad.Posibilidad detransferir las tierras comunales a terceros. Programas para la regularizacin de ttulos (PETT). A diferencia de experiencias pasadas, se inicia la transferencia por subasta de tierras ganadas por obras de irrigacin a mediana y gran agricultura.
Tendencia ms acusada a transferir la administracin a las juntas de regantes. Voluntadnuncacristalizada de promulgacidn de una ley tendiente a la creacin de un mercado de aguas. Ejecucin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin (PSI) en los valles de la costa para mejorar el riego.
A partir del 2000
Contina el PETT. No hay mayores cambios de poltica.
Se elabora un nuevo anteproyecto de ley de aguas, pero no hay cambio de poltica. Continuacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin (PSI).
LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANA
Rubros de cambios
Determinacin de los precios
Comercializacin
Programasespeciales
Antes de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1980)
Intervencin del Estado en la fijacin dealgunos precios deproductosal imenticios de consumo masivo.
Intervencin del Estado a travs de empresas pblicas en la comercializacin interna de algunos productos de produccin o consumo masivos. Regulacin de la importacin de alimentos mediante el establecimiento de cuotas anuales. Subsidio a alimentos importados para favorecer a consumidores, en perjuicio de productores domsticos.
Programas de generacin de empleo temporal.
Luego de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1990)
Liberalizacin de los precios. Intervencin ocasional y errtica a travs del PRONAA para cultivos andinos, arroz y fibras (alpaca).
Liberalizacin de la comercializacin interna y externa. Supresin de subsidios. Liberalizacin de las importaciones. Imposicin de sobretasas a la importacidn de algunos productos que estn subsidiados por sus pases de origen. (La subvaluacindel dlar, sin embargo, neutraliza en parte sus efectos.) Intervencin ocasional del PRONAA para cultivos andinos.
Se crean algunos programas redistributivos de compensacidn (Foncodes), de distribucin de alimentos
A partir del 2000
En general se mantienela poltica anterior.
Se establece una franja de precios que da alguna proteccin a varios cultivos nacionales, en respuesta a los subsidios de los pases exportadores.El PRONAA asumeuna actitud ms activa para adquirir preferentemente los productos nacionales.
Se mantienen los programas. Se despolitizan, aunque con dificultades.
Rubros decambios
Inversiones
Antes de las medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1980)
Inversiones en programas especiales en irrigacin. Pero, en general, escasas inversiones pblicas y privadas por escasos recursos fiscales.
Luego de lasA partir del 2000medidas de ajuste y de cambios estructurales (dcada 1990)
(PRONAA), deexpansin de la infraestructura educativa (INFES) y de salud. Se mantiene un importante programa de manejo de recursos naturales en sierra (Pronamachcs). En general, sepolitizan estosprogramas.
ImportantesModeracin en las inversiones eninversiones pblicas. infraestructura vial.Ampliacin de lared energtica. Ampliacin de la red telefnica (privada). Incremento de la inversidn privada en cultivos para exportacin y agroindustria.
34FERNANDO EGUREN
35LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANAAnexo 2
Productores y superficie de esprragos Nivel nacional
36FERNANDO EGUREN
35LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANAAnexo 2
Explotacionesagrarias
Nmero de productores
Nmero
Superficie con esprrago
Hectreas
Menos de 1 ha32l ,50I 6,820,10
1 a 4,982238,521 291,067,36
5 a 9,961728,911 985,8l l ,31
10 a 49,946221,654 484,3825,55
50 a ms2019,429 774,3555,69
Total2 13417 552,41100.00
Fuente. Censo Nacional de Productores de Esprragos 1998.Ministerio de Agricultura, Oficina de Informacidn Agraria.
Anexo 3Cultivos con mayor extensin en costa. Hectreas sembradas
1969-19711979-19811989-199119991901
Arroz cscara68 92852 954100 535147 114
Maz amarillo duro104 76064 56896 316107 249
Algodn rama153 578135 304151 91570|00
Caa de azcar46 84651 52247 430
Subtotal374 111304 347396 196
Otros cultivos en costa. Hectreas sembradas
1969197119791981198919911999-2001
Esprrago88014388 62719 580
Frijol gr.26 68823 65525 09619 374
Cebolla46204 8985 19510 961
Marigold1 0863 9588 323
Tomate4 9154 0654 2096 092
Pallar gr.6 7904 1243 4044 816
Ajo1 0681 4211 8583 988
Subtotal44 96140 68752 34773 133
Frutales en costa. Hectreas sembradas
1969-19711979-1981198919911999-2001
Limn3 51755651395516365
Manzana6 32679981103111590
Uva10 49789457 65410135
Mango3 659641949629431
Aceituna2 536462146855262
Palta3 521368524814499
Mandarina31766013673411
Subtotal30 37237 89346 13360 692
Fuente. Ministerio de Agricultura-OA.
Anexo 4Valor de exportacin de los principales productos agrcolas de costa 1997-2001(Valor FOB en miles de dlares)
19971998199920002001
Tradicionales
Algodn321443992155449844668
Azficar333692686676281490916741
Caf396 840280643264902222230180139
Subtotal tradicional4d2 3533J J SOJ274 084242 J2320J 548
No tradicionales
Esprragos (toda forma)123 229113 491134 453132 143145 255
Frutas19 88619 53231 57636 99450 552
Harina de flores de marigold20 17910 59926 82820 14810 871
Hortalizas y menestras12 54425 98840 67820 05429 292
Tomates frescos y pasta7 2373 7403 4503 1873 950
Jugos y jaleas de frutas2 5034633 2982 1751 935
Subtotal no tradicional185 578173 813240 283215 761241,855
Total647 931485 314514 367457 884443 403
Fuente. Ministerio d A 8 Cllltura-OA.
Superficie de cultivos para exportacin agrcola de costa
37LA AGRICULTURA DE LA COSTA PERUANAAnexo 5
Ratio
de la
Afn 2000Exportaciones 2000ProduccinVolumenproduc-Hectreas paratotalespor. /cinexportacintanValor (milesUS$)Costa)total(milesde US$)
Carta de azcar (azcar)3 47038 436l4 909718 573
Algodn1 4802 7419 967129 277
Esprrago20 000105 663132 143168 08362.962,430.8
Frijol8 500l3 0007 98928 12646.210,446.8
Magold (harina de)3 50011 81020 148199 2215.910,245.7
Mango3 00020 97721 282128 27916.418,325.6
Aceituna (salmuera)1 20010 3997 25730 02334.614,582.6
Tomates (preparados, past.)1 1005 5003 187239 1792.341,002. l
Hortalizas y legumbres1 000l0 00020 282447 7882.28, 112.6
Cebolla(amarilladulce)800221838825315 7867.036,089.8
Vid210338259821059713.239,360.7
Palta20024812480433145.712,375.4
Mandarina10017581009810602.213,896.0
Meln7010726331022710.51,753.2
Total39 680208 224231 2161 797 05711.6268,621.3
Estimados. Esprrago: Se estima en 20 000 hectreas el rea cosechada en el 2000. Se exporta ms de 90 por ciento de la produccidn. * Mango: El rea de mango para exponacin en los valles de Piura cubre aproximadamente la mitad de la superficie cultivada (6000 hectreas).* Cebolla: El rea sembrada estimada de cebolla dulce en La Libertad, ncash, Lima e Ica es 3500 hectreas, con un rendimien- to de 30 tan/ha. El volumen exportado equivale a cerca de 800 hectreas.* Marigold: Los rendi- mientos son de 20 tan/ha aproximadamente. El coeficiente de conversidn para la produccin de harina es de seis a uno. La exportacin de 11 800 tan equivale a aproximadamente 3500 hectreas. * Frijol: Se exporta 13 000 tan de frijoles producidos en costa (de las 14 300 tan en el total nacional). El rendimiento es de aproximadamente 1,5 tan/ha. De un total de 20 000 hectreas sembradas en costa, aproximadamente 8500 se destinan a la exportacin.* Aceituna: Se exporta 10 300 tan que, a un rendimiento de 9 a 10 tan, dan en promedio un rea de 1200 hect4reas. * Palta: La exportacin es de 2500 tan que, a un rendimiento promedio de 12 tan, significa un aproximado de 200 hectreas. * Vid: Se exporta 3400 tan. A un promedio de rendimiento de 17 tan, da un aproximado de 200 hect- reas.* Mandarina: La expoitacidn involucra las 1700 tan. Con un rendimiento de 18 tan, da un aproxi- mado de 100 hectreas. * Tomates preparados: El rendimiento del tomate es en promedio 30 tan/ha, de acuerdo con el coeficiente tcnico. El coeficiente de transformacin es de 6 a l tambin. Repre- senta un aproximado de superficie de 1100 hect4reas. * Meln: Se exporta unas 1 100 tan; a un rendimiento de IE tan/ha, representa un rea de 70 hectreas aproximadamente. Entre hortalizas y legumbres se exportan, en promedio, 10 000 tan, lo que compromete a una super- ficie de 1000 hectreas. ** En el valor de la produccin en dlares para las hortalizas y legumbres se estim 40 por ciento aproximadamente del valor total de las exportaciones.