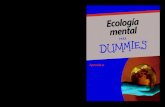Higiene mental infantil y psicoanálisis en la Clínica de ...
LIBRO Higiene Mental de La Familia
-
Upload
richard-bravo-rojas -
Category
Documents
-
view
64 -
download
4
description
Transcript of LIBRO Higiene Mental de La Familia
-
HIGIENE MENTALDE LA FAMILIA
Pablo Ramiro Nez
-
HIGIENE MENTAL DE LA FAMILIA
Autor-Editor: Pablo Ramiro Nez Garca
ISBN: 978-9972-33-762-8
Primera edicin, octubre de 1998Quinta edicin, abril de 2008Tiraje1000 ejemplares
Diseo de cartula: Renzo Diez Canseco y Adrin NezFotografas de cartula e interiores: AiresCorreccin de estilo: Lidia Ferdmann
Diagramacin y cuidado de edicin:SINCO editores
Impresin:SINCO [email protected] Jr. Huaraz 449 - Brea Telfono 433-5974
Catalogacin hecha por Centro de Documentacin OPS/OMS en el Per
Higiene mental de la familia / Pablo Ramiro Nez 5 ed. Lima, P. R. Nez, 2008. 158 p.
SALUD MENTAL / SALUD DE LA FAMILIA / RELACIONES FAMILIARES / EDUCACIN DE LA POBLACIN / PROMOCIN DE LA SALUD / PER
-
Captulo 1 La pareja 15
Captulo 2 La sexualidad de la pareja 25
Captulo 3 Embarazo y parto 39
Captulo 4 El primer ao de vida 49
Captulo 5 Estimulacin temprana 67
Captulo 6 La primera adolescencia 81
Captulo 7 Los terrores de la infancia 89
Captulo 8 La personalidad demostrativa 99
Captulo9 El perodo de latencia 107
Captulo 10 Preadolescencia y adolescencia 115
Captulo 11 Drogadiccin 129
Captulo 12 El manejo de la disciplina 139
Eplogo 157
ndice
-
Prefacio a la cuarta y quinta edicin
Cuando, obedeciendo demandas de personas interesadas en edu-car bien a sus hijos, se me ocurri la idea de crear una escuela para padres, no imagin el desarrollo y expansin que esta intuicin iba a tener, al punto de que pronto se hicieron escuelas para padres de distinto cuo y orientacin, incluso en otros pases. Sin embargo, algu-nos conceptos fueron desvirtuados en algunos casos. Eso me anim a publicar una sntesis de las principales ideas desarrolladas durante el dictado de las escuelas. As naci Higiene mental de la familia, cuya cuarta edicin es ahora posible gracias a la invalorable participacin y colaboracin de la Organizacin Panamericana de la Salud, a la cual expreso mi reconocimiento. Esta edicin ha sido revisada y se le han incluido nuevos conceptos, fruto de la discusin con colegas y otros especialistas relacionados con la formacin de personas.
Deseo agradecer a los psiclogos y educadores que han contribui-do a la difusin de estas nociones y muy en particular a quienes con sus crticas han avivado y mejorado el dilogo sobre la educacin de nuestros hijos.
El autor
-
Introduccin
La compleja organizacin de la sociedad moderna y las transfor-maciones aceleradas e incesantes ocurridas en los tiempos recientes han generado hondos cambios que afectan severamente los vnculos entre las personas. Esto determina estilos de la relacin que requie-ren de una comprensin tal que esclarezca los modos en que se han trastocado los valores sociales. De esta manera tendremos la posibi-lidad de explicarnos qu nos ocurre, cmo nos estamos formando, si existen formas de impedir desrdenes en las personas que afectan el bienestar individual y social.
La enorme maraa de complicaciones surgidas de nuestra estructu-ra social contribuye al desarrollo de comportamientos que hacen sufrir a quien los tiene y, cada vez con ms frecuencia, a quienes lo rodean. Y esto sucede a pesar del intento deliberado por lograr la deseada ar-mona para s y para los otros. Este hecho contradictorio se origina, par-cialmente, en la carencia de conocimientos que tiene la sociedad para formar a las personas. Este libro pretende llenar en parte este vaco aspirando a que su informacin se incorpore al bagaje de actitudes ne-cesarias para facilitar esa armona. No hay duda de que la informacin es el factor primigenio en el mejoramiento de la calidad de vida.
Conociendo la influencia determinante de los primeros aos de la vida y la importancia que en estos aos tienen las relaciones familia-res y especialmente el vnculo con los padres, ser necesario brindar la mayor informacin posible para lograr un ptimo beneficio de la formacin de la persona. Conocimiento viene del griego gnosis, cuyo significado es conocer para salvar; ninguna palabra podra ser ms adecuada en este caso.
En ese sentido, este libro ser una especie de introduccin a la hi-giene mental de la familia, un cursillo de prevencin de la salud men-
-
tal, entendindola como la capacidad de disfrutar integralmente de las posibilidades de la vida ajustndose a los cambios y participando creativamente de ellos. Por tanto, interpretaremos a la salud mental no como un absoluto, sino como un potencial del que podremos lo-grar cada vez mayor desarrollo.
Sera ingenuo y excesivamente optimista prometer con este libro la panacea de la salud mental. Sin embargo, trataremos de dar la infor-macin pertinente para evitar equivocaciones que afecten el normal desarrollo de la personalidad y reducir el riesgo de que estas puedan originar enfermedades y, hasta donde sea posible, corregir procesos negativos ya iniciados. Decimos esto pues en muchos casos esta in-formacin tendr que ser auxiliada con el apoyo de procedimientos teraputicos.
Plantearemos aqu solo el tipo de problemas susceptibles de ser solu-cionados a base de informacin, dando adems los conocimientos que poseemos en la actualidad para aumentar las capacidades que, como el intelecto, mejoran con la adecuada estimulacin. Este libro ser de mayor utilidad para la formacin de los nios, y el provecho ser mayor cuanto ms temprano podamos aplicar en ellos esos conocimientos.
Una precaucin inicial: ante este tipo de temas, es casi inevitable que algunas personas se sientan involucradas y aludidas y, de algn modo, tiendan a considerarse culpables del posible dao causado a sus hijos o menores a su cargo, tomando la exposicin de estos temas como crticos y sancionadores. Conviene precisar, en consecuencia, que la ausencia de conocimientos no debe ser motivo de culpa y que el solo hecho de leer este libro pone de manifiesto la mejor volun-tad para formar a los hijos adecuadamente. Como esta informacin se transmitir en las actitudes que tengamos hacia los menores, al ser incorporadas por ellos sern transmitidas al llegar a la adultez a sus respectivos hijos. De ser as, podremos lograr que fallas histricas sean corregidas y superadas.
Finalmente, estos conocimientos no son nada ms que el inicio de una aproximacin que brinde un estilo ms ajustado a las condiciones
-
de una educacin actual. Nos faltar seguramente mucho por apren-der y ms an por mejorar. Sin embargo, confiamos en contribuir a que psiclogos, educadores y mdicos encuentren en estos datos una invitacin para superarlos, enriqueciendo con profundidad cada vez mayor lo que aqu apuntamos.
Y si, por ltimo, algunos o muchos padres modifican con la lectura de este libro aquello de que todas las profesiones se aprenden; para ser padre se improvisa, el propsito de este libro se habr cumplido.
-
Captulo 1
La pareja
-
15
Captulo 1
La pareja
A pesar de la enorme importancia de las interacciones entre el in-dividuo y la familia, no se ha podido establecer an con precisin la forma del intercambio entre ambos.
No obstante, en el contexto de la familia, la pareja de padres, como ncleo gestor de la clula familiar, contiene algunas constantes de las que se puede afirmar que producen efectos imborrables sobre la con-ducta de sus descendientes.
Si rastreamos la manera en que se organizan estas influencias, po-demos establecer que su origen antecede el nacimiento de los hijos.
Una de las modalidades de la relacin de la pareja que influye ne-gativamente en el contexto de las relaciones familiares y, por ende, en la formacin de la personalidad de los hijos, est dada por la discre-pancia entre la comunicacin manifiesta y los mensajes no manifies-tos.
En las relaciones de las personas suelen existir impresiones, sensa-ciones, opiniones y vivencias que pueden compartirse con la pareja. Este es el nivel manifiesto de la comunicacin. Por otra parte, existe una gama variada de las vivencias que por diversas circunstancias no son transmitidas a la pareja. Este es el nivel no manifiesto de la comu-nicacin entre las partes. Es fcil observar que cuando las discrepan-cias entre estos dos niveles de la comunicacin se profundizan, los efectos nocivos en la formacin de los vstagos se hacen evidentes en alteraciones de la conducta, preocupantes para la familia y la escuela. De forma tal que, si se lograra reducir esta discrepancia, los efectos sobre la cohesin del grupo familiar beneficiaran a la familia, promo-
-
16
Higiene mental de la familia
viendo un clima de confianza y seguridad propicio para la formacin del nio.
Conviene, en consecuencia, determinar los factores que inducen al divorcio entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Salta de inmediato a la vista del observador que el factor ms determinante, responsable de la discrepancia, es el sentimiento de culpa, el que resulta agrava-do cuando se agregan conductas de fiscalizacin y control entre los miembros de la pareja.
Todas las personas poseemos impresiones de la realidad y fanta-sas sobre ella de las que con frecuencia nos sentimos avergonzados, pues nuestra cultura ha establecido una suerte de calificacin de estas vivencias otorgndoles connotaciones morales, unas veces positivas y otras veces negativas. Nuestros sentimientos, fruto del encuentro del sujeto con su realidad, son calificados de acuerdo con este sistema valorativo, y as experimentamos la impresin de que tenemos sen-timientos buenos y sentimientos malos. Amar ser normalmente un sentimiento vivido como bueno y envidiar ser vivido como un sen-timiento malo. Por lo tanto, estamos en libertad de expresar amor, y prohibidos, no solo de expresar envidia, sino incluso de sentirla.
Pero las relaciones entre las personas originan toda forma de sen-timientos y ser imposible excluirlos en una relacin de pareja pues, cuanto ms estrecho es el vnculo, sern ms intensos y variados.
Resultado de la vergenza ocasionada por sentimientos no com-partibles, se va ahondando una brecha en la comunicacin de la pa-reja que lleva imperceptiblemente a relaciones con un conflicto en crecimiento.
Una parte de la pareja expresa aquello que puede compartir y, sin embargo, experimenta vivencias que oculta. Entonces la persona tie-ne doble tipo de relacin con su compaero y a ste inevitablemente le ocurrir lo mismo. Resultado, hay cuatro modalidades de comunica-cin en un solo vnculo. Como ambos tienen algn grado de concien-cia de lo que les ocurre, despierta en ellos el temor de ser descubier-
-
17
tos en su dualidad, y esto es solamente el paso inicial para percibir al otro como alguien que sospeche de uno mismo. Por un mecanismo de proyeccin (atribuir a los dems lo que nosotros experimentamos) se convierten automticamente en vigilantes llenos de sospecha so-bre la conducta de la pareja. As, ambos se convierten recprocamente en sospechosos y perseguidores. En un clima as, las relaciones de pa-reja y la vida familiar sern un medio impregnado de tensiones donde el amor, como sentimiento integrador, se ir desdibujando. La secuela inevitable ser el crecimiento desmedido de los factores destructivos de la cohesin familiar. Es ah donde estn ya dadas las condiciones para la gestacin de enfermedades emocionales de los vstagos. La pareja deja de ser razn de bienestar y se convierte en una carga dif-cil de sostener.
Pongamos un ejemplo: un correcto seor camina con su esposa por una calle cuando de pronto aparece una dama muy atractiva a quien l no podr evitar mirar. Inmediatamente se siente incmodo, pues le parece que su esposa puede notar ese inters, y pasar a te-mer ser descubierto y sentirse vigilado.
La relacin se volver cuadrangular de esta manera: el seor del ejemplo se siente censurado y vigilado; lgicamente, tiende a escon-derse. Tal comportamiento pone en alerta a su esposa, convocando en ella una actitud persecutoria. Tenemos ya un perseguido y un per-seguidor. Por el mecanismo de proyeccin al que aludimos anterior-mente, el perseguido en algn momento se convierte en perseguidor. Este mecanismo es necesario en la conducta humana, pues permite descargar en otros nuestra propia tensin, reduciendo el nivel de an-siedad de nuestra carga. Tenemos ahora otro perseguidor y una per-sona ms, sospechosa. Esta es la manera como tenemos en un solo vnculo de pareja dos perseguidores y dos perseguidos.
Como la frecuencia de incidentes de este tipo se acumula en algn momento, cada uno de los miembros de la pareja termina amuralln-dose en su propio territorio, viendo al otro no como su compaero, sino como una suerte de cuasienemigo de quien debe protegerse.
La pareja
-
18
Higiene mental de la familia
Se produce de esta manera un incremento de la ansiedad, al que circunstancias naturales de la vida, que de por s son bastante ansi-genas, agregan tensin. Se observar entonces que los conflictos de la pareja se exacerban, descargando una ansiedad residual que ser absorbida por los nios de la familia. Adicionalmente, los hijos pue-den identificarse con estos modelos y formar disposicin a sentirse sospechosos o perseguidos.
Por qu plantearse, entonces, la convivencia con el ser amado como un vnculo de culpa y traicin? Por qu, adems, tiende a ge-nerarse una espiral creciente de tensiones intraconyugales? Ello se ex-plica porque las incidencias propias del conflicto conyugal movilizan vivencias tempranas desarrolladas con mucha ansiedad cuando los miembros de la pareja padecieron en su niez conflictos semejantes con sus respectivos padres. Se juntan entonces tensiones actuales y ansiedades tempranas.
Se hace fundamental para la pareja romper el circuito.
Cmo resolverlo? El procedimiento es relativamente sencillo:
Primero, todos tenemos que comprender que los sentimientos son inherentes a la naturaleza humana: as como poseemos corazn y ri-ones, as tenemos resentimientos, ternura, miedos, etc.
Es malo acaso tener corazn y riones? Por qu, entonces, tener re-sentimientos, ternura o envidia tendr que ser moralmente calificado? El corazn y los riones, as como el resto del organismo, existen para cum-plir funciones, sin las cuales la vida humana no sera posible. Del mismo modo, todos los sentimientos son parte constitutiva de un organismo psquico viviente, y cada uno de ellos cumple una funcin en la econo-ma de la personalidad. Los psiclogos tienen capacidad de precisar con exactitud el funcionamiento e importancia de cada uno de estos senti-mientos, y su utilidad en el ajuste de la persona con su derredor. No tiene sentido, en consecuencia, avergonzarse de poseerlos.
Segundo, no habr entonces razn para guardar con la propia pa-reja nuestros sentimientos. La solucin, entonces, ser viable con solo
-
19
verbalizarlos. Confiar nuestros sentimientos a nuestra pareja har que podamos ser ms comprendidos y reducir significativamente el ries-go de los conflictos. Estos no van a desaparecer, pero podrn ser ma-nejados de una manera enriquecedora.
Las religiones y los sistemas valorativos o cdigos morales, contribu-yen a deformar el significado psicolgico de los sentimientos, dando lu-gar a que sean considerados vergonzosos. As, por ejemplo, se identifica a la envidia como un pecado; el deseo es criticado y reprobado, etc. Por la influencia que las religiones tienen en la pareja, especialmente en el matrimonio, contribuyen a formar la falsa idea de que la pareja debe ex-perimentar solamente vivencias propias del paraso terrenal, forzando a sus miembros a mostrar una falsa imagen de s mismos. No entendemos por qu las religiones y dems cdigos morales han sustituido sus prin-cipios de amor y perdn por la culpa y la sancin. Quiz tendra ms relacin con el afn de control y poder sobre la gente?
Otro equvoco de trascendencia considerablemente negativa en las relaciones de pareja es el de creer que los sentimientos de ambos deben ser necesariamente idnticos y de tener una especie de cons-tancia absoluta: se debe amar a la pareja a dedicacin exclusiva las veinticuatro horas del da, y algunas veces este sentimiento deber sostenerse hasta en las imgenes onricas.
El amor es parte del proceso de la vida; hay momentos en que amamos, otros en que trabajamos, otros en que retozamos, otros en que odiamos, etc. Hay momentos para cada cosa: esto es lo real. Sin embargo, por encima de sentimientos circunstanciales particulares, existe normalmente en la pareja la necesidad de compartir la vida de modo permanente. Es absurdo pretender que las personas sientan ternura todo el tiempo, puesto que esto amenazara la economa e integracin de la personalidad hacindola no apta para la vida, pues quien solo siente ternura ser incapaz de acometer actos con la carga agresiva indispensable para la subsistencia.
Por otra parte, al no existir reciprocidad en el tiempo de los senti-mientos, necesariamente se producirn algunas formas de conflicto
La pareja
-
20
Higiene mental de la familia
entre las personas. Por ejemplo, si uno quiere divertirse y el otro traba-jar, la no coincidencia de las necesidades puede despertar algn gra-do de conflicto. Debemos temer a los conflictos? Debemos soslayar nuestra identidad y autonoma para ser idnticos al otro y coincidir? Ser grata la vida con tanta invariable monotona? El conflicto es, en-tonces, necesario para la autonoma y para la identidad, e indispensa-ble como motor de transformaciones que enriquecen el vnculo de la pareja. Cmo hacer que este margen de conflicto no crezca negati-vamente hasta afectar la cohesin de los vnculos?
Para encontrar la solucin identifiquemos primero de qu forma el conflicto se hace corrosivo y daino. El modo en que las diferen-cias entre las personas hacen crecer perniciosamente los conflictos, se da bsicamente de dos maneras: presionando al otro a que acepte nuestras urgencias como propias o, cuando no se logra este cometido, castigndolo de manera insultante por no acceder a la presin.
Es verdad que en mltiples ocasiones no podemos hacer coincidir nuestras necesidades. Cuando esto ocurre, daar necesariamente nuestra relacin con el otro la falta de simultaneidad de necesidades? Por supuesto que no. Por qu, entonces, se experimenta tan negati-vamente la discrepancia? Solamente porque una vivencia fantasiosa-mente apocalptica de nuestra relacin con los otros nos hace pensar en la prdida de la continuacin del vnculo.
Basta con entender lo irracional de esta fantasa, para que auto-mticamente dejemos de sentirnos amenazados, pudiendo permitir entonces la autonoma del otro. La inseguridad en la reciprocidad de los afectos agrava la situacin. La comunicacin despeja dudas y res-tablece el equilibrio.
Por otro lado, cuando las actitudes de la pareja no coinciden con las propias, no solo no se resuelve nada con censurarlas, sino que esto aade tensin al vnculo. El sancionado, herido, se vuelve retaliativamente con-tra su agresor y lo increpa. El increpado repite la misma dinmica, y poco despus se produce una miniguerra familiar. Pero la frustracin originada en la falta de coincidencia de las necesidades presiona para descargarse.
-
21
No podemos, en consecuencia, cerrar por completo las vlvulas de escape que permitan la evacuacin de la tensin. Cmo lograrlo, entonces, de una manera que no dae? El procedimiento es sencillo.
Consiste en exteriorizar en primera persona las reacciones que originan en nosotros las conductas del otro. Por ejemplo, si nuestra pareja realiza un acto que nos hiere, es preferible manifestarle que estamos heridos que atacarla por haberlo hecho. Logramos de esta manera que la persona nos entienda y busque acomodar su conducta de una forma que reduzca la desarmona existente. Si esta actitud es bien entendida, la otra parte se sentir dispuesta a hacer lo mismo, confiando las motivaciones de la conducta que sentimos agraviante. Podemos de este modo entenderlo mejor y armonizar nuestro ajuste personal.
El objetivo de este procedimiento no es el de hacer sentir culpable al otro, sino permitirle un conocimiento ms exacto de cmo somos y de cmo funcionamos, pues la pareja no tendra, de otro modo, ma-nera de saber, entre las diferentes respuestas que las personas tienen, cul es la nuestra, pues un mismo hecho puede despertar diferentes reacciones en cada uno.
Los conflictos, motor del cambio entre personas, dejan de ser des-tructivos cuando son iluminados con el razonamiento, permitiendo el conocimiento del otro, de sus vivencias y necesidades en un contexto de respeto y afecto, dando lugar al manejo til y productivo de las tensiones.
Creemos que para que la pareja funcione adecuadamente, nece-sita acercarse mostrando aquellas caractersticas de su vida que los avergenzan, compartindolas con quienes quieren, aceptando la posibilidad de conflictuarse y permitiendo una nutritiva autonoma de las partes. En realidad, la acomodacin de la pareja es una rica construccin permanente, no un paraso idlico. La pareja est sujeta a cambios y transformaciones y ambos pueden contribuir inteligen-temente a que estos eleven la armona de la familia y sirvan de nido creador de relaciones bien elaboradas.
La pareja
-
Captulo 2
La sexualidad de la pareja
-
25
Captulo 2
La sexualidad de la pareja
El psicoanalista Nathan W. Ackerman, en su libro Diagnstico y tra-tamiento de las relaciones familiares, dice que Freud conceba a la fa-milia como medio para disciplinar los instintos biolgicamente fijos del nio, y para forzar la represin de su descarga espontnea. Dice adems que Freud describa al nio como un animalito perverso po-limorfo, que representa el placer animal, y los progenitores personi-fican la realidad y las restricciones sociales. Sera entonces el nio un anarquista inclinado al placer, y el padre el antiplacer. Estos criterios no corresponden exactamente a las afirmaciones de Freud y menos an a los del psicoanlisis contemporneo.
Esta interpretacin de las relaciones familiares coloca el significa-do determinante del placer y la sexualidad en la dinmica de las rela-ciones familiares y, en consecuencia, en la formacin de la estructura de la personalidad. Aunque parezca una perogrullada, cabe destacar que la familia es una institucin social que no podramos entender en la civilizacin moderna, si no es como una constelacin de relaciones sobre una base sexual. La pareja no sera tal si no mediara el inters sexual. De esta manera, es imposible ignorar el significado que para todos los miembros de un grupo familiar tiene la sexualidad, como un hilo que sirve de urdimbre para entrelazar los vnculos humanos.
Podremos desconocer, nos preguntamos, cmo es que la sexua-lidad interviene en la vida familiar? No percibimos, acaso, que la fa-milia continuamente busca moldear los instintos de los hijos? Hasta qu punto esta tarea resulta til y necesaria? Cundo la educacin sexual se convierte en perturbadora? Es necesario, entonces, expli-carse algunos hechos fundamentales de la vida sexual en la familia,
-
26
Higiene mental de la familia
para poder entender de modo ms ajustado y obtener una forma-cin adecuada de la personalidad de los hijos. La trascendencia de la sexualidad en la salud mental ha sido demostrada con holgura por la teora psicoanaltica, que busca probar cmo la percepcin de la realidad se distorsiona por la influencia de fantasas originadas en la tensin sexual que se despierta en el menor, a raz de su intercambio ertico, entendiendo lo ertico como toda la gama de sentimientos de amor experimentados por la persona en el contexto de las relacio-nes parentales.
Establece el psicoanlisis que muchas de las perturbaciones men-tales, especialmente la neurosis, se originan en la incapacidad del in-dividuo de trasladarse del grupo endogmico al grupo exogmico. Se llama grupo endogmico al grupo primario inicial de la familia, don-de el nio organiza, desarrolla y estructura todos los matices de su vida instintiva y emocional; esta familia no siempre es consangunea. Se llama grupo exogmico a aquel que la persona adulta estructura consolidando nuevas relaciones familiares a partir del establecimien-to de la vida de pareja. Para decirlo en trminos ms simples, grupo endogmico es el grupo familiar al que pertenecemos cuando nios, y grupo exogmico es la familia que construimos en la adultez. Se-ra entonces suficiente casarse y tener hijos para ser sano? No, pues lo que suele ocurrir en las personas que padecen de neurosis y otras alteraciones es que, de distintos modos, la consolidacin del grupo exogmico se encuentra interferida por fijaciones provenientes del grupo endogmico.
Estas fijaciones, con fuerte carga de ansiedad, tienen una natura-leza fundamentalmente inconsciente y se expresan en la distorsin fantasiosa de la realidad de los vnculos exogmicos.
En trminos ms sencillos, el adulto no se hace adulto pues est atado a angustias infantiles, y estas influyen deformando la totalidad de los vnculos familiares.
Si la naturaleza de los vnculos con base instintiva deformante de las relaciones familiares tiene un componente inconsciente, ser po-
-
27
sible hacer intervenir deliberadamente la educacin para prevenir los riesgos de las secuelas que esto implica? Estamos en condiciones de orientar a los padres para que protejan a sus hijos del peligro de ser impregnados irreversiblemente por las fantasas inconscientes? Hay algn modo prctico de influir para modificar los procesos patolgi-cos? Tajantemente, s. Veamos ahora cmo.
Si observamos las relaciones familiares de los neurticos, no tarda-remos en establecer que un factor comn a todas estas relaciones fa-miliares es la presencia de una sobrecarga represiva orientada a con-trolar y fiscalizar los impulsos instintivos, con frecuencia los sexuales. Esta observacin llev al psicoanlisis a establecer una de sus leyes generales: a mayor tab, mayor incesto. Se pregunt Freud, al for-mular su teora, cul es el motivo que suelen tener los padres para insistir en la necesidad de que sus hijos inhiban los impulsos sexua-les. Qu podran temer los padres del desarrollo de la sexualidad de sus hijos? Por qu habra que impedir que esta se exteriorizara de manera espontnea? Freud explicaba estas represiones como resul-tado de un temor atvico al incesto. Segn Freud, este temor estara en el ncleo primario de toda la cultura. Sin l la civilizacin no habra sido posible, pues las relaciones entre los individuos estaran al nivel de hordas animales incapaces de organizar sistemas de relacin que fueran ms all del de una simple manada. La cultura nace del tab y necesita de l.
Cmo liberar a la sociedad del tab? Cmo alentar a los padres a que reduzcan las represiones que ejercen sobre sus hijos sin afectar la esencia misma de la sociedad y la cultura? La respuesta es sencilla: con una educacin inteligente e informada que esclarezca con fran-queza y precisin las posibilidades y lmites de la vida sexual. De esta forma, el nio dejar de ver a los padres como figuras violentas que se oponen a la bsqueda de su propio placer, reducindose as la an-siedad que este tipo de relaciones producen en el menor. Sabr, en-tonces, que el placer le es permitido, que no hay peligro en l, que el amor es fuente creadora, y que solo necesitar dirigir adecuadamente sus instintos hacia los objetos pertinentes para que estos se materia-
La sexualidad de la pareja
-
28
Higiene mental de la familia
licen sin riesgo alguno cuando llegue la oportunidad. Postergar los impulsos para el momento y la persona apropiada ser vivido, de esta forma, dentro de un margen de frustracin perfectamente tolerable y sin la ansiedad residual del miedo.
Podemos decirles a los padres, sin disimulo, que reemplacen tab por informacin. Alcanzarn a ver los beneficios de esta indicacin a breve plazo.
La sexualidad de la pareja est directamente vinculada a toda la mecnica que acabamos de describir.
Ocurre que cuando las dos partes de la pareja han distorsionado, por efecto de sus antecedentes familiares, el tipo de acomodacin sexual en su relacin, el resultado tiende a ser un aumento de las con-ductas represivas. Por lo tanto, todo el resto de la familia, y especial-mente los hijos, reciben los efectos de su comportamiento vigilante y sancionador. Esto se explica por el mecanismo de defensa que da lugar a que las personas se protejan de sus ansiedades internas, tra-tando de anular aquellas provenientes del mundo externo. As, pues, los ms prximos tendrn que ser sometidos a control con la ilusin de que al controlarlos nos controlamos a nosotros mismos. Si, como dice el psicoanlisis, el impulso sexual de los nios hacia sus padres es espontneo y parte de la evolucin normal, por qu entonces al-gunos se quedan fijados y otros lo superan? El exceso de represin es una causa, y a veces el reforzamiento que algunos padres producen en sus hijos, respondiendo a esta necesidad infantil con actitudes y emociones en las que suele haber una mezcla de ternura y deseo. Tal circunstancia agrava e impide la solucin del conflicto edpico.
Mucho antes de constituirse la pareja conyugal, es decir, en el pe-rodo de acomodacin del apareamiento, estas distorsiones ya estn dadas de manera imperceptible pero no por ello menos condicionan-tes. Es ms, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en el acto mismo de eleccin de la pareja ya estn incluidas las fantasas defor-mantes de la realidad, del otro y del vnculo.
-
29
Sorprende la frecuencia con la que personas con un insuficiente desarrollo de su genitalidad eligen como compaero o compaera sexual a otras personas igualmente no desarrolladas, o insuficiente-mente desarrolladas en su genitalidad. Y sorprende ms an cuando descubrimos con cunta facilidad tales personas desechan la posibi-lidad de vnculos sexuales con personas que s han alcanzado un ms elevado nivel de desarrollo de su genitalidad. Quiz esto sea lo que las personas definen como afinidades. Como dice el refrn: Dios los cra y ellos se juntan. Hay, entonces, una reciprocidad que algunas veces parece predeterminar y que termina por condicionar el punto de par-tida del vnculo de una pareja.
La cultura sirve de teln de fondo para posibilitar el tipo de contac-tos que hombre y mujer establecen entre s. Una modalidad muy fre-cuente, sobre todo en pases de insuficiente desarrollo socioeconmi-co, es aquella que consiste en prolongar exageradamente la infancia de los descendientes. Modos como el de ayudar al nio en aquello que no requiere ayuda, o de evitarle esfuerzos en los que el nio podra ejercitar sus facultades, o de brindarle un apoyo material mucho ms all de lo que realmente el hijo necesita, son solo algunas de las for-mas con que se expresa este estilo cultural consistente en fomentar la dependencia: como cuando los padres sienten fro y ordenan a su hijo abrigarse, como si l estuviera incapacitado de reconocer sus propias sensaciones y fuese intil para dar soluciones por s mismo. Al gene-rarse dependencia se le impide al nio hacerse adulto, favorecindose la posible formacin de conductas pregenitales. Los pases de mayor desarrollo estimulan en los nios comportamientos autnomos, de forma que ellos se acostumbran tempranamente a producir.
Ya de adolescente, cuando inicia la bsqueda del apareamiento, condicionado por el estilo cultural de dependencia, el joven reforzado neurticamente para funcionar como inmaduro tendr que buscar una pareja que responda complementariamente a estas necesidades. La eleccin de la pareja est, pues, predeterminada.
La sexualidad de la pareja
-
30
Higiene mental de la familia
En una relacin complementaria de este tipo se produce habitual-mente un sistema de balance, mediante el cual un miembro de la pa-reja asume transitoriamente la dependencia, mientras el otro cumple el rol de protector, para dar luego paso a una alternativa de los roles, y entonces, el dependiente se convierte en protector, y el protector en dependiente. Este sistema tiende a desarrollarse en forma continua y difcilmente permite la afirmacin de comportamientos indepen-dientes y maduros.
Habr algn modo de prevenir estos riesgos? Ser posible, cuan-do menos, reducir el costo emocional y social que puede originar? Pueden los padres tomar medidas precautorias que eviten el peligro de este tipo de relaciones deformantes? La respuesta es afirmativa.
Basta con no cultivar la sobreproteccin, con permitirle al nio que d solucin a sus necesidades cuando ya est en capacidad de hacer-lo, basta con dejarlo correr sus propios riesgos cuando estos, objetiva-mente, no amenacen su integridad. Este procedimiento, a la par que da confianza al menor en cuanto a sus propias facultades, lo libera de buscar en la pareja a una persona que lo ampare, y evita de esta for-ma un vnculo ms parecido al del hijo con sus padres, que al de una pareja de adultos.
El problema para materializar estas indicaciones proviene del te-mor de los padres de que la ausencia de proteccin d lugar a peli-gros reales. Conviene en este caso que los padres se pregunten si el riesgo es real, si no ha sido fantasiosamente incrementado, si el temor es realmente por lo que les va ocurrir a los hijos o por ellos mismos. La mayor parte de las veces la respuesta ms sincera suele ser que el temor es por ellos mismos. Podrn, a partir de ese momento, liberar a sus hijos de las limitaciones impuestas.
Dentro de este procedimiento educativo tendiente a desarrollar ansiedad en lo concerniente a la sexualidad, una modalidad histri-ca por su ancestro, gravitante an en nuestros tiempos, est referida a la iniciacin sexual. Esta se expresa de varias formas. Primero, pro-yectando programas de iniciacin sexual diferentes, y hasta opuestos,
-
31
al hombre y la mujer. Existe la idea, frecuentemente verbalizada, de que el varn puede tener vida sexual prematrimonial sin limitacio-nes, pudiendo iniciarla en la adolescencia y aun en la infancia. Para la mujer, en cambio, el diseo es diferente: en mensajes manifiestos y no manifiestos se le transmite a la mujer la conviccin de que no podr iniciarse en su actividad sexual, ms precisamente, no podr practicar el coito, hasta no haberse casado. La fuerte carga emocional y valorativa con que se acompaan estos mensajes origina muchos sentimientos de culpa y de inseguridad cuando estas presiones am-bientales no han sido acatadas. As, por ejemplo, si el varn no accede al coito y transcurre el tiempo sin haberlo logrado, experimenta una serie de amenazas internas que pueden incluso llevarlo a dudar de su virilidad, contribuyendo este hecho al fortalecimiento de respues-tas ansigenas que hacen ms dificultosa su situacin personal y ms tensionante la aproximacin a la mujer. Todo esto ha cambiado mu-cho, ya que la vida sexual de los jvenes de ambos sexos es ms per-misiva en la actualidad. Sin embargo, el modelo cultural an subsiste debido a pautas conservadoras.
En la mujer, cuando no desea acatar y, sobre todo, cuando no ha acatado la prescripcin de no fornicar, frecuentemente vive su expec-tativa y sus actos con angustia, lo que contribuye no solo a no poder aceptar sus impulsos, sino a sentirse socialmente marginada, diferen-te y, lo que es peor, disminuida. Como resultado, la relacin de pareja produce mucha inseguridad, pues teme no ser aceptada, y la mujer fuerza respuestas punitivas del varn, que muchas veces terminan por parecernos relaciones sadomasoquistas. As satisface el deseo inconsciente de ser castigada por haber traicionado las reglas en las que se form. Algunas mujeres, por ejemplo, dan los pasos necesarios para quedar embarazadas, a pesar de tener la informacin pertinente, y luego abortan, como consecuencia de la culpa.
La cultura y dentro de esta muy especialmente las religiones es en parte responsable de la aceptacin de esta dinmica de pareja. As, por ejemplo, el cristianismo seala como uno de los mandamientos de la ley de Dios no fornicar, que significa no tener relaciones sexuales
La sexualidad de la pareja
-
32
Higiene mental de la familia
ni antes ni fuera del vnculo conyugal. El enorme peso moral atribui-do por la iglesia a la palabra de Dios determina que toda la cultura en la que se forman jvenes pertenecientes a la civilizacin cristia-na padezca esta norma como un castigo a su normal ansia de placer. Conviene entonces precisar que la norma no fornicar cumpli una importante funcin protectora de la sociedad antiguamente, pues fa-vorecer un vnculo conyugal estable, sin relaciones prematrimoniales ni extramaritales, se converta en un modo de control de la natalidad, en una forma de estabilidad de la familia, y evitaba el peligro de la ex-plosin demogrfica y de la transmisin de enfermedades venreas devastadoras.
Pero esta visin vesnica de la sexualidad resulta ahora obsoleta, pues los modernos mtodos de control de la natalidad y los procedi-mientos para evitar la transmisin de enfermedades venreas y curar-las hacen totalmente innecesaria la norma de no fornicar.
Paralelamente, hombres y mujeres jvenes necesitan del amor y, con o sin cristianismo, con o sin religiones, lo consideran uno de los valores supremos de la vida. Por lo tanto, se impone cada vez ms ex-tensamente la idea de que el amor desprovisto de vergenzas y cul-pas es la forma ms limpia y saludable de experimentarlo.
Abona esta impresin el hecho de que al encuestar familias cons-tituidas, unas que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales y otras que se han iniciado sexualmente dentro del matrimonio, obser-vamos que la frecuencia de perturbaciones emocionales entre todos los miembros de la familia es significativamente ms elevada, en n-mero y en gravedad, entre las que pertenecen al segundo grupo. Es decir, hay ms enfermos entre los que se inician sexualmente dentro del matrimonio.
Benjamin Spock, en su libro Gua para jvenes en la vida y el amor, dice: La persona gradualmente viene a darse cuenta de que la sexua-lidad, en su ms amplio sentido, es una increble y compleja mixtura de sentimientos intensos, no solo hacia otras personas, sino tambin hacia cualquier tipo de belleza plena y aun hacia nuestras propias as-
-
33
piraciones y anhelos. Expresa con esta frase la certeza generalizada entre psiclogos y educadores de que la sexualidad es fuente de rea-lizacin y bienestar, razn suficiente para entenderla sin prejuicios y con respeto.
Sin embargo, no basta informarse para liberarse de los miedos. Es ms, la mayor parte de las veces no es posible lograrlo, pero recono-cerlos es tener ya una manera ms consciente de enfrentarlos y de en-contrar alternativas para que su manejo no dificulte la materializacin de un buen vnculo conyugal o de pareja.
Pero si los miedos se niegan o se disimulan, la persona queda mu-cho ms expuesta frente a ellos, formando una muralla de temores cuyo efecto inmediato ser desunir a la pareja y debilitar los ricos sen-timientos amorosos que afirman la relacin. Del miedo al desinters por la pareja no hay ms que un paso, pues si el objeto de aproxima-cin estimula nuestras fantasas terrorficas, tendremos que buscar el alejamiento del otro como un modo de preservarnos del temor.
Otro factor cultural que incide negativamente sobre las relaciones sexuales, especialmente en la vida conyugal, est dado por la discre-pancia de edades que con alta frecuencia suele producirse en la pa-reja. Una rpida mirada sobre la edad de los cnyuges nos resaltar la evidencia que por lo general el hombre es en promedio de 4 a 8 aos mayor que la mujer. Si a esto agregamos que en nuestra cultura el inters sexual de la mujer y el del varn tienen distinto tiempo de iniciacin y distinta evolucin, el cuadro puede complicarse. Mientras el varn inicia su inters sexual con marcada intensidad y en conse-cuencia tiene el apogeo de sus apetitos alrededor de los 18 aos, para mantenerlos en una alta meseta hasta el inicio de su vida laboral y posteriormente irlos sustituyendo por los afanes profesionales, la mujer, por otra parte, tiene un lento inicio de su inters sexual y este progresa sin prisa hasta alcanzar su plenitud alrededor de los 28 aos. Convengamos en que esto tambin est cambiando, pero no total-mente.
La sexualidad de la pareja
-
34
Higiene mental de la familia
Por lo tanto, una pareja constituida por un varn de 33 aos y una mujer de 28 encontrar con frecuencia dificultades para coincidir en el apetito sexual. Este hecho est consignado por los tratadistas del divorcio como una de las principales causas que lo originan. Adicio-nalmente se observa la efmera vigencia del deseo y la permanencia del amor. Ocurre, entonces, que subsiste el amor y el deseo disminuye o se agota. Sin embargo, esta discrepancia es superable cuando am-bos miembros de la pareja discuten abiertamente sobre las particula-ridades de su acomodacin sexual con franqueza y respeto, buscando soluciones armoniosas e inteligentes.
El prestigioso psiclogo de la sexualidad Alexander Comfort afir-ma que el hombre es un conquistador, pues las bases biolgicas de animal cazador lo predisponen para serlo, y que el inters sexual se mantiene activo mientras existe el ansia de conquista. Una vez con-quistado el objeto, ya no despierta su motivacin. Recomienda, para mantener vivo el inters en el vnculo de la pareja, que ambos se pre-ocupen activamente por fomentar y avivar el ansia de conquista. Sin embargo, entre dos personas hay una gama enorme de sentimientos que agrega unin y acercamiento a la relacin.
Pero la sexualidad no se inicia con la pareja. Cada uno de nosotros tiene en su cuerpo las energas libidinales desde el momento de na-cer, y estas se van desarrollando evolutivamente a travs de toda la vida. Desde muy temprano el nio busca reconocer estas sensaciones en su cuerpo, como parte del aprendizaje de s mismo y de su cons-titucin. Alrededor de los 8 meses los nios exploran sus genitales, despertando en los padres el temor de que sea un masturbador, con todas las implicancias peyorativas que esto representa. Los padres de-ben saber que esta conducta obedece nicamente a la necesidad del reconocimiento corporal y que mal haran en reprimirla.
La masturbacin, como tal, es un hecho absolutamente normal que cumple una importante funcin, no solo en el desarrollo de la genitalidad, sino en el conjunto de la sexualidad. Tal funcin consiste en el aprestamiento preparatorio para el desarrollo de las funciones
-
35
sexuales, a tal punto que la incidencia de conflicto de parejas es signi-ficativamente ms alta en personas que no se han masturbado, y que el xito de la acomodacin amorosa es mayor en quienes lo han prac-ticado. El informe Hite sobre la sexualidad afirma que la masturbacin es universal.
Fantasas como la de que la masturbacin desgasta el vigor sexual se contradicen con la realidad fisiolgica del individuo, pues es bien sabido que el rgano y la funcin que se estimulan se fortalecen y conservan su vigor. Los padres deben saber que amedrentar a sus hi-jos con supuestos peligros derivados de la masturbacin resulta, en la prctica, pernicioso.
Una pregunta por la que frecuentemente son consultados psic-logos, mdicos y educadores es con qu frecuencia debe practicarse el coito. La respuesta es simple: cuantas veces se desee, puesto que dicha prctica responde a la presin de las necesidades y del apetito sexual.
Por otra parte, no todos los impulsos sexuales de las personas pue-den objetivamente ser llevados a la prctica, pero queda el maravi-lloso recurso de la fantasa para que estos puedan ser descargados. Si, por otra parte, hombre y mujer aprenden a compartir sus fantasas explicitndolas sin temores, la relacin de la pareja le agrega al vncu-lo un sentimiento de solidaridad que muchas veces se experimenta como una especie de complicidad en la vergenza, unindola y acen-tuando su amor sin reservas y sin miedos.
Para gozar de salud mental requerimos de capacidad para amar y ser amados, de un trabajo que nos permita sentirnos realizados, de un grupo de pertenencia al cual sentirnos slidamente integrados y de proyectar la vida orientada hacia las ilusiones. Si la pareja comprende que en el ncleo de esta constelacin de bienestar est su amor, po-drn ambos alentarse para cumplir este diseo de la salud mental.
La sexualidad de la pareja
-
Captulo 3
Embarazo y parto
-
39
Captulo 3
Embarazo y parto
Arnoldo Rascovsky, en su libro El filicidio, aporta abundantes argu-mentos que pretenden demostrar que la cultura es hostil al embara-zo. El conjunto de sntomas con que el embarazo es padecido por aproximadamente el 30% de las mujeres de nuestra cultura expresa-ra tal rechazo y hostilidad, pues nuseas, mareos, vmitos y otros ma-lestares que experimenta la mujer durante la gestacin no obedecen a ninguna causa orgnica demostrable. Por el contrario, tendra que decirse que el embarazo no es un estado patolgico sino ms bien el estado de plenitud biolgica de la mujer. Sin embargo, esos trastornos constituyen una sintomatologa posiblemente artificial vivida por la gestante como real, y expresa, aunque esta no lo sepa, el conjunto de agresiones intrapsquicas y culturales que acompaan frecuentemen-te como cortejo al embarazo.
Las agresiones culturales vinculadas al embarazo se ponen de ma-nifiesto de mltiples maneras, pero siempre con el propsito de ame-drentar a la embarazada. Por ejemplo, cuando un grupo de personas toma conocimiento de una mujer gestante, surgen expresiones y co-mentarios referidos a los peligros del embarazo y el parto. Se le sue-le contar experiencias a veces terrorficas de amenazas de aborto, de partos atendidos negligentemente por mdicos irresponsables, etc. La embarazada, frente a tal abrumadora demostracin de peligros, no puede eximirse de padecer el embarazo como si este fuera una ame-naza contra su vida.
En relacin con el parto, el cmulo de agresiones con que la cultura ataca a la futura parturienta tiene un carcter histrico. Basta recordar el parirs con el dolor de tu vientre. Qu persona, nia o adulta, no
-
40
Higiene mental de la familia
conoce esta frase que afirma que el dolor es connatural al parto? Si encuestramos a un grupo de mujeres de diferentes edades perte-necientes a nuestra cultura, concluiramos afirmando que, para todas, el dolor es inherente al parto. Sin embargo, estudios antropolgicos y fisiolgicos revelan que no existe una base consistente para tal creen-cia. Esto no va a impedir, por supuesto, que a la hora de parir las mu-jeres sufran. Conviene comentar la alta incidencia actual de cesreas; muchas de ellas no obedecen a razones mdicas sino prcticas, sin tomar en cuenta los riesgos a largo plazo para el nio. La naturaleza ha programado durante millones de aos un parto lento y progresivo que evita la hiperoxia cerebral. La cesrea abrevia este lapso natural, sin que se informe a los padres acerca de las posibles secuelas.
Estudios antropolgicos realizados sobre diversas culturas, mal lla-madas primitivas, han demostrado la existencia del parto con ausen-cia absoluta de dolor. Por ejemplo, algunas aborgenes de la selva pe-ruana tienen por costumbre de parir paradas en el ro, sumergiendo el vientre dentro del agua. La mujer lava y carga a su hijo hasta la ribe-ra. Como dato pintoresco, sealemos que otra cultura de aborgenes amaznicos presenta el singular hecho de que los dolores del parto no los padece la parturienta, sino su marido. Estos datos son suficien-temente reveladores del significado determinante de la cultura sobre el parto y el supuesto dolor acompaante.
Desde el punto de vista fisiolgico, la evidencia mdica agrega ra-zones contundentes como para demostrar que el dolor no es inhe-rente al parto. Basta sealar que la dilatacin del tracto vaginal suele alcanzar hasta sesenta centmetros y el permetro de la cabeza del nio al momento del parto, trmino promedio, es de cincuenta cent-metros. De forma tal que si la mujer aprendiera a usar su musculatura y respiracin con la armona, presin y relajacin pertinentes, el parto debera producirse como un hecho nicamente placentero y exento de toda forma de dolor, o cuando menos con molestias menores.
Proponer el parto psicoprofilctico como un procedimiento uni-versal en centros hospitalarios, debera ser una medida obligatoria.
-
41
Los requisitos bsicos de un parto psicoprofilctico son:
aprender a lograr una buena respiracin;
aprender a lograr una buena relajacin;
aprender a lograr una buena dilatacin de la musculatura; y
aprender a lograr una adecuada coordinacin de todo esto.
Estas actitudes, donde la mujer se muestra dbil para asumir un hecho biolgico que debiera serle connatural, van aparejadas por un conjunto de comportamientos cuyo ncleo radica en mostrarse vul-nerable y dbil, especialmente frente al varn. Dadas las condiciones del desarrollo de la sociedad actual, las diferencias de fortaleza fsica entre una y otra persona han dejado de tener gravitacin en el xito del ajuste de la conducta a la vida. En tiempos de las hordas primitivas, la mayor fortaleza fsica del hombre poda justificar la impresin de su superioridad, pero el mantenimiento de tal atavismo en nuestro tiempo ya no responde objetivamente a la realidad. La posesin del pene no tiene por qu significar mayor destreza para la adaptacin ni mayor resistencia a las agresiones de la vida. Por ende, tampoco pue-de haber ninguna razn que justifique la inferioridad.
Por el contrario, sabido es que la mujer vive ms, que tolera me-jor las enfermedades, que padece de enfermedades mentales menos graves y que, en general, en la actualidad, su resistencia para tolerar las agresiones del ambiente es bastante ms elevada que la del varn. Por qu, entonces, debe ser el varn quien proteja a la mujer? Hay fundamento en la idea de que el pene produce una suerte de energa especial? Estas fantasas solo pueden explicarse a la luz del psicoan-lisis, cuando este precisa la identificacin que en la cultura se hace del falo como smbolo de poder y de violencia. Pero esta explicacin no elimina la condicin imaginaria de la fantasa, a pesar de lo cual esta ejerce una poderosa influencia sobre el comportamiento femenino. Durante el embarazo la mujer renuncia a su fortaleza, se muestra vul-nerable y busca proteccin; los sntomas sirven para este propsito. Esto expresa claramente que ha delegado el gobierno de su propia
Embarazo y parto
-
42
Higiene mental de la familia
persona en fuerzas ajenas a ella y la sintomatologa muestra renuncia a la adultez y, por tanto, rechazo al embarazo. En cambio, cuando la mujer se siente duea de s misma, cuando aprendi a ser indepen-diente y a disfrutar de ello, cuando goza ntegramente de su sexuali-dad y ha ganado confianza en s misma, estos sntomas no aparecen o son insignificantes.
Esta dinmica se refuerza con un ambiente consentidor. Ejemplo de tal dinmica es el antojo, manejo por el cual la esposa finge ser una nia caprichosa y el esposo un padre engreidor.
Todas estas deformaciones del comportamiento adulto de la mujer se acompaan de la vivencia culpable del embarazo. Se ha cometido el pecado original y habr que expiarlo. Aunque la embarazada no es consciente de estos hechos, el anlisis de la distorsin del compor-tamiento lo pone de manifiesto.
La explicacin que antecede resulta necesaria para entender la ac-titud de la mujer frente al parto, pues esta estructura del comporta-miento tiene una importancia determinante en los sentimientos que abriga la parturienta. Existen comprobadas razones que demuestran el impacto de estas actitudes sobre el recin nacido. Por ejemplo, la madre durante el parto puede hacer una contraccin muy fuerte del tracto vaginal y llegar incluso a producir lesiones cerebrales en el nio, tanto por la presin que ejerce sobre su cabeza como por la demora en la oxigenacin cerebral cuando el parto es demasiado lento.
Mientras tanto, en el tero, el feto, que vive en estado de ingravidez semejante al de un astronauta, con una temperatura aproximada de 37 C, donde el lquido amnitico sirve de amortiguador para las agre-siones del mundo externo, se alimenta a travs del cordn umbilical, sin necesidad de demandarlo. El feto funciona como un animal acuti-co, nada con movimientos de extraordinaria gracia y soltura, y necesita de estos para estimular su musculatura y sus funciones. A los 3 meses tendr aproximadamente ocho centmetros y estar completamente formado. De aqu en adelante, el nio tiene mucho que aprender de s mismo. Sus actividades en el medio uterino estn centradas en el
-
43
aprendizaje, puede ver y or, y ser considerablemente sensible, no solo a los movimientos de la madre sino tambin a sus estados de nimo. Ahora podemos identificar las respuestas del feto a los impactos emo-cionales de la madre. Por ejemplo, cuando la madre experimenta de-presivamente su embarazo y, por lo tanto, sus movimientos son poco activos, el nio responde pasivamente y tambin se mueve muy poco en el lquido amnitico. Se deduce, entonces, que si el nio aprende de sus propios movimientos, su ausencia limitar el aprendizaje y la estimulacin de sus funciones.
He aqu, pues, una evidencia clara de la forma en que las actitudes de la madre durante el embarazo repercuten negativamente en su hijo. No es propsito de estos comentarios culpar a la madre, pues es-tos hechos no son intencionales, son inconscientes y aprendidos del ambiente, resultando casi inevitables.
Pero el nio contina su crecimiento y, cuando se aproxima el mo-mento del parto, habr alcanzado aproximadamente 50 centmetros y ya no podr moverse con la libertad anterior. El espacio se le ha es-trechado y resulta incmodo. Almacena sacos de grasa bajo su piel preparndose para el momento del nacimiento.
El parto no es otra cosa que una nueva forma de encuentro entre madre e hijo, no menos importante que el anterior, pero ms rico en la posibilidad de un desarrollo elaborado que ambos ansan. Por lo tan-to, deberamos tener la imagen del parto como una de las maravillas de mayor belleza de la humanidad.
Sin embargo, pocas veces el parto es placentero.
A fuerza de ir acompaado de un squito quirrgico, asptico, con grandes lmparas para iluminar la intervencin de los mdicos, el nio, que pas mucho tiempo en plcidas penumbras, va a encontrar-se con el impacto de la luz, con la diferencia trmica del ambiente y con la incorporacin de oxgeno y alimentos por una va an virginal. Si esta escena no fuera la de un parto, bien podra ser tomada como la de un acto de violacin.
Embarazo y parto
-
44
Higiene mental de la familia
Agreguemos a este hecho, naturalmente traumtico, la inconcebi-ble circunstancia, sui generis en el reino animal, de que una vez pro-ducido el parto se aparta al nio del seno de su madre para conducirlo a habitaciones supuestamente ms apropiadas. Para calibrar lo trau-mtico del acontecimiento, imaginmonos despertar sbitamente en una galaxia desconocida por el hombre. Cul sera nuestro miedo? Cunto nuestro desconcierto? Cmo tolerar la soledad? Y si esto nos ocurriera en la adultez? Cmo podemos separar al nio recin nacido de su madre?
Estudios surgidos a partir de descubrimientos de la etologa, de-muestran que aquellos pocos nios que no son separados de sus madres inmediatamente despus de nacidos son menos violentos, ms adaptables y considerablemente ms serenos para enfrentar las agresiones del ambiente. Toleran mejor la frustracin y sus respuestas presentan una gama ms variada de alternativas frente a situaciones difciles.
Este libro sentira cumplido su cometido sin tan solo lograra con-vocar a las conciencias para urgir una inmediata eliminacin de este estilo de parto, sin justificacin mdica, biolgica y psicolgica, y qui-z tambin jurdica, pues pareciera la primera y ms trgica violacin de los derechos del nio. Han pasado ya varios aos desde la publica-cin de la primera edicin de este libro y no ha habido cambio mayor en esta forma de parto. Invoco a los mdicos a hacer un esfuerzo y romper los prejuicios de quienes usan tan oprobioso mtodo.
Ahora bien: existe la posibilidad de lograr un estilo de actitudes totalmente diferente, en que el parto deje de ser traumtico para ma-dre e hijo, y desde el que podamos abrigar la esperanza de formar hi-jos ms sanos. Para esto, el embarazo requiere de una higiene mental que incluya: el parto psicoprofilctico, comunicacin abierta entre los padres, una relacin entre estos sin manipulaciones recprocas y una actitud de respeto para con los requerimientos del nio.
Cuando estas condiciones se dan, ya est lograda la posibilidad de que el nio nazca en un clima apropiado para el desarrollo pleno de
-
45
sus funciones, fortalecido por un sistema de relaciones familiares que desde un comienzo lo ayuden en la empresa de construirse a s mis-mo.
Construirse a s mismo no es una tarea fcil y no todos lo logran al-canzando altos niveles. Al nacer, el nio, formado por clulas ajenas a su propio cuerpo, est incapacitado para vivir por sus propios medios. La dependencia resulta as indispensable para la vida. Al convertirse en adulto, en cambio, podr disponer de un grado elevado de auto-noma. De manera que podramos resumir la vida de un ser humano como el trnsito entre la dependencia total y el manejo considerable-mente autnomo de su existencia.
No ocurre esto en el reino animal ms que en las especies superio-res, a tal punto que los bilogos afirman que, mientras ms evolucio-nada es una especie, ms prolongado es el perodo neonatrico, es decir, el tiempo de vida que el animal debe pasar para independizarse. Este trnsito neonatrico lo experimentan muchas madres en nuestra cultura como un estado de prdida progresivo donde cada paso en el logro de la autonoma del menor es sentido depresivamente como una prdida irreparable, fomentndose de este modo comportamien-tos que pretenden no dejar crecer a los hijos. A pesar de ello, los pa-dres alientan la autonoma del hijo. Esta antinomia de circunstancias produce un nuevo conflicto, que comienzan por padecerlo ellos mis-mos, pero que no tarda en trasladarse a sus descendientes.
Este conflicto se resuelve en el ncleo familiar cuando los padres tienen una clara comprensin de la normalidad de su aspiracin de proteger a sus hijos, pues este deseo se gesta en el amor de los pro-genitores. El alentarlos e impulsarlos a ganar en autonoma da a da tiene la misma fuente. Entonces ser posible enfrentar la relacin con los hijos sin las distorsiones que esta contradiccin produce, eliminn-dose as un factor importante de ansiedad entre padres e hijos. El con-flicto no desaparecer, pero se enfrentar de una mejor manera.
Embarazo y parto
-
Captulo 4
El primer ao de vida
-
49
Captulo 4
El primer ao de vida
Inmediatamente despus de ocurrido el parto, la primera urgencia de la criatura es recuperar el contacto con la madre, cuyo efecto es reasegurador. Es importante que la madre no se separe fsicamente del nio y procure, en la medida de lo posible, mantener un estrecho vnculo de piel a piel. Lo ptimo sera favorecer un contacto natural, la piel de la madre con la piel del nio, desnudas, sobre todo durante la lactancia.
Spitz, en su trabajo sobre el primer ao de vida, sostiene que el sarpullido que suele presentarse alrededor del tercer mes se origina en la aprehensin de las madres a acercarse con su piel a la de sus hijos. Por la falta de contacto en esta primera etapa surgen tambin neurodermitis y alergias de variada manifestacin. La psicologa clni-ca est ahora en condiciones de afirmar que este tipo de alteraciones dermatolgicas tienen, con alta frecuencia, su punto de partida en las limitaciones del contacto inicial. Existen razones para pensar que la psoriasis tendra este origen, al que se agregan otros factores de la relacin con los padres, que haran sentir al paciente que relacionarse ntimamente con otros causa ansiedad y conflicto.
Pero es durante la lactancia cuando el mantenimiento de la liga-zn piel a piel de la dada madre-hijo resulta ms significativo. Este es todava ms importante cuando la criatura mama el calostro, pues tal sustancia no solo tiene un invalorable beneficio inmunolgico, sino que tambin cumple una funcin de seal biolgica para el nio, permitiendo reforzar el vnculo con su madre. Existen trabajos para demostrar que la ingestin temprana del calostro preserva de la posi-bilidad de contraer en la adultez gastritis de etiologa no determinada
-
50
Higiene mental de la familia
con precisin. Probablemente acta como antdoto neutralizante de la causa de las lesiones precancergenas. Si tenemos en cuenta que el 30% de los ulcerosos derivan insidiosamente en cncer gstrico, la importancia preventiva del calostro no debe descuidarse.
Si el nio no aprende a mamar del pecho materno en los primeros cuatro das de nacido, la produccin de leche se inhibe y el reflejo de succin pierde destreza. Por lo tanto, despus de este perodo, resulta poco menos que imposible que el nio pueda mamar.
Los senos en la especie humana, segn los zologos, son rganos cuya funcin principal es la de servir de fuente de estmulo ertico para el macho. Por ello, la masa de su cono es voluminosa y la dimen-sin del pezn proporcionalmente pequea. No ocurre as entre los simios, pues estos no tienen mayor masa mamaria y s poseen un pe-zn largo, lo que facilita la lactancia de sus cras. En cambio, la mujer tapona con la masa mamaria el orificio de la boca y la pequeez de su pezn dificulta que el nio se prenda a l para succionarlo. Por eso, frecuentemente, muchas criaturas no aprenden a mamar.
Esto se resuelve colocando una copa, cuyo permetro tenga una medida semejante al de la boca, haciendo que el pezn quede en el centro del recipiente. El ngulo en que este se oriente deber ser el mismo en que deba colocarse la cabeza del nio. De esta manera jams fracasa la succin, consolidndose no solo la garanta de una buena alimentacin, sino tambin una relacin tranquilizante y grati-ficadora para el beb.
-
51
El primer ao de vida
Forma correctade amamantar
-
52
Higiene mental de la familia
Cuando el nio se aproxima a los pechos de la madre esto le per-mite escuchar su latido cardaco. Mltiples experimentos han proba-do que este sonido tiene valor relajante y tranquilizador para el beb. Esto se explica por el hecho de que, durante el perodo de gestacin, el feto ha escuchado permanentemente ese latido y, al nacer, lo asocia a la seguridad que representa el medio intrauterino. Por eso, cuando la madre carga a su nio y apoya la cabeza de este contra su pecho, inmediatamente el beb se tranquiliza. En la actualidad se estn usan-do discos grabados con un sonido cardaco para calmar a los bebs en momentos de intranquilidad. Cualquier madre puede grabar tal sonido acercando el micrfono de una grabadora de uso domstico y usarlo para sosiego del hijo.
Hasta cundo el nio debe recibir lactancia materna? Depende principalmente del momento en que se inicia la denticin. En este pe-rodo hay razones de orden biolgico y psicolgico que determinan su suspensin. La aparicin de los dientes da lugar a que el nio le-sione el pezn cuando lo succiona, originndose no solo riesgos para la salud de la madre (mastitis), sino tambin tensiones en la relacin madre-hijo. Algunos pediatras aconsejan el destete a los 6 meses; sin embargo, este criterio debe ser solo referencial pues en algunos nios el destete tendr que acomodarse a la incidencia de su propio desa-rrollo. En la actualidad, se tiende a extender este perodo, aunque no hay todava elementos para evaluar los efectos de este procedimien-to.
En zonas rurales pauperizadas, las madres dan de mamar a sus hijos por aos para protegerlos de la desnutricin. Estudios antropolgicos demuestran la existencia de fuertes contenidos de dependencia en las culturas donde esto ocurre.
Conviene alternar el uso del bibern y el de la lactancia materna en forma progresiva, pues un destete brusco puede afectar al beb emocionalmente.
Hemos explicado ya que el logro de la autonoma es una conquista que debe alcanzarse para el pleno ejercicio de la salud mental. Obser-
-
53
vando a pacientes que presentan marcados signos de dependencia, los psicoterapeutas han encontrado una relacin considerable entre esta y la falta de individuacin. Explica esta circunstancia por qu las personas a quienes, desde muy temprano, los padres les facilitan la solucin de sus requerimientos, no pueden lograr una discriminacin cabal y diferenciada de los lmites de su identidad y la de sus progeni-tores. La madre del recin nacido, exageradamente ansiosa por hacer feliz a su criatura, se anticipa sistemticamente a sus necesidades para resolverlas y tranquilizarla, impidiendo que el nio se frustre. El resul-tado, no deseado por las madres, por supuesto, es que para el nio resulta dificultoso solucionar su simbiosis, limitndose la evolucin de su individuacin. Bueno es entonces permitir al nio un mnimo margen de frustracin, pues esta le facilita el descubrimiento de una realidad ajena a l, permitindole diferenciar su mundo interno de la realidad externa. Adems, lo predispone a usar sus propios recursos, ejercitndolo para hacerlos ms eficientes.
Una modalidad donde se expresa la ansiedad de los padres por favorecer el bienestar de los hijos, es la que se produce cuando el nio se despierta en la noche. Prestamente, el beb es atendido. Despus de unas cuantas noches, los padres, fatigados y tensos, pasan desvelos que condicionan una relacin marcadamente conflictiva con el sueo del beb, quien percibe las seales de tensin de sus padres, hacin-dose tambin para l ms complicada la situacin.
Otra modalidad de reforzamiento neurtico de este compor-tamiento ansioso del sueo, es la de dejar llorar al nio para que se duerma, hasta que, cansados de or sus gritos, nuevamente los padres acuden a l para hacerlo callar. El nio aprende as que, mientras ms grite, ms probabilidades tiene de lograr que los padres lo atiendan, y entonces repetir sus llantos hasta conseguirlo.
La solucin consiste en dejarlo llorar y no protegerlo hasta que logre dormirse y, por ninguna razn, acudir a l. Este procedimiento garantiza el sueo y la distensin de los miembros de la familia y per-mite adems identificar que cuando el nio llora durante el sueo es porque realmente algo le ocurre.
El primer ao de vida
-
54
Higiene mental de la familia
Esta y otras frustraciones que el nio experimenta en los prime-ros meses originan el establecimiento de lo que Melanie Klein llam etapa esquizoparanoide, conjunto de conductas que ayudan a la so-lucin de la simbiosis.
Se pueden simplificar de la siguiente manera: la frustracin per-mite distinguir que hay algo ajeno al impulso del beb y, como el efecto de la frustracin es displacentero, se percibe al objeto externo responsable como daino, es decir, el objeto externo es malo; el nio necesitar reforzar su mundo interno, encapsulndose dentro de l para eliminar el displacer. Este volverse a s mismo ser vivido como fuente de tranquilizacin y, en consecuencia, su mundo interno ser bueno. Al objeto externo gratificante, al no producir frustracin, no se lo diferencia como externo y entonces sigue siendo parte constitutiva del objeto interno bueno. No est diferenciado. En cambio, el objeto frustrante genera hostilidad y es agredido. El universo es as dividido, con fines de diferenciacin, en un mundo externo malo y un mundo interno bueno. Esta sera la primera diferenciacin que el beb hara para resolver el autismo primario.
En la paranoia, la mecnica del comportamiento del psictico es igual a la que ocurre en la etapa esquizoparanoide. Por eso el enfermo afirma que todos lo odian porque es importante y frases semejantes.
La psicologa clnica ha establecido que el reforzamiento excesivo y prolongado de la frustracin en los primeros 6 meses es el causante de diversos grados de alteracin de la conducta, en que el tipo de respuesta de la persona equivale a la posicin esquizoparanoide. Este comportamiento, simple y esquemtico, resulta ineficiente para el ajuste de la conducta, si bien circunstancialmente, en condiciones de peligro real, puede ser til.
Conviene que los padres estn atentos a no deprivar innecesaria-mente al nio. La frustracin solo es necesaria en una mnima propor-cin.
-
55
Al llegar al destete se produce una secuencia de conductas que, a largo plazo, sern reactualizadas por cualquier circunstancia de se-paracin o prdida. Este conjunto estructurado de comportamientos configura la etapa depresiva.
Segn la teora de Melanie Klein, el nio, al llegar a los 6 meses, ha desarrollado su percepcin de la realidad y el reconocimiento de su propia identidad, a un punto tal que le permite tener ya una diferen-ciacin ms o menos clara de lo que es l y lo que son los otros. En este estado se produce el destete, padecido como un duelo, pues la lactancia los mantena an unidos materialmente a l y a su madre.
Al ser la madre un objeto que era parcialmente percibido como frustrante, y en consecuencia blanco de la agresin del nio, este ex-perimentar el destete como una suerte de castigo y, al alejarse la madre, el nio ser deprivado de la aproximacin primaria de la lac-tancia. La frustracin se hace extensiva a todo el vnculo con la madre, y habiendo sido ella parte del mundo interno del nio y sentida de una manera gratificante, la separacin es vivida como una prdida de aquello que era bueno en l. El objeto interno bueno se ha trasladado hacia el mundo externo, ahora est fuera de l, y esto ocurre impreg-nado de un sentimiento de abandono. El beb sentir que ha sido por culpa de su violencia que el objeto bueno lo ha abandonado, experi-mentando dolorosamente la sensacin de haber sido malo con l. Se ha producido una transpolacin total de lo que ocurri en la etapa esquizoparanoide. Ahora el objeto externo es bueno y l es malo.
Cuando las circunstancias que rodean al nio durante la etapa de-presiva son traumticas, l tendr una disposicin marcada a depri-mirse en situaciones frustrantes y a padecer severamente las situa-ciones de prdida. Conviene entonces rodear al nio, en el perodo de destete, de las siguientes medidas preventivas:
Alrededor de los 3 meses, el nio deber tener un juguete an-tropomrfico, como un oso de peluche o un mueco cualquiera, preferentemente grande, para que pueda ir haciendo deposita-
El primer ao de vida
-
56
Higiene mental de la familia
ciones afectivas en l de tal forma que al producirse el destete tenga un objeto sustitutorio al cual aferrarse;
realizar el destete de manera progresiva, sustituyendo parte de la lactancia por el bibern, aumentando el bibern poco a poco hasta que el nio, en el lapso aproximado de 1 mes, haya logra-do acomodarse a su nueva situacin;
el bibern deber ser dado solo por la madre durante esta eta-pa, cargando en brazos al nio;
rodear al nio de atenciones y aliviarlo de los malestares de la denticin; y
cargar al nio en brazos todo el tiempo que les sea posible a sus padres.
Si se toman todas estas precauciones, se evita el riesgo de padecer traumticamente esta etapa. En sectores socioeconmicos medios y altos poco instruidos, sobre todo en temas psicolgicos, es costum-bre delegar los cuidados maternales en un ama. Resulta aconsejable durante este perodo recuperar el rol de madre y asumir todas sus funciones.
Las madres, y algunas veces tambin los padres, poseen odo de nodriza, sistema de percepcin con que la madre reconoce, aun dor-mida, los matices del llanto de su beb e interpreta el significado que su expresin manifiesta. Esta forma de sintona del nio con su madre facilita la adecuacin de la conducta de ambos, no solo para resolver situaciones de emergencia, sino tambin para darle a la relacin un clido contenido de seguridad. La importancia del odo de nodriza es vlida durante el perodo en que la criatura se expresa casi exclusi-vamente por el llanto.
Puede observarse que cuando los padres estn fascinados con el beb, la acuidad perceptiva del odo de nodriza es mayor, de tal ma-nera que podemos afirmar que este es resultante del amor. La falta de esta sensibilidad suele anunciar futuras limitaciones en el dilogo con los hijos.
-
57
Exmenes realizados en personas con diversas formas de altera-cin mental y emocional, establecen una alta correlacin entre ellas y el colecho, consistente en hacer dormir al beb en la cama de sus progenitores. Aunque el modo en que el colecho daa la personali-dad no ha sido totalmente esclarecido, hay evidencias de que siempre resulta perjudicial.
Desafortunadamente, el colecho est vinculado a la pobreza. Sin embargo, separar al nio, aunque sea en una modesta canasta, es fun-damental si se quiere preservar su estabilidad y salud.
Tambin la pobreza es causa de la cohabitacin. Consiste en hacer-lo dormir en otro lecho en la habitacin de los padres. Aunque la co-habitacin tiene una incidencia menor en los trastornos de conducta y neurosis, no por ello deja de ser aconsejable el resolverlo. La mane-ra ms econmica de lograrlo consiste en separar dentro del mismo ambiente las camas de los nios, usando paneles de estera, cartn u otros materiales. Para demostrar el beneficio de esta medida basta un solo ejemplo: algunos nios enurticos dejan de orinarse solo con la colocacin de los paneles.
El momento ms aconsejable para trasladar al nio de la habita-cin de los padres a otra, es alrededor del segundo y el tercer mes de vida.
La conducta humana es semejante al comportamiento de las so-ciedades. Cuando no se modifica, se generan tensiones. La evolucin resulta as un requisito de la estabilidad y, la fijacin, el punto de inicio de conductas patgenas. Favorecer la conquista de nuevas etapas de la vida es la mejor manera de evitarle a la persona un costo conflictivo innecesario.
La manera ptima de facilitar la evolucin es respetando el ritmo y las necesidades del nio y no imponerle las expectativas de los adul-tos.
Continuando con el proceso evolutivo, alrededor de los 7 meses el nio ha desarrollado una perspectiva ms completa de la realidad.
El primer ao de vida
-
58
Higiene mental de la familia
Pasado el primer ao de vida, sin duda el perodo ms crucial y deter-minante de su existencia, su alrededor ya tiene para l un significado social de carcter primario. Puede reconocer a las personas, identifi-carlas y darles un valor emocional, un significado interno.
Llamamos relaciones primarias a las que establecemos con per-sonas que adquieren un significado emocional para nosotros, cuyos problemas nos involucran, afectan y comprometen, de forma tal que lo que les ocurre de algn modo nos ocurre tambin a nosotros.
En las relaciones secundarias, el significado emocional de los otros no es prioritario, siendo la funcin del vnculo que congrega a las per-sonas lo que da sentido a la relacin, como en las relaciones laborales, donde la funcin trabajo es la determinante.
Normalmente, cuando dos personas se conocen, la significacin interna para ellos es mnima, pero en la medida en que el vnculo se acenta, progresivamente el otro es incorporado como parte del mundo interno, trasladndose de esta manera la relacin desde el vn-culo secundario hasta el primario.
Ocurre que la capacidad de incorporar dentro de nosotros a los dems es limitada. No es posible amar al mundo entero sin que los afectos pierdan consistencia.
Cuando el grupo familiar es muy numeroso, la posibilidad de que los nios sean suficientemente amados se retacea y, si la familia vive insertada en una constelacin de parientes ms extensa, esta desven-taja termina por afectar la seguridad emocional del menor. El dicho popular el casado casa quiere resulta cautelatorio de la seguridad afectiva de los nios.
Por otra parte, el fenmeno inverso, el hijo nico, produce con fre-cuencia limitaciones afectivas en la formacin del nio, pues al focali-zar excesivamente la atencin de los progenitores sobre l, se limita su autonoma y se lo sobrecarga de ansiedad y de expectativa familiar.
Los psiclogos afirman que la edad ideal de separacin entre los
-
59
hermanos es de 3 aos, de manera que quienes estn interesados en una correcta planificacin familiar, conviene que se guen de esta prescripcin.
El proceso de interaccin entre el yo y el otro est en la base misma de la construccin de la identidad, pues al incorporar a los otros el yo se nutre y enriquece, pero esta incorporacin no es pasiva, ya que est tamizada por la peculiar percepcin de experiencia de cada uno.
Como asiento de la identidad est el cuerpo que poseemos, nunca idntico al del otro y que, en consecuencia, nunca recibir los estmu-los que se proyectan sobre l reflejndolos de manera idntica al de cualquier otra persona.
Puede afirmarse entonces que el cuerpo ya es el principio de la identidad.
El reconocimiento del propio cuerpo es para el nio una tarea vital, y una parte dilatada de su existencia transcurre aprendiendo a cono-cerlo, a manejarse con l y a proyectarse con l en su ambiente.
Aun antes de nacer, el nio hace del vientre materno una escuela en la que se ejercita para el reconocimiento del esquema corporal. Esta tarea persevera despus de nacido y es fuente de gratificacin.
Si no conociramos nuestro cuerpo no podramos manejarnos con l y nuestros movimientos seran torpes e intiles. El proceso de apren-dizaje del cuerpo no se da de manera casual, sino que sigue un orden de manera preestablecida por patrones genticos, y se da sucesiva-mente desde los movimientos groseros hasta los movimientos finos. En este contexto, el aprendizaje de la marcha tiene una importancia prioritaria, pues en la medida en que el nio repta, gatea y por ltimo camina, est desarrollando el reconocimiento y el ajustado manejo de su identidad corporal para poder alcanzar la marcha. De sus huesos, msculos y articulaciones, el cerebro del beb recibe mensajes cono-cidos con el nombre de sensaciones protopticas. Estas sensaciones estn en la base del reconocimiento corporal, en el que posteriormen-te se desarrollarn estructuras de movimientos cada vez ms sofisti-
El primer ao de vida
-
60
Higiene mental de la familia
cados. As el nio aprende las dimensiones de su cuerpo, la ubicacin de sus rganos, la adecuacin de los movimientos a las exigencias del medio, etc. Es sobre la base de este complejo reconocimiento que el nio aprende a caminar. Y, por ltimo, podemos afirmar que desde su condicin de pez nadador en el lquido amnitico hasta la marcha erecta humana, ha recorrido casi toda la escala zoolgica.
No sabemos a quin se le ocurri la peregrina idea de colocar al nio en un andador para que aprenda a caminar. Desgraciadamente esta prctica est muy extendida y perjudica la evolucin del aprendi-zaje espontneo. Es responsable, entre otras cosas, de dificultades en la actividad escolar. Por ejemplo: la dislexia suele ser secuela del uso del andador. Otra vez encontramos aqu lo nocivo del uso no natural de las dotaciones de la vida.
La coordinacin visomanual, la articulacin de la palabra y la lec-toescritura se realizan con movimientos finos altamente sofisticados llamados epicrticos. La fineza de los movimientos epicrticos no es adecuadamente lograda si no se asienta sobre un desarrollo protop-tico bien organizado. De manera que cuando el nio aprende a andar con andador, y se interfiere de esta manera en el reconocimiento de su esquema corporal por la adhesin de un objeto postizo a l, pre-sentar posteriormente dificultades para hablar, leer y escribir, ade-ms de otras vicisitudes.
Permtasenos decretar, desde estas pginas, la eliminacin total de los andadores del mundo.
El reconocimiento del esquema corporal incluye la discriminacin de las diferencias entre las personas. Parte importante de estas dife-rencias es la constituida por la identidad sexual.
El varn y la mujer estn dotados de genitales diferentes, pero al nacer los roles sexuales no estn determinados. Se puede nacer con sexo femenino pero no mujer. El rol sexual es un hecho cultural de-terminado, en los primeros aos de la vida, por la forma de relaciones
-
61
que el nio establece con la sociedad. Esto explica por qu muchas personas tienen roles sexuales invertidos.
El homosexual tiene una precaria identidad, no solo de sexualidad, sino tambin de muchos otros aspectos de su personalidad. Agrgue-se a esto que, como grupo minoritario, padecen de marginacin social y experimentan sus relaciones en la sociedad de una forma aguda-mente conflictiva. Trataremos entonces de entender este problema para poder evitarlo.
En el perodo de la lactancia, madre e hijo establecen normalmente un vnculo de emociones muy intensas y recprocas, cuyo sentimien-to predominante es el estado de fascinacin. Durante este perodo el nio, an no diferenciado de su madre, vive narcsisticamente fijado al embelesamiento de esta circunstancia. Este estado de plenitud oce-nica y egoltrica, normalmente se disuelve lenta y progresivamente sin mayor traumatismo, cuando tambin lenta y progresivamente ma-dre e hijo se van separando. Pero, cuando la ruptura de este estado se realiza bruscamente, el trauma que genera en el nio alcanza ribetes dramticos, sobre todo si la madre pasa de la fascinacin a la indife-rencia. El nio, transido, busca insistentemente restituir la fascinacin perdida y, para lograrlo, el resto de su vida intentar mimetizarse con su madre, ya que esta ha cercenado abruptamente el vnculo y, con l, parte de la identidad de su hijo. Por este motivo necesita ser como la madre, para amarse y ser amado. Esta herida narcisstica se encuentra en la raz de todas las modalidades de homosexualidad masculina y explica por qu el nmero de homosexuales es considerable en los oficios con pblico para embelesar.
El varn aprende a comportarse como tal por identificacin con la figura masculina, principalmente el padre. Pero si este est emo-cionalmente ausente o peyorativamente valorizado, el nio no puede encontrar en l un modelo de referencia necesario que garantice la identificacin masculina. Si a esto se agrega la circunstancia de que los roles parentales estn invertidos, la confusin del varoncito ser an mayor y no sabr cmo lograr su propia identificacin. Los roles
El primer ao de vida
-
62
Higiene mental de la familia
sexuales parentales se encuentran alterados cuando el papel que la cultura asigna a la mujer es asumido por el varn y viceversa, dicho en trminos del lenguaje popular, cuando no es el padre el que lleva los pantalones.
Otro hecho cultural que predispone a la homosexualidad es el avunculado, consistente en que la madre establece con su hijo una relacin de preferencia, con denigracin de su pareja sexual, que es sustituida valorativamente por el hermano de la madre, propiciando el acercamiento emocional del hijo con su to materno.
Cuando el padre es exageradamente autoritario y agresivo impide que el nio pueda acercarse a l, no quedndole ms alternativa que refugiarse en el regazo materno. Si el nio se separa del embeleso de la madre y puede amar a su padre, habr alcanzado un nivel de de-sarrollo sexual que gravitar en su rol masculino. Cuando los padres egoltricamente interesados en su trabajo descuidan la proximidad familiar, los nios se quedan sin objeto de identificacin y solo les resta volverse narcissticamente sobre s mismos, contribuyendo con esto a la prdida de la identidad sexual.
Sealemos entonces las medidas preventivas que alejan al nio, varn o mujer, de la amenaza de la prdida de la identidad sexual.
Durante el perodo de lactancia facilitar lenta y progresivamen-te la separacin de la madre y el hijo;
definir con claridad los roles parentales ajustndolos a los pa-trones culturales del ambiente;
permitir el acercamiento clido y comprensivo del padre con sus hijos; y
darle a la relacin conyugal el marco de respeto y consideracin que toda persona merece y el tiempo para disfrutar todos de la recproca compaa.
Todo lo consignado hasta ac est ntimamente vinculado al desa-rrollo de los contactos sociales y al aprendizaje de las normas con que
-
63
tales relaciones estn codificadas, existiendo un momento de la rela-cin del nio en que la introyeccin de las reglas culturales se agudiza crticamente. Esto ocurre durante el aprendizaje del control esfinteria-no, es decir cuando el nio aprende a orinar y defecar, de acuerdo con la enseanza de los patrones sociales.
Conviene saber que para que el control esfinteriano se realice de manera saludable es requisito que la maduracin de los nervios que controlan el esfnter anal y el vesical se haya completado. Tal madura-cin ocurre entre los 2 y 3 aos de vida y no antes; por tanto, forzar al nio a un aprendizaje prematuro de la miccin y la defecacin, solo consigue complicar innecesariamente la funcin.
El psicoanlisis sostiene que ciertas formas de neurosis con sobre-carga de la normatividad de la conducta parten del trauma originado por el prematuro e inadecuado control esfinteriano. El nio, al obser-var rechazo de su ambiente familiar por la falta de xito en el con-trol de la miccin y la defecacin, desarrolla un fuerte sentimiento de ansiedad al percibir que sus limitaciones son motivo de disgusto y castigo. Buscar, a partir de entonces, tener un comportamiento ms adulto del que su naturaleza le permite para recuperar la valoracin de su medio.
Lo pertinente ser iniciar al nio en este aprendizaje recin a partir del segundo ao de vida. Si el menor no tiene xito en quince das, sin disgusto y amablemente, postergar este aprendizaje medio ao ms. Hacer lo mismo a los 2 aos y medio y, si no lo logra, postergar nueva-mente el aprendizaje medio ao ms. Normalmente, a esta edad todo nio puede tener xito con el control esfinteriano, salvo excepciones de origen mdico.
El primer ao de vida
-
Captulo 5
Estimulacin temprana
-
67
Captulo 5
Estimulacin temprana
Solamente una quinta parte de nuestro cerebro se aprovecha en las funciones gnsicas e intelectuales. El 80% restante, normalmente, jams lo usamos. Los neurofisiolgos han demostrado que este hecho es reversible, pues colocando al cerebro en situaciones especiales de estimulacin, este puede elevar significativamente su rendimiento. Los procedimientos de la llamada estimulacin temprana son los ms pertinentes para alcanzar este fin.
La informacin existente sobre el particular no era muy asequi-ble, pues se manejaba como conocimiento selectivo de psiclogos y educadores y se daba corrientemente desde perspectivas tericas diferentes. Ac abordamos el tema tratando de sealar algunos cono-cimientos de fcil aplicacin, precisando que se muestran solo unas pocas tareas de estimulacin, pues una exposicin ms amplia exce-dera los lmites de este libro. Adems, se puede hallar mucha informa-cin adicional en Internet.
Al nacer, el nio trae una dotacin de reflejos de origen gentico. El conjunto de estos reflejos cumple una funcin armnica para per-mitirle al beb los actos necesarios para la acomodacin inicial de su conducta, y el punto de partida desde el cual se elaborarn formas ms organizadas de comportamiento. Por ejemplo, cuando se acerca algn objeto a la boca del recin nacido o alrededor de ella, inmedia-tamente responde tratando de succionarlo: es el reflejo de succin. Si colocamos alguna cosa en su mano, el nio normalmente la cerrar para aprehenderlo: es el reflejo de prensin. Tambin, si se le estimula la planta del pie, inmediatamente estira la pierna y abre los dedos, as como si lo acostamos coloca su cuerpo en una postura semejante
-
68
Higiene mental de la familia
a la de un espadachn, con las piernas abiertas, un brazo estirado y el otro encogido. Otro reflejo que cualquiera puede observar se pro-duce cuando se lo para de puntas: el nio inmediatamente estira los pies. Parece que quisiera apoyarse en las puntas y tiende a estirar el cuellito, a quedarse rgido. Este conjunto de reflejos bsicos tiende a desaparecer por efectos de la maduracin.
En la medida en que se activa la estimulacin de estos reflejos, su maduracin experimenta un significativo grado de aceleracin y per-mite el surgimiento de otras conductas ms elaboradas. Por eso es importante comenzar a estimular los reflejos desde el momento ini-cial de la vida. Dicha estimulacin, a manera de ejercitacin, fortalece y activa los rganos y sus funciones, favoreciendo su mejor desarro-llo y elevando el nivel de potencialidad evolutiva. Ahora bien, cmo estimular los reflejos? Si a una criatura le gusta agarrar los objetos a su alcance, basta con acercrselos para que los coja, luego se le abre la mano, se le