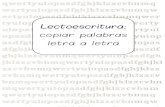Letra Azul
-
Upload
jorge-sierra-bejarano -
Category
Documents
-
view
230 -
download
1
description
Transcript of Letra Azul

MODERN
ISMO
Entrevista a Luis Moreno Villamediana
José Gregorio Vásquez
El Cuento Azul de Manuel Díaz Rodríguez
y Breve Reseña Biográfica
Reseña crítica al poema Pegaso de Ruben Daríopor Ronaldhiño Herrera
Rubén Darío: ¿americanista o antiamericanista?
Por Joshua Radesca
Semblanza del DestierroPor Ana Sánchez
Recensión crítica al poema Yo sé de Egipto y Nigricia de José MartíPor Juan Armando Castillo
Letra Azul
Entrevista a Revista estudiantil de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana IINº 1 2016
Edición especial sobre

REVISTA LETRA AZULEdición especial sobre modernismo literario
EditoresHillary Romero PaivaJorge Sierra Bejarano
Consejo de RedacciónJoshua Radesca Hernández
Ana SánchezJuan Armando Castillo Niño
Vanesa Reyes Montilla
DiseñoJorge Sierra Bejarano
DiagramaciónJorge Sierra Bejarano
FotografíaJorge Sierra Bejarano
Corrector de EstiloRonaldhiño Herrera
AuspicianDepartamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana
Cátedra de Literatura Hispanoamericana IIProfesora Xenia Guerra

Presentación Editorial
Me resulta grato presentar a la comunidad literaria el primer volumen de la revista letra azul, dedicada a la literatura modernista hispanoamericana. El comité editorial ha hecho un esfuerzo en seleccionar una pequeña muestra que representa una visión de los aspectos más resaltantes del modernismo literario hispanoamericano.
Este volumen contiene dos entrevistas a excelentes profesores de la Universidad de Los Andes Luis Moreno Villamediana y José Gregorio Vásquez. El Cuento Azul de Manuel Díaz Rodríguez quién encarna al modernista más importante de la literatura Venezolana además de una breve reseña biográfica. Una reseña critica al poema Pegaso de Rubén Darío además del poema. Vanessa Reyes nos presenta una breve reseña biográfica sobre Rubén Darío. Además de dos artículos, en el primero donde Joshua Radesca diserta sobre la condición americanista del Nicaragüense Rubén Darío en un texto argumentativo. En el segundo Ana Sánchez nos presenta un ensayo sobre el periplo de desarraigo del modernista Cubano José Martí. Ronaldhiño Herrera nos presenta una reseña crítica al poema Pegaso de Rubén Darío y Juan Armando Castillo nos expone una recensión crítica al poema Yo sé de Egipto y Nigricia de José Martí.
J.S.B.

¿Qué influencia tiene el modernismo en la historia de la literatura venezolana? Yo creo que la influencia del modernismo no llega hasta ahorita en ningún país. En Venezuela la hubo pero parece más evidente en la prosa de alguien como Manuel Díaz Rodríguez. No recuerdo un poeta relevante venezolano donde se note con agudeza la influencia de Rubén Darío. Está la prosa de Pedro Emilio Coll y Manuel Díaz Rodríguez aprovecharon toda la musicalidad, la erotización de la lengua y la explotación del elemento sonoro.
¿Pero usted cree que eso lo hayan traído directamente del modernismo o de lo clásico?Del modernismo, diría yo. Lo que ayudó a Darío fue el hecho de que era un poeta itinerante, más o menos como José Gregorio que viaja a Brasil, que va para San Cristóbal y ese tipo de cosas (Risas). Sí, Rubén Darío fue casí que el primer intelectual latinoamericano que se movió, deambuló, digamos. Porque bueno, están otros como Andrés Bello que fue a Chile, pero la gran ventaja de Darío fue que se movió en distintos círculos como España, Argentina, Nicaragua, Estados Unidos, y eso como que ayudó el hecho de que en Harvard podía publicar y circulaban de mejor forma las revistas y los libros.
Hoy el modernismo, vendría a ser como una especie de reconocimiento histórico, no sé si hay hoy en día alguno como Rubén Darío.
“Pedro Emilio Coll y Manuel Díaz Rodríguez aprovecharon toda la
musicalidad, la erotización de la lengua y la explotación del elemento sonoro.”
Entrevista a Luis Moreno Villamediana

Entrevista a José Gregorio Vásquez
¿Qué influencia tiene el modernismo en la historia de la literatura venezolana? El modernismo tuvo una influencia enorme primero en un tiempo y la imagen de Rubén Darío es prácticamente la imagen más consolidada que hay de este movimiento en toda Latinoamérica, en la América Hispana, en la lengua española y la gran fortaleza que hay en la obra de Darío es justamente que en su propuesta, llegando a otros escenarios literarios, el movimiento alcanza un nivel de conocimiento mayor.
La literatura española estuvo influenciada enormemente por Darío, la literatura de la generación del noventa y ocho y la generación posterior a Darío tuvo un referente extraordinariamente vital y creo que eso es un primer acontecimiento de reconocimiento de que ya el movimiento no era generado desde Europa hacia América sino desde América hacia Europa. Luego viene Huidobro, Vallejo y luego viene todo este boom, que no es un boom de la literatura de los sesenta sino es uno del modernismo hispanoamericano que es fundamental para comprender lo que se hizo y lo que empezó a hacerse en América Latina con respecto a la literatura.
Nosotros tenemos un gran y enorme pensador del modernismo en América que es Manuel Díaz Rodríguez, y es tan desconocido todavía que no le damos el valor que merece como pensador del movimiento, de un movimiento que él reflexionó, pensó, estudió, y escribió.
“Nosotros tenemos un gran y enorme pensador del modernismo en América que es Manuel Díaz
Rodríguez, y es tan desconocido todavía que nosotros no le damos el valor que merece como
pensador del movimiento.”

¿De qué manera Rubén Darío innova dentro del campo poético?Primero suelta las amarras de la tradición poética del siglo XIX. Creo que la gran vitalidad de la lengua de Rubén Darío es la posibilidad de darle un giro por completo a la tradición, haciendo de temas, formas y estructuras una mayor posibilidad para la escritura misma y eso es lo que termina conmoviendo a la literatura de principios del siglo XX. La posibilidad de soltarse de esas estructuras lo da el verso libre a comienzos del siglo XX.
¿Cuáles fueron las influencias en el contexto social en la obra de Darío y Martí?El modernismo tiene como de fondo también el gran espíritu romántico y en el gran espíritu romántico del siglo XIX hay unos deseos de transformaciones tanto de pensamiento, como culturales, sociales, políticos. El siglo XIX ha soñado enormemente con la idea de la independencia y quizás en la literatura y en el ámbito cultural las ideas de independencia todavía continúan; ellos comienzan con estas transformaciones a sentir que ya podíamos decir, ya podíamos pensar, hacer, proponer, podíamos sentir que ya eran propuestas netamente mas cercanas a lo que se quería, a lo que soñábamos desde América, como americanos.
Manuel Díaz Rodríguez Breve reseña biográfica
por Jorge Sierra Bejarano
Caracas 28/02/1871 - Nueva York 24/08/1927Fue un hijo de inmigrantes canarios y una de las plumas más brillantes del modernismo venezolano, que floreció en una prosa de antípodas, pasando de los matices celestes de la esperanza a la decepción y el pesimismo. Tiene una amplia participación en las revistas y círculos intelectuales alrededor de Cosmopolis y El Cojo Ilustrado.Es un escritor muy prolífico que se agrupa alrededor de grandes venezolanos de la generación del 98 como Pedro Emilio Coll, Luis Manuel Urbaneja Achelpohl y César Zumeta. Se casa en 1899 con Graciela Calcaño hija de Eduardo Calcaño uno de los apellidos de mayor fuerza en la crítica literaria venezolana del siglo XX. Publica en 1897 Confidencias de Psiquis, en 1898 De mis Romerías y en 1899 Cuentos de Color, ésta última comprende nueve narraciones con un estilo cromático que brindan un matiz único a cada historia y constituyen en conjunto una de las más brillantes producciones en cuanto al cuento venezolano del siglo XIX, al emplear como vehículo en cada uno de los cuentos el elemento del sentido del color representando un estado del alma. Cuentos de color comienza con el cuento azul que les presentaremos a continuación.En su narrativa nos dibuja personajes enfocados desde su mundo psicológico con un lenguaje literario y estilizado, representando siempre un ideal de cultura y refinamiento en sus personajes.En su novela más conocida Ídolos Rotos nos presenta una actitud pesimista y negativa ante la realidad venezolana, creando una polémica de la representación de la venezolanidad que lo confrontó con Gonzalo Picón Febres y Mariano Picón Salas.

Cuentan las crónicas del cielo –y estas crónicas las he leído en el cielo azul de unos ojos– que el Señor de los mundos y Padre de los seres ocupa altísimo trono, hecho de un solo enorme zafiro taraceado de estrellas, y deja caer, a semejanza de vía láctea fulgurante y en dirección de la tierra, mezquina y obscura, su luenga barba luminosa color de nieve, a cuyo laberinto de luz llegan, a empaparse en amor y a convertirse en esencia eterna y pura, todas las quejas, todos los sollozos y el llanto inacabable de la humanidad proscrita.
Y según añaden las crónicas, toda alma de hombre está unida, por un hilo de luz muy largo y tenue, a las barbas divinas. Por ese hilo de luz, invisible para ojos humanos, es por donde ascienden la fragancia de los corazones y las bellezas nacidas y cultivadas en las almas: amores castos, perfume de obras buenas, plegarias, quejas, y sobre todo lágrimas, muchas lágrimas, las infinitas lágrimas que el amor arranca a nuestros ojos. Estas últimas en su viaje al través de los cielos, son la causa de iris maravillosos, delicia de los bienaventurados; pero al fin de su viaje, y poco antes de convertirse en fuego inmortal, surgen en el extremo de las hebras de luz por donde han ido, en la forma de flores efímeras y radiantes, cándidas como lirios, purpúreas como rosas, o delicadas y azules como flores de pascua. Y como a cada instante, y a la vez en el extremo de muchos hilos, están abriendo esas flores, parece como si las barbas divinas perpetuamente florecieran.
Sucedió que, una vez, al decir de las crónicas, uno de esos ángeles maleantes que todo lo espían con sus ojillos de violeta y lo husmean todo con sus naricillas de rosa, púsose a considerar muy circunspecto, con mucha atención y cuidado, el entrelazarse y confundirse de las dos madejas de luz: la formada por los hilos que suben de las almas y la otra, color de nieve, que baja del rostro del Eterno.
Distráigase el ángel, contemplando unas veces las ascensión continua de iris mágicos, otras veces el incesante abrir de rosas, lirios y campánulas, cuando de repente fijóse con insistencia en un punto y comenzó a pintársele en el rostro una sorpresa indecible. Hizo un gesto de asombro; cayéronle sobre la frente, como lluvia de oro, algunos de sus rizos más alborotados; y partió, vibrante como nunca, la centella azul y glauca de sus pupilas.
Lo que sus ojos acababan de ver, jamás lo hubiera concebido su mente de ángel. Dos de aquellos hilos provenientes de la tierra, y de los más hermosos, en vez de correr la misma suerte que los demás, yendo a perderse en el regazo del Padre, profundo océano de amor, se aproximaban uno a otro, llegado a cierto sitio, y seguían así durante un buen espacio, hasta enlazarse y fundirse por completo, formando una especie de arco fúlgido, por el cual pasaban, a bajar por uno de los hilos, las
EL CUENTO AZUL

bellezas que por el otro subían. De manera que dos almas, almas elegidas a juzgar por las apariencias, eximíanse de pagar el Señor de los cielos el obligado tributo de gracias, perfume y amor.
El ángel, escandalizado con tal descubrimiento, lo calificó de crimen insólito, merecedor de todos los castigos, y se propuso ir en seguida a denunciarlo a los oídos del Padre. Pero como a la vez reflexionó que a quien todo lo sabe y todo lo ve presente, así lo que es como lo que fue y será, no podía pasar inadvertido nada lo que en sus propias barbas estaba sucediendo, resolvió indagar por sí mismo, antes de romper en palabras acusadoras, lo que significaba aquel tejemaneje irrespetuoso de las dos almas predilectas.
Sin decir a nadie su intento, el ángel abrió sus alas de libélula, transparentes y vistosas, y siguiendo uno de los hilos culpables echó a volar hacia la tierra obscura.
En la tierra lo esperaba una sorpresa tal vez mayor que la recibida en el cielo. El culpable rayo de luz, objeto de su curiosidad, llegaba a un sitio apartado y agreste de la tierra española, caía en el silencioso recinto de un monasterio, y terminaba, coronando la frente de un viejo monje, en lo interior de una celda, blanca y desnuda de cosas vanas, como la conciencia del justo. Y el ángel, confundido, pero armándose de astucia, siguió los pasos del religioso, presunto reo de una falta imperdonable.
Nadie recordaba ya el nombre que tuvo ese religioso en el siglo: Atanasio lo llamaban en el convento. Un día, años atrás, había llegado al monasterio con la señal de los viajes muy largos en el vestido, con la huella de las grandes torturas en el rostro, en demanda de paz, amor, y albergue. Extranjero, venido de países distantes, fatigado de errar de zona en zona, se acogía al reposo del claustro. Alma grande y buena, los hombres habían hecho de él un gran dolor. Joven y fuerte, aún tenía mucha costra de ceguera en los ojos; en el pecho, la tempestad de todas las pasiones; en los labios, la amargura de todos los ajenjos. Pero él supo dar empleo a su energía, cultivando su propio dolor, y lo cultivó tan bien que le hizo dar flores. Poco a poco limpió su alma, hasta dejarla blanquísima y pulcra como las paredes de su celda; y en su alma, como en un incensario precioso empezó a quemarse de continuo un incienso impalpable. La pureza fue desde entonces norma de su vida: ni una mancha en sus costumbres; su fuerza, la castidad; su mejor alimento, la oración; su alegría, el sacrificio. Nadie como él soportaba las grandes penitencias: los ayunos prolongados, o las crueles mordeduras del flagelo. Sembró virtud, y la cosecha de alabanzas no cupo en las eras. Muy pronto fue de sus hermanos ejemplo, veneración y gloria. Los que le habían visto llegar como a un leproso, le rodeaban como a quien da salud y reparte beneficios. En donde él ponía los pies, los otros ponían los labios, seguros de recoger un perfume; lo que él tocaba con sus dedos convertíase en algo como hostia; y cuando su boca se entreabría destilaba música y mieles. La fama de sus virtudes voló, con alas de paloma, fuera del claustro, y se fue esparciendo por ciudades y aldeas, tanto, que muchos apresuráronse a ir en romería a besar los pies del viejo monje.
Y el ángel, viendo y observando todo eso, admirábase cada vez más y se entristecía mucho. En vano trataba de penetrar en el secreto de aquella existencia. En vano buscaba en el alma del monje la mancha que, según él, había de afearla. Comparaba su propia blancura con la blancura del alma del

monje, y no sabía decir cuál era mayor. Pero nada le impidió seguir creyendo que bajo todas aquellas apariencias de santidad andaban ocultas las garras del demonio. Animado por esta creencia, no se dio por vencido, y resuelto a terminar su obra, aunque algo triste y melancólico por lo infructuoso de sus primeras pesquisas, voló al cielo, para bajar de nuevo a la tierra, siguiendo el otro hilo culpable. Y por éste llegó a una ciudad americana, al seno de un oratorio discretamente escondido en una casa que tenía aspecto de antigua casa solariega. En la sombra del oratorio hallábase una mujer, ya anciana, la cual, puesta de rodillas, pasaba las cuentas de un rosario y dejaba salir de su boca el suave y monótono murmullo de los rezos. La dama era bastante conocida en la ciudad. En su existencia todos podían leer como en un libro abierto; y, como al través de cristales muy diáfanos, todos podían admirar sus virtudes.
Vestida con pobreza, caminaba por entre la multitud, en las manos la limosna, la oración en los labios. Nunca abandonaba la sombra de las capillas o la penumbra de las iglesias muy vastas. En catedrales y capillas habíase marchitado su hermosura, como en el altar las flores; y sus días volaban en una atmósfera de cantos místicos, como el humo del incienso. Los de su edad recordaban que, cuando joven, había sido bella y reinado con cetro de encantos y gracias en medio a una corte amable y numerosa; pero, solo unos cuantos explicábanse por qué un día, bruscamente, aún en la flor de los años y en la plenitud de la belleza, cerró oído a los infinitos halagos de su corte y, sin más voto que el voto hecho ante sí misma, renunció a su cómoda existencia de rica, a todas sus costumbres muelles, para vivir, sin fatigarse jamás, arrodillada en las duras baldosas de los templos.
Y el ángel siguió los pasos de la beata, como antes los del monje, pero con éxito mejor. El muy curioso, poniendo el oído al rumo de algunas almas, insinuándose al través de muchas rendijas, hurgando viejas memorias, recogiendo aquí y allá papeles amarillos, flores muertas y pálidos bucles de oro, pudo sacar de lo más hondo del pasado una historia de amor, fresca, vibrante y luminosa como las mañanas de abril. Por fin tenía en sus manos el secreto perseguido con tenacidad inquebrantable, secreto amoroso, cuya tibieza de fuego oculto bajo cenizas lo bañó, acariciando dulcemente. Pero el ángel contestó a la suave caricia estremeciéndose de miedo y horror, como ante un inminente contagio.
¡Pícaras almas! Aquellos dos seres, que tan lejos uno de otro vivían, respiraron tiempo atrás el mismo aire, bebieron tiempo atrás la luz del mismo cielo, y sus almas, abiertas al amor, se mecieron juntas en el mismo idilio plácido. En breves días amáronse mucho, con todos los amores: tierna, casta, ardientemente. Luego, una mano profanadora turbó el idilio; la sombra de un crimen se interpuso entre los dos amantes, apagó en sus labios la sonrisa, llenó sus corazones de tristeza, y los fue separando lentamente, hasta arrojarlos por último: a ella, a la vida devota en un retiro casi impenetrable; a él, al destierro, al áspero camino de todas las peregrinaciones.
Separados para siempre, sin saber el uno lo que el otro hacía, fueron a dar al mismo refugio. Ella, en su oratorio, y él, en su celda, empeñáronse en matar el pasado, en extinguir las llamas del amor terreno, en volver a la paz y a la inocencia, haciéndose humildes, muy humildes, y luchando por convertir la turbia fuente de sus dolores en la onda clara de un amor divino. Después de bregar

días y años, lograron su fin: tornáronse buenos, y la plegaria –paloma blanca– se anidó en sus corazones para nunca más dejarlos. Pero, en realidad, en vez de matar el amor, lo mantuvieron vivo. Se aislaron, alejándose de los hombres, pero le dieron forma al recuerdo de la juventud y vivieron con él en perpetuo coloquio. Creyendo no amar sino a Dios, y sólo a Dios ofrecer en holocausto sus penas, amaban ese recuerdo de la juventud y le ofrecían todos los sacrificios. Cada uno guardaba la imagen del otro, como rosa de eterna fragancia en un altar sin mancilla. En ellos el amor continuaba siendo tan vivo y fuerte como antes, pero más ideal. Y la plegaria –paloma blanca– fue la mensajera de ese amor, secreto e invencible.
El ángel reconstruyó fácilmente las vidas del monje y la beata; comprendió lo que significaba el abrazo de lus de los dos hilos culpables; con toda evidencia apareciósele el desacato a la Divinidad, desacato acreedor a un castigo sin término; y radiante de indignación voló al cielo y rompió a hablar con el tono severo de un juez implacable en la presencia divina: –Señor –dijo– hay dos almas pecadoras a las que debes abrumar con todo el peso de tu justicia. Son dos de tus predilectas, de las que enriqueciste con los dones más excelsos y colmaste de gracias. Tu generosidad sin límites la pagan con la más honda ingratitud. Viven olvidadas de ti. No sacrifican en tu honore una sola de sus bellezas, ni han quemado nunca en tus aras ni un grano de incienso. Y no sólo se han olvidado de ti y de la senda por donde a ti se llega, sino que han pretendido traicionarte haciéndote mediador de sus locuras. So pretexto de rendirte culto, se ha convertido cada una en altar de otra. En tus propias barbas, ahí cerca, se están besando siempre, entregadas a un amor nada puro, porque es hijo de la tierra.¡Señor! Castígalas. Abrúmalas con todo el peso de tu justicia.
El Padre, al oír esto, sonrió con sin igual dulzura, posó la mano derecha sobre la cabeza del ángel y, durante algún tiempo la acarició, enredando y desenredando los alborotados rizos de oro. Luego dijo:–No te impacientes, ya verás como pronto haré justicia.
Muchos ángeles y vírgenes, que habían oído las palabras acusadoras del ángel recién llegado, pusiéronse a esperar con atención profunda el fallo del Eterno.
Muy pronto, en efecto, las dos almas pecadoras, obedientes a la voluntad infinita, abandonaron el mundo. Casi a la misma hora encontraron, al monje muerto en su celda, y a la beata sin vida en su oratorio. Una sonrisa iluminaba sus rostros, y sobre la boca de ambos erraba un perfume.
A poco de viajas en forma de chispas refulgentes, y cada cual por su hilo de luz, las dos almas se divisaron, reconociéndose, a pesar de la distancia. Entonces quedáronse inmóviles y despidieron un fulgor vivísimo, para continuar después el viaje y de tiempo en tiempo detenerse a lazar nuevos fulgores. Eran los besos que se mandaban al través del espacio, y en tales besos los hombres no veían sino vulgares exhalaciones, de esas que incendian el cielo por las claras noches de estío.
Las dos chispas viajadoras, acercándose cada vez más, subieron y subieron hasta llegar al punto en donde se abrazaban los hilos. Ahí, encendidas como nunca, fundiéronse en una sola llama, la cual, a

un gesto de la voluntad infinita, cuajóse en estrella y subió a resplandecer por los siglos de los siglos en la corona de astros que tiene el Señor de los mundos y Padre de los seres.
Muchos de los ángeles y vírgenes que estaban atentos al fallo, sintieron las tristezas de la envidia: corridos y descontentos, no acertaban a comprender por qué merecían tan alto honor las dos almas pecadoras. Eran ángeles y vírgenes que no habían amado nunca, e ignoraban la virtud suprema de los que saben amarse con amor abnegado y sin fin. Algunos, en el colmo de la vergüenza y la envidia, escondieron su frente bajo las alas vaporosas, en tanto que resonaba por todas partes uno como rumor de innúmeras harpas heridas, y caía, de vergeles invisibles, una lluvia de pétalos cándidos.
Y abajo, en la tierra obscura, un astrónomo desconocido, solitario habitador de una cumbre, habló a las gentes de un nuevo astro, cuya sonrisa blanca y suave alegraba el rincón más azul de los cielos.

Reseña crítica al poema Pegaso de Rubén Daríopor Ronaldhiño Herrera
En este poema que pertenece al libro Cantos de vida y esperanza (1905), Rubén Darío, consciente de su propio potencial y grandeza por el éxito que tuvo su propuesta de renovación literaria, evocó el mito de Belerofonte y el Pegaso como analogía para referirse a él mismo en la voz poética como jinete domador de la musa. Este reconocido poeta al “seguir la huella de Belerofonte” y asesinar a la Quimera, imagen que podría representar las adversidades que surgieron antes de lograr alcanzar el cielo azul y la ilustre cima del éxito como escritor, dificultades como el menosprecio de parte de escritores arraigados a los dogmas románticos o acusaciones por los errores de otros poetas que imitaban o hacían un uso excesivo de la forma de escribir que él incentivaba.
Ruben Darío usa las imágenes de la luz, la energía o el día, elementos brillantes para referirse al saber o al conocimiento que obtuvo mediante el estudio y esfuerzo que le dedicó a las letras, con el cual consiguió “coronarse triunfante” en el firmamento de la historia de la literatura como fundador del movimiento literario llamado modernismo, principalmente caracterizado por las referencias al mundo clásico, nuevo lenguaje léxico y una marcada musicalidad.
Darío demuestra este deslizamiento de sentidos, expresándolo en el bifurcación semántica entre la expresión cromática de dirección contenida en “Azur” que es una clara alusión al color “Azul” y a la expresión de dirección “Al Sur”.
Sin tocar la arrogancia, es un poema que marca y demuestra el orgullo de Darío por el éxito en latinoamérica de su obra poética, al haberse atrevido a romper parámetros académicos que estancaban la creación y la innovación del arte de escribir.

Pegasode Rubén Darío
Cuando iba yo a montar ese caballo rudo
y tembloroso, dije: «La vida es pura y bella». Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella.El cielo estaba azul y yo estaba desnudo.
Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo
y de Belerofonte logré seguir la huella.Toda cima es ilustre si Pegaso la sella,
y yo, fuerte, he subido donde Pegaso pudo.
¡Yo soy el caballero de la humana energía,yo soy el que presenta su cabeza triunfante
coronada con el laurel del Rey del día;
domador del corcel de cascos de diamante,voy en un gran volar, con la aurora por guía,adelante en el vasto azur, siempre adelante!

Rubén DaríoBreve reseña biográfica por Vanessa Reyes
Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa, Nicaragua. Fue el
iniciador y máximo representante del Modernismo hispanoamericano. Comenzó a componer a muy corta
edad, el mismo Rubén no recuerda exactamente cuándo, pero sí recuerda que sabía leer a los tres años, y
que a los seis leía con gran placer textos clásicos. A los trece ya era conocido como el “poeta niño” y con sólo
catorce años terminó su primera obra.
Al cumplir la mayoría de edad, en el año 1886, viajó a Santiago de Chile y en 1888 publicó su primer gran
título: Azul. Con este libro Darío revoluciona el ritmo del verso, además de poblar el mundo literario de nuevas
fantasías, de cisnes y animales hermosos, de jardines franceses, de mundos lejanos y culturas mitológicas.
Enriquece el mundo hispanoamericano con nuevos léxicos, con una musicalidad flexible e introdujo temas
y conocimientos universales mediante sus escritos íntimamente influenciados por el parnasianismo y el
simbolismo francés.
En 1896 escribió Prosas profanas, una obra simbolista que desarrolla el tema del amor y contiene muchos
elementos decorativos e imágenes hermosas y armoniosas. Luego en 1905 surgió su obra Cantos de vida y
esperanza, quizás su poesía más elevada y refinada. En esta composición eufónica la mera belleza, el arte
por el arte, no es su único objetivo sino que expresa una preocupación socio-histórica sobre el tema de la
hispanidad y el imperialismo estadounidense. Más aún, en 1907 creó El canto errante el cual es su libro más
universal.
En lo personal, tuvo dos matrimonios; uno, con Rafaela Contreras en 1890 y otro, con Rosario Murillo en 1894.
Tuvo cuatro hijos, pero sólo uno, Rubén Darío Sánchez, sobrevivió más allá de la infancia. Por varios años
luchó contra el alcoholismo, perjudicando su salud. Rubén Darío falleció en 1916 con 49 años de edad, poco
después de regresar a su país natal. José Enrique Rodó expresa “Rubén Darío es todo lo poeta que puede
ser un mortal” ya que por sus magníficas obras, se ganó el reconocimiento de la mayoría de los escritores
contemporáneos en lengua española, así como el reconocimiento de ser el padre del modernismo.

Rubén Darío: ¿americanista o antiamericanista?Por Joshua RadescaEn 1899 José Enrique Rodó escribe “Rubén Darío: su personalidad literaria, su
última obra”, texto en el que entre otras cosas definiría a Rubén Darío como un
poeta exquisito con un marcado gusto afrancesado, que si bien poseía una gran
cualidad lingüística, y había operado una innovación en la poesía americana,
se constituía a su vez como un poeta férreamente desligado de América, o
como señalaría en algunos puntos del texto un escritor “involuntariamente
antiamericanista”. En este último punto nos centraremos, buscando dilucidar si
realmente Darío era ese poeta frívolo con una producción poética completamente
desinteresada de la realidad americana al que se refería Rodó.
Los motivos que esgrime Rodó para calificar a la poética dariana como no americanista son de manera
general tres: primeramente la selección temática del autor nicaragüense, que se centra en motivos de la
tradición clásica y la cultura europea, con obvio énfasis en la sociedad francesa, pretendiendo plasmar
solo lo hermoso, bello y exaltado de esa realidad, con lo cual deja de lado cualquier elemento de la realidad
americana. De manera puntual expresa Rodó: “No cabe imaginar una individualidad literaria más ajena
que ésta a todo sentimiento de solidaridad social y a todo interés por lo que pasa en torno suyo.” (2009
p.3) Elemento que conduce al segundo punto expuesto por Rodó, el cual es que la producción poética de
Rubén Darío no estaba comprometida con una causa social americana. Gran parte de la producción literaria
latinoamericana, tanto de ese momento como anterior, surgía como un medio de defensa y difusión de un
ideal social. Por lo tanto, estaba subyugada por una función utilitarista. Rasgo que Rodó no considera presente
en la poética de Darío a la que ve como “enteramente desinteresada y libre” (2009 p.3) Un tercer aspecto que
apunta es lo calculado de la producción poética del nicaragüense; Rodó expone que la producción literaria
Latinoamérica de ese momento (para bien o para mal) aún bebía del mito impulsado por los románticos del
arrebato creativo producto del susurro frenético y lascivo de las musas. Característica no presente en Darío
al que define como poéticamente calculador.
Grosso modo estos son los rasgos que Rodó presenta para evidenciar el alejamiento de la poesía de Darío
de la realidad y los modos americanos. Repasado esos términos podemos cuestionarnos ¿realmente la
producción poética de Darío no es americanista? ¿Se desliga completamente la producción poética de Darío
de la realidad americana por dar preeminencia temática a lo europeo? ¿Es indiferente Darío a lo americano?
Rubén DaríoBreve reseña biográfica por Vanessa Reyes
Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa, Nicaragua. Fue el
iniciador y máximo representante del Modernismo hispanoamericano. Comenzó a componer a muy corta
edad, el mismo Rubén no recuerda exactamente cuándo, pero sí recuerda que sabía leer a los tres años, y
que a los seis leía con gran placer textos clásicos. A los trece ya era conocido como el “poeta niño” y con sólo
catorce años terminó su primera obra.
Al cumplir la mayoría de edad, en el año 1886, viajó a Santiago de Chile y en 1888 publicó su primer gran
título: Azul. Con este libro Darío revoluciona el ritmo del verso, además de poblar el mundo literario de nuevas
fantasías, de cisnes y animales hermosos, de jardines franceses, de mundos lejanos y culturas mitológicas.
Enriquece el mundo hispanoamericano con nuevos léxicos, con una musicalidad flexible e introdujo temas
y conocimientos universales mediante sus escritos íntimamente influenciados por el parnasianismo y el
simbolismo francés.
En 1896 escribió Prosas profanas, una obra simbolista que desarrolla el tema del amor y contiene muchos
elementos decorativos e imágenes hermosas y armoniosas. Luego en 1905 surgió su obra Cantos de vida y
esperanza, quizás su poesía más elevada y refinada. En esta composición eufónica la mera belleza, el arte
por el arte, no es su único objetivo sino que expresa una preocupación socio-histórica sobre el tema de la
hispanidad y el imperialismo estadounidense. Más aún, en 1907 creó El canto errante el cual es su libro más
universal.
En lo personal, tuvo dos matrimonios; uno, con Rafaela Contreras en 1890 y otro, con Rosario Murillo en 1894.
Tuvo cuatro hijos, pero sólo uno, Rubén Darío Sánchez, sobrevivió más allá de la infancia. Por varios años
luchó contra el alcoholismo, perjudicando su salud. Rubén Darío falleció en 1916 con 49 años de edad, poco
después de regresar a su país natal. José Enrique Rodó expresa “Rubén Darío es todo lo poeta que puede
ser un mortal” ya que por sus magníficas obras, se ganó el reconocimiento de la mayoría de los escritores
contemporáneos en lengua española, así como el reconocimiento de ser el padre del modernismo.

Para obtener una respuesta acertada a estas interrogantes debemos partir de la intencionalidad artística de
Darío. En este caso Ángel Rama nos ofrece una repuesta.
El fin que Rubén Darío se propuso fue prácticamente el mismo a que tendieron los últimos neoclásicos y
primeros románticos de la época de la independencia: la autonomía poética de la América española como
parte del proceso general de libertad continental” (1985 p. 5)
Como podemos ver la intención de Rubén Darío no resulta novedosa, lo nuevo fue el enfoque poético con
que operó. Al respecto Ángel Rama continúa explicando cómo procedió Rubén Darío:
A la independencia sustentada sobre la relativa novedad de una temática autóctona - “las gracias atractivas
/ de natura inocente “, como dice Bello antes de proceder a describir paisajes y contar hechos heroicos
americanos -, opone la independencia más drástica que corresponde a una reelaboración de la lengua
poética, o sea, que traslada al lenguaje en función de poesía el afán autonómico. Desdeñando su búsqueda
en el campo temático (Rama, 1985 p.7)
De tal modo, si bien la poesía de Rubén Darío se aleja en orden temático de la realidad americana, ello es para
encarar ese deseo americanista de una poesía americana independiente desde otro ámbito, desde el ámbito
de la estructura del lenguaje poético. Por lo tanto, podemos verificar que la poesía daríana contenía en sí
una intencionalidad americanista, que se distingue de la de sus contemporáneos por el enfoque poético que
maneja, el cual parte del ámbito lingüístico y no de la temática.
Evidenciado lo anterior resulta difícil definir la poética daríana como frívola y completamente desligada de
cualquier intencionalidad americanista, tal como afirmaba Rodó. Darío buscaba generar una nueva poesía
americana que mezclara diversas formas artísticas para producir así un coctel poético nunca antes probado
y, que fuera ofrecido al mundo por manos americanas. Darío se aleja de las formas hispánicas habituales de
creación poética para generar una nueva forma de producir poesía que diera cuenta de la independencia
artística de América, por ello ciertamente Darío no fue el poeta americano de su tiempo sino que apostaba
por ser el escritor americano del futuro.
Bibliografía
Rodó, J. E. (2009). Rubén Darío: su personalidad literaria, su última obra. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Rama, A. (1985). Ruben Dario y el modernismo. . Barcelona.: Alfadil Ediciones, C.A.

Recensión crítica al poema Yo sé de Egipto y Nigricia de José MartíPor Juan Armando CastilloHablar de José Martí como hombre activista de ésta
nuestra América del siglo XIX supone, primeramente,
dentro de un centenar de elementos, una visión al pasado
sobre uno de los personajes que ayudó a asentar las bases
de un grupo de naciones en formación. Dentro de esta
formación hacia las nuevas naciones independientes en
cuerpo –territorio- y alma –
intelectualidad propia-, el papel de José Martí fue imprescindible; su obra literaria como también
su gran actividad política tuvo gran influencia en el campo hispanoamericano pues buscaba
principalmente el volver hacia nuestra tierra, hacia nuestras raíces latinoamericanas, entendiendo
y comprendiendo al otro, para así tomar lo mejor de sí e integrarlo en su sociedad . Las ideas
que fluían en la vida de Martí, plasmadas en sus versos, estaban cargadas de expresiones e ideas
revolucionarias que lo llevarían a temprana a edad a conocer la cárcel debido a sus pensamientos
políticos. Siendo por un lado activista por la independencia de Cuba y la intelectualidad
hispanoamericana, fue también un dedicado poeta que se consagró a la escritura en verso con
sus libros “El ismaelillo” y “Versos sencillos” en los cuales demuestra su pensamiento humano
como poeta y como hombre precursor de una lengua culta para un pueblo culto.
En este breve texto, analizaremos algunos versos de su poema Yo se de Egipto y Nigricia, en el
cual se vislumbran distintos elementos modernistas prevalecientes en sus versos. El primero de
ellos hace alusión a su profundo conocimiento histórico sobre ciudades antiguas y elementos
greco-romanos: «Yo sé de Egipto y Nigricia / Y de Persia y Xenophonte / Y prefiero la caricia /
del aire fresco del monte». En los últimos versos del cuarteto destaca un elemento de la antigua
poesía bucólica romana, esa que pregonaba el canto de los pastores romanos los cuales hacían
idílica la vida en el campo y la tranquilidad de la ruralidad a diferencia de la ruidosa ciudad. En el
cuarteto siguiente, también en los últimos dos versos dice Martí: «Y prefiero las abejas / volando
en las campanillas», pues, uno de los elementos constantes dentro del modernismo literario son
los paísajes idílicos.

En el último cuarteto escribe en versos -los dos primeros versos son eneasílabos y los dos últimos
decasílabo- de arte mayor : «Yo sé de un gamo aterrado / que vuelve a redil, y expira / Y de un
corazón cansado / Que muere oscuro y sin ira». En estos versos expresa dentro de una metáfora
una experiencia propia que lo llevaría a la carcel y luego al exilio de su país. Hay que recordar que
José Martí fue encerrado en una carcel cubana y posteriormente exiliado en una ísla cubana donde
conseguiría la salida de Cuba para viajar a España, donde, recordando y actuando siempre para su
pueblo Cubano, estudiaría en distintas universidades para consagrarse como un gran académico.
De esta manera, José Martí se convertiría en un símbolo para las acciones revolucionarias e
independentistas, no sólo en el ámbito cubano sino en todo el espacio latinoamericano. Influyendo
en distintas maneras sobre las naciones de hoy día y, aunque su imagen, algo degradada, ha
prevalecido dentro del ámbito revolucionario, patriótico, académico y político como una de los
individuos más importantes del siglo XIX en el proceso de Independencia cubana.
José MartíVersos Sencillos
Poesía II
Yo sé de Egipto y Nigricia,Y de Persia y Xenophonte;
Y prefiero la cariciaDel aire fresco del monte.
Yo sé de las historias viejasDel hombre y de sus rencillas;
Y prefiero las abejasVolando en las campanillas.
Yo sé del canto del vientoEn las ramas vocingleras:
Nadie me diga que miento,Que lo prefiero de veras.
Yo sé de un gamo aterradoQue vuelve al redil, y expira,-
Y de un corazón cansadoQue muere oscuro y sin ira.

En el último cuarteto escribe en versos -los dos primeros versos son eneasílabos y los dos últimos
decasílabo- de arte mayor : «Yo sé de un gamo aterrado / que vuelve a redil, y expira / Y de un
corazón cansado / Que muere oscuro y sin ira». En estos versos expresa dentro de una metáfora
una experiencia propia que lo llevaría a la carcel y luego al exilio de su país. Hay que recordar que
José Martí fue encerrado en una carcel cubana y posteriormente exiliado en una ísla cubana donde
conseguiría la salida de Cuba para viajar a España, donde, recordando y actuando siempre para su
pueblo Cubano, estudiaría en distintas universidades para consagrarse como un gran académico.
De esta manera, José Martí se convertiría en un símbolo para las acciones revolucionarias e
independentistas, no sólo en el ámbito cubano sino en todo el espacio latinoamericano. Influyendo
en distintas maneras sobre las naciones de hoy día y, aunque su imagen, algo degradada, ha
prevalecido dentro del ámbito revolucionario, patriótico, académico y político como una de los
individuos más importantes del siglo XIX en el proceso de Independencia cubana.
José MartíVersos Sencillos
Poesía II
Yo sé de Egipto y Nigricia,Y de Persia y Xenophonte;
Y prefiero la cariciaDel aire fresco del monte.
Yo sé de las historias viejasDel hombre y de sus rencillas;
Y prefiero las abejasVolando en las campanillas.
Yo sé del canto del vientoEn las ramas vocingleras:
Nadie me diga que miento,Que lo prefiero de veras.
Yo sé de un gamo aterradoQue vuelve al redil, y expira,-
Y de un corazón cansadoQue muere oscuro y sin ira.
Semblanza del DestierroPor Ana Sánchez
“Sé desaparecer.
Pero no desaparecería mi pensamiento,
ni me agriaría mi oscuridad”
José Martí
(Carta a Manuel Mercado,
desde el Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895)
La historia delata personajes que han hecho de sus vidas su mayor obra, y es, quizás, la biografía
una de las formas más certeras de acercarse a estos, aunque ella no asegure la comprensión
directa del protagonista. En la calle Paula No. 41 de la Habana-Cuba, el 28 de enero de 1853, nace
José Julián Martí y Pérez cuya vida llena de peripecias no usuales, y su pasión por la política y la
escritura, llevaron a consolidar su existencia como su propio artilugio literario. Son sus obras el
reflejo directo de la profunda coherencia de Martí como político y escritor, quien cargado de un
alto sentido moral logró consolidar su vida bajo la conjunción entre el pensar y el hacer, “Servir es
mi mejor manera de hablar” dice Martí en su famoso ensayo Nuestra América, publicado en 1891.
Al intentar establecer un acercamiento a su vida debe considerarse principalmente su eterna
condición de desterrado, la cual lo llevó a un profundo arraigo hacia la idea de la libertad y la dignidad
del hombre. En octubre de 1869, con tan solo 16 años, Martí es encarcelado por una escuadra del
Primer Batallón de Voluntarios que registran la casa de Fermín Valdés Domínguez y encuentran una
carta firmada por él y José Martí, dirigida a un condiscípulo de ellos donde le criticaban por enlistarse
en el ejército español. El 21 de octubre ingresa en la Cárcel Nacional acusado de infidencia por
escribir esa carta, junto a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. Martí es condenado a 6
años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a Isla de Pinos, lugar al que llega
el 13 de octubre de 1870. Gracias a las gestiones realizadas por su padre, Mariano Martí Navarro, el
joven logra ser deportado a España donde cursa estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza,
y se gradúa de Licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. Este hecho quedó registrado

en su hacer literario a través de la novela Amistad Funesta (1885), bajo la vida del personaje
Manuelillo del Valle.
La condición de desterrado profundiza en Martí ese amor por la tierra patria y especialmente
por su libertad. El distanciamiento físico no lo desvincula de la realidad represiva que se vivía
en su país, de allí que en 1873 escriba el poema A mis hermanos muertos el 27 de noviembre, en
memoria de los ocho estudiantes de medicina que habían sido fusilados en La Habana. En 1875
Martí llega a México para reunirse con su familia, quienes se habían establecido en ese país el año
anterior; es en ese viaje donde el escritor conoce a Manuel Mercado, con quien llegaría a entablar
una amistad que perduraría durante toda su vida.
En 1878 Martí regresa a Cuba, presionado por su familia, su esposa Carmen Zayas Bazán con
quien había contraído nupcias en México, y también movido por el esperado nacimiento de su
hijo, José Francisco Martí y Zayas-Bazán. Sin embargo, la inconformidad con ese suelo cubano
queda registrada en una carta enviada a Manuel Mercado: “Primera debilidad y error grave de mi
vida -le escribe- mi vuelta a Cuba” (Martí, 1879). Los ideales libertarios de Martí le imposibilitan
permanecer en tierra oprimida: “Yo no he nacido para vivir en estas tierras. Me hace falta el aire del
alma […] ¡La vida española, después de vivir la vida americana!” (1879). Estas confesiones resultan
comprometedoras en el momento de retratar la personalidad de Martí desde su compromiso
moral con la independencia cubana. Sin embargo, resaltan la importancia de la epístola como
género que permite un íntimo acercamiento al pensamiento de este cubano, quien terminó por
configurar la humanidad como referencia de esa patria anhelada e impregnada del sabor del
destierro.
A propósito de este tema, el novelista y ensayista cubano Cesar Leante reflexiona en su artículo
Martí y el Destierro (1990): El hecho de que Cuba sea española, de que viva ahogada y de que, por
lo tanto, el aire de libertad del que precisan los pulmones de Martí no exista, sino una atmosfera
insana y para él vil, es capital en el ostracismo casi voluntario de Martí (pág. 2)
Luego de su segundo destierro (1889) nuestro personaje fortifica aún más su quehacer intelectual
y patriótico. Martí era consciente de que su empeño por liberar a Cuba no lo podría perpetuar
como residente de ese suelo; México, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos son algunas de
las naciones que lo acogieron como residente, y desde las cuales logró consolidar muchas de

sus obras políticas y literarias. Incluso en Venezuela donde, a pesar de su corta estadía, escribe su
Ismaelillo (1882). En el año 1992, en Estados Unidos, el prócer concibe la idea de fundar el Partido
Revolucionario Cubano, intención que reveló a José Francisco Lamadrid, José Dolores Poyo Estenoz
y al coronel Fernando Figueredo Socarrás desde Cayo Hueso (Florida). Según las palabras de Martí
en su crónica Fiesta de la Estatua de la Libertad (1887), en la ciudad de Nueva York se levanta “la
libertad iluminando el mundo”, y es precisamente desde allí donde se discuten y aprueban las
Bases y Estatutos del Partido Revolucionario Cubano que terminaría por ser proclamado el 10 de
abril de ese mismo año (1892).
Luego de pasar un año viajando por los Estados Unidos, Martí se traslada a México, en 1894, con
la intención de animar y conseguir subsidios para las expediciones a Cuba; durante ese mismo
año prepara el Plan de la Fernandina que termina fracasando en enero de 1895. Es indudable que
para ese momento Martí padecía de un profundo sentir patriótico que, reforzado por su temor
ante la intención de anexar a Cuba al territorio estadounidense, lo impulsó a seguir con los planes
de pronunciamientos armados en la isla, todos estos ideados y ejecutados desde su condición
de desterrado. No es sino hasta abril de ese año que el cubano desembarca nuevamente en ese
suelo oprimido, donde lo concibió Doña Leonor Pérez Cabrera, y en el cual alcanzaría su muerte
a manos de un grupo de españoles, el 19 de mayo.
La vertebración de estos hechos que jalonaron la vida de Martí, demuestran cómo a través de
sus acciones logró recrear su mayor ardid literario. Sin poder ver libre su patria, pero constituida
su historia a través del destierro que lo llevó a consolidarse como pensador y crítico, influenciado
por esas ráfagas e ideales de libertad, conquistó esa idea modernista del autor como ciudadano
del mundo y la plasmó férreamente mediante su hacer y escribir independentista; siendo la
humanidad su verdadera patria.

Esta edición de Letra Azul
de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana II
Se terminó de imprimir en versión electrónica
en la Editorial de la Cátedra Libre Simón Bolívar
el 26 de febrero de 2016

Consejo Editorial
Hillary Romero PaivaLetras Clásicas
Universidad de Los Andes
Jorge Sierra BejaranoLetras Clásicas
Universidad de Los Andes
Juan Armando Castillo NiñoLetras Clásicas
Universidad de Los Andes
Joshua Radesca HernándezLetras HispanoamericanaUniversidad de Los Andes
Ana SánchezLetras HispanoamericanaUniversidad de Los Andes
Vanesa Reyes MontillaLetras Clásicas
Universidad de Los Andes
Ronaldhiño HerreraLetras HispanoamericanaUniversidad de Los Andes