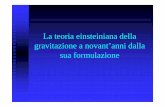¿Espejo cóncavo o convergente ? María Eugenia Lasners Truyol Elba Fernández.
LA TEORIA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA EN LA ALTA … POLITICAS/TRUYOL... · Capítulo 1 LA TEORIA DE...
Transcript of LA TEORIA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA EN LA ALTA … POLITICAS/TRUYOL... · Capítulo 1 LA TEORIA DE...
Capítulo 1
LA TEORIA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA EN LA ALTA EDAD MEDIA
Es waren sehane, gliinzende Zeiten, wo Europa ein chrirtliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte; ein grasses gemeinschaftliches Interesse verband die entlegens/en Provinzen dieses weiten geistlichen Reích!.
(Fueron tiempos hermosos y brillantes aquellos en que Europa era un país cristiano, en que una cristiandad vivía en esta parte del mundo de humano semblante; un gran interés comunitario unía las más apartadas provincias de este amplio imperio espiritual.)
(NOVALIS, Die Christenheit ader Europa.)
LA CRISTIANDAD GREGORIANA
1. La sociedad cristiana en la alta Edad Media.-2. Iglesia y realeza según San Gregario VIl.-3. San Pedro Damián y Manegold de Lautenbach.-4. Los «antigregorianos».-5. La Cristiandad como idea y como realidad.
EL SIGLO XII
6. El «renacimientO}) del siglo xlI.-7. Otón de Freising.-8. Rugo de San Víctor. San Bernardo. La Summa gloria.-9. Los Tratados de York.-10. Joaquín de Fiare.
JUAN DE SALISBURY
11. Juan de Salisbury y el Policraticus.
LA IDEA IMPERIAL HASTA FEDERICO II
12. Del Imperio al Estado. Federico 11.
La Cristiandad gregoriana
1. Ya hemos apuntado que la Ciudad de Dios de San Agustín fue interpretada por la Edad Media en el sentido de lo que se ha llamado una
351
352 Escolástica cristiana medieval
<~teocracia», es decir, una subsunción de la sociedad civil en la Iglesia como realidad histórica, identificada con la civitas Dei. Esta interpretación no podía sino predominar en la alta Edad Media, cuya filosofía se inspira directa y decididamente en el pensamiento agustiniano, y seguiría dando la pauta hasta la revolución filosófica de San Alberto y Santo Tomás.
En el orden de los hechos, el dualismo gelasiano había dado lugar, bajo Carlomagno como bajo Otón el Grande y sus sucesores, a un régimen de íntima compenetración de lo temporal y lo espirituaL El Emperador, en su calidad de minister Ecclesiae, actuaba como brazo armado de la Ciudad de Dios; la ceremonia de su unción por el Papa (como la de los reyes por los obispos), a la que se atribuyó durante mucho tiempo carácter sacramental, hada del gobierno temporal un oficio cristiano. Por otra parte, el Papa tenía jurisdicción sobre el Emperador en cuanto cristiano, en el fuero interno. El episcopado, por suministrar prácticamente el único personal disponible para ello, hubo de intervenir activamente en la gestión de los negocios públicos. Con el tiempo, las ventajas de esta vinculación dieron paso a dos peligros contrarios: de un lado, a una intromisión cada vez más perturbadora de la realeza en materias eclesiásticas, que en algún momento (por ej., bajo Otón III) pudo conducir a un cesaropapismo de inspiración bizantina; de otro, a una desviación de la jerarquía eclesiástica de sus fines espirituales esenciales, a una progresiva secularización de la I glesia. A ésta vino a oponerse en primer término el movimiento reformista de la Orden de Cluny. De ahí que el Pontificado ruviera que reivindicar su autonomía, sin renunciar a la supuesta dirección espiritual del orbe cristiano.
2. La fórmula clásica de esta reacción en el orden doctrinal se debe a San Gregario VII, papa del 1073 al 1085, que la desarrolló en varios escritos (por ejemplo, los Dictatus papae, 1075) y cartas, entre las que destacan las dirigidas a Hermann (Germán), obispo de Metz, al calor de la lucha de las investiduras. Lo esencial de las ideas gregorianas en la matería estriba en que el Papa, como cabeza de la Iglesia, puede excnmulgar al Empel'ador y a cualquier titular del poder temporal por un moti\'o justificado , y que la excomunión anula el deber de fidelidad de los súbditos. Con ello, sin que el poder espiritual tenga por qué asumir las funciones propias del temporal, se convierte, sin embargo, en el caso-límite de la excomuni6n, en juez de las condiciones de su legitimidad. Hace Gregario especial hincapié en el orden divino de la autoridad pontificia y en su infalibilidad. En contraste con ello, reduce e1 papel del poder temporal, el cual, debiendo su existencia a la pecaminosidad de los hombres, se con· vierte en mero auxiliar del espiritual. Más que al Imperio, por último, sus
1. La teoría de la comunidad cristiana en la alta Edad Media 353
preferencias van a una pluralidad de reinos independientes directamente sometidos al Pontificado.
Si la dureza de la contienda pudo motivar excesos en el lenguaje, las ideas gregorianas no eran en modo alguno una anomalía doctrinal. Con independencia de las condiciones históricas, la propia tendencia del agustinismo a subsumir la naturaleza en la sobrenaturaleza, y por consiguiente también la filosofía en la teología, había de conducir lógicamente a disolver la sociedad temporal en la espiritual, el Imperio y los reinos terrenales en la Iglesia. Por ello, la supremacía universal del Papa sobre la Iglesia equivale en Gregario VII a una supremacía universal inmediata sobre la sociedad cristiana en general.
3. Dicha tendencia se agudizó precisamente en el siglo XI , ante la actividad de los que hoy llaman las historias de la filosofía «dialécticos~),
y que sus contemporáneos designaban como philosophi, sopbistae, peripatetid. A la manera de los sofistas griegos, sembraban la inquietud con sus audacias verbales, y así se explica en parte, por oposición a ellos, el rigorismo de un San Pedro Damián y un Manegold de Lautenbach, que también en la materia que nos ocupa son representativos del espíritu de la época.
Pedro Damián (Damiani) de Rávena (1007-1072), asceta obligado a ceñir la púrpura cardenalicia bajo amenaza de excomunión, sostuvo (en su Disceptatia synodalis y sus cartas) que el Emperador recibe su poder del Papa, por delegaci6n, y sólo lo ejerce legítimamente mientras permanece fiel al Papa. No concibe que un pueblo pueda tener entidad como tal o intereses propios fuera del cristianismo y de la Iglesia. Esta doctrina perdurará largo tiempo, y aun Francisco de Viroria, en el siglo XVI, habrá de impugnar la tesis de quienes vinculaban la legitimidad del poder político a la profesi6n de la fe cristiana. En un plano más general, San Pedro Damián desconfiaba de la razón humana, y generalizó la fórmula de que la filosofía debe desempeñar tan s610 un papel de ancilla de la ciencia sagrada. Profesa, finalmente, un concepto voluntarista de Dios que claramente se anticipa al de Guillermo de Occam: ni el principio de contradicción limita la voluntad divina, pues no son aplicables a Dios nuestras leyes dialécticas (De divina omnipotentia). Semejante actitud implica que no hay una «naturaleza de las cosas~) ni, por consiguiente, un derecho natural¡ la única fuente de lo bueno y lo justo ha de buscarse en la revelación.
Entre los defensores de San Gregario VII y su reforma destaca Manegold de Lautenbach (t h. 1103), que intervino en la polémica de las investiduras con varios opúsculos (mencionemos tan s610 su Ad Gebehardum
354 Escolástica cristiana medieval
Liber) escritos entre 1080 y 1085. La actitud de Manegold ante la raz6n y la @osofía es la misma que la de San Pedro Damián. Las consecuencias de orden político-eclesiástico son idénticas. Pero Manegold se sirve ya de una teoría contractualis~a para limitar el poder imperial. Recogiendo la tradicional distinción entre el rey y el tirano, la complementa con la doct~ina de que el poder real nace de un pacto entre el pueblo y su príncipe: 51 éste degenera en tirano, tiene el pueblo derecho a ofrecerle resistencia y cabe su deposición por el Papa. J
~ . A los «gregorianos» se opusieron los partidarios del emperador Ennque IV, entre los que cabe destacar, además del antipapa Clemente III, al jurista Pedro Craso, de Rávena, y a Rugo de Fleury (De regia ?otestate el sacerdotali dignitate, hacia 1102). Con el propio monarca, Invocaban la «tradición de los Santos Padres» y argumentos de derecho pO,sit~vo, especialmente la costumbre. Sólo si incurre en herejía, puede el prmClpe ser depuesto, ya que su poder procede directamente de Dios. No le es licito al Papa desligar. a los súbditos del vínculo de fidelidad, fundado como está en un juramento. En general, se oponen a la concepción de la realeza como institución meramente humana y temporal, tendiendo por el contrario a llenarla de contenido religioso. ¿No refleja efectivamente la realeza entre los hombres el señorío universal de Dios sobre la creación?
5. A tenor de lo expuesto, ha de tenerse en cuenta que cualquiera que fuese la actitud adoptada, nadie en la alta Edad Media concebía la dualidad de lo espiritual y lo temporal como la que luego se establecería entre la Iglesia y el Estado. Antes bien, el momento religioso y el político aparecían indiferenciados, presuponiendo ambos el vínculo sacramental del bautismo, por lo que los no bautizados y los excomulgados quedaban al margen de la sociedad. La categoría fundamental era para todos la christianitas. Su concepto, que fue precisándose con los papas Nicolás I (858-867) Y Juan VIII (872-882), ha sido muy bien caracterizado en sustanciosas páginas por E. Gilson, que en parte utiliza investigaciones de J. Rupp sobre el particular. La cristiandad, a diferencia de la Iglesia, sociedad religiosa de índole sobrenatural, era la universalidad de los cristianos en cuanto constituían una sociedad en el tiempo y el espacio. Así se explica que se la llamara también populus christianus¡ respublica christiana. Pero el pueblo cristiano era un pueblo irreductible a cualquier comu.¡idad política dada. Sus mismas empresas temporales estaban al servicio de fines espirituales. «Nada muestra mejor el carácter específico del pueblo cristiano como tal, que su irreducibilidad a cualquier marco político
. '
•
1. La teoría de la comunidad cristiana en la alta Edad Media 355
dado; nada muestra mejor su realidad como pueblo, que las obras colectivas que emprendió, llevando algunas a buen fin» (Gilson). Entre estas obras colectivas de la cristiandad, que sólo son plenamente inteligibles si las referimos a ella, merecen especial mención las universidades y las cruzadas.
El siglo XII
6. El siglo XII desenvuelve el ideal gregoriano, dándole una formulación más rigurosa filosófica y teológicamente, a la vez que el renacimiento del derecho romano y el desarrollo del canónico a partir de Graciano suministran nuevos argumentos a ambos bandos. Asistimos al florecimiento de una especulación jurídica en el marco de la especulación teológica y filosófica de altos vuelos cuyos exponentes son un San Anselmo y un Abelardo. y ésta, a su vez, se sitúa en el amplío movimiento de renovación cultural y de la vida urbana en Occidente. Tanto en nuestra disciplina como en otros ámbitos, el «renacimiento del siglo XII» (Ch. H. Haskins) anuncia ya la plenitud del XlII.
7. La absorci6n del Imperio por la Iglesia y la identificaci6n de la Iglesia con la Ciudad de Dios en la tierra se advierte con singular relieve en el cisterciense alemán Otón, obispo de Freising, que nació entre 1111 y 1115, y murió en 1158. Otón de Freising es autor de una crónica universal (De duabus civitatibus) y una importante historia del reinado de Federico I «Barbarroja». El Sacro Romano Imperio era para él como el cuerpo terrenal de la Ciudad de Dios, y en puridad puede considerarse, dice, que desde la conversión de Constantino al catolicismo, las dos ciudades de que hablara San Agustín se han convertido en una sola, que es la Iglesia. Por lo demás, profesaba Otón de Freising una filosofía pesimista de la cultura. Contrariamente a Orosio, creía que el mal en el mundo iba en aumento. Recogiendo una idea que también Orosio entre otros había apuntado, subraya Otón el constante desplazamiento de la cultura desde Oriente hacia Occidente a través de la sucesión de los imperios. Mas ésta, a su vez, engendra en él un intenso y agobiante sentido de la caducidad de los reinos temporales que tantas ruinas hacen tangibles. La mutabilidad de las cosas sólo queda superada en la Iglesia, vivificada por el amor divino.
Otón de Freising, como otros autores medievales, suponía próximo el fin del mundo, prefigurado a su modo de ver por la progresiva decadencia de Roma. Por eso acogió esperanzado el intento de restauración imperial
356 Escolástica cristiana medieval
de Federico 1 «Barbarroja», su sobrino, de la que esperaba un nuevo paso en el camino de la Ciudad de Dios.
8. La justificación teórica más lograda de la absorción del Imperio por la Iglesia fue obra del gran místico de la abadía de canónigos agustinos de San Víctor, en París, Rugo de San Víctor (1096-1141), conde de Blankenhurgo, en un texto famoso de su De sacramentis, repetidamente citado en los siglos siguientes. La Iglesia comprende dos órdenes: los seglares y los clérigos, que son como los dos lados de un mismo cuerpo. De ahí que para gobernar su vida fueran precisos dos órdenes de autoridad, a saber: el temporal y el espiritual. Pero el poder espiritual prevalece sobre el temporal cuanto la vida espiritual y eterna sobre la terrenal, siendo él quien 10 instituye y quÍen lo juzga, si yerra. Reafirma, pues, Hugo de San Víctor la institución sacerdotal del príncipe, ilustrándola con ejemplos históricos tomados del Antiguo Testamento.
Otro de los grandes exponentes de la espiritualidad medieval, a la vez místico y hombre de acción, San Bernardo, abad de Claraval (1091-1153), aunque preocupado por los peligros de una excesiva entrega del Papado a los negocios mundanales, afirmaría con fuerza la misma doctrina, sirviéndose de la imagen de las dos espadas. Las dos espadas fueron entregadas por Dios a la Iglesia, y es ella la que, para sus propios fines, transfirió la temporal a los príncipes para que la manejen por indicación suya. Corresponde así al Papa la plenitud de la potestad. Como Gregorio VII, ve San Bernardo en el Sumo Pontífice el juez supremo en la tierra, cuyas decisiones son inapelables. En conexión con esta posición está iógicamente su idea de que Roma es la capital del Imperio por ser la sede del Pontificado y no por un titulo histórico de sus habitantes.
También en San Bernardo, la distinción entre lo temporal y lo espiritual es, pues, una distinción que se da dentro de la Iglesia. Se trata de una convicción común a la época, y vuelve a encontrarse, por ejemplo, en la Summa gloria (hacia 1122), atribuida al misterioso Honario Augusiadunense (Honoria de ·Autun), pseudónimo de un monje del sur de Alemania: acaso de Augsburgo, que vivió en la primera mitad del siglo. Como el Victorino y como San Bernardo, el autor de la Summa gloria se apoya repetidamente en el Antiguo Testamento. Si Adán , según conocido parangón, prefigura a Cristo, Abel y Caín prefiguran respectivamente el sacerdocio y la realeza, representando la muerte del primero por el segundo la frecuente persecución de que el sacerdocio es víctima. Y al igual que en los autores antes mencionados, el sacerdocio es aquí tan superior en dignidad a la realeza, a h que insti'tuye y ordena, cuanto lo espiritual a lo temporal y el alma al cuerpo, que de ella recibe vida.
t. La teoría de la comunidad cristiana en la alta Edad Media 35;
9. Pero es de mucho interés comprobar que ya en el siglo XII la absorción de 10 temporal en lo espiritual fue invertida por una doctrina que, partiendo, como los adversarios de San G regario VII, de la consideración del príncipe como miembro de la Iglesia, pretendía erigirle en cabeza de la misma. Es la doctrina formulada en una serie de tratados anónimos, llamados Tratados de York (Tractatus Eboracenses, hacia 1100-1101), por haber sido atribuidos alguna vez a Gerardo, arzobispo de York. Varias de sus tesis se anticipan a las que más tarde son tendrán Marsilio de Padua y la Reforma protestante. Se proclama la igualdad de todos los obispos en materia espiritual, sin excluir al de Roma, cuya supremacía se presenta como consecuencia del hecho de haber sido Roma la capital del Imperio. La Iglesia, según el autor, es esposa de Cristo en cuanto rey, no de Cristo en cuanto sacerdote . El sacerdote prefiguraba a Cristo en cuanto hombre; el rey le prefiguraba en cuanto Dios. La función real hace posible en último término la sacerdoral, al asegurar la paz y seguridad de la Iglesia. En la persona del rey se realiza así propiamente la unión de Cristo y su Iglesia, y ésta, por lo demás, no es sino la congregación de los fieles. He aquí, para el autor desconocido de los tratados, el significado de la consagración de los reyes por el sacerdocio: encomendarles el gobierno y la defensa de la Iglesia. A este poder de encomendar al rey e! gobierno de la Iglesia se reduce, pues, la autoridad sacerdotal. E. Gilson, sometiendo estas tesis a luminoso análisis, ha señalado cómo la doctrina formulada en los Tratados de York, a pesar de su divergencia con respecto a la de un Rugo de San Victor, se sitúa en el mismo plano. «Esa concepción de la Iglesia y del poder real no es menos íntegramente 'sacral' que la opuesta. En ella no se coloca al rey sobre el sacerdote en cuanto seglar, ni en nombre de una superioridad de lo temporal sobre lo espiritual, sino, por el contrario, a título de rey sacerdote y como jefe de la propia Iglesia. Precisamente por hallarse e! Estado dentro de la Iglesia, puede e! señor de! cuerpo de los fieles reivindicar para sí e! título de señor de la Iglesia.»
10. Consideración aparte merecen las corrientes teológico-políticas inspiradas en el Apocalipsis de San Juan, cuya exégesis pretendía encontrar una y otra vez en sus vaticinios la clave de los acontecimientos contemporáneos. Desempeña en ellas un papel esencial la conexión (establecida desde los primeros siglos cristianos) entre la esperada caída del Imperio romano y la venida del Anticristo, precursora del fin de los tiempos. En el mismo contexto, atribuían muchos a la acción de éste no sólo las discordias que atribulaban el mundo cristiano, sino también la mun-
358 Escolástica cristiana medieval
danización de un amplio sector de la Iglesia y un centralismo en su organización que no era considerado por todos como deseable. Tales inquietudes desembocaron en una espiritualidad exacerbada, cuyo exponente es el abad calabrés Joaquln de Fiore (c. 1131-c. 1202), cisterciense que abandonó la Ord~n para fundar otra más próxima, en su sentir, del primitivo rigorismo benedictino. Su doctrina, expuesta principalmente en la Concordia Novi ac Veteris Testamenti, la Expositio in Apocalipsim y el Psalterium deeem cordarum, fue formulada luego (1254) por un ferviente seguidor en un Liber introductorius ad Evangelium aeternum, llamado a la mayor resonancia. Pero desde entonces se mezclaron a ella elementos apócrifos no siempre fáciles de discernir, y de sentido más radical.
Esta doctrina se caracteriza por la aplicación del dogma de la Trinidad al proceso histórico de la salvación. Al período inicial regido por la ley natural primitiva, sigue la historia sagrada propiamente dicha, articulada en las tres edades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyos principios respectivos son el temor, la fe y el amor. A la primera corresponde la Ley mosaica, y a la segunda, la Ley evangélica. La tercera, inminente, conocería la nueva Ley de una caridad plena. Así como de la Sinagoga había surgido la Iglesia, saldría de ésta una Iglesia espiritual en torno a un monacato purificado de toda adherencia mundanal. En el orden social, la principal consecuencia de esta interpretación de la historia de la salvación era el postulado de la pobreza y la comunidad de bienes. Por otra parte, la Iglesia institucional y su jerarquia (sacerdocio) sólo teruan un valor histórico contingente, y con mayor razón todavía hay que decir esto del poder temporal. En general, quiso el joaquinisrno superar la distinción tradicional entre preceptos y consejos, implantar la integridad de las enseñanzas evangélicas sin discriminación. Su concepción de una tercera edad en la economia de la salvación implicaba, por último, una ulterior revelación, oponiéndose a la interpretación ortodoxa.
Condenado por Roma en 1254, el joaquinismo ejercería gran influencia en el seno de la Orden franciscana, sobre los ~(espirituales» y los drati· celli», en esta su dimensión ético-social. Alimentó en particular las polémicas en torno a la pobreza evangélica, especialmente intensas, según veremos, en la primera mitad del siglo XIV.
Juan de Salisbury
11. Con Juan de Salisbury (aprox. 1110-1185) llegamos al primer intento medieval de elaboración de una política sistemática. Inglés formado intelectualmente en París (donde oyó a Abelardo) y en ehartres, fue
l . La teoría de la comunidad cristiana en la alta Edad Media 359
al final de su vida obispo de dicha ciudad, después de haber dividido durante años su actividad entre la corte pontificia y el servicio del arzobispo de Canterbury. Su Policraticus (1159) es como un balance de la tradición ciceroniana, senequista, bíblica y patrística relativa a la ordenación de la comunidad humana. Manifiéstase en él un espíritu prerrenacentista, señsible a la elocuencia y amante de una erudición que, según él, es el mejor remedio contra el verbalismo y el dogmatismo, que repugnan por igual al sabio verdadero. Su Historia pontificalis y su Metalogicus ilustran la diversidad de su obra .
También para Juan de Salisbury es el prlncipe un ministro del sacerdote. La Iglesia no lleva directamente la espada temporal, sino que la entrega a los reyes para .que usen de ella en su lugar, convirtiéndolos así en intermediarios entre el sacerdocio y los súbditos. Juan de SaUsbury apoyó esta supremacía sacerdotal en el viejo parangón entre la sociedad y el organismo, remozándolo. La república es un cuerpo anímado por la gracia divina y orientado hacia la equidad suprema, consistente en la voluntad de Dios. El sacerdocio es su alma; el príncipe, su cabeza, · que responde por los demás miembros subordinados. El prlncipe, instituido por Dios, está sometido a la ley divina y a los que en la tierra la representan, como la cabeza está sometida al alma. El menosprecio de la equidad y de la ley divina convierte cabalmente la monarquía legítima en tiranía. Ahora bien, la principal novedad del Policraticus, en relación con sus precedentes medievales, estriba en que, haciendo hincapié en la tradicional contraposición entre el rey y el tirano, extrae de ella la consecuencia radical de la licitud del Ú!anicidio. A la resistencia pasiva de los súbditos frente al tirano se añade ahora la posibilidad de su resistencia activa que puede llegar hasta la muerte del tirano, sólo mitigada por la recusación que hace Juan de Salisbury del uso de ciertos medios, como el veneno.
La influencia de Juan de Salisbury se hará sentir en toda la Edad Media pC1sterior no sólo en lo que respecta al tiranicidio (Juan Petit), sino .también en 10 relativo a la concepción organicista de la sociedad, que veremos . recogida especialmente en Engelberto de Admont y Nicolás de Cusa.
La idea imperial hasta Federico JI
12. En cuanto a la idea del Imperio en el siglo XII, se vio condicionada en su evolución por el renacimiento del derecho romano, promovido en Bolonia ' por la escuela de los glosadores. Las consecuencias
360 Escolástica cristiana medieval
de los nuevos estudios se hicieron sentir tanto en el orden institucional como en el doctrinal, y afectaron finalmente no sólo al poder imperial sino también al de los reyes. La enseñanza del Corpus iuris dio lugar a la constitución de una clase de juristas seculares que suministró al poder temporal un personal asesor y administrativo directamente vinculado a él, rompiéndose con ello el anterior monopolio eclesiástico. Por otra parte, el culto tributado a la codificación justinianea como legislación racional frente a las abigarradas costumbres locales, era por sí solo un poderoso elemento unificado!, que favoreció la centr:dización del poder en el sentido del absolutismo, y más tarde también su secularización. Este proceso se hace ya manifiesto bajo Federico 1 «Barbarroja», cuya concepción imperial se acerca a la de Bizancio, y culmina con Federico II, ya en el siglo XIII.
Ahora bien, Federico II no podía dejar de ser signo de contradic· ción en el ámbito de la filosofía política como lo fuera en otros. Si por un lado ensalza como nadie la omnipotencia imperial de derecho divino, sus aseveraciones son el canto del cisne de la institución, finalmente herida de muerte por su lucha con el Pontificado. Su justificación del poder por la «necesidad de las cosas» juntamente con la providencia divina, como remedio de la humana pecaminosidad (en el famoso proemio de las Constituciones de Melfi de 1231), añade un elemento nuevo, iusnaturalista, a la concepción tradicional, incorporándole ya el ingrediente aristotélico que poco después generalizaría su acción. Por último, el Hohenstaufen se orientó también hacia el futuro en su calidad de rey de Sicilia, estableciendo en sus territorios italianos un Estado de tipo moderno, apoyado en una burocracia profesional y un cuerpo de legistas cuya formación aseguraba la Universidad de Nápoles, fundada para tal fin.
BIBLJOGRAFIA
La Cristiandad gregoriana
H.-X. ARQUILLlERE, Sainl Grégoire VII . Errai sur sa coneeption du pouvoir ponti· fical, París, 1934.
A. FAusER, Die Publizislik des Inveslilurstreites. Personlichkeilen und Ideen, Munich, 1935.
A. FLIcHE, Etudes sur la polémique religieuse a l'époque de Grégoire VII . Les prégrégoriens, París, 1916.
- La rélorme grégorienne, vals. I-HI, Pads-Lovaina, 1924-37. C. MIRBT, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., Leipzig, 1894.
1. La teoría de la comunidad cristiana en la alta Edad Media 361
Siglo XII
H. BOEHMER, Kirche und Staal in England und in der Normandie im 11. und 12. Jahrhundert, Leipzig, 1899.
J. SPORL, Grundlormen hochmillelalterlieher Geschichtsanschauung, Munich, 1935.
OTTO, Bishop of Freising, The Two Cities. A Chronicle 01 Universal Ris/ory /0 the Year 1146 A. D. Translated with an Introd. and Notes by C. MIEROW, Nueva York, 1928.
_ Chronik oda die Geschichte der zwei Staaten. Uebers. van A. SCHMIDT. Hrsg. van W. LAMMERS, Berlín, 1960.
J. SCHMIDLIN, Die geschicbtspbilosophische und kirchenpolitische. Weltanschauung Oltos von Freising, Friburgo de Br., 1906.
J. SPORL, «Die Civitas Dei im Geschichrsdenken Ortos van Freising», en la obra colecto Estudios sobre la «Ciudad de Dios», n, El Escorial, 1956, pp. 577-596.
F. MERZBACHER, «Recht und Gewaftenlehre bei Hugo VQn Sr. Viktor», Savigny Z/sch,., Bd. 75, K,non. Ab!., XLIV (1958), 181·280.
F.-W. WITTE, «Die Sraats- und Rechtsphilosophie des Hugo van Sto Viktor», A.R.S.Ph., XLIII (1957), 555·74.
G. H. WILLIAMS, The Norman Anonymous 01 ca. 1100 A. D. Cambridge/Mass. 1951.
JOACHIM DE FIaRE, L'Evangile éternel. Premiere éd . fran~aise précédée d'unp. biographie par E. AEGERTER, 2 vals., Pads, S. f . (1927).
]OACHIM VON FIORE, Das Reieh des Geistes. Bearbeitung van Alfons ROSENBERG, Munich-Planegg, 1955.
E. BUONAIUTI, Gioacchino da Fiore. 1 tempi, la vita, · ji messaggio, Roma, 1931. F. FOBERTI, Gioacchino da Fiore e ii gioacchinismo antico e moderno, Padua, 1942. H. GRUNDMANN, Studien über joachim von Floris, Leipzig, 1927. - Neue Forschungen über Joachim von Floris, Marburgo, 1950.
Juan d~ Salisbury
Ed. del Polieraticus, por C. C. J. WEBB, 2 vals., Oxfard, 1909. The Stateman's Book 01 John 01 Salisbury, trad. parcial e introducción de J. DIC
KINSON, Nueva York, 1927. M. DAL PRA, Giovanni di Salisbury, Milán, 1951. J. HUIZINGA, «Ein pragothischer Geist: Jahannes van Salisbuty», en su libro Parerga,
Basílea, 1945, pp. 33-61. E. F. JACOB, «(John of Salisbury and the Po!icraticus», en The Soc. and Polit. Ideas
01 Some Creat Med. Think ., edito por HEARNSHAW, ya citado. H. LIEBESCHÜTZ, Medieval Humanism in the Lile and W"ritings "01 John 01 Salisbury,
Londres , 1950. C. C. J. WEBB, John 01 Salisbury, Londres, 1932.
362 Escolástica cristiana medieval
La idea imperial. Federico 11
M. GARcfA-PEUYO. «Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno»>, en la rev. Studia iur¡diea, Caracas, núm. 2, 1958, 93-167; reptod. en su libro Del milo y de la razón en la historia del pensamiento político, Madrid, 1968, páginas 141-244.
H. KANTOROWICZ, Kaiser Friedrich deT Zweite, Berlín, 1927. A. DE STEFANO, Vidca imperiale di Federigo [J, nueva ed. Bolonia, 1952.