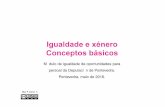La participación social en la política del agua
Transcript of La participación social en la política del agua

1�aquaforum año 11 No. 46 2007
IntroducciónEn los últimos años se habla cada vez más de una crisis mundial del agua la cual está asociada con los procesos de deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad, cambio climático, crecimiento demográfico y aumento de las actividades humanas que alteran el funcionamiento del planeta.
Desde hace ya varios lustros se ha extendido una serie de ideas sobre cuáles son los fundamentos de dicha crisis y cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para enfrentarla. En el III Foro Mundial del Agua se emitió un documento en el que se subraya que en este momento la crisis del agua es fundamentalmente una crisis de gestión –crisis de gobernabilidad o gobernanza (governance) como fue calificada, lo cual significa que la problemática tal como es entendida por los especialistas internacionales está más en el campo de la acción pública, el diseño e implementación de políticas gubernamentales y la negociación y regulación de intereses sociales, económicos y políticos, en la manera en que funcionan los arreglos institucionales.
Si bien hay una percepción clara de que existen retos muy importantes en términos de las opciones tecnológicas que se deben llevar a cabo, parece existir ya un consenso que es mucho más importante avanzar en transformar lo que podemos hacer en términos de establecer nuevas formas de gobierno del agua, que sean transparentes, efectivas, que se vinculen las distintas políticas públicas entre sí de manera transversal. De esta manera, la gobernanza implica formas de institucionalizar las demandas sociales (muchas de las cuales son inevitablemente contradictorias entre sí), en formas de acción gubernamental capaz de responder a estas necesidades a través de –generalmente se entiende así- políticas públicas efectivas y eficaces.
De igual manera, en los últimos años, se ha generalizado un enfoque de gestión integrada del agua de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, GIRH, en el cual se privilegia un abordaje interdisciplinario de los problemas del agua. Está fundamentada en la descentralización de la gestión del agua, asumiendo como unidad territorial a la cuenca hidrológica, ya
La participación social en la
Por: Sergio Vargas Velázquez
Es Sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con un Doctorado en Antropología Social por la UIA Santa Fe. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 1 y es profesor del Posgrado en Ciencias del Agua del IMTA. Se ha desempeñado al interior del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como Especialista en Hidráulica, Subcoordinador y actualmente como investigador titular. Entre sus publicaciones más recientes destacan “Problemas socio-ambientales y experiencias organizativas en las cuencas de México” y “Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala. Aportes para su estudio y discusión”. [email protected]
política del agua

1� aquaforum
que le permite planear, ordenar y regular el uso del agua de la unidad misma del recurso. Al mismo tiempo establece la necesidad de llevar a cabo una gestión en la que se reconozcan las relaciones sociales que determinan el deterioro del agua, así como aquellas que son susceptibles de considerar para el desarrollo de políticas públicas eficaces. De esta manera, se piensa en la transformación de los arreglos institucionales para dar cabida a formas más amplias y consensuadas de diseño, implementación y evaluación de las políticas del agua, en las que se incluya a los grupos sociales afectados o beneficiarios de dichas políticas.
El agua es un recurso que configura muchas relaciones sociales, y vincula de forma estructural a los grupos humanos que habitan en grandes regiones conocidas que podemos identificar como las cuencas hidrológicas, las cuales deben ser tomadas en cuenta para poder establecer una política de desarrollo de los recursos hídricos sustentable. Este es uno de los principios bajo los cuales se ha conformado la propuesta de organismos internacionales de llevar a cabo una gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica.
A partir de la década de 1970 se inició un continuo cuestionamiento a nivel internacional de las políticas respecto al agua seguidas. En varios países, como por ejemplo los de la OCDE, se incorporan algunos principios que buscaban moderar o frenar las consecuencias de los procesos de industrialización y urbanización sobre los recursos hídricos, como fue el principio del contaminador-pagador. La recuperación de la noción de gobernanza o gobernabilidad –que aquí los manejamos como términos intercambiables- ocurre en la década de 1980, cuando inicia la actual etapa de grandes flujos globales (globalización), a partir de la reflexión sobre el modo de organización del poder público que se lleva a cabo en los países desarrollados con la crisis y transformación del Estado Benefactor o Estado Social principalmente en Europa y en menor medida en los Estados Unidos. Este cambio en las formas estatales consistieron de manera general en la reducción de la intervención estatal en la economía, en procesos más o menos intensos de descentralización de la administración pública, así como también por una mayor complejidad social y política caracterizada por formas de gobierno pluricéntricas (varios niveles y diversos organismos a la vez) y la pérdida de centralidad de los anteriores actores sociales (empresarios y sindicatos obreros) y el surgimiento de una gran diversidad de movimientos sociales y formas de organización de intereses (sociedad civil), que dan sostén al pluralismo político en una amplia gama de tipos de arreglos institucionales basados en la democracia política. Una primera y más sencilla

1�aquaforum año 11 No. 46 2007
definición establece que la gobernabilidad es “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001: 10).
La gobernabilidad encaja perfectamente con los planteamientos del desarrollo sustentable, en tanto coinciden en su visión de un mundo globalizado económicamente, estados desregulados y descentralizados, y sociedades civiles más activas, exigentes y vigilantes. Se trata ahora de hacer una política pública eficaz para gobernar lo mejor posible todo el planeta, capaz de frenar el deterioro global, internalizando las externalidades económicas del capitalismo tardío, eliminado también los free riders de la economía y el ambiente a través de un amplio proceso de autorregulación. La ONG internacional IUCN define así la gobernabilidad de los recursos naturales: puede entenderse como las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder y las responsabilidades se ejercen, cómo se toman decisiones, y cómo ciudadanos u otros stakeholders tienen voz en la gestión de los recursos naturales -incluso la conservación de la biodiversidad se refiere al poder, a las relaciones y responsabilidad. Tiene una influencia mayor en el logro de objetivos de gestión (efectividad), la repartición de responsabilidades relevantes, derechos, los costos y beneficios (equidad) y la generación y sustento de comunidad, apoyo político y financiero para uso racional y sustentable (sostenibilidad). (IUCN, 2004) Las definiciones sobre la gobernabilidad del agua coinciden en esto, aunque algunas enfatizan más algunos aspectos que otros. (World Bank, 1992. Solanes, M. 2002. Rogers, P. 2002. Peña, H. y M. Solanes 2002. Dourojeanni, A. y Jouravlev, A. 2001) Algunos autores tienden a centrarse exclusivamente en los aspectos de la acción gubernamental o jurídico-normativa, sin cuestionarse acerca de la acción de los actores sociales.
En las últimas décadas, a nivel mundial se han presentado situaciones en las que por un conjunto de factores, el agua en determinadas regiones hidrológicas resulta insuficiente para cubrir las necesidades humanas, generando procesos de sobreexplotación de los recursos hídricos, afectando al medio ambiente. Este proceso ha sido conceptualizado como river basin closure (cerramiento de cuenca), en tanto se vuelve cero la disponibilidad, particularmente en zonas de aridez
donde se impulsaron las grandes zonas de riego. Son procesos de construcción social del conflicto por el agua, en los cuales las respuestas a las limitantes están dadas por sistemas sociopolíticos, ya que en ocasiones hay posibles soluciones técnicas, pero difícilmente aceptables por todas las partes.
En nuestro país ya son varias cuencas hidrológicas que se encuentran en tal situación (casos de Lerma-Chapala, Valle de México y numerosas subcuencas del norte del país).
A nivel internacional han surgido varias iniciativas para estudiar las trayectorias que siguen este tipo de cuencas, en términos biofísicos como sociales, con el fin de elaborar políticas públicas para enfrentar este tipo de situaciones. A nivel internacional se ha impuesto el paradigma de la gestión integrada del agua por cuenca hidrológica, el cual México asumió desde 1990, a pesar de su tradición de política pública centralizada en el gobierno federal. La organización de nuevos espacios de participación social también se iniciaron ahí (Vargas et al 2005a; Mollard et al 2002).
Las etapas de la política pública del aguaEstas transformaciones las podemos resumir en términos históricos como el paso de un modo de regulación1 con una fuerte intervención del Estado en la distribución del agua, a otra en la que se pretende incorporar a los sectores sociales y privados en su manejo y financiamiento, con base en mecanismos de asignación que se ajusten a la lógica del mercado. La forma de regulación centralizada del agua abarca un largo período desde finales del siglo XIX, hasta la década de 1980, en el cual se mantuvieron marcadas diferencias regionales y distintos niveles de integración. En esa época el agua aparecía como una frontera abierta, esto es, abierta a su uso y explotación sin mayores restricciones, para la construcción de las grandes obras hidráulicas por parte del gobierno federal y la ampliación de la superficie agrícola en varios millones de hectáreas y el otorgamiento de derechos de agua sin mayores consideraciones ambientales. El segundo modo de regulación, al cual el Estado mexicano se reorientó desde 1990, se caracteriza por una nueva “política del agua2” que resalta la descentralización de los servicios como respuesta a la crisis fiscal del Estado, la apertura comercial a una economía mundial
1 Es “el conjunto de las formas institucionales, redes, normas explícitas o implícitas, que garantizan la compatibilidad de comportamientos dentro del marco de un régimen de acumulación, de acuerdo al estado de las relaciones sociales, y más allá de las contradicciones y del carácter conflictivo de las rela-ciones entre los agentes y los grupos sociales”, en Lipietz, Alain, s.f. 2 Son “las acciones de las administraciones, a distintos niveles y en diversos ámbitos, que afectan al desarrollo y asignación de los recursos hidráulicos”. Ciriacy-Wantrup, S.V. “Economía del agua: relaciones con el derecho y la política”, en Federico Aguilera Klink, 1992: 22.

20 aquaforum
como la forma de incorporar ciertos “mecanismos de mercado” para la mejor distribución del agua, uso eficiente y la determinación de su precio y, sus formas políticas y sociales de organización mucho más complejas e integradas a distintos niveles para “decidir” su gestión. En un contexto de profundos cambios sociales que alteran la organización social en torno al agua.
El modelo centralizado, el cual se consolidó a partir de los años treinta del presente siglo cuando el Estado mexicano asume la función de promotor de un modelo socioeconómico con base en el mercado interno, el capital industrial, y un régimen político corporativo, y en donde el uso de los recursos hídricos era visto como una frontera abierta. Este modelo favoreció los grandes proyectos de infraestructura hidráulica con fuerte participación estatal como fueron los distritos de riego, grandes presas y la infraestructura de agua potable y drenaje en las principales ciudades del país.
Al segundo, lo identificamos como el modelo neoliberal, ya que se conforma a partir de las políticas de descentralización, desregulación estatal y apertura comercial, con la crisis de las formas de representación corporativa y el impulso de políticas ambientales que pretenden alcanzar el desarrollo “sostenible” de los recursos naturales; ahora la frontera de uso del agua aparece muy restringida, sobreexplotada y contaminada, para lo cual se requiere de mayor inversión que el Estado es incapaz de realizar solo, y convoca al capital privado y la participación de los usuarios de los distintos sistemas de distribución para hacerlo, además de promover el autofinanciamiento de los mismos sistemas con precios del agua que tienden a incorporar reglas de mercado; y esto, en el caso del agua es muy complejo. En cada modelo podemos encontrar formas de mediación y regulación de intereses, reglas de acceso específicas, así como relaciones muy diferentes entre la estructura institucional y las formas sociales de organización por el agua. Nuestra tesis es que estamos en la etapa de transición de un modelo de gestión al otro, y esta puede ser estudiada como una “transición política” para explicar los conflictos por el recurso.
La problemática se aborda desde dos aspectos centrales. El primero se refiere a la gestión del agua, entendida como un proceso tanto de control técnico como de control social, en el cual se incluye la administración, la planeación, la organización y la “división del trabajo” para el control técnico así como los mecanismos de dirección política y procesamiento de las demandas y conflictos que existen en torno al recurso. Son ciertas reglas que se determinan desde el estado para regular el acceso al agua; estas reglas de gestión se han modificado profundamente, mas no sólo como cambio en la “administración”, sino porque son reglas que generan políticas, que a su vez
generan acciones hacia la sociedad, con las cuales se regulan los conflictos de los grupos de interés y se canalizan las demandas. Entre estas existe un conjunto de reglas sociales, no escritas, con base en las cuales se “negocia” entre las partes interesadas -stakeholders- por el agua.
El segundo aspecto es el de la “participación”, entendida como la capacidad desarrollada por los grupos organizados para influir en las decisiones o acciones que determinan sus condiciones de vida, su situación social, o su acceso a los recursos. En este sentido, la “participación” implica un nivel de organización y de integración. Estos dos aspectos pueden no existir necesariamente, como ocurre entre los usuarios domésticos que no cuentan en muchos casos con una forma organizativa específica, aunque su acceso al agua en cantidad y calidad dependa de otros niveles de integración, o puede ser muy antigua como en caso de las comunidades de regantes. La participación social sólo es posible a partir de la organización de intereses (grupos de interés o de presión; actores, sujetos o movimientos sociales).

21aquaforum año 11 No. 46 2007
Sin embargo, la transición mexicana es propia, con características que la hacen particular. La gobernabilidad del agua depende de la gobernabilidad general, la cual en nuestro país ha tenido un continuo periodo de deterioro, que expresa que la transición hacia otro tipo de régimen aún no termina. El tipo de régimen determinará la manera en que la sociedad logrará su intervención en su problemática ambiental, de manera conciente e informada, en espacios de participación apropiados.
¿Qué es y para que sirve la participación social?Los gobiernos federal, estatales y municipales buscan resolver cada vez con mayor frecuencia la necesidad de tomar decisiones de política de manera eficiente a través de procesos participativos, en donde involucran al público en distintas formas en la toma de decisiones en aspectos ambientales. Cada vez con mayor frecuencia, los funcionarios responsables de la gestión del agua se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones que cuenten con el consenso de aquellos grupos sociales destinatarios de la política pública, a pesar de lo cual, estos funcionarios siguen apareciendo como los responsables directos de esas decisiones ante los ciudadanos. El proceso de toma de decisiones en la política del agua plantea un gran número de dificultades, ya que los asuntos son a menudo técnicamente complejos y generalmente conllevan sesgos de valor y consecuentemente, se genera una atmósfera de conflicto y desconfianza, en la cual, los múltiples intereses involucrados interactúan. Hay que resaltar que todavía predomina el enfoque en la toma de decisiones en el cual éstas se toman y solamente después de determinar una línea de conducta pública se enfrenta a la opinión pública.
Los resultados de numerosas investigaciones a nivel internacional así como las tendencias de la política pública señalan la importancia de mejorar el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones en materia de agua. Sin embargo, no siempre se puede considerar que la participación de la sociedad local es buena en sí misma y que más de ella es siempre mejor: ésta tiene que tener fines específicos y ubicarse en un contexto sociopolítico particular para que se generen los resultados deseados; de otra manera, se pueden propagar

22 aquaforum
mayores obstáculos a la gestión de los recursos. Para lograr el involucramiento de la sociedad local resulta crítico asegurarse de que toda la información relevante sea incluida, que esté sintetizada de una manera que trate las preocupaciones de todos los grupos involucrados y que estén informados e incorporados todos los que pueden ser afectados por la decisión.
Hasta ahora, muchos procedimientos participativos que han sido utilizados por distintos niveles de gobierno se han mostrado inadecuados para resolver con eficacia el desafío de involucrar al público. A pesar del surgimiento del interés en la participación pública, no existe un método plenamente efectivo para evaluar el éxito de los procesos participativos particulares o de la deseabilidad de la participación. Una razón es la falta de consenso en qué participación pública se quiere lograr y por lo tanto para qué le sirve a la política del agua una mayor participación, o para qué le sirve a la misma población y grupos de interés participar, si únicamente tienen una función consultiva los espacios donde lo hacen, dado el marco jurídico vigente. Un segundo obstáculo es la persistencia de distintos enfoques para evaluar los procesos de participación social, aunque en muchas instancias de gobierno va creciendo el acuerdo en que la población tiene el derecho a participar en las decisiones que les afectan.
De esta manera tenemos que para un enfoque de tipo “administrativo” es central sólo el conocimiento de las preferencias públicas, considerando como amenaza para el bien común el involucramiento directo del público en la toma de decisiones porque, se considera desde esta perspectiva, que se abre la puerta a intereses propios de grupos con un comportamiento estratégico que inevitablemente buscarán hacer predominar su punto de vista e intereses volviendo más complicada la gestión del agua. Otra perspectiva, calificada de “pluralista”, percibe al gobierno no como un encargado de la voluntad colectiva, sino más bien como un árbitro entre varios grupos de interés organizados, en donde, no hay un “bien común objetivo”, uno de carácter relativo, representativo de la deliberación y la libre negociación entre grupos de interés organizados. Otro enfoque es la “perspectiva popular”, de la cual han surgido un gran número de metodologías participativas, para la cual es central que ocurra la participación directa de ciudadanos, antes que la de sus representantes. Cada perspectiva favorece así distintas formas de participación y plantea metodologías distintas: la primera favorece una encuesta como método de consulta, mientras que la perspectiva pluralista favorece una mediación de las partes interesadas y la perspectiva popular la formación de un grupo consultivo ciudadano.
En este documento se argumenta a favor de la implementación de acciones de participación social, en donde se debe tener presente: las fuerzas y las debilidades de diversos métodos participativos; ser “objetivo” en el sentido de no convertir el punto de vista de un grupo específico en una decisión; y cómo obtener resultados factibles dadas las condiciones sociopolíticas actuales de cada cuenca. Pero para lograr establecer una metodología clara se requiere de identificar el conjunto de las metas de participación social precisas que se piensa o desea alcanzar para la cuenca, en distintos niveles o espacios de participación. En este sentido, las instituciones involucradas deberían primero definir con claridad las metas y necesidades para involucrar a la población, para entonces poder establecer una estrategia para la participación.
La aplicación de la GIRH en México se inicia desde 1990. Aquí intenta transformar un arreglo institucional altamente centralizado, por lo que inicia los cambios de arriba hacia abajo. El proceso de transferencia de distritos de riego a asociaciones de usuarios tiene un gran éxito inicial debido a que
Participación:Se usa en el lenguaje sociológico en dos sentidos ligeramente divergentes, uno fuerte y el otro débil.
En el sentido fuerte, significa intervenir en los centros de gobierno de una colectividad, es decir un grupo, una asociación, una organización, una comunidad local, un estado del que se es miembro; donde “participar” en las decisiones implica una posibilidad real y el acto concreto de concurrir a la determinación, en un plano de relativa igualdad con los demás miembros, de los objetivos principales de la vida de la colectividad, del destino de recursos de todo tipo a uno entre varios empleos alternativos, del modelo de convivencia hacia el cual se debe tender de la distribución entre todos de los costos y de los beneficios.
En el sentido débil, significa tomar parte de modo más o menos intenso y regular en las actividades características de un grupo, una asociación, etc., exista o no para el sujeto la posibilidad real de intervenir eficazmente en las decisiones de mayor relieve que se toman en los centros de gobierno de la colectividad en cuestión.
Fuente: Gallino, L., Diccionario de sociología, México, Siglo XXI, 2001.

2�aquaforum año 11 No. 46 2007
la CNA cuenta todavía con la red del esquema corporativista para lograrlo. También se logra, aunque más despacio, la creación de las Comisiones Estatales de Agua y saneamiento y los Organismos Operadores de Agua Potable. Con el mismo criterio del esquema de participación dirigida, se organiza el funcionamiento de consejos, comisiones y comités de cuenca y acuífero. Sin embargo, en términos del proceso de establecimiento de formas de negociación, participación social y resolución de conflictos, se evidencia una de las grandes dificultades en la actual transición institucional. Consideramos que hay actualmente un estancamiento en el proceso y una gran dificultad para destrabar las fuerzas que lo bloquean. Por un lado se encuentra una interpretación tecnocrática de la GIRH y una percepción de que ceder presupuesto, políticas públicas a niveles regional o local debilita aún más la autoridad del agua. Por el otro, hay actores gubernamentales estatales o municipales que buscan sus intereses a través de la competencia política, recurriendo a los recursos y formas que la gestión centralizada del agua les proveyó durante muchos años. Mientras una muy heterogénea sociedad civil aparece en el escenario todavía muy desorganizada, mal representada, en un esquema de participación dirigida. Los grupos de interés más organizados son los que “capturan” los espacios para la representación de intereses en la GIRH. Se requiere impulsar una fuerte transformación de los espacios de participación social al incorporarle a la GIRH en México los fundamentos de la gestión local del agua.
Por ahora, los espacios de representación a escala de gran región hidrológica difícilmente representan la diversidad social y no permiten hacer fluir la información, comunicación hacia la sociedad civil y difícilmente ayudan a legitimar la política del agua.
La participacion social en la política del agua en México Es en 1989 cuando se retoman en una sola institución todas las tareas en materia de agua, la Comisión Nacional del Agua (CNA), pero aún bajo la rectoría del sector agropecuario federal encabezado por la SARH. El marco legal requería ser actualizado y en 1992 se expide la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente y en 1994 su reglamento, el cual es reformado en 1997. Vale la pena mencionar los conceptos que la LAN innovó en 1992 respecto a la ley anterior. Quizá los términos más relevantes que se introdujeron fueron: el Desarrollo Integral Sustentable como propósito último en materia de agua, la

2� aquaforum
antes excluidos como son los gobiernos municipales, haciendo crecer el número de representantes y funciones de los consejos de cuenca, además de generar varios cambios muy importantes hacia una mayor descentralización de las funciones de las oficinas de la Conagua, hacia organismos ejecutivos de cuenca desconcentrados, con nuevas funciones y reconocimiento a las instancias de apoyo a los consejos –comités y comisiones de cuenca y acuífero– caracterizados hasta ahora por su subordinación a la misma Conagua y con regular o baja participación de los usuarios. La intención y las puertas que abre esta reforma contrastan con la opinión de algunos políticos y funcionarios federales que la han frenado y aún consideran como mala.
participación de los usuarios e interesados en el agua en la programación hidráulica, el reconocimiento de un mercado de derechos de agua, la necesidad de contar con títulos de concesión para otorgar la certeza jurídica a los usuarios, la obligación de la autoridad del agua de hacer pública su disponibilidad así como su calidad, contar con un Registro Público donde estén inscritos todos los usuarios existentes y la creación de los Consejos de Cuenca.
El principal ámbito para la participación de los usuarios del agua en la política pública son los consejos, comisiones y comités de cuenca y acuífero. Estas son instancias consultivas constituidas para la negociación y el consenso en torno a las políticas del agua. Con base en un análisis comparativo de varias de estas instancias de participación (Vargas y Mollard, 2005) se muestran evidencias de que: a) predomina la ausencia de discusión entre actores, b) las relaciones entre actores sociales existe, pero esta es principalmente a nivel institucional, c) la agenda de estas instancias está fuertemente marcada por una lógica institucional, y d) existen evidencias de que a este nivel se recuperan ciertas estrategias de las formas de representación corporativa de intereses, en la cual se consolidaron las elites políticas locales en muchas partes del país, y que ante la transformación del régimen político, buscan afianzarse en estas nuevas instancias.
Si analizamos la composición de estas instancias se constata que siguen una lógica institucional más que en función de una exigencia de representación del sistema de actores efectivamente involucrados en los problemas del agua. Esto no cumple con el principio de la GIRH de la “discussion entre pairs : condition d’un débat technique d’égal à égal au sein des instances pluri-acteurs”. (GWP, 2005)
El proceso de negociación aparece todavía bastante endeble frente a los retos del arreglo institucional mexicano. El éxito de la negociación del nuevo acuerdo puede diluirse o consolidarse de acuerdo con la orientación que tome la política del agua. De cualquier manera, se plantea una fuerte contradicción entre esta fuerza descentralizadora y participativa, y la fuerza contraria que busca sostener en grado importante las funciones actuales de la Conagua. Esto se evidencia en las posiciones asumidas por distintos sectores de la burocracia hidráulica durante el proceso de negociación y aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que culminó en 2004, y de la cual, a pesar de haberse cumplido los plazos, aún no se realiza la reorganización de los consejos de cuenca y ni de las gerencias regionales en organismos ejecutivos desconcentrados de la Conagua. En los aspectos de la participación social, la reforma de 2004 la amplía, dando cabida a sectores
ReferenciasAi Camp, Roderic. 2000. La política en México. El declive del autoritarismo. México, Siglo XXI.Agarwal, A. et al (2004). Manejo integrado de recursos hídricos. GWP, 2000. (TAC Background Papers; 4)Camou (2001). Los desafíos de la gobernabilidad. Plaza y Valdez.Conagua (2005). Marco Conceptual de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Documento Conceptual. México. 87 p.Dourojeanni, A. y Jouravlev, A. (2001), Crisis de Gobernabilidad en la gestión del agua, Serie recursos naturales e infraestructura, 35, Santiago de Chile, Cepal- División de Recursos Naturales e Infraestructura.Dourojeanni, A. y Jouravlev, A. (2002), Evolución de políticas hídricas en América Latina y el Caribe, Serie recursos naturales e infraestructura, 51, Santiago de Chile, Cepal- División de Recursos Naturales e Infraestructura. Garduño, Héctor, 2005. “Lessons from Implementing Water Rights in Mexico”, en Water Rights Reform: Lessons for Institutional Design. Edited by Bryan Randolph Bruns, Claudia Ringler, and Ruth Meinzen-Dick. Washington, D.C., International Food Policy Research Institute.IUCN (2004), Governance of Natural Resources—the Key to a Just World that Values and Conserves Nature? Briefing note 7, november 2004. Mollard. E, y S. Vargas Velázquez, 2002, Actores, iniciativas y conflictos en situación de transición política e institucional. Un primer acercamiento a la cuenca Lerma-Chapala. 2do Encuentro ChapalaMollard. E, Sergio Vargas Velázquez, 2003, La politización regional del agua en la Cuenca Lerma Chapala. Elementos de diagnóstico e impacto de las modificaciones de la ley de 2003. Reunión AMER, Morelia Olvera, Alberto J. 2003. “Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México”, en Sociedad Civil, esfera pública y democratización en América Latina: México. Alberto J. Olvera (coordinador). México, FCE.Vargas, S. y E. Mollard (ed.) 2005a. Problemas socio-ambientales y experiencias organizativas en las cuencas de México / Jiutepec, Morelos: IRD-IMTA. 386 p. Vargas, S. y E. Mollard (ed.) 2005b. Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala. Aportes para su estudio y discusión. Jiutepec, Mor. : IMTA, 2005 IRD-IMTA. 248 p.