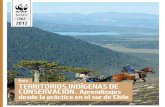Restituir y proteger territorios indígenas demandan a la ...
La normativa sobre territorios indígenas y su implementación en el Perú
-
Upload
anahichaparro -
Category
Documents
-
view
240 -
download
0
description
Transcript of La normativa sobre territorios indígenas y su implementación en el Perú
-
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif2014
-
Foto: Alberto Chirif
-
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per*
Alberto Chirif
2014
* Este documento forma parte del estudio regional Comparacin de la normativa sobre los territorios indgenas y de su implementacin, realizado en Ecuador, Colombia, Per, Bolivia y Paraguay.
Las opiniones vertidas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente expresan la posicin del Programa Regional Proindgena-GIZ, o de la Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Prohibida su reproduccin con fines comerciales o sin autorizacin del autor.
-
Foto: Alberto Chirif
ndice
-
5La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
NDICE
1. Marco legal 7
2. Iniciativa territorial de pueblos indgenas de la provincia Datem del Maran 13
3. Dos experiencias de reas de Conservacin Regional 20
4. Puinamudt 31
5. Care y Kameta Asaike 40
6. Bibliografa 59
7. Siglas 51
-
Foto: Alberto Chirif
Marco Legal
-
7La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
MARCO LEGAL
La primera ley que reconoci los derechos de propiedad de los territorios de las comunida-des indgenas amaznicas (llamadas oficial-mente comunidades nativas) fue dada en 1974. Esta norma fue modificada cuatro aos ms tarde por una an vigente (Ley de Comu-nidades Nativas, DL N 22175), aunque est parcialmente mutilada por las polticas neolibe-rales del gobierno de Alberto Fujimori.
En lo concerniente a derechos territoriales, el D.L. N 22175 seala que el Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas (Art. 10), la que tiene carcter de inalienable, imprescriptible e inem-bargable (Art. 13). No obstante, de estas ga-rantas solo se mantiene la segunda, ya que las otras dos fueron excluidas de la Constitucin de 1993. El punto de partida de la imprescriptibili-dad, segn refiere la citada ley en su Art. 12, es la Constitucin del Estado promulgada el 18 de enero de 1920 que reconoci este derecho a las comunidades indgenas, categora que en ese entonces comprenda solo a las comunidades andinas y costeas (renombradas como cam-pesinas a partir de la ley de Reforma Agraria de 1969). Esto es importante porque garantiza que cualquier propiedad establecida posteriormente a esa fecha en tierras consideradas como pro-pias por los indgenas puede ser declarada par-te del territorio comunal previa indemnizacin del posesionario.
Una caracterstica de la propiedad de las co-munidades nativas (y tambin de las campesi-nas) es que esta es anterior al ttulo. En efecto, este es un instrumento que solo formaliza un derecho pero que no lo crea, porque ellas ya lo tienen.
Derechos forestales de las comunidades
Sin embargo, estos derechos han sido recorta-dos por leyes contemporneas a la de comuni-dades nativas y, sobre todo, por otras que co-menzaron a generarse con insistencia a partir de 1995, durante el gobierno de Fujimori. Se trata de leyes que amenazan la integridad y se-guridad de sus territorios y la salud de la gente; y que, en algunos casos, apuntan a debilitar paulatinamente esos derechos, en busca de su completa anulacin.
Entre las primeras, est la ley Forestal y de Fauna (DL N 21147), de 1975, que declar de dominio pblico los recursos forestales. Esto fue complementado tres aos ms tarde por la misma ley de comunidades nativas (el mencio-nado DL N 22175). La medida ha complicado los procesos de titulacin al establecer que la parte del territorio de las comunidades nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les ser cedida en uso y su utilizacin se regir por la legislacin sobre la materia (Art. 11). Si bien la ley reconoce que tanto las tierras de ap-titud agropecuaria, que son formalizadas como propiedad, como las forestales, que se otorgan en cesin en uso, constituyen parte de los te-rritorios comunales y, por tanto, solo ellas pue-den las pueden poseer y determinar su uso, en la prctica este doble rgimen se ha prestado a interpretaciones arbitrarias por parte de funcio-narios pblicos y de personas interesadas en esas tierras. Esto ha dado origen a invasiones de tierras comunales avaladas por funciona-rios del Ministerio de Agricultura que alegaban que siendo los suelos forestales propiedad del Estado, ellos podan decidir a quines se los entregaban. Algunas de estas experiencias han causado resultados trgicos, con el costo de numerosos heridos y muertos, cuando los indgenas, despus de agotar las vas legales, han resuelto expulsar de manera violenta a los invasores.
La cesin en uso constituye adems un in-centivo perverso para la deforestacin de los bosques, dado que las reas deforestadas si pueden ser formalizadas como propiedad.
Sobre el tema forestal en comunidades es tambin importante sealar que desde el ao 2000, cuando se promulg la nueva Ley Fores-tal y de Fauna Silvestre N 27308, el Ministe-rio de Agricultura, alegando la falta de normas especficas, ha dejado de otorgar contratos de cesin en uso sobre la parte de los territorios comunales clasificados de aptitud forestal1. Si bien efectivamente esas normas no existen hasta ahora, la razn principal detrs de esa
1 Esto tiene algunas variantes en la prctica. El Gobierno Regional de Loreto, por ejemplo, desde el ao 2012 viene otorgndole con-tratos de cesin en uso a las comunidades que titula. No obstante, la presencia de extractores madereros como financistas de estas ti-tulaciones lleva a pensar que se trata de una estrategia de respuesta oficial a las exigencias de empresas forestales.
-
8La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
MARCO LEGAL
ausencia se explica por una poltica nacional cada vez menos dispuesta a reconocer dere-chos a las comunidades indgenas y ms pro-clive a favorecer un tipo de desarrollo que pri-vilegia la gran inversin privada.
La tala ilegal, actividad que ha adquirido gran-des proporciones en las ltimas dos dcadas, fue el argumento que los legisladores declara-ron como central para cambiar la antigua ley por la promulgada el ao 20002. Pero esta ley no ha puesto fin a la explotacin ilegal de los bosques. La ineficiencia y corrupcin del siste-ma de administracin forestal han continuado, as como la arbitrariedad de las empresas fo-restales de extraer madera de donde les pare-ce y no de los lotes que les han sido asignados en sus contratos.
La extraccin forestal tiene impactos muy ne-gativos en las comunidades indgenas amaz-nicas. Existen numerosos casos de contratos forestales otorgados por el Estado que se su-perponen sobre tierras posedas por comu-nidades (que segn lo antes explicado son igualmente de su propiedad). Tambin exis-ten muchos casos de bosques de produccin permanente (BPP) establecidos sobre tierras comunales que han sido un obstculo para que el Estado reconozca la propiedad de los indgenas. Sin embargo, esto ha dado un giro inesperado el 30 de septiembre de 2014, fecha en la que una norma (Resolucin Ministerial N 0547-2014-Minagri) ha resuelto que los pro-cesos de titulacin no sern suspendidos en casos de superposicin de reas demarcadas para comunidades con BPP, sino que estos de-bern ser redimensionados para continuar con la titulacin3.
2 Esta ley fue derogada por el DL 1090, de 2008, que tambin se-ala entre sus propsitos el combate contra la tala ilegal de madera, aunque su principal intencin era permitir el cambio de uso de los suelos forestales a suelos agrcolas, a fin de permitir su privatizacin. Luego de las protestas del movimiento indgena de 2009, este y otros decretos legislativos fueron derogados y se repuso la vigencia de la ley forestal N 27308.
3 En las circunstancias actuales, cuando los derechos de los pue-blo indgenas son bombardeados en Per desde diferentes posicio-nes, resulta extrao la aparicin de una norma como la citada que los afirma. Al parecer, esa disposicin es una respuesta del gobierno peruano frente al asesinato de cuatro indgenas ashaninkas, Edwin Chota, Jorge Ros Prez, Leoncio Quinticima Melndez y Francisco Pinedo, por una mafia de extractores de madera. Sucedi el 1 de septiembre de 2014 en la comunidad de Saweto, ubicada en el alto Tamaya, afluente del Ucayali en su curso superior.
Otros derechos comunales debilitados
Adems de la exclusin de los suelos de apti-tud forestal de los territorios comunales, exis-ten otros recursos sobre los cuales el Estado tampoco les reconoce derecho de propiedad a los pueblos indgenas. Es el caso de los recur-sos mineros, sean stos de superficie (place-res aurferos) o de profundidad, entre los cua-les los hidrocarburos, por ser los ms ubicuos y generadores de impactos negativos, son los que ms problemas causan en los territorios indgenas.
Actualmente el 74% de la regin amaznica peruana est dividida en lotes que se encuen-tran en diversa situacin (negociacin, pros-peccin, explotacin). Solo han escapado a esta dinmica las reas naturales de protec-cin estricta (parques y santuarios nacionales, y santuarios histricos), aunque diferentes go-biernos han hecho intentos para ampliar la ex-plotacin de hidrocarburos en ellas.
El ataque a las comunidades
Durante el gobierno del presidente Fujimori no solo los bosques comunales sino las comuni-dades mismas comenzaron a ser el objetivo por destruir. La llamada ley de tierras (DL N 26505, promulgada en julio de 19954) fue la primera norma que apunt frontalmente en esa direccin. Sin plantearse como contradic-cin que apenas un ao antes el Convenio 169 que l mismo haba aprobado hubiese entrado en vigencia, el gobierno decret esa ley que promueve la disolucin de las comunidades in-dgenas. (Sobre el tema, ver Garca, 1995.) La puntera de la ley se dirigi, en un primer mo-mento, hacia las comunidades de la costa nor-te, asentadas en tierras frtiles y con infraes-tructura de riego, ambicionadas por empresas agroexportadoras.
La estrategia general de dicha ley consiste en fraccionar la propiedad comunal, para lo cual el primer paso es modificar su estructura or-ganizativa. Se busca que las comunidades, de instituciones basadas en un modelo asociati-
4 Su nombre completo es Ley de la inversin privada en el desa-rrollo de las actividades econmicas en las tierras del territorio nacio-nal y de las comunidades campesinas y nativas.
-
9La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
MARCO LEGAL
vo definido por sus vnculos ancestrales con su territorio, se convirtieran en sociedades de personas, en empresas (Arts. 8-10), en las que cada persona pueda disponer individualmente de la parte del patrimonio que le corresponde como socio. Cambiando su carcter para que no se basen ms en cuestiones de naturaleza tnica ni social, sino en una lgica en la que primen las cuestiones productivo-empresaria-les, se conseguir debilitar la organizacin so-cial de las comunidades e individualizar la par-ticipacin de los socios (antes comuneros) en la unidad productora. Llegado ese momento, la ley plantea cambios importantes relaciona-dos con el rgimen de tenencia de tierras, dic-taminando que los socios pueden disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Sel-va [contando con el] acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Co-munidad (Art. 11)5.
Esta puerta abierta durante el gobierno de Fu-jimori para destruir a las comunidades del pas no lleg a concretarse en ese tiempo en los An-des ni en la Amazona porque el objetivo princi-pal, como sealamos, fueron las comunidades de la costa y, en especial, las de la costa norte. Sin embargo, el actual gobierno ha retomado el tema.
Los decretos del gobierno de Alan Garca
En 2007, el gobierno del presidente Alan Gar-ca promulg una serie de decretos legislativos al amparo de facultades especiales otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, con la finalidad (as lo declararon representante del Ejecutivo) de facilitar la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Per y los Es-tados Unidos. Muchos de esos decretos, que en total sumaban 104, contenan propuestas que poco tiempo antes haban sido rechaza-das por gobiernos regionales, organizaciones de base y, algunos, por las propias comisiones 5 La cuestin es mucho ms grave para los campesinos de la costa, en cuyo caso para ejercer dichos actos o vender sus tierras a miembros de la comunidad no posesionarios o a terceros, (...) se requerir el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el qurum correspon-diente (Art. 10, b).
legislativas del Congreso. Un nmero impor-tante de ellos pretenda vulnerar los derechos reconocidos por la legislacin nacional e inter-nacional a las comunidades indgenas, con la finalidad de apoyar intereses de grandes em-presas. Entre otras cosas, en esos decretos se anulaba el proceso de consulta para suscrip-cin de contratos petroleros y mineros en lotes ubicados en territorios comunales; se rebajaba el qurum de la asamblea, de dos tercios al 50%, para la disolucin de comunidades y la venta de sus tierras a terceros; se permita la privatizacin de los suelos forestales y el cam-bio de uso a agrcolas en caso de proyectos que fuesen declarados de inters nacional (el objetivo subyacente era apoyar plantaciones para biocombustibles); se determinaba la ex-propiacin de terrenos comunales usados para servicios pblicos; se declaraba como propie-dad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estuviesen posedas y fue-sen pretendidas por comunidades indgenas u otros pobladores locales; y se permita que invasores con cuatro aos de establecidos se apropiasen de tierras comunales, con lo cual se anulaba la garanta constitucional que otor-ga carcter imprescriptible a la propiedad terri-torial de las comunidades. Por ltimo, todos es-tos decretos tenan defectos formales que los hacan inconstitucionales, por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos mediante el procedimiento excepcional de delegacin de funciones legislativas al Ejecutivo.
La idea detrs de esos decretos, orientados a menoscabar los derechos de las comunida-des nativas y campesinas del pas, haba sido expresada por el presidente Alan Garca en tres artculos suyos escritos bajo lema gene-ral del refrn del perro del hortelano. Indge-nas, campesinos y colonos son para l como esos perros que no comen ni dejan comer, en el sentido de que acaparan extensas pro-piedades, pero no las hacen producir. La pro-puesta del presidente era entonces que ellos vendiesen sus tierras a empresarios hbiles, con capital y tecnologa suficiente para que las hiciesen producir, y que invirtiera los ingresos que recibiesen de dicha venta en negocios o constituyeran. Este planteamiento fue objeto de masivos rechazos por parte de la mayora
-
10
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
MARCO LEGAL
de organizaciones indgenas.
En 2009, luego de ms de dos meses de pa-ros regionales, bloqueos de carreteras y ma-nifestaciones de protesta, que culminaron en un enfrentamiento entre indgenas y polica, en Bagua (Amazonas), que caus la muerte de policas e indgenas, el gobierno resolvi derogar los decretos cuestionados por las or-ganizaciones indgenas. Un ao antes, un mo-vimiento similar, aunque de menores dimensio-nes, haba afectado especialmente la cuenca del alto Maran, en las provincias de Condor-canqui, Alto Amazonas y Datem del Maran.
Ley de consulta previa
En agosto de 2011, el gobierno del presiden-te Ollanta Humala promulg la ley de consulta (Ley N 29785). Esta norma debi ser aproba-da por el gobierno anterior, en 2010, pero el proceso se frustr cuando los presidentes de la Repblica y del Consejo de Ministros, Alan Garca Prez y Javier Velsquez Quesqun, respectivamente, la observaron con argumen-tos que no demostraban ms que su ignoran-cia sobre el contenido del Convenio 169 de la OIT, vigente en el Per desde 1995, y, en ge-neral, acerca de la situacin y derechos de los pueblos indgenas en el Per.
La ley de consulta contiene una serie de me-didas que modifican el espritu del derecho de consulta como est expresado en el Convenio 169. Mientras las organizaciones plantearon que la consulta sea previa a la celebracin de contratos que otorguen derechos para explorar o explotar recursos naturales y que tambin los estudios de impacto ambiental fuesen so-metidos a procesos de consulta antes de su aprobacin; el Estado sostuvo e impuso en la ley que la consulta fuese antes del inicio de las actividades de una empresa pero despus de la firma de los contratos de exploracin y ex-plotacin. Con esto, evidentemente la convirti en una ley de consulta posterior.
Inicialmente el Estado se opuso a considerar a las comunidades campesinas como sujeto de la consulta, pero posteriormente ha endureci-do su posicin arrogarse la potestad de califi-car la identidad indgena, cuando en realidad
el Convenio 169 seala, en su primer artculo, que esta ser definida por la conciencia de identidad de los pueblos. El tema es muy gra-ve porque voceros importantes del gobierno han llegado a negar la calidad de indgenas a personas procedentes de pueblos originarios que usan relojes y celulares o visten ropa tipo occidental. Con esta argumentacin lo que se busca es decir que en el Per ya no existen indgenas y que por lo mismo la consulta no tiene sentido. Ms all de la consulta, este ar-gumento apunta a descalificar al mismo Con-venio 169.
Otros aspectos nocivos de leyes y polticas
La clasificacin de suelos a la que antes nos hemos referido, que consiste en discriminar los de aptitud agropecuaria de los de aptitud forestal para reconocer la propiedad de las co-munidades sobre los primeros y solo la cesin en uso de los segundos, es un mecanismo que contradice los derechos reconocidos a los pueblos indgenas en el Convenio 169 y en la Declaracin de la ONU. Por otro lado, hacer efectiva la clasificacin implica llevar a cabo una serie de costosos anlisis de suelos por la cantidad de tierra que habra que transportar desde la comunidad que se quiere titular has-ta la Universidad Nacional Agraria, en Lima, la nica que puede realizarlos. De esta manera, se trata no de un requisito para titular sino de un obstculo para no hacerlo y obliga a realizar ficciones a aquellos funcionarios regionales que verdaderamente quieren responder a las demandas de la comunidades.
Por ltimo, la clasificacin sealada es un me-canismo discriminatorio en tanto que solo se aplica para el caso de las comunidades ind-genas pero no a las empresas agroindustriales que acceden a la propiedad de grandes exten-siones de tierra sin pasar por ese requisito.
La calificacin de la identidad de los indgenas es una violacin del derecho de los pueblos in-dgenas a definirla de acuerdo a su propia con-ciencia (Art. 1 del Convenio 169). Es particu-larmente peligrosa porque la tendencia actual es negar la existencia de indgenas en el pas, con lo cual, por falta de sujetos de derecho, se
-
11
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
MARCO LEGAL
intenta destruir el armazn legal.
Vinculado al tema de la identidad est el tema de la personera jurdica que ha sido desvirtua-do mediante medidas administrativas. La ley de comunidades nativas (DL 22175) seala que El Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurdica de las Comunidades Nativas (Art. 7) y la Constitucin dice: Las Comunidades Campesinas y Nativa tienen existencia legal y son personas jurdicas (Art, 89). Como bien ha sealado la Defensora del Pueblo: Las comunidades nativas son organi-zaciones cuya personalidad jurdica deriva di-rectamente de la Constitucin Poltica y, por tanto, su inscripcin en el registro oficial del sector es un acto administrativo con carcter declarativo, no constitutivo6.
Sin embargo, la prctica administrativa ha cambiado esto al establecer que es una enti-dad estatal quien reconoce a las comunida-des. Esta diferencia es muy significativa por-que si se asume que las comunidades tienen reconocimiento constitucional, se debe acep-tar que tienen derechos por ms que no estn formalmente inscritas. En la actualidad, a las comunidades se les niega sus derechos si no tienen personera jurdica.
Algo similar ha sido impuesto por la prctica administrativa respecto a la propiedad de las comunidades indgenas. Tanto la legislacin nacional como la internacional consideran que las tierras posedas por las comunidades ind-genas pertenecen a ellas por derecho ances-tral. En este sentido, la titulacin de una comu-nidad es un trmite administrativo mediante el cual el Estado solo regulariza una propiedad que ella ya tiene. No se trata pues de una pro-piedad civil que convierte en propietario a una persona o a una sociedad que hasta entonces no lo era, sino de una propiedad ancestral que el Estado regulariza mediante un documento. Como seala el abogado Pedro Garca: No existe cesin de derechos de parte del Estado sino reconocimiento de la continuidad histri-ca del derecho. Se titula no para ser dueos
6 Anlisis de la normatividad sobre la existencia legal y persona-lidad jurdica de las comunidades nativas. Defensora del Pueblo. Lima, 21 de agosto de 1998.
sino porque son dueos7. Este principio cen-tral que est en el Convenio 169 y que ha sido afirmado por la jurisprudencia de la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos en numero-sos casos (Awas Tingni vs Nicaragua en 2001, Sarayacu vs Ecuador en 2004 y Saramaka vs Surinam en 2007, por citar algunos).
Sin embargo, es prctica habitual del Estado peruano violar este principio cuando, sin tener en cuenta la existencia de poblaciones ind-gena que poseen territorios, crea sobre ellos reas naturales protegidas, otorga concesio-nes de explotacin forestal o les exige ttulos en caso que reclamen derechos como ser con-sultados o compensados por uso de su terri-torio en caso de obras pblicas. Es paradjico que el Estado niegue a las comunidades titular su territorio en los casos en que este haya sido entregado a terceros bajo diferentes modalida-des de cesin en uso (como contratos de ex-traccin de hidrocarburos, de madera o de mi-nerales) y al mismo tiempo suscriba contratos con empresas para explotar recursos naturales en territorios comunales amparados por ttulos de propiedad.
7 Documento de circulacin interna preparado por el abogado Pe-dro Garca.
-
Foto: GIZ-Per
Iniciativa territorial de pueblos indgenas de la provincia Datem del
Maran8
-
13
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
El proceso para conformar territorios tni-cos comenz con la dacin de la ordenanza N 012-2008, aprobada por Emir Masegkai, alcalde awajun de la provincia de Datem del Maran, el 3 de noviembre de 2008. En ella se estableci un procedimiento autnomo de ordenamiento y zonificacin territorial para los nueve pueblos indgenas de la provincia que estn dentro de la jurisdiccin de la Coordina-dora Regional de Pueblos Indgenas, Aidesep (Corpi): Achuar, Wampis, Awajun, Kandozi, Chapara, Shiwilu, Shawi, Kukama-Kukamiria y Kichwa del Pastaza. La propuesta, fundada en la autonoma comunal reconocida por la Cons-titucin Poltica (Ar. 89) y la libre determina-cin establecida en la Declaracin de Nacio-nes Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indgenas, surgi de las conversaciones entre dirigentes de Corpi y de la municipalidad. Sin embargo, la iniciativa territorial de los Achuar es anterior y con ese fin cre la Federacin de la Nacionalidad Achuar del Per (Fenap)9. Aprobada la ordenanza territorial, Corpi co-menz a buscar fondos para elaborar expe-dientes que sustentaran las demandas de cada pueblo. Dado que en varios lugares la idea de territorio no encontraba opinin favo-rable en ese tiempo, se avanzaba con la titula-cin de comunidades que por entonces estaba bloqueada. La propuesta territorial no disolva a las comunidades, sino que apuntaba a crear condiciones para la gobernanza territorial. El trabajo consista en que las comunidades se pusieran de acuerdo para gestionar en conjun-to el territorio de su pueblo. Se parta de la base organizativa de las actuales organizaciones, desde las cuales habra que buscar luego im-pulsar organizaciones por pueblos. El proceso
8 Este acpite se basa en la entrevista que le hiciramos a la antro-ploga Frederica Barcly (19 de junio 2014). Toma tambin datos del informe de evaluacin externa (11 de septiembre de 2011) realizado por Ana Cecilia Betancur y Alberto Chirif, por encargo de Rainforest Foundation Norway (RFN), de los proyectos Defensa de los dere-chos indgenas y monitoreo de operaciones petroleros en la cuenca de Corrientes, de la Federacin de Comunidades Nativas del Ro Corrientes (Feconaco), y Territorio Achuar del Pastaza, de la Fe-deracin de la Nacionalidad Achuar del Per (Fenap), as como del proyecto institucional de la ONG Racimos de Ungurahui el cual, a su vez, implicaba trabajar en apoyo a las dos organizaciones indgenas antes mencionadas.
9 Fenap es una instancia de articulacin de las organizaciones achuares Achuarti Ijumtramu (Ati, ro Huituyacu) y Organizacin Achual Chayat (Orach, del ro Huasaga), ambas de la cuenca del Pastaza, formada con la finalidad de coordinar la propuesta de titu-lacin de territorio integral.
ha sido complicado porque existen organiza-ciones que estn con la propuesta de territorio, mientras que otras no tienen claridad respec-to al tema, como veremos a continuacin.
Durante el trabajo se pusieron de manifiesto contradicciones en algunas zonas en las que, al mismo tiempo que se impulsaba la visin territorial para organizar la demanda de los Kukama-Kukamiria, el dirigente encargado de territorio de la federacin trabajaba para con-vertir los anexos en comunidades indepen-dientes e impulsar crditos para ellas, lo que implicaba, por un lado, riesgos para la pro-piedad porque los crditos requieren poner la tierras comunales como prenda agrcola y, por otro, la mayor fragmentacin del territorio. Adi-cionalmente, en algunas de esas comunidades existan personas que tenan certificados de posesin desde antes que se les titulara sus tierras de manera colectiva que reivindicaban sus derechos individuales y buscaban disolver las comunidades. Todo esto es consecuencia en parte de las influencias ejercidas por el en-torno de caseros mestizos. En los casos de los dems pueblos, sea en su conjunto o por sectores, existen mejores condiciones para es-tablecer territorios tnicos.
En verdad, ni los dirigentes ni los asesores tenan esperanza de que el Estado aprobara las demandas territoriales. En este sentido, el proceso se vio ms como una manera de ago-tar las instancias nacionales para poder luego recurrir a las internacionales, al amparo de lo dispuesto en el Convenio 169 y otros instru-mentos internacionales.
Las situaciones son diferentes en cada zona y varan de pueblo en pueblo, por lo que haba que buscar soluciones que respondieran a esa diversidad. Quienes estn ms claros respec-to a la propuesta son los Achuar de la cuenca del Pastaza. Ellos no han querido seguir con la titulacin por comunidades, sino avanzar la propuesta territorial. Comparten esta visin los achuares de la parte baja y media de dicha cuenca, pero tambin los de la parte alta. Sin embargo, estos ltimos, ubicados en comuni-dades cerca de la frontera con Ecuador (asen-tadas aguas arriba de Nuevo Andoas), estn inmersas en un entorno kichwa, lo que pone un
-
14
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
problema adicional a sus esfuerzos de cons-tituir un territorio tnico. Son los casos de las comunidades de Titiyacu y Aitmentza.
Las propuestas de territorio no tienen por qu ser rgidas opina Barclay-, aunque a veces se ha cado en este error.
Por ejemplo, los Shawi y los Jebero han teni-do acuerdos de uso comn en partes de sus territorios, pero una vez que se fijaron los lmi-tes entre ellos en mapas se volvieron rgidos y se perdi mucho tiempo en discutir cuestiones irrelevantes. Si ya existan acuerdos consuetu-dinarios que funcionaban bien, para qu cam-biarlos.
Discutir cuestiones ya resueltas por la gen-te tom demasiado tiempo, cuando se pudo trabajar en otros asuntos de carcter interno: cmo enfrentar nuevas prcticas de pesca que agotan los recursos, cmo construir consensos internos y ponerse de acuerdo en temas como la extraccin de madera, cmo enfrentar los casos de jefes comunales que contratan con pescadores externos para que realicen pesca de arrastre y otros.
Enfrentarse a los grandes enemigos de afuera, en especial la actividad petrolera, es siempre ms fcil porque se trata de problemas que convocan a toda la gente. En cambio, lograr acuerdos internos sobre asuntos cotidianos es mucho ms difcil.
La buena lectura de las condiciones del con-texto es bsica para trabajar una propuesta territorial. Las condiciones geogrficas de una determinada zona pueden ser en unos casos favorables para la conformacin de territorios tnicos y en otros no.
Por ejemplo, la cuenca del Pastaza, poblada principalmente por achuares, kichwas y kan-dozis, con comunidades tituladas, la mayora de ellas extensas y colindantes entre s y don-de la poblacin fornea es minoritaria, ofrece buenas condiciones para el desarrollo de una propuesta territorial.
En el otro extremo estn las cuencas del Hua-llaga y Maran donde las comunidades kuka-mas-kukamirias se encuentran en un entorno
de centros poblados y caseros mestizos aje-nos, si no contrarios, a una propuesta territo-rial. El ejemplo ya anotado de que en esta zona el dirigente de territorio de la federacin haya impulsado la conversin de anexos en comu-nidades, da un ejemplo claro de las mayores dificultades que enfrenta la propuesta territorial en esa zona.
A esto hay que aadirle el hecho de que si bien los Kukama-Kukamiria han iniciado un proceso de reafirmacin cultural en las ltimas dos d-cadas, se trata de todas maneras de una iden-tidad mucho ms influida por el mundo mestizo que la de los dems pueblos de esta zona.
Corpi tuvo apoyo de Rainforest Noruega (RFN) no solo para la iniciativa territorial sino tambin para soporte institucional.
Con la finalidad de sustentar las demandas te-rritoriales de los nueve pueblos era preciso ela-borar expedientes integrados por mapas don-de se mostrara la extensin demandada y los lmites georeferenciados de los territorios; por estudios antropolgicos que demostraran el carcter ancestral de la ocupacin; y por sus-tentaciones jurdicas que explicaran por qu los pueblos indgenas tienen derecho a esos territorios.
Sin embargo, estas tres cuestiones no agota-ban los trabajos que deberan hacerse en el proceso de elaboracin de las demandas. Era necesario crear condiciones internas para ges-tionar el territorio: ponerse de acuerdo y esta-blecer reglas, y elaborar estatutos que respon-dieran al contexto nuevo de amenazas y de cambios sociales y culturales.
Y sobre esto, que era la cuestin ms intere-sante de la propuesta, se hizo poco. Tambin se perdi tiempo para iniciar el proceso mismo, y cuando los dirigentes de Corpi vieron que se vencan los plazos del proyecto, empezaron a correr para cumplir con trmites y metas.
En este sentido, las actividades se orientaron ms por el lado formal. No se hizo un traba-jo continuo con la propuesta de pueblos y se sigui trabajando en la dinmica de las orga-nizaciones. La parte ms fuerte del trabajo se centr en la georeferenciacin de los linderos
-
15
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
entre pueblos y en los estudios antropolgicos.
En cambio, se desperdici el tiempo al no ha-cerse trabajo con las comunidades en bsque-da de acuerdos de gobernanza. Existe una posicin clara de rechazo de las actividades petroleras en los casos de los Kichwa y Achuar y tambin de los Kandozi. No obstante, hay al-gunas comunidades que no participan de esta posicin, aunque son pocas.
Avances de las propuestas
Como ya sealamos, la propuesta se traba-j con nueve pueblos indgenas ubicados en el mbito de Corpi: Achuar, Shapra, Candos-hi, Awajun, Wampis, Shiwilo, Shawi, Kukama Kukamiria y Quechua del Pastaza.
La demanda de los Achuar en el proceso de definicin territorial de los Achuar cont con apoyo de Aidesep en el aspecto poltico, y de Racimos de Ungurahui en cuestiones tcnicas y jurdicas.
Esta ONG trabaj en coordinacin con la Fe-nap como organizacin representante de este pueblo. De la georeferenciacin de su territorio se ocup la ONG Shinai.
De las dems se encarg directamente Cor-pi, quien contrat a los equipos tcnicos y los profesionales (abogado y antroplogo) para elaborar cada uno de los componentes que se detallan ms delante.
En el caso de Fenap, para el trabajo cartogrfi-co se siguieron los siguientes pasos:
Capacitacin de jvenes indgenas elegi-dos por cada comunidad en el uso de GPS, a fin de acompaar el trabajo. Realizacin de asambleas en cada comunidad primero para informar sobre el mtodo de trabajo y, luego, para que cada poblador dibuje el mapa de la comunidad y ubique en l los sitios que reconoce del territorio ancestral, as como la parte del territorio que ocupa y usa. Deben considerar todas las zonas de uso: econmico, social, cultural y re-creativo, as como los lugares donde exis-ten otras especies de la flora y fauna, y per-sonajes del mundo espiritual.
Unificacin de la informacin de los mora-dores en un solo mapa, en consulta perma-nente para lograr consenso. Este proceso se repite igual en cada comunidad.
Conformacin de brigadas de campo in-tegradas por tcnicos e indgenas capaci-tados identifican con GPS los principales sitios dibujados y nombrados por los comu-neros. Se toman fotos de esos sitios.
Traslado de la informacin a un mapa digi-tal. Cada punto tiene un dibujo hecho por un comunero que es el icono que represen-ta el tipo de uso que se hace del sitio o la caracterstica de esa zona.
Impresin de un primer borrador de los ma-pas una vez que se hubo terminado de in-gresar toda esta informacin digital. Los mapas son presentados en asambleas de cada comunidad para que la gente haga las correcciones que considere pertinentes.
Incorporacin de las correcciones a la ver-sin digital de los mapas.
Identificacin de los puntos GPS de las in-terzonas, es decir, de las zonas que no han sido incluidas en los registros de las comu-nidades.
Delimitacin de las fronteras del territorio integral que es la suma de las comunida-des ms las reas de uso y las interzonas.
Como hemos mencionado, el expediente com-pleto de una propuesta territorial consta de tres componentes: georeferenciacin de los territo-rios, estudio antropolgico e histrico del pue-blo y su territorio, y fundamentacin jurdica de la demanda territorial.
Si bien los fundamentos de derecho son los mismos para todos los casos, hay variaciones en cuanto se refiere a las condiciones diferen-tes de cada pueblo.
Desde el punto de vista tcnico, la georeferen-ciacin implica informacin cartogrfica, des-cripcin de linderos y colocacin de hitos; y del social, incluye acuerdos de colindancia entre pueblos. Estos acuerdos se hacen por tramos y en ellos se involucra la poblacin vecina que
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
-
16
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
firma un acta de colindancia, las cuales se lle-van luego a las asambleas de cada una de co-munidades contiguas.
Cuando pasan esta instancia, se llevan a una asamblea general en cada pueblo y, finalmen-te, a una conjunta de los pueblos vecinos para ver si ah se ratifican los acuerdos. Hubo pun-tos contenciosos entre quechuas y achuar del Pastaza debido a que las comunidades estn intercaladas en los mismos espacios.
Hubo achuares que decan estar dispuestos a ser parte del territorio quechua siempre y cuan-do estos los respetaran y les reconocieran su capacidad para expresarse, pero tambin hubo otros ms duros que se negaron a esto sea-lando que ellos componen un pueblo diferente.
De hecho, se trata de un asunto no resuelto y los lmites entre esos dos pueblos no han po-dido ser establecidos hasta ahora de manera definitiva.
El proceso ha sido bien socializado. Sin em-bargo, no ha tenido continuidad. Se han to-mado acuerdos de colindancia entre pueblos, pero no estn resueltos los arreglos entre las comunidades.
No existe una pauta establecida y solo se su-pone que el tratamiento debe ser distinto en cada territorio.
No se ha reflexionado sobre cmo compatibili-zar comunidades y territorio o acerca de cmo generar normas de convivencia de ellas al in-terior de territorios tnicos10. Las diversas or-ganizaciones no tienen claro qu actitud deben tomar respecto a los ttulos y territorios comu-nales.
No saben si una vez conformado el territorio las comunidades deben ser disueltas y trami-tarse una nica personera jurdica o si podrn convivir las dos opciones de comunidades in-dependientes y territorio tnico.
Es un tema que no se ha trabajado durante el tiempo de preparacin de la propuesta territo-rial. De acuerdo a la entrevistada, dado que
10 La compatibilizacin entre unidades comunales y territoriales, como veremos en otra parte de este informe, no constituye ningn problema en el caso de los kichwas de Sarayaku.
cada caso es diferente es probable que las res-puestas sean tambin distintas.
Tampoco Corpi tiene posiciones claras respec-to a los bolsones de colonos existentes en di-versos lugares de los territorios demandados. De manera aislada, los quechuas de la Fe-deracin Indgena Quechua del Pastaza (Fe-diquep) han preguntado a ciertos caseros si quieren hacer parte de la propuesta y algunos han respondido que s.
En algunos casos, hay acuerdos de manejo que fueron promovidos por proyectos gestio-nados por instituciones privadas. De esta ma-nera, se han establecido periodos de veda, poca de pesca, tamao de malla, prohibicin del uso de txicos qumicos y otros.
No obstante, no existen acuerdos ms globa-les referidos a la gobernanza de los territorios que se estn configurando, y aunque la mayo-ra de comunidades rechaza las industrias ex-tractivas de alto potencial contaminante, como la de hidrocarburos y la minera, respecto a la explotacin de madera ellas siguen haciendo acuerdos con empresas forestales y extracto-res individuales, a pesar de sus declaraciones formales contrarias a ella.
Los expedientes de las demandas de los Achuar, Shapra, Kandozi y Shiwilo estn listos. En el caso de los Awajun se ha terminado el estudio antropolgico.
Dada la inmensa dispersin de los asenta-mientos awajun, la georeferenciacin se tra-baj por sectores porque no es posible darle continuidad a un territorio tan extenso y ubica-do en zonas apartadas entre s: alto Maran (Provincia de Condorcanqui), Morona y Pasta-za (Datem del Maran) y Apaga y Potro (Alto Amazonas).
Sin embargo, han quedado zonas por georre-ferenciar. No se incluy como parte de la pro-puesta a las comunidades asentadas en el alto Mayo (regin de San Martn) ni en el Chinchipe (San Ignacio, regin de Cajamarca).
Estado de avance de las propuestas de de-mandas territoriales:
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
-
17
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
Pueblo
Componentes
ObservacionesGeorreferenciacin
Estudio antropolgico e histrico
Fundamentacin jurdica
Achuar X X X Se present al Congreso Shapra X X X ---Kandozi11 X X X ---Shiwilo X X X ---Awajun12 ? X --- ---Wampis13 X X --- ---Shawi X X --- ---Kukama-Kukamiria X --- ---Quechua del Pastaza ? X --- ---
Con los Wampis se hizo el estudio antropol-gico y se termin la georeferenciacin en el Santiago y Morona que son las cuencas donde ellos se asientan. En el caso de los Quechua, el informe antropolgico se orient a susten-tar que ellos son realmente un pueblo indgena especfico con un conjunto de prcticas que tienen continuidad en el tiempo. Esto tiene que ver con la visin generalizada de los Quechua como un agregado de parcialidades de diver-sas identidades tnicas que han ido adquirien-do la lengua quechua a lo largo del tiempo pero que mantienen diferencias culturales. En rea-lidad cada pueblo presenta particularidades, muchas de ellas son consecuencia del pro-ceso de contacto con la sociedad envolvente. Por ejemplo, los shiwilus han experimentado un fuerte proceso de urbanizacin y, aunque en su mayora radican en Jeberos, mantienen comunidades a las que van en determinadas pocas del ao para realizar actividades eco-nmicos de cultivos y otras.
Con los Kukama-Kukamiria se hizo el estu-dio antropolgico, pero solo con los que estn dentro de la jurisdiccin de Corpi, que son los asentados en el bajo Huallaga y medio Mara-n. Quedaron fuera los del bajo Maran.
Los estudios jurdicos son los de menor avan-ce. Esto tiene que ver con el hecho del inicio tardo del proyecto. Para recuperar el tiempo
perdido, luego se trat de acelerar el cumpli-miento de las tareas pero el abogado encar-gado de estos estudios no acept trabajar en esas condiciones. El apresuramiento tuvo re-sultados negativos en el caso de la georefe-renciacin de los Kandozi, razn por la cual se tuvo que rehacer el trabajo que haba sido mal hecho.
La organizacin achuar, en conjunto con la ONG Racimos que apoyo su proceso de ela-boracin de su propuesta territorial, decidi presentar su demanda ante el Congreso de la Repblica el 11 de septiembre de 2011. Este no supo qu hacer con el documento y lo envi al Ministerio de Agricultura. Los dems expe-dientes estn guardados, unos terminados y otros incompletos. Al principio parte del equipo pens que haba sido un error mandar el expe-diente al Congreso, aunque luego cambi de opinin, considerado que era una buena estra-tegia para obligar al Estado a tomar posicin. En caso que esta fuese negativa, se dara por concluida la va nacional y se apelara a la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se le ha dado seguimiento al tr-mite y no se conoce qu ha pasado con esta demanda. Tampoco se ha enviado otra deman-da territorial al Congreso.
La iniciativa se encuentra paralizada y su futu-ro es incierto. Los fondos para seguirla se han
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
-
18
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
agotado. Al parecer, Rainforest Noruega, que la apoy desde el inicio, no est dispuesta a continuar financindola y, en cambio, apoyar a Corpi en un proyecto para promover la go-bernanza.
Ms all de la ausencia de fondos, hay otras razones que explican la paralizacin de la pro-puesta, como son las incongruencias internas. Es el caso que ya hemos mencionado de di-rigentes de comunidades kukama-kukamiria que han estado propiciando que los anexos sean inscritos como personas jurdicas inde-pendientes, es decir, que accedan al estatus de comunidad, lo que es claramente contrario a la propuesta de territorio integral. Las tensio-nes entre los que defendan una y otra posicin se han agravado y quienes apoyaban la opcin comunal han fundado una Corpi paralela que aunque en la prctica no funciona constituye un peligro potencial porque podra ser instru-mentalizada por empresas petroleras o el Es-tado para conseguir una base que respalde sus propuestas extractivas.
INICIATIVA TERRITORIAL DE PUEBLOS INDGENAS DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAN
-
Foto: Alberto Chirif
Dos experiencias de reas de Conservacin Regional
-
20
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
A continuacin presentamos dos experiencias en reas de Conservacin Regional (ACR), en las que la poblacin organizada realiza gestin territorial en coordinacin con instituciones del Estado. Se trata de las ACR Ampiyacu-Apaya-cu y Tamshiyacu-Tahuayo, ambas ubicadas en la regin Loreto. Antes, sin embargo, presenta-remos una breve definicin de las caractersti-cas de este tipo de estas reas.
La normativa
Las ACR son espacios de dominio pblico (Art. 4 de ley de ANP, en adelante LANP)11 que se declaran para conservar la diversidad biolgi-ca. Al igual que las reas Naturales Protegi-das (ANP), las ACR se establecen con carcter definitivo (Art. 3), aunque no forman parte del Sistema Nacional de reas Protegidas por el Estado Sinanpe- (Arts. 7 y 22)12. Son de uso directo, es decir, reas en las que se puede realizar aprovechamiento de los recursos na-turales, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del rea (Art. 21, b). Con esta lti-ma aclaracin, el artculo citado est indicando que las ACR, al igual que las ANP, deben ser zonificadas, tarea que se realizar siguiendo las pautas generales establecidas en la LANP (Art. 23).
El reglamento de la LANP (D.S. N 038-2001-AG, del el 22 de junio de 2001) complica un tanto el tema sobre la ubicacin legal de las ACR, ya que si bien tampoco las considera como parte del Sinanpe, afirma que este lti-mo se complementa con las reas de Con-servacin Regional, reas de Conservacin Privada y reas de Conservacin Municipal (Art. 5). No obstante, no aclara cmo debe entenderse la complementariedad de las ACR respecto al Sistema. Ni el Plan Director de ANP (DS N 016-2009-Minam) ni ningn otro docu-mento nacional definen esta complementarie-dad. En cambio, s la define la estrategia del
11 Ley de reas Naturales Protegidas (ANP), N 26834.
12 Los artculos citados no declaran expresamente que las ACR estn excluidas del Sinanpe. Simplemente no las mencionan como parte de este.
Gorel/Procrel13 al sealar que ella se realiza cubriendo vacos del Sinanpe en trminos de representatividad y cobertura de las ANP; ges-tionando las ACR como parte de un contexto amaznico y articulado con el Sinanpe; cum-pliendo una funcin subsidiaria que consiste en la posibilidad de que desde el Gorel pueda complementar la normatividad sobre gestin de las ACR, adecundola a las necesidades especficas y logrando as una gestin ms efectiva; y coordinando con el Servicio Nacio-nal de ANP (Sernanp) para la implementacin de acciones estratgicas entre lo regional, na-cional e internacional14.
El reglamento de la LANP es mucho ms ex-plcito que la ley en lo que concierne a defi-niciones y normas especficas acerca de las ACR. As, precisa la necesidad de que las ACR cuenten con un comit de gestin integrado al menos por cinco personas representantes de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sector Pblico y Privado, as como de la pobla-cin local y de manera especial de los miem-bros de comunidades campesinas o nativas que desarrollan sus actividades en el mbito de dichas reas (Art. 17). Igualmente, sea-la que este comit debe ser reconocido por el Gobierno Regional correspondiente (Art. 18), quien ser responsable de asegurar la partici-pacin de los beneficiarios en dicha instancia de gestin (Art 19).
El captulo VIII del ttulo segundo, sobre la gestin y categoras de las reas naturales protegidas, est dedicado a las ACR e incluye dos artculos. El primero de ellos establece que las ACR son administradas por los gobiernos regionales; que a ellas le son aplicables en lo que le fuera pertinente, las normas estableci-das para las reas de Administracin Nacio-nal; que forman parte del Patrimonio de la Na-cin; que su establecimiento respeta derechos adquiridos; que el ejercicio del derecho de pro-piedad dentro de una ACR debe ser compati-ble con su carcter de Patrimonio de la Nacin; y que para su inscripcin registral se aplica lo establecido en el Artculo 45 del reglamen-
13 Gobierno Regional de Loreto y Programa de Conservacin, Ges-tin y Uso Sostenible de la Diversidad Biolgica de la Regin Loreto.
14 Gorel-Procrel, s/f. Estrategia para la gestin de las reas de Con-servacin Regional de Loreto. Iquitos.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
21
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
to (Art. 68). El segundo artculo se refiere al tema de la participacin en la administracin de las ACR cuya responsabilidad corresponde a los gobiernos regionales, los cuales deben coordinar con las municipalidades, las pobla-ciones locales y las comunidades campesinas o nativas que habiten en el rea, as como con instituciones privadas y pblicas (Art. 69).
rea de Conservacin Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo
El rea de Conservacin Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo (ACRCTT) est ubicada en los distritos de Fernando Lores (Maynas), Yavar (Mariscal Ramn Castilla), y Sapuena y Yaquerana (Requena), en la regin de Lore-to. Se encuentra en la margen derecha del ro Amazonas, cerca de la confluencia de los dos ros que le dan origen -Maran y Ucayali- y a escasa distancia de la Reserva Nacional Pa-caya Samiria. Su extensin es de 420 080.25 ha. El Gorel aprob la gestin del expedien-te tcnico de esta ACR mediante Ordenan-za Regional N 011-2007-GRL-CR, del 21 de mayo de 2007. El rea fue finalmente decla-rada en mayo de 2009, mediante el D. S. N 010-2009-Minam del 15 de mayo de 200915.
De acuerdo al decreto supremo que la crea, el objetivo general de esta ACR es: Conservar los ecosistemas de bosques de altura y bos-ques inundables del ro Tahuayo, Tamshiyacu y Quebrada Blanco, garantizando el uso soste-nible de los recursos de flora y fauna silvestre que realizan las poblaciones locales bajo prc-ticas sostenibles; promoviendo el desarrollo lo-cal y de Loreto en general (Art. 2).
Sus objetivos especficos son conservar con las comunidades locales las especies de fau-na amenazadas por la caza insostenible; ma-nejar comunitaria y sosteniblemente especies de peces amenazadas; conservar el hbitat y las poblaciones del mono huapo colorado (Ca-cajao calvus ucayalii); crear condiciones para 15 La informacin sobre la ACRC Tamshiyacu-Tahuayo incluida en este acpite proviene de la consultora que realizamos para Wildlife Conservation Society en julio de 2012 sobre esta y otras ACR de Loreto. El informe sobre el Tahuayo fue publicado por la WCS con el nombre de La historia del Tahuayo contada por sus moradores (ver Chirif, 2013). La informacin que ahora presentamos ha sido actualizada en julio de 2014, mediante consulta con el personal de la institucin que auspici ese trabajo.
la investigacin de la biodiversidad, la educa-cin ambiental y el turismo de naturaleza; velar por la belleza paisajstica del rea; cuidar los bosques inundados y pantanos de la zona, as como sus poblaciones de palmeras fuertemen-te amenazadas por la presin extractiva; y pre-servar una serie de aves endmicas (Art. 2). Aunque el nfasis de estos objetivos est muy cargado hacia aspectos conservacionistas y de investigacin cientfica, lo cierto es que la dinmica de la poblacin ha logrado que pre-valezcan las estrategias de manejo.
Hidrografa
El rea se ubica en una amplia zona que cons-tituye el divorcio de aguas de la cuenca del Ya-var Mirn con la del Amazonas, siendo este l-timo ro la va de comunicacin de la ACR con Iquitos. Los ros principales dentro del rea, nica manera de acceder a ella, son Tamshi-yacu, Tahuayo, quebrada Blanco -afluente del anterior- y la quebrada Yarapa. El ro principal es el Tahuayo que corre paralelo al Amazonas. Es un ro de aguas negras, buena parte del ao, ya que durante otra drena aguas de lagos de vrzea y ros en los que se mezclan aguas blancas y negras (Gorel-Procrel, 2012: 16). A lo largo del curso del Tahuayo y de la quebra-da Yarapa existe una gran cantidad de lagos o cochas de aguas estancadas que solo son renovadas durante la poca de inundaciones.
Es importante que nos hayamos detenido en esta descripcin hidrogrfica porque se trata de un ambiente central para la economa de los pobladores locales. En efecto, estos cuer-pos de agua constituyen una fuente especial de abastecimiento del principal recurso de la alimentacin de los pobladores del rea: los peces; y, a su vez, son importantes para la pro-duccin de flora vinculada al agua, como los aguajales (lugares de concentracin de la pal-mera aguaje, Mauritia flexuosa; y los rodales de camu-camu, Myrciaria dubia) cuyos frutos son aprovechados por la gente tanto para con-sumirlos como para comercializarlos en Iqui-tos.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
22
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
Poblacin
Uno de los rasgos que caracteriza la historia colonial y republicana de la selva baja en Per es el traslado de la gente de un lugar a otro. Los misioneros durante los siglos XVII y XVI-II lo hicieron para formar reducciones donde evangelizar a la gente; mientras que los pa-trones de los siglos XIX y XX tambin reubi-caron indgenas con la finalidad de disponer de su mano de obra para extraer productos del bosque, como el caucho y otras resinas o para trabajar sus sembros y crianzas.
El Tahuayo, no obstante ser una cuenca pe-quea, es un escenario en el que se expresan los procesos sealados. Ah se encuentran shiwilos (del distrito de Jeberos), shawis (del Paranapura y alto Cahuapanas), shipibos (del Ucayali), achuares (del Pastaza), yaguas (del bajo Amazonas), quechuas (de Lamas y del Napo) y, sobre todo, kukamas (del Maran y Ucayali), los ms numerosos en todo Loreto, in-cluyendo Iquitos y otras ciudades de la regin. Tambin se encuentra en la zona personas cuyos apellidos evocan identidades desapare-cidas (Cahuachi) y otros de origen espaol cu-yos antepasados proceden de San Martn. En el pasado reciente hubo al menos dos familias brasileas que tuvieron importancia como pa-trones dedicados a la extraccin de madera y otros productos forestales. Actualmente hay adems descendientes de familias iquiteas.
La poblacin del Tahuayo corresponde as a la categora conocida como riberea que est compuesta por indgenas destribalizados que han perdido parte de los elementos de su cul-tura que los identificaban de manera especfica con un determinado pueblo indgena, pero que mantienen prcticas de manejo del bosque, y sistemas organizativos y de creencias muy cercanos a los de sus ancestros.
Un largo proceso
La ACRCTT tiene una larga historia de ms de 30 aos y es fruto de la coordinacin entre pobladores de las comunidades de la cuenca del ro Tahuayo y quebrada Blanco con organi-zaciones no gubernamentales para establecer acuerdos comunales e intercomunales, a fin
de normar el uso de los recursos naturales por parte de los moradores y prohibir el ingreso de forneos que los extraan de manera incontro-lada.
La zona donde se ubica la ACRCTT ha sido objeto, desde la dcada de 1970, de fuertes presiones por parte de extractores externos, principalmente madereros, cazadores y pes-cadores que extraan grandes cantidades de pescado para abastecer principalmente la de-manda del mercado de Iquitos.
En esa misma poca, bilogos del Ministerio de Agricultura y del Instituto Veterinario de In-vestigaciones de Trpico y Altura (Ivita) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizaban investigaciones sobre primates no humanos. Los animales tambin eran captura-dos y llevados a las instalaciones de este ins-tituto en Iquitos con fines de experimentacin para sus pesquisas sobre la malaria y otras en-fermedades tropicales. Al poco tiempo, la zona se convirti en centro de inters de investigado-res provenientes de universidades nacionales y extranjeras. Algunos de estos investigadores eran parte de instituciones ambientalistas que han sido fundamentales en el apoyo a las co-munidades para la formulacin y puesta en marcha de la propuesta de creacin del rea reservada, como Durrell Institute of Conserva-tion and Ecology (Dice) de la Universidad de Kent (Gran Bretaa), la Wildlife Conservation Society (WCS), Rainforest Conservation Fund (RCF) e Ivita ya antes citado. Tambin han rea-lizado investigaciones en el rea la Universi-dad Nacional de la Amazona Peruana (Unap), la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm), el Instituto Nacional de Recursos Na-turales (Inrena, hoy absorbido por Minam) y el Centro Primatolgico Alemn (DPZ), quienes han centrado sus estudios en la biologa y eco-loga de especies como el huapo colorado y de ecosistemas y comunidades de especies.
Los primeros pasos de afirmacin de la pobla-cin local para controlar el rea se dieron en la dcada de 1980 y consistieron en prohibir la entrada al sistema de cochas del Tahuayo de botes congeladores que, con o sin permi-so del Ministerio de Pesquera, explotaban a voluntad sus recursos para comercializarlos
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
23
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
en Iquitos, poniendo en riesgo la soberana ali-mentaria de la poblacin. Esta enrgica accin de los moradores fue cuestionada por funcio-narios estatales quienes de manera arbitraria y desptica les negaron autoridad para controlar esos recursos, alegando que eran ellos quie-nes deban decidir sobre su aprovechamiento.
Sin embargo, la colaboracin entre comuni-dades e instituciones de la sociedad civil tuvo sus frutos cuando el Gobierno Regional del Amazonas16, en uso de facultades otorgadas por la ley, cre la Reserva Comunal Tamshi-yacu Tahuayo, mediante Resolucin Regional N 80-91-GR-GRA-P. La declaracin de esta reserva se apoy en tres leyes. En primer lu-gar, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (N 21147), de 1975, que estableci la categora de reservas comunales (Art. 60) en benefi-cio de las comunidades aledaas. En segundo lugar, el Cdigo del Medio Ambiente de 1990 que facult a los gobiernos regionales a decla-rar este tipo de reservas. Y, por ltimo, la ley de descentralizacin dictada a fines del primero gobierno de Alan Garca que fij las atribucio-nes de los gobiernos regionales.
La reserva, creada en 1991, no fue incluida en el Sinanpe, aun cuando en ese tiempo no exista ninguna disposicin que justificara su exclusin. Este hecho la coloc en una situa-cin de inestabilidad jurdica que ms tarde se-ra utilizada para restarle importancia y hacerla desaparecer en la prctica porque nunca hubo un decreto que la anulara.
Arbitrariamente, el auto golpe ejecutado por el gobierno de Alberto Fujimori en 1992 anu-l los gobiernos regionales y mutil el Cdigo del Medio Ambiente. Aunque la ley forestal sigui vigente hasta el ao 2000, cuando fue reemplazada por una nueva, dej sin piso la creacin y funcionamiento de reservas por ini-ciativa regional. No obstante que la creacin de la reserva quedase as en el limbo, las co-munidades locales continuaron su lucha por el control del rea.
En la primera mitad de la dcada de 2000,
16 La primera experiencia de gobiernos regionales dur apenas dos aos, ya que el ex presidente Fujimori los disolvi, segn sus pro-pias palabras, en 1992, cuando ejecut el llamado auto golpe que, entre otras medidas, clausur el Congreso.
WCS-Dice-RCF, en coordinacin con la pobla-cin, retomaron la iniciativa. En ese momen-to, Gorel seal que apoyara iniciativas para crear reservas extractivas y de manejo de recursos. Las intenciones del Inrena de crear una reserva nacional tuvieron la fuerte oposi-cin de las comunidades del Tahuayo quienes insistieron que debera ser comunal17.
Finalmente, en 2007 el Gorel aprob, median-te Ordenanza Regional N 011-2007-GRL-CR, la gestin del expediente tcnico en el que se propona la creacin del ACRCTT18, la cual fue establecida en mayo de 2009 por D.S. N 010-2009-Minam, con una extensin de 420 080.25 ha. La reserva est dividida en tres zonas: amortiguamiento, para uso de subsis-tencia; central protegida, donde no se realiza ningn tipo de extraccin; y de poblados per-manentes, donde se encuentran unos 33 ca-seros con una poblacin aproximada de 5000 personas. Ninguno de esos caseros tiene ttu-los de propiedad sobre las tierras que ocupan.
La gestin de rea
La gestin opera a dos niveles: de las comu-nidades y del comit de gestin intercomunal. Respecto al primero, todas las comunidades tienen una junta directiva compuesta por un teniente gobernador y un agente municipal, y algunas tambin por un presidente comunal. Varias comunidades mencionaron como inte-grantes de ella a los presidentes de la Asocia-cin de Padres de Familia (Apafa) de las es-cuelas, de los comits del plan manejo y de los clubes deportivos, as como a los represen-tantes de grupos religiosos, y a las presidentes del club de madres y del vaso de leche. Sin embargo, la profusin de instituciones en las comunidades, varias de ella creada para aten-der de manera especfica programas del Es-tado, constituye un problema por la confusin que genera. Aunque varias de esas instancias
17 La principal diferencia entre reserva nacional y comunal, ambas reas de manejo y conservacin, es que esta ltima se administra por un mecanismo de cogestin entre las comunidades y el Estado.
18 A insistencia de las comunidades de esta rea, se incorpor a las siglas de esta ACR la C: comunal. Entre las existentes, es la nica que se identifica de esta manera.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
24
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
se refieren a otros temas que no tienen que ver directamente con la gestin de las ACR (co-mits del vaso de leche, clubes de madres y Apafa, por ejemplo), se trata de un asunto que complica las cosas no solo porque las mismas personas estn comprometidas en dos o ms de ellas sino porque originan problemas al ac-tuar separadamente y disputarse la prerrogati-va del poder. Por esto es positivo que en esta y otras ACR se hayan tomado medidas para que los comits de manejo vean tambin los temas del control y vigilancia. Es decir, que se haya buscado unificar las instancias de gestin que las normas plantean como distintas. Hay que evitar que la gente se maree, seal Carlos Arana, jefe de la ACRCTT.
En el mbito intercomunal existe un comit de gestin (CG) que acta con un amplio grado de autonoma. El de la ACRCTT est compuesto nicamente por moradores de las comunida-des, a excepcin del secretario que, por ley, es un cargo que le corresponde al jefe del rea nombrado por el Procrel. El CG adopta sus normas, contando a veces con el consejo tc-nico de alguna institucin de apoyo. Algunas de ellas, como la medida que deben tener las mallas de pesca, provienen de disposiciones oficiales de Produce. Otras medidas referidas al aprovechamiento de la chambira, el ca-mu-camu o el irapay natural son adoptadas de manera autnoma por el CG y las comunida-des que representa.
Las principales actividades que se realizan en el ACRCTT son la pesca, fuente privilegiada para la alimentacin familiar y la captacin de dinero; el manejo forestal no maderable, en especial, de aguaje, camu-camu (en ambos casos, tanto de rodales naturales como de plantaciones) y fibras para la confeccin de ar-tesanas (en especial paneros y cestas que la gente exporta); la cacera y la agricultura tem-poral, dado el carcter inundable del rea.
Los acuerdos de manejo territorial y de recur-sos son tomados en espacios democrticos de las comunidades, como las asambleas, y luego son socializados con otras comunidades en los casos que afecten a recursos de acceso ge-neral. Es el caso de las cochas de la comuni-dad El Chino, que si bien esta considera como
propias, no prohbe que personas de otras co-munidades las aprovechen siempre y cuando respeten las normas acordadas. Tambin es el caso de los rodales de irapay (Lepidocaryum tenue) ubicados en reas cercanas a alguna comunidad que los considera suyos, como son los que existen cerca de Diamante/7 de Junio.
El acuerdo para aprovechar rodales naturales de camu-camu con fines de comercializacin consiste en que todos los comuneros que lo deseen pueden cosechar sus frutos a la vez en un da acordado, gozando cada uno de mane-ra individual de lo que pueda recoger. Es una medida muy inteligente que implica la combi-nacin de un acuerdo comn con un aprove-chamiento individual del recurso en funcin del trabajo invertido por cada persona. Es parte del acuerdo comn el cumplimiento de normas sostenibles, como el recoger solo los frutos maduros y el cuidado de no daar las plantas durante la cosecha.
Con relacin a la pesca, la primera norma es abandonar prcticas destructivas (empleo de explosivos y venenos qumicos y naturales, como barbasco). Tambin el uso de mallas de 3 y ms pulgadas de abertura. A su vez, se han zonificado cochas destinadas a pesca para consumo y otras para la pesca comercial, y algunas de ellas han sido destinadas exclusi-vamente para la reproduccin de peces. Even-tualmente se puede pescar en ellas pero solo con anzuelo.
En el caso del aguaje, mucha gente actual-mente lo est sembrando con el apoyo de un proyecto de bajo costo, pero muy efectivo, im-pulsado por Rainforest Conservation Fund y la Asociacin para la Conservacin y Desarrollo de la Amazona (RCF/ACDA). La prctica ha sido aceptada y bien internalizada por la gente. Aunque existe un acuerdo de usar subidores para cosechar los aguajales naturales, al pa-recer algunas personas continan talando las palmeras para aprovechar sus frutos. En cam-bio, ninguna persona tumba un aguaje que ha sido sembrado por ella19. El aguaje es un pro-
19 En la comunidad de Parinari, ubicada en la parte baja de la cuen-ca del Maran (distrito de Santa Rita de Castilla), la poblacin acor-d parcelar los aguajales. Fue una medida no para darle propiedad individual a la gente sobre el recurso sino exclusividad para su cuida-do y uso. Esto logr frenar la tala de las palmeras.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
25
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
ducto importante para consumo directo y co-mercializacin, en la medida que se procesa para refrescos, chupetes y helados y, en algu-nas zonas, para la obtencin de un fino aceite de uso cosmtico.
La recuperacin de la fauna silvestre ha sido impulsada por WCS. La gente respeta los acuerdos, y los sistemas de registro y vigi-lancia funcionan. Estos incluyen tanto pactos internos en las comunidades, como el control ejercido por el puesto policial ubicado en la co-munidad de Buena Vista. La gente menciona que actualmente hay ms animales que antes, que estos se acercan a la zona poblada y que, cuando necesitan cazar para consumo o co-mercio, hoy es ms fcil hacerlo que antes.
La actividad artesanal ha sido apoyada por Na-turaleza y Cultura Internacional (NCI) y apun-ta a la manufactura de cestos de chambira y de mates grabados. Actualmente funciona de manera independiente como una empresa in-tercomunal. Los resultados son bastante posi-tivos, dado que la poblacin ha logrado diver-sificar su produccin y obtiene ingresos por la venta nacional y la exportacin al extranjero de su produccin.
rea de Conservacin Regional Ampiyacu-Apayacu20
El rea de Conservacin Regional Ampiyacu Apayacu (ACRAA) se ubica en los distritos de Las Amazonas, Mazn y Putumayo (Maynas) y Pebas (Mariscal Ramn Castilla), en la regin de Loreto. Su extensin es de 434,129.54 ha. Fue creada el 24 de diciembre de 2010, me-diante Decreto Supremo N 024-2010-Minam, del 23 de diciembre de 2010. Son beneficiarias de esta ACR 18 comunidades de los pueblos Huitoto, Boro, Ocaina y Yagua, todas las cua-les tienen ttulos de propiedad.
Segn el decreto supremo que la crea, el ob-jetivo general de esta ACR es: Conservar los ecosistemas de bosques de la selva baja
20 La informacin sobre esta ACR proviene de la consultora que realizamos para Wildlife Conservation Society en julio de 2012 sobre esta y otras ACR de Loreto. La informacin que ahora presentamos ha sido actualizada en agosto de 2014, gracias a la amable colabo-racin de la Sra. Ana Rosa Senz, coordinadora de la oficina regional del Instituto del Bien Comn en Iquitos.
amaznica al norte del ro Amazonas entre las cuencas de los ros Ampiyacu y Apayacu ga-rantizando el acceso a los recursos naturales mediante el uso sostenible de la flora y fauna, promoviendo as el desarrollo y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona (Art. 2).
Sus objetivos especficos son: conservar el ecosistema y las poblaciones de plantas y ani-males; proteger las comunidades de plantas y animales; cuidar las poblaciones de especies de fauna amenazadas y en peligro de extin-cin, como el armadillo gigante, la sachavaca y el paujil; salvaguardar especies de peces que habitan sus ros; garantizar la continuidad de los procesos ecolgicos de sus cuencas; con-servar la diversidad cultural; garantizar a la po-blacin indgena el acceso a sus territorios an-cestrales; manejar los recursos naturales del rea; y establecer un corredor ecolgico que conecte esta rea con la ACR Tamshiyacu-Ta-huayo, la zona reservada Sierra del Divisor y las reas protegidas localizadas en las cuen-cas altas del Purs, Manu, Tambopata-Heath, corredor que contina en territorio boliviano con las reas protegidas Madidi y Ambor.
El establecimiento del ACRAA responde a una historia de coordinacin entre las federaciones indgenas de la zona y la ONG Instituto del Bien Comn. Las comunidades estn repre-sentadas por la Federacin de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona), la Federacin de Pueblos Yaguas de los Ros Orosa y Apaya-cu (Fepyra) y la Federacin de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafro-pu). No obstante, desde antes de esta colabo-racin, Fecona y Feconafropu haban mostra-do preocupacin por el ingreso de extractores forneos a la cuenca, especialmente madere-ros y cazadores, y desarrollado algunos meca-nismos para controlar su actividad y, de ser el caso, decomisar sus productos.
Comit de gestin
El comit de gestin de esta ACR fue consti-tuido y reconocido por el Gorel mediante Re-solucin Presidencial en 2011. El mandato de la directiva es por dos aos. Actualmente se ha elegido a la segunda Comisin Ejecutiva para
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
26
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
el periodo 2013 - 2015. Previo a este comit hubo el Comit de Apoyo a la Gestin cons-tituido para impulsar el establecimiento de la ACR y recopilar informacin para la elabora-cin del Plan Maestro del rea que tuvo similar conformacin que el actual. En l estaban re-presentadas las comunidades, la federacin y algunas instituciones privadas y pblicas. Era presidido por la actual presidente de la Feco-na, Sra. Zoila Merino. Las instituciones priva-das presentes eran el Instituto del Bien Co-mn (IBC) y el Center for Amazon Community Ecology (Cecama); y las pblicas, el Programa Regional de Manejo Forestal de Fauna y Flora Silvestre, la Direccin Regional de Agricultura de Loreto (DRAL) y la Municipalidad de Pebas.
El comit de gestin actual est presidido por Rolando Panduro Mibeco, regidor indgena, en representacin de la municipalidad distrital de Pebas; y como vicepresidente est un comune-ro de Pucaurquillo Huitoto. Su Comisin Ejecu-tiva tambin la conforman tres vocales, uno que representa a las comunidades del Yaguasyacu, otro a las del Ampiyacu y el tercero a las del Apayacu. Como representante de las institucio-nes privadas est la ONG IBC, mientras que las instituciones pblicas estn representadas por Programa Regional de Manejo Forestal de Fau-na y Flora Silvestre. Por ley el jefe del rea es nombrado por Procrel y desempea el cargo de secretario tcnico. De esta manera, son siete los integrantes de la comisin ejecutiva del comit. En las asambleas del CG participan dos repre-sentantes (titular y alterno) por comunidad (18 en total), ms comuneros que han expresado su voluntad de participar en l y delegados de las instituciones pblicas (Municipalidad Distri-tal, Direccin Regional de Produccin (Direpro, sede Pebas), Agencia Agraria, Gobernacin, Instituto de Investigaciones de la Amazona Pe-ruana (Iiap), Programa Forestal y Gobernacin de Pebas) y privadas (Fecona, Fepyra, IBC, Programa Especial Binacional de Desarrollo In-tegral de la Cuenca del Ro Putumayo (Pedicp) y Cecama. El Comit de Gestin cuenta con un reglamento de sesiones y funcionamiento que orienta el cumplimiento de su rol en apoyo a la gestin del ACRAA.
Inicialmente hubo una propuesta para que se conformaran dos comits de gestin, uno por
cada cuenca. Fue un planteamiento hecho por Fepyra. Teniendo en cuenta que sus bases eran solo cuatro frente a 14 de la Fecona, sus dirigentes opinaron que sus delegados siem-pre estaran marginados para ocupar cargos directivos. La propuesta no prosper por falta de sustento legal. Finalmente, se determin que necesariamente tendra que haber un re-presentante por cada cuenca y que al menos uno de los cargos tendra que ser ocupado por un representante del Apayacu.
Otra tensin que se gener al inicio involucr a la Fecona, la que consider que el CG le iba a usurpar funciones que le correspondan. Luego de varias reuniones, revisin de normas (entre ellas el estatuto y reglamento de la Fe-cona) y del anlisis acerca de las responsabili-dades que le correspondan a cada espacio, se tomaron acuerdos y se aclar este punto, defi-nindose de manera consensuada los roles de una y otro para apoyar la gestin del ACRAA. No obstante esto, a veces surgen diferencias entre las partes, relacionadas con el uso de los recursos naturales.
El comit de gestin ha aprobado su regla-mento en el cual, entre otras cuestiones, se ha establecido realizar dos asambleas al ao. El ao 2011 hicieron las dos, pero en 2012 solo se realiz una en noviembre. La primera de-bi hacerse en marzo pero no se realiz por falta de fondos. El comit no tiene fondos pro-pios y depende de los de las instituciones, en especial, del IBC, a quien su principal fuente de apoyo, la Fundacin Moore, le demor los ocho primeros meses de 2012 en aprobar el financiamiento para continuar su trabajo21. Por esta razn, casi todas las actividades del co-mit estuvieron paralizadas. La municipalidad distrital y Cecama dan apoyos financieros pun-tuales para reuniones y algunas otras activida-des.
En 2011, el CG era an dbil y necesitaba ser fortalecido. Sin embargo, en la actualidad es el principal espacio donde se construyen, so-cializan y validan los documentos de gestin del ACRAA; y se articulan y desarrollan discu-siones relacionadas con el uso de los recursos
21 Esta situacin cambi a fines de septiembre de 2012, cuando la Fundacin aprob los fondos.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
27
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
naturales y la calidad de vida de la poblacin de las comunidades.
El Plan Maestro de la ACR Ampiyacu-Apayacu ha sido aprobado, publicado y distribuido a los principales actores, y est siendo ejecutado. Adems del Plan Maestro, las comunidades cuentan con planes de calidad de vida reco-nocidos por la Municipalidad de Pebas como instrumentos de gestin de su territorio. Estos planes incluyen las prioridades de la poblacin y tambin la necesidad de gestin del ACRAA. Sobre la base de dichas prioridades, en el mes de junio de 2014 los lderes de 14 comunida-des del Ampiyacu presentaron una propuesta de proyecto productivo a la Municipalidad de Pebas en el marco del Presupuesto Participa-tivo. Luego de lograr su aprobacin, estn ela-borando, junto con el municipio, un proyecto de inversin pblica para las 14 comunidades que ser ejecutado en 2015. Su finalidad es el me-joramiento, desarrollo y diversificacin de los cultivos prioritarios para la economa familiar.
Las comunidades de la cuenca han tomado acuerdos para el uso de los recursos natura-les. La Jefatura del ACRAA, recogiendo el es-pritu de los acuerdos y en concordancia con la legislacin nacional, ha promovido un espacio participativo para elaborar lineamientos de uso de esos recursos. Estos ya han sido aproba-dos por el Procrel mediante Resolucin Direc-toral. Este instrumento se complementa con la investigacin cientfica y el aporte del personal profesional de las instituciones y ONG que apo-yan el ordenamiento territorial, la zonificacin, la determinacin de cuotas de caza y pesca, y el monitoreo de los bosques, cuerpos de agua y recursos en general.
Aunque existen algunos comits de manejo en la ACRAA (tema que trataremos ms adelante) de acuerdo a lo que se establece en la estra-tegia regional para la gestin de las ACR (Go-rel-Procrel, s/f), la tendencia es la de unificar las actividades de manejo y control mediante los comits de vigilancia. Actualmente cinco de ellos estn en proceso de consolidacin. Tres de esos comits se han formado en comuni-dades donde ya existan puestos de vigilancia:
Cusco22 en el Apayacu, Nuevo Porvenir en el Ampiyacu y Brillo Nuevo en el Yaguasyacu. Hay dos ms en el Apayacu: Sabalillo y Yana-yacu. A estos recientemente se han sumado los de las comunidades de Tierra Firme y Pu-caurquillo Huitoto. El modelo de vigilancia del ACRAA y de su zona de influencia, elaborado de manera concertada entre la poblacin del Ampiyacu y Apayacu, el Procrel e institucio-nes aliadas cuenta con un documento llama-do Plan de Proteccin del ACRAA y su zona de influencia. Este plan ha sido aprobado por Resolucin Directoral del Procrel, como un ins-trumento orientador de las acciones de control y vigilancia.
El problema de estos comits de vigilancia era que no estaban reconocidos por el Procrel por falta de una de una norma legal que los am-parase. En la ley existe la figura de los guar-daparques de las ANP pero no la de vigilantes voluntarios que son los que trabajan en los co-mits de gestin de las ACR. De esta manera, ellos no tienen autoridad para realizar decomi-sos y, de hacerlos, pueden ser denunciados penalmente. Procrel est trabajando el tema con sus asesores jurdicos a fin de buscar una solucin a este problema. Recientemente el Procel, mediante una resolucin directoral, ha normado el funcionamiento de los Comits de Vigilancia Comunal para realizar acciones de control y vigilancia. Al reconocrseles se les confiere la funcin de persuadir a los infracto-res e inmovilizar los productos que han conse-guido ilegalmente. Pueden adems participar en decomisos en acciones conjuntas con las autoridades competentes.
Para fortalecer los mecanismos de acuerdos locales de uso de recursos y vigilancia comu-nal, el IBC ha trabajado con la Direccin Re-gional de Produccin (Direpro), inspirndose en diversas experiencias de vigilancia comu-nal como las realizadas en la cocha El Chino (ACRCTT), en el mismo Ampiyacu y en otras partes de Loreto, Oxapampa y Ucayali. En este sentido, se han emitido dos directivas, la pri-mera sobre reconocimiento de acuerdos loca-les de pesca y la segunda para la formalizacin
22 Este puesto no est en territorio de la propia comunidad sino dentro de la ACR.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
28
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
de los comits locales de vigilancia pesquera23. Se trata de una poltica regional innovadora destinada a fortalecer la gestin de las ACR, ya que por primera vez se disean y aprueban herramientas que integran a la poblacin local y favorecen la articulacin entre la autoridad regional y los municipios provinciales y distri-tales, bajo mecanismos de colaboracin y res-paldo institucional y financiero.
En Pucaurquillo el comit de vigilancia est en proceso de reconocimiento. Se considera que ser clave para controlar la entrada y salida de personas a la cuenca por su ubicacin estra-tegia en la boca del Ampiyacu. No obstante, an existen algunos comuneros que no quie-ren entrar en este proceso para no perder los beneficios econmicos que reciben de la ex-traccin ilegal de madera. En 2011, durante la Semana Santa, autoridades pblicas hicieron un operativo contra la tala ilegal que gener la reaccin de la Fecona quien denunci al Pro-crel por la televisin y la radio y pidi la renun-cia de su personal. El Comit de Gestin ha realizado varias reuniones con la Fecona para sensibilizar a su junta directiva, a la vez que ha promovido en la cuenca el manejo forestal comunitario. Actualmente Fecona ha tomado acuerdos prohibiendo la extraccin de made-ra y respaldando el accionar de los vigilantes comunales.
Internamente algunas comunidades tienen problemas con sus federaciones y expresan su descontento. En el caso de Fecona, muchas de sus comunidades cuestionan el hecho de que su actual presidenta sea, a la vez, tesorera de la Organizacin Regional de Pueblos Indge-nas del Oriente (Orpio). En el caso de Fepyra, el contrato con un empresario australiano que se present ante esta organizacin para nego-ciar un contrato sobre captura de carbono ha generado muchos problemas, como seala-mos ms adelante. No obstante estos proble-mas, actualmente hay algunas comunidades que quieren formar sus comits de vigilancia, como Santa Luca de Pro, Betania y Huitotos de Estirn. Por su parte, las dos Pucaurquillo (Bora y Huitoto) estn organizando los suyos con apoyo del Comit de Gestin.
23 N 610-2014-GRL/Direpro y N618- 2014-GRL/Direpro.
Los comits de vigilancia funcionan con algu-nas limitaciones dado que solo cuentan con equipos bsicos de bote a motor y radio. La excepcin son los de Brillo Nuevo y Porvenir que tienen puestos construidos por el IBC.
Iniciativas econmicas
Existen algunas instituciones privadas que im-pulsan actividades econmicas con las comu-nidades involucradas en el ACRAA. En todos los casos, dichas actividades se realizan en territorios comunales y no dentro del rea de conservacin regional. Una de esas institucio-nes es Cecama, dirigida por Campbell Plow-den, que tambin trabaja en Jenaro Herrera, un poblado ubicado en el Ucayali (provincia de Requena, regin Loreto), mediante un conve-nio con el IIAP para colectar y exportar mues-tras de plantas y hojas a los Estados Unidos.
Para trabajar en el Ampiyacu, Cecama ha fir-mado un convenio con Fecona. Son dos sus actividades principales: investigacin para la produccin de aceites esenciales y produccin de artesanas de chambira. La primera activi-dad la realiza en la comunidad de Brillo Nue-vo, ubicada en el Yaguasyacu, donde tiene un alambique experimental para procesar aceites esenciales de copal (Dacryodes peruviana). En cuanto a las artesanas, el objetivo es muy pun-tual y est dirigido al mercado de exportacin: producir cintos de chambira para guitarras, con medidas precisas acordadas con compradores de los Estados Unidos, tapetes y otros adornos para el hogar. Este trabajo se realiza en las co-munidades de Estirn del Cusco, Huitotos de Estirn y Santa Luca de Pro, todas ellas asen-tadas en la cuenca del Ampiyacu.
El IIAP ejecut un programa de socio diversi-dad en la cuenca del Ampiyacu centrado en la reforestacin de especies maderables y de camu-camu en las dos Pucaurquillo (Bora y Huitoto); y en el manejo de chambira en esas mismas comunidades y en Brillo Nuevo. Tra-baja tambin apoyando la cuestin artesanal, principalmente para el mejoramiento de la tc-nica de torsin y teido de la fibra, y en la for-macin de asociaciones de artesanos en las comunidades.
DOS EXPERIENCIAS DE REAS DE CONSERVACIN REGIONAL
-
29
La normativa sobre territorios indgenas y su implementacin en el Per
Alberto Chirif
Programa Regional Proindgena-GIZ-2014
La ONG italiana Cesvi trabaj solo en el Apa-yacu el tema de alternativas productivas. Apo-y a la comunidad nativa Apayacu, ubicada en la boca del ro del mismo nombre, en cuestio-nes relacionadas con su institucionalidad, ac-ceso al territorio y fortalecimiento organizativo. En lo productivo, la asesor tcnicamente para el manejo de rodales naturales de camu-camu.
El IBC apoya tcnica y financieramente comi-ts de manejo forestal para productos no ma-derables y maderables en las comunidades de Brillo Nuevo,Yanayacu y Nuevo Porvenir. Esta ltima est ubicada en la cuenca del Apayacu y tiene un permiso de extraccin forestal dentro de su territorio. El IBC tambin le da asesora tcnica a la comunidad de Yanayacu para el desarrollo de su plan de manejo pesquero y ha apoyado a las comunidades de Nuevo Per y de Estirn de Cusco para que elaboren planes de manejo de irapay, y a esta ltima y a Nueva Esperanza, para uno de manejo de chambira. Estos planes de manejo adaptativos han sido aprobados y estn en su segundo ao de eje-cucin.
Asociaciones de pescadores. Existe una asociacin en el Apayacu, en la comunidad de Yanayacu, llamada Asociacin Manat que cuenta con un programa de manejo aprobado por Direpro desde 2011. Se trata de un plan de manejo adaptativo, segn lo define la Estrate-gia Regional.
El mayor beneficio generado por esta ACR es la mejora del sustento directo de la gente, al haberle asegurado la provisin de alimentos. Sin embargo, la generacin de recursos me-diante actividades productiva orientadas al mercado an est en ciernes.
Amenazas. Si bien existen tres lotes petroleros que cubren la totalidad de la ACR, actualmente ninguna empresa tiene contratos vigentes de explotacin. Petrobrs, que era titular de esos contratos, devolvi los lotes al Estado sealan-do que las reservas existentes no justificaban la inversin. Sin embargo, Perpetro ha resuel-to mantener dichos lotes para su posible nego-ciacin futura.
La existencia de numerosos lotes de produc-cin permanente de madera y de contratos vi-
gentes en zonas aledaas a la ACR constituye un serio problema porque los madereros inva-den continuamente su territorio.
Captura de carbono. Un problema serio y an no resuelto en la ACRAA es la presencia de una empresa24 liderada por un australiano, David John Nilsson, con quien la Fepyra sus-cribi un irregular contrato para captura de car-bono. Es irregular porque la dirigencia nunca consult con sus bases sobre la conveniencia de firmar un pacto como ese y porque la em-presa lo mantiene oculto, habindose negado varias veces a mostrarlo. Es claro que la em-presa aprovech algunas debilidades del tra-bajo de los promotores de la ACRAA como, por ejemplo, su escasa presencia en el Apayacu en comparacin con el mayor trabajo realizado en el Ampiyacu. Meses antes, Nilsson haba tratado de firmar un convenio similar con la co-munidad Matss del Yaquerana.
Antes de firmar el documento, los dirigentes de Fepyra pidieron asesora a las institucio-nes que apoyan el ACRAA. Las respuestas que obtuvieron no les aclararon el panorama y, por el contrario, los dejaron expuestos a la manipulacin de la empresa. De esta manera, el presidente de Fepyra firm el convenio el 31 de octubre de 2011. Despus de la firma, los directivos de la empresa comenzaron a preo-cuparse porque fuese ratificado por las bases, de acuerdo a lo que establecen los estatutos de la federacin. Al principio, haba mucho in-ters en el convenio por parte de la federacin, en especial de su presidente. Actualmente las comunidades estn descontentas porque el contrato no les est trayendo ningn beneficio. Aun as quieren mantenerlo. A pesar de estar vigente, el convenio no ha tenido efectos rea-les.
El IBC junto con la Fecona ha denunciado a la empresa ante el Congreso.