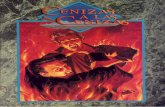La Mariposa en Cenizas Desatada
-
Upload
oscarurroa -
Category
Documents
-
view
93 -
download
1
description
Transcript of La Mariposa en Cenizas Desatada
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 2
LA MARIPOSA EN CENIZAS DESATADA: UNA IMAGEN PETRARQUISTA EN LA LRICA UREA O EL DRAMA ESPIRITUAL QUE SE COMBATE DENTRO DE S El smil de la mariposa y la llama tiene su elaboracin paradigmtica en Petrarca, modelo directo para su adopcin entre los poetas petrarquistas espaoles. Es el soneto CXLI del Canzoniere Come talora al caldo tempo sle el que se considera como fuente comn para tematizaciones posteriores. Pero tambin encontramos la mariposa y la llama en el soneto XIX Son animali al mondo de s altera1. Para ello Petrarca tuvo en cuenta las observaciones de Plinio en su Historia Natural2.
Sebastin de Covarrubias se hace eco de ellas: Es un animalito que se cuenta entre los gusanitos alados, el ms imbcil de todos los que puede aver. Este tiene inclinacin a entrarse por la luz de la candela, porfiando una vez y otra, hasta que finalmente se quema (...). Esto mesmo les acontece a los mancebos livianos que no miran ms que la luz y el resplandor de la muger para aficionarse a ella; y quando se han acercado demasiado se queman las alas y pierden la vida3.
La cadena temtica inaugurada por Petrarca tiene como eslabones en la literatura urea espaola a Gutierre de Cetina, Como la simplecilla mariposa, y a Diego Hurtado de Mendoza Cual simple mariposa vuelvo al fuego. A ellos ha prestado especial atencin J.G. Fucilla4, considerndolos como predecesores del desarrollo del topos en Fernando de Herrera, quien centrar el contenido de dos de sus sonetos en esta representacin, La incauta y descuydada mariposa y Buela i cerca la lumbre, i no reposa, configurando definitivamente un motivo literario en el que la atraccin del amante hacia la dama es significada en la muerte que encuentra la mariposa en su vuelo en torno a la llama, y que estudiar tanto en sus semejanzas como en las divergencias que representa respecto al paradigma petrarquista5.
1 Francesco Petrarca, Cancionero I-II, ed. J. Cortines, texto italiano establecido por G. Contini, Madrid, Ctedra, 1989. 2 Lib. XI, Cap. XXXVII (sigo la ed. de J. Beaujeu, Pars, Les Belles Lettres, 1950). Cf. A. Egido, "Introduccin" a Miguel de Dicastillo, Aula de Dios. Cartuxa Real de Zaragoza, Zaragoza, Prtico, 1978, p. 46. 3 Tesoro de la Lengua Castellana o Espaola, ed. M. de Riquer, Barcelona, Alta Fulla, 19892. En el Diccionario de Autoridades: "Cierta especie de insecto o gusano con alas, mui pintado y hermoso, el qual tiene inclinacion entrarse por la luz de la candela, y assi no cessa de dr vueltas hasta que se abrasa. Covarr. dice se llam assi quasi Maliposa, porque se assienta mal en la luz de la candela". 4 Estudios sobre el petrarquismo en Espaa, Madrid, CSIC, 1960, pp. 147-157. 5 Sobre el motivo de la muerte y el fuego, destacara el captulo "Belleza y horror" de G.R. Hocke, El Manierismo en el arte europeo. I. El mundo como laberinto, Madrid, Guadarrama, 1961, pp. 110-112, sin olvidar las
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 3
A continuacin atender, en estas notas dispersas sobre el motivo de la mariposa, a la versin del soneto CXLI que Enrique Garcs public en su traduccin del Cancionero de Petrarca en 1591, con variantes significativas respecto al original, para luego adentrarnos en el territorio barroco. Villamediana, por una parte, con la gloria suicida frente al desengao y el escarmiento. Gngora, por otra, contaminando el significado amatorio con valencias de desengao cortesano. Y, por ltimo, Soto de Rojas, internndose ya en un proceso distinto de imitatio, en el que el madrigal (con todo lo que ste supone de diferenciacin frente a la extensin potica del soneto) y Guarini juegan un papel que nos acercan a lo que ser la poesa del siglo XVIII. Petrarca, Canzoniere, CXLI El punto de partida para la cadena temtica que estudiaremos lo constituye un soneto de Petrarca que, con variantes ms o menos funcionales y relevantes, goz de una amplia recepcin posterior, tanto entre los poetas petrarquistas italianos (Tasso6, TansilIo7) como entre los espaoles: Come talora al caldo tempo sle semplicetta farfalla al lume avezza volar negli occhi altrui per sua vaghezza, onde aven ch'ella more, altri si dole: cos sempre io corro al fatal mio sole degli occhi onde mi vn tanta dolcezza che 'l fren de la ragion Amor non prezza, e chi discerne vinto da chi vle. E veggio ben quant'elli a schivo m'nno, e so ch'i' ne morr veracemente, ch mia vert non p contra l'affanno; ma s m'abbaglia Amor soavemente, ch'i' piango l'altrui noia, e no 'l mio danno; et cieca al suo morir l'alma consente8. Aqu se poetizan una serie de rasgos que van a crear un autntico paradigma lrico en el tratamiento posterior del motivo y que debemos tener muy en cuenta para analizar las variaciones o
imprescindibles pginas de J. Rousset, Circe y el pavo real. La literatura francesa del Barroco, Barcelona, Seix Barral, 1972, pp. 182-185. 6 Cf. R.O. Jones, "Renaissance Butterfly, Mannerist Flea: Tradition and change in Renaissance Poctry", Modern Language Notes, LXXX (1965), pp. 166-184. 7 Cf. J.G. Gonzlez Miguel, Presencia napolitana en el siglo de Oro espaol. Luigi Tansillo (1510-1568), Salamanca, Universidad, 1979, pp. 166-184. 8 Francesco Petrarca, Cancionero I, p. 510.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 4
versiones hispnicas que se hicieron sobre este soneto9. En primer lugar, la equipolencia del enamorado con la mariposa, atendiendo a una lectura simblico alegrica que se imbrica en la literatura emblemtica del Renacimiento. Destaca la calificacin de "semplicetta farfalla", resaltando el rasgo de ingenuidad del insecto amante, sobre el que posteriormente se moralizara abundantemente. Recordemos el imbcil al que se refera Covarrubias y sus implicaciones en el comportamiento enfermo y enloquecido del enamorado10, mxime si atendemos las interpretaciones palindicas a las que se vio sometido el Canzoniere de Petrarca, sobre todo desde una perspectiva barroquizante11. En este caso, la conside-racin de la estulticia del amante sobrepuja a otras en las que el enamorado era visto simplemente como sujeto paciente de una enfermedad susceptible de curacin o de tratamiento12. El segundo rasgo al que debemos prestar atencin posee indudables connotaciones neoplatnicas, subordinadas a la iconografa de la mariposa. Me refiero al hecho de que el insecto vuele inevitablemente hacia la luz y al hecho de que el poeta aspire a alcanzar por todos los medios la luz que representa el ser amado13. Todo ello, y en ambos casos, viene configurado como un hecho
9 Aqu me gustara precisar con A. Prieto, "Introduccin" a Francesco Petrarca, Cancionero, traduccin de Enrique Garcs, cronologa y bibliografa de M Hernndez Esteban, Barcelona, Planeta, 1985, p. CVII, "que la lengua potica petrarquesca, extendida por las mltiples rime diverse que las reproducen, y a las que en Espaa se une la lengua potica garcilasiana, es una lengua que, con sus formas mtricas, se constituye en modelo al que es dificil escapar, pero que en estructuras poticas distintas tiene sentidos distintos". El mismo autor, en Ensayo semiolgico de sistemas literarios, Barcelona, Planeta, 1976, p. 261, recoga y asuma esta idea de El crculo de Praga. Tesis de 1929, Madrid, Alberto Corazn, 1970, p. 39: "la obra potica es una estructura funcional, y los diferentes elementos no pueden estar comprendidos fuera de su relacin con el conjunto. Elementos objetivamente idnticos pueden revestir, en estructuras idnticas, funciones absolutamente diferentes". 10 A. Egido, "La enfermedad de amor en el Desengao de Soto de Rojas", Al Ave el Vuelo. Estudios sobre la obra de Soto de Rojas, Granada, Universidad, 1984, pp. 34-35: "Que el amor es un fuego escondido en el que se mezclan los extremos del dolor y el placer es tema que aparece en Petrarca y La Celestina como ejemplos de una lejana tradicin filosfica y literaria. Los efectos negativos del amor -desde la enfermedad a la locura- han gozado de amplsimo eco y han canalizado los factores fisiolgicos y psicolgicos del enfermo que se debate entre la razn y la pasin. Pero como ocurre en la gnesis de cualquier tpico una vez formulado, lo interesante es ver en cada momento dado su manera de declararse en la expresin literaria". 11 Sobre la evolucin del paradigma del cancionero petrarquesco-bembesco, A. Quondam, "La trasgressione da] codice: problemi del manierismo e proposte sul metodo", La parola nel laberinto. Societ e scrittura del Manierismo a Napoli, Bari, Laterza, 1975, pp. 1-23, y A. Prieto, "La poesa de Garcilaso como cancionero", La poesa espaola del siglo XVI. I. Andis tras mis escritos, Madrid, Ctedra, 1984, pp. 80-92. 12 Ni la presencia de la dama desatando en el poeta un proceso que desde el ardor se resuelve en lgrimas y suspiros frustrados, ni su ausencia, detonante de empresas temerarias, constituyen el remedio adecuado. La raz del problema se encuentra en la esencia misma del amor, que le impide convertirse en remedio de aquello que l mismo procura. Cf. M. Ciavolella, La Malattia d'amore dall' Antichit al Medioevo, Roma, Bulzoni, 1976, p. 15 y L. Gil, "Ensueo y medicina", Therapeia. La medicina popular en el mundo clsico, Madrid, 1969, pp. 351-357. Sobre la identificacin "del amor con una enfermedad incurable" en Garci Snchez y sobre las "posibilidades de cura" en Boscn, A. Armisn, Estudios sobre la lengua potica de Boscn. La edicin de 1543, Zaragoza, Prtico, 1982, pp. 91-92. Recurdense la amarillez y los sospiros de la cancin I de Garcilaso y el comentario de Fernando de Herrera: "El palor y el descolorimiento de la faz delgada suele ser de grande flaqueza, y de la poca fuerza del calor natural, que no puede digerir bien, ni hacer buena sangre. Pero debe proceder por ventura en los que aman de tristeza y profundo cuidado; porque arrebatados en consideracin de lo que desean, gastan y destruyen la propia virtud, y impiden sus operaciones con la vigilia y trabajo de los espritus" (Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, ed. A. Gallego Morell, Madrid, Gredos, 1972, p. 395). 13 Remito a la teora de los espritus peregrinos que expone R. Klein, La forma y lo inteligible, Madrid,
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 5
fatal14: cos sempre io corro al fatal mio sole No olvidemos que ya desde el soneto II del Canzoniere el amor no es un producto de una libre voluntad dirigida desde el amante a la amada, sino fruto de una voluntad exterior, la del Amor, figuracin mitolgica, destino imparable al que el poeta, Petrarca, que aspiraba a ser un docto varn, tuvo que amoldarse como imposicin extraa a s mismo, como castigo por su atrevimiento inhumano y antinatural15, hasta acceder a la retractatio final16: Per fare una leggiadra sua vendetta, e punire in un d ben mille offese, celatamente Amor l'arco riprese, come huom ch'a nocer luogo et tempo aspetta17. El amor, incuestionablemente, es una fuerza que aviva y supera la razn, y ante l, al amante slo le cabe obedecer. El imperio de los sentidos sobre la razn (Garcilaso redundara en ello posteriormente)18 arrastra hacia una actitud temeraria, un atrevimiento que provoca que el motivo de la mariposa pueda ser asimilable y frontero a fbulas como las de lcaro, Faetn e, incluso, la de Leandro, tal como examinaremos posteriormente: cos sempre io corro al fatal mio sole degli occhi onde mi vn tanta dolcezza che 'l fren de la ragion Amor non prezza,
Taurus, 1980, pp. 30-59. Aqu se explica el acercamiento de las frmulas poticas a las teoras fsicas y mdicas de la migracin de los espritus, su origen astral y las derivaciones en la iconografa de Cavalcanti, adems del concepto de amor como fascinacin: "de este modo, la demonologa y la metafsica del alma fueron reforzados por una teora de la fascinacin entendida como accin externa de una fuerza espiritual (...); podra extenderse al dominio del amor como fascinacin por una belleza visual o espiritual" (p. 37). 14 Una hermosa exposicin del tema en G. Bachelard, "La solitude du rveur de chandelle", La flamme d'une chandelle, Pars, Presses Universitaires de France, 1961, cap. 2. 15 Como aduce A. Prieto, La poesa del siglo XVI. I, p. 82, "la trayectoria amorosa del poeta es producto de una fuerza sobrenatural, el Amor, que ha vencido as una conducta racional de cultura literaria, de filsofo, que era propia de un hombre superior a toda pasin amorosa y que aparece en la imagen mitolgica del segundo soneto (celatamente Amor l'arco riprese)". 16 De acuerdo con A. Noferi, L'esperienza poetica del Petrarca, Florencia, Felice le Monnier, 1962, p. 7, a travs del mito de Laura "sar possibile legare e liberare in arte il tema che duole e brucia: quello della morte, e, dietro, tutti gli altri: del tempo, della fuggevolezza, della vanit di tutto, delle ilusioni e speranze sparenti in dolore". 17 Soneto II,vv. 1-4, Canzoniere I, p. 132. 18 En el soneto XXXVI: "Parecer a la gente desvaro / preciarme deste mal do me destruyo: / yo lo tengo por nica ventura" (Obras Completas, ed. E.L. Rivers, Madrid, Castalia, 1981). A propsito del abandono y voluntarismo en los poetas castellanos del siglo XV como antecedentes de Garcilaso escribe R. Lapesa, Garcilaso: Estudios completos, Madrid, Istmo, 1985, p. 28: "La insistencia en el verbo querer, registrada en otros casos ms, no es casual. En Petrarca, la entrega del enamorado al dolor es conformidad con la atraccin irresistible: como la mariposa vuela hacia la llama que la ha de abrasar, as corre el poeta hacia su desdicha".
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 6
e chi discerne vinto da chi vle19. En estos lmites, identificacin del amor con la muerte, podemos referirnos al determinismo de la muerte en el sentimiento. El enamorado, como la mariposa, es consciente de que su plenitud se halla en la destruccin, de que el cenit de su aniquilamiento radica en el nadir de la fusin con la luz que adora. Ya que la correspondencia, la unin primigenia de las almas, le es negada, el amante acepta, no sin la angustia de la conciencia de la autodestruccin, que su destino se cumpla en la entrega, prdida, autorrealizacin de su propia muerte como forma de vida en la desolacin del sentimiento de amor no correspondido. Una vez ms, la ausencia definitiva frente a la presencia, la lgrima frente a la mirada, el suspiro frente a la palabra. En definitiva, la complacencia en una muerte suicida que invoca los lazos, o quizs evoca las ataduras de una presencia entendida como llama, como fuego que arrasa con la angustia. El penar de amores y el desasosiego, por una parte. La obediencia ciega a la muerte en manos de la amada, por otra20. Recordemos los tercetos del poema: el poeta se declara un esclavo del amor, siempre a la espera, pendiente de la llama, cansado de contemplar un fulgor al que se acerca y en el que inexcusablemente arder su sentimiento y su vivencia. El cielo arde y el mar es una llama, como en Faetn, pero el amante desea abrasarse en los fuegos de un sueo, de un aliento que le impidan escapar de la muerte del y por el amor, como sbdito que adora la flama incendiaria del acabamiento21: et cieca al suo morir l'alma consente Gutierre de Cetina Ya J. Hazaas y la Ra, en su edicin de 1895, calificaba al soneto "Como la simplecilla mariposa" de traduccin del soneto de Petrarca, reproduciendo el texto italiano en las notas a su edicin22. Estos son los versos del poema de Cetina: Como la simplecilla mariposa
19 Soneto CXLI, vv. 5-8, Cancionero I, p. 510. 20 El transitar que aqu se inicia como cdigo y tpico tendr su culminacin, a la vez que desintegracin, en Quevedo, ya que "en ese saberse inmaculado como amante, respetando al Amor en el espejo de la enamorada, ancla la esperanza de que el ideal sea vida que venza al tiempo y a la muerte, de que la llama, salvaguardada de la locura de una baja pasin como el despecho, perdure" (J. Lara Garrido, "Amado y aborrecido: trayectoria de un dubbio potico", Analecta Malacitana, III (1980), p. 132). 21 Cf. J. M. Pozuelo Yvancos, El lenguaje potico de la lrica amorosa de Quevedo, Murcia, Universidad, 1979, p. 174: "No hay poeta, en siglos de poesa, que haya dejado de glosar, hasta el cansancio y la verdadera esclerotizacin del tpico, la constancia de su amor por encima de todo peligro y circunstancia". A. Armisn, op. cit., p. 88, se refiere al "alma prisionera que aspira a liberarse, imagen de la vida atormentada, de la aspiracin a acabar; y el cuerpo, prisionero de otras esclavitudes que parecen no van a cesar nunca (...). Es otra vez el conflicto del vivir / morir, tantas veces aludido". Recordemos con K. Whinnom, "Introduccin" a Diego de San Pedro, Obras completas. II. Crcel de amor, Madrid, Castalia, 1983, p. 23, que "el enamorado suele ser incapaz de concebir que pueda apagarse su pasin y que volver a recobrar su independencia emocional". 22 Notas a Obras de Gutierre de Cetina, Mxico, Porra, 1977, pp. 43-44. Las variantes del texto de Petrarca en sus anotaciones son, con respecto al establecido por G. Contini: una vaghezza por sua vaghezza en el verso 3; y altre di sole por altri si dole en el verso 4.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 7
a torno de la luz de una candela de pura enamorada se desvela, ni se sabe partir, ni llegar osa; vase, vuelve, anda y torna y no reposa, y de amor y temor junto arde y hiela, tanto que al fin las alas con que vuela se abrasan con la vida trabajosa. As, msero yo, de enamorado, a torno de la luz de vuetros ojos vengo, voy, torno y vuelvo y no me alejo; mas es tan diferente mi cuidado que en medio del dolor de mis enojos ni me acaba el ardor, ni de arder dejo23. Afirma B. Lpez Bueno que "las diferencias son varias, como para calificarlo de traduccin, segn hizo Hazaas"24. Si establecemos la relacin con el soneto de Petrarca podemos observar en el poema de Cetina una serie de factores comunes, a los que podramos considerar como constantes en la evolucin del topos a lo largo de la literatura urea espaola. Como elemento primordial aparece la identificacin del motivo de la mariposa con el del amante que aspira a adentrarse en el cerco de luz que representa la amada, acorde con las lecturas simblico emblemticas frecuentadas en la poca. As debemos anotar como Cetina vara la estructura original del soneto petrarquista. En este el smil de la mariposa ocupaba el primer cuarteto y la aplicacin personal, la fusin icnica, tena lugar en el segundo cuarteto. Cetina opta por una estructuracin poemtica diferente: de una configuracin diseminativa en los cuartetos, proyectando el motivo animal, pasamos a un diseo recolectivo en los tercetos, en los que el poeta clausura un proyecto de fusin personalizado con la imagen anterior. La conformacin diseminativo recolectiva del soneto de Cetina queda reafirmada por cierto juego de correlacin bimembre que se establece entre los versos 5 y 11, el primero referido al insecto, y el segundo al amante: vase, vuelve, anda y torna y no reposa (v. 5) vengo, voy, torno y vuelvo y no me alejo (v. 11) La segunda constante, en relacin al paradigma establecido por Petrarca, se refiere al carcter de ingenuidad del insecto, y, en consecuencia, al del amante. Cetina acata el semplicetta farfalla de Petrarca con su simplecilla mariposa, redundando en un retrato del enamorado que corresponde a las imgenes tpicas con las que era descrito contemporneamente. As puede comprobarse, como una simple muestra, en las notas que dedica al tema Fernando de Herrera en sus anotaciones a Garcilaso de la Vega25. Seran estas las constantes representativas del topos petrarquista en Cetina. A continuacin,
23 Gutierre de Cetina, Sonetos y madrigales completos, Madrid, Ctedra, 1981, p. 136 (Soneto 59). 24 Notas a la ed. cit., p.. 136. Tambin de la misma autora, Gutierre de Cetina, poeta del Renacimiento espaol, Sevilla, Diputacin Provincial, 1978, p. 103. 25 Vid. nota 12.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 8
podemos referirnos a una serie de variantes que hacen de este soneto algo ms que una simple traduccin del poema de Petrarca. Cetina se aleja de una imitatio mecnica y procede a una interiorizacin ms estricta del motivo, desde el verso inicial26. Ya en la primera imagen se limita la vaga ubicacin canicular (Come talora al caldo tempo sle) a la candela como smbolo condensado que se perpetuar progresivamente con variaciones posteriores. Ya lo indica B. Lpez Bueno, al aducir que "lo ms significativo es que Cetina distribuye con ms equilibrio la comparacin, lo que hace que se cia ms estrictamente al motivo"27. En Cetina puede apreciarse como se ilumina la evolucin desde lo abstracto de una iconologa (la mariposa y la llama) a la concrecin en un objeto, la candela frente al caldo tempo de Petrarca. Del germen de esta innovacin cosificadora surge la antinomia tpica fuego / hielo del verso 6: y de amor y temor junto arde y hiela Lo que en Petrarca era el foco atractivo de los ojos de la amada-sol aboca a la candela de Cetina. Lo que en el poeta toscano vena significado como fren de la ragion se convierte en el hielo cetiniano, adecundose a una tradicin lrica cada vez ms esclerotizada. La dialctica fuego / hielo implica, a su vez, un nuevo juego de contrarios: amor / temor. Si en Petrarca el amante se vea arrastrado inescrutablemente a la prdida del ser en la llama del amor, sin posible remisin, en Cetina asistimos a un proceso con caractersticas diferentes. Aqu el amante se debate, se interroga, accede a la duda frente al fatal mio sole de Petrarca. Amor y temor conforman un ncleo en el que el hombre renacentista, caballero de armas y letras que representa el poeta sevillano, presiente el vaco, la prdida de identidad, el fracaso del formare del individuo renacentista y humanista que ha venido forjndose a lo largo de las dcadas imperiales28. Ya no basta acatar simplemente la negacin, la disolucin en el ser amado. Se hace necesaria la duda. En el fondo no importa la hondura, el miedo, aunque el pnico del amor est enquistado en el deseo. Amar y temer, desear y aborrecer29, constantes de una trayectoria literaria, personal en el caso de Cetina, que dan un vuelco
26 Como afirma R. Lapesa, "Poesa de cancionero y poesa italianizante", De la Edad Media a nuestros das, Madrid, Gredos, 1967, p. 154, "se admite sin reservas el valor artstico de la imitacin; se utiliza un caudal de temas y expresiones de los clsicos (grecolatinos e italianos) y la habilidad de los poetas consistir en engastar en sus obras estas gemas ya labradas sin perjudicar a la propia originalidad". Remito en este punto a la detallada exposicin que A. Vilanova realiza en Los temas y las fuentes del "Polifemo" de Gngora, I, Madrid, CSIC, 1957, pp. 13-72, sobre las doctrinas de la erudicin potica y de la imitatio en los siglos XVI y XVII como base fundamental para la compresin del proceso creativo en la poesa urea. Remito en este punto a F. Lzaro Carreter, "Imitacin compuesta y diseo retrico en la Oda a Juan de Grial", Academia Literaria Renacentista. I. Fray Luis de Len, Salamanca, Universidad, 1981, p. 202, cuando, tras estudiar la imitacin compuesta desde Sneca a fray Luis de Len, escribe que "una comprensin profunda de nuestra lrica urea -ideal an remoto- slo podr alcanzarse a partir de un trabajo filolgico que restaure el principio de la investigacin de fuentes". Cf. G. Cabello, "Francisco de Medrano como modelo de imitacin potica en la obra de Soto de Rojas", Analecta Malacitana, V (1982), pp. 33-47. 27 Notas a la ed. cit., p. 136. 28 Remito a las pginas que dedica a la interioridad del yo J.A. Maravall, "Garcilaso: entre la sociedad caballeresca y la utopa renacentista", Academia Literaria Renacentista. IV. Garcilaso, Salamanca, Universidad, 1986, pp. 11-14. 29 En otra vertiente, como base metafrica del misticismo afectivista de Francisco de Aldana, "movimiento y quietud definen la condicional de otra apora cinemtica complementaria que se establece desde la equivalencia
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 9
y proporcionan un movimiento inusitado al tratamiento del topos por parte de este poeta andaluz. La duda configura un movimiento elptico e irregular. En Petrarca slo se admite una direccin finalista: la nica y posible meta es la destruccin en la llama. En cambio Cetina fusiona poticamente en la actividad fsica de la mariposa (el desconcertado bullicio e industria de las alas, ausente en Petrarca), la indecisa esclavitud, la ntima desorientacin, la rbita del torno y vuelvo y no me alejo del amante30. No obstante, el ardor sigue representando para el poeta la consumacin del amor, a la vez que una triste muestra del dolor, encumbrado por esa misma factualidad. Dolor y ardor se conjugan en un mismo tiempo sentimental, en el que tienen su correspondencia valores emotivos como los de placer y deseo. El poeta rechaza el sufrimiento que supone el hecho de amar, pero, a la vez, reivindica con valenta el placer que tal enojo puede procurar a su sentimiento, ya en un plano fsico, ya en un nivel espiritual. El cuidado cetiniano no es susceptible de rechazo ni de aceptacin. Es una mixtura compleja en la que deseo y destruccin se acoplan para dar a luz, no una lgrima, como en el caso de Petrarca, sino un enojo, que, a pesar de todo, no deja de poseer una significacin trascendente, puesto que anuncia, como lema, como proyecto irresoluble, un motivo que devendra con el tiempo en el smil de la ceniza enamorada31. Ante todo, y confrontando a Petrarca, la duda se impone a la fatalidad, la accin del amor y sus consecuencias a la aceptacin astrolgica32 o mtogrfica33 de una venganza. El amor comienza a figurar como una verdad ms de una existencia libre (y recompensada) en la que el hombre renacentista se senta representado. A veces autoexaltado, ya que la palabra potica confera eternidad. No olvidemos, sin embargo, que Gutierre de Cetina no supo o no quiso amoldarse a la normativa que impona la realizacin de un cancionero petrarquista conforme al cdigo preestablecido34. La indecisin de la mariposa es equiparable a la suya: de como volar en torno a varias lumbres encendidas en un amor o amores no definidos, imprecisos bajo un nombre seudo buclico. Diego Hurtado de Mendoza Como ha afirmado A. Prieto, lo que caracteriza singularmente a este autor granadino es su
gemetrica del punto y la lnea en el crculo, figura a la que el movimiento le es propio al ser resultante de un punto que se autoclausura en la velocidad infinita que es idntica al reposo" (J. Lara Garrido, "Introduccin" a Francisco de Aldana, Poesas castellanas completa, Madrid, Ctedra, 1985, pp. 86-87). 30 Cf. una interesante revisin de la universalidad de los rasgos del amor en A. A. Parker, La filosofa del amor en la literatura espaola (1480-1680), Madrid, Ctedra, 1986, pp. 25-60. 31 Se inicia de forma larvada una trayectoria potica que aboca al desgarrn afectivo de Quevedo. Cf. D. Alonso, "La angustia de Quevedo", en G. Sobejano, ed., Francisco de Quevedo, Madrid, Taurus, 1978, p. 22. 32 Cf. A. Martinengo, La astrologa en la obra de Quevedo: una clave de lectura, Madrid, Alhambra, 1983, p. 145, sobre el intento de conciliar, ya en los tratadistas del amor corts, la efectividad del influjo de las estrellas con la doctrina del libre albedro. 33 Para esta perspectiva deben consultarse los estudios fundamentales de E. Wind, Los misterios paganos del Renacimiento, Barcelona, Barral, 1971; E. Panofsky, Estudios sobre iconologa, Madrid, Alianza, 1972 y C.S. Lewis, La alegora del amor. Estudio de la tradicin medieval, Buenos Aires, Eudeba, 1969. 34 Cf. A. Prieto, "Con un soneto de Gutierre de Cetina", El Crotaln. Anuario de Filologa Espaola, I (1984), pp. 283-295 y, del mismo autor, "Sin cancionero, sin ser en su poesa", La poesa en el siglo XVI. I, pp. 120-122.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 10
peculiar percepcin del Renacimiento, que "le autoriza, por un lado, al abandono de un cancionero petrarquista, por otro le conduce a una desmitificacin y a un recoger en metros aristocrticos argumentos burlescos"35. Efectivamente, en las obras de Hurtado de Mendoza podemos intuir la existencia de un breve cancionero al modo petrarquista dirigido a Marfira, acompaando a una serie de poemas fuera del cancionero que constituyen "una despedida, quizs la envoltura de un desengao, de una desmitificacin que llegar al ro barroco, y que puede funcionar, en la elega completa, como el cierre de un libro que no lleg a abrir a Marfira y que, realmente, no tendr poemas in morte. Otros aires, otras mujeres, otros placeres sustituirn todo trazado amoroso in morte de Marfira"36. Su alejamiento del petrarquismo imperante, su confirmacin como brillante poeta de stiras y burlas, que no descartan su profesin de humanismo37, han provocado crticas como la que sigue: En general, la primera generacin de los que siguieron la direccin de Boscn y Garcilaso no capt
con seguridad el nuevo estilo. As sucede con Diego Hurtado de Mendoza, que escribi algunos poemas en la mtrica tradicional, pero cuyos poemas italianizantes, en especial sus sonetos, son con frecuencia torpes e inexpresivos, aunque sus canciones, quiz porque por su forma ms suelta resulten menos crispadas, son mucho ms expresivas38.
Sin embargo, si nos acercamos a su soneto motivado por el smil de la mariposa y la llama podemos advertir cualidades que subjetivan un tpico, que nos advierten sobre el poder de transformacin que puede ejercer un poeta sobre una tradicin esclerotizada, posibilidad que no debe dejarse de tener en cuenta39. Reproduzco el texto y lo analizo, como en otros casos, sin atender a la vertiente abierta por Camoens con su soneto Qual tem a borboleta...: Cual simple mariposa vuelvo al fuego de vuestra hermosura, do me abraso, y cuando siento el dao y huyo el paso Amor me torna all por fuerza luego. No bastan a aliviarme fuerza o ruego y, si es que alguna vez que me escapo acaso, hallo que Amor me est aguardando al paso y trname cual fugitivo al fuego. Yo, viendo ya que con vivir no puedo huir de mi destino y fiera suerte, deseoso en tanto mal de algn sosiego,
35 A. Prieto, La poesa en el siglo XVI. I, p. 93. 36 Ibid., pp. 98-99. 37 A. Gallego Morell, Estudios sobre Poesa Espaola del Primer Siglo de Oro, Madrid, Insula, 1970, cap. I. 38 R.O. Jones, Historia de la literatura espaola. 2. Siglo de Oro: prosa y poesa, Barcelona, Ariel, 1974, p. 143. 39 Como seala V. M. de Aguiar e Silva, "Aspectos petrarquistas da lrica de Camoes", AA. VV., Cuatro lecciones sobre Camoens , Madrid, Fundacin Juan March-Ctedra, 1981, p. 102, "nos grandes poetas petrarquistas do sculo XVI reencontramos os tpicos, os estilemas, as imagens, as metforas e os esquemas retricos dos petrarquistas minores anteriores e contemporneos, mas encontramos tambm, em simbiose inextricvel, a sua modulaao original, a suo transformaao idiolectal, enfim, a sua recriaao".
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 11
perdido a mi tormento todo el miedo, buscando como fnix vida en muerte, cual simple mariposa vuelvo al fuego40. Tras la lectura de estos versos creo que debe desecharse la idea de que Hurtado de Mendoza simplemente incurriera en una simple y achacable imitacin de un soneto de Petrarca. Es cierto que existen coincidencias comunes a todos los que siguieron la cadena temtica del soneto primigenio, pero encuentro en el poeta granadino una subjetivacin del topos que lo aleja del mero plagio, o de esa torpeza expresiva que algunos le atribuyen41. Se reiteran los rasgos de semplicetta farfalla, la fatalidad del amor, la imposibilidad de huir del fuego y su atraccin y el libre consentimiento del amante en morir abrasado por amor, un sosiego en la pasin que slo transcurrir tras la muerte. Todo ello est en Petrarca, pero la personalizacin, la apropiacin del motivo por parte de Mendoza podra perfilarse as: en principio el Amor es una fuerza fatal, un poder que aboca al amante a la destruccin, pero tambin al autoconocimiento de las propias cualidades para afrontar una fiera suerte. A pesar de ese reconocimiento del yo, el amante deja en poder del Amor su voluntad, la nica defensa que le queda para poder sobrevivir a una guerra interiorizada, la que se establece entre los sentidos y la razn. Pero la recompensa que pueda aportar la contemplacin de la dama o incluso su consentimiento a los favores no significa la paz. Al contrario, el poeta sabe que su amor es una agitacin desordenada en la que impera la cupiditia frente a la razn, de la vana espuma que supone su querencia, y an siendo consciente de que esta es la que le conducira al amor ideal actuando como mediadora entre pulchritudo y voluptas, insiste una y otra vez en su agitacin desordenada hacia una dama que ms que como un sol, se presenta como una candela robada que dinamiza al amante a la vez que lo ciega, entendida aqu la ceguera como ese Eros ciego que define E. Wind, "demonio que confunda la inteligencia humana despertando sus apetitos animales. La voluptas normal, que satisfaca estos deseos, era conocida como placer ciego y no guiado por los consejos de la razn, por lo que era engaosa, corruptora y de corta duracin"42. De ah que cuando el poeta se estrella y abrasa en la llama de forma iterativa su vuelo no adquiera el significado petrarquista de la bsqueda incansable de una meta vivencial por parte del hombre peregrino en la dama, sino que connote una especie de suicidio o anegamiento continuado en un elemento que no puede ser entendido como reposo. As la llama se situa en un espacio areo, frontero a la vez que indesligable de lo gneo, y conduce al espejismo, que como adujera G. Bachelard," puede servirnos para estudiar la contextura de lo real y de lo imaginario. Parece, en efecto, que en l vienen a formarse fenmenos ilusorios sobre un tejido fenomenal ms constante, y
40 [Reproduzco el texto de Diego Hurtado de Mendoza, Poesa completa, ed. J. I. Dez Fernndez, Barcelona, Planeta, 1989, p. 271: CXL] 41 Recordemos que en Hurtado de Mendoza, anlogamente a Petrarca, podemos referirnos a una concepcin del "poetare che muove programmaticamente dalla convinzione dell'esistenza di un rapporto fra poesia e politica, che conosce la possibilit di una collaborazione fra poesia e storia, e che si conclude con la stupenda dimostrazione che la poesia pu anche vivere fuori della storia, nello spazio della coscienza interiore. Fra epica e lirica Petrarca ha consumato un'esperienza artistica destinata a diventare paradigmatica per le generazioni successive, ogniqualvolta almeno si riproporr un'idea del poetare analoga (il pensiero va a Tasso, ma anche a Foscolo)" (M. Guglielminetti, Petrarca e il Petrarchismo. Un'ideologia della letteratura, Turn, Paravia, 1977, p. 4. 42 E. Wind, op. cit., p. 63.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 12
que, viceversa, los fenmenos terrestres vienen a revelar all su idealidad"43. Pero este espejismo, por denominarlo de alguna forma, se desplaza de las fronteras que estableci Petrarca cuando escriba: et cieca al suo morir l'alma consente No hallamos este voluntarismo funerario en Hurtado de Mendoza. Todo lo contrario. El cauce barroco hacia el desengao y la desmitificacin al que se refera A. Prieto ya est aqu presente, en esa voluntad de eternizarse en el amor, en la muerte por amor, pero un amor que interpretado desde este soneto slo apela al Eros ciego. Y ello se evidencia en la recurrencia final al smbolo del ave fnix. Si Petrarca dice ma si m'abbaglia Amor soavemente Hurtado de Mendoza, desde una postura ms temeraria puede decirnos perdido a mi tormento todo el miedo introduciendo para ello una figuracin mtica que rompe el esquema paradigmtico existente en el poeta toscano: buscando como fnix vida en muerte, cual simple mariposa vuelvo al fuego. Nos encontramos ante una paradoja racional que apunta hacia el territorio barroco, dado que la ponderacin del smil del fnix con el de la mariposa conlleva una semejanza en el movimiento finalista de los dos animales y en su iteracin, ordenada y cclica en el primero, desordenada y torpe en el segundo. Sin embargo, las consecuencias distan mucho de esa semejanza primera. La mariposa perece entre las llamas. El fnix renace de entre el fuego. Frente a Petrarca, Hurtado se siente como un amante que encuentra la disolucin extrema en el fuego del amor, pero sabe ya desde el principio que su vuelo es el del mancebo liviano que se inclina a la luz de la llama, porfiando una y otra vez hasta que finalmente se quema. Y conoce tambin que su vuelo no es el del ave fnix singularis et unica, que "quingentis ultra annis uiuens, dum se uiderit senuisse, collectis aromatum uirgulis, rogum sibi instruit, et conuersa ad radium solis alarum plausu uoluntarium sibi incendium nutrit, sicque iterum de cineribus suis resurgit"44. Fernando de Herrera En el libro primero de los Versos de Fernando de Herrera (Sevilla, 1619) se encuentra el soneto siguiente:
43 El aire y los sueos, Mxico, FCE, 1980, p. 218. 44 Isidoro de Sevilla, Etimologas XII, 7, 22. Recojo el texto de A. Anglada Anfruns, ed., De Ave Phoenice. El mito del ave Fnix, Barcelona, Bosch, 1983, p. 158.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 13
Buela i cerca la lumbre, i no reposa, i huye, i buelve a su beldad rendida, figura simple suya, i, encendida, siente que fue a su muerte pressurosa. Mas yo, alegre'n mi luz maravillosa, a consagrar osando voi mi vida, qu'espera, de su bello ardor vencida, o perders', o cobrarse venturosa. Amor, qu'en m engrandece su memoria, entibia mi esperana en lento engao, i en llama ingrata ufano me consumo. Cuid, tal fue mi mal!, ganar la gloria d'el bien que vi, i al fin hallo, en mi dao, que slo de m'incendio resta el humo45. Esta sera, segn 0. Macr, la redaccin definitiva de una anterior que apareca en el denominado manuscrito B46: La incauta y descuydada mariposa, de la belleza de la luz rendida, en torno della buela y, enendida, pierde en ella la vida, presurosa. Mas yo, en aquella Lunbre gloriosa corro a sacrificar mi triste vida, que, de su bello y puro ardor venida, perderse quiere en suerte tan dichosa. Amor, que en m pretende nuevo efeto, dame vida por darme dura muerte, y en la luz y en el oro me detiene. En torno dellos voy con mal secreto, y en ellos pierdo y cobro nueua suerte, y todo para dao mayor viene47. Tanto J.G. FucilIa48, como los editores ms recientes de los poemas de Herrera, C. Cuevas y M T. Ruestes49, as como 0. Macr, estn de acuerdo en que los precedentes de Herrera son los
45 Fernando de Herrera, Poesa castellana original completa, ed. C. Cuevas, Madrid, Ctedra, 1985, p. 505. 46 Fernando de Herrera, Madrid, Gredos, 19722, pp. 564-565. 47 Fernando de Herrera, Poesa castellana original completa, pp. 278-279. 48 Op. cit., pp. 147-148. 49 Fernando de Herrera, Poesa, ed. M. T. Ruestes, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 89-90, quien no recoge el texto del soneto Buela i cerca la lumbre, i no reposa, ya que su edicin atiende slo a los poemas manuscritos, los impresos en libros de amigos o del mismo poeta, los que figuran en las Anotaciones y la antologa de 1582 Algunas obras; a modo de apndice se incluyen algunos poemas de la edicin pstuma de Pacheco, sobre cuya autenticidad integral versa con fundadas razones en la Introduccin, pp. XLIII-XLVIII.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 14
poemas ya citados de Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, y, sobre todo, Camoens, siendo para todos ellos fuente comn el soneto CXLI de Petrarca. Voy a analizar primeramente la redaccin del manuscrito B, fechada en 1578. Segn 0. Macr esta es la ms prxima a Petrarca, comprendidos los tercetos50. C. Cuevas aade que "el segundo cuarteto parece inspirarse en Camoens"51. Por mi parte, tras realizar una lectura comparativa con el soneto de Petrarca, encuentro como aqu permanecen todas las constantes que en l observbamos, dndose un grado de aproximacin a la fuente mucho ms intenso que el que apareca en Gutierre de Cetina o Hurtado de Mendoza. En el desarrollo del smil del amante como mariposa que pierde la vida en la luz ansiada, se recupera la estructuracin petrarquesca, alterada en Cetina y en Mendoza. El primer cuarteto se centra en la imagen de la mariposa y el segundo supone ya la adhesin personal, la fusin ntima con el motivo literario. El podero del amor (segundo terceto en Petrarca) pasa en Herrera al primero, y la esquividad del objeto amado (primer terceto en Petrarca) cierra el soneto de Herrera. En la personificacin de la mariposa-amante se recupera la decisin fatal del italiano, frente a la incertidumbre y a las dubitaciones que recorran el poema de Cetina, o al fnix de Hurtado de Mendoza. En un juego correlativo el en torno della buela del verso 3 se traduce en el En torno dellos voy del verso 12. El movimiento hacia la destruccin es resuelto y directo, desapareciendo el bullicio de las alas, el vase, vuelve, anda y torna y no reposa cetiniano. Por otra parte, la reincidencia del vuelo que se conformaba en el conceptualismo de Hurtado de Mendoza recupera aqu su presencia. La semplicetta farfalla petrarquista deviene en Herrera la descuydada mariposa, retornando la iconografa y los rasgos emblemticos atribuidos al insecto. El incauta de Herrera, en la acepcin referida a aquel "que no previene prudentemente las cosas"52, podra relacionarse tambin con el rasgo de semplicetta, pero asimismo podra aludir a la diloga presente en el verso octavo del soneto de Petrarca: e chi discerne vinto da chi vle Se retoma el trmino vaghezza, ausente en Cetina, como causa agente del vuelo del amante-mariposa, aunque con el desplazamiento semntico que comporta de la belleza de la luz rendida. En Petrarca se trataba de un recorrido areo hacia los ojos de la dama. Aqu en Herrera va referido al rendimiento a la belleza de la Lunbre gloriosa. Como aduce 0. Macr: El valor del desseo, osando, etc., son trminos del herosmo amoroso que fija la mirada en la
realidad corprea y espiritual de la Belleza, energa personal y csmica, virtud y fuente de todas las figuras y los afectos en torno al alma amante. La Belleza herreriana, en su intencin pura, est intuida y descrita como potencia generadora de las primeras cualidades tico-estticas del cosmos. Ella, desde su esfera intangible -y, sin embargo, de la misma substancia que el mundo y el alma- brilla en crculos y en tonos de fija constancia e infinita latitud, pero dulce y clara, objetivada, como claritas distinta y lmpida en sus partes, incluso en la luminosa tiniebla donde, revelndose de manera improvisa, centellea en contraste con la
50 Op. cit., pp. 564-565. 51 Notas a ed. cit., p. 278. 52 Acudo a la definicin del Diccionario de Autoridades.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 15
materia pasional-sicolgica del desconcierto, del labirinto, de la confusin53. La coordenada determinista en el soneto de Petrarca (cos sempre io corro al fatal mio sole) se refleja casi literalmente en el verso 2 del segundo cuarteto (corro a sacrificar). La certeza del sacrificio en la Lumbre se identifica con la fatalidad del sol petrarquesco. Pero la mera destruc-cin aludida por el poeta toscano la complementa Herrera con la virtualidad de la dicha derivada de la cada (perderse quiere en suerte tan dichosa), enfrentada a la esterilidad de una triste vida. El motivo de la mariposa queda encuadrado en el paradigma tpico de la osada del amante, cuyos exponentes mitolgicos ms frecuentados son lcaro y Faetn, por no mencionar a Leandro. Como en una seriacin de madrigales de Tansillo referidos a la mariposa muerta entre los rubios cabellos de la dama tras el contacto con sus ojos54, "la imagen de la mariposa que se atreve a elevarse a tan alta luz le trae la imagen de lcaro y de su loca pero gloriosa empresa"55. Es la metfora del fracaso de quien pretende ascender hasta donde no alcanzan sus posibilidades, pero que queda glorificado por el intento. Herrera retoma la dualidad opositiva cada-dicha en el penltimo verso del soneto (y en ellos pierdo y cobro nueua suerte). La disemia perder-recobrar representa la muerte-gloria y establece una simbiosis entre la mariposa y la Lumbre que alimenta sus desvelos como alma concitadora56, ya intuida en la duda del soneto de Cetina. Permanece tambin, respecto al soneto de Petrarca, la plasmacin del amante como esclavo del amor, que preside los dos tercetos. El poeta amante es un prisionero de los designios del dios
53 Op. cit., pp. 477-478. 54 Me refiero al madrigal de Luigi Tansillo: "Quel vago animaletto, / che, per gior, nel lume volar suole / incauto corse ai raggi del mio sole: / e, mentre all' alta luce intorno aggira / (s com'avviene a chi troppo alto aspira), / cadde con l'alette arse dal bel foco...". Reproduzco el texto a partir de J.G. Gonzlez Miguel, ob. cit., p. 92. Una imitacin libre de este madrigal se encuentra en Gutierre de Cetina, en su cancin Animal venturoso (Obras, pp. 218-221). Cf. B. Lpez Bueno, op. cit., p. 101. Sin embargo, ms all de la influencia que registr E. Mle, se produce en la cancin una curiosa contaminatio, olvidada por la crtica, que tratar ms adelante en el apartado que dedico a Enrique Garcs. 55 J.G. Gonzlez Miguel, op. cit., p. 92. La fusin del motivo de la mariposa con las referencias mitolgicas de lcaro y Faetn proceden tambin probablemente de Luigi Tansillo: "S'un Icaro, un Fetone / per troppo ardir gi spenti il mondo esclama: / quel che perdr di vita, elli han di fama. / Di me, farfalla pargoletta e frale, / qual fia la gloria tra'pi vaghi augelli, / ch'ebbi ardir di spiegar le piccol'ale / al gran splendor de gli occhi e de'capelli / ove Amor vinto regna / e col volo cercai morte si degna? /..." (apud ibid., pp. 92-93). Adems de este madrigal debe tenerse en cuenta el soneto Amor m'impenna l'ale, e tanto in alto, que tuvo gran repercusin en la poesa renacentista espaola (ibid., pp. 95-114). La huella del soneto de Tansillo, junto al de Sannazzaro Icaro cadde qui, queste onde il sanno, es apreciable en los sonetos de Herrera O, cmo buela en alto mi desseo y Tan alto esfor el buelo mi esperana (Poesa castellana original completa, pp. 410 y 519. La influencia de Tansillo en notoria, y llega a ser mayor en el poema de Gutierre de Cetina Amor mueve mis alas, y tan alto (Sonetos y madrigales completos, p. 171). Cf., adems, para la relacin del soneto de Tansillo con Hurtado de Mendoza, Figueroa, Camoens, y otros, J.G. Fucilla, op. cit., pp. 22-23, 113-115 y 153. 56 Cf. la elega V (Libro III de Versos) de Herrera En tanto qu'el furor del seco esto, vv. 61-63: "cual mariposa, qu'a perders'aspira / en la llama, corriendo con engao / al dulce fucilar, qu'en ella mira" (Poesa castellana original completa, p. 795). A propsito de ellos O. Macr, op. cit., pp. 484-485, retoma "los principios del misticismo esttico platnico", ese "doblar sicolgico y ontolgico de la gracia activa de la belleza que atrae hacia s el alma en el tiempo en el que el alma osa y persevera hasta transformarse en ella", para concluir que "esta copulacin se lleva a cabo tambin en Herrera a travs de las imgenes msticas de la luz y el fuego: el fuego de Hrcules, el cual, despus de la muerte se convierte en divino e inmortal, y vivifica y embellece a la parte celeste que prima era nel senso mortificata e sepolta, como dice Baltasar Castiglione en el libro IV ; y este fuego es el amor de la belleza divina. La transformacin pasa a travs de llama, humo, cenizas, llanto, hielo; lo que es afinacin, purificacin para otro cielo".
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 16
Amor y tan slo le resta una vida ms all de la muerte segura (dame vida por darme dura muerte). Esta constatacin paradjica prefigura la rebelin barroca de un Quevedo57 y su ceniza enamorada. En palabras de O. Macr, "morir amando es la condicin necesaria para volver al puro fuego"58. No me extiendo en la imitatio, ms o menos fiel, del soneto italiano. Slo apunto la aparicin de un elemento apreciativo nuevo, el oro59, en un giro conceptual desde la luminosidad brillante de los ojos de la amada al preciosismo de sus cualidades fsicas, conforme a una gama o paleta lumnica que reclama la belleza del astro solar "camino para penetrar en la inaccesible regin de la Belleza, la cual invade los sentidos y fluye por las venas como dulce fuego en el que se transfigura el alma"60. El segundo de los sonetos de Herrera Buela, i cerca la lumbre, i no reposa, presenta una serie de semejanzas con el anterior. Las enumero, sin insistir en su ascendente petrarquista, ya suficientemente expuesto. Se observa una idntica dispositio estructural del motivo (la traslacin mariposa-amante se ejecuta en el mismo punto: el inicio del primer cuarteto). Tambin aparece la aniquilacin del enamorado en la lumbre (i en llama ingrata ufano me consumo). La esclavitud del amor no slo se afirma, sino que aqu incluso se extiende desde el presente en el que tiene lugar la consuncin a la constitucin intemporal del amante como signo de un triunfo de amor (Amor,
57 El tema lo esboza Herrera en la Elega I de Algunas obras Si el grave mal qu'el coran me parte, vv. 22-24: "Mas veo mi serena Luz hermosa / cubrirse, porqu'en ella aver espero / sepulcro, como simple mariposa" (Poesa castellana original completa, p. 360). Y desemboca en el Tmulo de la mariposa de Quevedo (Obras completas.I. Poesa original, ed. J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 231-232). En los versos 25-30: "Su tumba fue su amada, / hermosa, s, pero temprana y breve; / ciega y enamorada, / mucho al amor y poco al tiempo debe; / y pues en sus amores se deshace, / escrbase: Aqu goza, donde yace". El motivo de la mariposa desatada en cenizas aparece tambin en la obra de Gabriel Bocngel, en la Fbula de Leandro y Hero, vv. 289-296: "Cual mariposa en lumbre imperceptible / con flaco aplauso el riesgo solemniza, / quiere morir, y duda si es posible / gozarse, sucediendo a su ceniza; / viendo ya que el vivir es imposible / sin la muerte, en la muerte se eterniza, / porque, resuelta al pretendido abismo, / bebe en su vanidad su parasismo" (La lira de las Musas, ed. T.J. Dadson, Madrid, Ctedra, 1985, p. 329). La expresin definitiva del motivo, curiosamente identificado con el crepitar de una encina en llamas, se encuentra en la Soledad Primera de Gngora, vv. 84-89 : "El can ya, vigilante, / convoca despidiendo al caminante; / y la que desvada / luz poca pareci, tanta es vecina, / que yace en ella la robusta encina, / mariposa en cenizas desatada" (Antologa potica, ed. A. Carreira, Madrid, Castalia, 1986, p. 207). No dejo de anotar las mariposas que en el mismo sentido aparecen en Lope de Vega, La Arcadia, ed. E. S. Morby, Madrid, Castalia, 1980, pp. 300, 394 y 447, destacando el ltimo pasaje: "Quera mostrar el pastor que haba sido desengaado cuando no tena remedio. Pero notable era la fantasa de Fidelio, que por despreciar el Desengao haba labrado l mismo sobre boj plido con la sutil punta de un cuchillo un valo relevado, y en l una mariposa que caminaba a una vela, y una mano entre las dos procuraba desviarla que no se quemase, cuya letra deca as: Tan dulce muerte / ningn desengao advierte. Notable obstinacin es, y brbara pertinacia, ver un hombre el desengao y no querer admitirle. Oh dulce fuerza de amor, alegre trabajo, fcil contienda, solicitud agradable, valor romano en despreciar la muerte!". Por ltimo, cabe traer aqu No puedo dejar de lado a Juana Ins de la Cruz, en su romance Lo atrevido de un pincel, vv. 81-84 y 101-104: "bien as como la simple / amante que en tornos ciegos, / es despojo de la llama / por tocar el lucimiento /.../ bien como todas las cosas / naturales, que el deseo / de conservarse las une / amante en lazos estrechos..." (Inundacin Castlida, ed. G. Sabat de Rivers, Madrid, Castalia, 1983, p. 275). 58 Op. cit., p. 486. 59 Cf. G. Bachelard, Psicoanlisis del fuego, Madrid, Alianza, 1966, p.121: "como sustancia, el fuego est comprendido entre las ms valorizadas y consecuentemente entre las que ms deforman. Para muchos puntos de vista, su valorizacin alcanza la del oro. A menudo, el alquimista da valor al oro por ser receptculo del fuego elemental: la quintaesencia del oro es enteramente fuego". 60 O. Macr, op. cit., p. 485.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 17
qu'en m engrandece su memoria). La escueta temeridad que resida en la palabra incauta se intensifica hasta devenir explcita osada (a consagrar osando voi mi vida), incluso jactancia en el acto ltimo de consumacin en el fuego (i en llama ingrata ufano me consumo). Tres rasgos novedosos los constituiran, inicialmente, la tematizacin del amor como engao, latente, pero no explcito, en Petrarca (entibia mi esperana en lento engao), que remite al soneto prohemial de Petrarca y a la trayectoria que ste gener61, en tanto que Herrera an pretende equilibrar engao y esperana, que en la tradicin del exemplum petrarquista eran premisas necesarias para una conclusin que partiendo del engao desembocaba en desengao y arrepentimiento: et del mio vaneggiar vergogna 'l frutto, e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo breve sogno.62 El amor como engao se vincula a la ingratitud de la llama (i en llama ingrata ufano me consumo), ya lejos del poder purificador que glorificaba al amante. El ltimo verso presenta un rasgo que debe ser atendido: que slo de m'ncendio resta el humo. Del devastador amor incendiario ni siquiera sobrevive el indicio de rescoldo, ceniza, que presumamos en Cetina, sino slo el humo, germen de la ejemplificacin del motivo barroco de la vanitas que posteriormente estudiar en Villamediana. Precisemos, no obstante, que la actitud de Herrera ante el cosmos y ante el amor es radicalmente distinta a la de una poetizacin barroca y mucho ms asimilable al primer cuarteto de la rima CLVI de Petrarca: I' vidi in terra angelici costumi et celesti bellezze al mondo sole, tal che di rimembrar mi giova et dole, ch quant'io miro par sogni, ombre et fumi63. Enrique Garcs, traduccin de Los sonetos y canciones del poeta Francisco Petrarca, CXLI En 1591 aparece en Madrid el que sera el primer intento de traduccin completa al castellano del Canzoniere de Petrarca, a cargo del portugus Enrique Garcs64. Su versin de la rima CXLI posee una serie de peculiaridades que no debemos dejar de tener presentes: Cuando acontesce qu'en verano vuele el mosquitillo a luz aficionado, habiendo en algn ojo el pobre entrado
61 Cf. J.M. Rozas, "Petrarca y Ausias March en los sonetos-prlogo amorosos del Siglo de Oro", Homenajes, I (1964), pp. 57-75. 62 Soneto I, vv. 12-14, Cancionero I, p. 130. 63 Soneto CLVI, vv. 1-4, Cancionero I, p. 542. 64 Editada en Francesco Petrarca, Cancionero, introduccin y notas de A. Prieto, cronologa y bibliografa de M. Hernndez Esteban, Barcelona, Planeta, 1985.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 18
viene a morir, y el ojo al otro duele. Ans el Amor al sol llevarme suele de vuestros ojos, donde soy llegado a tal, que la razn lleva quebrado el freno, y voluntad la huella y muele. Y entiendo qu'en ans tan rasamente de m esquivarse, solo es por mi muerte, de que por m no basto repararme. Mas tanto suele Amor embelesarme, que lloro el mal ajeno y no mi suerte, y en mi muerte mi ciega alma consiente. Un anlisis atento y comparativo de este soneto con el original de Petraca nos conduce de forma inevitable a la certeza de que los versos de Enrique Garcs no constituyen, en sentido estricto, una traduccin en regla. Las variantes gozan de una especial relevancia, no exentas del proceso de modificacin que el topos de la mariposa y la llama haba ido soportando a travs de las numerosas elaboraciones que los poetas petrarquistas italianos y espaoles del siglo XVI hicieran del mismo. Como constante temtica permanece la comparacin del poeta con un insecto que, atraido por la luz irresistible de la amada, muere de forma inconsciente en su acercamiento a ella. El poeta se siente arrastrado hacia un objeto exterior que causar irremediablemente su muerte. A esto responde el seguimiento casi literal del ltimo terceto de Petrarca: ma s m'abbaglia Amor soavemente, ch'i' piango l'altrui noia, e no'l mio danno; et cieca al suo morir l'alma consente. Mas tanto suele Amor embelesarme, que lloro el mal ajeno y no mi suerte, y en mi muerte mi ciega alma consiente. Sin embargo, el resto del poema se separa abiertamente del decurso potico petrarquista. Ya desde el segundo verso podemos observar como la semplicetta farfalla del poeta toscano se ha visto transformada en un mosquitillo a la luz aficionado, hecho que debe ser atendido en relacin con la trayectoria degradante65 que sufre el paradigma potico petrarquista a lo largo del siglo XVI, estudiada con detencin por R. O. Jones66. En efecto, lo que en Petrarca constitua en el primer cuarteto una elaborada y abstracta imagen potica de resonancias neoplatnicas, ha adquirido en Garcs una concrecin, unas dimensiones de realismo que lo distancian largamente del original.
65 Tratamiento que explica "los esenciales cambios que ofrecen los temas y gneros renacentistas en la poesa y arte del barroco", pues todo ello supone "un fuerte empuje o tirn a un plano, ya moral, ya esttica, ya socialmente, no slo por bajo del plano ideal de la visin clsica literaria, sino, incluso de la visin natural" (E. Orozco Daz, Manierismo y Barroco, Madrid, Ctedra, 1975, p. 39). Del mismo autor "Caractersticas generales del siglo XVlI', Historia de la literatura. II. Renacimiento y Barroco, ed. J. M. Dez Borque, Madrid, Taurus, 1980, pp. 440-443 [ahora en E. Orozco Daz, Introduccin al Barroco I, ed. al cuidado de J. Lara Garrido, Granada, Universidad, 1988, pp. 21-188]. 66 Loc. cit..
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 19
En Petrarca la mariposa se hallaba dotada de todo su valor simblico alegrico, y la luz amada, los ojos deseados, adquiran una valencia a la que la atraccin simptica neoplatnica no permaneca ajena. Un valor universal, un sentido amplio ante el que cualquier receptor de las rime sparse poda sentirse identificado. En todo caso, una imagen, un topos alejado de la vulgaridad y de la limitacin que pueda extraerse de un hecho como el descrito por Garcs, que se acerca, en cambio, a cierta iconografa que abarca terrenos en los que confluyen lo burlesco y lo cmico. La sustitucin de la mariposa por el mosquito, de la dama fuente de luz en que se abrasa la falena, por la dama que irritadamente aparta de sus ojos y mata al insecto que le ha picado, es sntoma de un proceso degradante que tuvo lugar en el siglo XVI67. Como primer deslizamiento, la ambigedad de Gutierre de Cetina al sustituir la mariposa por la pulga, transfiriendo la escena desde el cabello de la dama (as en Tansillo) al amoroso nido / al seno regalado / de Amor, al ms hermoso y casto pecho68. A continuacin, la contaminatio que efecta Torquato Tasso entre los motivos de la mariposa y el mosquito: Questa lieve zanzara quanto ha sorte migliore de la farfalla che s'infiamma e more! L'una di chiaro foco, di gentil sangue vaga l'altra che vive di si bella piaga. Oh fortunato loco tra'l mento e'l casto petto! Altrove non fu maggior diletto69. Como apunta R.O. Jones, "Tasso's intention may have been in part to revitalise a tired tradition, but his mosquitoes go far beyond that. Mannerist man sought new excitement an new tensions which butterflies in the hair could not provide"70. Creo que la reelaboracin del motivo que encontramos en Enrique Garcs podra ser atendida desde esta perspectiva, ya que posibilitara una explicacin plausible para trnsitos como los que tienen lugar entre el texto de Petrarca
67 No nos encontramos todava ante esa literatura, siguiendo a P. Alzieu, R. Jammes, Y. Lisorgues, Poesa er-tica del Siglo de Oro, Barcelona, Crtica, 1984, pp. IX-X, que "se sita frente a otra, mucho ms difundida y casi oficial, que es la poesa petrarquizante; en reaccin contra el idealismo neo-platnico, la perpetua frustracin y el dulce lamentar que constituyen la trama del petrarquismo, es frecuente que la poesa ertica tienda a privilegiar los deleites de la unin fsica, a olvidarse de la dimensin sentimental del amor, y a complacerse en palabras o evocaciones inelegantes que provocan una impresin de desequilibrio esttico". 68 As en la cancin Animal venturoso, vv. 17-19, Obras, pp. 218-221. Como seala R.O. Jones, loc. cit., pp. 170-171: "That the unnamed creature makes the lady's breast its bed strengthens the possibility that it might be a flea (most at home in bed); or, rather, suggests that in its poem Cetina is deliberately setting out to create a playful ambiguity: recreation of Tansillo did not mean slavish imitation. What I wish to stress is Cetina's contribution to the development of the topos: he transfers the scene from the lady's hair to another part of her body, and the poet envies the insect's fate". 69 Recojo el texto de R.O. Jones, loc. cit., p. 172. 70 Ibid., p. 173. Tengo en cuenta como "Mannerism should, by tradition, speak a silver-tongued language of articulate, if unnatural, beauty, not one of incoherence, menace and despair; it is, in a phrase, the stylish style" (J. Shearman, Mannerism, Londres, Penguin Books, 1981, p. 19).
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 20
volar ne gli occhi altrui per sua vaghezza, onde aven ch'ella more, altri si dole; y la versin castellana: habiendo en algn ojo el pobre entrado viene a morir; y el ojo al otro duele. Se ha sustituido un movimiento ascendente hacia la luz superior, conforme a una preceptiva amorosa sustentada en Ficino y sus exgetas71, por un movimiento en el que los trminos denotados apelan a como este insecto, ms diminuto que las moscas, se engendra de las cosas que se acedan, "viven en lo inmundo y, por otra parte, se alimentan hiriendo a los dems", deviniendo imagen de los vicios y de lo maligno72. Nos encontramos, ms que en la trayectoria petrarquista, en una lnea paradigmtica que derivara de Tansillo y que R. O. Jones recapitula as: "a lady kills an insect that molests her; its fate is envied by the poet; its tomb is a glorious one and death described as a greater pleasure than life itself"73. Otros rasgos que podramos comentar, ya de menor importancia, iran referidos a la desaparicin del calificativo semplicetta, recuperado en alguna forma por el pobre del verso tercero de Garcs, cuyo efecto es la anulacin de las caractersticas con las que Petrarca sola describir al enamorado. Quedan veladas su estulticia, su inercia, su torpeza racional, en definitiva, el componente patolgico que el mismo poeta supo apreciar, en su dilogo con San Agustn, a travs del Secretum74. A ello se une la desaparicin del fatal mio sole, inmanente a la mariposa como valencia lumnica, pero no al mosquito. Curiosa desviacin que Garcs no precisa: la luz, representada y eliminada en los conceptos de vaghezza y dolcezza como elemento que nutre al espritu enamorado, frente a la sangre que comporta como alimento la simple mencin del mosquito. De todas formas, este peculiar amore amaro75 que Garcs nos presenta incide en la
71 Remito a Baltasar de Castiglione, El Cortesano IV, ed. R. Reyes Cano, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 297-357 (Cf. A. Prieto, La poesa espaola del siglo XVI. I, pp. 52-53) y Len Hebreo, Dilogos de amor, traducidos por Garcilaso Inca de la Vega, ed. de E. Juli, Madrid, V. Surez, 1949. 72 J. M Gonzlez de Zrate, comentario al jeroglfico II.11. 15, II Mosquitos, en Horapolo, Hieroglyphica, trad. del texto griego de M. J. Garca Soler, Madrid, Akal, 1991, pp. 570-571, donde reproduce pasajes sobre el mosquito de Aristteles, Plinio, las anotaciones a este de Huerta, San Isidoro, etc. En el Dictionnaire des symboles, bajo la direccin de J. Chevalier, Pars, Robert Laffont, (s.a), el mosquito es "symbole de l'agressivit. Il cherche obstinment a violer la vie intime de sa victime et se nourrit de son sang" (p. 424). 73 Loc. cit., p. 173. No olvidemos que el trabajo de R.O. Jones tiene como objetivo una aproximacin crtica al soneto de Lope de Vega Pic atrevido un tomo viviente", incluido entre las Rimas humanas y divinas del licenciado Tom de Burguillos (Obras poticas, I, ed. J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1969, pp. 1391-1392). Cf., sobre la trayectoria de la "poesa sobre materias ntimas", las notas de A. Carreo a este soneto en Lope de Vega, Poesa selecta, Madrid, Ctedra, 1984, p.472. 74 Cf. C. Yarza, "Introduccin" a Petrarca, Secreto mo (De secreto conflictu curarum mearum), en Obras. l. Prosa, al cuidado de F. Rico, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 32-36. 75 Este motivo sola ser representado a partir de la imagen de Cupido picado por la abeja. Cf. el emblema CXII Fere simile ex Theocrito de Andrea Alciato, Emblemas, ed. M. Soria, trad. de Bernardino Daza el Pinciano, Madrid, Editora Nacional, 1975, pp, 152 y 333, segn la concepcin del amor como mistione dell' amaritudine colla dolcezza, y ofreciendo una iconografa en que la dolcezza funciona como falsa apariencia, ocultadora del dolor fiero y de la amargura. E. Panofsky, op. cit., p. 111, plantea que se nos muestran "los placeres del amor por un lado y sus peligros y
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 21
presentacin de una belle dame sans merci muy distinta a la que encontramos en la trayectoria del soneto petrarquista, ya que la dama luz suele presentarse como meta inmvil irradiadora de luz en la que se abrasan los amadores sin que ella se conmueva o perturbe. La dama de Garcs se duele e intenta esquivar el vuelo agresivo y molesto, por daino y por intencin, del amante que se ve arrastrado hacia la luz de su ojo. La amada esquiva pasa a tener una doble lectura ante la accin del amante-mosquito, la literal y la referida a una tradicin literaria de amor cortesano, presente tambin en el Canzoniere de Petrarca. En Garcs, no obstante, y a pesar de las referencias explcitas a la muerte, se diluyen las connotaciones destructivas, autodestructivas, la fatalidad del amor que en la tradicin potica se identifica al topos de la falena y la llama. Con Garcs regresamos a un conflicto que casi podramos calificar de medievalizante, ms propio de un Garcilaso atemperado en su renacentismo que de la poesa posterior del siglo XVI. Me refiero al conflicto entre la razn y la voluntad, debate conceptual en la poesa de cancionero del Siglo XV76: a tal, que la razn lleva quebrado el freno, y voluntad la huella y muele. Garcs omite un sentido tan consustancial al alma del nuevo hombre del Renacimiento como es el de l'affanno, la angustia, ligado directamente al de la tristeza, al de la melancola, al del desasosiego, como elementos definitorios del nuevo tipo de hombre que alumbran desde un Petrarca al hombre angustiado que anuncia Juan Ruiz77: E veggio ben quant'elli a schivo m'nno, e so ch'i' ne morr veracemente, ch mia vert non p contra l'afanno; Garcs, domstico traductor de un Canzoniere que lo superaba con mucho, ya estaba situado en el crepsculo de un itinerario potico en el que el petrarquismo haba abocado a formas y contenidos automatizados y lexicalizados. Sin embargo, no se encontraba lejos, en el tiempo, de la desautomatizacin, de la irrupcin del arte en la vida, que supondra la poetizacin, ya vivencial, ya metafsica, de un barroco que procur un desgarrn afectivo al paradigma establecido por Petrarca e hipercodificado por Bembo hasta el punto de poder concluir en casos como los de Quevedo que "hay en l algo profundamente hostil a la convencin en cuanto frmula que sustituye la vida interior"78. Villamediana
torturas por otro, de tal manera, sin embargo, que los placeres se muestran como ventajas futiles y falaces, mientras que los peligros y torturas se muestran como males grandes y reales". Cf. A. Gonzlez Palencia y E. Mle, "El amor ladronzuelo de miel (Divagaciones a propsito de un idilio de Tecrito y de una anacrentica)" Boletn de la Real Academia Espaola, XXIX (1949), pp. 189-228 y 375-411. 76 Cf. N. Salvador Miguel, La poesa cancioneril. El Cancionero de Estiga, Madrid, Alhambra, 1977, pp. 267-270. 77 J. Rodrguez Purtolas, "Juan Ruiz, hombre angustiado", Literatura, historia, alienacin, Barcelona, Labor, 1976, pp. 71-104. 78 E. Tierno Galvn, "Quevedo", en G. Sobejano, ed., Francisco de Quevedo, Madrid, Taurus, 1978, p. 30.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 22
J.M. Rozas, en su edicin de las Obras de Villamediana79 incluye el soneto Como la simple mariposa vuela y alude en sus anotaciones a su posible pertenencia a la cadena temtica iniciada con el soneto CXLI de Petrarca80: Como la simple mariposa vuela, que tornos y peligros multiplica hasta que alas y vida sacrifica en lo piramidal de la candela, as del tiempo advierte la cautela una pasin de desengaos rica, y su inadvertimiento califica las injurias que busca y no recela. De semejante impulso que el alado, cndido, aunque lascivo pensamiento, a morir me conduce mi cuidado, y me voy por mis pasos al tormento sin que se deba al mal solicitado los umbrales pisar del escarmiento81. J.M. Rozas, en su intento de ordenacin del mundo potico del Conde, insert este soneto en el apartado que denomina como Cancionero blanco, su Primer mundo82, simbolizado en la figura de lcaro, y a propsito de su integracin en la serie potica de los treinta primeros sonetos de los Amorosos, observa como son "ya tcnicamente seguros, pero en conjunto nada gongorinos y ceidos todava al citado petraquismo del siglo XVI. Hay que colocarlos, pues, entre la poesa petrarquista juvenil y los sonetos italianos y gongorinos"83. Creo acertada la inclusin del soneto en la rbita petrarquesca, tal como intentar demostrar, por sus conexiones con la rima CXLI de Petrarca. Villamediana, en esa aspiracin enervante hacia la luz que constituye su universo potico amoroso, se identifica aqu con la mariposa, conforme al topos frecuentado entre los petrarquistas espaoles. Ms adelante analizar como la apropiacin que realiza Villamediana del topos posee una serie de peculiaridades. Me centrar por ahora en la vertiente que se ajusta al paradigma creado por Petrarca. Como viene siendo habitual en las distintas versiones del motivo, conexionado con el semplicetta farfalla del original, el Conde trae a colacin su simple mariposa del verso 1, que da lugar, en la aplicacin posterior del smil al pensamiento del poeta, al adjetivo cndido del verso 10. Permanece igualmente la fatalidad del vuelo del insecto hacia la luz que le abrasar, pero este rasgo slo es aplicable al animal. El poeta se desva del paradigma en la poetizacin de la propia
79 Villamediana, Obras, ed. J.M. Rozas, Madrid, Castalia, 19802. 80 En las anotaciones: "La comparacin del alto y brillante amor, muerte para el enamorado, con la mariposa viene de Petrarca Come talora al caldo tempo sole / semplicetta farfalla... (Cancionero, CXLI). Son intermediarios posibles para el Conde varios petrarquistas espaoles, Hurtado, Cetina, Herrera. La relacin entre la mariposa e Icaro es norrnal en el psicologismo de estos poetas". 81 Soneto 22, Obras, p. 98. 82 "Introduccin" a Obras, pp. 21-25. 83 Ibid, p. 19.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 23
tendencia direccional de su caso. Aqu el amor ya no es una fuerza exterior y fatal, ya que se identifica con la propia voluntad del poeta. Sin embargo, la mediacin del pensamiento y el recurso a un petrarquismo "essenziale che finisce per coincidere il pi sovente con gli accenti chiusi ed austeri della poesia tradizionale" y que se manifiesta en "le perzonificazioni metafisiche che al di l di tutto un secolo di Rinascimento riflettono il mondo assorto ed inmoto dei vecchi canzonieri cortesi: i cuidados, i desengaos, l'escarmiento e gli engaos, il miedo e la voluntad"84, determinan que la presencia en Villamediana de la rebelin barroca del yo agnico y desgarrado que puede afirmarse en Quevedo85 posea un matiz diferencial: "Villamediana resta quasi sempre freddamente intellettualistico, mentre in Quevedo i toni passionali e sentimentali si alternano tumultuosamente a spunti di platonismo rinascentista"86. S queda asumida y potenciada la valencia de temeridad, ya desde el segundo verso, que tornos y peligros multiplica, asimilable a la trayectoria icariana. La solucin barroca del topos conlleva, sin embargo, un distanciamiento de Petrarca. El conflicto entre la razn y la voluntad (che 'l fren de la ragion Amor non prezza, / e chi discerne vinto da chi vle) deviene aqu autoconocimiento, experiencia87, cautela, desengaos, y como resultante, en su acepcin positiva o negativa, el escarmiento. Reencontrando a Petrarca, muerte y amor confluyen en una interaccin recproca y determinista. En el poeta toscano, e so ch'i' ne morr veracemente, ch mia vert non p contra l'affanno; En Villamediana, a morir me conduce mi cuidado Aqu debemos tener en cuenta como l'affanno ya se ha decantado barrocamente en desengao y en un concepto al que prestar atencin, el de cuidado88.
84 J. Scudieri Ruggieri, "Vita segreta e poesia del conte di Villamediana", Studi in honore di Angelo Monteverdi, Mdena, 1959, pp. 738-739. 85 Cf. E. Orozco Daz, "Lo visual y lo pictrico en el arte de Quevedo", Introduccin al Barroco Il, pp. 150 ss., sobre "el obsesivo pensar en la vida como muerte que comienza al nacer", y su plasmacin en "expresiones que significan o connotan lo negro sombro" del alma humana, en la que los efectos de sombra, oscuridad y tinieblas contrastan vivamente con otros aspectos visuales como sus luminosos retratos en respuesta a la tradicin petrarquista. He atendido a esta dualidad como desgarrn afectivo en "La elega fnebre en Soto de Rojas", Revista de Literatura, XLIX (1987), pp. 453-472. 86 J. Scudieri Ruggieri, loc. cit., p. 739, nota 85. 87 En el caso de Villamediana existira una transgresin y un incumplimiento de la pragmtica vivencial que perfila J.A. Maravall, La cultura del barroco, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 136-137, donde se refiere al "conocimiento de s mismo, afirmacin que parece responder a un socratismo tradicional -tal como se dio en el cristianismo medieval-, pero que ahora cobra un carcter tctico y eficaz, segn el cual no se va en busca de una verdad ltima, sino de reglas tcticas que permiten al que las alcance adecuarse a las circunstancias de la realidad entre las que se mueve (...). Saber vivir es hoy el verdadero saber, advierte Gracin, lo que equivale a postular un saber, no en tanto que contemplacin de un ser sustancial, esto es, no en tanto que conocimiento ltimo de tipo esencial del ser de una cosa, sino entendido como un saber prctico, vlido en tanto que se sirve de l un sujeto que vive". 88 Especifica J.A. Maravall, Estudios de historia del pensamiento espaol. Serie segunda. La poca del
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 24
Por ltimo, nos queda por enfrentar, evocando el paradigma petrarquista, la nocin de esclavitud del amor que preside trgicamente la vida y la poesa del Conde. Para ello se hace necesario recordar las razones aducidas por J.M. Rozas, que nos introducen, ya directamente, en la rbita de revitalizacin que Villamediana procura al topos acuado por el poeta toscano, presidida por "la lucha interior entre el conocimiento de lo que le pasa y la imposibilidad de actuar de otra forma"89: El poeta se siente desterrado de s mismo y no slo por el tpico platnico (el alma est en el ser
amado), sino tambin por esa alienacin en la que el hombre se ve fuera de s mismo, contra su propia razn, y sin poder para detener a ese otro yo que se le escapa90.
Este es el punto de partida para analizar la evolucin de Villamediana respecto al paradigma original. En primer lugar, tal como ha analizado M. del P. Palomo, "es indudable la existencia de un corpus potico de fortsima filiacin petraquista, en donde la Luz y el Sol herrerianos siguen siendo las metas del poeta y del amante"91. Ciertamente, los conceptos de Lunbre gloriosa y de sacrificio que encontrbamos en Herrera se reafirman en Villamediana, adquiriendo en este unas connotaciones de peligrosidad y riesgo que, sin embargo, se encontraban ausentes en los poemas del escritor sevillano. Y es que es este el punto crucial para cualquier acercamiento a la potica de Villamediana, aunque la tendencia a identificar biografa con poesa, haciendo del poeta su propio historiador, ha conducido a dar ms relevancia a los aspectos biogrficos que pudieran latir en su poesa, hasta el punto de proyectar en su trayectoria vivencial y en su imaginario perfil caracteriolgigo los vectores axiales que conforman una ficcin literaria perfectamente codificada, la poesa petrarquista92. Slo as deben entenderse exposiciones como las que realiza L. Rosales: Lo que ms nos extraa en su carcter -constituye su nota ms acusada y caracterstica- es este
movimiento pendular entre las condiciones psicolgicas ms extremadas y contradictorias: lo que ms nos extraa de Villamediana es que puedan fundirse en su modo de ser la espiritualidad y la vileza, la sensibilidad y la insensibilidad, la gallarda y la maledicencia, la vanidad y la capacidad de rectificacin, la grandeza y la pequeez (...). Sus cualidades son simultneamente tan relevantes e incompatibles que no parecen referirse a la misma
Renacimiento, Madrid, Eds. Cultura Hispnica del Instituto de Cooperacin Iberoamericana, 1984, p. 224, a propsito de la nocin de cuidado, y en un mbito perefectamente aplicable a la trayectoria seguida por Villamediana en la vida y en la literatura: "Si hay en la existencia mundana del hombre un lado triunfante, de capacidad creadora, artstica e intelectual, es el que se muestra en una actividad febril, enriquecedora del entorno, pero se sabe que ese existir con toda su energa deja ms bien tras s un rastro de dolor: el desnimo, el cansancio, la tristeza, acompaan el frecuente fracaso de logros no conseguidos, de esfuerzos no compensados y, muy particularmente, en ese afn de hacerse a s mismo, en esa apuesta sobre su destino a que lleva el amor". 89 "Introduccin" a Obras, p. 22. 90 Ibid.. 91 M del P. Palomo, La poesa de la Edad Barroca, Madrid, SGEL, 1975, p. 87. 92 Es esta la perspectiva que propone P. Veyne, La elega ertica romana. El amor, la poesa y el Occidente, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1991, pp. 122-123, al declarar que la elega romana era "una ficcin no menos sistemtica que la lrica ertica de los trovadores o que la poesa petrarquista; los acontecimientos eventuales, tal vez autobiogrficos, quedan sustituidos por las necesidades internas de una cierta coaccin, la coherencia de una contraverdad, la lgica de un antimundo que llamaremos pastoral en atuendo de ciudad".
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 25
persona93. De la mariposa que tornos y peligros multiplica abocamos a un pensamiento cndido, aunque lascivo, factor absolutamente novedoso en la cadena temtica que estudiamos. En Gutierre de Cetina era la incertidumbre, la duda, la irresolucin, las que caracterizaban al amante, pruebas irrefutables del miedo a la prdida, a la disolucin del yo en la esfera de lo amado. En Hurtado de Mendoza significaba un destino imparable hacia la disolucin, pero que al final aguardaba el renaci-miento de un fnix que daba sentido a la muerte al renacer de las propias cenizas94. En Fernando de Herrera el Amor mitolgico continuaba siendo el causante directo de un arrebato pasional que superaba al mismo amante (Amor, que en m pretende nuevo efecto), en la lnea autoexculpatoria de Petrarca. Villamediana se situa en las antpodas de estos poetas. Basta que precisemos el ltimo terceto: y me voy por mis pasos al tormento sin que se deba al mal solicitado los umbrales pisar del escarmiento. Todo ello complementado con el a morir me conduce mi cuidado del verso 11. Como primer paso nos encontramos ante el desengao95 del verso 6, entendido como autoconocimiento del entorno96. En una fase posterior, la rebelda barroca del sentimiento, ya anunciada en su soneto prohemial: Que no pretendo ejemplo ni escarmiento que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar credo, y no aliviado, de un firme amor el justo sentimiento97. Como ha escrito J.M. Rozas, el poeta no puede, ni quiere escarmentar, ni siquiera en su soneto-prlogo, ni busca tampoco el
escarmiento en la cabeza ajena de sus lectores. Le basta la calidad del yerro, la altura del sujeto amado, para no cejar. El sujeto est alto, es blancamente brillante, y el poeta sigue ascendiendo hacia l, sin escarmiento98.
93 L. Rosales, Pasin y muerte del Conde de Villamediana, Madrid, Gredos, 1969, p. 158. 94 El fnix tambin forma parte de la fabulacin mitolgica de Villamediana. Cf. A. Costa, "La variedad como esttica barroca en las fbula mitolgicas de Villamediana", Glosa, 2 (1991), pp. 76-80. 95 En A. A. Parker, op. cit., "La desilusin respecto al amor ideal porque es inalcanzable se convierte en desilusin hacia la vida misma, puesto que el amor les promete a los hombres una felicidad que la vida se muestra radicalmente incapaz de llevar a efecto". 96 Cf. las imgenes de la mariposa de la ruptura irreparable que evoca Ramn Gmez de la Serna, Ensayo sobre lo cursi. Suprarrealismo. Ensayo sobre las mariposas, Madrid, Moreno Avila, 1988, p. 148. 97 Soneto 1, vv. 5-8, Obras, p. 77. 98 Loc. cit., p. 23. Muy lejos ya de Petrarca, estas palabras de F.B. Pedraza, "Introduccin" a Conde De Villamediana, Obras (Facsmil de la edicin prncipe, Zaragoza, 1609), Aranjuez, Ara Iovis, 1986, p. XXVIII: "Sigue, pues, como la simple mariposa, multiplicando giros y tornos alrededor del fuego, en que ha de sacrificar alas y vida. No
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 26
Luis de Gngora y Argote El soneto que voy a tener en cuenta de Gngora, bajo el epgrafe De la ambicin humana, es el siguiente: MARIPOSA no solo, no couarde, Mas temeraria, fatalmente ciega Lo que la llama al Phenix aun le niega Quiere obstinada que sus alas guarde: Pues en su dao arrepentida tarde Del esplendor solicitada, llega A lo que luce, i ambiciosa entrega Su mal vestida pluma lo que arde. Iace gloriosa en la que dulcemente Huesa le a preuenido aueja breue. Summa felicidad ierro summo! No mi ambicion contrario tan luciente, Menos actiuo si, quanto mas leue Cenizas la hara; si abrasa el humo99. Sin tener en cuenta las posteriores relaciones que podamos establecer debemos resaltar como B. Ciplijauskait relaciona este soneto de Gngora con la rima XIX de Petrarca, con la que no encuentro una semejanza precisa, y con Herrera, Rimas inditas, XXIV100. Efectivamente, O. Macr se refiere a la ascendencia de Herrera sobre el soneto gongorino, slo que, apartndose de B. Ciplijauskait, piensa que es la redaccin definitiva del soneto herreriano (Buela i cerca la lumbre y no reposa) y no la del manuscrito B (La incauta y descuydada mariposa) la que influye en Gngora: En el texto de P (Versos, 1619) tuvo que inspirarse Gngora en el s. De la ambicin humana: Pues
en su dao arrepentida tarde (v. 5) corresponde a i al fin hallo en mi dao; sumo y humo en rima en los mismos versos 11 y 14101.
De los rasgos que aparecan en el soneto de Petrarca permanecen en el de Gngora una serie de valencias a las que hay que atender, no importa la interpretacin global y final que pueda extraerse del poema. A destacar primeramente la nocin de temeridad, que ha ido cobrando importancia a lo largo del desarrollo ureo potico espaol del topos en contaminatio con fbulas
faltar quien imagine que tras el sol que abrasa a Icaro y a Faetn, tras lo piramidal de la candela que acaba con la mariposa, se oculta la hoguera inquisitorial, a que, como sodomita, estaba destinado el conde". 99 Cito por la edicin de B. Ciplijauskait, Sonetos, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1981, p. 470. 100 Notas a la ed. cit., p. 471. 101 Op. cit., p. 566.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 27
mitolgicas como las de Icaro102, Faetn103 o Leandro104. Aqu queda intensificado el motivo por una bimembracin distribuida en dos versos, acudiendo a la frmula no slo no..., mas...105: MARIPOSA no solo, no couarde, Mas temeraria, fatalmente ciega La temeridad va asociada, como en Petrarca, a la fatalidad ciega (cos sempre io corro al fatal mio sole), imagen condensada y concentrada en el segundo hemistiquio del verso 2. R. Jammes le ha dedicado una especial atencin: Dans l'admirable sonnet Mariposa no slo no cobarde, crit en 1623, deux mots sont dtacher:
fatalmente ciega. L'aveuglement fatal qui pousse le papillon vers la flamme, c'est finalement celui de tous les pretendientes, c'est celui de don Luis, que nous surprenons ici dans ses mditations106.
La fatalidad ciega nos conduce irremediablemente a otra de las valencias petrarquistas: me
102 Acudamos simplemente, y como muestra escasa, a Juan de Arguijo, Obra potica, ed. S.B. Vranich, Madrid, Castalia, 1971, Soneto V, A Icaro: "Osaste alzar el temerario vuelo / Icaro, vanamente confiado / en mal ligadas plumas, y olvidado / del sano aviso, te acercaste al cielo". En Francisco de Aldana, Poesas castellanas completas, ed. J. Lara Garrido, Madrid, Ctedra, 1985, VII, vv. 9-14 (pp. 146-147): "Bien lo s yo, que Amor, vindome puesto / do no sube a mirar con mucha parte / olmo, pino, ciprs, ni helado monte, / de sus ligeras alas diome presto / dos plumas y me dijo. Amigo, guarte / del mal suceso de Icaro o Fetonte!". O en Sor Juana Ins de la Cruz, Inundacin Castlida, 27, vv. 85-88: "No siempre suben seguros, / vuelos de ingenio osados / que buscan trono en el fuego / y hallan sepulcro en el llanto". Para ms amplias referencias remito a J.H. Tumer, The Myth of Icarus in Spain Renaissance Poetry, Londres, Tamesis, 1967. Aqu debera aadir ciertas variantes con respecto al motivo, provenientes de la rima XIX de Petrarca, en la que se compara la visin del guila (fija hacia el sol), el bho o lechuza, (impregnada de la noche) y la mariposa (detenida en la llama,). En el llamado apndice a la Poesa completa de Francisco de la Torre, ed. M. L. Cerrn Puga, Madrid, Ctedra, 1984, p. 299, figura una traduccin de este soneto. Tambin encontramos una versin en el soneto Ay de vista una especie generosa del Desengao de amor en rimas de Pedro Soto de Rojas (ed. facsmil de A. Egido, Mlaga, Real Academia Espaola-Caja de Ahorros de Ronda, 1991, p. 31 v.- 32r.), ya analizada en G. Cabello "Significacin y permanencia del Canzoniere de Petrarca en el Desengao de amor en rimas de Pedro Soto de Rojas", Revista de Investigacin del Colegio Universitario de Soria. Filologa, IX (1985), pp. 56-60. 103 Cf., para un tratamiento amplio y detenido, A. Gallego Morell, El mito de Faetn en la literatura espaola, Madrid, CSIC, 1968 [Ahora, G. Cabello y J. Campos, "Introduccin" a Pedro Soto de Rojas, Los Rayos del Faetn, Mlaga, Centro de Ediciones de la Diputacin de Mlaga, 1995]. 104 Encuentro cierta contaminatio del motivo de Leandro con la mariposa en los versos 1-8 de la Soledad segunda de Gngora. Comenta M. J. Woods, The poet and the natural world in the age of Gngora, Oxford University Press, 1978, p. 45, que "we no longer have the analogies of shape an of physical appereance, and the theme is the abstract one inevitable death. Indeed part of the wit of Gngora's image lies in the physical contradiction between the moth suffering death by fire, and the stream death by water in water in Tethys lantern". La fusin Leandro-mariposa tambin es perceptible en Quevedo Esforzse pobre luz, vv. 21-24, Obras, pp. 254-255: "Pretensin de mariposa / le descaminan los dioses; / intentos de salamandra / permiten que se malogren" Cf. G. Cabello, Ero infeliz, Leandro temerario: la adhesin de Pedro Soto de Rojas a una fabulacin mtica", Cuadernos de Investigacin Filolgica, XI (1985), pp. 79-90. 105 D. Alonso,Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1970, pp. 165-167; tambin A. Egido, La poesa aragonesa del siglo XVII (Races Culteranas), Zaragoza, Institucin Fernando el Catlico (CSIC)-Diputacin Provincial, 1979, pp. 80-82. 106 Etudes sur I'oeuvre potique de don Luis de Gngora y Argote, Burdeos, Institut d'Etudes Ibriques et Ibro-Amricaines de l'Universit de Bordeaux,1967, p. 338.
-
Gregorio Cabello Porras Universidad de Almera - 28
refiero a la del determinismo inapelable de la muerte que acta sobre el enamorado bajo la imagen de la mariposa (che' l fren de la ragion Amor non prezza / e chi discerne vinto da chi vle). Esta idea adquiere en Gngora una concrecin plstica y potica especiales, al desenvolverla en torno a las consecuencias iconogrficas de la fragilidad de las alas. Pero estas ya han sufrido una transformacin barroca, ya que en contacto con la imagen del Fnix del verso tercero, las alas devienen plumas: Del esplendor solicitada, llega A lo que luce, i ambiciosa entrega Su mal vestida pluma lo que arde. Evidentemente el mal vestida pluma genera connotaciones de a