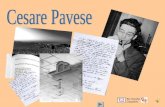La Luna y Las Hogueras de Cesare Pavese (INFORMACION)
-
Upload
alex-courtois -
Category
Documents
-
view
163 -
download
0
Transcript of La Luna y Las Hogueras de Cesare Pavese (INFORMACION)

La luna y las hogueras de Cesare Pavese:La extraordinaria y fascinante personalidad literaria de Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 -
Turín, 1950) se nos ofrece en su estado más puro en esta prodigiosa novela, la más perfecta del narrador italiano, compuesta poco antes de suicidarse en un hotel turinés y de dejar extendida en la primera página de su obra LOS DIÁLOGOS CON LEUCÒ la que fue su última frase: "Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismorreen demasiado". Elaborado con el inconfundible estilo del autor italiano, que es un feliz cruce entre la palabra dura y pedregosa como un puñado de tierra de su Piamonte natal y la palabra precisa y brillante como un pequeño sol trabajado a mano, hábilmente extraído del río del idioma, LA LUNA Y LAS HOGUERAS es un relato simbólico y descarnadamente lúcido, poético en su planteamiento y magistral en su resolución, cargado de una fuerza irresistible que nos conduce desde la primera página al centro del laberinto del novelista piamontés: la triple imposibilidad de regresar al origen, de averiguar nuestro nombre verdadero, de encontrar un sitio en el mundo. Porque para el narrador protagonista de LA LUNA Y LAS HOGUERAS el viaje a su pueblo -que desencadena la acción novelesca, articulada en torno a la bisagra del pasado y del presente, de la infancia y la adultez- es menos un viaje físico que un viaje al inconsciente de la tierra y de la memoria. Tratando de saber quién fue antes de nacer, en el curso de la novela el narrador protagonista comprende que no se puede reconciliar la historia personal y colectiva con ese tiempo mítico fuera del tiempo en que todo se repite como los ciclos lunares y todo se destruye como en una hoguera. Y sobre todo comprenderá que de aquella Tierra Prometida que tanto ha perfeccionado en sus nostalgias sólo queda un desastre de cenizas. Regresar, pues, conlleva pagar el tributo de un perenne desarraigo a cambio del conocimiento y la madurez, que consiste, según Pavese, en "no buscar fuera, sino en dejar que hable a su ritmo la vida íntima". La misma vida que encontrará el lector en esta novela que atrapa y sobrecoge por igual desde la primera página.
CESARE PAVESE nació en Santo Stefano Belbo, pequeño pueblo del Piamonte italiano, en 1908. Retraído y tímido, sus únicas felicidades de niño las representaron la lectura y las largas y solitarias caminatas por su campo natal, que habrían de marcarlo para siempre. Después de escribir su tesis de licenciatura sobre Walt Whitman, Pavese se consagró a la crítica literaria y a traducir irreprochablemente obras de múltiples escritores, sobre todo norteamericanos. Fue uno de los consejeros literarios de la emblemática editorial Einaudi. Detenido y preso en Calabria por su oposición al régimen fascista, escribe en la cárcel su primer poemario, TRABAJAR CANSA (1936), al que seguirían las novelas LA CÁRCEL (1939), DE TU TIERRA (1941), LA PLAYA (1942), FIESTAS DE AGOSTO (1946), LOS DIÁLOGOS CON LEUCÒ (1946), EL CAMARADA (1947), EL DIABLO EN LAS COLINAS (1948), TRES MUJERES (1949), EL HERMOSO VERANO (1949), por la que recibió el prestigioso premio "Strega" y, ya póstumamente, en 1950, vio la luz su obra maestra: LA LUNA Y LAS HOGUERAS. Algunas de las más dramáticas páginas pavesianas se encuentran en su diario, publicado en 1952, bajo el título EL OFICIO DE VIVIR. Un año antes apareció su libro de poemas VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS.
LA LUNA Y LAS HOGUERAS CESARE PAVESE TRADUCCIÓN DE FERNANDO SÁNCHEZ ALONSO LA EXTRAORDINARIA Y FASCINANTE PERSONALIDAD LITERARIA DE CESARE PAVESE (SANTO STEFANO BELBO, 1908 - TURÍN, 1950) SE NOS OFRECE EN SU ESTADO MÁS PURO EN ESTA PRODIGIOSA NOVELA, LA MÁS PERFECTA DEL NARRADOR ITALIANO, COMPUESTA POCO ANTES DE SUICIDARSE EN UN HOTEL TURINÉS Y DE DEJAR EXTENDIDA EN LA PRIMERA PÁGINA DE SU OBRA LOS DIÁLOGOS CON LEUCÒ LA QUE FUE SU ÚLTIMA FRASE: "PERDONO A TODOS Y A TODOS PIDO PERDÓN. ¿DE ACUERDO? NO CHISMORREEN DEMASIADO". ELABORADO CON EL INCONFUNDIBLE ESTILO DEL AUTOR ITALIANO, QUE ES UN FELIZ CRUCE ENTRE LA PALABRA DURA Y PEDREGOSA COMO UN PUÑADO DE TIERRA DE SU PIAMONTE NATAL Y LA PALABRA PRECISA Y BRILLANTE COMO UN PEQUEÑO SOL TRABAJADO A MANO, HÁBILMENTE EXTRAÍDO DEL RÍO DEL IDIOMA, LA LUNA Y LAS HOGUERAS ES UN RELATO SIMBÓLICO Y DESCARNADAMENTE LÚCIDO, POÉTICO EN SU PLANTEAMIENTO Y MAGISTRAL EN SU RESOLUCIÓN, CARGADO DE UNA FUERZA IRRESISTIBLE QUE NOS CONDUCE DESDE LA PRIMERA PÁGINA AL CENTRO DEL LABERINTO DEL NOVELISTA PIAMONTÉS: LA TRIPLE IMPOSIBILIDAD DE REGRESAR AL ORIGEN, DE AVERIGUAR NUESTRO NOMBRE VERDADERO, DE ENCONTRAR UN SITIO EN EL MUNDO. PORQUE PARA EL NARRADOR PROTAGONISTA DE LA LUNA Y LAS HOGUERAS EL VIAJE A SU PUEBLO -QUE DESENCADENA LA ACCIÓN NOVELESCA, ARTICULADA EN TORNO A LA BISAGRA DEL PASADO Y DEL PRESENTE, DE LA INFANCIA Y LA ADULTEZ- ES

MENOS UN VIAJE FÍSICO QUE UN VIAJE AL INCONSCIENTE DE LA TIERRA Y DE LA MEMORIA. TRATANDO DE SABER QUIÉN FUE ANTES DE NACER, EN EL CURSO DE LA NOVELA EL NARRADOR PROTAGONISTA COMPRENDE QUE NO SE PUEDE RECONCILIAR LA HISTORIA PERSONAL Y COLECTIVA CON ESE TIEMPO MÍTICO FUERA DEL TIEMPO EN QUE TODO SE REPITE COMO LOS CICLOS LUNARES Y TODO SE DESTRUYE COMO EN UNA HOGUERA. Y SOBRE TODO COMPRENDERÁ QUE DE AQUELLA TIERRA PROMETIDA QUE TANTO HA PERFECCIONADO EN SUS NOSTALGIAS SÓLO QUEDA UN DESASTRE DE CENIZAS. REGRESAR, PUES, CONLLEVA PAGAR EL TRIBUTO DE UN PERENNE DESARRAIGO A CAMBIO DEL CONOCIMIENTO Y LA MADUREZ, QUE CONSISTE, SEGÚN PAVESE, EN "NO BUSCAR FUERA, SINO EN DEJAR QUE HABLE A SU RITMO LA VIDA ÍNTIMA". LA MISMA VIDA QUE ENCONTRARÁ EL LECTOR EN ESTA NOVELA QUE ATRAPA Y SOBRECOGE POR IGUAL DESDE LA PRIMERA PÁGINA. CESARE PAVESE NACIÓ EN SANTO STEFANO BELBO, PEQUEÑO PUEBLO DEL PIAMONTE ITALIANO, EN 1908. RETRAÍDO Y TÍMIDO, SUS ÚNICAS FELICIDADES DE NIÑO LAS REPRESENTARON LA LECTURA Y LAS LARGAS Y SOLITARIAS CAMINATAS POR SU CAMPO NATAL, QUE HABRÍAN DE MARCARLO PARA SIEMPRE. DESPUÉS DE ESCRIBIR SU TESIS DE LICENCIATURA SOBRE WALT WHITMAN, PAVESE SE CONSAGRÓ A LA CRÍTICA LITERARIA Y A TRADUCIR IRREPROCHABLEMENTE OBRAS DE MÚLTIPLES ESCRITORES, SOBRE TODO NORTEAMERICANOS. FUE UNO DE LOS CONSEJEROS LITERARIOS DE LA EMBLEMÁTICA EDITORIAL EINAUDI. DETENIDO Y PRESO EN CALABRIA POR SU OPOSICIÓN AL RÉGIMEN FASCISTA, ESCRIBE EN LA CÁRCEL SU PRIMER POEMARIO, TRABAJAR CANSA (1936), AL QUE SEGUIRÍAN LAS NOVELAS LA CÁRCEL (1939), DE TU TIERRA (1941), LA PLAYA (1942), FIESTAS DE AGOSTO (1946), LOS DIÁLOGOS CON LEUCÒ (1946), EL CAMARADA (1947), EL DIABLO EN LAS COLINAS (1948), TRES MUJERES (1949), EL HERMOSO VERANO (1949), POR LA QUE RECIBIÓ EL PRESTIGIOSO PREMIO "STREGA" Y, YA PÓSTUMAMENTE, EN 1950, VIO LA LUZ SU OBRA MAESTRA: LA LUNA Y LAS HOGUERAS. ALGUNAS DE LAS MÁS DRAMÁTICAS PÁGINAS PAVESIANAS SE ENCUENTRAN EN SU DIARIO, PUBLICADO EN 1952, BAJO EL TÍTULO EL OFICIO DE VIVIR. UN AÑO ANTES APARECIÓ SU LIBRO DE POEMAS VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS.
Analisis completo
En ella aparecen la mayoría de los motivos que encontramos en La luna y las hogueras: las colinas, la viña, los frutos, el campo con "sus verdes misteriosos", la vida de las plantas y las piedras, el verano, la luna, el fuego y la sangre, la infancia, "las voces de los tiempos perdidos", los cuerpos desnudos, el deseo, la amistad, la necesidad de huir y de regresar, las voces antiguas que oyeron nuestros antepasados, "la voz ronca y dulce" de la mujer irrecuperable, el latido del silencio o "el encendido silencio" que quemará los campos como los queman las hogueras nocturnas. Es posible que La luna y las hogueras represente la culminación de toda su obra narrativa, allí donde aparecen de forma más intensa unos motivos recurrentes que se nos han hecho ya familiares y que sin embargo tienen aquí un desarrollo mucho más complejo. Es fácil identificar la orfandad del propio Pavese con el desarraigo del protagonista y narrador, abandonado en los escalones de la iglesia de Alba, un bastardo sin apellidos que emigró a Génova y a América y que a los cuarenta años regresa, enriquecido, al pueblo de su infancia. El regreso le permite reconstruir el pasado, y de este pasado se alimenta gran parte de la novela, un pasado con un intenso tono elegíaco pero visto también desde el presente con un fuerte tono crítico. De la relación entre pasado y presente surge la complejidad de la novela. En realidad debería hablarse de distintas etapas del pasado y de momentos que son simples alusiones, extraños vacíos que pueden surgir tanto de la incontenible emoción como del pudor sentimental o incluso de la amargura. El personaje que le permite regresar al pasado sin perder la perspectiva del presente es su amigo de la infancia, Nuto, tres años mayor que él. Fue Nuto quien le abrió los ojos al mundo, a la conciencia social y a la lectura. El personaje que le permite ver su infancia desde el presente es Cinto, un muchacho tullido, un muerto de hambre cuyo padre, enloquecido, mata a los suyos antes de ahorcarse y cuyos hermanos murieron en la guerra. Una guerra que tiene una presencia determinante y que se proyecta en el presente a través de la presencia de los fascistas y de los cadáveres que reaparecen mostrando una sociedad dividida. Así, las hogueras que recorren la novela cobran un último significado simbólico con el cadáver de la bella Santina, que traicionó a los partisanos y a la que rociaron con gasolina y le prendieron

fuego. "Al mediodía ya era toda cenizas. El año pasado todavía se veía la señal, como el cerco que deja una hoguera." Un relato en apariencia movido suavemente por la delicadeza poética va elevándose hasta alcanzar un nivel trágico y simbólico que revela, además, una complejísima red de relaciones y de paralelos que nos obligan a hacer una lectura del pasado y del presente dominada por los sentimientos contradictorios y por las palabras nunca pronunciadas, pero que pueden adivinarse en los acercamientos y las distanciamientos de los personajes. Los desplazamientos son constantes y es así como conocemos una parte de la geografía del Piamonte y la historia de la Italia contemporánea. El paisaje es el de la llanura del Belbo, centrado en el caseto de Graminella, donde creció como huérfano el narrador, la Mora, donde vive su amigo Nuto y donde trabajó él de criado y Canelli, "una amplia ventana al mundo", "el principio del mundo". Hay, pues, un espacio inmóvil con avellanos, viñas, manzanos o melocotoneros con hojas que "ofrecen frutos maduros y acercarse a ellos es una felicidad", como es una felicidad vendimiar, deshojar, prensar, "ni siquiera son trabajos", e incluso los terrenos de los pueblos del contorno, que son estériles y no producen, "aun así tienen su hermosura [...] y da gusto mirarlos y conocer sus secretos. 'Las mujeres —pensé— tiene dentro de sí algo parecido.'" Al secreto de la tierra, de la infancia y de las mujeres se añade el de la necesidad de escapar, de vivir sin una casa, de recorrer el mundo, y "ya de niño, al mirar las nubes y los caminos que forman las estrellas, había empezado a viajar sin saberlo". Y finalmente está el viaje a la inversa, el de regreso y de recuperación: "Para mí habían pasado las estaciones, no los años". Pero Nuto, como contrapartida, representa la conciencia del narrador y la del propio Pavese, quien, como Nuto, carga con la culpa de no haber participado como partisano en la lucha contra el fascismo. Es él quien le dice que "estaba equivocado, que debía oponerme a que en las colinas se llevase todavía una vida de perros, inhumana, que debía lamentar que la guerra no hubiera servido de nada". Y mientras el narrador trata de recuperar su infancia a través de la figura de Cinto, Nuto cree que su responsabilidad es proteger y educar al niño porque lo peor es la ignorancia y es preciso educarse para cambiar el mundo. Los personajes masculinos centrales son proyecciones del propio Pavese, que vive simultáneamente el presente y el pasado y que busca un espacio mítico ajeno al tiempo mientras que la realidad social y la conciencia de que todo desaparece, incluidos los recuerdos, se impone dramáticamente. Como se impone la tragedia de la tierra en un espacio idílico. El mito y su negación, la felicidad y la infelicidad conviven, pero al final el libro se precipita hacia la inevitable violencia, no sólo la de la guerra sino la de una tierra maravillosa y al mismo tiempo maldita. Este conflicto encuentra una eficacísima expresión en los personajes femeninos. Hay un marcado contraste entre los sentimientos del narrador, expresados a través del silencio, y la descarada belleza y procacidad de las mujeres que le rodean. Pero también estas espléndidas mujeres, especialmente Irene, Silvia y Santina, están marcadas por el destino aciago. Y al final también ellas, símbolo de la entrega y, para el narrador, de lo inalcanzable, están condenadas a morir jóvenes, porque "todo se consuma en una hoguera", estas hogueras que sin embargo vivifican la tierra y que en la noche de San Juan iluminan toda la colina y nos llevan a las celebraciones de la infancia.
Analisis de los símbolos
La luna y las hogueras es la novela de Pavese más densa de signos emblemáticos, de motivos autobiográficos, de enunciaciones sentenciosas. Incluso demasiado: como si del característico modo de narrar pavesiano, reticente y elíptico, se desplegase de pronto esa prodigalidad de comunicación y de
representación que permite al relato transformarse en novela. Pero la verdadera ambición de Pavese no estaba en ese objetivo novelesco: todo lo que nos dice converge en una sola dirección, imágenes y
analogías gravitan en torno a una preocupación obsesiva: los sacrificios humanos.
En La luna y las hogueras el personaje que dice «yo» vuelve a los viñedos del país natal después de hacer fortuna en Norteamérica; lo que busca no es sólo el recuerdo o la reinserción en una sociedad o el desquite de la miseria de su juventud; quiere saber por qué un país es un país, el secreto que vincula lugares y nombres y generaciones. No por azar es un «yo» sin nombre: un niño expósito, criado por agricultores pobres para quienes trabaja como peón con un salario ínfimo, que se ha hecho hombre emigrando a Estados Unidos, donde el presente tiene menos raíces, donde todos están de paso y nadie

tiene que rendir cuentas de su nombre. Ahora, de vuelta al mundo inmóvil de su tierra, quiere conocer la sustancia última de esas imágenes que son la única realidad de sí mismo.
El sombrío fondo fatalista de Pavese es ideológico sólo como punto de llegada. La zona ondulada del Bajo Piamonte donde había nacido («la Langa») es famosa no sólo por sus vinos y sus trufas, sino también por las crisis de desesperación que aquejan endémicamente a las familias paisanas. Puede decirse que no hay semana en que los diarios de Turín no den la noticia de un agricultor que se ha ahorcado o se ha arrojado al pozo o bien (como en el episodio que es el centro de esta novela) ha prendido fuego a la casa estando él mismo, los animales y la familia dentro.
Desde luego, no sólo en la etnología busca Pavese la clave de esta desesperación autodestructora: el trasfondo social de los valles de una pequeña propiedad atrasada está representado aquí en sus diversas clases con el fin de dar un panorama completo propio de la novela naturalista (es decir de un tipo de literatura para Pavese tan opuesta a la suya, que se creía en condiciones de recorrer su territorio y apropiárselo). La juventud del expósito es la de unservitore di campagna (sirviente rural), expresión cuyo significado pocos italianos conocen, como no sea —esperamos que por poco tiempo— los habitantes de algunas zonas pobres del Piamonte: un escalón por debajo del asalariado, el mozo que trabaja para una familia de pequeños propietarios o aparceros y recibe sólo alimento y el derecho de dormir en el henil o en el establo, más una mínima paga por estación o por año.
Pero identificarse con una experiencia tan diferente de la propia es para Pavese sólo una de las tantas metáforas de su tema lírico dominante: la de sentirse excluido. Los mejores capítulos del libro cuentan dos días de fiesta: uno vivido por el muchacho desesperado que se ha quedado en casa porque no tiene zapatos, el otro por el joven que debe conducir el coche de las hijas del amo. La carga existencial que en la fiesta se celebra y se desahoga, la humillación que busca su desquite, animan estas páginas en las que se funden los diversos planos de conocimiento en los que Pavese despliega su investigación.
Una necesidad de conocer había impulsado al protagonista a regresar a su tierra; y podríamos distinguir por lo menos tres niveles en los que se desarrolla su investigación: nivel de la memoria, nivel de la historia, nivel de la etnología. Hecho característico de la posición pavesiana es que en estos dos últimos niveles (histórico-político y etnológico) hay un solo personaje que hace de Virgilio para el narrador. El carpintero Nuto, clarinetista en la banda municipal, es el marxista de la aldea, el que conoce las injusticias del mundo y sabe que el mundo puede cambiar, pero es también el que continúa creyendo en las fases de la luna como condición de las diversas operaciones agrícolas y en las hogueras de San Juan que «despiertan la tierra». La historia revolucionaria y la anti historia mítico-ritual tienen en este libro la misma cara, hablan con la misma voz. Una voz que es sólo un refunfuño entre dientes: Nuto es la figura más cerrada y taciturna que quepa imaginar. Estamos en las antípodas de cualquier profesión de fe declarada: la novela consiste enteramente en los esfuerzos del protagonista por extraer a Nuto cuatro palabras. Pero sólo así Pavese habla verdaderamente.
El tono de Pavese cuando alude a la política es siempre quizá demasiado brusco y tajante, de encogimiento de hombros, como de quien lo ha entendido todo y no se molesta en gastar más palabras. Pero no había sido entendido nada. El punto de sutura entre su «comunismo» y su recuperación de un pasado prehistórico y atemporal del hombre está lejos de haber quedado claro. Pavese sabía bien cómo manejar los materiales más comprometidos con la cultura reaccionaria de nuestro siglo: sabía que hay algo con lo que no se puede bromear, y es el fuego.
El hombre que ha vuelto a su tierra después de la guerra registra imágenes, sigue un hilo invisible de analogías. Los signos de la historia (los cadáveres de partisanos y de fascistas que de vez en cuando todavía bajan las aguas del río) y los signos del rito (las hogueras de malezas que se encienden cada verano en lo alto de las colinas) han perdido su significado en la lábil memoria de los contemporáneos.
¿Cómo ha terminado Santina, la bella e imprudente hija de los amos? ¿Era verdaderamente una espía de los fascistas o estaba de acuerdo con los partisanos? Nadie puede decirlo con seguridad, porque lo que la guiaba era un oscuro abandonarse al vértigo de la guerra. Y es inútil buscar su tumba: después de fusilarla, los partisanos la habían envuelto en sarmientos de viña y habían prendido fuego al cadáver. «Al mediodía no era más que cenizas. El año pasado todavía quedaban las huellas, como las de una hoguera.»

FRAGMENTOS
“Aquí no hay nada, esto es como la luna”, dice uno de los personajes de la Luna y Las Hogueras, dando fe de un mundo donde las esperanzas ralean, y la desesperación hace presa de la mayoría de sus habitantes. No importan si son pobres o ricos, la desgracia parece haberse ensañado en la zona del Piamonte, donde se cuentan historias tan sórdidas como la que sigue:
“En aquella casa ocurrían cosas lamentables. Nuto me contó que desde la llanura del Belbo se oía gritar a las mujeres cuando Valino se quitaba el cinturón y las azotaba como si fueran animales, también azotaba al niño –no, no era el vino, que nos les daba para tanto, sino la pobreza, la desesperación de aquella vida sin salida.”
La Luna y las hogueras fue la última novela de Cesare Pavese (1908-1950), escrita un año antes de que Pavese se suicidara. A la luz de dicho dato, uno tiende a pensar que parte de las dificultades que en aquella época envolvían al autor se traspasó a este libro cargado de decepción y desesperanza. Una novela, a fin de cuentas, es una respuesta razonada a las propias emociones y La luna y las hogueras muy bien podría servir de telón o música de fondo, para un autor, enfrentado en aquella época, a sus días más difíciles.
Veamos de que va el argumento: después de haber hecho fortuna en America, un hombre regresa a la región del Piamonte, al pueblo donde pasó su infancia y juventud. Ansioso de un postergado reencuentro busca referencias, rostros conocidos, pero casi todos los que conoció de joven han muerto o se han ido. Sin embargo, los que quedan parecen replicar las mismas angustias y desdichas que antes ya sucedieron, como si el tiempo engañosamente no hubiera trascurrido, o estuviera dando vueltas en círculos:
“Algo en lo que no dejo de pensar es en la cantidad de gente que debe vivir en este valle y en el mundo a la que precisamente ahora le está sucediendo lo mismo que a nosotros entonces y no se da cuenta, no piensan en ello. A lo mejor hay una casa, una terraza, unas chicas, unos viejos, una niña, y en verano trillan el trigo, vendimian, van en invierno de caza y viven igual que nosotros. Y así debe ser por fuerza. Los chicos, las mujeres, el mundo no han cambiado en absoluto. Ya nadie usa sombrillas, el domingo se va al cine en vez de a la fiesta, se lleva el trigo al posito, las chicas fuman, y sin embargo, la vida es la misma y no saben que un día ellos mirarán a su alrededor y comprobarán que todo lo que fue suyo también ha desaparecido.”
Pavese intenta rescatar del olvido un mundo de por si perdido en la lejanía y en la desazón, un mundo de campesinos embrutecidos y azotados por la adversidad, pero también de ricos terratenientes asfixiados por las dificultades familiares, de mujeres que ansiosas por casarse con un príncipe (el síndrome de Madame Bovary podríamos llamarle), pierden primero su dignidad y luego, hasta la propia vida.
“Hay gente mala en Canelli. Si pudieran, me quemarían viva” dice uno de los personajes hacia el final del libro, una joven que profetiza su propia muerte, símbolo del final del universo entero, donde el destino común de todas las cosas parece ser acabar en una hoguera, espejo oscuro en que el propio Pavese –en aquellos días terribles de 1950– se miraba a los ojos, poco antes del fin.