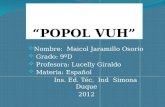Informe Popol Vuh
-
Upload
rodiasorin -
Category
Documents
-
view
21 -
download
1
Transcript of Informe Popol Vuh
Pontificia Universidad Catlica de Chile
Pontificia Universidad Catlica de Chile
Facultad de Letras
Taller Anlisis de Textos Literarios Hispanoamericanos
Profesor: Daniel Astorga
Alumno: Francisco Simon
Fecha: 31/08/2007
Analoga estructural popolvuhleanaA continuacin nos aprontamos a una aventura de carcter etnolgico e intercultural: la recuperacin de nuestras races prehispnicas, para la conformacin de una identidad latinoamericana que no excluya nunca jams a los silenciados autctonos. No se lo merecan, en su vida fueron culpables de la horrible mutilacin a la que fueron sometidos por aquellos otros extranjeros (debemos incluirnos?), mientras nuestra sociedad creca a medias, teniendo como narracin histrica solamente la de los vencedores... pero nosotros no ramos vencedores... no s si se trata de la figura paterna o materna, pero no fuimos amamantados por un fragmento cultural relegado a las hogueras... he all la neurosis latinoamericana, la cultura fracturada que, con una especie de sndrome de hijo nico deca a Europa: mmame, mmame!, y que hasta hoy no logra autonomizarse, pues no puede comprender an la existencia de un tercero no aparecido, y por tanto no se desliga de la Madre Espaa, ni se ha concebido como un otro independiente, ni se ha observado lo suficiente en el espejo para contemplar su reflejo solitario: somos an la variable depresiva dependiente de Europa.Teniendo como premisa de trabajo principal aquella que afirma que la cosmogona constituye el modelo ejemplar de toda situacin creadora; todo lo que hace el hombre, repite en cierta manera el hecho por excelencia... (Eliade 38) estudiaremos dos momentos del Popol Vuh: el primero, el correspondiente precisamente a la Creacin del Mundo, y luego el de la inauguracin del rito del sacrificio humano, bebestible sanguneo para los dioses, que reactualiza una estructura textual que sostiene una narracin de la creacin divina, y de la posterior creacin humana de actos sagrados.
Ahora contaremos, ahora diremos... inicios de algunos captulos que rigen la relatacin popolvuhleana, en tanto conocimiento del cual somos dotados a partir de una pregunta implcita sobre la cultura Quich, que conforma una gran respuesta, y que en esta dialctica interrogativa deviene Mito, segn Jolles. Cada vez que una seccin de la obra comienza de esta manera se est revelando una interrogante: cmo sucedi fulana o sutana cosa? Pues, ahora lo contaremos en este preciso momento en que un hablante nos responde actualiza el relato mtico y somos retrados hacia los orgenes. Este texto funcionando como intermediario de un cuestionamiento hecho por los primeros a la Naturaleza, respuesta anquilosada en la tradicin cultural, y que leemos despus de su escritura y traduccin, en tanto difusin exotrica de la historia sagrada: profanacin del secreto selvtico, objeto de estudio literario. Anotamos estas primeras frases con que se desenvuelve el texto para acentuar el carcter circular de una estructura interrogativa que espiral y deductivamente responde, desde los cuestionamientos ms generales hasta los ms particulares. Es esta estructura la que se pretende explicitar con las dos siguientes citas. Exponemos el primer fragmento:
sta es la relacin de cmo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmvil, callado y vaca la extensin del cielo. sta es la primera relacin, el primer discurso. No haba todava un hombre [...] no se manifestaba la faz de la tierra. Slo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensin. (Popol Vuh 23)
Es necesario destacar cmo esta Creacin y primer origen se producen a partir, no del Caos (que implica una ordenacin de los elementos), sino de una total inercia de los cuerpos, de materiales inorgnicos que son expuestos como eternos. Solamente se da cuenta de los Progenitores, los dioses que idean un nuevo estado de cosas mediante la construccin de un mundo; no se explica de dnde vienen estos seres, ni se hace una genealoga familiar de ellos. Solamente estn, y nada ms, y con eso nos debe bastar. Exhibimos ahora el segundo segmento, que posteriormente someteremos en relacin con el anterior:
Y estaban all en Izmach con un solo pensamiento, sin animadversiones ni dificultades, tranquilo estaba el reino, no tenan pleitos ni rias, slo la paz y la felicidad estaban en sus corazones [...] su grandeza era limitada, no haban pensado en engrandecerse ni en aumentar. Cuanto trataron de hacerlo, empuaron el escudo [...] as fue el principio de la guerra y de las disensiones de la guerra (144 - 145)Quienes estn en Izmach son los humanos, creados en el cuarto intento por los dioses, a la vez que se trata de la cuarta generacin de hombres desde su origen. Esta guerra se produce entre el pueblo Quich y los de Itolab, que desean arrebatarles su podero. Sin embargo, la victoria recae en la nacin hija de los Progenitores, y es as como, de esta manera nacieron los sacrificios de los hombres ante los dioses, cuando se libr la guerra de los escudos (Popol Vuh 145). Esta vez se trata ms bien del origen de un comportamiento humano que tal cultura tiene por sagrado, pero que comparte una serie de caractersticas textuales con el primer fragmento: en ambas situaciones la creacin/origen tiene como ambiente primero la completa tranquilidad y calma: en el primero se trata de una inercia previa al movimiento, a una primera actualizacin que, proveniente de ninguna potencia fsica, inaugura un proceso de evolucin del mundo, con intervencin divina sobre ella. En el segundo caso, si bien ya existen actantes, este primer movimiento no proviene de un otro cambio fsico, ninguna alteracin origina el posterior desencadenamiento de los hechos que se producen. Por tanto, teniendo en consideracin que en el mito se maneja una estructura de constante analoga entre las distintas subestructuras narrativas que lo constituyen, y teniendo como antecedente el que en el mito el relato de la Creacin sirva de modelo a la serie de otros relatos perifricos, entonces se verifica una asimilacin de un cdigo especfico para la narracin, que supone que los movimientos creacionales no involucran potencias materiales que los produzcan, sino que se trata mejor de primeros motores que, a partir de la construccin de un objeto de deseo, originan una sucesin de hechos e historias tenidas por verdaderas: la Creacin del Mundo y del Humano se efecta luego de que los dioses apetecieran un mundo y a una especie superior que mediante la Palabra los venerase. En el caso segundo, de la guerra, tambin a partir de un estado de cosas tranquilo, en paz y feliz, despus de la verificacin de un deseo latente se produce un movimiento conflictivo entre dos pueblos: ...de una manera u otra, se vive el mito, en el sentido de que se est dominado por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se rememoran y se reactualizan (Eliade 24). El mito, al menos el mito contenido en el Popol Vuh, no explica los grandes sucesos como producciones provenientes de otros acontecimientos impactantes sobre ellos, sino que se trata de motores internos que en su momento de manifestacin en la realidad inician procesos modificadores de ella. Se construye una serie de relaciones entre las distintas historias que comparten una estructura evolutiva circular, en proceso de perfeccin por medio de la analoga. As, el modelo creacionista regula la narracin de los otros sucesos, de los que el ser humanos es participante, sino bien productor. Y si somos produccin divina, lo somos precisamente porque adaptamos las narraciones a un modelo que corresponde al primer discurso, valorando la palabra como acontecimiento a partir del cual devenimos humanos. De esta manera, cada uno de estos relatos, a pesar de su magnitud en la narracin mtica del pueblo, estn vinculados por una distintiva manera de ser relatados y contados; un uso especfico de la Palabra poetiza y sacraliza estas historias, que como dice Recinos, en su introduccin, citando al Padre Ximnez, eran la doctrina que los indios primero mamaban con la leche de su madre y que todos ellos la saban de memoria (11). Es por esto que no podemos juzgar a una comunidad indgena por cometer sacrificios humanos, ni podemos darnos el placer culpable de denominarlos brbaros (en tanto por contraste queremos autodefinirnos), pues debemos comprender como estas historias pasaban directamente al inconsciente de cada sujeto, que no discriminaba ni someta a pruebas veritativas una narracin que de ninguna manera poda ser falsa. Habra que ser demasiado descarado para cuestionarse la existencia del alma en esos sujetos, cuando tenemos un tejado increblemente vidrioso, en tanto el mito no es solamente un relato de procedencia indgena y primitivo, sino que es el instrumento por medio del cual las sociedades orientan los comportamientos de cada uno de sus integrantes e instituciones: los nuestros sern occidentales, mitos occidentales: Bond, James Bond. Bibliografa. Eliade, Mircea. Mito y realidad. Espaa: Labor, 1963.
Popol Vuh: Las antiguas historias del Quich. Traducidas del texto original con introduccin y notas por Adrin Recinos. Santiago de Chile: FCE Chile, 1995.
PAGE 1