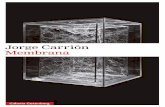Historia Del Conocimiento-De La Enfermedad de Carrión
-
Upload
cristhian-gustavo-marin-correa -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of Historia Del Conocimiento-De La Enfermedad de Carrión
Historia del conocimiento de la enfermedad de CarrinLa verruga peruana era conocida por los incas, los que tenan palabras para designarla y se le ha encontrado representada en figuras de cermica (huacos) y los primeros espaoles conquistadores y misioneros las padecieron, pero la fiebre de la Oroya no se describi claramente hasta mediados del siglo XIX.3Los relatos que han dejado los cronistas de Indias de las epidemias de verrugas que sufrieron los conquistadores, principalmente, en el valle ecuatoriano de Coaque, pueden considerarse, segn el notable anatomopatlogo peruano profesor Pedro Weiss,4 como verdaderas descripciones clnicas en las que se hacen resaltar los sntomas ms caractersticos de la enfermedad.En ellas aparecen, la fiebre, los edemas, las hemorragias, los dolores, como sntomas que caracterizan a la infeccin verrucosa y trminos de la poca como tullimientos, calenturas o hinchazones, son mencionados por Pedro Cieza de Len enLa Crnica General del Per,Amberes, 1554; El Inca Garcilaso de la Vega enComentarios Reales de los Incas, Lisboa, 1609 y su segunda parteHistoria General de los Incas, Crdoba, 1617; Miguel Estete en sus manuscritos transcritos por el Inca Garcilaso de la Vega; Antonio de Herrera enHistoria general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar ocano,Madrid, 1729-1730; Agustn de Zrate enHistoria del descubrimiento y conquista del Per, Madrid, 1749; Pedro Pizarro, el conquistador y cronista que en suRelacin del descubrimiento y conquista de los reinos del Per,escribi que "las berrugas dan grandes dolores en la noche" y el famoso historiador Guillermo G. Prescott que en su imprescindibleHistoria de la conquista del Per con observaciones preliminares sobre la civilizacin de los Incas,Madrid, 1851, refiere los padecimientos de la enfermedad por las tropas de don Francisco Pizarro en 1531 y por las del pacificador don Pedro de Gasca en 1546.5En 1870 se produjo un hecho de gran repercusin en la historia de esta enfermedad, cuando las obras del ferrocarril de la Ciudad de Lima a la Ciudad de Oroya alcanzaron la zona montaosa endmica y se produjo una epidemia entre los obreros expatriados en el Valle de la Oroya, que caus cientos de casos y la mortalidad alcanz el 40 %. Esta epidemia marc el comienzo de los estudios cientficos sobre la enfermedad y por primera vez los mdicos de Lima tuvieron en las clnicas y hospitales un gran nmero de enfermos que les permiti observar muchos aspectos hasta entonces desconocidos de la infeccin.Junto a los casos habituales de verruga eruptiva, conocidos desde la conquista, se producan otros, casi siempre fatales, de una fiebre anemizante de extraordinaria gravedad y a la que se dio el nombre de fiebre de la Oroya. Posteriormente se observ la forma eruptiva de la enfermedad en algunos de los sobrevivientes y tambin en individuos que no haban presentado la fiebre. Las epidemias subsiguientes fueron muy similares y los focos de actividad endmica notables por su estabilidad durante aos.Todo ello hizo evidente a los mdicos peruanos, la unidad de las dos formas clnicas en una sola entidad nosolgica, pero era necesaria su confirmacin para que este concepto unicista fuera aceptado por los mdicos de todos los pases y es en 1885 que se produce dicha confirmacin cuando el estudiante de medicina peruano Daniel Alcides Carrin, que vena dedicado al estudio de la enfermedad para su tesis de grado y haba reunido algunas observaciones importantes, pide ser inoculado con sangre de un botn verrucoso para mejor conocer la marcha y la sintomatologa de la entidad y como consecuencia, muere producto de un cuadro fatal de fiebre de la Oroya, para demostrar con su sacrificio, que las dos formas clnicas reconocan una misma causa y constituan una sola enfermedad. A este inmortal aporte dedicaremos el acpite esencial del presente ensayo.Con posterioridad a Carrin el doctor Garca Rosel se infect accidentalmente con la sangre de un enfermo grave y desarroll una forma febril benigna y muchos aos ms tarde el doctor Maxim H. Kiecynski-Godard, residente en el Per, se inocul cultivos del agente etiolgico y no adquiri la enfermedad.En 1909 el tambin mdico peruano Alberto L. Barton observa por primera vez los microorganismos causantes de la enfermedad en el interior de eritrocitos en casos de fiebre de la Oroya y los considera de naturaleza protozoaria. Este mismo investigador demostr que microorganismos paratficos otros coliformes cultivados en sangre no eran la causa de la enfermedad.Muy importantes fueron los estudios realizados, cuatro aos ms tarde, sobre la histologa del botn verrucoso y de algunas formas intracelulares del germen por el profesor Emilio de Rocha Lima y despus por el profesor David Mackehenie y si a esto agregamos la publicacin en 1898 del libro de Enrique OdriozolaLa maladie de Carrinconsiderado la mejor fuente escrita de observaciones clnicas, tenemos que aceptar que hasta la segunda dcada del presente siglo el mayor conocimiento sobre la enfermedad lo aportaron los mdicos suramericanos.En 1913 la Universidad de Harvard, EUA, envi a Per una comisin presidida por el eminente profesor Richard Pearson Strong e integrada adems, entre otros, por los no menos importantes bacterilogos Tysser y Sellards, la que confirm y ampli las observaciones de Barton y consider que los microorganismos descubiertos por ste eran muy similares a los encontrados en especies animales, clasificados hoy comoGrahamella talpae, Haemobartonella murisycanisyEperythrozoon coccoidesy en honor del bacterilogo peruano les llamBartonella bacilliformis,nombre que conserva hasta el presente.Las bartonellas son pequeas bacterias, gramnegativas, mviles y excesivamente polimorfas que constituyen la nica especie dentro del gnero Bartonella y el nico microorganismo de significacin mdica humana en la actual familia Bartonellaceae.En 1927 el bacterilogo doctor Telmaco Battistini logr cultivar y aislar por primera vez las bartonellas e inocular la sangre proveniente de verrugas en monos.Strong y la Comisin Harvard no encontraron las bartonellas en cortes histopatolgicos de las verrugas y esto los llev a dudar de la teora unicista de los mdicos peruanos. La idea predominante en aquellos aos era que la fiebre de la Oroya constitua los perodos iniciales de la verruga peruanas y que si el enfermo sobreviva a la pirexia inicial muy grave, presentaba ms tarde la erupcin caracterstica de verruga.Strong llev a cabo entonces la siguiente experimentacin: un voluntario que se prest a ello fue inoculado con extractos de verruga y 16 das despus present lesiones verrucosas tpicas sin traza alguna de pirexia preliminar o de la anemia tan caracterstica de la fiebre de la Oroya. Por esta experiencia la Comisin Harvard neg las conclusiones de Carrin y estableci que las dos tan diferentes formas clnicas respondan a etiologas distintas, lo que fue aceptado por los principales centros mdicos de la poca.En 1926 Hideyo Noguchi, eminente bacterilogo e investigador japons, trabaj en New York con muestras enviadas desde el Per, aisl microorganismos idnticos de muestras de sangre de personas con fiebre de la Oroya y de verrugas extirpadas de pacientes con la forma eruptiva de la enfermedad. Con microorganismos cultivados de cualquiera de las dos fuentes pudo producir verrugas en monos y reaislar el microorganismo en cultivos puros provenientes de las lesiones de dichos animales. Con esta brillante aplicacin de los principios de Koch actualizaba Noguchi el descubrimiento de Carrin. Su trabajo fue confirmado repetidamente por numerosos investigadores y se impuso de nuevo la verdad de Carrin en el mundo de la ciencia.En busca de la forma de transmisin de la enfermedad los mdicos peruanos haban estudiado las llamadas "aguas verrucgenas" que la tradicin popular asociaba con el origen de la entidad nosolgica. La Facultad de Medicina de Lima nombr a los doctores Len y de los Ros para estudiar si dichas aguas producan la enfermedad y el doctor Len se someti a la prueba experimental de beber el agua y no slo no present sntoma alguno, sino que para asombro de todos contrajo la enfermedad el doctor de los Ros que no haba ingerido dichas aguas.Pero, no fue hasta 1913, que Townsend, investigador norteamericano al servicio del gobierno peruano, asign la transmisin de la enfermedad de Carrin a las titiras o moscas de los valles de endemicidad, a las que clasific comoPhlebotomus verrucarumy descart adems como posibles vectores las garrapatas, chinches y otros ectozoos ordinarios humanos.Los estudios de Townsend recibidos con dudas por los mdicos peruanos fueron confirmados en 1929 por Noguchi, Shannon, Tilden y Tyler; en 1931 por Battistini y poco despus por M. Herting y A. Herrer. Hoy se acepta que en condiciones naturales la infeccin se transmite de hombre a hombre por picadura dePhlebotomus verrucarumen Per y dePhlebotomus colombianumen Colombia, pero no han podido obtenerse experimentos ms concluyentes y completos de transmisin debido a la dificultad de colonizacin de phlebotomus en el laboratorio y a la incompleta expresin de la infeccin porBartonella bacilliformisen animales de laboratorio a pesar de la lista de experiencias que incluye: en monos, con triturados de botones verrucosos (Kolle, Seiffer, Jadassohn, Strong, Mackehenie), con cultivos puros (Noguchi, Battistini, Mrquez de Cunha) y con sangre parasitada (Battistini); se ha tratado de reproducir la fase hemtica en monos normales (Battistini) y en monos esplenectomizados (Mayer y Kikuth) y se ha logrado obtener granulomas locales, con estructura muy semejante a la del botn verrucoso, en perros, conejos, cabras y burros (Mackehenie, Arce y Ribeiro).En la amplia bibliografa suramericana sobre el tema se destacan el ya citado libro de Enrique OdriozolaLa maladie de Carrin(1898), fuente riqusima de observaciones clnicas; la obra de Pedro WeissHacia una concepcin de la verruga peruana(1927), en que se describe la enfermedad en relacin con las lesiones anatomopatolgicas y los cambios inmunolgicos de las diversas fases; la monografa de A. Hurtado, J. Pons y C. MerinoLa anemia en la enfermedad de Carrin(1938), en la que se define la anemia y se hace un amplio estudio de su patogenia y la obra de conjunto de Ral RebagliatiVerruga peruana(1940), que con muchas ideas propias, rene todo lo que se haba escrito sobre la entidad hasta la fecha de su publicacin.En la dcada de los aos 1940-1950 con la introduccin del DDT como insecticida, se inicia la campaa contra los vectores de la enfermedad con resultados muy satisfactorios, y en la siguiente dcada de 1950-1960 con el descubrimiento de la accin de la terapia antibitica contra las enfermedades infecciosas, se aplic con xito en la curacin de la enfermedad, primero la penicilina en inyecciones y luego la streptimicina, el cloranfenicol y las tetracilinas; en nuestros das la enfermedad de Carrin es una entidad nosolgica curable, evitable y circunscrita a su zona histrica de endemicidad.RESUMEN DE CARRIONDaniel Carrin Garca, mrtir de la medicina peruana y hroe nacional, tena antiguas races peruanas por lnea materna, pero su ascendencia paterna era netamente ecuatoriana. Los Carrin fueron una de las familias ms prominentes de la ciudad de Loja, a tal punto que, en 1830, al elegirse el primer Presidente de la Repblica del Ecuador, uno de los dos candidatos fue don Manuel Carrin. La participacin poltica de la familia continu en los aos siguientes y uno de sus miembros, el doctor Jos Baltazar Carrin y Torres, padre de Daniel, uni su destino al del General Juan Jos Flores, quien al caer en desgracia, luego de un frustrado intento revolucionario, lo arrastr consigo y debi exiliarse en el Per. Nuestro objetivo es contribuir al conocimiento de la ascendencia paterna de Daniel Carrin Garca.
aniel Alcides CarrinUriel Garca-Cceres11. Mdico Patlogo. Profesor Emrito de la UPCH. Jefe de la Ctedra P. WEISS
La figura del mrtir de medicina peruana, Daniel Alcides Carrin (1857-1885) ha sido distorsionada, desde el momento mismo de su deceso, por historiadores o por espontneos panegiristas; todos, con el propsito de satisfacer su propias ideas y creencias, olvidando la realidad demostrada en las fuentes originales. Este fenmeno se observa desde aquel da, en octubre de 1885, en el que los profesores de Carrin se defendieron de la acusacin penal, sin pruebas slidas, por haber, supuestamente, colaborado en el fatal experimento de su alumno, hasta quienes, en octubre de 2005, han mandado estampar, en un mural la desfigurada imagen de su rostro, con el objeto de mostrarlo con cara de gente decente, como diran las viejas miraflorinas, linajudas sobrevivientes de la poca de oro de ese limeo distrito, en el que ubica, el local del Colegio Mdico donde est ubicado el aludido mural.Carrin, el Daniel Alcides, hroe de nuestra peruana medicina, fue un serrano autntico, lo que se llama un nuevo indio, vale decir un producto del mestizaje, esencialmente cultural antes que gentico, de ese que ocurre como resultado de la eclosin entre dos civilizaciones en el escenario agreste de los Andes. En efecto, su padre, Baltasar Carrin (18141886, aprox.), fue un inmigrante ecuatoriano nacido en Loja, genticamente blanco, pero mestizo cultural, cuyas races se remontaban a alguien de los trece de Isla del Gallo. Se llam Don Baltasar Carrin y Torres, que cay a Cerro de Pasco, despus de haber contrado nupcias, en Huancayo con una dama de esa ciudad. Apareci all, seguramente, atrado por la prosperidad econmica de esa singular comunidad. All entr en relacin extra matrimonial con Dolores Garca, entonces una atractiva adolescente nativa de Huancayo, que haba llegado con su padre al centro minero en busca, tambin, de las vetas del ansiado mineral de plata. De esa unin naci nuestro Daniel Alcides, quien nunca fue reconocido por el padre, como es costumbre inveterada, hasta ahora. Doa Dolores, sobrellev, con enaltecedora dignidad la tarea de madre soltera y abandonada. Es necesario exponer las caractersticas del escenario en el que se desarroll la infancia y la temprana adolescencia, de 1857 hasta principios de la dcada de 1870, en la que fue enviado a Lima a terminar su educacin escolar.El viajero Charles Wiener estuvo, poco antes de 1880 en Cerro de Pasco y dijo: Cest de beaucoup la ville la plus anime que jaie ou Prou, en exceptant Lima As fue la ciudad de Cerro de Pasco, la cuna de Carrin. Fue una villa que caus la admiracin de todos los que llegaron all, mucho antes que el ferrocarril fuera construido, cuando su madre, su padrastro y sus hermanos maternos vivieron en Cerro de Pasco, dentro de una mediana prosperidad. Hay testimonios de observadores, algunos eran mdicos, que por escrito o con ilustraciones atestiguaron sobre la realidad de ese centro minero, que haba sido un inhspito paraje, que con la fiebre de oro y plata que se desat hacia la mitad del siglo XIX, en el continente americano, se convirti rpidamente en un atractivo lugar. Los viajeros encontraron abismales diferencias entre sus habitantes; al lado de la opulencia de los propietarios de minas o de comerciantes que especulaban con los productos secundarios de la prosperidad, haba infrahumanas condiciones de vida de los obreros nativos.Esa ciudad est, un poco por encima de los 4 000 metros de altitud sobre el nivel del mar. En su entorno ecolgico no crece ninguna vegetacin comestible. La principal y nica fuente de riqueza y prosperidad es la minera. En esos tiempos la plata era buscada y encontrada con facilidad. Era una poblacin sin trazo urbano ya que los pequeos mineros asentaban sus viviendas encima de las vetas que hallaban despus de una febril prospeccin.Paz Soldn, Raimondi, Gerstcker, Tsudi y otros, peruanos y extranjeros, estuvieron all, desde la dcada del nacimiento de Carrin hasta la de su muerte. Todos coincidieron en describirla como una singular villa. Dicen que se consuma ingentes cantidades de champaa y otros finos licores importados. Haba tiendas donde expendan ropa de la londinense Regent Street (es posible que el fino atuendo, de corte ingls, que Daniel exhibe en la fotografa, sin retoque, que Courret le tom, haya sido comprada por su familia en Cerro de Pasco) o establecimientos donde se encontraba finos relojes y vajilla importada. A eso se sumaban con igual nfasis los nativos que acudan a obtener buena paga, en las pocas de bonanza, que vivan en condiciones verdaderamente miserables y que sucumban vctimas de la neumoconiosis o de intoxicaciones por plomo y mercurio. Haba magnfico mercado para bares, boliches, burdeles o billares. Los indios aprendieron con rapidez la economa de consumo, en su lado ms srdido y asqueroso. Les vendan joyas, relojes y ropa fina sin conocer su uso. En las residencias de los potentados los viajeros encontraban los ms exclusivos implementos del buen vivir. Las mulas, de regreso de trasportar el mineral, al puerto de Callao, llevaban a esa ciudad los ms lujosos enseres.La familia de Carrin, de clase media, con ese mestizaje propio de una localidad en la que no existi una estratificacin muy diferenciada como en Lima y otras ciudades importantes del Per de esos aos desde que todos sus habitantes, sin excepcin, eran inmigrantes de todos los rincones del pas y del mundo. J. J. von Tschudi, a principios de la dcada de 1840, dijo la poblacin de Cerro de Pasco muestra un conglomerado de seres humanos, que difcilmente se podra encontrar, en una ciudad a 14 000 pies sobre el nivel del mar y encerrada por agrestes montaas. El Viejo y el Nuevo Mundo parece que se dan la mano, y casi ninguna nacin de Europa o Amrica deja de tener un representante en Cerro de Pasco. Los suecos y los sicilianos, los canadienses y los argentinos estn unidos por un solo propsito (la minera). Daniel Carrin durante su niez y temprana adolescencia vivi en un medio en el que todos sus habitantes eran inmigrantes insuficientemente arraigados y, por consiguiente, sin una identidad de clase o de raza, salvo los indios que eran casi esclavos. El darwinismo social no exista all, como una inspiracin de auto valoracin.Cuando el joven Carrin lleg a Lima para ingresar como alumno interno al Colegio Guadalupe - el mejor del pas, donde se educaba a los hijos de las clases altas y pudientes le choc ser discriminado por su apariencia racial nativa. En su ciudad natal l era alguien, all las diferencias de alcurnia estaban borrosas, gringos, gauchos, blancos hispanos, cholos y an indios se mezclaban sin mirarse el matiz de la piel. Por otro lado, en la Lima de la segunda mitad del siglo XIX - como ocurri casi en toda Amrica, especialmente en Brasil, Argentina y Per - domin el llamado darwinismo social, postulado por Herbert Spencer, el filsofo discpulo de Aguste Comte (el creador del positivismo cientfico y de la sociologa como disciplina); Spencer postul la idea que la especie humana evolucionaba siguiendo las supuestas reglas de la seleccin de las especies, por las cuales existiran razas humanas superiores. Postul una sociologa basada en esas ideas. Fue recibido como un dolo por los racistas y esclavistas del sur de EE UU.Poco antes de la llegada de nuestro Daniel a Lima, en el Per, haba triunfado, en elecciones populares, que por primera se realizaban, el lder del Partido Civil, cuya ideologa se basaba en el darwinismo social. l fue Manuel Pardo, cuando nuestro Daniel entr al colegio Guadalupe. Pardo haca poco haba entregado el gobierno a su sucesor, electo por votacin (cosa nunca vista antes). Toda la juventud estudiosa, en Lima, era civilista y rechazaba al militarismo corrupto y opresor, pero, al mismo tiempo era racista. El profesor de griego de Carrin, en Guadalupe, por ejemplo, escribi en su Diccionario de Peruanismos, al definir el vocablo Cholo: Una de las muchas castas que infestan el Per seguida de una larga disquisicin sobre las caractersticas sociolgicas denigrantes, segn dicho autor, de la casta que infesta nuestro pas. En el saln de clases, con seguridad, ese entonces joven nieto de Hiplito Unanue e hijo de un patriarca de ascendencia espaola como Mateo Paz Soldn, vio sentado a su alumno cholo Carrin, que hablaba con acento serrano y que tena graves dificultades, seguramente, en pronunciar el griego.En 1880, en plena guerra con Chile, con todos los puertos de nuestro extenso litoral bloqueados por la armada enemiga, incluido el Monitor Huscar, para entonces en manos chilenas, el puerto del Callao era bombardeado todos los das. As, en abril de dicho ao, fue aceptado como alumno en la Facultad de Medicina el postulante Daniel Carrin, quien haba sido rechazado el ao anterior. Esta vez, aprob previo examen por el jurado permanente, presidido por el profesor de Anatoma General e introductor del positivismo cientfico y fervoroso civilista, el doctor Celso Bambarn, quien aos antes, cuando ocupaba una curul parlamentaria, durante un encendido debate sobre la libertad de cultos, se declar enemigo personal de Jesucristo. Algunos panegiristas de Carrin han credo que, por eso l fue positivista, cuando en realidad fue su vctima.La Facultad de Medicina, de la Universidad de San Marcos, cuando Carrin entr a estudiar, estaba en grave crisis, que vena de dos aos antes de la guerra con Chile. Durante los gobiernos de Manuel Pardo y de su sucesor Mariano Ignacio Prado sobrevino un grave colapso econmico Los gobiernos peruanos fracasaron en las negociaciones de la comercializacin del guano y el salitre. Fue tan severa la inopia fiscal que se dej de pagar los sueldos del sector pblico. Es as que los profesores de la Facultad de Medicina dejaron de percibir sus sueldos desde 1878. Se les abonaba unas notas de pago para ser redimidas cuando hubiese fondos. As lleg la guerra, algunos profesores de la facultad organizaron batallones de lucha. El servicio de sanidad, en teatro de operaciones del sur de territorio, en Tarapac, estuvo a cargo de la Cruz Roja InternacionalLa Facultad de Medicina durante los aos de la guerra profundiz, aun ms, su crisis institucional. Fueron los aos de formacin de Carrin. Durante el primer ao, en 1880, el precario mando de la repblica cambi. Nicols de Pirola, aun jo- ven y en la etapa ms demaggica de su vida, despus de un cruento golpe de estado con derramamiento de sangre en las calles de Lima, mientras los chilenos bloqueaban el Callao, el gobierno de Mariano Ignacio Prado fue derrocado. A fines de diciembre de 1879, cuando la derrota de Angamos y la invasin del sur del territorio, hasta Arica, se esperaba la invasin chilena a Lima. Carrin se alist en un regimiento militar. Carrin estudi en las ms lamentables condiciones. El local de la Facultad de Medicina fue depredado por el ejrcito invasor chileno y ocupado su local para servir de cuartel y caballeriza. Cuando alguna vez se averigu con el jefe del ejrcito invasor, la incomprensible destruccin del pas enemigo, la respuesta fue que Chile se tena que asegurar, en aras de la preservacin de la paz, que el Per no se recuperase por cien aos.El bloqueo de los puertos peruanos desde octubre de 1879 hasta diciembre de 1883 trajo consigo un perodo de oscurantismo en conocimiento de los avances de la ciencia mdica en el resto del mundo. Precisamente en ese etapa, por un azar del destino la biomedicina dio un salto espectacular hacia el futuro. Desde 1879, hacia delante, se comenz a asombrar al mundo culto del planeta con los descubrimientos sobre la causa de las enfermedades infecciosas. Ya no era producto de efluvios miasmticos o cambios de factores ambientales las causas de esas enfermedades, porque Pasteur, Koch o Lister encontraron que los verdaderos causantes de las infecciones eran microbios y cada enfermedad, era causada por cepa especifica de esos microbios, que se denominaron bacterias. Carrin, sus compaeros y sus profesores desconocan todo eso, hasta que a partir de enero de 1884, cuando nuestro hroe cursaba el quinto ciclo de estudios, llegaron las noticias, como una avalancha, sobre las bacterias, sobre los bacilos, cocos o espirilos y las maneras y modos de identificarlos y combatirlos, especialmente con vacunas o sueros que contenan sustancias que mataban a las mortferas bacterias. Despert la admiracin de los mdicos y estudiantes de medicina, especialmente de los jvenes imaginativos. Haba que ensayar algo as en el Per.En la Facultad de Medicina, a parte de haber sido destruida por el enemigo a punto que cada alumno tuvo que llevar su propia mesa y silla para sentarse y escribir, se produjo una revuelta de los profesores, Oh, males de la idiosincrasia!, contra el gobierno dictatorial de turno; cuatro meses despus que los chilenos se fueron, la Facultad se qued sin personal docente calificado, mal que bien, era lo nico que haba en el medio. Fueron cambiados, mano militarmente, por otros improvisados y sin los requisitos de grado acadmico. La Academia Libre de Medicina fundada en julio de 1885 por los prestigiosos renunciantes y fervorosos partidarios de Andrs Cceres, el general que iba a deponer al odiado Iglesias convoc a un concurso para el mejor trabajo sobre la enfermedad que se denominaba verruga peruana. Se especulaba que esa enfermedad era producto de emanaciones miasmticas del cascajo de La Oroya o por el agua que emanaba de los numerosos manantiales de las quebradas del valle del ro Rmac.Daniel Alcides Carrin, el cholo estudiante de medicina, que vesta importados trajes caros, el que regal un puo de oro para bastn, en octubre de 1879, como parte de las erogaciones que la ciudadana hizo para reemplazar el monitor Huscar, perdido en la heroica epopeya de Angamos, fue tocado por la fascinacin de la nueva ciencia. Quera ser tambin un cazador de microbios.Comenz a trabajar en el estudio que pens que lo llevara a la palestra por encima de los que lo miraban con aprensin racista. Tenia que demostrar que la enfermedad era causada por un germen susceptible de ser transmitido de un ser vivo a otro. Ese era el primer paso en una investigacin de este tipo. Por lo dems no se contaba con ninguna facilidad, no exista un laboratorio con los indispensables implementos para conducir un trabajo como los que ley, con avidez, en las revistas que llegaron de Europa. Tanto l como sus profesores no tenan experiencia personal en el cultivo, aislamiento y reproduccin experimental de enfermedades. Slo a un cholo que vivi en un ambiente de aventura perpetua, en su nativa Cerro de Pasco como era la bsqueda del tesoro escondido en las entraas de la tierra, se le pudo ocurrir que la inoculacin de brazo a brazo demostrara la inoculabilidad de la enfermedad. Como dijo, un moderno historiador de la medicina, Altamann, el estudiante peruano de medicina peruano Daniel Alcides Carrin es un ejemplo, el primero en la historia de la medicina, que muestra que cuando se requiere el uso de humanos en un experimento biolgico el primero en ser usado debe ser el propio experimentador.Se inocul, o se mand inocular, eso no importa, el hecho es que se jug slo l. Sus profesores no lo asistieron ni les interes cientfica o caritativamente. Algunos de sus compaeros provincianos de clase lo asistieron con conmovedor cario. Cuando l muri sus prestigiosos profesores salvaron su responsabilidad al declarar solemnemente: esta inoculacin se hizo desautorizada, o por lo menos, no se sigui el consejo de los hombres serenos que nunca hubieran permitido un experimento que descuid todo principio cientficoMuy pronto, antes de ser enterrado surgi sobre su cadver una agria disputa entre los dos grupos de profesores enfrentados por razones polticas. Los de la Facultad oficialista acusaron a los de Academia, a los que dijeron que el cholito Carrin cometi la tontera de realizar un experimento que descuid todo principio cientfico, de ser cmplices en la muerte del infortunado estudiante. Pronto salt su figura del anonimato, para los civilistas, caceristas, darwinistosociales, l represent el espritu cientfico que ellos preconizaron. Lo hicieron miembro pstumo de cuanta corporacin cientfica existente. Mandaron hacer retratos con facciones europeas, porque nadie con la cara de nativo que tuvo, segn ellos, podra realizar cosa valiosa alguna. Iconografa MdicaResultados Analticos de la Orina de los Enfermos Atacados de la Enfermedad Indgena conocida con el Nombre de Verruga"Dedicado desde algunos aos al importante estudio de la orina en diversas enfermedades bajo el punto de vista clnico, me ha llamado seriamente la atencin de los afectados de verrugas por la aparicin de principios anormales de la ms alta importancia para la prctica mdica; no siendo mis esfuerzos estriles, pues son coronados del mejor xito.Las orinas analizadas han sido tanto de la prctica civil, como tambin de los hospitales Santa Ana, San Bartolom y Dos de Mayo, donde han sido recogidas por los estudiantes de medicina, seores Yataco, Carrin y Ripalda; tomando las precauciones debidas para evitar toda causa de error.Los casos observados han sido en nmero de doce; obteniendo constantemente los mismos resultados, a saber, la presencia del indigo y de la glucosa en la parte lquida de la orina y el fosfato de amonaco magnsico en los sedimentos.La presencia del indigo es variable; su proporcin aumenta como crece la intensidad de los sntomas de la enfermedad y disminuye como decrecen stos.La glucosa se ha encontrado cuatro veces en proporciones alarmantes, simulando una pseudo-diabetes sacarina; en otra n, en muy poca cantidad.En los sedimentos que se forman despus de la emisin de la orina, se encuentra invariablemente el fosfato amoniaco magnsico; con esta diferencia que la proporcin es mayor, en los sedimentos que se depositan poco despus de la emisin sea en orinas muy putresibles y muy poco en las orinas que se descomponen con lentitud, pero en todos los casos no ha faltado, siendo muy reconocible por su forma cristalina caracterstica (couverclede cercueil) la cual no puede confundirse con otras del mismo sistema.Hoy por hoy, me limito solo a publicar estos resultados que no dejan de tener alguna importancia para el diagnstico; sobre todo en una enfermedad como sta, tan oscura durante el perodo de incubacin; reservndome para mas tarde dar a conocer en detalle mis observaciones, despus de ensanchar mas el crculo de mis experiencias y de haber compulsado los ltimos trabajos hechos en afecciones anlogas.Pasemos ahora a ocuparnos de otros sntomas no menos importantes y que completan el cuadro sintomtico caracterstico del perodo de invasin propiamente dicho.El agente verrucoso ataca indudablemente la sangre, puesto que la nutricin en los enfermos atacados de este mal, se altera profundamente, hasta producir la caquexia. Manifistase sta por la anemia que se desarrolla ms o menos violentamente y con mayor menor energa, segn los individuos. Desgraciadamente no conozco experiencia alguna que d a conocer la cifra a que asciende el total de glbulos rojos destrudos por el ya mencionado agente.La piel toma una coloracin plida y terrosa, las mucosas y especialmente la palpebral y la gingibo-labial se decoloran, tomando el aspecto de la cera.El pulso presenta los carcteres que ya hemos indicado y a los que he olvidado agregar, que en ciertos individuos en lugar de ser frecuente, se nota por el contrario retardado.El corazn late dbilmente, percibindose, en la mayora de casos, en su base y en el primer tiempo, un soplo suave ms menos intenso.Los movimientos se hacen languidecentes, sin fuerza ni precisin; la marcha es vacilante.Hay zumbidos de odos, aturdimiento, deslumbramientos insomnio.Sufusiones serosas suelen presentarse en muchas ocasiones, con mayor o menor rapidez.El bazo en los mas, es considerablemente aumentado de volmen, desciende a veces hasta la fosa iliaca izquierda (tal sucede en el enfermo de la historia N 9; es adems duro y fcil de limitar por la palpacin si no hay ascitis. El hgado se presenta tambin en muchos casos infartado.La anemia se acenta ms y ms, a medida que la enfermedad sigue su curso.Para terminar haremos notar, que en la mujer sobrevienen en este perodo, trastornos menstruales.Tercer perodo.- Erupcin.-La erupcin comienza a presentarse en una poca que se encuentra comprendida entre los 20 das siguientes al envenenamiento invasin, hasta los seis y an ocho meses posteriores.La erupcin se muestra por los miembros, la cara, etc., extendindose en seguida al resto del cuerpo invadiendo igualmente algunas mucosas.Durante este perodo los sntomas generales se aminoran considerablemente, sobre todo si la erupcin es algo rpida y completa. Solo la anemia puede persistir y aumentar, especialmente, cuando las hemorragias que se suceden a la ruptura de los tumores verrucosos, se repiten con alguna frecuencia, cosa que es muy comn.Es constante la erupcin? Si, tanto como la de las otras fiebres eruptivas, constituyendo por consiguiente el fenmeno mas caracterstico, el sistema patognomnico mas acabado de la enfermedad. Es adems notable por su constancia, su duracin, su terminacin y en fin, por otras muchas particularidades que mencionaremos mas adelante.Entrando pues ahora al estudio de los tumores verrucosos en todas sus faces, diremos desde luego, que su forma, desarrollo y sitio en que verifican su aparicin, es de lo mas variado. Ya se presentan en la superficie de la piel, ya bajo de ella constituyendo la forma subcutnea y correspondiendo ambas variedades, a lo que podemos llamar laerupcin externade la enfermedad; tipo en el que tambin est comprendida la que tiene lugar sobre la superficie de las mucosas, tales como la bucal, nasal y culo palpebral.Otras veces los tumores hacen su aparicin en las paredes u rganos encerrados en las cavidades esplnicas, articulares otras, como la orbitaria por ejemplo. Constituyen entonces lo que se designa con el nombre deerupcin interna, que es menos frecuente que la anterior y con la cual pueden coexistir. No es menos variable como ya lo hemos indicado la forma y desarrollo que afecta el neoplasma verrucoso. Limtase en ciertas ocasiones a alcanzar el tamao de una pequea arveja y terminar rpidamente por desecasin y descamacin, sin dejar vestigio alguno y sin comprometer los das del paciente; desarrollndose en otros casos hasta adquirir el volmen de una naranja ms, rompiendo y mortificando la piel, ocasionando graves desrdenes en los rganos donde radican, mortificndose ellos mismos y produciendo en fin vastas heridas y abundantes hemorrgias, que acaban por producir tal estado de aniquilamiento del enfermo, que la muerte se hace su terminacin necesaria.Delineada as a grandes rasgos la marcha tan distinta seguida por las dos veriedades mas opuestas del tumor verrucoso, pasemos a describir con algunos detalles y en cuanto lo permitan nuestros muy limitados conocimientos, la evolucin ms o menos regular que ofrecen las dos formas ms comunes de erupcin externa.Comenzaremos por lo tanto por la que toma nacimiento en la superficie de la piel.Haremos notar antes que nada, que la erupcin en esta primera forma, se verifica por procesos sucesivos y que por consiguiente los dos ltimos perodos en que hemos dividido la marcha de la enfermedad, se realizan refundidos en uno solo. As pues mientras que en unos puntos principian aparecer los neoplasmas en otros donde erupcionaron primero, est ya en va de desecacin y descamacin.Al principio y en los sitios donde v a tener la erupcin, se presentan alguna veces pequesimas manchas rojas y otras (es este el caso ms general) globulitos vesiculitas muy diminutas, brillantes y enteramente semejantes a lo que en Patologa se llama sudamina blanca; en ambos casos la piel es un sitio de comezn bastante notable. Poco a poco estas manchas o vesculas se transforman en papulitas de un color rosado mas o menos intenso, adquiriendo un tinte cada vez mas subido, hasta llegar al rojo, escarlata. Las pocas que llegan a romperse, ms que por la distensin del epidermis, por la fricciones rascaduras que se practica el enfermo acosado por la comezn, dan lugar a ligeras hemorragias y toman en seguida un color rojo oscuro o casi negro, debido en gran parte a la costra formada por la sangre desecada. Al cabo de algunos das, desaparecen, dejando no una verdadera cicatriz, sino ms bien una manchita blanquecina escamosa, que a su vez dura muy poco tiempo.Las que no se han desgarrado continan desarrollndose, hasta alcanzar cuando mas el volmen de una arveja, su color es entonces un rojo de los ms intensos; son adems por regla general, sesiles.El calor y el fro, influyen notablemente en el volumen de estos tumores, as bajo la accin del primero, aumentan de volmen, se llenan de sangre, toman un tinte mas y mas subido y llegan a veces a romperse por el mas ligero contacto, el fro al contrario lo hace disminuir de tamao, los pone ms plidos y mas duros.Un esfuerzo prolongado parece tambin aumentarlos de volumen, volvindolos mas rojos; presentan pues por lo que se v, algunos de los caracteres de los angionomas erctiles.