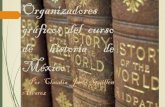FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Departamento de Historia ...
ESTADO DE LAS CIUDADES - Clase de Historia · escalas nunca antes vistas en la historia de la...
Transcript of ESTADO DE LAS CIUDADES - Clase de Historia · escalas nunca antes vistas en la historia de la...

ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SOLACC
ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RESUMEN EJECUTIVO

Copyright © Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, (ONU-HABITAT), 2010.Todos los derechos reservados.
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC)Rua Rumânia no. 20, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. CEP. 22240-140Tel +5521 3235-8550Fax +55 21 3235-8566E-mail: [email protected] www.onuhabitat.org
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las designaciones empleadas y la presentación del material en el presente informe no implican la expresión de ninguna manera de la Secretaría de las Naciones Unidas con referencia al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o relativas a la delimitación de sus fronteras o límites, o en lo que hace a sus sistemas económicos o grado de desarrollo. Los análisis, conclusiones y recomendaciones del presente informe no necesariamente reflejan el punto de vista del Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas o de su Consejo de Administración.
El informe se elaboró con los datos oficiales proporcionados por los gobiernos que los enviaron y con información adicional obtenida de las bases de datos y los trabajos adelantados por la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y ONU-HABITAT, entre otros. Las ciudades y los países están invitados a actualizar los datos relevantes para ellos. Es importante tener en cuenta que los datos y la información varían de acuerdo con la definición y las fuentes consultadas. La información contenida se proporciona sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. ONU-HABITAT no da ninguna garantía en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de dicha información. Bajo ninguna circunstancia, ONU-HABITAT será responsable por cualquier pérdida, daño, responsabilidad o gasto incurrido o sufrido que se afirme sea resultado del uso de este informe, incluyendo, sin limitación, cualquier defecto, error, omisión con respecto a la misma. El uso de este informe está bajo la responsabilidad del lector. Bajo ninguna circunstancia, ONU-HABITAT y sus afiliados serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, incluso si ONU-HABITAT ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

RESUMEN EJECUTIVO
ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CRÉDITOS
Director: Eduardo López MorenoCoordinadora: Cecilia Martínez LealAsistente de Coordinación: María Alejandra Rico FallaEditor: Fabio Giraldo Isaza.
Autores: Fabio Giraldo Isaza (El Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe: Urbanización, Desarrollo Humano y Democracia), Alan Gilbert (Población y Urbanización), Cesar Ferrari (El Papel Económico de las Ciudades), Jorge Torres (Pobreza Urbana y Condiciones de Vivienda), Clara Irazábal (Retos Urbanos Ambientales) , Néstor Vega y Diego Peña (La Gobernabilidad y la Democracia en la Ciudad Latinoamericana del Siglo XXI).
Contribuciones generales: Nora Steinbrun, Malka Hancevich Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Argentina); Julia Bittencourt, Ministerio das Cidades (Brasil); Sergio León, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Chile); Gustavo Carrión, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (Colombia); César Díaz, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Costa Rica); Loida Obregón, Instituto Nacional de la Vivienda (Cuba); René Ayala, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (El Salvador); Rodrigo González, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ecuador); Mayo Carrasco, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Honduras); Paula Parkes, Ministry of Water and Housing (Jamaica); Miguel Hernández, Comisión Nacional de Vivienda, (México); Francisco Knapps , Consejo Nacional de la Vivienda (Paraguay); Juan Sarmiento Soto, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (Perú); Tilsa Gómez, Instituto Nacional de Vivienda (República Dominicana); Sandra Rodríguez, Dirección Nacional de Vivienda, (Uruguay); Guillermo Tapia, FLACMA; Luis Alberto Bontempo, Lidia Mabel Martínez, Natalia Jimena Saá, Secretaría Técnica MINURVI (2009), Presidencia MINURVI (2010); Gerardo Rolón Pose, Cistina Zárate, Secretaría Técnica MINURVI (2010); Jean Christophe Adrian, Cities Alliance; Chris Schmelzer, Agencia de Cooperación Técnica Alemana; Fernando Patiño, ONU-HABITAT (Colombia); Ileana Ramírez, ONU-HABITAT (Costa Rica); Marilyn Fernandez, ONU-HABITAT (Cuba); Mónica Quintana, ONU-HABITAT (Ecuador); María Dolores Franco Delgado, ONU-HABITAT (México); Julio Norori Gomez, ONU -HABITAT (Nicaragua); Manuel Manrique, ONU-HABITAT, ROLAC; Carl Philipp Schuck, ONU-HABITAT, ROLAC.
Consejo Editorial Internacional: Alberto Paranhos, ONU-HABITAT; ROLAC, Fernando Patiño, ONU-HABITAT (Colombia); Raquel Szalachman, CEPAL; Paula Parkes, Ministry of Water and Housing (Jamaica); Nelson Toca, Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (República Dominicana), Ramón González Coronel, Consejo Nacional de la Vivienda (Paraguay) en representación de MINURVI; Lorena Zárate, Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina Regional para América Latina (HIC-AL); Alejandro Bayona, Augusto Pinto, Departamento Nacional de Planeación (Colombia), Alfredo Bateman, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá(Colombia); Diana Puerta, Jon García, ONU –HABITAT (Colombia).
Creación y diseño: Frederico Vieira.Revisión: ONU-HABITAT, ROLACImpresión: Kaique comercio e serviçosFoto de la portada: © Mauricio Hora.

Es un gran placer para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-HABITAT, presentar el primer avance de lo que será el libro sobre el resultado de las ciudades de América Latina y el Caribe, gracias a un esfuerzo cooperativo entre ONU-HABITAT, la Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo para América Latina y el Caribe, MINURVI y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA.
Este es el primer esfuerzo de lo que esperamos será un proceso en la búsqueda de información y análisis sobre las ciudades de la región que dará lugar a una serie de publicaciones que tendrán lugar cada dos años. La primera edición será presentada en la próxima reunión de la Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo para América Latina y el Caribe, MINURVI.
El propósito de esta serie de publicaciones es generar herramientas y una plataforma para el debate sobre temas urbanos en América Latina y el Caribe. Nuestro objetivo es impulsar y enfocar a los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, asi como a otros actores interesados en las temáticas de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sustentable.
Esperamos promover nuevas formas de pensamiento sobre la urbanización sustentable, sus problemas y sus retos a través de cifras, información y análisis en temas de vivienda, desarrollo urbano y gobernanza en una nueva era de globalización.
La urbanización en la región de América Latina, contraria al Caribe ha sido una de las primeras en desarrollarse aceleradamente comparada con otras regiones del mundo. La rápida urbanización aunada la tecnología y los medios de transporte dieron a las ciudades latinoamericanas conformaciones y escalas nunca antes vistas en la historia de la humanidad, y estas formas son hoy replicadas en otras
regiones de Asia y África, de ahí la importancia de conocer mejor estos procesos y sus consecuencias.
En contraste, el Caribe se ha desarrollado de forma abierta e insipiente integrando la urbanización en el campo, generando formas urbanas dispersas que requieren estudios y propuestas diferenciadas del resto de la región y por ende requieren de información y cifras adecuadas y consistentes con esta diferenciación.
Este primer esfuerzo presenta los temas que serán desarrollados en las publicaciones a través del tiempo, desde un enfoque conceptual y hemos invitado expertos en cada uno de los temas para ser desarrollados. Los temas de población y urbanización, el papel económico de las ciudades, el desarrollo social, la pobreza urbana y las condiciones de la vivienda, los retos urbano ambientales, así como los sistemas de gobernanza urbana y fortalecimiento local nos ayudaran a explicar las tendencias y diferencias de la región así como sus complejidades para llegar a un balance de las ciudades latinoamericanas y caribeñas.
Queremos agradecer a todos los que colaboraron en esta edición, por sus visiones, contribuciones y cooperación e invitar a los países a redoblar esfuerzos para conocer mejor nuestras ciudades, sus problemas pero sobre todo compartir sus buenas soluciones.
ONU-HABITAT, ROLAC
PRESENTACIóN ONU-HABITAT

PRESENTACIóN MINURVI
La iniciativa de la Oficina Regional América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT, ROLAC) de realizar un diagnostico del estado de las ciudades de América Latina y el Caribe nos brinda la posibilidad de contar por primera vez con un informe que contemple los rasgos particulares que nos caracterizan entre las regiones del mundo: un alto nivel de urbanización con fuertes asimetrías entre países, una gran desigualdad social que se refleja en la alta incidencia de los asentamientos informales en el territorio de nuestras ciudades y los dispares avances en políticas de descentralización en función del marco constitucional de cada uno de los estados.
MINURVI apoyó desde el primer momento esta iniciativa en el entendimiento que si bien todos los países cuentan con diagnósticos nacionales mas o menos precisos que les permiten tener conocimiento de sus realidades, en muchos casos estos diagnósticos no posibilitan tener una idea acabada de cual es su situación en el contexto continental, dado que por lo general, la metodología utilizada impide con frecuencia una adecuada comparación.
Tener a nuestra disposición una radiografía del estado actual de nuestras ciudades en el contexto de la región nos servirá para conocer la efectividad de las líneas de acción aplicadas y diseñar futuras políticas públicas más eficientes y efectivas.
Arq. Luis Alberto Bontempo
Presidencia MINURVI

PRESENTACIóN FLACMA
Las ciudades latinoamericanas que habitamos, profundamente complejas por sus dimensiones múltiples, por sus conflictos, por sus interacciones y por las oportunidades que generan; reflejan intensamente las sociedades a las que ellas se pertenecen y las expresan: en sus propios territorios, en las presiones que ejercen sobre el ambiente que soportan las actividades de sus habitantes, en sus prácticas sociales y en las formas en las que se mezclan y se potencian las diversidades culturales que las integran.
Son, cada vez más claramente los nudos, en los que se atan las posibilidades de desarrollo, equidad y democracia, de los factores que constituyen las sociedades y lo son, más allá de las determinaciones fronterizas de las concentraciones urbanas, de los países y los estados, pues sus relaciones no se restringen a lo espacial, ya que simultáneamente interactúan en lo local, en lo nacional y en lo global.
Como una síntesis expresiva de esta realidad, sus gobiernos locales, son también más complejos al tenor de las demandas que soportan y que van desde lo vecinal, cotidiano e inmediato, hasta lo transfronterizo, lo estratégico, y lo no predecible.
Lo hacen, para hacer posible el mantenimiento de la cohesión social, el acceso a los derechos básicos de los ciudadanos y la práctica de la gobernanza enriquecedora.
La Oficina Regional América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT, ROLAC) propuso esta lectura desde varios enfoques (la economía, la perspectiva ambiental, la mirada de la gobernabilidad y la descentralización, el punto de vista de la distribución y la pobreza, la vivienda y otros de similar envergadura), trabajados por diversos expertos. Acertada decisión metodológica que mejor nos aproxima a la problemática y nos desafía a la reflexión.
A esta iniciativa se sumó desde el inicio la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, consciente de que las tareas de esta magnitud requieren la unidad de nuestros esfuerzos.
Dr. Guillermo Tapia Nicola Secretario Ejecutivo de FLACMA

8 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Foto
© c
reat
ive
com
mo
ns

RESUMEN EJECUTIVO 9
El mundo se urbaniza a ritmos sin precedentes: En 1900, la población urbana era el 13% (220 millones); para 1950, el 29,1% (732 millones); en el 2005, el 49% de la población vivía en asentamientos urbanos (3.171 millones). ONU-HABITAT estima que la población en las zonas urbanas aumenta a razón de 70 millones de personas cada año, lo que equivale aproximadamente a una nueva ciudad del tamaño de Tokio, México y Nueva York. Para el año 2030, cerca del 61% de la población mundial vivirá en ciudades, agregando un millón de residentes en las ciudades por año. La escala y el ritmo de este crecimiento plantean desafíos políticos, económicos-sociales y culturales -medioambientales de gran trascendencia.
De tiempo atrás es sabido cómo las urbes atraen por su gran capacidad concentradora de potencialidades para mejorar la calidad de vida y el bienestar humano, fruto de la aglomeración. La mayoría de las personas vive en ciudades y lo hace de forma muy particular: representan sólo el 2% de la superficie del suelo en el mundo, pero son responsables de más del 80% de la emisión global de gases con efecto invernadero y esto nos lleva a la convicción de que el impacto del cambio climático en ciudades y pueblos, así como la dependencia de fuentes sólidas de combustible, son algunos de los problemas más difíciles a los que se enfrentan urbanistas y gestores urbanos que intentan organizar ciudades inteligentes y sostenibles1.
Desde mediados del siglo veinte, América Latina y el Caribe ha pasado de ser una región predominantemente rural para convertirse en un territorio donde la mayoría de la población vive en asentamientos considerados estadísticamente como urbanos. En 1950, los centros urbanos de la región tenían una población de 69 millones de habitantes. Hasta 2010, ese número subió en 471 millones y la previsión es que llegue a los 683 millones en el año 2050. En 1950, 41% de todos los latinoamericanos vivían en núcleos urbanos; en 2010 esa cifra es de 79%.
Son varias las razones que explican el acelerado crecimiento urbano vivido en la región durante el siglo veinte. En primer lugar la población total casi se dobló pasando de 167 millones en 1950 a 287 millones en 1970, generando una fuerte presión sobre los recursos de las áreas rurales donde vivía la mayoría de la población. En segundo lugar, muchas áreas rurales han cambiado poco. La tenencia de la tierra continuaba siendo injusta, la oferta de infraestructura y de servicios era muy limitada y para la mayor parte de las personas era difícil mejorar su vida en el campo. En tercer lugar, los habitantes rurales de algunos países corrían peligro físico, ya sea por conflictos
civiles o por sequías o desastres naturales, y en cambio las áreas urbanas ofrecían cierto refugio. En cuarto lugar, la industrialización empezó a generar puestos de trabajo y con la amplia introducción de la política de industrialización por sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del dinamismo económico se volcó para las ciudades. Por último, la calidad del transporte y de las comunicaciones fue mejorando poco a poco facilitando el desplazamiento de las personas.
Aunque cuatro de cada cinco latinoamericanos vive en centros urbanos en el 2010, hay grandes diferencias entre los países de la región. En 1950, la mayoría de los habitantes de Argentina, Chile, Uruguay y del sur de Brasil ya vivían en áreas urbanas, en los otros lugares la mayoría de la población todavía vivía en el campo. La tasa diferencial de urbanización en la región refleja diferencias en la prosperidad económica. En 1950, Argentina y Chile, los países más urbanos también eran los más avanzados económicamente; Haití, Guatemala y Ecuador, los menos urbanos, estaban entre los más pobres. La creciente opulencia de Venezuela después de 1950 alentó su rápida urbanización, de cierta forma ayudada por el abandono de la agricultura en ese país - una característica común en países ricos en petróleo.
La mayoría de las personas en las grandes ciudades tienen acceso a los servicios básicos; las personas viven más, la esperanza de vida es ahora de 75 años. La mayoría puede permitirse consumir bienes durables como televisores y equipos de música y cada vez más ciudades han construido parques y lugares de ocio. El progreso ha sido mucho más rápido en las grandes ciudades que en los centros más pequeños y en áreas rurales. La calidad de la vida urbana en las ciudades más grandes ha mejorado mucho a lo largo de los años debido a fuertes inversiones en infraestructura y servicios, muchas de ellas financiadas a través de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las políticas urbanas deben afrontar los complejos problemas de las ciudades. Las economías de escala, aglomeración y alcance que las caracterizan, son la clave para llegar a las poblaciones más pobres con bienes y servicios que eleven su calidad de vida, aumentando sus activos individuales de capital humano y físico y colectivos de capital social y simbólico, así como las posibilidades de tener empleos e ingresos. Para ello se deben aprovechar al máximo los círculos virtuosos de la aglomeración que se describen en la gráfica No. 1:
AMERICA LATINA Y EL CARIBELA REGIóN MÁS URBANIZADA DEL MUNDO

10 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GRáfICA 1: CíRCuLO VIRTuOSO DE LA AGLOmERACIÓN
Fuente: Fabio Giraldo –Dir-, Urbanización para el desarrollo humano. ONU-HABITAT, Bogotá 2009, página 140.
Los procesos de urbanización están hoy fuertemente reforzados. A los procesos convencionales de migración campo-ciudad se les vienen agregando en forma preocu-pante, las migraciones internacionales ya sea porque muchas familias están huyendo de crecientes conflictos, naturales o sociales, o simplemente porque buscan un mejor nivel de vida en otro lugar. La tendencia hacia el futuro indica claramente cómo la migración es otra fuerza irreversible y creciente de los procesos de urbanización en curso. En países en conflicto como Colombia, a los procesos descritos se le agrega el despojo de tierras y bienes que da lugar a un desplazamiento forzoso de la población que migra a las ciudades escapando a la disputa por el acceso a la propiedad. Las personas migran a las ciudades buscando oportunidades económicas, seguridad, paz y respeto por los derechos humanos.
Las ciudades latinoamericanas se encuentran entre las más grandes y congestionadas pero sus pobladores obtienen ingresos muy inferiores a los que reciben los ciudadanos de las grandes ciudades del mundo desarrollado. Su papel económico, la estructura económica de los países respecti-vos, la estrategia y la política económica que se siguen en los mismos están todos entrelazados. Y sin duda el papel económico cambia conforme cambian las políticas que afectan la estructura económica y, también, la situación internacional. Así, la crisis mundial del 2008-2010 afectó gravemente a los países y a sus ciudades, incluyendo a las latinoamericanas.
El papel económico que juegan las ciudades en las economías de sus respectivos países tiene que ver, en gran parte, con la estructura económica del país. Ésta expresa las actividades económicas que se desarrollan en mayor o menor medida. Estas actividades se localizan conforme a su propia naturaleza. Por ejemplo, las manufacturas y los servicios se localizan en las ciudades y la agricultura, la minería y el petróleo se localizan en áreas no urbanas aunque sus administraciones, es decir las actividades de servicio relacionadas con las mismas, y los servicios generales financiados por los ingresos de las actividades primarias se localizan en las ciudades.
Así, la preeminencia de unas u otras actividades económicas condiciona el papel de las ciudades. Por ejemplo, la preeminencia de las manufacturas genera ciudades con base industrial. Por su parte, la preeminen-cia de la producción de materias primas genera ciudades básicamente de servicios. De tal modo, el cambiante papel económico de las ciudades depende de la evolución de la estructura económica del país y, por lo tanto, de la estrategia económica que siga y ésta, a su vez, de la política económica que la implemente.
La urbanización sostenible es la clave para luchar contra la pobreza y la inequidad. La población alcanza en la ciudad mejores niveles de ingresos, salud, educación, pero también registra una mayor flexibilidad e inseguridad laboral y un incremento de las desigualdades intra-urbanas en el acceso a los servicios de infraestructura. Estas paradojas

RESUMEN EJECUTIVO 11
son nuevamente una señal de la necesidad de replantear las bases esenciales del tipo de ciudad donde queremos vivir en el futuro. Para ello, las autoridades locales deben asumir en sus políticas la lucha contra la segregación socio-espacial, favoreciendo la equidad y la inclusión a través de propiciar dignidad en la calidad del espacio individual (la casa) y el colectivo (el entorno).
En América Latina, el continente más urbanizado del mundo, se da igualmente un fuerte predominio económico en las ciudades como se evidencia en la tabla No. 1, donde vemos cómo la relación entre el porcentaje de producto que aportan las ciudades con respecto al porcentaje de
población, que nos dan el grado de su productividad o capacidad de generación de valor de las ciudades frente al resto del país, es más alto en todos los casos seleccionados así como en prácticamente la totalidad de los centros urbanos de algún tamaño.
Cuando la relación PIB/población es mayor que la unidad, nos indica la mayor productividad económica de las ciudades o en la jerga económica, la existencia de rendimientos crecientes a escala. La forma como se aglomeran las personas en el espacio condiciona las modalidades del desarrollo: estar juntos genera rendimientos crecientes a escala y la aglomeración favorece
TABLA 1: RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN y PRODuCCIÓN EN LAS PRINCIPALES CIuDADES DE AmÉRICA LATINA.
País Área urbana % POBLACIÓN % PIB Relación PIB/Población
Brasil São Paulo 10,4 33,7 3,2
México Ciudad de México 19,1 30,0 1,6
Argentina Buenos Aires 31,8 39,1 1,2
Brasil Rio de Janeiro 6,1 11,9 1,9
Peru Lima 30,4 47,6 1,6
Colombia Bogotá 15,7 49,6 3,2
Chile Santiago 41,1 80,9 2,0
Brasil Belo Horizonte 1,3 2,1 1,7
México Guadalajara 3,8 4,8 1,3
México Monterey 3,3 7,3 2,2
Brasil Recife 0,8 1,3 1,7
Brasil Porto Alegre 0,8 2,1 2,8
Brasil Fortaleza 1,3 1,6 1,2
Colombia Medellín 4,2 14,3 3,4
Brasil Salvador de Bahía 1,4 1,7 1,2
Brasil Curitiba 0,9 2,3 2,4
Ecuador Guayaquil 15,4 54,4 3,5
Venezuela Caracas 13,4 25,7 1,9
Brasil Campinas 1,6 1,8 1,1
Republica Dominicana Santo Domingo 20,3 41,0 2,0
Colombia Cali 4,9 11,2 2,3
Brasil Brasília 1,3 6,0 4,7
Paraguay Asunción 26,6 36,4 1,4
México Puebla 1,9 2,0 1,1
Uruguay Montevideo 44,3 57,6 1,3
Panamá Ciudad de Panamá 40,1 82,8 2,1
Ecuador Quito 17,8 44,4 2,5
Bolivia La Paz 18,4 30,3 1,6
Costa Rica San José 34,7 46,4 1,3
El Salvador San Salvador 32,4 61,1 1,9
Guatemala Ciudad de Guatemala 20,5 46,8 2,3
Honduras Tegucigalpa 18,4 51,8 2,8
Fuente: Cálculos a partir de América Economía. Mejores ciudades para hacer negocios 2009.

12 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
la productividad y la competitividad, al tiempo que es el lugar por excelencia para el florecimiento de la libertad y el desarrollo humano.
En ese contexto económico, las principales ciudades latinoamericanas, particularmente las capitales al concentrar también los servicios administrativos del Estado nacional, se convirtieron en grandes conglomerados poblacionales y económicos, entre los más grandes del mundo: el área metropolitana de la ciudad de México tenía en 2006 la segunda concentración poblacional más grande del mundo con 19.2 millones de personas después de la ciudad de Tokio (35.5 millones), São Paulo (18.6 millones) la quinta y Buenos Aires (13.5 millones) la novena. Más aún, ciudades que se supondría son más pequeñas como Lima (8.3 millones) y Bogotá (7.8 millones) tenían la 26 y 27 concentraciones más grandes de población, respectivamente.
La concentración de actividad económica y de población se tradujo en conglomerados económicos que superan en dimensión a muchos países. El área urbana de la ciudad de México tenía en 2005 el octavo PIB más grande del mundo, con una producción de valor agregado de 315 mil millones de US dólares, Buenos Aires el décimo tercer con 245 mil millones y São Paulo el décimo noveno con 225 mil millones. Ciertamente, el menor desarrollo relativo de los países hace que la dimensión económica no acompañe pari passu a la dimensión poblacional en todos
los casos. Así, ciudades como Bogotá con 86 mil millones de valor agregado y Lima con 67 mil millones ocupan los puestos 58 y 74, respectivamente, como conglomerados económicos en el mundo.
Por su parte, el tipo de crecimiento económico, que produjo ciudades con gran población y producción de valor agregado, en presencia de pocas áreas para expandirse, por razones geográficas o políticas (por ejemplo, latifundios rodeando ciudades sin ser afectados por una reforma agraria), produjo ciudades con una gran densidad pobla-cional. Muchas de ellas están en América Latina. Los casos más notables son Bogotá (puesto 9) y Lima (puesto 11) que son las ciudades con mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado en América Latina. Dicha situación en ausencia de una infraestructura adecuada y una buena malla vial y mecanismos de transporte masivos (metro), como en los casos de Bogotá y Lima, produce obvios problemas de movilidad y congestión vehicular que se traducen en mayor tiempo de desplazamiento y menor productividad.
Foto
© M
anu
el M
anri
qu
e /
ON
U-H
AB
ITA
T

RESUMEN EJECUTIVO 13
La concentración económica en actividades de poco valor agregado y con bajo stock de capital, simultáneamente a una concentración poblacional con poco capital humano, produjo en las ciudades de América Latina valores agregados per cápita mucho menores a los de las ciudades del mundo desarrollado. Así, mientras que en New York, el PIB per cápita en 2006 fue de 60,751 US dólares y en Tokio fue de 33,521, en Buenos Aires, con el mayor PIB per cápita de todas las ciudades latinoamericanas, fue de 18,121 US dólares, en México 16,372 y en Santiago de Chile 15,965, para mencionar a las ciudades con mayores valores.
Es muy difícil que productividades distintas puedan explicar tanta diferencia en ingresos; más aún es probable que esas productividades sean muy similares (muchos trabajadores de la construcción en Estados Unidos provienen de las ciudades latinoamericanas). Lo más probable es que las condiciones de la demanda en los mercados laborales sean las que generen esas diferencias. Las demandas laborales dependen de los niveles de actividad de los sectores en donde se originan y éstos están condicionados por los ingresos y siendo los ingresos menores en las ciudades latinoamericanas, las demandas serán más reducidas frente a ofertas abundantes de servicios laborales.
Los ingresos reales bajos corresponden a salarios bajos y estos se asocian a pobreza o a indigencia para quienes ni siquiera alcanzan a lograr dichos salarios por que seguramente, se encuentran al margen del mercado laboral. Así, los niveles de pobreza en América Latina y el Caribe alcanzaban en promedio en 2006, según cifras de la CEPAL, al 29.8% de la población y la indigencia al 8.1%. Pero estas cifras difieren grandemente por países. Mientras que en 2006 en Brasil la pobreza urbana alcanzaba a 29.9% de la población, en Chile alcanzaba a 13.9%, en Colombia al 45.4%, en México al 39.4% y en Perú al 31.2%.
Pero es en las ciudades menores y, ciertamente, en las áreas rurales de América Latina en donde la población es más pobre. Así la pobreza rural en Brasil en 2006 alcanza al 50.1% de dicha población, en Colombia al 50.5% en México al 40.1% y en Perú al 69.3%. Nuevamente, son las condiciones de la productividad laboral así como de las demandas laborales dependientes de actividades que producen bajo valor agregado los responsables de dicha situación. La excepción es Chile en donde, en 2006, la pobreza en las áreas rurales afectaba a una proporción
menor de la población (12.3%) que en las áreas urbanas. Lo mismo estaría sucediendo en los valles costeros peruanos especializados en producto agrícolas con alto precio en el mercado internacional.
Lo decepcionante sobre la urbanización en la región es que la pobreza continúa siendo muy común. Lo peor es que el número de personas que vive en la pobreza ha aumentado de forma dramática. La Tabla No. 2 muestra que el número de pobres urbanos subió de 41 millones en 1970 para 127 millones en 2007. Mientras un cuarto de los habitantes de la ciudad vivía en la pobreza en 1970, casi cuatro décadas más tarde la cifra aumentó para un tercio. La región ha sido testigo de la urbanización de la pobreza.
TABLA 2: LA INCIDENCIA DE LA POBREzA EN AmÉRICA LATINA (1970-2007)
Año Total Urbana Rural
Millones % Millones % Millones %
1970 116 40 41 25 75 62
1980 136 41 63 30 73 60
1990 200 48 122 41 79 65
1994 202 46 126 39 76 65
1997 204 44 126 37 78 63
1999 211 44 134 37 77 64
2002 221 44 147 38 75 62
2004 217 42 147 37 71 59
2005 209 40 138 34 71 59
2006 201* 36 134* 31 65* 54
2007 191* 34 127* 29 63* 52
Fuente: UNECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, Santiago. 2007.
La desigualdad en América Latina y el Caribe es una herencia antigua del colonialismo y del fracaso de muchos gobiernos republicanos de enfrentar el problema de forma consistente y con políticas adecuadas. Las formas tradicionales de tenencia de la tierra, la discriminación étnica, la mala calidad de la educación y de las instalaciones sanitarias hasta hace relativamente poco tiempo, el frágil modelo de reglas políticas y la poca profundidad en los arreglos democráticos han ayudado a perpetuar la pobreza.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LA REGIóN MÁS DESIGUAL DEL MUNDO

14 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Una consecuencia de la desigualdad de ingresos es la polarización social y residencial. Las ciudades de la región están caracterizadas por claras diferencias entre las áreas residenciales de ricos y pobres. Esto se muestra claramente en la distribución de viviendas formales e informales, con los ricos viviendo en sus elegantes casas en barrios con buenos servicios y los pobres teniendo que construir las propias con pocos servicios a través de procesos de autoconstrucción.
La seguridad en la tenencia, como atributo de la vivienda adecuada, necesaria para la consolidación del patrimonio de los hogares y su alcance como respaldo económico, es un tema que debe ser considerado prioritario. Igualmente, la potencialidad de generación de ingresos de la vivienda, dada su función de lugar de trabajo para muchos miembros del hogar. En otro campo, en la región son frecuentes las preocupaciones asociadas con aspectos como la calidad de la vivienda social y el precio de las soluciones generadas por el Estado, frente al precio de las soluciones de mercado.
Respecto de las categorías de precariedad habitacional, como las definidas en el déficit de vivienda, es necesario avanzar en la incorporación de un espectro nuevo de problemas que ameritan tanto la profundización en el conocimiento relacionado como una atención urgente. Se trata de la población residente en islas y zonas costeras, la cual es altamente vulnerable a los riesgos derivados del cambio climático. En otra dimensión territorial y política, las ciudades de frontera también conforman otro eje problemático, al estar afectadas por procesos de migración, inseguridad, inestabilidad económica por variaciones en el comercio, el tipo de cambio, etc.
La experiencia histórica evidencia cómo los hogares y las políticas públicas de vivienda han privilegiado el acceso a la propiedad como el medio más indicado para atender las necesidades habitacionales de la población, independientemente de la región del mundo y del estado de desarrollo de la economía de cada país. De otra parte, mientras la preferencia de los hogares por la propiedad, es en gran medida indiferente al estado de la vivienda, nueva o usada, las políticas sectoriales de vivienda social generalmente enfatizan en los programas de vivienda nueva.
No obstante esta tendencia, no siempre existe una correspondencia directa entre el tamaño de la economía y la proporción de hogares propietarios de la vivienda en la cual habitan. Es decir, los beneficios del crecimiento económico no generan per se la atención mayoritaria de las necesidades habitacionales vía la propiedad de la vivienda. En este sentido, es posible verificar que existen países desarrollados con una muy alta proporción de arrendatarios, y países pobres con una composición de la tenencia de vivienda fuertemente concentrada en propietarios.
El arrendamiento es una forma de tenencia que no sólo es atractiva para los hogares que no se interesan en la propiedad, independientemente de su nivel económico. El stock arrendado genera rentas que se canalizan
principalmente hacia los hogares propietarios de los estratos bajos y medio bajos de la población y permite una alternativa para aquellos de su mismo nivel socioeconómico que no tienen posibilidades de acumulación para la cuota inicial de una vivienda nueva, o los ingresos para responder con suficiencia por un crédito hipotecario. Es una forma de tenencia que en América Latina ha contribuido a desestimular los desarrollos urbanísticos ilegales, los cuales en la actualidad son protagonizados por hogares que se encuentran marginados tanto del mercado de compra de vivienda nueva (objeto principal de las políticas), como del acceso al mercado de arrendamientos.
No obstante las anteriores reflexiones, en la región sólo existe información sobre estimaciones del déficit convencional de vivienda, especialmente el cuantitativo. Contrastando la población de hogares en América Latina a partir de la última estimación registrada a la fecha, se tiene que los países que necesitan agregar la mayor cantidad de unidades habitacionales a su stock de vivienda, con respecto a su población son: Honduras, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y República Dominicana. En Chile actualmente se aplica una estimación nueva del déficit habitacional que considera aspectos relacionados con el potencial de recuperación de las viviendas y la necesidad de sustitución, situaciones referenciales que definen un intervalo que comprende otras categorías del déficit.
Asociado al proceso de urbanización, América Latina ha registrado un avance importante en la cobertura de los servicios públicos básicos domiciliarios. Esto, expresado en términos de la conexión de las viviendas a las redes correspondientes. La aclaración es necesaria, dado que en la región subsisten problemas importantes en la frecuencia en el suministro y en la calidad del servicio. Evidencia de lo anterior son las situaciones que actualmente afrontan varios países en materia de agua potable y energía eléctrica como consecuencia de la ocurrencia periódica del fenómeno “El Niño”.
Sin embargo, el nivel de las coberturas no es homo-géneo, lo cual descubre un factor de desigualdad regional importante, altamente asociado a la calidad de vida de la población. Respecto del alcantarillado es claro en mostrar cómo en este campo existen las mayores deficiencias, considerando que en la mitad de los países de la región, más del 50% de los hogares están excluidos de la cobertura. Para el caso del agua potable se evidencia un avance mayor en la región, aunque la precariedad en la presencia de este atributo del hábitat y de la vivienda persiste en tres de cada cuatro hogares de algunos países de América Latina. Las mayores coberturas de los servicios públicos domiciliarios básicos se registran en energía eléctrica, con niveles superiores al 95% en los países más grandes de la región.
La desigualdad impide un buen nivel de vida y una adecuada satisfacción de las necesidades básicas en edu-cación, salud, trabajo y vivienda, generando una aptitud política en muchos casos adversa a las instituciones democráticas y a la legitimidad de quienes ostentan el

RESUMEN EJECUTIVO 15
poder. Mientras la totalidad de la población no tenga ingresos suficientes que le permitan participar de los bienes y servicios del proceso productivo, las condiciones de vida y la cultura política en la región se verán amenazadas con experiencias populistas y antidemocráticas en muchos países. Por mas que la seguridad en algunas ciudades de la región ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la población, una situación de inequidad como la que hemos señalado, acompañada de desempleo y de precariedad laboral, son síntomas inequívocos de sociedades enfermas.
Es muy díficil encontrar una variable más significativa para el bienestar de la población que el empleo. Un buen trabajo determina el modo de vida de las familias y del desempeño de la economía. La importancia de los mercados laborales es crucial para definir la calidad de las democracias. Hoy en día las tasas de desempleo en la región se encuentran en niveles muy altos. Más grave aún, los salarios son muy bajos y la diferencia entre los mismos, no hace más sino reproducir las condiciones de precariedad e inequidad en las que viven la mayoría de la población. Una situación de estas, señala a la inestabilidad laboral, los bajos salarios, la informalidad y el desempleo abierto, como una de las más grandes disfuncionalidades de nuestras sociedades, revelándose como una seria limitación para asegurar y expandir los derechos de los individuos para que puedan vivir en democracia.
En América Latina se ha dado un aumento importante en la participación de la mujer en la fuerza laboral en los últimos años, pero la legislación laboral que en la mayoría de los países está muy regulada, no cuenta con mecanismos que garanticen su aplicación, obrando a menudo en perjuicio de los trabajadores a los que debía proteger y de una forma muy extendida en el trabajo femenino. Como lo puso de manifiesto un trabajo del BID, mujeres de todos los niveles de educación han venido entrando al mercado laboral desde hace más de un decenio, pero los mayores incrementos se han registrado entre las mujeres menos preparadas2. La tasa de desempleo por países se observa en la gráfica No. 2.
La inequidad en América Latina es preocupante. El país con menor desigualdad de ingresos en América Latina tiene mayor desigualdad que cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE – e incluso que cualquier país del este de Europa.
La desigualdad crea enormes dificultades para el desarrollo humano y la democracia y reduce el impacto que el crecimiento económico puede lograr sobre la pobreza. Las tensiones sociales producidas por la carencia de empleo y las enormes desigualdades en el ingreso deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública y para ello es bueno indagar en las causas que ayudan a la desigualdad. En un estudio elaborado para el Banco Mundial3 se mencionan cuatro
GRáfICA 2: TASA DE DESEmPLEO (TASAS ANuALES mEDIAS, 2008)
Fuente: Cálculos a partir de CEPAL.

16 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
factores interrelacionados como causas que contribuyen a la desigualdad y que parece se mantienen en intensidad y aumento en la mayoría de los países de América Latina:
• La distribución de la educación es desigual, en términos de calidad y cantidad, años de escolaridad, así como de otros activos.
• Los trabajadores calificados – aquellos que tienen la mejor educación – reciben salarios muchos más altos que los demás trabajadores.
• Los individuos con ingresos más altos y mejor educa-ción tienden a tener menos niños – de modo que el ingreso dado de una familia significa un ingreso per cápita mayor.
• A pesar de que algunos Estados latinoamericanos intervienen activamente en la economía, en general no redistribuyen mucho ingreso de los ricos hacia los pobres.
Atacar la desigualdad implica tomar acciones decisivas para enfrentarla a través de acciones sociales y liderazgos bien definidos. Para ello es indispensable construir democracias más profundas con mayor igualdad en la influencia política y un mayor reconocimiento de los grupos más débiles de la población de América Latina: mujeres, indígenas y población afrodescendiente.
Para 2005, los resultados en América Latina determinan claramente como la desigualdad persiste en la región y este es un problema preocupante. En el gráfico No. 3 y la tabla No. 3, se evidencia un aumento fuerte en
la desigualdad de los ingresos. En efecto, el 56.9% del ingreso total de la población corresponde al quintil 5, el 39.6% a los quintiles 2, 3 y 4, y tan solo el 3.5% del ingreso corresponde a la población pobre, quintil 1. Esto nuevamente introduce la pregunta de si en la región puede subsistir la democracia con esos niveles de inequidad. La concentración de los ingresos en el 20% más rico y la masa de población, asfixiada por la pobreza, recibiendo el 20% más débil tan solo el 3.5% del ingreso. La legitimidad en un sentido fuerte se encuentra en cuestión y los altos niveles de inequidad son un signo de la debilidad de muchas de las democracias de la región, donde el 10% más opulento recibe más del 39.6% del ingreso. Esta proporción triplica lo que recibe el 40% más pobre.
Como hay un fuerte desequilibrio en la relación entre política y economía, hay dificultades en la creación de una democracia económica que como tantas veces lo ha puesto en discusión el PNUD, es la clave para el desarrollo humano. Esto pasa por poner el mercado al servicio de la ciudadanía: “la política es tan importante para el éxito del desarrollo como la economía. La reducción sostenible de la pobreza requiere que haya un crecimiento equitativo, pero también que los pobres tengan un poder político. La mejor manera de conseguirlo de forma coherente con los objetivos del desarrollo humano es elegir formas firmes y profundas de gobernabilidad democrática en todos los niveles de la sociedad”.
GRáfICA 3: DISTRIBuCIÓN DEL INGRESO EN AmÉRICA LATINA, SEGúN quINTILES
Fuente: Cálculos a partir de CEPAL.
Población % de ingreso
20% más rico 56,9
Segundo 19,8
Tercero 12,3
Cuarto 7,6
20% más pobre 3,5

RESUMEN EJECUTIVO 17
TABLA 3: DISTRIBuCIÓN DEL INGRESO SEGúN DECILES EN AmÉRICA LATINA (2008) Pu
esto País Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
1 Brasil 0,8 1,7 2,4 3,2 4,2 5,5 7,2 9,6 15,0 50,6
2 México 1,3 2,4 3,3 4,3 5,4 6,6 8,3 10,8 15,4 42,2
3 Argentina (Urbano) 1,1 2,4 3,4 4,4 5,5 6,8 8,4 10,9 15,5 41,7
4 Venezuela 0,9 2,5 3,7 4,8 6,1 7,6 9,4 11,9 16,4 36,8
5 Colombia 0,9 2,0 2,8 3,6 4,5 5,7 7,2 9,7 14,6 49,1
6 Chile (2006) 1,5 2,6 3,4 4,3 5,2 6,4 8,0 10,6 15,5 42,5
7 Perú 1,4 2,4 3,3 4,4 5,5 6,9 8,8 11,5 16,0 39,9
8 República Dominicana 0,8 1,8 2,7 3,7 4,8 6,2 8,0 11,2 17,0 43,9
9 Uruguay (2008) 1,8 3,1 4,2 5,2 6,4 7,7 9,5 12,0 16,4 33,8
10 Ecuador 1,2 2,3 3,2 4,2 5,4 6,5 8,6 11,0 15,9 41,8
11 Guatemala (2006) 1,0 1,8 2,6 3,6 4,6 5,8 7,6 10,1 15,2 47,7
12 Costa Rica 1,3 2,8 3,9 5,0 6,2 7,5 9,3 12,1 16,9 35,1
13 El Salvador 1,0 2,5 3,6 4,7 5,9 7,3 9,3 12,1 16,9 36,7
14 Bolivia (2004) 0,8 1,9 2,9 3,8 4,8 6,2 7,9 10,5 15,9 45,4
15 Honduras (2006) 0,4 1,1 1,9 3,0 4,4 6,1 8,3 11,5 17,1 46,1
16 Paraguay 1,0 2,2 3,2 4,1 5,3 6,5 8,4 11,3 16,2 41,9
17 Panamá 0,7 1,8 2,8 3,9 5,2 6,7 8,8 11,9 17,6 40,6
18 Nicaragua 1,2 2,3 3,2 4,2 5,3 6,6 8,3 10,7 15,2 43,1
América Latina 1,1 2,2 3,1 4,1 5,3 6,6 8,4 11,1 16,0 42,2
Fuente: Cálculos a partir de CEPAL.

18 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Foto
© M
auri
cio
Ho
ra

RESUMEN EJECUTIVO 19
El Panel Intergubernamental sobre Cambios Climá-ticos (IPCC por sus siglas en inglés) declaró que “el calentamiento del sistema climático es inequívoco.” El IPCC también concluyó con un 95% de certeza que una de las principales causas del cambio climático global ha sido el incremento antropogénico – es decir, producido por el ser humano – en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI).
La región de América Latina y el Caribe necesita con urgencia un cambio de paradigma de desarrollo. La realización del “derecho al desarrollo” de todos los países y ciudades de la región no podrá lograrse, y mucho menos sustentarse, con modelos de desarrollo que sigan poniendo presión en el medio ambiente en la manera que históricamente ha sido el caso. Para sustentar este argumento central no se debe olvidar el siguiente decálogo de premisas:
1. El proceso de disturbio climático es mundial. En él, la región de América Latina y el Caribe tiene responsabilidad y sufre repercusiones.
2. América Latina y el Caribe está en un punto de inflexión inminente de pérdida de su sustentabilidad. La rápida pérdida de la biocapacidad y aumento de la huella ecológica en es alarmante y compromete la vida de las generaciones actuales y futuras.
3. Hay grandes diferencias en las responsabilidades y repercusiones entre países y ciudades de la región. También hay diferencias entre las contribuciones relativas de los diferentes usos de suelo al recalentamiento global.
4. Las diferencias intra-ciudades se tienen que tomar en cuenta para la decisión de políticas y la implementación de programas, para que éstos sean equitativos.
5. Estos procesos pueden acelerar las inequidades y la polarización. Es necesario monitorear y evaluar su vulnerabilidad e impactos para evitarlo.
6. El disturbio climático puede ser una oportunidad política que se debe aprovechar estratégicamente en planes de desarrollo urbano sustentable y de promoción y competitividad urbana.
7. El disturbio climático se debe utilizar como oportunidad e instrumento para movilizar la reducción de la pobreza a través de políticas de mitigación y adaptación que conjuguen sinérgicamente lo social, económico y ambiental.
8. Los temas de gestión de agua y saneamiento, residuos, energía, naturaleza urbana, desarrollo del medio ambiente construido y movilidad se deben interpretar
desde las perspectivas del impacto que causan y que sufren en el disturbio climático en la región.
9. Se deben desarrollar más y mejores políticas de mitigación y adaptación en el ámbito urbano.
10. Se debe reconocer y repensar la relación urbano-rural a la luz de estos retos urbano-ambientales.
El bienestar de la sociedad humana está estrechamente vinculado con el capital biológico de la que depende. Contabilizar la capacidad biológica disponible y utilizada por una sociedad puede ayudar a identificar oportunidades y desafíos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano. La pérdida en el bienestar humano debido a la degradación ecológica a menudo viene después de un intervalo de tiempo significativo, y es difícil de revertir una vez que el conjunto de los recursos se ha reducido considerablemente. Métodos a corto plazo para mejorar la vida humana deben complementarse con una gestión eficaz a largo plazo de los recursos a fin de atender y revertir la degradación ecológica acumulada de la humanidad.
Muchos países de ingresos bajos tienen una abundancia de recursos naturales, sin embargo, sus poblaciones sufren a menudo y más trágicamente, cuando la demanda de la humanidad en la biosfera excede lo que de la biosfera pueden proporcionar en recursos renovables. Los países de la región de América Latina y el Caribe (con África, y Asia sudoriental) tienen algunas de las más bajas huellas ecológica per cápita en el mundo – en algunos casos, como en Haití, el flujo de los recursos utilizables de estas huellas ecológicas es demasiado pequeño para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y saneamiento. Para que estas regiónes puedan reducir la pobreza, el hambre y la enfermedad, su acceso a recursos naturales debe aumentar. Sin embargo, la creciente población en el mundo y la escalada de consumo de recursos del mundo están haciendo cada vez más difícil gestionar esto en forma sostenible. Para que los países de bajos ingresos logren avances en el desarrollo humano que puedan persistir tendrán que encontrar métodos que funcionen dentro del presupuesto ecológico de la Tierra Esto necesariamente implica un cambio de paradigma de desarrollo.
Cuando se utilizan proyecciones moderadas de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2050, basadas en un crecimiento de la población lento y una ligera mejora de la dieta de la población, la demanda humana sería el doble de lo que la Tierra podría proporcionar. El cambio de los sistemas de energía fuera de la dependencia de los combustibles fósiles, la preservación de áreas bioproductivas y la restauración de
DISTURBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

20 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
áreas improductivas pueden aportar mucho para reducir esta demanda, pero aún en previsiones optimistas no son suficientes para que la demanda esté dentro de los límites de la capacidad biológica de la Tierra. Por lo tanto, basarse en un creciente nivel de consumo sostenible para alcanzar el bienestar para todos no es realista, especialmente teniendo en cuenta la población mundial en aumento. Si bien los avances tecnológicos sin duda pueden ayudar a aliviar la presión sobre el medio ambiente, poner la confianza completa en la mejora continua en el futuro no representa una buena planificación. Peor aún, la deuda ecológica acumulada de décadas de despilfarro ecológico es probable que comience a disminuir la capacidad de regeneración de la biosfera, al mismo tiempo que estamos aumentando nuestras demandas sobre ella. La realización del “derecho al desarrollo” de todos los países requiere la construcción de nuevas vías de desarrollo que pongan menos presión en el medio ambiente global de lo que históricamente ha sido el caso.
Las respuestas de mitigación y adaptación tienen que ser equitativas entre países y entre e intra-ciudades, basadas en el “principio de responsabilidad común, pero diferenciada,” establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Primero, los países en desarrollo ya se enfrentan al desafío de la disminución de la pobreza y son los más vulnerables y los menos capaces de adaptarse a los efectos adversos provocados por el cambio climático. Además, se debe determinar cómo las especificidades regiónales e intrarregiónales de la región de América Latina y el Caribe deben afectar su participación en una política global y coordinada de respuesta a los desafíos del cambio climático4.
Hay por lo menos dos instancias que, de llevar adelante sus propios esfuerzos para la mitigación climática, podrían llegar a reportar beneficios a la región, aunque esto contribuya tan sólo de forma modesta a evitar futuros daños por cambio climático, dadas las emisiones relativamente limitadas de la región. En primera instancia, existen casos en que la reducción de emisiones se puede lograr a la misma vez que se persiguen otros objetivos de desarrollo económico. En estas situaciones, la mitigación del cambio climático sería una consecuencia de las acciones que la región estaría de todos modos interesada en perseguir para promover el crecimiento sostenible y disminuir la pobreza, más allá del cambio climático. La mitigación en estos casos involucra “ningún remordimiento en el presente”. Los principales ejemplos de tales oportunidades están relacionados a las inversiones dirigidas al aumento de la eficiencia energética, reducción de la deforestación, mejora del transporte público, creación de fuentes de energía renovable, desarrollo de biocombustibles sustentables y de bajo costo, aumento de la productividad agrícola y mejora del manejo de los residuos. En segunda instancia, la mitigación climática también puede involucrar “ningún remordimiento en el futuro” en un “mundo carbono-restringido”, especialmente si la región toma una posición de liderazgo ante el despliegue de tecnologías de bajo uso del carbono.
El disturbio climático puede ser más fácil de insertar en las agendas gubernamentales en la región de América Latina y el Caribe que la reducción de la pobreza porque es más novedoso y porque potencialmente puede afectar a todos los habitantes de la región. Además, el sustento científico que demuestra el disturbio climático y proyecta sus afectaciones, así como el sentido de “momento” mundial en relación al tema pueden ayudar a líderes
Foto
© M
auri
cio
Ho
ra

RESUMEN EJECUTIVO 21
de la región a superar las divisiones ideológicas que dificultan la toma de decisiones y de acción. Por último, las oportunidades de que las acciones en aras a la mitigación y adaptación al cambio climático supongan políticas y programas que deriven otras ganancias (políticas y programas identificables como conducentes a “ningún remordimiento en el presente” y “ningún remordimiento en el futuro”), también pueden ser propiciatorias para la creación e implementación de planes de desarrollo urbano más sustentables. Todas estas razones son oportunidades políticas que se deben aprovechar estratégicamente para insertar el tema en planes de desarrollo urbano sustentable e inclusive en programas de promoción y competitividad urbana.
Si los lideres en el ámbito urbano, nacional e internacio-nal demuestran una postura visionaria, pueden evitar caer en la trampa de sacrificar la sustentabilidad medioambiental en aras de las necesidades macroeconómicas de corto plazo y pueden aprovechar las oportunidades de responder también a las preocupaciones relacionadas con el cambio climático. Particularmente, las políticas y los programas dirigidos a responder a los problemas urgentes del presente pueden ser diseñados e implementados con un horizonte temporal de más largo plazo. En algunos casos, estas decisiones pueden ser ventajosas en ambos aspectos.
En otras ocasiones, sin embargo, habrá que enfrentar disyuntivas. Por ejemplo, las inversiones en energía limpia no contaminante (y el consumo de ésta) podrían ser incentivadas por un aumento relativo en el precio de los combustibles fósiles, el cual podría ser impulsado mediante la aplicación de una combinación de regulaciones, impuestos, sistemas de comercio de bonos de carbono y/o subsidios. Pero en tiempos de recesión económica, no es popular hacer que las empresas paguen por contaminar ni obligar a los hogares a consumir una energía más cara a pesar de ser más limpia. Por consiguiente, para poder orientar la actividad del sector privado de manera sostenible hacia alternativas que conllevan bajas emisiones de carbono, y de esa forma asegurar que las consideraciones de largo plazo no sean descuidadas en función de conveniencias políticas de corto plazo, se requerirán soluciones de compromiso, las cuales tendrán que ser administradas con mucho cuidado y buen juicio por los tomadores de decisiones5. En todo caso es evidente que los líderes auténticamente visionarios y que en efecto trabajan para el bienestar de sus comunidades deberán tomar decisiones difíciles y de potenciales costos políticos a corto plazo para poder avanzar esta agenda.
La inclusión del análisis del disturbio climático y recomendaciones de mitigación y adaptación se deben hacer mandatorias en todos los planes de desarrollo urbano en la región. Esto implica cambios en la legislación y en la burocracia gubernamental. También implica una revisión de currículo en las escuelas de planificación, política pública, administración pública y otras carreras afines para la incorporación de la sensibilización y la enseñanza de herramientas adecuadas a tales fines.
Las políticas y programas de mitigación y adaptación deben tener como eje central la reducción de la pobreza a través de la conjugación sinérgica de lo social (equidad), lo
económico y lo ambiental. En definitiva, lo que se persigue construir es un modelo de desarrollo sustentable. Los países y ciudades, como la región de mayor índice de inequidad en el mundo, tendrían el imperativo ético de concertar visiones individuales y de conjunto que vislumbren medidas de mitigación y adaptación desde la premisa de la reducción de la pobreza intra e interciudades y la polarización en la región en general, y en los países y ciudades más pobres en particular.
América Latina y el Caribe tiene un enorme potencial de mitigación asociado a la reducción de las emisiones provenientes del cambio en el uso de la tierra, lo que implica explotar en detalle el potencial para evitar la deforestación e implementar proyectos de forestación y reforestación. En segundo lugar, sería crítico mantener y reducir la baja tasa de emisiones energéticas, incluyendo las emisiones de la generación de energía, el transporte, las actividades industriales y comerciales y de los edificios residenciales.
Uno de los retos centrales que plantea en disturbio climático es el de reconocer y desarrollar a la ciudad como instrumento de reducción de emisiones y consumos de recursos naturales e infraestructura, y como instrumento didáctico para aprender a vivir en forma sustentable. Las ciudades son grandes consumidoras de energía y grandes productoras de GEI, además de propiciar la producción de GEI en otros usos de suelo–agricultura, pastoreo, pesca, bosques–que son parte de su huella ecológica. Es por eso que proponer políticas de mitigación y adaptación en el ámbito urbano es clave. Estas deberían abarcar mínimamente las áreas de espacio construido, transporte, energía, agua y residuos. Los esfuerzos en la región se han focalizado en la mitigación del cambio climático. A pesar de que no existen grandes avances al respecto, la adaptación ha pasado prácticamente inadvertida. No obstante, la adaptación resulta más importante debido a la gran vulnerabilidad de la región ante los efectos del cambio climático y al relativo bajo impacto de las medidas de mitigación.
Se deben desarrollar más y mejores políticas de mitiga-ción y adaptación en el ámbito urbano. Es urgente que las políticas en los sectores de agua y saneamiento, residuos, energía, naturaleza urbana, desarrollo del medio ambiente construido y movilidad se analicen y se diseñen desde las perspectivas del impacto que causan y que sufren en el disturbio climático en la región. Ellas juegan un papel determinante en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (Objetivo del Milenio 7 – ODM 7), en particular en relación a las Metas 9-11. (Meta 9: Incorporar principios de desarrollo sostenible a las políticas y los programas del país y reversar las pérdidas de los recursos ambientales; Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de las personas sin acceso sostenible a las fuentes de agua seguras y saneamiento básico; Meta 11: Alcanzar para el 2020 una mejora significativa en la vida de por lo menos 100.000.000 de habitantes de asentamientos humanos precarios – la meta más importante para ONU-HABITAT).

22 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Foto
© R
ob
son
Oliv
eira

RESUMEN EJECUTIVO 23
PLANEACIóN URBANA Y GOBERNANZA DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Como lo declaró la directora ejecutiva de ONU-HABITAT Sra. Anna Tibaijuka en ocasión del día mundial de hábitat 2009, hay que encontrar una nueva función para la planificación en el desarrollo urbano sostenible: “… culpar a los planificadores urbanos y sus planes por los problemas urbanos es lo mismo que retroceder las agujas del reloj y volver en el tiempo a un momento en que nadie podría haber previsto los problemas que enfrentamos en la actualidad”. Los sistemas de planificación urbana deben prepararse para abordar los grandes desafíos asociados al cambio climático, la rápida urbanización, la pobreza, la informalidad y la seguridad.
Según la versión autorizada del Sr. Naison D. Mutizwa-Mangiza jefe del departamento de análisis de políticas de ONU-HABITAT, deberá abordar al menos cinco áreas claves: desafíos ambientales del cambio climático y la excesiva dependencia de coches que usan combustibles fósiles en las ciudades; los cambios demográficos causados por una rápida urbanización y la creciente composición multicultural de las ciudades; los desafíos económicos del incierto crecimiento económico amenazado por la crisis financiera global, así como la creciente informalidad de las actividades urbanas; los crecientes desafíos socio-espaciales, especialmente las desigualdades, el crecimiento urbano descontrolado, la urbanización periférica no planificada y la creciente escala espacial de las ciudades; y por último, los desafíos institucionales relacionados con las formas de gobierno y el papel cambiante de los gobiernos locales6.
La planificación urbana debe jugar un papel decisivo en reducir la fragmentación de la intervención del Estado en la formulación de políticas, no solo porque la mayoría de las políticas nacionales y locales, así como las inversiones y los procesos de gestión relacionados tienen una dimensión espacial, sino también porque es esencial afrontar las tensiones no resueltas entre autonomía municipal y los asuntos de interés nacional, utilizando a fondo los instru-mentos de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad propios de la dimensión espacial de las políticas públicas.
La autonomía territorial, que no es otra cosa que el grado creciente de libertad para una mayor y mejor autodeterminación de los habitantes de un territorio en la definición y control de sus propios intereses, no es una imposición, sino un proceso gradual que se surte en la medida en que las entidades territoriales van logrando definir y controlar los asuntos que les conciernen. Dicha gradualidad, tiene como herramientas la aplicación de los principios de subsidiariedad, en la medida en que se tiene que dar ayuda entre los niveles hasta alcanzar
el nivel óptimo de definición de sus propios asuntos; complementariedad, aclarando la órbita concreta de acción dentro de la gradualidad y coordinación, garantizando la efectividad del proceso dentro de un esquema institucional acorde con la arquitectura constitucional a la que el municipio está sometido7.
En el territorio se hace imperativa la coordinación de las políticas públicas; las autoridades locales pueden jugar este papel eficientemente si construyen adecuadas relaciones horizontales y verticales, utilizando el espacio y el territorio, como lugares donde se unen la planificación urbana con otros sectores de las políticas públicas como la dotación de los servicios públicos, la movilidad intra e inter urbana y en general la provisión de infraestructuras: el poder regulador en las ciudades necesita ser unido a la inversión y a la toma de decisiones del sector público a un nivel más amplio. Solo así se pueden aprovechar ampliamente las dinámicas y potencialidades de la aglomeración; la gobernabilidad democrática en las ciudades, depende de la capacidad de las autoridades locales para realizar pactos transversales que permitan aunar fuerzas para combatir las disfuncionalidades urbanas.
El urbanismo en el mundo contemporáneo, además de una intervención físico-espacial también implica un modo de gobernabilidad y por lo tanto no se trata únicamente de un ejercicio técnico neutral, sino más bien de un conjunto de valores cuyo principal interés es la formulación de juicios éticos y políticos8. El urbanismo es impensable sin las instancias técnico-arquitectónico-urbanísticas que lo han configurado a través de la historia, pero al igual de lo que ocurre con la economía espacial, debe estar sujeto a la política, y a los procesos democráticos institucionales diseñados a nivel glocal para la resolución de los necesarios conflictos e intereses que conlleva toda intervención en el espacio construido y por construir.
La ciudad del siglo XXI debe ser repensada en el conjunto de los cambios irreversibles que vienen ocurriendo en el mundo globalizado en proceso de urbanización. La manera como usamos el suelo, el agua, la energía, así como otros recursos naturales, sin olvidar la movilidad, el desarrollo económico local, los desastres naturales y los causados por el ser humano, la seguridad en las ciudades con sus manifestaciones más crueles en la criminalidad y la violencia urbana, son la clave para construir asentamientos humanos donde las personas puedan vivir con dignidad en un ambiente sano y libre de enfermedades.
El desarrollo como libertad únicamente tiene sentido cuando se refiere a las personas. Solo las personas son libres y, en este sentido, el desarrollo tiene como punto

24 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
de referencia el bien-estar del individuo; la expansión de la libertad es al mismo tiempo, el fin último y principal del desarrollo: el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Libertades políticas, económicas y oportunidades sociales, diferentes tipos de libertades que se refuerzan mutuamente9. Una representación de esta problemática referida al hábitat se puede observar en la gráfica No. 4.
La descentralización, que es una estrategia de desarrollo, es a su vez una marca de la democracia para las situaciones de gobernabilidad en las ciudades. Es decir expresa una tendencia positiva de la gobernabilidad en un conglomerado humano urbano y su área de influencia en el que ejerce su centralidad. Un componente clave de la gobernabilidad es la gobernanza que es “el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas”10. Esta noción de gobernanza, brinda la oportunidad de registrar los cambios y de comparar situaciones sobre la gobernabilidad y la descentralización en las ciudades de América Latina y el Caribe.
Este razonamiento implica un Estado descentralizado en el que los gobiernos locales tienen responsabilidades, atribuciones y recursos para gestionarlos y los ciudadanos aceptan las reglas de juego que tengan la función de lograr el desarrollo del territorio y su propio bienestar y sostenibilidad. Así se relacionan los conceptos de descentralización y gobernabilidad.
La pregunta ¿cuál es la situación de la gobernabilidad local y la descentralización en América Latina?, se torna operativa de la siguiente manera ¿cómo se sitúan las ciudades latinoamericanas ante un modelo de buena gobernabilidad local y una – también buena – descentralización? Gráficamente se representa registrando en el eje de las ordenadas la buena gobernabilidad y en el
eje de las abscisas los esfuerzos de la descentralización. En el extremo superior derecho estaría esa ciudad democrática en la que se practican buenas prácticas de gobernabilidad y tiene amplias facultades descentralizadas. La gráfica No. 5 ilustra esta situación.
Mucho se ha escrito recientemente sobre la descentra-lización en América Latina. Para CGLU11 este es un proceso que tiene dos ciclos. Uno en la década de los 80s en el contexto de la crisis de la deuda y la alta inflación que buscó reducir el tamaño de la administración central y fue parte del proceso denominado de ajuste estructural. Un segundo ciclo en la década de los 90s que provino más bien de la crisis provocado por las anteriores medidas y que buscó mejorar las políticas sociales y fomentar la participación.
Se ha trabajado en el fortalecimiento y capacitación de los gobiernos locales para asumir competencias, y ha habido un trabajo por transferir competencias a los gobiernos locales, aún existe un trabajo importante por realizar para reestructurar y redimensionar al estado central: la descentralización se ha tratado principalmente de un incremento de las competencias de los gobiernos locales sin un debido reajuste del tamaño y de las funciones del gobierno central.
GRáfICA 5: GOBERNABILIDAD y DESCENTRALIzACIÓN
GRáfICA 4: HáBITAT, GOBERNABILIDAD y BIEN-ESTAR

RESUMEN EJECUTIVO 25
Este aspecto, que es además poco tomado en cuenta en la literatura sobre descentralización12, obliga a afirmar que existe una gran brecha entre el proceso de descentralización y los procesos de reforma de la administración pública en la región, lo que significa que la descentralización implica en muchos casos una duplicación de funciones antes que una mejora de la eficiencia en la aplicación de los recursos, aunque sus efectos en términos de la participación social sean siempre prometedores aunque casi siempre imperfectos.
La crisis abre un desafío colosal al ejercicio del poder en todas las instancias, incluidos los poderes locales, que son quienes con mayor fuerza deben atender los peligros de una catástrofe ecológica que amenaza con dañar severamente la especie humana y sus entornos. El mundo a nivel general y los territorios en su forma más particular, los municipios, son epicentros de las evoluciones y convulsiones en que estamos inmersos y esto conlleva un replanteamiento de la articulación entre el desarrollo humano territorial y la democracia política existente a partir de cada una de nuestras experiencias históricas, sin olvidar que no podemos mejorar nuestras instituciones políticas si no abordamos los problemas de desigualdad y pobreza, de exclusión y fragmentación en la región más desigual del mundo: América Latina.
Como lo ha venido señalando de tiempo atrás el PNUD, en América Latina13 se han vivido experiencias controvertidas de desarrollo y democracia. Hemos avanzado en la consolidación de formas democráticas de diversa intensidad y en no pocos casos experimentando serios problemas que amenazan su continuidad; el principal de ellos, un grave marco de inequidad y pobreza que ha llevado a muchos a preguntarse si puede subsistir la democracia sin un goce efectivo de los derechos para su población.
La profunda inequidad del manejo del poder en la región, lleva a una situación de ilegitimidad que no solamente corroe las entrañas de la sociedad, sino que debilita la propia democracia, demandando nuevas acciones políticas. El papel de las ciudades en un mundo global en crisis es crucial, en ellas sin mercados y economías operando no hay armonía ciudadana, pero la economía no es ni el territorio ni la sociedad, es una dimensión, bien importante, pero la economía interactúa todo el tiempo, con la política, la cultura y el desarrollo ambientalmente sustentable.
Producida la hecatombe, la “mano invisible”, reclama a la política, exige al Estado que intervenga para salvar el mercado, no sólo al financiero, sino a la totalidad del sistema14. Con la política no se trata solo de transformar una situación concreta, con ella tenemos la posibilidad de crear nuevas significaciones e instituciones, nuevos contenidos sobre la libertad, la justicia, la equidad y la democracia. No podemos errar el camino. El desarrollo humano en los territorios, en tanto ampliación de las oportunidades de las personas, permite que nos aprovechemos de las bondades del mercado direccionando sus resultados a favor de los más pobres. La revolución tecnológica que ha roto las barreras del tiempo y el espacio en la comunicación, no es un fenómeno reversible. El mundo del mercado como nos lo recordara recientemente
Amartya Sen, “no es tan bueno como dice la tecnocracia financiera internacional, pero tampoco es tan malo como afirman sus críticos”15.
Los ciudadanos de acuerdo a muchos sondeos, hacen valoraciones negativas sobre la capacidad del sistema democrático para solucionar las crisis económicas. El deterioro de las condiciones de vida ligado a las altas tasas de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar así como las inseguridades de todo tipo que se ven multiplicadas por la crisis, nos llevan a redescubrir la necesidad de instituciones eficaces que redunden en certidumbre y disminuyan los costos de transacción dando estabilidad y cohesión social.
Muchos dudan de que las instituciones puedan funcionar bien en un mundo globalizado. Somos testigos de un colapso de la confianza y de un preocupante retroceso de la democracia como arreglo político, lo que nos ha llevado a poner el foco en la capacidad de gobernabilidad de los territorios en un mundo global. Empero, para despejar dudas, es bueno traer a cuento lo que sostiene el ex presidente de la república del Brasil, Sr. Fernando Enrique Cardozo, para quien: “de la misma forma que la globalización no significó el fin de la historia, la crisis no significará el fin de la globalización. Puede significar la transición para una nueva etapa, impulsada por una interrelación más dinámica entre sociedad y política, economía y cultura”16. Su curso dependerá de nosotros, de nuestra autonomía individual y colectiva.
Desarrollo humano como libertad y democracia política entendida como gobierno mediante la discusión para resolver las confrontaciones entre hechos y valores, son temas recurrentes en nuestros países y pese a sus dificultades, nos alertan sobre paraísos que se materializan en infiernos y de ideales que no solo fracasan sino que se vuelven contra nosotros. El ideal democrático no tiene rival en América Latina, pero los gobiernos que lo reivindican están expuestos permanentemente a la confrontación y la crítica. Este es su modus vivendi y en esa forma de vida, el objeto de las políticas es el ser humano quien desde la ilustración demanda la igualdad, que hoy nombramos como justicia y equidad: valores centrales, ideales, lugares a los que no se llega físicamente, son un horizonte, una perspectiva, una declaración, imposible de entender sin libertad y fraternidad.
Históricamente, como sostiene Pierre Rosanvallon, la democracia se ha manifestado siempre como una promesa y un problema a la vez. Promesa de un régimen acorde con las necesidades de la sociedad, fundadas sobre la realización de un doble imperativo de igualdad y autonomía, problema de una realidad que a menudo está lejos de haber satisfecho estos nobles ideales. El proyecto democrático ha quedado siempre incumplido en la realización plena de los ideales, pero es el mejor acuerdo societario para resolver nuestros necesarios e inevitables conflictos: “en cierto sentido, jamás hemos conocido regímenes plenamente “democráticos”, en la acepción más rigurosa del término. Las democracias realmente existentes han quedado inacabadas o incluso confiscadas, en proporciones muy variables según cada caso”17.

26 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Justicia y equidad son valores perseguidos por gobiernos que acceden al poder en democracia, que por su propia naturaleza, son creaciones imperfectas: La existencia de las democracias reales es indisoluble de una tensión y un cuestionamiento permanentes. América Latina es una región atravesada por diversas paradojas. Por momentos se cree que se han instalado gobiernos democráticos al tiempo que, como se señaló, se mantienen profundas desigualdades con niveles de pobreza lacerantes pero en muchos casos ocultas, con crecimientos económicos cíclicos e insuficientes y en unos territorios donde a pesar de la extensión de la democracia, sus raíces efectivas por la persistencia de la inequidad, no son solidas ni profundas: “Sin una comprensión de la política como fuerza que da vida al desarrollo y a la democracia, es imposible el logro de
las metas que nos hemos propuesto. Por eso es fundamental revalorizar la política como creadora de sentido en el marco de un orden social más justo”18.
Podemos decir que se ha cerrado una era, abriéndose al mismo tiempo una nueva, donde la incertidumbre estará acompañando las posibilidades del ser humano para gobernarse autónomamente. Esperemos que se corrijan drásticamente los poderes desatados por la globalización financiera en red, causante de la crisis sistémica planetaria en la cual aún estamos inmersos. Tarea compleja la de los tiempos presentes caracterizados igualmente por un mundo que por primera vez en la historia de la humanidad se volvió urbano y lo hará cada vez más, a ritmos e intensidades de mayor profundidad.
Foto
© c
reat
ive
com
mo
ns

NOTAS
1 Gotelin Albert y Nigel Jollands. “Ciudades, usos de energía, y cuerdas para tender ropa”. Urban World. Volumen 1 No. 4, Octubre 2009, p. 9.
2 Pagés Carmen, “Se buscan buenos empleos, los mercados laborales en América Latina” BID, Quebecor World Bogotá, 2005, p. 7.
3 Hg Ferreira Francisco y Walton Michael, La desigualdad en América Latina, ¿Rompiendo con la historia? Banco Mundial en coedición con alfa omega colombiana Bogotá, 2005.
4 De la Torre Augusto, Pablo Fajnzylber, y John Nash, “Desarrollo con Menos Carbono: Respuestas Latinoamericanas al desafío del Cambio Climático,” Banco Mundial, 2009 p. 27-28.
5 Tuck, Laura y Augusto De la Torre. Prefacio. En De la Torre, Augusto, Pablo Fajnzylber, John Nash. Panorama General. Desarrollo con Menos Carbono: Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático. 2009 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial: Washington DC, p. 6.
6 Naison D. Mutizwa–Mangiza “¿Por qué deben cambiar los sistemas de planificación urbana?” Urban World op.cit p. 17.
7 Hector Riveros Serrato, “La eficacia de los derechos de la población en situación de desplazamiento: un desafío para la aplicación de los principios constitucionales de organización territorial” ([email protected]).
8 Naison D. Mutizwa–Mangiza opcit p. 17.
9 Sen Amartya, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, Barcelona 2000 p. 29 y ss.
10 Martínez Elena, Directora del Buró de América Latina y el Caribe del PNUD, México, octubre 1999 en Prats i Català, J. (2001) Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico, en Revista Instituciones y Desarrollo Nº 10 (2001) Institut Internacional de Governabilitat (http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/gobernanza/3-Prats2001.pdf).
11 Rosales y Carmona (2008) La Descentralización y la democracia en América Latina en CGLU (2008) La Descentralización y la democracia en el mundo, Barcelona:CGLU.
12 Echabarría y Cortazar (2007) Public Administration and Public Employment Reform in Latin America en Lora (2007) The State of State Reform in Latin América, Washington: BID-Stanford University Press.
13 Se pueden consultar los Cuadernos de Gobernabilidad Democrática que viene publicando el PNUD con la editorial Siglo XXI, bajo la coordinación de Fernando Calderón donde se abordan documentos conceptuales y metodológicos del proyecto regiónal de análisis político y escenarios de corto y
mediano plazo para fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina – PAPEP.
14 González Felipe (ed) Iberoamérica 2020 “Reto ante la crisis” Madrid, Abril 2009, p. XV.
15 Sen Amartya “Globalmente resignados”, reproducido en: “ Bogotá, una apuesta por Colombia, Informe de desarrollo humano 2008”, p. 22.
16 Cardozo Fernando Enrique. “Sociedad y política en América Latina hoy: desafíos, actores y valores en: González Felipe – ed – Iberoamérica 2020, óp. Cit.,p. 4.
17 Rosanvallon Pierre, La contrademocracia, la política en la era de la desconfianza, manantial Buenos Aires, 2007 p. 22.
18 Grynspan Rebeca, “La gobernabilidad y los desafíos de la democracia en América Latina”, en, “Una brújula para la democracia – aportes para una agenda de gobernabilidad en América Latina”, Siglo XXI editores, Argentina, Mayo de 2008, p. 25.

28 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Informe Regiónal sobre el Estado de las Ciudades
de América Latina y el Caribe presenta información
relevante sobre la situación de las ciudades de la región.
La pobreza urbana y las condiciones de vivienda, los
retos urbano ambientales, tendencias de la población,
sistemas de gobernanza, fortalecimiento local y
descentralización son algunos de los asuntos abordados
en esta publicación inédita, que será útil para técnicos
municipales, académicos y gestores locales.









![5 Experimentos - DBD PUC RIO outros estudos de replicação [Matos, 2001], onde amostras replicadas foram analisadas pelo método fluorimétrico, um desvio padrão relativo de até](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5c17796309d3f2564e8c1972/5-experimentos-dbd-puc-outros-estudos-de-replicacao-matos-2001-onde-amostras.jpg)