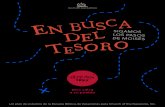El Sahel: sequía y éxodo; The UNESCO Courier: a...
Transcript of El Sahel: sequía y éxodo; The UNESCO Courier: a...
Una ventana abierta al mundo
UlliAbril 1975 (año XXVIII) - Precio : 2,80 francos franceses
EL SAHEL
Sequíay éxodo
feam
ft*I <Sl¿A
»;
TESOROS
DEL ARTE
MUNDIAL
Año
Internacional
de la Mujer
Foto © Museo del Hombre, París
98 México Chalchihuitlicue, la diosa del aguaEsta estatuilla azteca de fines del siglo XV o principios del XVI representa a Chalchihuitlicue, diosadel agua y compañera de Tlaloc, el dios de la lluvia (véase El Correo de la Unesco. página 2, agosto-septiembre de 1973). La diosa, cuyo nombre significa literalmente «la qua lleva una falda de piedrasverdes», aparece aquí arrodillada a la manera de las indias cuando muelen el maíz. Su falda estabaprimitivamente incrustada de piedras preciosas de color verde, hoy desaparecidas. Para losaztecas el color verde tenía un significado mítico, vinculado al agua y al renacimiento de la vida.
El CorreoABRIL 1975 ANO XXVIII
PUBLICADO EN 15 IDIOMAS
Español Arabe Hebreo
Inglés Japonés Persa
Francés Italiano Portugués
Ruso Hindi Neerlandés
Alemán Tamul Turco
Publicación mensual de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la Cultura)
Venta y distribuciónUnesco, Place de Fontenoy, 75700 Paris
Tarifa de suscripción anual : 28 francos
Tapas para 11 números : 24 francos
Los artículos y fotograflas de este número que llevan elsigno © (copyright) no pueden ser reproducidos. Todoslos demás textos e ilustraciones pueden reproducirse, siempre
que se mencione su origen de la siguiente manera : "DeEL CORREO DE LA UNESCO", y se agregue su fecha
de publicación. Al reproducirse los artículos y las fotos deberáhacerce constar el nombre del autor. En lo que respecta a las
fotografías reproducibles, serán facilitadas por la Redacciónsiempre que el director de otra publicación las solicitepor escrito. Una vez utilizados estos materiales, deberánenviarse a la Redacción tres ejemplares del periódico o revista
que los publique. Los artículos firmados expresan la opiniónde sus autores y no representan forzosamente el punto devista de la Unesco o de la Redacción de la revista.
Redacción y Administración
Unesco, Place de Fontenoy, 75700 París
Director y Jefe de Redacción
Sandy Koffler
Subjefes de RedacciónRené Caloz
Olga Rodel
Redactores Principales
Español : Francisco Fernández-SantosFrancés : Jane Albert Hesse
Inglés : Ronald FentonRuso : Georgi StetsenkoAlemán : Werner Merkli (Berna)Arabe : Abdel Moneirn El Sawi (El Cairo)Japonés : Kazuo Akao (Tokio)Italiano : Maria Remiddi (Roma)Hindi : Sayed Asad Ali (Delhi)Tamul : N.D. Sundaravadivelu (Madras)Hebreo : Alexander Broido (Tel Aviv)Persa : Fereydun Ardalan (Teherán)Portugués : Benedicto Silva (Rio de Janeiro)Neerlandés : Paul Morren (Amberes)Turco : Mefra Telci (Estambul)
Redactores
Español : Jorge Enrique AdoumFrancés : Philippe OuannèsInglés : Roy Malkin
Anne-Marie Maillard
Christiane Boucher
Ilustración
Documentación
Composición gráfica
Robert JacqueminLa correspondencia debe dirigirse al Director de la revista.
A NUESTROS LECTORES
Tanto este como el anterior número de El Correo de la Unesco han
aparecido con retraso considerable como resultado tie una huelga denuestra imprenta de Paris. De ello pedimos excusas a nuestros lectores.
Página
4 UIM DRAMA AFRICANO :LOS CONDENADOS DEL DESIERTOpar Howard Brabyn
10 ELSAHELpor Jacques Bugnicourt, con la colaboración de Cato Aali Ibrahima Ali,
Mamane Annou, Padre Georges Arnoux, Alloune Ba, Cheick Bocoum,Ahmadou Dial/o, Ousmane Diatta, Marie-Claire Prendo, Mohamed AlGatrl, Louise Hardy, Robert Hardy, Elisabeth Helslng, Dioulde Laya,Albert N'Diaye, Emmanuel Nglriye, Daniel Reelfs, Patrice Sawadogo yMohamed Sghir.
1. UN PUEBLO PRIVADO DE SU MEDIO SECULAR
14 2. EL TUAREG Y SU REBAÑOEN LUCHA A MUERTE CONTRA LA SEQUÍA
20 3. LOS NÓMADAS, UNA POBLACIÓN AL MARGENDE LA ECONOMÍA MODERNA
26 4. LLEGARON VEINTE MIL,PERO ¿ CUANTOS EMPRENDIERON EL CAMINO ?
30 5. ¿UN ÉXODO SIN ESPERANZA DE RETORNO?
19 CARAVANAS DE LA SALFotos
33 LOS LECTORES NOS ESCRIBEN
34 LATITU D ES Y LO N G ITU D ES
2 TESOROS DEL ARTE MUNDIALAño Internacional de la MujerLa diosa del agua (México)
%%.mm
Nuestra portada
¿Qué porvenir espera a los sobrevivientes dela tragedia en que los largos años de sequíahan sumido al Sahel, esa franja de tierrasáridas que bordean todo el sur del Sahara,desde Mauritania hasta el Sudán? El ya difícilequilibrio entre el hombre y el medio, quepermitía a los ganaderos nómadas subsistir enesa zona, parece hoy destruido. Por otra parte,las modificaciones económicas y sociales quese han producido destíe hace unos decenioshan dado origen a un proceso que podría serirreversible: el nomadismo, por lo menos talcomo muchos pueblos del Sahel lo han practi¬cado desde hace siglos, puede desaparecerpara siempre. El presente número de ElCorreo de la Unesco trata de responder atan grave cuestión- En la portada, una familiade tuaregs en busca de un pozo.
los condenados del desierto
por Howard Brabyn
" En un lapso de50 años... el avance del
desierto amenaza con
borrar completamente
del mapa a tres o cuatro
países de Africa "
Kurt Waldheim
Secretario General de lasNaciones Unidas
(en un discurso pronunciado ante elComité Interestatal de Lucha contra la
Sequía en el Sahel, en Uagadugu, AltoVolta, el 21 de febrero de 1974)
HOWARD BRABYN, escritor y periodista es¬pecializado en cuestiones científicas, es re¬dactor ¡efe de la revista trimestral de la UnescoNature et Ressources-Nature and Resources.
Anteriormente fue redactor de El Correo de laUnesco.
COMO los tuaregs que reco¬rren sus comarcas septen¬
trionales, el Sahel es una franjanómada, móvil y de transición entrelos arenales del Sahara y las regionesagrícolas del Sudán, cuyos límites sedilatan y contraen en consonancia conel volumen de la lluvia que cae o queno cae cada año.
Por ello, el «Sahel» (palabra árabeque quiere decir «frontera») es esen¬cialmente el calificativo climático de
una región de casi cuatro millones dekilómetros cuadrados de tierras semi-
áridas que se extiende a lo ancho delcontinente africano, desde Mauritania yel Senegal, al oeste, hasta Chad y losconfines del Sudán, pasando por Malí,Alto Volta y Niger.
En las tierras que se extienden haciael sur desde las márgenes meridionalesdel Sahara, grupos de pastores nóma¬das explotan los escuálidos recursosde una franja de tierra cuyas precipi¬taciones medias anuales oscilan entre
100 y 350 mm. Más al sur, en unaregión de 350 a 600 mm de lluvia,coexisten los pastores y los agricul¬tores; estos últimos truecan sus
cereales por los productos pecuariosde aquéllos: carne, cueros y pieles.
Para comprender lo que suponenesas cifras de precipitaciones hay quetener presente que, en el Sahel, lalluvia cae en rachas cortas y concen¬tradas y que, debido a la evaporación,se pierde del 80 al 90 por ciento de lahumedad así originada. En las zonastempladas del planeta, las precipita¬ciones no son mucho mayores (enParís, por ejemplo, equivalen sólo a650 mm) pero están más equitativa¬mente repartidas a lo largo de todo elaño y las pérdidas provocadas por laevaporación son insignificantes.
Variaciones anuales relativamente pe¬queñas de las precipitaciones puedentransformar enormes extensiones de
terreno. Así, por ejemplo, en 1941-1942las lluvias fueron Inferiores a 100 mm
en una superficie de 340.000 kilómetroscuadrados en Mauritania. Resultado:
toda la zona (es decir, la terceraparte de la superficie total del país) seconvirtió en un inhóspito desierto. Diezaños más tarde, al volver a rebasar
las precipitaciones la cifra de 100 mm,los pastores nómadas podían apacentarsu ganado en esas mismas tierras.Basta con otra oscilación del péndulopara que se invierta de nuevo la situa¬ción. En los diez años últimos, elSahara ha avanzado inexorablementehacía el sur adentrándose hasta 150 ki¬lómetros en lo que antes eran tierrasde pastos para los nómadas.
Dada esta movilidad del medio na¬
tural, la población de la región hatenido que establecer toda una serie
de estilos de vida diversos pero inter-dependientes, adaptados especifica-mente a un régimen estacional y cíclicode humedad insuficiente. En otras pala¬bras, la semiaridez es una constantedel Sahel y en ella se basa todo elestilo de vida de su población.
Ahora bien, si esto es así, ¿por quéha tenido consecuencias tan graves lasequía de los últimos años? Si el modode vida que se ha ¡do elaborando a lolargo de los siglos en el Sahel estabaconcebido específicamente para hacerfrente a esa semiaridez, ¿por qué hafracasado tan estrepitosamente ante loque ha sido preciso es reconocerloun periodo excepcionalmente grave desequía?
La respuesta es que diversas inno¬vaciones técnicas y socioeconómicas,importadas del exterior, han perturbadoel precario equilibrio de la región.Estas innovaciones fueron introducidas
con las mejores intenciones del mundo.¿Hay algo más útil en la práctica parael pastor de una región propensa a lasequía que la perforación de pozosprofundos y la creación de una cadenade ojos o puntos de agua para el ga¬nado? ¿Hay algo más lógico que com¬batir y eliminar las enfermedades endé¬micas, que diezmaban periódicamentelos rebaños de los nómadas?
Esas innovaciones no han afectado
solamente a los pastores. Para ayudara los campesinos, se introdujeron cul¬tivos comerciales como el algodón, elcacahuete y el arroz. La población cre¬ció, y hubo que dedicar a la agriculturauna proporción mayor de unas tierrasque antes eran de pastoreo.
Al quedar eliminadas en gran medidalas enfermedades, los hatos de ganadode los nómadas se multiplicaron y unnúmero creciente de reses se concen¬
traron en una superficie cada vez me¬nor de pastos. Al hacinarse en torno alos ojos de agua de nueva creación,esos rebaños más numerosos deterio¬
raron muy pronto los frágiles pastos.Así pues, el esfuerzo por resolver losproblemas de abastecimiento de aguay de sanidad animal dio lugar, al agra¬varse la sequía, a un nuevo problema,a saber, el hambre. Durante la sequíade los cinco años últimos, más de latercera parte de la ganadería ha muertode hambre, y no de sed o de enferme¬dades.
Tradicionalmente, el nómada se
sentía obligado a mantener el mayornúmero posible de reses con objeto deprevenir los estragos de la enfermedad,de la sequía y de los merodeadores.Los ojos de agua eran menos nume¬rosos, pero su utilización estaba regu¬lada conjuntamente por el uso de lafuerza, los acuerdos y la costumbre, >Al desaparecer las enfermedades yK
Foto Alain Noguès © Sygma, Paris
« iVi #
;
5 >-. .
"
Dos imágenes de la miseria de las poblaciones nómadasdel Sahel. Hombres, mujeres y niños recogen los granosde cereales que han podido dispersarse en el suelo trasun lanzamiento de víveres en paracaídas. Pese a losesfuerzos de las organizaciones de socorro, este manácaído del cíelo no pudo asegurar la supervivencia de todaslas poblaciones que en una zona de 6.000 km de largohubieron de sufrir la terrible sequía en 1973 y 1974.
Millares de ganaderos tuaregs emigraron del Sahel parahuir del hambre. Algunos atravesaron el Sahara con laidea de llegar al sur de Argelia. Pero, a despecho de losesfuerzos del gobierno argelino y de la Media Luna Roja(la Cruz Roja de los países islámicos), el agotamiento ylas enfermedades multiplicaron el número de muertos.En la foto, tomada en 1974, supervivientes del éxodo enTim Gauin, Argelia.
r s~
Foto Raymond Depardon © Gamma. París
mitigarse los problemas de abasteci¬miento de agua, los nómadas siguieronmanteniendo grandes hatos como ga¬rantía contra unas catástrofes que yano eran tan amenazadoras. Los aconte¬
cimientos ulteriores nos han mostrado
que, de haberse combinado la mejoradel abastecimiento de agua con unaplanificación controlada de los nuevospuntos de agua y la reducción de lasenfermedades animales con unos
planes de mejora de los pastos y unosacuerdos de comercialización más
satisfactorios para poder absorber elaumento de la producción pecuaria, sehabrían reducido las consecuenciasdel reciente desastre natural.
La destrucción de los recursos fo¬
rrajeros y de los pastos básicos por unaprovechamiento excesivo, que ya eralo suficientemente grave antes de laúltima sequía, tuvo repercusionescatastróficas cuando las precipitacionesanuales resultaron considerablemente
inferiores al promedio. Por consi¬guiente, el problema central del Sahelconsiste en organizar los pastos conarreglo a unas condiciones climáticasfluctuantes y marginales, en un deter¬minado contexto social, económico ycultural. Este problema no puede resol¬verse tomando medidas aisladas parazanjar una, dos o incluso media docenade dificultades concretas, sino que espreciso abordarlo desde el punto devista del sistema global.
A este respecto, incumbe un papeldecisivo al Programa de la Unescosobre el Hombre y la Biosfera (MAB),con sus métodos integrados e inter¬disciplinarios de investigación, enca¬minados a mejorar la asociación delhombre con el medio ambiente y elaprovechamiento de éste por aquél.Uno de las objetivos principales de esePrograma consiste en examinar lasconsecuencias de la evolución de las
poblaciones humanas, de las pautasde asentamiento y de la tecnología enlos ecosistemas correspondientes.
Ahora bien, los problemas del Sahelrevisten especial urgencia, y la Unescotiene la suerte de contar con todo un
caudal de experiencia y de materialesde investigación, gracias a su anteriorprograma de investigaciones sobre laszonas áridas. Este programa, quequedó terminado en 1962, dio origen ala publicación del Mapa de Suelos delMundo, que es un mapa de vegetaciónque abarca toda Africa, y a la prepara¬ción de un mapa sobre las aguas sub¬terráneas de África al norte del ecua¬dor.
El programa vuelve a colocar alhombre en el primer plano de la inves¬tigación científica. En una reuniónregional del MAB, celebrada en Niamey(Niger) en marzo de 1974, después deenumerar una serie de razones queexplican el fracaso relativo de los ante¬riores planes de desarrollo del Sahel,los expertos del MAB llegaban a lasiguiente conclusión:
«Pero quizá más importante toda¬vía es que se ha prestado una atencióninsuficiente al contexto socioeconó
mico y étnicocultural de la poblaciónlocal. Esta población tiene un cono¬cimiento íntimo del medio ambiente yun venero de experiencia que nosiempre hemos valorado o apreciadoplenamente. Dadas la necesidad deque, en toda iniciativa eficaz de desa¬rrollo, participe activamente la pobla¬ción local (con lo que queda excluidala imposición de modelos exterioresmal adaptados) y la desorganizacióndel sistema pastoral después de unperiodo de sequía, se recomienda que:
en todas las operaciones de inves¬tigación y desarrollo se tenga encuenta el marco social y económicode la población local;
se consideren la experiencia y losconocimientos de la población localsobre la cría de ganado y el medioambiente local como el punto de partidapara los estudios previos a los proyec¬tos de desarrollo;
todas las iniciativas de investiga¬ción y desarrollo vayan unidas a unaacción educativa, con objeto de que lapoblación local aprecie plenamente suresponsabilidad por lo que al apro¬vechamiento de su medio natural se
refiere;
en relacción con la reciente sequía,se emprenda una evaluación detalladade la capacidad ganadera de la zonasaheliana, así como un examen delcomportamiento de la población localdurante los años anteriores a la actualsituación.»
Están ya en preparación variosproyectos de investigación experimen¬tales, que tendrán principalmente porobjeto dos situaciones humanas y eco¬lógicas típicamente sahelianas.
La primera de ellas es la de las zonasde contacto entre las tierras de pastosy las agrícolas. En esas zonas decontacto, la finalidad principal de losestudios experimentales consistirá encontribuir a establecer directrices de
ordeneción de las tierras, basadas en
unas relaciones sociales y económicasmutuamente beneficiosas entre los
nómadas y los agricultores.
El segundo sector de investigaciónes el relacionado con aquellas regionesen las que las precipitaciones no bas¬tan para mantener la agricultura y elprincipal tipo de aprovechamiento dela tierra es, y seguirá siendo probable¬mente, la cría de ganado con arregloa un sistema nómada. La finalidad de
estos proyectos experimentales consis¬tirá en evaluar la capacidad ganaderade las tierras y en proporcionardirectrices para su ordenación. Tam¬bién se examinarán en ellos la posibi¬lidad y las consecuencias de unareorganización fundamental de la vidaen las zonas rurales, como sería el
paso de la ganadería nómada a lasedentaria.
Como ejemplo de lo que puedehacerse, el señor Gabriel Boudet, ex¬perto francés en acondicionamiento depastos y consultor del MAB, hapropuesto un esbozo de plan de orde-.nación de tierras que entrañaría la I
Fotos © Claude Sauvageot, París
El agua,fuente de vidaEn las riberas del gran río Niger,un ganadero peul de Malí sonríesatisfecho mientras baña y abrevaa su vaca. En cambio, lejosdel río hay que procurarse a menudoel agua, siempre escasa, excavandoagujeros en el lecho de los ríos secos.La chiquilla nigerina de la foto vallenando lentamente palanganas ycántaros con el agua que saca delcorrespondiente agujero.
N transición desde una actividad gana-dera migratoria a otra sedentaria. Esteplan podría aplicarse a aquellas zonasen las que las condiciones fueran favo¬rables para la producción de forrajesy adecuado el abastecimiento de agua.Entraña, por supuesto, un cuidadosoestudio preliminar de la capacidadganadera de la zona y abarcaríaunas siete mil cabezas de ganado, querepresentan los hatos combinados desetenta familias, o sea, en total unos350 individuos. (Véase la pág. 9.)
La zona que sería objeto de orde¬nación se centraría en torno a un pozo
profundo, que podría proporcionaragua durante la estación seca. Lospastos abarcarían unas 31.500 hec¬táreas, formando un círculo de 10 kiló¬metros de radio a partir del pozo.
Fuera de esa circunferencia, habríaun anillo de tierra, de unos 3 kilómetrosde anchura, que serviría como terrenode pasto durante la estación de laslluvias. A intervalos regulares habríaen esa zona una serie de 10 balsasartificiales, con una cabida suficienteentre las grandes precipitaciones paraatender las necesidades de 700 reses
(esto es, la décima parte de la gana¬dería total) durante unos 15 días. Entorno a cada una de esas balsas habría
un círculo de pastos de 840 hectáreas.
En la estación seca, se trasladaríacada hato de 700 reses al «círculo dela estación seca» pero manteniéndolohacia el límite exterior del circulo.
Todos los días se llevaría el ganado aabrevar al pozo central por senderosestrechos y bien definidos, con objetode evitar que pisotearan los pastos.Más tarde, el ganado volvería a situarsea unos 5 kilómetros del pozo, con loque se reduciría la distancia necesariapara obtener agua durante el periodode máximo calor.
Aunque este esquema pueda parecersencillo, para su realización seria pre¬ciso movilizar la cooperación decididade los pastores, así como un programaeducativo con objeto de explicarles lanecesidad de adoptar nuevos hábitosy de organizar un control disciplinadode sus rebaños.
Una de las principales preocupa¬ciones del MAB en su estudio de los
problemas de una zona concreta con¬siste en adquirir un conjunto de cono¬cimientos y experiencias que puedanaplicarse a problemas similares quesurjan en otros puntos. En los últimosaños, Etiopía, y parcialmente Somaliay el Sudán, han soportado también lasconsecuencias de una sequía desas¬trosa.
Aunque no forman estrictamenteparte del Sahel, esas zonas tienenmuchas semejanzas con él, y a menudose dice de ellas que forman parte deuna entidad más amplia de zonas semi-árídas, llamada zona saheliana. Por
consiguiente, los conocimientos queestá adquiriendo el MAB en el Sahelpropiamente dicho servirán para ayudara los nómadas y campesinos de otrasregiones afectadas por la sequía.
En todo el Programa de la Unesco
EL SAHEL : MAPA GEOGRÁFICO Y HUMANO. La inmensa región del Sahel (engris en el mapa), que se extiende a lo ancho del continente africano, tiene una su¬perficie equivalente a casi ocho veces la de España o a poco menos de la mitad dela de Brasil. Los países que se indican en el mapa son los afectados, directa o indi¬rectamente, por el drama de la región. Las dos manchas de la derecha representanlas zonas sáhelianas de Etiopía y de Somalia que también padecen el azote de lasequía. En la foto, una madre con su hijo, mancha negra alargada bajo el sol deldesierto, símbolo elocuente y atroz de la miseria.
sobre el Hombre y la Biosfera estápresente el tema del hombre como sersocial y su relación con su medionatural. En ningún sitio es mayor laimportancia de este tipo de concepciónque en un ecosistema tan frágil comoel del Sahel. Todas las medidas quese tomen habrán de ser sopesadas yexaminadas desde todos los puntos devista: científico, sociológico, econó¬mico, cultural, etc. La reciente cala¬midad que ha azotado el Sahel sirvepara recordarnos dolorosamente elpeligro de preferir los atajos.
El ecólogo, que es un generalista dela ciencia, sabe que lo que él puedahacer a la fracción más pequeña deese microcosmo vivo que llama eco¬sistema repercutirá en todo el orga¬nismo. Como dijo el gran poeta inglésWilliam Blake a otro respecto, debeser capaz de
«ver el mundo en un grano de arenay el cielo en una flor silvestre,encerrar el infinito en la palma de suy ía eternidad en una hora». [mano
UN RANCHO VISTO bDESDE UN SATÉLITE
En un estudio de la Unesco sobre
el Sahel, realizado en el marco
del programa «El hombre y la biosfera»,el especialista norteamericanoen teledetección Norman MacLeod ponede relieve la importancia que estatécnica reviste para levantar mapasde los recursos naturales, hacer el
inventario de las aguas de superficie,analizar los sistemas de cultivos,
etc. Una prueba de su eficacia nos laofrece esta foto (a la derecha)de una región del Sahel, tomadadesde un satélite el 8 de mayo de 1973.En ella puede verse, destacándose sobreel desierto que lo rodea, un polígono,de color oscuro, originado por lapresencia de vegetación. Se trata del«rancho de los Toukounouss», creado
hace unos decenios en Niger y cuyafertilidad insólita en un medio ambiente
árido se explica por el hecho de quesu propietario dividió la tierraen cinco zonas de pastoreo. El ganadopastaba en una sola de ellas cada año,lo que hacía posible que la hierbacreciera en las otras cuatro, impidiendoasí que el desierto las invadiera.
8
^-««r*-*
Foto David Burnett © Gamma, París EL CIRCULO DE LA VIDA. A fin de reducir los efectos devastadores
de la sequía en el Sahel la Unesco ha realizado un estudio en elque se propone un plan de ordenación y rotación de los pastosdestinados al ganado trashumante. El plan comprende un territoriocircular de 20 kilómetros de diámetro en torno a un pozo centralal cual convergen las cañadas del ganado y en el que podrían pastarunas 7.000 reses durante la estación seca. Los pastos de la estaciónhúmeda (círculos pequeños del dibujo de abajo) se sitúan en laperiferia; las aguas de lluvia se recogerían en charcas o balsasartificíales. Las familias de los pastores habitarían en una aldeaconstruida a unos 500 metros del pozo. Ty
^\ o /^
/ i/ \
1 ^-^
/ * " ,*
o
---- \
1 \f \
i
1 /" ~x
K I" !! "I1 \ '/ A *
\ O li ^\ v'/ ii \V
M
/- \ i
\ /
\1o
\ /1 /
c? Balsa Ä Campamento para el inicio de la estación seca
-O-Pozo permanente À Campamento para el final de la estación seca
[~~>Aldea de sedentarizaciónz~ Cañada para el ganado
Sahel
r
por Jacques Bugnicourt y un equipointernacional de colaboradores*
En las páginas que siguen, ofrecemosa nuestros lectores los capítulosmás interesantes de un importanteestudio realizado en Niger comoparte de un programa de «Formaciónpara el medio ambiente» queabarca el conjunto de Africa.Este programa ha sido emprendidoconjuntamente por el InstitutoAfricano de Desarrollo Económicoy Planificación (creado en Dakarpor las Naciones Unidas y losEstados africanos), el Programade las Naciones Unidas para elMedio Ambiente y el SIDA(organismo sueco para el desarropointernacional). El autor del estudiosobre el Sahel es el profesorfrancés Jacques Bugnicourt, delcitado Instituto, quien ha contadocon la colaboración de un equipointernacional formado porsubditos de 12 países de Africa,Europa y América*. El estudio serefiere esencialmente a las
poblaciones sahelianas originariasdel bucle del Niger a las que lasequía y el hambre han obligado ahuir de sus derroteros tradicionalesde trashumancia para terminarrefugiándose cerca de Niamey.¿Qué les depara el destino a estosnómadas desarraigados, privadosde lo que desde hace siglos era sumedio natural? ¿Es posible que unaccidente climático ponga enpeligro de desaparecer un modode vida secular? El profesorBugnicourt y sus colaboradores hantratado de dar respuesta a estaspreguntas interrogando a losrefugiados y compartiendo durantealgún tiempo su dura existencia.
CATO AAL, médico (Noruega).IBRAHIMA ALI, del Centro Nacional deInvestigaciones en Ciencias Humanas (Niger).MAMANE ANNOU, Secretario de Estado delMinisterio de Economía Rural, Clima y Ayuda a lasPoblaciones (Niger).PADRE GEORGES ARNOUX, de la MisiónCatólica de Niamey (Suiza).ALIOUNE BA, estudiante de ciencias humanas(Mauritania).CHEICK BOCOUM, participante voluntario enla encuesta (Niger).AHMADOU DIALLO, especialista en ganadería(Malí).OUSMANE DIATTA, dibujante (Senegal).MARIE-CLAIRE FRENDO, geógrafo (Francia).MOHAMED AL GATRI, intérprete (Malí).LOUISE HARDY, asistente social (Canadá).ROBERT HARDY, arquitecto (Canadá).ELISABETH HELSIIMG, nutricionista (Noruega).DIOULDE LAYA, director del Centro Nacional deInvestigaciones en Ciencias Humanas (Niger).ALBERT N'DIAYE, de la Comisión Económicade las Naciones Unidas para Africa (Senegal).EMMANUEL NGIRIYE, psicosociólogo (Burundi).DANIEL REELFS, ingeniero sanitario de la OMS(Países Bajos).PATRICE SAWADOGO, estadístico demógrafo(Alto Volta).MOHAMED SGHIR, dibujante (Marruecos).
10
1. Un pueblo privado de su medio secular
EL Sahel acaba de reverdecer.
La hierba está apenas másespesa a lo largo de las pistas dondesucumbió el ganado de los tuaregsy de los peules. Al dramatizar brus¬camente las consecuencias de una
cierta orientación de la economía y dela política, la sequía y el hambre pri¬varon a éstos de ese intermediario
esencial entre la tierra árida y el hom¬bre que son el camello y el buey, yles obligaron a abandonar el marcohabitual de su existencia.
Hoy en día, son un pueblo privadode su medio natural.
¿Cómo han podido llegar a tal situa¬ción estos pueblos nómadas? ¿Quécabe hacer por ellos? ¿Qué porvenirles espera? Esencialmente, hay que ira los propios refugiados que hanhuido del desastre para encontrar res¬puesta a tales preguntas. Así, el pre¬sente trabajo tiene su origen en unaencuesta realizada en el campamentodel Lazareto (situado a seis kilómetrosde Niamey, capital de Niger), donde,en marzo de 1974, se hacinaban másde 13.000 nómadas, el 90 por cientode los cuales eran tuaregs o árabes.
Nos hemos interesado sobre todo
por la suerte de los nómadas, proce¬dentes en su mayoría del bucle delNiger, que el éxodo precipitó hacialos centros del país y, en particular,hacia ese campamento.
Se trata esencialmente de estudiar
el medio ambiente de un pueblo y loque a ese pueblo le ocurre cuandose le expulsa de su mundo.
La historia reciente ha convertido alSahel en una zona amenazada.
Hoy se halla en peligro la simbiosisque unía el medio por muy duro quefuera con el hombre, hasta el puntode que éste ya no está seguro detener cabida en aquél.
Al norte del paralelo 15, la deterio¬ración de las condiciones ecológicasen 1972-1973 llegó hasta el extremode que el ganado ha desaparecidocasi totalmente y la producción agrí¬cola es rigurosamente nula. Se trata deuna región de hambre y de éxodo.
Entre los paralelos 15 y 13 handesaparecido las aguas superficiales;con ellas se han desvanecido los culti¬vos complementarios y las posibili¬dades de cria de ganado; el agricultorno puede garantizar ya su propia segu¬ridad alimentaria y financiera.
En cambio, entre los paralelos 12y 13, aunque llueve poco, esas llu¬vias bastan para asegurar el rendi¬miento mínimo de ciertos cultivos bá¬
sicos, esencialmente alimentarios, y elde los pastos.
Al sur del paralelo 12, la diversi¬ficación de los cultivos, por un lado,y unas lluvias menos infrecuentes, porotro, permiten pensar que esas
regiones no han quedado afectadaspor la sequía de modo tan trágico en elplano agrícola y que las consecuen¬cias serán menos duraderas.
Así pues, en menos de 250 kiló¬metros, del sur al norte, se pasa deuna holgura relativa a la más total delas privaciones.
Es indudable que, a fines de 1972,en todo el Sahel septentrional lospastores que vivían más allá del para¬lelo 13 sólo podían elegir entre elexilio o la muerte.
En Niger, «en los últimos mesesde 1972 se rebasó el nivel critico en
el caso de las poblaciones... nómadasy sedentarias de las regiones másseptentrionales, que fueron las pri¬meras afectadas y que habían llegadoya a su límite de adaptabilidad: 'Yano hay nada que hacer' Empezaron aretirarse lentamente hacia el sur... yhacía las ciudades. (1)»
La- situación no dejó de agravarsea lo largo de los meses siguientes.
En el otoño de 1973 el hambre pasóa ser dramática para muchos grupossahelianos. Se dice que, cerca deZínder, un pastor arrojó a su mujer ya sus dos hijos a un pozo para noverlos morir ante sus propios ojos.En la aldea abandonada de Hakkan,más o menos a 60 kilómetros al norte
de Dakoro, «unos enfermeros encon¬traron el cuerpo reseco de un viejoandrajoso que había muerto de hambrey de sed; por lo visto, se habían idotodos sin que él se enterara» (2).
«Hemos llegado al extremo de queun padre tiene que olvidarse de supropio hijo», dice un jefe de tiendade Agadés.
Estos nómadas que se deciden aemigrar están acostumbrados desdesiempre a unas condiciones de vida
muy difíciles. El modo que tienen deexplotar la naturaleza les sitúa a veces
en la frontera de la subsistencia, perohasta ahora podían mantenerse en eselímite.
Lo que ha ocurrido últimamente esque el medio natural ha desaparecido,igual que la vegetación y el agua, quelos hatos y rebaños han muerto, y conellos muchos hombres. Los nómadas
«huyen del infierno» hacia un destinodesconocido.
Empieza así una lamentable emigra¬ción. Para quienes tienen fuerzas paraseguir hasta el final, se crean centrosde distribución de víveres. Los refu¬
giados se instalan en un mundo queno tiene nada en común con el queconocían antes.
(1) Yveline Poncet, La sécheresse en Afri¬que sahélienne, une étude microrégionale enRépublique du Niger : la réqion des Dallols,OCDE, Paris, marzo de 1974.
(2) G. Arnoux (carta circular), Mission ca¬tholique, Niamey, septiembre de 1973.
Oleadas sucesivas de tuaregs yárabes, peules y wodaabes, songhals,djermas y haussas descienden haciael Sahel meridional, y una parte deellos llega hasta el Alto Volta, Daho¬mey e incluso la Costa de Marfil.También hay un movimiento impor¬tante en dirección de Nigeria.
Estas migraciones no son un movi¬miento uniforme y constante. Ocurretodo lo contrario. Por ejemplo, todoparece indicar que el éxodo de loswodaabes y de los peules se ha pro¬ducido a un ritmo muy distinto del delos tuaregs.
En la zona de los dallols desde
la orilla del Niger que da frente alDahomey hasta los confines delMalí se señala que los peules,atentos observadores de los sínto¬
mas precursores del hambre, hanempezado a bajar hacia el sur, consus hatos y rebaños, mucho antes quelos tuaregs. Espontáneamente hanreducido la Importancia de su ganadovendiendo animales a bajo precio,pero gracias a esta medida hanpodido limitar las consecuencias.
Los peules bororos (de las regionesde Tahua y Dakoro) habían empezadoa resolver desde hace ya cuatro años,mediante una emigración original, elproblema de cómo procurarse eldinero necesario dejando que se fue¬ran grupos numerosos de mujereshacia Ghana y la Costa de Marfil, paravender recetas mágicas.
Por primera vez en 1972, y ya en1973 de un modo más acusado, estasmujeres iban acompañadas por hom¬bres jóvenes. En 1974, se fueron jun¬tos el marido y la mujer, después dedejar a los hijos al cuidado de losviejos... Muchas familias peules hanconseguido salvar algunas cabezasde ganado, lo cual les permite sobre¬vivir (una familia peul de cuatro per¬sonas puede subsistir durante todo
un año con una sola vaca) y conser¬var junto a estos animales el marco
familiar de su existencia, su habitat y,en cierta medida, sus costumbres ali¬
mentarias. (Yveline Poncet, op. cit.)
Son muchos los grupos o fraccionesque se han disuelto por querer am¬pliar y diversificar las posibilidadesde supervivencia en varias direccio¬
nes: los tuaregs hacia el Niger yArgelia, y otros hacia un horizontemucho más desconocido todavía.
En cuanto se toma la decisión deir más allá de los itinerarios habituales
de nomadizacíón, se da un paso deci¬sivo. Pero no necesariamente en
dirección de Niamey.Ni unos ni otros sabían a ciencia
cierta hacia dónde debían dirigir suspasos. Si escogieron un itinerario envez de otro «fue porque había pas- K
11
[y tos». Una familia se puso en marchasin saber si volvería o no: «Todos nosafanábamos por lograr que comieranlos nuestros... No pensábamos en Nia¬mey sino únicamente en buscarpastos y agua.» «Durante el éxodo sebuscaban los pastos al azar.» «Almarcharnos fuimos en busca de pas¬tos. Cuando los animales murieron aconsecuencia de la sequía, seguimosnuestro camino en busca de comida.»
Sin embargo, algunos se dirigierondecididamente desde el primer mo¬mento hacia la capital de Niger «por¬que es una ciudad y porque nos dije¬ron que en ella se puede comer».Pero se trata solamente de una fami¬lia de cada cuatro. Las tres cuartas
partes restantes iban a la aventura,sin saber si acabarían en Niamey oen otro sitio.
La incertidumbre en cuanto al puntode destino explica el itinerario a vecescomplicado. Durante el éxodo surgenmuchas vacilaciones: por ejemplo,algunos de los miembros de ungrupo procedente de Kidal decidieronvolverse atrás, con cuatro camellos,cinco vacas, siete cabras, tres burrosy tres corderos.
Mientras los animales resistían, los
pastores surcaban el espacio enbusca de campos que no estuvierantotalmente agostados o de zonasde arbustos sin devastar todavía.
Muertos los animales, algunos fugi¬tivos seguían a pie. Otros recurríana cualquier medio de transporte a sualcance, incluido el barco. «A partirde Mangené, hemos venido en diver¬sos vehículos hasta Niamey; lo hemosvendido todo tiendas, esterillas,
pendientes de plata, pulseras parapoder pagar el transporte.»
Como no sabían muy bien a dóndeiban ni por qué camino, no es deextrañar que la duración del éxodovariara considerablemente según losgrupos. Pero es cierto que la mayoríarecorrieron más de 500 kilómetros.
A los nómadas que van hacia el surno les queda ya gran cosa que ofrecera los sedentarios, a los cuales dispu¬tan un agua a menudo escasa y unospastos escuálidos. Al principio, podíanvender animales pero los propiosrebaños de los sedentarios sufrían las
consecuencias de la crisis y susrecursos habían menguado. Más tardese recurrió al trueque o a la venta avil precio de tiendas, alhajas y diver¬sos objetos que llevaban consigo lostuaregs y los moros.
Por último, los emigrantes másdébiles cada día no tienen yanada que ofrecer como no sea lafuerza de sus brazos e intentan
hacerse aceptar por las poblacioneslocales a cambio de pequeños tra¬bajos, como acarrear agua, pilar elmijo o recoger y vender leña.
Sin embargo, en las etapas deléxodo se observa cierta diversidad
de relaciones entre los ganaderos ylos sedentarios. Los contactos de los
nómadas con las gentes que encon¬traban en su camino eran en ocasio¬
nes difíciles. «A veces teníamos que
esperar a que se hiciera de nochepara poder ir a buscar agua a escon¬didas.» «En todos los sitios por los quehemos pasado, los aldeanos nos ofre¬cían de comer y de beber pero,cuando llevábamos animales, se nega¬
ban a dejarles beber y nos pedían queles pagáramos el agua.»
De todos modos, estas actitudes noreflejan en modo alguno lo que vivieronla mayoría de los nómadas durante eléxodo. «Nos daban de beber. Encuanto a la comida, llegaba un mo¬mento en que se juntaba tanta genteque los aldeanos no podían ofrecerningún alimento.» «Cuando había muer¬tos y faltaba el dinero, nos regalabantrozos de tela para amortajarlos.»
En general, se estima satisfactoriala acogida de los sedentarios, y eséste un aspecto que conviene desta¬car. Entre cuantos contestaron a esta
pregunta, dos familias de cada tresconsideran que fueron bien recibidas.
Lo que quedaba del ganado nómadacuando las gentes se decidieron aemigrar fue cedido a un precio irri¬sorio casi en su totalidad, o bien
exterminado por el hambre y la seda lo largo de las pistas que llevanhacia el Sahel meridional.
A los tuaregs, los moros o lospeules que conservaron algunos ani¬males, les resultó muy penoso com¬probar que ese capital pecuario, queera para ellos todo su orgullo y acuyo crecimiento dedicaban toda suvida, no valía ya gran cosa. En efecto,los pastores se adentraban en unastierras cuyas cosechas habían sidomediocres y la oferta de ganado eracada vez más abundante, frente a unas
disponibilidades de mijo cada vezmás reducidas.
Primero, el pastor vendía los ani¬males más viejos, luego las vacasestériles, después los toros y, porúltimo, las vaquillas preñadas «a cam¬bio de unos pocos kilos de grano delcampesino».
Sin embargo, no es esta cesión deanimales a cambio de un puñado degrano o incluso a cambio del dere¬cho a hacer abrevar el resto del
hato la causa principal de que éstedesaparezca...
Es cierto que un jefe de tienda deAgadés dice lo siguiente: «Por elcamino perdimos un camello y unburro y vendimos dos camellos y tresburros.» Sin embargo, en la mayoríade los casos ha sido la muerte la que
ha aniquilado lo esencial de los reba¬ños. Se puede tener una idea de laspérdidas de ganado reconstituyendola historia del ganado de los nóma¬das que encontraron refugio en elLazareto. Una serie de familias que,en el momento del éxodo, represen¬
taban algo menos de 700 personasperdió durante su éxodo hacia el surunas 3.500 reses: 330 camellos, 690
vacas, 1.300 corderos, 900 cabras...
Fácil es imaginar cómo soportaronunas gentes cuya razón de ser es laganadería la lenta agonía de sus hatosantes y después del éxodo. No lo es,en cambio, hacerse una idea de la
miseria que representó la larga marchahacia los centros situados más al sur.
El hambre empezó muy pronto. Fuepreciso recurrir en parte a los granos ybayas silvestres. Se mataron algunasreses. Se enviaba a los niños a pedirlimosna a los sedentarios.
«Cuando nos acercábamos a una
aldea y oíamos el ruido de la majaen el mortero, enviábamos a los niñosa pedir el salvado sobrante. Se locomían allí mismo pero lo digerían mal.Si les quedaba algo nos lo traían.»
Habla ahora una familia de Burem:
«Después de perder los animales,caminamos a pie durante dos meses.En Wataguna, cerca de Asongo, mu¬rieron un niño de siete años, Issa, yuna niña de la misma edad, Raisetu,así como otro chico de doce años.»
¿De qué murieron? Los supervivientescontestan: de hambre.
Los animales no eran, pues, losúnicos en caer uno tras otro. El itine¬
rario hacia el sur está hoy jalonadode tumbas, las de los tuaregs y losmoros que no tuvieron fuerzas parallegar hasta los centros de socorro,ya sea porque murieron simplementede hambre o de fatiga, ya porque lesremató una enfermedad, dado su
estado de decrepitud física.
Durante su éxodo, un grupo deemigrantes de la fracción Kelahara,de Menaka, enterraron a la terceraparte de sus miembros. Una familiade Gao explica: «Eramos dieciocho;seis murieron en el camino... eran
niños que estaban acostumbrados abeber leche. Pero para comer sólotenían salvado de mijo; empezaron atener dolores de vientre y murieron.»
Hama, originario de Tombuctú, de41 años de edad y cabeza de una fami¬lia integrada en la actualidad por seispersonas (una mujer de 25 años y cua¬tro niños de seis a diez) dice: «Nospusimos en camino huyendo de lazona siniestrada en marzo de 1973;
dos meses más tarde, nuestro pe¬
queño grupo estaba agotado: murie¬ron dos niños Momar y Mohamedy después cinco niñas: Mariama,Asmao, Aminatu, Aicha y la segundaMariama.»
Otro cabeza de familia cuenta: «Los
camellos no podían ya llevarnos. íba¬mos a pie. Nuestro viejo padre searrastraba y nos retrasaba. Entoncesse sentó en la arena y nos dijo quese reuniría con nosotros más tarde.
Pero por la noche mi hermano pe¬queño no pudo soportarlo más y fuea buscar al viejo. Nunca le volvimosa ver. Debió de perderse también él.»
Hubo desde luego familias que selibraron de tales tribulaciones, pero,
independientemente del lugar de queprocedían, todos los grupos padecie¬ron grandes pérdidas humanas. Deesta encuesta podemos deducir quelos nómadas refugiados en el Laza¬reto han perdido por lo menosJa sextaparte de sus miembros.
¿Cuántas personas murieron en
12
total? Nunca llegará a saberse aciencia cierta. Hay, en efecto, gruposy familias que no llegaron nunca aningún sitio.
A menudo, los nómadas del Laza¬reto no saben qué parte de su «frac¬ción» se quedó en la aldea.
Ocurre con frecuencia que los queno se movieron son más numerosos
que los que se fueron. También esfrecuente que se quedaran desprovis¬tos de todo y que no quepa albergarmuchas ilusiones sobre si han podidoencontrar agua y alimentos en can¬tidad suficiente.
Un grupo de tuaregs de Gao resu¬me como sigue la situación demuchas personas: «No tenemos me¬dio alguno de reunimos con los quese quedaron allí, y ellos tampoco tie¬nen la menor posibilidad de venirhasta nosotros ni de seguir viviendoallá.» En la zona de donde partieronno queda ni un solo animal.
Y esas personas abandonadas tur¬ban constantemente el sueño y la con¬ciencia colectiva de los refugiados.
ALTO VOLTA
NIGERIA Kano .
.DAHOME'
Mapa El Correo de la Unesco, según Jacques bugnicourt, Dakar
LA GRAN MARCHA DE LA MISERIA. Desde una región que se extiende entreTombuctú (Malí) y Agadés (Niger) las poblaciones sahelianas, diezmadas por lased y el agotamiento, han confluido hacia Niamey, huyendo de la sequía. Las líneasde flechas que aparecen en el mapa indican las principales rutas del éxodo de losnómadas del Sahel, que generalmente se ha efectuado siguiendo las riberas delrío o el lecho seco de otros. El rectángulo negro representa la zona donde seprodujo esa migración. Abajo, un grupo de los sobrevivientes que, tras haberrecorrido centenares de kilómetros, lograron llegar al campamento de refugiadosdel Lazareto, cerca de Niamey, capital de Niger.
Foto David Burnett © Gamma. París
*-
V
i
M
Sahel/ < -. fft idinjfrfrrt) i i'fc
?
2. El tuareg ysu rebaL
*m
aÄ
A irregularidad y el riesgo sonla esencia misma de la reali¬
dad saheliana. La región se presentaformada por espacios inmensos quetan pronto son desiertos hostiles delos que huyen los hombres como, porel contrario, verdes praderas a las quelos pastores llevan sus animales...
La cantidad de lluvia es el criterio
más inmediatamente identificable perotambién es decisivo el escalonamiento
en el tiempo de esas lluvias.
Otros factores son el suelo, queretiene más o menos agua, la ferti¬lidad variable y los peligros más omenos graves de erosión, el subsuelo,que contiene o no contiene reser¬
vas de agua accesibles para los pas¬tores, ya sea directa o indirectamente,a condición de excavar pozos profun¬dos y, por último, la capa vegetal,que constituye la base de la existen¬cia de los animales y de los hombres.
El hecho de que haya hierba noquiere decir que ésta sea aprove¬chable... Los pastos solamente tieneninterés si existe agua cerca de ellosy esa agua está al alcance de susutilizadores. Por ejemplo, para abrevaren la estación seca a un hato de cien
cabezas, los pastores tienen que subirtres mil quinientos litros diarios deagua desde una profundidad de treintaa cincuenta metros.
La excavación de pozos es uno delos problemas capitales del Sahel,particularmente en la época del añoen que las charcas se secan y en quees prácticamente nula la cantidad deagua que el ganado puede obtener dela vegetación que consume.
Esos espacios sahelianos tan prontosecos como verdes tienen una vege¬tación cuyas características varían nosolamente de un año a otro sino tam¬
bién durante el mismo año.
Las corrientes de agua y las char¬cas crean un medio ecológico favo¬rable. En su lecho seco y en susorillas se encuentran especies forra¬jeras y árboles de escasa altura oarbustos cuyas hojas pueden suminis¬trar alimento a los animales.
Sin embargo, tales condiciones sólose dan excepcionalmente en el nortedel Sahel. La mayor parte de la estepaestá formada por pastos de gramíneas
Una res de ganado vacuno necesita comomínimo treinta litros de agua al día,sin los cuales está condenada a morir
lentamente. A la izquierda, una vacareducida casi a piel y huesos. A la derecha,en cambio, unas robustas reses en el
abrevadero. Pero los pozos se estánsecando. Así, hace treinta años, habíazonas del Sahel donde bastaba excavar
12 metros para alcanzar la capa de aguasubterránea ; hoy, en cambio, hay quellegar frecuentemente hasta los 36 metros.
14
ño en lucha a muerte contra la sequíade bastante altura y resistentes a lasequía.
El Sahel meridional empieza allídonde la alfombra de hierba es perió¬dicamente continua, los árboles yarbustos se diseminan en el paisajey es más neto el contraste entre lasestaciones.
Hay también unas zonas-refugio,situadas en la proximidad inmediatade las capas acuáticas subterráneasy de los ríos, por ejemplo, el deltacentral del Niger y las corrientes deagua, a menudo esporádicas, queconvergen hacia él.
Hay que tener siempre presente laextrema variabilidad en el espacio yen el tiempo de la alfombra herbáceaEn un año normal la vegetación sahe-liana se caracteriza por una produc¬tividad intensa y efímera.
¿Qué animales pueden aprovecharla?
El camello toma lo que encuentra,incluidos los espinos, pero prefierelas hojas de los arbustos. Como esbien sabido, la cabra es todavía mucho
más voraz y engulle incluso plantasque serían tóxicas para otros anima¬les. Por lo demás, en el Sahel la
cabra desempeña un papel ambiguo.Su voracidad es desde luego unaverdadera plaga para la vegetaciónempobrecida, pero, en cambio, es elúnico animal que permite aprovechar
zonas inaccesibles a todos los demás,
por ejemplo, las fajas rocosas.
Aunque son animales más difíciles,los bovinos encuentran su alimenta¬
ción en los diversos tipos de pastosdel Sahel. En cuanto al ganado ovino,consume en especial las gramíneasque desechan las vacas.
Mientras que el nomadismo que sepractica en el norte no está sujetoa periodos regulares, la trashumanciaes en el sur una técnica de pastoreoque tiene un ciclo anual, permitiendoasí utilizar al máximo los recursos
vegetales.
Tradicionalmente, durante la esta¬
ción húmeda los pastores permanecencerca de las charcas. Cuando éstas se
secan, llevan a sus hatos y rebañosallí donde se puede obtener aguaperforando pozos de hasta diez me¬tros de profundidad, como máximo. Enplena estación seca, se acercan alrío o las balsas y charcas perpetuas.
Es indudable que, de un año a otroy de un mes a otro, el número dereses que pueden alimentar los distin¬tos tipos de pastos africanos no esel mismo. La cantidad de hierba dis¬
ponible por hectárea, en una mismazona, va de 600 kilos a 5,2 toneladas,
y ocurre incluso que el ganado re¬chace hasta la tercera parte de lahierba de que puede disponer.
Con una pluviometría de 300 milí¬metros y tratándose exclusivamentede bovinos, el número de hectáreas
necesario para mantener una resoscila entre 6 y 30. Dentro de estoslímites ecológicos, la decisión de au¬mentar o de mantener al mismo nivel
el rebaño depende de los hombres,cuyo comportamiento y cuya civi¬lización están fuertemente influidos
por el medio en el que viven.
Recíprocamente, los hombres trans¬forman ligeramente ese medio naturalexcavando pozos, trazando pistas, lle¬vando a sus animales de unos pastosa otros y modificando así la capa her¬bácea y leñosa del ecosistema.
La lógica del nomadismo y, más alsur, de la trashumancia se ajusta alas características del Sahel. Los ani¬
males van tras la vegetación, los tua¬regs o los moros tras los animales,y los cautivos sirven a sus amos y dande beber a los animales. Todo esto
está sometido, sin embargo, a ciertasnormas.
Aunque abundan desde luego lasguerras, los conflictos y las penden¬cias, los tuaregs están de todos mo¬dos de acuerdo en distribuir y apro¬vechar racionalmente los itinerarios ylos ojos o puntos de agua. Pero haytambién, entre muchos grupos nóma- .das y los sedentarios, unas relaciones y
Los vínculos
de la amistad
Existe entre los wodaabes grupoperteneciente a la etnia de los peulesbororos una práctica tradicional deayuda : se trata del haBBanaae (segúnla grafía de la lengua «pular» de lospeules), que es una especie de contratoentre un propietario de ganado bovino(el kaBBanDo. o sea «el que vincula»)y una persona, generalmente un joven
soltero o un pobre, que quiere formarsu propio hato (llamada kaBBanaaDo,es decir «el vinculado»). El primeroda en préstamo al último una o másvacas que van a constituir un nuevohato o a engrosar otro ya existente,aunque pequeño. El kaBBanaaDo seocupa de las reses y se queda con laleche y. la mantequilla que producenasí como con sus tres primeras crías.Tras el tercer parto ha de restituir la vacaal kaBBanDo, con lo cual se ponetérmino al contrato. El haBBanaae es,
pues, un pacto de amistad entre dos
personas. Es ja forma de ayuda que lasociedad ha estatuido en favor de los
desposeídos. Las reses a través de lascuales se establece el vínculo y queconstituyen el comienzo y la esperanzade un nuevo hato, son el símbolo de la
amistad que une a un pobre con el ricoque quiere prestarle ayuda. Dice unproverbio que el animal vincular noserá puesto al final de la vacada.Al contrario, él es el primero al que seconduce al abrevadero, el que nopuede ser golpeado sino acariciadoy al que el pastor acompañapersonalmente hasta el corral cuandocae la noche. Este afecto por elanimal vincular tiene un valor de
ejemplo. Por ello se dice que alguienquiere a una persona como al animalque le fue «vinculado». Y es lo quedirá, por ejemplo, un joven a unamuchacha para expresarle sussentimientos de cariño.
15
£> más o menos codificadas por la cos¬tumbre. Sólo en las zonas de humedad
perpetua o, más al sur, allí donde laslluvias son mucho más seguras yabundantes todavía, se llevan a cabo
actividades agrícolas y se cultiva elmijo, que será objeto de truequecon los productos de la ganadería.En tales condiciones, nada ocurre en
el medio saheliano que lo desorganicegravemente.
No obstante, sería peligroso consi¬derar de un modo relativamente idí¬
lico la fase de la historia saheliana
anterior a la conquista colonial o lainmediatamente posterior a ella. El«equilibrio» del que hablan algunossólo se lograba a costa de epizootiasque asolaban el ganado y de unosperiodos de hambre más o menosgraves.
Por ejemplo, en el Sahel nigerinopersiste el recuerdo, antes de la lle¬gada de los colonizadores, del «Izenere» (la venta de niños), cuando seentregaban «bocas inútiles» a cambiode un poco de comida, del «Gaasiborgo», cuando solamente había cala¬bazas que majar, y del «Yollo Moru»(«Acaricíate las trenzas»), es decir,cuando esto era lo único que sepodía hacer (1). La llegada de los fran¬ceses no terminó con el hambre ; en
1913 surgió la «Gran berí» («el granpecho») que azotó duramente a todoel Sahel, del Atlántico al Mar Rojo.
Y más tarde, en 1931-1932, fue el«Doo Izo jire», o sea, el año de laslarvas de langosta. En 1937 hubo unmomento difícil y, por último, en 1942sobrevino el «Wande-waasu» («Apartaa tu esposa»), ya que todo el mundopensaba ante todo en su superviven¬cia individual.
A ese precio ha funcionado el sis¬tema saheliano. La economía de la
franja más septentrional y de la quese sitúa en el extremo sur de la re¬
gión se complementan gracias a unarelación de fuerzas que favorece a losganaderos. Y cuando se pone en telade juicio ese tipo de intercambio yde dependencia, no se advierte quees el funcionamiento mismo de la
relación hombre-medio el que puedepeligrar.
Durante los 50 años últimos, elpaisaje saheliano no parece haberexperimentado sino modificaciones
localizadas; la vida económica, socialy política, en cambio, ha evolucionadoprofundamente.
El hecho más espectacular fue laliquidación de la hegemonía de lostuaregs y de los moros, lo quedeterminó otros fenómenos, como elestablecimiento de una política demodernización que precedió y luegoacompañó a la monetarlzación. De estamanera estaban dadas todas las condi¬ciones para que hubiera una compe¬tencia más vehemente por las diver¬sas porciones del espacio saheliano.
(1) André Salifou, Crise alimentaire auNiger : les leçons du passé. IDEP-UNEP-SIDA, Niamey, 1974.
El hecho de controlarlas amenazabacon convertirse en una cuestión de
vida o muerte para los grupos huma¬nos contendientes.
Vamos a intentar resumir sucinta¬
mente la situación de los confines del
sur del Sahara y del Sahel septen¬trional a principios de siglo.
En primer lugar, los pastores yafueran tuaregs, moros o peulesejercían una presión constante sobrelos sedentarios, habiendo frecuente¬
mente entre ellos contactos pacíficospero también muchos ataques por sor¬presa, por iniciativa de aquéllos.
Las regiones sedentarias, habitadaspor negros, suministraban a los gana¬deros el mijo indispensable para su ali¬mentación y, como mano de obra,siervos que pronto fueron asimiladosculturalmente. Por otra parte, en lazona habitada por los nómadas, larelación entre la población y el mediose equilibra periódicamente con la apa¬rición de enfermedades epizoóticasimposibles de controlar, con las se¬quías y con las guerras entre losgrupos nómadas que a veces deter¬minan una redistribución del ganadoy de los cautivos del sur del Sahel.
Sin embargo, no habría que esque¬matizar demasiado. La sociedad tua-
reg o la sociedad mora poseen unequilibrio específico dentro del cualalgunos se especializan en la guerra,otros en el ascetismo, mientras quea los cautivos se les asignan tareascomo cuidar y abrevar el ganado, ocu¬parse de algunos cultivos en los lu¬gares mejor regados o del serviciodoméstico en las tiendas.
La penetración colonial puso entela de juicio la hegemonía tuareg enuna gran parte de lo que es actual¬ícente el Malí y el Niger. Hubo unafuerte resistencia inicial y más tarde,en 1916-1917, se produjo la subleva¬ción de todo el país tuareg. La repre¬sión fue muy rigurosa y dio por resul¬tado la eliminación de la mayoría delas familias que detentaban el podery la disolución de las confederaciones.
De ahí que la llegada de los coloni¬zadores entrañara una inversión radi¬cal de las relaciones de fuerza entrepastores y sedentarios.
A partir de entonces, la evoluciónfue muy rápida. En el caso de laspoblaciones negras del sur, la menoropresión ejercida por los nómadasfacilitó el progreso de los cultivos yla constitución de zonas pioneras queinvadían cada vez más los Itinerarios
tradicionales de los ganaderos, lo cualtuvo a la larga graves consecuencias.
Por lo demás, el poder colonial seapoyaba en las zonas pobladas porlos agricultores, a los que protegía yentre los que reclutaba auxiliares eintermediarios. Las aldeas de agricul¬tores fueron las que recibieron losservicios administrativos establecidos
por los colonizadores, y sedentariosfueron los titulares de cargos adminis¬trativos, mientras que los tuaregs, losmoros y, en gran medida, los peules
se interesaban escasamente por lasescuelas que habían instalado losfranceses o los ingleses, considerandoque se trataba de una institución queapartaba a los jóvenes del Islam yque servía los intereses de los con¬quistadores extranjeros.
A la vez que se modificaban lasrelaciones entre agricultores y gana¬deros, se operaban profundas muta¬ciones en el seno de la sociedad
nómada. Tendían a aflojarse los vín¬culos entre fracciones y entre familias,que habían quedado ya debilitados porlas medidas administrativas. No exis¬
tía, como antes, el imperativo de agru¬parse para atacar o para defenderse.
Desapareció el antiguo prestigio delas tribus y de las familias nobles.Cada agrupación siguió su propia evo¬lución y, en toda la sociedad, se re¬lajaron las relaciones de los cautivoscon sus amos.
Tradicionalmente, los servidores po¬dían ser «de duna», esto es, indivi- .duos que se ocupaban del ganado queles encomendaban y que poco a pococonseguían constituir su propio hatoo rebaño o «de tienda», es decirque realizaban para la familia delamo tareas domésticas o de custodia
o, en el caso de las mujeres, teníanla obligación de ir por agua o a recogergranos silvestres, etc.
Ahora bien, la autoridad colonial
abolió la esclavitud, y los servidoresempezaron a enterarse poco a pocode sus derechos. Algunos de ellosdudaron durante mucho tiempo enapartarse de sus amos y en arries¬garse a vivir por su propia cuenta,sin grandes posibilidades de subsis¬tencia. Día tras día, los ex cautivos
abandonaban campamentos parainstalarse generalmente más al sur.
. La sociedad tuareg, desangrada yaen su cúspide, padeció con ello unalenta hemorragia en su base. La manode obra huía de la economía pastoraltradicional, y los «verdaderos» tuaregsacabaron encontrándose con rebaños
cada vez menos conducidos y vigila¬dos por pastores. Y, sin embargo, elganado de la mayoría de las familiastuaregs no disminuía. En el caso de ungrupo de tres parejas que vivían más omenos en simbiosis, el número total
de reses iba de 11 a 20 camellos yde 50 a 100 bovinos. Pero esto no debe
hacernos olvidar la desigual distribu¬ción del ganado entre los pastores.
No hay prácticamente ningún grupoganadero sin animales. Los indivi¬duos que no tenían nada quedabana menudo incorporados a las parejasque poseían un hato. Ahora bien, casila tercera parte de los grupos nóma¬das no poseían más de 10 camellos o50 vacas, al paso que la décima partedel total contaba con una cifra de 41 a93 camellos o de 200 a 600 bovinos.
Así pues, a la vez que perdían supoder, los tuaregs conservaban o re¬constituían unos rebaños de cierta im¬
portancia. En cierto modo, se aprove¬chaban de la «política de desarrollo»del Sahel.
16
VIENTO DE ARENA. Un campamento tuareg en una zonasemidesértica en los confínes del Sahara. Al soplar, el vientolevanta torbellinos de arena, pero las tiendas resisten suempuje. A derecha e izquierda de la foto se ven morterospara pilar el mijo. En el primer plano, una especie de arbustoespinoso que los camellos devoran con gusto.
Foto Christine Spengler © Slpahioglu. Pari!
LOS TRABAJOS Y LOS DIAS. En un oasis
de Mauritania, un pastor conduce su rebañohacia el pozo. El ir y venir del agua al pasto,del pasto al agua, constituyo el ritmomismo de la vida en estas comunidades
pastoriles.
Foto Henri de Chatillon © Rapho, Paris
17
CARAVANAS DE LA SAL
ixDesde Mauritania hasta Etiopía, gran parte del tráfico de las caravanas se dedica altransporte de la sal. La sal gema proviene de yacimientos naturales situados en elSahara, en el Sahel, en Etiopía, etc. En la foto de abajo a la izquierda, un grupo de etíopesarrancan la costra salina del lago Assalé, en la depresión de Danakil. Las caravanas(a la izquierda) transportan a través del Sahel y el desierto la sal cortada en placas obloques, para venderla en los oasis y en los mercados (abajo) o, a menudo, cambiarla pormijo. Los largos recorridos que han de efectuar las caravanas hacen que el precio de lasal se multiplique a veces por más de veinte entre el punto de partida y el de llegada.
02i&3*fe. fe zz
* V
Sahel3. Los nómadas, una
£& SS
ft
P
K ». f, *
t ^>. * 1ÏS3
1
>1SIM
,-,*»?-l«'
i * i v k.P
«**55b;
I 1 ¿Na ilßcTQ? H v ^ ík .V.V
s;
l|£ ^w
a à»
;S ?»
Í
il
kl¿i-
- 1
à >$? rs..;. .-,
S
ai. &.*k.1» i & 4\W
^«?*A* 1,' íi GAI ***
población al margen de la economía moderna
CO
u.'
LA política colonial se caracte¬rizó por sus contradicciones en
el plano de la ideología y en el dela acción. Se cultivaba el mito de la
nobleza del pastor tuareg o peuly se exaltaba al mismo tiempo alcampesinado negro. Se tomaban me¬didas en favor de los pastores (exca¬vación de pozos, creación de algunasescuelas nómadas) y, al mismo tiem¬po, se reducían sus zonas-refugio,al fomentar el asentamiento de los
«busus» (sirvientes o cautivos libe¬rados) o al poblar sistemáticamente eldelta interior del Niger.
De hecho, un estudio minucioso pon¬dría seguramente de manifiesto queen general predominaba la «perspec¬tiva antiganadera». La situación pasóa ser mucho más clara después de laindependencia.
En primer lugar, se tiende a consi¬derar a los nómadas como personassospechosas que se adaptan mal alas nuevas instituciones (como, por lodemás, a las anteriores).
En segundo lugar, se propende aconsiderar los problemas de los nó¬madas con una óptica de sedentarios.
Fundamentalmente, la política es de¬finida y aplicada por personas queviven en tierras en las que todos losaños, más o menos, llueve.
La política pastoral anterior fue pro¬seguida después en sus aspectosesenciales por los distintos gobiernosy aplicada a los diversos países sahe-lianos según principios muy seme¬jantes. A lo largo de los itinerariosde nomadización y de las vías decomercialización, se excavaron pozosy se instalaron estaciones de bombeo,que venían a sustituir en esta tareaa la mano de obra cautiva. En ciertas
zonas, se estableció incluso una orga¬nización jurídica de la ganadería, conzonas de defensa y cortafuegos, aunqueen general no llegó a ser respetada.
De modo análogo, prácticamente entodas partes se prohibió quemar lahierba. Pero tampoco esta prohibición .tuvo mucho efecto.
En cuanto a los ojos de aguapropiamente dichos, ofrecen la ven¬taja de proporcionar agua abundantey sin esfuerzo en ciertos casos y deponer nuevos pastos al alcance delganado. Ahora bien, éste ha tendidocada vez más a concentrarse en torno
a los ojos de agua, asolando losalrededores.
El pastoreo excesivo y el pisoteodel terreno suprimen, la vegetación yfacilitan la erosión. Todo ello engen¬dra un desierto en torno, lo que obli¬ga a ir a buscar cada vez más lejoslos alimentos cotidianos y a aumentarconstantemente la distancia entre el
pasto y el abrevadero. Por consi¬guiente, el ganado no tiene más alter¬nativa que morir de sed en medio deun estupendo pastizal o de hambrejunto a un pozo.
La excavación de pozos y la con¬servación de los pastos han surtidoefectos a la vez positivos y negativos;en cambio, la profilaxia veterinaria hatenido en esta zona un éxito innega¬ble. La peste bovina y la perineumoníahan retrocedido espectacularmente.
Pero se observa que la consecuen¬cia de la campaña ¡nterestatal contrala peste bovina es un aumento muyconsiderable del número de cabezas
de ganado, seguido de su explotaciónracional, lo cual ha dado origen auna serie de problemas sociales y ali¬mentarios propios del pastoreo exce¬sivo.
No tarda en verse claramente que eléxito mismo de ciertos aspectos de lapolítica de modernización del Sahelva a provocar un desastre.
Y el peligro de fracaso resulta tantomayor cuanto que no se ha reflexio¬nado lo suficiente sobre la necesidad
de dispensar una formación que seacomplementaria de las transformacio¬nes en curso. En general, el aumentode la escolarizacion ha efectado muypoco al norte del Sahel y, allí dondese han logrado algunos resultados,éstos han consistido principalmenteen la emigración de las «élites» que,tras haber triunfado, no han vuelto casinunca a su lugar de origen.
Por lo demás, al igual que en otrospaíses, la escuela ha propuesto laalternativa de un medio de vida ima¬
ginario, inspirado por los países des¬arrollados, y ha preparado a los jóve¬nes más bien para una existencia deburócratas urbanos que para domeñarel medio que les rodea.
Se trata indudablemente de un as¬
pecto esencial para entender lo queha ocurrido en el Sahel. La progre¬sión de la monetarización, la cons¬
trucción de nuevos pozos, el mejora¬miento de las técnicas de medicina ve¬
terinaria se han llevado a cabo con
una óptica «de desarrollo», orientadaa integrar la población saheliana enel circuito de la economía dominante
pero sin que se apreciaran en su justovalor los peligros que traía realmenteconsigo el «progreso».
Tampoco se han planteado, ni antesni después de la independencia, pre¬guntas como las siguientes: ¿a quémanos van a parar las ganancias obte¬nidas con la comercialización de la
producción saheliana y con la distri¬bución de algunos productos que con¬sumen los nómadas y los campesinosde esa zona? ¿Qué parte de esos
El mijobienhechor
La economía rural del Sahel se basa
en gran parte en la producción de mijo.Cultivado por las poblacionessedentarias, es vendido o trocado porla carne y la leche de que disponen losganaderos nómadas (véase tambiénla página 22). Arriba, un campesinoprepara los hoyos en que van a echarselas semillas. En la página de la izquierda,unas espigas del mijo que se cosechaen Niger de la manera que apareceen la foto superior. Los tallos largosde este cereal protegen e¡ suelo contrala erosión causada por los vientos ypreservan su fertilidad.
21
>beneficios vuelve a invertirse en la
zona mencionada y qué parte es en¬viada al extranjero, particularmente aEuropa, o queda en manos de elemen¬tos de la población urbana?
¿Cómo debe, por ejemplo, apreciarsela política de los ranchos, que tiendea cobrar envergadura? Resulta tantomás fácil evitar preguntas como estascuanto que la tarea de «modernizar»el Sahel se halla atomizada en múl¬
tiples instancias.
Rara vez se ha considerado el me¬
dio ambiente en su totalidad. No se
toma en cuenta a la población sinocomo un dato más entre los otros.
El éxito técnico que representa el rá¬pido aumento de la ganadería sahe¬liana oculta serias razones de inquie¬tud. El aislamiento, la compartimenta-ción y la ignorancia de la complejidady de la interdependencia de los fac¬tores socioeconómicos y físicos delmedio nómada han caracterizado du¬
rante mucho tiempo las medidas rela¬tivas a la ganadería saheliana del bu¬cle del Niger.
De ahí que los esfuerzos realizadosen esa esfera, ya sea por parte de laadministración colonial o de las auto¬
ridades nacionales después de la in¬dependencia, llevaran en sí mismos losgérmenes del fracaso y la decepción.
En los planes de desarrollo, el obje¬tivo consiste a menudo en un au¬
mento numérico del ganado, sin quese tenga suficientemente en cuenta laorganización permanente del espaciopastoral, el control por los propiospastores del volumen de ganado y lautilización correcta de los ojos de agua.
La lógica de las decisiones se rigeen general por los cálculos de renta¬bilidad, con arreglo a unos criterioselaborados en los países industrialespara atender unas necesidades muydiferentes.
Esta orientación implícita de la polí¬tica saheliana, esos fallos y esos peli¬gros, de los que a menudo no se per¬cataban los técnicos, los compren¬dían perfectamente los nómadas, asícomo un gran número de campesinos.
Por ejemplo, en Menaka, la perfo¬ración de unos cuantos pozos «moder¬nos» suscitó una reacción paradójicaentre los pastores nómadas de la re¬gión, los cuales no modificaron su
El régimen alimenticio de laspoblaciones sedentarias y nómadasdel Sahel, compuesto esencialmentede mijo, entraña carencias nutritivasgraves y, a veces, mortales. Las
proteínas de la carne y la leche sonindispensables, pero estos productossólo pueden suministrarlos losganaderos nómadas. En la foto, un silotípico de las aldeas de los djermas,agricultores sedentarios de losalrededores de Niamey, capital deNiger. Está formado con tallos de mijoentrelazados y sostenido sobre pilotesde madera a cierta distancia del suelo
para conservar el grano al abrigo de losroedores y de los insectos. Pese a ellolas pérdidas son del 5 al 10%, segúnlos expertos de la FAO.
22
«calendario pastoral» y se abstuvieronincluso de apacentar sus animales enla zona abastecida por esos nuevosojos de agua.
En cierto sentido, los pastores ob¬tienen algunas ventajas de la acción delEstado, por ejemplo en materia desalud, particularmente gracias a lavacunación: el resultado ha sido una
regresión clara del sarampión y de laviruela. Por otra parte, advierten ental acción elementos que interfieren enel modo de organizar sus rebaños yque tienden a obligarles a la comer¬cialización.
Un hecho, que a veces pasa desa¬percibido pero que, sin embargo, haresultado decisivo para la transforma¬ción de los confines sahelo-saharianos
en los veinte años últimos, es el pro¬greso de la ganadería especulativa,suscitada en particular por el rápidocrecimiento de las grandes aglomera¬ciones del litoral.
Se está desarrollando una tenden¬
cia que reviste estos tres aspectosprincipales: aumento de la proporciónde bovinos en el total de la gana¬dería, crecimiento más rápido de losrebaños, y comercialización mucho másamplia de los productos pecuarios.
El Sahel y, muy especialmente, elbucle del Niger se convierten puesen un punto de contacto entre un sis¬tema ganadero «atrasado» y un sis¬tema más directamente ensamblado enel circuito de la economía dominante.
La mayoría de los tuaregs se sitúanen el primero de ellos. Su apego alos valores tradicionales, un aumento
de los rebaños que no significa nece¬sariamente la extensión de la comer¬
cialización, y la preferencia asignadaal trueque en los intercambios sonsus características esenciales.
En cambio, en el sistema de gana¬dería comercial nos encontramos con
los comerciantes diawambés, los gana¬deros sedentarios songhais y ciertosbusus sedentarizados, unos y otrosampliamente orientados hacia el mer¬cado.
Esta persistencia, en particular entrelos tuaregs, de una actitud que limitaa muy poca cosa los contactos conla economía monetaria no quiere deciren modo alguno que en esa sociedadse haya producido una situación deestancamiento y de inmovilismo.
Antes por el contrario, abundan lossíntomas de evolución. «En contacto
con el campesino, su vecino e inter¬locutor del sur, el ganadero nómadadel bucle del Niger aprende a consu¬mir más y empieza a sentir nuevasnecesidades... Las mujeres son lasprimeras víctimas de semejante con¬frontación de dos modos de vida quese diferencian por la propensión deuno de ellos a producir y a consumircada vez más. Entre los tuaregs, las
. mujeres asumen ya las responsabili¬dades más importantes del matrimonioa pesar de que no trabajan. Adminis¬tran el presupuesto familiar y se ocu¬pan de los gastos cotidianos.
«Su afición a los adornos, las telasy los productos de trueque permitepensar que desempeñan un papel mo¬tor en la reconversión de las mentali¬
dades en una comunidad pastoral (1).»Empiezan ya a advertirse entre lostuaregs nuevos hábitos de consumo.La monetarización progresiva de lasrelaciones económicas constituye unelemento determinante.
Durante mucho tiempo, el truequeera la regla general en todo el Sahel.Históricamente, se llevaba a cabo apartir de unas bases poco favorablespara los campesinos y estaba orga¬nizado de modo tal que pudieran obte¬ner leche y carne, pero no constituirrebaños. Cuando se modificó la rela¬
ción de fuerzas entre pastores y agri¬cultores y cuando la muerte eliminóa la generación de quienes teníanesa relación muy presente en su espí¬ritu, fue preciso que los nómadas acep¬taran lo que durante mucho tiempohabían rechazado, esto es, el truequede sacos de mijo o de maíz por ter¬neros, y la posibilidad de que losagricultores constituyeran ellos mis¬mos sus propios hatos.
Los tuaregs quedaron así privadosde su cuasimonopolio ganadero y,en múltiples puntos de intercambio,son ya los sedentarios quienes impo¬nen sus condiciones.
Se generaliza de este modo la uti¬lización del dinero, lo cual permiteromper con la antigua estructura delintercambio.
Por lo demás, todos los que vivenen el Sahel padecen ciertos efectosde la economía de trueque y del sis¬tema impositivo que grava la pro¬ducción agrícola. La fracción del re¬baño y de la cosecha que hay quecomercializar para pagar los impues¬tos y comprar ciertos artículos (té,azúcar, tejidos, mantas, etc.) es cadavez mayor.
Para toda la población del Sahel, elvalor del ganado y del mijo se hadepreciado con respecto a los im¬puestos y a los artículos manufactu¬rados; en el caso de los nómadas,el valor del ganado padece una depre¬ciación respecto del valor del mijo.
Así pues, los nómadas se ven explo¬tados doblemente: por un lado, cuandopagan los impuestos y compran cier¬tos artículos del exterior y, por otro,cuando adquieren mijo.
Pero cuando las condiciones climá¬
ticas son normales, esta explotaciónno repercute prácticamente en el modode vida específico de los nómadas.A ello se añade el hecho de que unrelativo aumento de la ganadería, fa¬vorecido por la «modernización», com¬pensa en parte la degradación de larelación de intercambio comercial.
Sin embargo, juntamente con el pro¬greso de la monetarización se producela inserción en la sociedad sahelianade elementos cuya función será la de
(1) Ba Sayón Fofana, L'élevage bovin dansla boucle du Niger, Facultad de Letras yCiencias Humanas, Rúan, 1974.
acelerar los intercambios y de obtenerde manera más sistemática beneficios
a partir de los recursos de los pas¬tores.
En efecto, el aumento de la circu¬lación monetaria y la perspectiva deestablecer circuitos comerciales con
regiones distantes sobre la base deun ganado que puede adquirirse aprecios "razonables", iban a incitara los tratantes de caballos a aventu¬
rarse hasta las proximidades de losrefugios estacionales y de las zonasrecorridas por los nómadas.
Al parecer no hace mucho más dediez años que se han establecido esasnuevas redes comerciales.
Por ejemplo, se advierte que «de1962 a 1967, los tratantes de ganadooriginarios del delta interior del Nigeravanzaron hacia Gurma, en el norte,donde se instalaron a lo largo del río».(Ba Sayón Fofana, op. cit.)
Se trata sobre todo de los diawam¬
bés, traficantes por tradición, y de lossarakolés. Todos ellos se adaptaronrápidamente a las condiciones particu¬lares de la ganadería sedentaria en elvalle del río.
Una de las consecuencias que tuvola intrusión de los recién llegados fueuna necesidad apremiante de mano deobra asalariada, especializada o no,en las zonas ganaderas del bucle delNiger. Y fueron cada vez más nume¬rosos los pastores, del grupo étnicobobo y a veces del sarakolé, quepercibían salarios en especie.
La aparición de nuevos tipos derelaciones entre una ganadería «atra¬sada» y una ganadería especulativa yla modificación de las relaciones de
intercambio comercial van unidas a
una competencia cada vez más acen¬tuada por el espacio saheliano: se tratadel avance de los pioneros seden¬tarios.
Se produce primero una progresiónen las zonas de agricultura de secanodel campesinado negro, cuyo índicede crecimiento demográfico equivalea su multiplicación por dos en un plazode treinta años. Esos campesinos ne¬cesitan más espacio, no solamenteporque son más numerosos sino tam¬
bién porque el maní (cacahuete) y elalgodón han venido a sumarse a loscultivos de subsistencia.
Pero no es seguro que esa amplia¬ción de las superficies cultivadas nohaya constituido en gran parte undespilfarro. «Aun antes de que la se¬quía adquiriera proporciones dramáti¬cas se estaba produciendo una degra¬dación del trabajo en los campos:técnicas abandonadas o descuidadas,una organización tradicional y colectivade ayuda mutua agrícola que desapa¬recía, emigrantes con cuyo trabajo secontaba para la estación de los cultivosy que no siempre hacían acto de pre¬sencia. Todo parecía indicar que loscampesinos no eran capaces de culti¬var superficies demasiado vastas.»(Yveline Poncet, op. cit.)
La franja pionera no está solamente ^ocupada por los campesinos proce- r
23
K dentés del sur o por las aldeas yaexistentes y que se van extendiendo.En el espacio intermedio restante, losbusus instalan chozas o tiendas y pro¬ceden a un desbroce extensivo del
terreno; van a mantenerse con unos
pocos cereales, granos y bayas silves¬tres y, si tienen reses, productos pe¬cuarios. En todo caso, el acceso a losbarbechos y a los campos segadosno es ya tan libre como antes paralos nómadas y trashumantes.
Más grave todavía para estos gana¬deros es la confiscación de las zonas
en las que hay agua: esas tierras seprotegen mediante setos o cercados,cultivos de decrecida en torno a las
charcas y a orillas de los ríos o dedepresiones más o menos explotadasy una ampliación del cultivo del arroz.
En aquellas tierras a las que pue¬den tener acceso todavía los rebaños
se produce rápidamente un pastoreoexcesivo, el cual «da lugar a ladesaparición de unas gramíneas quese renuevan difícilmente». De hecho,los campesinos prohiben cada vezmás a los pastores el acceso a esaszonas-refugio, y cuanto más duroha sido el año tanto más celosamente
se procura no tolerar a extraños en losalrededores.
Los nómadas que viajan con susanimales tropiezan, pues, con obstá¬culos en su itinerario y quedan par¬cialmente excluidos de las zonas más
favorables.
«Algunos indicios, como la multipli¬cación de los conflictos entre gana¬deros y campesinos respecto de laszonas de desplazamiento así como lareducción notoria y progresiva deltiempo que el ganado trashumantepodía permanecer en el valle, confir¬man que la ampliación de las zonas deriego se ha efectuado en detrimento delas zonas de pastos.» (Ba SayónFofana, op. cit.)
Este confinamiento o expulsión pro¬gresiva de los pastores suscita algunasdificultades.
En efecto, ciertos grupos de nóma¬das se ven obligados a subir haciael norte. Se estima que, de 1940 a1970, los límites septentrionales delas zonas recorridas por los peulesnómadas ha pasado del paralelo 15al 18, lo que representa una distanciade más de 200 kilómetros.
Esta penetración hacia el norte selleva a cabo con el cebú bororo, quees una vaca de pelo oscuro, jorobamuy prominente y cuernos en formade lira, muy apreciada por los peulespero que en esa zona se encuentra
algo al margen de su cuadro ecoló¬gico normal, ya que es más corpulentay menos resistente que la vaca azavakcriada por los tuaregs.
La consecuencia más grave de laextensión de la zona de sedentariza-ción y del aflujo de nómadas al nortees el replanteamiento del problema dela utilización tradicional de los pastosy de los pozos.
Por una parte, en la región meri
dional del Sahel y en las zonas derefugio se instalaron unos recién lle¬gados poseedores de un ganado queaumentaba de manera regular. Porotra, entre los propios nómadas hubogrupos que invadían terrenos de pas¬toreo que no eran tradicionalmentesuyos.
Las costumbres y los pactos querigen la utilización de los itinerariosy de los pozos «se van perdiendo porla acción aunada de los nuevos pro¬pietarios de ganado y de la regla¬mentación estatal de los pastos». (BaSayón Fofana, op. cit.) Grupos huma¬nos que habían excavado por símismos sus pozos y que los admi¬nistraban por su cuenta se venahora desposeídos del control y dela organización de sus propios pasti¬zales. En suma, tras la desposesiónpolítica viene la desposesión econó¬mica, sobre todo en detrimento de las
familias tuaregs.
Especialmente grave es el libreacceso de todos a los pozos, queviene a acabar con todo control porparte de los jefes y asambleas tradi¬cionales, cuando, al mismo tiempo, ape¬nas se aplican las medidas legislati¬vas y reglamentarias «modernas». Dehecho, la libertad geográfica de losganaderos trae consigo la desorgani¬zación del espacio pastoral.
Es verdad que las autoridades hanrealizado esfuerzos para sustituir lacostumbre tradicional por otro tipode reglamentación, pero en la mayoríade los casos esos esfuerzos han sido
mal acogidos por los ganaderos.
Sin embargo, tras los primeros añosde sequía, se produjo un cambio enla actitud de numerosos pastores. Alas prácticas habituales que les ex¬cluían totalmente de algunas zonasprefirieron a veces el cumplimiento fielde las decisiones.
Pero, aun cuando en ese momento
se hubiera intentado una reorganiza¬ción del espacio saheliano, ya era de¬masiado tarde.
La irregularidad de las lluvias hadeterminado un fenómeno fundamen¬
tal: la disminución o la pérdida de laproducción vegetal. Por ejemplo, algu¬nas gramíneas sumamente sensiblesal volumen de las precipitaciones seadaptan a los rigores de la sequíapero no echan sino uno o dos tallosen lugar de cinco o seis. En ampliasextensiones ha desaparecido la alfom¬bra de hierba dejando en su lugarun suelo desolado, seco y desnudo.En cuanto a la Acacia Senegal, la lon¬gitud media de la hoja ha disminuidode 34,3 mm en 1971-1972 a 24,7 mmen 1972-1973.
En la producción frutal se advierteun déficit aun mayor: solamente unárbol de cada seis fructifica en elsegundo año. Pero el fenómeno másgrave es la muerte de un gran por¬centaje de árboles y arbustos sobre¬venida entre 1972 y 1973 y que enel caso de la Acacia Senegal fue demás de la mitad.
A las* consecuencias inmediatas de
la sequía se suma la acción de losganaderos que no han vacilado endestruir o mutilar los árboles y arbus¬tos que quedaban. Así, con la espe¬ranza de salvar sus hatos, han hecho
retroceder peligrosamente la vegeta¬ción del Sahel.
Lo grave del problema es que losárboles y arbustos sahelianos desem¬peñan funciones de extremada impor¬tancia. A su sombra se crean minús¬
culos refugios favorables a la vege¬tación herbácea y a los insectos que,a partir de allí, pueden extendersenuevamente y reconquistar los espa¬cios intermedios. Esa sombra abrigaasimismo a los animales domésticos,
protegiendo del ardor del sol parti¬cularmente a las crías y, en caso ne¬cesario, a los propios pastores.
Una sucesión de años sin lluvias,hasta 1972, ha hecho que los ganade¬ros y pastores sufran en múltiples for¬mas de la sequía: se debilitó elganado, la mortalidad era ya consi¬derable y, al mismo tiempo, dismi¬nuyeron las reservas de productos quelos agricultores guardaban para susubsistencia o para la venta.
Luego, en 1973, hubo lluvias a lavez escasas y mal distribuidas a lolargo del año. Los cultivos de secanotuvieron un bajo rendimiento. Losde regadío no produjeron lo que seesperaba, ya que ni los grandes ríosni las charcas alcanzaron el nivel nece¬
sario para inundar los campos y per¬mitir así los cultivos habituales cuando
se produce el descenso de las aguas.
Los pastos desaparecen. Contraria¬mente a lo que suele ocurrir, el ga¬nado ovino y caprino, por una parte,y el bovino, por otra, se disputanlas mismas hierbas y los mismos ar¬bustos. Las charcas y numerosos po¬zos se secan. La disminución o la desa¬
parición de las aguas de superficieafecta inmediatamente a los ganaderosy a los campesinos ya que son las demás fácil acceso y las que ellos pue¬den utilizar sirviéndose de las técnicas
y de los utensilios disponibles.
Pero el deterioro del medio es más
dramático en lo que respecta a losgrupos humanos. Hemos visto cómoéstos se adaptaban al ambiente árido:los nómadas desplazándose para apro¬vechar los escasos recursos en el si¬
tio donde los encontraban; los seden¬tarios, entre otros medios, utilizandoel agua sólo cuando era preciso, tra¬tando de reducir los riesgos mediantesu sistema de cultivo y acumulandodurante muchos años los cereales des¬
tinados al consumo propio y, si lle¬gaba el caso, al comercio con losnómadas. Así era como los hombresdel Sahel se aseguraban contra laamenaza de la escasez de alimentos.
Pero las condiciones han cambiado.
Dado el crecimiento de los hatos, laextensión recorrida por los nómadasno ha bastado para garantizar una ali¬mentación mínima al ganado y, si que¬daba alguna brizna de hierba, éstase encontraba frecuentemente lejos de
24
los ojos de agua cuyos alrededoresya habían quedado devastados. Enresumen, el nomadismo no ha podidodesempeñar su función tradicional.
En cuanto a la agricultura, aunquees verdad que se han conservado losantiguos sistemas de cultivo, en lazona meridional del Sahel se han in¬
troducido otros, como el del cacahuete
y el del algodón, que han avanzadoimprudentemente hacia las zonas frá¬giles, perturbando la rotación tradicio¬nal de los cultivos.
El deterioro del medio saheliano yla dislocación de las sociedades del
norte de la región alcanzaron en 1972y 1973 un nivel prácticamente irrever¬sible. Ahora resulta evidente que elcrecimiento de los hatos de ganadoha sido excesivo.
Pero cabe preguntarse: ¿sigue elganado teniendo la misma importan¬cia? ¿Qué ocurría, por ejemplo, conel ganado de los tuaregs cuando éstosoptaron por el éxodo?
Acaso no sea muy inquietante elhecho de que casi la totalidad de loscaballos y dos tercios de los asnoshayan muerto. Pero sí lo es para lospastores la pérdida de más de lamitad de los camellos y las cabrasy de casi la mitad de las vacas.
El valor comercial del ganado, yareducido numéricamente, disminuye dedía en día. Había ya una tendencia ala depreciación de los productos pe¬cuarios de los nómadas en relacióncon los agrícolas de los sedentarios.Actualmente se está produciendo unverdadero derrumbe de los precioscomerciales en detrimento de los ga¬naderos. Después de tres años dedéficit en la producción de cereales,en abril y mayo de 1972 el precio delsaco de 80 kg de mijo oscilaba, enGao, entre 5.000 y 20.000 francos ma-lianos. pero una vaca no costaba másde 1.000, una ternera 3.000 y unbecerro 450.
El agua, el pasto y el mijo : he aquí lostres elementos que permiten lasupervivencia en el Sahel. Para el
campesino sedentario el riesgo deescasez, incluso en los períodos desequía, es menor que para el nómada.Por ejemplo, en las aldeas de los
haussas de Niger, como la queaparece en la foto del centro, se pilael mijo a la sombra de la choza (a laderecha de la fotografía) y despuésse almacena en silos de formacilindrica cubiertos con un techode paja (a la izquierda) en previsiónde la estación seca. Los nómadas,en cambio, pasan gran parte de suvida aguardando en torno a los pozosde la región, que son escasos o depoco e inseguro rendimiento.En la foto de la derecha,tomada antes del drama por el quepasaron esas problaciones en los años
1973 y 1974, pueden verse junto a unpozo los hatos de varios pastorestuaregs esperando pacientemente suturno para beber. Actualmente (foto dearribaj se intenta volver a sembrarpastos en los suelos destruidos pordos años de una sequía de proporcionestales que la hierba no ha vuelto a crecer.
-.-
. -rO-o V-j s*-4¡£to
_aiCO
CO
Q
o
ou.
sfl'.-
25
AEC^
pero ¿ cuántos emprendieron el camino?UN día, los nómadas que huyen
de la sequía y del hambrellegan a un sitio, a un lugar a dondehan ido a parar ya otros refugiados,cerca de una aglomeración urbanadonde por lo menos se puede bebery mendigar. En algunos casos el nú¬cleo así formado se convierte en un
centro de distribución de víveres, la
noticia circula y ello hace que lleguenotros grupos errantes.
A lo large de las dos orillas delNiger una gran parte de los nómadasmalianos se dirigieron al campamentodel Lazareto, junto a Niamey. Además,la sucesión de corrientes de agua yde charcas o balsas conducía también
hacia la capital nigerina. Es, pues,comprensible que tomaran ese caminoquienes buscaban algo para beber yesperaban encontrar pastizales pro¬pios de regiones húmedas. Añádase aello la convicción que abrigan algunosde que únicamente en las proximidadesde una gran ciudad se puede obtenerun mínimo de ayuda.
Es así como unos cuantos gruposse instalaron en' el Lazareto a partirde 1973, creciendo rápidamente. Ennoviembre y diciembre de ese año losrefugiados pasaron bruscamente de4.000 a 6.000. En enero de 1974 su
número era de 10.000. En febrero exce¬
día de 12.000. La cifra máxima corres¬
ponde a agosto de 1974: 22.000.
Como es de esperar, en el Lazaretosólo existen fragmentos de familias.«Actualmente, ninguna familia estácompleta en el Lazareto. No sabemossi nuestros padres van a venir a unirsecon nosotros aquí o si vamos a regre¬sar para tratar de reunimos con ellosdonde se quedaron.»
Una familia procedente de Gaoconstituye un ejemplo impresionante.Son seis hombres, cuya edad oscilaentre 30 y 65 años, y una sola mujermayor de 15 años. Es difícil imaginarque esos hombres no estuvieran yacasados, pero entonces ¿dónde se ha¬llan sus esposas? He aquí otro grupode once adultos (es decir personasmayores de 15 años) y solamente seisniños, ninguno de los cuales tiene me¬nos de cinco años. ¿Dónde están losotros niños?
Una meseta casi sin árboles, barrida
por el viento de arena y en la queno existen sino un dispensario y al¬gunas cabanas de estilo djerma: aquíviven hacinados los sobrevivientes de
la sequía y del hambre.
Este ambiente de miseria y desam¬paro es difícil de soportar para losnómadas. Se puede obtener agua peromuy racionada. Y lo más molestoes, para las tres cuartas partes delas familias refugiadas, los olores ylas moscas y, para más de la mitad, ^«los gusanos que chupan la sangre», y
Foto Georg Gerster © Rapho, Paris
Todo cuanto contiene una tienda de tuareg proviene del medionatural en que vive : estacas, esteras de fibra utilizadas como cortinas,alfombras de pelo de cabra o de camello, decoradas con motivostradicionales, que aislan de la arena y del frío. Las teteras y el té,indispensables para las ceremonias de la hospitalidad, son importados.En las tiendas se instalan lechos plegables como el de la foto deabajo, con patas y largueros cuya solidez no excluye la calidad artística.Las esteras que en la foto aparecen enrolladas para el viaje sirvenpara protegerse del viento. Entre los wodaabes, que pertenecen ala etnia de los peules bororos, son las mujeres quienes suelentransportar sobre la cabeza todos los elementos de la vivienda.A la izquierda, una tuareg de Niger.
t? '-; .- -
27
K No se puede obtener gran cosa delos alrededores: sólo algunas ramas y,con un poco de suerte, unos pocostallos de mijo para la vivienda. Sin em¬bargo, las cuatro quintas partes de lasfamilias van a buscar en los matorrales
leña para la cocina. Una cuarta parteutiliza, además, la paja de mijo.Contra lo que era normal en la regiónde la que son originarios, aquí sola¬mente una vigésima parte de los nó¬madas utilizan combustible de origenanimal ya que prácticamente no hayganado de que obtenerlo.
A su llegada, la mayoría no tienedónde albergarse ni dormir. Con rarasexcepciones, las tiendas, almohadonesy frazadas han sido vendidos en eltrayecto o simplemente abandonadoscuando ya no quedaban animales paratransportarlos. A esta situación esca¬pan casi únicamente los wodaabes,cuyas mujeres, siguiendo su costum¬bre, han transportado sobre la cabezalos utensilios habituales y, a veces,las piezas de madera sobre las cualesse tiende la cama.
Desde su llegada a Niamey casi latotalidad de los nómadas han tenido
algo que comer cada día. No es quela distribución de alimentos haya ase¬gurado a cada uno una ración sufi¬ciente, pero, de todos modos, se ha lle¬vado a cabo de manera sistemática
y regular.
Sin embargo, los nómadas vivencon la obsesión de que puedan sus¬penderse tales donativos. Si se lespregunta cuál es su preocupación fun¬damental, la mitad de ellos respon¬den: «los víveres».
A fines de enero de 1974 había
cerca de cuatrocientas tumbas en el
cementerio del campamento. Peropuede afirmarse que después de ladura prueba del éxodo se muere me¬nos en el Lazareto.
¿Cómo hacer frente a este flujo denacionales y de extranjeros en tangrave estado de desnutrición y contales problemas de salud?
Durante el mes que precedió a larealización de la encuesta en el Laza¬
reto, en la mitad de las familias una
persona por lo menos había recibidocuidados médicos. En cuanto a las ca¬
rencias de tipo alimentario, son gravespero tal vez menos de lo que cabríapensar: los más afectados ya estánmuertos.
Se advierten en el Lazareto los
primeros indicios de un despertar, deuna reacción, de una nueva decisiónde los nómadas de tomar en sus ma¬nos su destino. Por ahora no se trata
sino de una minoría reducida peroesta nueva actitud tuvo como resultado
que, a fines del primer trimestre de1974, los refugiados llevaran a cabolos primeros trabajos de acondiciona¬miento ecológico del campamento.
Hacia la misma época comenzarona funcionar siete escuelas improvisa¬das y un grupo mínimo de animaciónpuso manos a la obra. Con estos
rudimentos de reorganización de su
medio ambiente por parte de los nó¬madas refugiados en el Lazareto co¬mienza tal vez el fin de una actitud
de abdicación y de pasividad.
Pero la ruptura con el medio delque provienen sigue siendo total. Co¬mo se sabe, el ganado suministrabaleche y carne, asegurando así la ali¬mentación diaria o permitiendo eltrueque con mijo. Con la piel, lalana y el pelo de los animales se fabri¬caban arneses, odres, tiendas, ves¬tidos. Hasta la boñiga se utilizabacomo combustible.
Ahora los víveres vienen de lejos,por avión o en camiones, junto conmantas y ropa. Los materiales de em¬balaje y los desechos de la ciudadse convierten en materiales de cons¬
trucción de las cabanas o bohíos o
en combustible para cocinar.
Resultado de todo esto es que ape¬nas quedan los restos de un pueblopresa de la angustia, pendiente dela ayuda exterior. ¿Qué pueden estoshombres esperar del porvenir? Para losnómadas que han perdido todo suganado la situación sigue siendo an¬gustiosa: «Su desorientación es totalen medio de horizontes desconocidos yen regiones cuyo idioma desconocen.No han conservado nada de su marco
natural de vida: ni la vivienda (aun¬que han reconstituido tiendas impro¬visadas con materiales insólitos como
cartones, cajas y latas) ni las cos¬tumbres alimentarias. No cuentan con
bestias de carga. Los hombres debenaprender, larga y difícilmente, el tra¬bajo de jornaleros o de artesanos, re¬conversión que su sociedad organi¬zada en castas no habría tolerado en
tiempos normales. Así, las familiasrefugiadas dependen de la caridad yde la beneficencia públicas, siempreinciertas, y de los pequeños trabajosque se les confía (transportar el aguay la leña, pilar el mijo...)» (Yveline Pon¬cet, op. cit.).
Sin embargo, la mayoría de ellossueñan. Entre los adultos, cinco decada seis refugiados afirman que tie¬nen sueños. Un jefe de tienda «nosueña sino con el hambre». Otros
«sólo con el camión que les distribuyelos víveres». Son muchos los que revi¬ven su pasado: «soñamos con tenernuestros animales y vivir en nuestratierra como de costumbre».
¿Quedarse o partir? ¿Cuál es, endefinitiva, la opinión de los refugia¬dos sobre este problema crucial? Hayquien quisiera volver a su zona deorigen. «Quisiéramos regresar, siem¬pre que materialmente podamos, eldía en que poseamos algo... Puedoquedarme allí, y para siempre. Si pu¬diera vivir en mi tierra, no viviría enningún otro sitio.»
Pero sólo un nómada de cada diez
piensa en el regreso. El sentimientomás generalizado es el de que lostuaregs se han visto obligados recien¬temente a emprender un éxodo enmasa y que necesitan encontrar unnuevo país.
Pero hay también otro aspecto cuyaimportancia no es menor. Nos refe
rimos al traumatismo psicológico queparece afectar actualmente a los nó¬madas. Se sienten burlados. Ante todo
en el plano económico; en efecto,consideran que en los mercados deMalí no se les ofrece a cambio de
su ganado sino cantidades irrisoriasde mijo. De ahí que, según ellos, dadasu condición de ganaderos, su poderadquisitivo disminuya sin cesar.
Otros se quejan de que despuésde haber construido una especie decerca de espinas para apartar a losbecerros de sus madres, los gumieros(guerreros árabes a caballo) les impo¬nen multas acusándolos de haber cor¬
tado arbustos protegidos.
Menos importante que verificar laveracidad de esos asertos es compro¬bar hasta qué punto tal sentimientoparece estar enraizado en la concien¬cia de los tuaregs y advertir las con¬secuencias de semejante estado deánimo. Para muchos refugiados el .éxodo determinado por la sequía cons¬tituye, en el fondo, una migración conrepercusiones políticas. En fin decuentas, estos hombres y mujeres vanen busca no sólo de un poco de co¬mida y de agua sino también de tran¬quilidad, de un asilo de paz, de unlugar donde su pueblo pueda, tal vez,confiar en poder seguir viviendo.
Si los adultos no ven ningún por¬venir para sí mismos en la zona dondeviven, tienen que sacar la consecuen¬cia lógica: quieren para sus hijos unavida distinta de la suya. Muchos deellos se dan cuenta de cómo cambian
los tiempos, de cómo los animales yano aportan nada. «No queremos di¬cen que nuestros hijos sean pas¬tores; ahora comprendemos que lavida sedentaria es mejor que el noma¬dismo.»
En su conjunto, una tercera parteconsideran que los niños podrían rea¬lizar el mismo trabajo que sus padres.Una sexta parte de los cabezas defamilia subordina este hecho a la re¬
constitución de un ganado suficiente.Sin embargo, un poco más de la mi¬tad de los nómadas refugiados nodesean que sus hijos sean pastores.
Esto supone que la nueva genera¬ción ha de recibir una educación dife¬
rente de la dispensada a aquella quela precedió.
LOS SOCORROS LLEGANPOR TIERRA Y POR AIRE
Numerosos países del mundo enterorespondieron al desastre de la miseria yel hambre que azotó a las poblaciones delSahel, enviando inmediatamente barcos,
caravanas de camiones y aviones cargadosde víveres. (Arriba a la derecha, unconvoy inglés de socorro.) Entre Bélgicay Niger se estableció un puente aéreogracias al cual en 1973 y 1974 los avionesbelgas transportaron 5.330 toneladasde víveres y otros artículos. Para ellofueron necesarias 1.755 horas de vuelo, lo
que equivale a un recorrido de 700.000kilómetros. A la derecha, un grupo detuaregs saluda la llegada de un aviónbelga a Niger.
28
Sahel 5. ¿Un éxodo
A la derecha, una escuela para niñosdel Sahel improvisada en uncampamento de auxilio cerca deNiamey. Por su propia iniciativa, losrefugiados sahelíanos organizaronallí siete escuelas de este tipo acomienzos del año pasado. Obligadosa abandonar su medio, la gran
mayoría de los jefes de familia quese encuentran en el campamentoconsideran ahora que la escolarizaciónconstituye la clave de una nuevavida para sus hijos. En la páginasiguiente, unos pastores tuaregs enTasili, en el sur de Argelia, donde elviento y las lluvias han esculpidolos acantilados en formas insólitas.
COMO resultado del éxodo, los
niños que habían asistido,por poco que fuera, a la escuela adqui¬rieron una importancia especial. Porlo pronto, esos niños pudieron comu¬nicarse con grupos étnicos diversos.Y, sobre todo, demostraron estar enmejores condiciones que nadie paratratar con las personas que aportabansocorros, actuando, por ejemplo, comointérpretes o función particularmenteenvidiada como intermediarios en la
distribución de alimentos.
Han podido así los nómadas perca¬tarse de que los jóvenes tienen mejo¬res oportunidades de encontrar trabajoy de incorporarse a la vida moderna.Hay' incluso adultos que quisieranaprender; así, ese tuareg de Gao queafirma: «Si dispusiera de los mediosnecesarios para poder ir a la escuela,iría a ella sin duda alguna.»
Hoy la gran mayoría de los refugia¬dos manifiestan su voluntad de hacer
que sus hijos reciban una educaciónescolar: el 96% de los cabezas defamilia responden en ese sentido.
¿Y qué piensan de los valores cul¬turales que deben transmitirse a lanueva generación? Hay quienes afir¬man que, «cuando haya recibido ladebida instrucción, es al niño a quiencompete escoger por sí mismo suestilo de vida». ¿Es esta actitud laconsecuencia lógica de la imposibilidaden que actualmente se encuentran lospadres de familia de mantener a lossuyos y de seguir ejerciendo una auto¬ridad real? ¿O bien se trata de laexacta comprensión por su parte deque los valores nómadas tradicionales.no van a ser de gran utilidad en elmarco de la vida urbana? Quizá setrate de ambas cosas a la vez.
Cabe decir, por tanto, que la edu¬cación que anhelan los jóvenes estáen neta oposición con lo que soñaronsus mayores. Los tuaregs renuncianpues a transmitir sus valores tradicio-
*9¡
nales a través de la educación. ¿Nolo harán también en otras esferas?
Sorprende la actitud que actual¬mente adoptan los nómadas en lo querespecta al matrimonio de sus hijas.
Para algunos «ni siquiera la miseriajustifica el hecho de abandonar losprincipios», como en el caso de una
familia de Gao que no permitirá quesus hijas se casen con quienes nopertenezcan al grupo de los morabitos.«De otra manera, no daré mi hijasi siquiera a un rico», agrega elpadre. Desde luego, se trata de unpunto de vista minoritario. La mayorparte de los nómadas tiene perfectaconciencia del trastorno que el éxodocausa en la elección de marido. «An¬tes no daba mis hijas sino a losmusulmanes, cualquiera que fuera suraza. Ahora daría mi hija a cualquieraque traiga comida.»
Pero hay algunos que rehuyen tomarposición ante el derrumbamiento delas actitudes tradicionales de la socie¬
dad tuareg en materia de matrimonioy se escudan tras el argumento de lalibre elección por parte de la mucha¬cha: «Es la mujer quien debe elegir».
Hay indicios que autorizan a pensarque los tuaregs se apartan de la ¡ma
's to
gen que tenían de sí mismos. «Ahoratienen miedo de las llanuras sahelianas
y la gente de la ciudad se burla deellos.»
Para muchos refugiados el vínculoreligioso se presenta como el únicoque subsiste entre ellos, y el Islamcomo el único rasgo que tienen encomún con la población que los acoge.
Prácticamente han desaparecido lasrelaciones de subordinación o de de¬
pendencia, aunque algunos «cautivos»se aferran todavía a sus amos como
a una tabla de salvación; inversamente,algunos servidores o artesanos seapiadaron de sus amos que, al co¬mienzo, eran Incapaces de realizarotras faenas que las ganaderas.
Ha sido en los momentos difíciles
cuando algunos nobles u hombres li¬bres pudieron dar muestras de sumagnanimidad compartiendo el aguaescasa y los alimentos entre sus hijosy sus siervos. Pero muchos de ellos,una vez llegados al punto en que talcomportamiento significaba la muerte,optaron por abandonarlo y sobrevivir.Pese a todo, en los campamentos seestá siempre «mezclado» de una ma¬nera u otra. La jerarquía social tiendea invertirse. El mercado de los centros
30
sin esperanza de retorno?Foto Jean-Dominique Lajoux © Rapho, París
urbanos suministra a los zapateros,herreros y joyeros una oportunidadpara vender sus productos en mejorescondiciones que en los campamentos.
En el medio saheliano la ayudamutua entre las familias era habitual:
formaba parte de las condiciones ne¬cesarias para la supervivencia en elmedio y constituía una norma funda¬mental en las relaciones sociales.
En el Lazareto, en cambio, el 44%declaran que ninguna familia les prestaayuda en la vida cotidiana. Asimismo,el 47% afirman que no ayudan a nadie.En realidad, para la mitad de los refu¬giados la antigua norma se ha trans¬formado en otra: cada uno para sí.Ante todo entre las familias: cada una
oculta a las otras muchas cosas, parti¬cularmente las posibilidades que tienende trabajar, el conocimiento que hanhecho con una persona que puederesultar útil o un pequeño excedentede alimentos que han podido encon¬trar. A menudo sucede que se ocultenen el refugio o en la tienda para comeren silencio lo que un niño o un adultohan obtenido gracias a la mendicidad.
Hay que señalar que cualquier per¬sona o familia sospechosa de poseeralgo más que los víveres distribuidosen común se ve inmediatamente aco
sada por parientes, servidores y veci¬nos que vienen a exigir unas migajas.
Si la mayor parte de los lazos quelos unían se han roto es sobre todo
porque ya nadie se siente capacitadopara cumplir con sus obligacioneseconómicas y sociales. Antes de lasequía eran numerosos los jefes defamilia que ofrecían su protección yciertos servicios a cambio de trabajoy de respeto. Ahora ya no tienen unganado que cuidar y son incapaces deproteger y alimentar a su familia y'susdependientes. El respeto ya no tienebase alguna y carece de sentido.
Así es como ha evolucionado, al
parecer, la sociedad tuareg. La derrotaa comienzos del siglo, luego la mone¬tarización y, finalmente, la sequía y elhambre la han llevado a la dispersióny al desmembramiento. Se han disueltoconfederaciones, tribus, fracciones,
grupos familiares y sólo quedanalgunos vestigios de la antigua soli¬daridad. Actualmente la tendencia pre¬dominante es que cada uno tiente susuerte como pueda. Los comporta¬mientos de la época del hambre sub¬sisten incluso cuando los refugiadosreciben víveres regularmente.
La sociedad tuareg, biológicamentedestrozada, lo está también desde el
punto de vista social y cultural. ¿Quiénva a servirse en el futuro del alfabeto
tamacheq de los tuaregs? ¿Y cuántosniños vivirán (si llegan a vivir) en unmedio donde se comprenda ese día-,lecto beréber que hablan sus mayores?
Pese a todo, la destrucción no escompleta. Todavía quedan energías.En algunos surge la decisión deescapar a su estado actual de seres
que viven de la ayuda ajena. No todoshan arrojado por la borda los valoresculturales de antaño.
Lo importante y acaso lo funda¬mental es que persiste entre esosrefugiados la conciencia de constituiruna entidad humana y cultural, nouna nación con pretensiones de reivin¬dicar un territorio.
Lo sucedido en el Sahel ha repercu¬tido en la opinión africana y en laopinión mundial. No cabe duda algunade que la sequía y sus consecuenciashan hecho que un sector de las élitesde los países interesados cobrennueva conciencia de su situación y lesha inducido a hacer un análisis másprofundo de los aspectos económicosy humanos del desastre así como de lapolítica puesta en práctica durante elperiodo que lo precedió y aquél en quese trató de resolver el problema. M
31
Los lectores nos escriben
UNA VENTANA ABIERTA
AL MUNDO
Soy un lector asiduo de El Correo de
la Unesco, revista que hallo del más
grande interés. Cada número constituye,como bien dice su lema, «una ventana
abierta al mundo».
Materia MlynlecVarsovia
¿ESCASEZ
DE ENERGÍA NUCLEAR?
En el artículo, sumamente importante
y sugestivo, «Balance de la energía enel mundo» (El Correo de la Unesco deenero de 1974) se demuestra que existe
una apremiante necesidad de energíanuclear pero que ésta sigue siendoinsuficiente, costosa e incierta.
Quisiera recordar al respecto que enel número correspondiente a abril de1968, en esta misma sección, la Re¬
dacción de la revista respondía a una
pregunta planteada por mi diciendo que«la energía atómica acumulada en lasarmas nucleares puede dedicarse a pro¬
pósitos pacíficos».Esa energía almacenada suma actual¬
mente algunos centenares de miles demegatones. iQué inmensa cantidad deenergía, inmediatamente disponible, si elmundo fuera sensatol ¿Quién tomará lainiciativa de dar el primer paso?
A. Loeff
Rotterdam, Holanda
EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN :
UNA RESPONSABILIDAD
COLECTIVA
A la pregunta que formulara - Caín:«¿Acaso soy el guardián de mi her¬mano?», el número de julio-agosto de1974 de El Correo de la Unesco sobre
el Año Mundial de la Población da una
respuesta tajante: «iSíl» Pero ante laaceptación general de los problemasque entraña una población mundial quese acerca a la cifra de 4.000 millones de
habitantes, esa respuesta plantea nue¬
vas preguntas.
Un país prohibe el control de la nata¬lidad. La población aumenta entoncescon mayor rapidez que las posibilidadesde suministrar empleo y alimentación a
sus habitantes. ¿Deben los demás paísesapoyar a una nación que no se ayuda así misma?
Otro país es rico. Su población con¬sume en alimentación más de lo nece¬
sario. Utiliza para su esparcimiento
recursos que países más pobres podríanemplear para producir alimentos. Des¬pilfarra mientras otros tienen hambre.¿Deben los que están en mejores condi¬ciones compartir lo que poseen con
aquellos que no satisfacen ni siquierasus necesidades elementales?
Un país poco poblado reclama suderecho a contar con más hombres y
mujeres para desarrollar sus recursospotenciales. ¿Deben los beneficios del
desarrollo aprovechar a todos porigual? ¿O el llamamiento en favor delcontrol de la natalidad es un subter¬
fugio para perpetuar la riqueza y lapobreza extremas de hoy?
Cada país insiste en que sólo a él
compete decidir lo que puede y lo quedebe hacer por su pueblo, sin inter¬ferencia alguna de los demás. Pero¿debe un pais, o un grupo de países,poner fin a las prácticas nocivas y per¬judiciales de otro?
La única manera efectiva de incitar a
los hombres a actuar en pro del biencomún es la educación, a fin de quetodos comprendan cuáles son sus inte¬
reses mediatos e inmediatos. ¿Haytiempo aún para que esta campaña seaeficaz? ¿Qué otra cosa podríamoshacer?
Rachmiel Forschmíetít
Seattle, Washington
EL HOMBRE Y LA MAQUINA
Para que el hombre tenga acceso ala educación, a la ciencia y sobre todoa la cultura es preciso que se libere
de las tareas más engorrosas encomen¬dándolas a las máquinas. Uno de los
objetivos de la civilización debe ser
reducir al máximo los trabajos desagra¬dables, fragmentarios y sin interés. Porello estoy en desacuerdo con el textoaparecido en El Correo de la Unesco,
número de julio-agosto de 1974 dedicadoal Año Mundial de la Población, al piedel dibujo titulado «¿El hombre o la
máquina?» (de una serie de carteles
publicados por la Organización Inter¬nacional del Trabajo). Allí puede leerselo siguiente: «Hay que dar trabajo alque no lo tiene. Por consiguiente, siem¬pre que esté económica y socialmente
justificado, deberá recurrirse al hombrey no a la máquina.»
Por lo demás, el dibujo y el texto aque me refiero están en contradiccióncon la última reproducción de los men¬
cionados carteles de la OIT, que
aparece en la página 38. En mi opinión,a la Unesco le compete hacer que losdesocupados se conviertan en hombres
educados y cultos.
Gabriel GouinguenetNanterre, Francia
EL MUNDO A TRAVÉS
DE « EL CORREO »
Soy un estudiante de secundaria deLoum, Camerún, y descubrí El Correode la Unesco en casa del director de
una escuela de N'Lohe, a 12 km de la
aldea en que habito. Me ha entusias¬
mado esa revista editada por la Unesco,
que es el organismo internacional conmayor autoridad para informar y educar.
En nuestra localidad rural tenemos
grandes dificultades para obtener infor¬maciones. Es verdad que los periódicos
locales nos proporcionan noticias sobre
la vida de nuestro país pero en el mundo
actual es indispensable conocer los pro¬blemas mundiales, y eso es precisamentelo que nos falta. Por ello hemos for¬
mado un grupo de doce alumnos de loscursos superiores, del cual soy presi¬dente, con el fin de obtener informa¬
ciones y acumular ¡deas para poderexponerlas a los estudiantes y a lapoblación en general, dado que care¬cemos incluso de biblioteca.
Roben M'Pondo
Loum, Camerún
SALVAGUARDIA DE SITIOS
Y MONUMENTOS
La lectura de los artículos de El
Correo de la Unesco sobre los grandestesoros del arte mundial constituyesiempre un placer. En ellos puede apre¬ciarse la preocupación constante de esa
Organización internacional por preservarlos monumentos históricos, como puedeadvertirse en el número de diciembre
de 1974, en la relación sucinta de sus
actividades con vistas a la conservación
del patrimonio artístico de Nepal y de15 ciudades del mundo entero.
A este respecto sería interesantesaber qué solución se ha encontrado
para salvar la espléndida y vieja ciudadde Venecia y en qué estado seencuentran actualmente los trabajos derestauración.
Desgraciadamente, Italia, con pocomás de 300.000 kilómetros cuadrados ycerca de 55 millones de habitantes, peroque no cuenta con fuentes nacionales
de ingreso de particular importancia(como, por ejemplo, Irán con su industriapetrolera, una superficie de 1.650.000
kilómetros cuadrados y una poblaciónde sólo 30 millones de habitantes) tieneuna apremiante necesidad de asistenciafinanciera.
Gracias por la labor extremadamentevaliosa que están realizando en bien
de la humanidad entera y, en lo que per¬sonalmente me concierne, por las horas
de placentera lectura que me propor¬cionan.
Linda E. Spacek-JungNueva York
N.D.L.R. El Correo de la Unesco ha
publicado numerosos artículos sobre lasalvaguardia de Venecia, particularmenteen sus números correspondientes aenero de 1967 y diciembre de 1968.
LOS DEFICIENTES VICTORIOSOS
Les felicito por el número de marzode 1974 titulado «Los deficientes: vic¬
toria sobre el fatalismo», de particularinterés para mí dada mi condición de
director de la revista Mook-Dhwani quepublica la Federación Nacional deSordos de la India.
Aprovecho esta oportunidad parainformarles que me será grato repro¬ducir en uno de los próximos númerosalgunos artículos aparecidos en ElCorreo de la Unesco.
R.L. Bhat
Nueva Delhi
33
LIBROS RECIBIDOS
1974
1974
Antes de ayer y pasado mañanapor José BergamínSeix Barrai, Barcelona,
H El círculo Yesidaoor Carlos M. Clerici
Seix Barrai, Barcelona,
RJ Vista del amanecer en el trópicopor G. Cabrera InfanteSeix Barrai, Barcelona, 1974
H Miguel de UnamunoEl escritor y la críticaEdición de A. Sánchez Barbudo
Taurus Ediciones, Madrid, 1974
BJ Pío BarojaEl escritor y la críticaEdición de J. Martínez Palacio
Taurus Ediciones, Madrid, 1974
La relación critica(Psicoanálisis y literatura)por Jean StarobinskiTaurus Ediciones, Madrid, 1974
H El aciago demiurgopor E.M. CioranTaurus Ediciones, Madrid, 1974
La Universidad española(Siglos XVIII y XIX)por M. Peset y J.L. PesetTaurus Ediciones, Madrid, 1974
Léo Ferrépor Sergio LagunaEdiciones Júcar, Madrid, 1974
0 Antología poéticade Raúl González Tuñón
Con una semblanza por Elvio RomeroLosada, Buenos Aires, 1974
B Mañana, Maopor Carlos ThomeLosada, Buenos Aires,
Fulgor y muertede Joaquín Murietapor Pablo NerudaLosada, Buenos Aires,
H Europa en el año 2000por B. de Jouvenel, I. Tinbergeny otrosFundación Europea de CulturaRevista de Occidente, Madrid, 1974
B Lecciones sobre la filosofíade la historia universal
por G.W.F. HegelRevista de Occidente, Madrid, 1974
g La Biblia en Españapor George BorrowIntroducción y traducciónde Manuel Azaña
Alianza Editorial, Madrid, 1974
S La escritura invisibleoor Arthur Koestler
Alianza-Emecé, Madrid, 1974
H Cartas a Milenapor Franz KafkaAlianza-Emecé, Madrid, 1974
Glosas de Sabiduría o
Proverbios Morales y otras rimaspor Don Sem TobEdición de A. García Calvo
Alianza Editorial, Madrid, 1974
El viento del solpor Arthur C. ClarkeAlianza Editorial, Madrid, 1974
Narrativa rumana contemporáneaPrólogo y selecciónde Darie Novaceanu
Alianza Editorial, Madrid, 1974
H Historia de la arqueologíapor Glyn DanielAlianza Editorial, Madrid, 1974
H La nueva Edad Media
por Umberto Eco y otrosAlianza Editorial, Madrid, 1974
C~2 n? In
_ _ V) ,
1974
1974
Medalla de la Unesco
por el centenariode Miguel Angel
gran contemporáneo.
Para conmemorar
el quinto centenariodel nacimiento de
Miguel Angel (marzode 1475) la Unescoha emitido una re¬
producción de lamedalla acuñada en
1561 por el escultoritaliano Leone Leoni,con el retrato de su
El producto de laventa de las medallas se hará llegar, porintermedio del Programa de Bonos de laUnesco, al Centro Voltaico de Arte, de
Uagadugu, Alto Volta, a fin de ayudar a losjóvenes artistas africanos. Las medallas,que existen en oro, plata y bronce, puedensolicitarse al Servicio Filatélico, Unesco,
Place de Fontenoy, París 75700, Francia.
Exposición ambulantede arte de Oceania
Próximamente se presentará en diversospaíses una exposición de arte de Oceania,organizada por la Unesco dentro de suprograma de estudios de las culturas deese continente, iniciado en 1971. Entre las
actividades recientes emprendidas por laOrganización en el marco de dicho pro¬grama figuran varias grabaciones de mú¬sica de las islas Salomón (Antología«Fuentes Musicales» de la Unesco) y elestablecimiento de una bibliografía sobrelas tradiciones orales de Oceania preparadapor la Universidad de Auckland, NuevaZelandia.
500.000 estudiantes
en el extranjero
Los estudiantes que siguen cursos fuerade sus países, generalmente gracias abecas, donaciones y otras formas de ayudaeconómica, suman cerca de medio millón
cada año. Estudios en el extranjero, unode los «best-seller» de la Unesco cuyavigésima edición, enteramente revisada,acaba de aparecer (véase el anuncio de lapágina 35), ofrece la lista más completa debecas, cursos, estudios, etc. del mundoentero. La mayoría de los estudiantes deese tipo se concentran en trece países:Estados Unidos (140.000), Francia (35.000),República Federal de Alemania (34.000),Canadá (31.000), Reino Unido (27.000),Líbano (21.000), Italia (18.000), Unión Sovié¬tica (17.000), Egipto (14.000), Argentina(12.000), Japón (11.000), España (10.000) ySuiza (10.000).
Las Naciones Unidas
y la energía geotérmica
En mayo de 1975 se celebrará en SanFrancisco, Estados Unidos, un coloquio deespecialistas en desarrollo de las fuentesde energía, provenientes de unos cincuentapaíses, con el fin de estudiar las posibilida¬des de aprovechamiento de la energía geo¬térmica para hacer frente a la demandafutura de energía en el mundo. Las Nacio¬nes Unidas han prestado asistencia técnicapara la instalación de generadores geotér
micos de electricidad en la República deEl Salvador y en el Norte de Chile. Estudiossimilares se están llevando a cabo en Kenia,Etiopía y la India, con la ayuda de la ONU.
Plantas soviéticas en peligroEl Centro Botánico de la Unión Soviética
está publicanto un «libro rojo» en el que seenumeran cerca de 600 especies vegetalesque se hallan amenazadas de desaparición.Entre ellas figuran cedros de Corea y deSiberia, tejos de Europa y del LejanoOriente así como diversas plantas medici¬nales. La ganadería y la tala de bosquesestán causando la destrucción de la florasoviética.
Un millón
de dólares
para el Sahel
El gobierno de Arabia Saudita acabade hacer un donativo de un millón de dó¬
lares para financiar los programas de ayu¬da de la Unesco a siete países del Sahel:Alto Volta, Chad, Gambia, Malí, Mauri¬tania, Niger y Senegal. En cumplimientode una decisión adoptada por el difuntorey Faisal, el delegado permanente deArabia Saudita ante la Unesco, señor
Hamad Al Khowaiter, hizo entrega del do¬nativo el 28 de marzo de 1975 al Director
General, señor Amadou-Mahtar M'Bow.Esa suma incrementará el fondo fiduciario
de la Unesco para financiar diversas acti¬vidades educativas.
En comprimidos...
Granada (isla de las Antillas Británicas)se incorporó a la Unesco el 17 de febrerode 1975, convirtiéndose en el 136° Estado
Miembro de la Organización.
Hacia 1978 el mundo hará frente a unaescasez de papel que se calcula en 16 mi¬llones de toneladas métricas (o sea diezveces más que en 1974), según un estudioconjunto de la FAO y del Programa de lasNaciones Unidas par el Desarrollo.
La Fundación Internacional para la Cien¬cia, que acaba de crearse en Suecia, ayu¬dará a los países en desarrollo a formarcientíficos y a fomentar la investigación,mediante la concesión de becas que per¬mitan a los jóvenes estudiosos realizarestudios científicos en sus propios países.
En 1975 y 1976 se crearán, con los aus¬picios de la Unesco, dos centros regionalespara el fomento del libro: uno en El Cairo,para los países árabes, y otros en Yaunde(Camerún) para Africa. De este modo todaslas regiones en desarrollo del mundo enterocontarán ya con centros de ese tipo.
Según la OMS, los casos de enferme¬dades cardiovasculares son mucho más
frecuentes en los países de la Europaseptentrional que en los del sur del mismocontinente. En Helsinki, por ejemplo, seproducen cinco veces más ataques car¬diacos que en Sofía.
O
I
34
Acaba de aparecer
International scholarshipsInternational courses
Bourses internationalesCaXtrs internationaux
* Becas internacionalesCursos internacionales
may abroadïtudes à 1 étranger
Estudios en el extranjeroétÊuM
523 páginas Precio : 24 francos
Trilingüe : inglés-francés-español
Estudios en el extranjeroBecas y cursos internacionales1975-1976. 1976-1977
Hace veinticinco años que la Unesco viene publi¬cando Estudios en el extranjero. Esta nueva edición
vigésima enumera y describe las becas de
estudio, los cursillos, los programas de viajes y loscursos internacionales en todas las materias de
estudio que ofrecen, financian o administran más
de 70 organizaciones internacionales y más de2.000 instituciones nacionales (programas estable¬
cidos por los gobiernos, fundaciones y dotaciones
privadas, universidades, institutos y asociaciones)en casi 130 países y territorios.
Esta vigésima edición contiene también datos sobre
las condiciones de admisión, los conocimientos lin¬
güísticos, requeridos, los gastos de estancia y deescolaridad, las fuentes de información, etc., paralos estudiantes extranjeros en la mayoría de lospaíses donde han de estudiar.
Para renovar su suscripcióny pedir otras publicaciones de la Unesco
Pueden pedirse las publicaciones de la Unesco
en todas las librerías o directamente al agente
general de ésta. Los nombres de los agentes que no
figuren en esta lista se comunicarán al que los
pida por escrito. Los pagos pueden efectuarse en
la moneda de cada país.
ANTILLAS HOLANDESAS. C.G.T. Van Dorp & Co.
(Ned. Ant.) N.V.Willemstad. Curaçao. ARGENTINA.
Editorial Losada, S.A., Alsina 1131, Buenos Aires.
REP. FED. DE ALEMANIA. Todas las publicaciones:
Verlag Dokumentation Postfach 1 48, Jaiserstrasse 1 3,
8023 München-Pullach. Para « UNESCO KURIER »
(edición alemana) únicamente: Vertrieb Bahrenfelder
Chaussee 160, Hamburg-Bahrenfeld, C.C.P. 276650.
BOLIVIA. Los Amigos del Libro, Casilla postal 441 5, La
Paz; Casilla postal 450, Cochabamba. BRASIL. Fun-
daçao Getúlio Vargas, Serviço de Publicaçoes, caixa postal
21120, Praia de Botafogo 188, Rio de Janeiro, GB.
COLOMBIA. Librería Buchholz Galería, avenida Jiménez
de Quesada 8-40, apartado aéreo 49-56, Bogotá; Distri-
libros Ltda., Pío Alfonso García, carrera 4a, Nos. 36-119
y 36-125, Cartagena; J. Germán Rodríguez N., calle 17,
Nos. 6-59, apartado nacional 83, Girardot, Cundina-
marca; Editorial Losada, calle 18 A Nos. 7-37, apartado
aéreo 5829, apartado nacional 931, Bogotá; y sucursales:
Edificio La Ceiba, Oficina 804, Medellín ; calle 37 Nos. 1 4-
73, oficina 305, Bucaramanga; Edificio Zaccour, oficina
736, Cali. COSTA RICA. Librería Trejos S.A., Apar¬
tado 1313, San José, CUBA. Instituto Cubano del
Libro, Centro de Importación, Obispo 461, La Habana.
CHILE. Editorial Universitaria S.A., casilla 10.220,
Santiago. ECUADOR. Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Núcleo del Guayas, Pedro Moncayo y 9 de Octubre, casilla
de correo 3542, Guayaquil. EL SALVADOR. Librería
Cultural Salvadoreña, S.A., Edifico San Martín, 6a. calle
Oriente No. 118, San Salvador. ESPAÑA. Ediciones
Iberoamericanas, S.A., calle de Oñate 1 5, Madrid 20;
Distribución de Publicaciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Vitrubio 16, Madrid 6; Libre¬
ría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Egipciacas 15, Barcelona; Ediciones Liber, apartado 17,
Ondárroa (Vizcaya). ESTADOS UNIDOS DE AME¬
RICA. Unipub, a Xerox Education Company, P.O.
Box 433, Murray Hill Station Nueva York N.Y. 1 001 6.
FILIPINAS. The Modern Book Co., 926 Rizal Avenue,P.O. Box 632, Manila. D-404. FRANCIA. Librairie
de l'Unesco 7-9, place de Fontenoy, 75700 Paris, C.C.P.Paris 12.598-48. - GUATEMALA. Comisión Nacional
de la Unesco, 6a. calle 9.27, Zona 1, apartado postal 244,Guatemala. JAMAICA. Sangster's Book Stores Ltd.,P.O. Box 366; 101, Water Lane, Kingston. MA¬
RRUECOS. Librairie « Aux belles images », 281, avenue
Mohammed-V, Rabat. « El Correo de la Unesco » para
el personal docente: Comisión Marroquí para la Unesco,20, Zenkat Mourabitine, Rabat (C.C.P. 324-45).MEXICO. CILA (Centro Interamericano de Libros Aca¬
démicos). Sullivan 3 1 -Bis México 4 D.F. MOZAM¬
BIQUE. Salema & Carvalho Ltda., caixa postal 192,
Beira. PERU. Editorial Losada Peruana, apartado 472,Lima. PORTUGAL. Dias & Andrade Ltda., Livraria
Portugal, rua do Carmo 70, Lisboa. REINO UNIDO.
H.M. Stationery Office, P.O. Box 569, Londres S.E. 1.
URUGUAY. Editorial Losada Uruguaya, S.A. Librería
Losada, Maldonado 1902, Colonia 1340, Montevideo.
VENEZUELA. Librería del Este, Av. Francisco de
Miranda, 52-Edificio Galipán, apartado 60337, Caracas.
EL SEÑOR DEL DESIERTO
Desde hace unos dos mil años el camello, cuyaextraordinaria sobriedad le posibilita para viviren un medio en que el ganado bovino u ovino no podríasubsistir, permite a los nómadas del Sahara y de susconfines un tipo de economía muy particular, basadosimultáneamente en la ganadería y en el comercio.Gracias al camello ha podido establecerse en lainmensidad del desierto una vasta red de intercambios
comerciales mediante las caravanas (véanse laspáginas 18 y 19). En la foto, un nómada en un oasisde Argelia meridional.
Foto © Sípahíoglu, París
« * 4