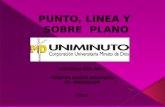el punto sobre la i
-
Upload
saul-otero -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
description
Transcript of el punto sobre la i

1
Agustín Basave • Manuel González Navarro • Marco Rascón
año 2 / número 4 / septiembre 2012
BALANCE ELECTORAL 2012
E-LECCIONES FRANCESAS
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Sandino Luna • Isaías Villa González • Jesús Zambrano GrijalvaRicardo Álvarez Arredondo
Gabriel Delgadillo
Octavio Klimek Alcaraz

2
34
24
Consejo Editorial
Amalia García MedinaAlejandra BetanzoBernardo BolañosElena Tapia FonllemGuadalupe Acosta NaranjoMartha Dalia GastelumJosé Antonio RuedaRicardo Alvarez ArredondoEloi Vazquez LópezAdriana Ortiz Ortega Eric Villanueva MukulAngélica De La Peña GómezLuis Miguel Barbosa HuertaAgustín Basave Alonso Miguel RayaAcroy Mendoza De La LamaMargarita GuillaumínAntonio Ortega MartínezJavier Castellón FonsecaRene Cervera GarcíaDavid Razú AznarIsaías Villa GonzálezMarcos Carlos Cruz Graco Ramírez Garrido AbreuMartha ChapaAlejandro OrdoricaFrancisco Curi Armando Rios PiterJosé BuendiaErnesto PrianiElena Cepeda De LeónOctavio Klimek AlcarazRocio Sánchez
Contenido EDITORIALEl futuro de #YoSoy132
TU PUNTO DE VISTA¿Crees que se debe legalizar (regular) la producción, distribución, venta, consumo y uso industrial de la mariguana?
EL PUNTO ESDel 11-MM al #YoSoy 132Agustín Basave
Ejes para interpretar la formación del grupo #YoSoy 132Manuel González Navarro
Notas sobre el #YoSoy 132 Marco Rascón
La invalidez de la elecciónSandino Luna
La Ciudad de México en el proceso electoral 2012 desdela perspectiva de la izquierdaIsaías Villa González
Una agenda para el cambio verdaderoJesús Zambrano Grijalva
La presente coyuntura: desafío histórico para el PRD y las izquierdasRicardo Álvarez Arredondo
PUNTO INTERNACIONALE-lecciones francesas 2012Gabriel Delgadillo
OTROS PUNTOSLey General de Cambio ClimáticoOctavio Klimek Alcaraz
3
4
5
9
14
16
28
36
41
Directorio
Fernando Belaunzarán MéndezDirector
Alejandra Tello MondragónEditoraÁlvaro Villegas SotoAsesor editorialVicente AldreteLydiette CarriónCorrección de estiloFrancisco Javier Ortega de la PeñaJavier de la CruzChristian Escareño IslasMartín Sánchez ÁlvarezDiseño editorial, ilustación y página webOmar TorresRedes socialesLuis ChazaroAdministraciónMónica Pérez VeraAdministración y distribución
Colaboradores
Denise Dresser, Jorge Volpi, Jesús Ortega Martínez, Emiliano Ruíz Parra, José Wol-denberg, Agustín Basave, Marco Rascón, Rene Cervera García, Humberto E. Cava-zos Arózqueta, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, José Luis León Manríquez, Emilio Álva-rez Icaza Longoria, Alma Beltrán y Puga, Angéica de la Peña Gómez, Javier Santiago Castillo, Mauricio Meschoulam, H. Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, Martha Chapa, Nicté Bustamante, Roberto Blancarte, Guadalupe Acosta Naranjo, Manuel Camacho Solís Manuel Canto Chac, Thomas Manz, Eric Villanueva Mukul, Gustavo Gordillo, Leticia López Orozco.Agradecemos el apoyo fotográfico para ilustrar este número en la sección de #YoSoy132 a Laura Adriana Cisneros Ramírez y Guadalupe Hidalgo Paul.
Certificado de licitud, ISNN (en tramite) esta publicación consta de 3000 ejemplares y se imprimió en el mes de septiembre de 2012, en los talleres de Estampa Artes Gráficas. Pri-vada de Doctor Márquez 53, Col Doctores.Tel. 55 30 52 89, Fax: 55 30 91 [email protected]
Punto sobre la i, es una publicación bimestral de Demócratas de Izquierda, A.C. Michoacán No. 20 Col. Condesa, C.P. 06140, DF. Teléfono (55) 5212 2111 y 13.El contenido de las colaboraciones pu-blicadas en esta revista es responsabili-dad exclusiva de los autores.

3
La irrupción de los estudiantes sacudió el proceso electoral y estableció buena parte de la agenda de los candi-datos. El hartazgo frente a un sistema político de privilegios, divorciado de la sociedad y con fuertes resisten-cias al cambio, se catalizó en la voz de los jóvenes estudiantes que se convirtieron en protagonistas de la vida
pública nacional.
Desde su surgimiento, #Yosoy132 se manifestó en contra de la restauración del viejo régimen y de quien abanderaba ese despropósito en una elección que se insistía en presentar como decidida de antemano. El resbalón de Enrique Peña Nieto y su equipo en la Ibero no sólo hizo que el movimiento se definiera en primer lugar frente a él, sino que, en virtud de la errática cobertura periodística del suceso, pusiera en el centro de sus demandas “la democratización de los medios de comunicación”, fundamentalmente de la televisión, sin duda el poder fáctico más influyente y do-minante del país.
Como sabemos, el resultado de la elección presidencial fue mucho más cerrado de lo que presagiaban encuestas convertidas en propaganda y opinadores que les hicieron eco; y el proceso tuvo una calidad baja por la ostentosa utilización de recursos de procedencia desconocida y la descarada práctica de la compra masiva de votos. Enrique Peña Nieto se alzó con un triunfo cuestionado y sobre los hombros de grupos de interés que le construyeron su popularidad desde años antes de la contienda. Pero el TEPJF decidió desestimar las acusaciones y, con un fallo de exultante complacencia con lo acontecido, lo declaró presidente electo. #Yosoy132 se movilizó en contra de ello y hoy tiene el reto de trascender la lucha desgastante en contra de un caso juzgado y sin posibilidad de revertir para ser un motor los cambios, entre otros, los que se requieren para que no se repita la experiencia de que la sucesión presidencial sea decidida desde la televisión.
El giro no será fácil, pues se trata de una organización horizontal y compleja de una federación de escuelas con ideologías e intereses muy diversos. Pero sería muy saludable para el país contar con la presión de los jóvenes en las calles demandando, entre otras cosas, competencia y libertad en los medios electrónicos. De hecho, ya hay un sector del movimiento, el de los detonadores, es decir, de la propia Ibero, que se plantea algo todavía más esencial y profundo: la necesidad de una nueva Constitución.
El reto de #Yosoy132 es, sin dejar de cuestionar lo sucedido, ver hacia el futuro y, en lugar de darle vueltas a lo que no tiene remedio –Enrique Peña Nieto será presidente de México–, presionar al sistema político para poner orden y terminar con los monopolios, abrirse y dejar atrás la partidocracia, combatir la corrupción en la realidad y no en las apariencias. Necesita el ímpetu de sus jóvenes, así como de su creatividad e imaginación, si queremos que las cosas se hagan de otra manera y mejor.
EL FUTURO DE #YoSoy 132

4
¿Crees que se debe legalizar (regular) la produc-ción, distribución, venta, consumo y uso indus-trial de la mariguana?
_jeffking_@_JeFF-KinG_
NO
Borrayo@CaroBo-rrayo SI!!!
ALFREDO ARRIETA@gatodelperro
Yo estoy en contra de la legalización de las
drogas...
Lex@Lex_Lestrange Diputado, en mi poca ex-periencia en la Industria,
yo creo que legalizar todo eso, hasta ayudaria
al campo a salir de su crisis AlmaDelia Campos
G@adecgar nooo! Es un crimen dejar al alcance de
menores esta droga! Castigo para estos criminales!!No al
narco!
NTorrens@AnieTudor Sí. Al igual que lo están
el tabaco y el alcohol o los medicamentos
controlados
MaurizioMdo@MauMontesdeOca
Deben ofrecerse soluciones de mercado, Estado q monopolice a fin de evitar la compe-tencia entre cárteles q
genera violencia
Lector@sorbiloma No es una respuesta fácil. No tengo bases para decir si es bueno
o no. Jaime Garmilla H@
jgarmillah Totalmente de acuerdo
rayoscaen@rayos-caen
No es tan fácil como si o no, es debatible
Pena de Nieto@NietodaPena
Asi es. Y no nomas la mariguana
Julio Martínez-Ríos@MartinezRios Sí, de manera urgente,
existen para ello los argumentos científicos,
sociales y éticos
J. Antonio Buendia@antoniobuendia
Si
Zeus@wmr43 Se debe legalizar y autorizar su cultivo
casero,de esa manera eliminas Producción,
Distribución,Venta y se acabo el negocio.
Rogelio@rogelio-cgb
Por supuesto... Acabara pasando tarde o tem-prano... Ojalá pudiéra-mos sacar provecho de la situación antes que
otros países

5
El 11 de mayo mexicano, el 11-MM, fue una de esas chispas que encienden los pastizales antes de una nueva siembra. Nadie sabe por qué se dan en un tiempo y en un espacio
y no en otros, pero todos las reconocemos cuando aparecen. Y es que la historia, ciertamente, es una dama enigmática. Sus aires de vidente y su velo premonitorio ocultan un talante in-descifrable, portador de designios ignotos. Los historiadores se jactan de explicar por qué han sucedido los grandes virajes pero no aciertan a explicar por qué no han sucedido. ¿Qué distingue las épocas de mutaciones vertiginosas de aquellas de sordas inmovilidades? ¿Dónde se originan las corrientes profundas y dónde las resacas que empujan a la orilla? ¿Por qué un terremoto social ocurre en cierto momento y no antes
o después, en una parte del mundo y no en otra? Nuestra capacidad de discernimiento y de
predicción del devenir histórico es tan limitada y cortoplacista como la de
la sismología.
Dos prólogos inusuales y un epílogo anunciado se die-ron en la Universidad Ibe-roamericana durante la visita de Enrique Peña Nieto. El primero fue la transformación del estruendoso ruido de abucheos y porras que lo acompañó mientras caminaba al pódium en un impactante silencio
cuando tomó el micrófo-no, y la prolongación de
ese silencio atento durante casi toda su intervención, que
pese al apasionamiento impe-rante pudo darse sin interrupcio-
nes. El segundo fue su decisión de pedir una vez más la palabra después
de terminada la ronda de preguntas y res-puestas –de hecho una vez concluido el foro– para
justificar su actuación y asumir la responsabilidad del caso Atenco. El tercero fue la reacción de varios conspicuos priistas, que recurrieron al expediente de la versión diazordacista del Himno Nacional: mas si osare un extraño enemigo… un cons-piracionista en cada hijo te dio.
¿Qué llevó a jóvenes más o menos privilegiados a protestar de esa manera contra el candidato presidencial puntero? La
Agustín Basave*
*Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana.
D E L 1 1- M M A L
# Yo S oy 13 2

por mí y por no sé cuántas fuerzas malé-volas más. No entienden que en el 11-MM
no hubo titiriteros porque no hubo títeres: hubo chavos inteligentes e informados que se organi-
zaron en redes sociales sin ocultar sus intenciones y a quienes nadie manipuló, alumnos de una universidad
privada con fama de fresa pero con el sello jesuita de la conciencia social. Tampoco comprenden que a esos estudian-tes apartidistas o simpatizantes del PRD o del PAN los une es el rechazo al establishment -a la enorme desigualdad social, a nuestra transición democrática trunca, a la corrupción, a la manipulación informativa- y que detrás de ellos sólo está su inconformidad.
Pero vamos más atrás para situar las cosas en su contexto. Las protestas globalifóbicas manda-ron la primera señal hace ya más de tres lus-tros, reuniendo a muchedumbres hetero-géneas afectadas por el retorno, en plena antesala del siglo XXI, de un capitalismo salvaje con reminiscencias del siglo XVIII que habría de ser sostenido por un Estado de malestar. Las críticas teóricas estiraron el espectro de Chomsky a Soros. Personas de diversas naciones, clases, generaciones e ideologías se unieron para expresar una inconfor-midad que no acertaban a traducir en un proyecto alternativo. Tiempo después, ya en años recientes, irrumpieron miles de manifestantes primero en la periferia y luego en el centro de la aldea global, desde el Magreb y el Medio Oriente hasta Es-paña y Estados Unidos. En cierto modo, unos y otros represen-taron la lucha de la globalización contra sí misma: adquirieron consciencia de las maldades sociales de la globalidad gracias a las bondades tecnológicas de la globalidad. Era una nueva manifestación de sensaciones de irritación, de rechazo a algo que no por inasible resultaba menos aborrecido; una suerte de reedición de 1968 a escala global o, mejor dicho, con un móvil global.
El nuevo movimiento estudiantil mexicano no es incompara-ble pero sí es inconfundible. Acaso porque en México existen más libertades que en esas sociedades musulmanas y menos desemplea-dos que en el primer mundo, en el origen del #YoSoy132 los ecos libertarios -democratización mediática- predominaron so-bre los justicieros -Atenco- y los vientos primaverales fueron más fuertes que los relámpagos de indignación. Pero el equilibrio llegaría pronto, porque en nuestro país se exacerba el vínculo insano entre el poder y el dinero que emana de los nuevos dogmas glo-balizantes. Desde que los gobiernos mexicanos reeditaron el acta de defunción de la historia e hicieron suyo el decreto de que la democra-cia sólo era compatible con la mano invisible de Smith -con
respuesta está en la
exacerbación de los ánimos de
por sí caldeados en-tre los activistas pro
derechos humanos, un tema muy sensible en la Ibe-
ro, sumada a la irritación por las mentiras mediáticas que rodean a
esa candidatura y a otros enojos mu-cho más antiguos. Pero ya que hablo de
mentiras permítaseme detenerme en una de ellas. Minutos después de que EPN salió de
Santa Fe, la urgencia de su equipo de buscar chi-vos expiatorios para esconder sus errores y para sal-
var su cara llevó a un vicecoordinador de su campaña a difundir en Twitter la sandez de que yo había sido el “or-
questador” del zafarrancho. ¡Yo, que no conocía a los alumnos involucrados y que no he organizado ni un solo mitin en mi vida, con la posible excepción de la fiesta de mi cumpleaños número cincuenta! El tweet que me dirigió esta finísima per-sona, quien dicho sea de paso es un diputado de cola larga y luces cortas que tiene cuentas pendientes con la justicia de su estado, decía: “Empezaste como intelectual y terminaste como porro. Lástima. Dabas para más”. Mi respuesta fue algo así como “Y tú empezaste y terminaste como porro, como calumniador profesional y como hampón. Pero claro, tú no dabas para más”. Acto seguido el señor lanzó a sus trollecitos a chapotear en su estercolero durante casi dos horas. ¿Por qué fui el elegido para recibir una retahíla de injurias que hacen palidecer los gritos que algunos jóvenes lanzaron contra EPN frente a las instala-ciones de la radio Ibero 90.9? Probablemente porque trabajo en la Iberoamericana y porque he dicho públicamente que voy a votar por López Obrador.
Llamar a los alumnos “porros”, como en su estulticia hizo este pequeño émulo de Goebbels, fue sólo un anticipo del error que luego magnificaron en los medios otros dirigentes del PRI. Esas declaraciones provocaron la elaboración del valiente y admirable video de “131 alumnos de la Ibero responden”. Cuando lo vi por primera vez, con un nudo en la garganta, supe que había nacido un movimiento estudiantil. Que la cúpula priista y peñanietista no estuviera consciente de lo que causó era de esperarse. Aún hoy, después de tantos y tan abruma-dores testimonios de la espontaneidad de lo ocurrido en la Ibero, buena parte del priismo sigue pensando que todo fue previamente planeado y dirigido por el PRD o por AMLO o
6

todo y su mal de Parkinson- acrecentaron la distancia entre los gobernantes y los ciudadanos y entronizaron a los poderes fácticos. Lograron así la hazaña de provocar una degeneración sin escalas de la democracia en oligarquía, en un salto mortal de Polibio a Marx.
Por eso la pregunta no es por qué se están movilizando los jóve-nes en México, sino por qué no lo habían hecho antes. Además de pobreza, desigualdad y racismo tenemos un cáncer de corrupción en larga metástasis, una partidocracia alejada de la ciudadanía que nos sigue presentando a sus impresentables, una grave ma-nipulación mediática y, para colmo, una violencia criminal desbo-cada. Es decir, nuestro pasto social está sequísimo y los cerillos están al alcance de la mano. En semejantes circunstancias, para una movilización juvenil en la que convergen alumnos de uni-versidades privadas y públicas, lo difícil es escoger cuál de todas esas banderas enarbolar y lo fácil es potenciarse. Hoy Twitter, Face-book y YouTube le permiten encontrar coincidencias pluriclasistas y articular inconformidades. Internet, la nueva plaza pública que democratiza elitismos, se ha vuelto el punto de encuentro del in-ternacionalismo proletario y el cosmopolitismo burgués.
Con todo, esa abigarrada suma de rebeldías enfrenta un desafío portentoso. Tiene las causas y la razón de su lado pero ha de sor-tear los peligros de varios Escilas y Caribdis. Debe evitar coopta-ciones y radicalizaciones, desatar la energía popular mientras se manifiesta dentro de los anticlimáticos pero indispensables már-genes de la legalidad y del respeto, organizarse democráticamen-te sin sucumbir a las tentaciones del asambleísmo. Si no comete los errores de sus similares primermundistas, si acepta liderazgos como los estudiantes chilenos, si concentra su acción inmediata en torno a dos o tres demandas prioritarias y elabora en su Asam-blea una agenda amplia que trascienda la coyuntura electoral, podrá ser no sólo la primavera sino también el verano, el otoño y el invierno de los años por venir. Una apuesta de largo aliento no puede quedarse en las calles. Seguramente no se querrá crear un nuevo partido -lástima, porque la democracia no funciona sin ellos y a la nuestra le urge aire fresco- pero también la sociedad civil necesita su propia institucionalización para contrarrestar el divide y vencerás. Supongo que ese es el propósito de la Cumbre Ciudadana que se realizó también en mayo.
El 11-MM puede ser el despertador de nuestra juventud. Yo, al me-nos, hago votos por que se convierta en la vanguardia filoneísta de la que hablo en mi libro Mexicanidad y esquizofrenia (Océano, 2010 y 2011): “Si no nos atrevemos a renacer, si no emprende-mos una revolución pacífica que funde una nueva cultura y una nueva civilización, este país se ahogará en el estallido social o se disipará lentamente en la niebla de la insustancialidad. Quienes piensan que no es posible contrarrestar la cultura de la corrupción olvidan que la historia ha de ser hélice y no ancla. Y quienes creen que basta seguir por el camino de los retoques minimalistas y los remedos globales para salir adelante, quienes se conforman con flotar y confunden prudencia con medianía, eluden el hecho de que eso es lo que nos ha mantenido en el éter del subdesarrollo”.
México es uno de los escenarios favoritos de los caprichos de la historia. ¿Qué provocó el arrojo que parió la Independen-cia, la audacia que forjó la Reforma y la intrepidez que detonó la Revolución, y entre esas eclosiones largas décadas de caos
7

8
o resignación? Ya sabemos del enojo de los criollos novohispanos por su discriminación a manos de los peninsulares, del poderío in-admisible que la Iglesia ejercía sobre el Estado decimonónico y de la explotación a los campesinos en las haciendas porfiristas, pero no es eso lo que estoy preguntando. ¿Qué movió a los mexicanos que forjaron esos tres capítulos históricos a levantar la mirada, a optar por la refundación del orden sociopolítico y a estrenar Carta Magna? ¿De qué pasta estaban hechos esos hombres y mujeres, qué los distinguía de sus padres y abuelos o de sus hijos y nietos? O mejor, ¿en qué fue diversa su circunstancia de la que dejó a otros en el anonimato? No me refiero a las revoluciones; tal vez en el pasado no había más salida que la de la sangre, pero el siglo XX nos enseñó que los hitos fecundos se realizan sin violencia. Hablo de la magnitud de la aspiración. Pienso en este país que, pese a ser otro, se empecina en ser el mismo de hace casi cien años. Tenemos una nueva sociedad regida por normas viejas, una correlación de fuerzas políticas radicalmente diferente conducida por un régimen fundamentalmente igual.
La lógica diría que, en esas condiciones, México estaría sensibi-lizado por el filoneísmo. Pero resulta que impera el misoneísmo, que reina la más rancia inercia conservadora. Por ejemplo, las pocas voces que piden forjar un nuevo acuerdo en lo fundamen-tal logran el consenso de todos los partidos en su contra. Sí, los mismos que no pueden pactar iniciativas de rutina se unifican para rechazar, ipso facto y sin discusión, la propuesta de una nueva Constitución y de la adopción del parlamentarismo para acercar la norma a la realidad y acabar con la parálisis legislativa. Frente a la evidente disfuncionalidad de nuestro andamiaje constitucional y su presidencialismo, regatean el cambio. No es inusual que en coyunturas favorables se confunda realismo con conservadurismo, pero en una crisis del calado de la actual eso se llama insensatez. Yo no sé si ya tocamos fondo -posiblemente, como diría Borges, podemos seguir hundiéndonos indefinidamente- pero sí sé que en una situación tan crítica como la que padecemos un optimista es un pesimista mal informado. ¿Por qué entonces no ha surgido un influjo que nos transporte de la mezquindad a la grandeza, al renacimiento de México? ¿Podría #YoSoy 132 ser el germen de esa vanguardia?
Lo dicho, la historia discurre por senderos inescrutables. No re-cuerdo el autor ni la cita textual, pero en alguna parte leí algo que me gustaría haber escrito: en tiempos de cataclismos, hay que escuchar a los locos. Quizá lo nuestro no sea aún una catástrofe y por eso no se haya entronizado la “locura” filoneísta. Acaso no hayamos aprendido la lección y necesitemos los prolegómenos de un estallido social. Lo cierto es que, hoy por hoy, vivimos tiempos pusilánimes, y que este movimiento estudiantil está apuntando a salir de ellos. Ojalá que así sea. Que la nuestra no sea una sociedad abierta sólo a las diversas opciones de la inequidad. Que México sea nuestra verdadera casa común, con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos vivir juntos. Que la imaginación y la genero-sidad, en suma, fecunden este resquicio de esperanza.
LLAMAR A LOS ALUMNOS “PORROS”, COMO EN SU ESTULTICIA HIZO ESTE PEQUEÑO ÉMULO DE GOEBBELS, FUE SÓLO UN ANTICIPO DEL ERROR QUE LUEGO MAGNIFICARON EN LOS ME-DIOS OTROS DIRIGENTES DEL PRI.

9
La formación del grupo denominado #YoSoy132 despertó, entre otras muchas cuestiones, la polémica sobre sus condiciones de aparición y de los nutrientes de su expresión social. Gran parte de los analistas han negado que una expresión como ésta pueda constituirse de manera espontánea. Así lo asumimos, por lo que el argumento sobre las condiciones con las cuales se
forma esta expresión, requiere de algunos ejes con los cuales se pueda sustentar su emergencia, su movilidad y las posibilidades de acción en el escenario sociopolítico de México.
Las primeras evidencias
Los sucesos desprendidos de la visita del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, a la Universidad Iberoamericana (UIA) el 11 de mayo evidencian el malestar de diversos grupos socia-les, que van más allá de los universitarios de esa institución. Se pueden apuntar distintos ejes que muestran una serie de expresiones y sentimientos sobre diversos acontecimientos sociales y políticos que no acababan de dibujarse en la vida social a manera de demandas específicas, sino que se presen-tan como un disgusto generalizado sobre la situación del país. Estas expresiones, sin embargo, se concentran en la certidum-bre de que los distintos candidatos y partidos políticos pare-cen sostenerse en la percepción de los ciudadanos como un producto del marketing o de la publicidad que puede ser utili-zada en un determinado momento. No es sólo la expresión de rechazo al candidato del PRI, sino el mismo rechazo a la vida política ofertada a la población, así como a la poca disposición para intercambiar puntos de vista, debatir los postulados de las distintas fuerzas políticas y su forma de comunicarse.
Los acontecimientos derivados de la controvertida visita a las ins-talaciones de la UIA, y las declaraciones del presidente del PRI, trajeron a la escena pública lo que estaba oculto o aletargado. Los ciudadanos, sobre todo los estu-diantes, tienen sus propios puntos de vista y una visión del país y de su historia. No quieren ser tratados como consumidores en el sentido de adquirir una mercancía, sino que buscan ser asumidos como ciudadanos capaces de plantear problemáticas y señalar sus cau-sas pero, sobre todo, que pueden diseñar instrumentos o mecanis-mos que permitan emprender al-ternativas de solución.
El rechazo a la vida política for-mal no se plantea en el sentido de no contribuir a comprender los asuntos públicos, sino a las modalidades que han sido coop-tadas por los profesionales de las diversas administraciones.
No es sólo un rechazo al candidato que estaba en la cima de las preferencias electorales de las encuestas de opinión, sino también a las formas dominantes de la política, de sus signi-ficados y al trato que se desprende del ciudadano mexicano como un ser despojado de inteligencia, de opiniones propias e incluso de su voluntad. En el fondo, se trata del rechazo a ser pensados como simples consumidores de información política.
Aunque de manera emotiva, la organización denominada #Yo-Soy132 –que permitió establecer relaciones solidarias entre universitarios de diversas instituciones– trajo a la dinámica social el repudio al candidato del PRI que, en su opinión, cum-ple sobremanera con estas condiciones mercadológicas. Por otra parte, la organización mantuvo la visión de que una de las dos cadenas televisoras, específicamente Televisa, está detrás del diseño, construcción y difusión de su imagen como soporte técnico e ideológico.
Múltiples sedimentos coexistentes
La vida social en México es producto de una acumulación de elementos que permanecen y coexisten a lo largo de los tiem-pos. Basta ver la arquitectura que asoma en las ciudades mexi-canas o la manera en que se combinan los alimentos cotidia-
namente. Diversos elementos, aún contrarios, están presentes y constituyen el paisaje. Por ejem-plo, gran parte de lo que se ad-mira o consume cotidianamente conserva rasgos ancestrales y se combina con los elementos novedosos o de procedencia ex-tranjera. Sea en el arte o en la cocina. Esta característica pudie-ra interpretarse como una forma de la pluralidad que se ha alcan-zado, producto de la modernidad y de la globalización. Este rasgo resulta interesante por el hecho de que muchos elementos que
Ejes para interpretarla formación del grupo Manuel González Navarro*
#YoSoy 132
*Dr. en Psicología Social por la UNAM, profesor investigador de la UAM-I, Presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, AC.

10
han servido en otro tiempo, para cocinar o explicarse la rea-lidad, se conservan como parte del patrimonio cultural en el presente. Se puede partir de la idea de que la vida social en México posee múltiples sedimentos que coexisten pacífica-mente, aunque no en armonía.
Un proceso como éste lleva a conjeturar que los jóvenes que se integraron inicialmente al grupo #YoSoy132 no son homo-géneos en sus puntos de vista, sus formas y condiciones de expresión, como tampoco en sus formas o sistemas de pen-samiento. Por el contrario. Se parte de una diversidad de pun-tos de vista que son reflejo de la diversidad sociocultural que tenemos. Más allá de las condiciones sociales y económicas de las cuales se desprende el pensamiento de los jóvenes, de sus formas de interpretar la realidad social en el presente y sus expectativas son de lo más diversas. Además, las diversas expresiones en las que se arropa el grupo #YoSoy132 conver-gen en la opinión de que con el regreso del PRI al poder se retornará a su vez a un pasado autoritario, represivo y centra-lista. Dichas opiniones se desprenden de las declaraciones del presidente del mismo partido, Pedro Joaquín Coldwell, ante la manifestación de estudiantes de la UIA durante la visita de Peña Nieto a sus instalaciones.
Esta fuente de producción que es la diversidad social y cultu-ral, promueve distintos sistemas de pensamiento que se en-trecruzan en un momento particular, pero que lograron con-verger en un momento importante para intentar construir una visión alternativa al contexto político de México este 2012. Sin duda, las voces que señalaban una primavera mexicana están muy lejos de ser lo que ellas mismas y muchos desea-ríamos. No obstante, la lógica del movimiento social requiere contextualizar esta expresión como elemento distintivo, que le ha dotado al proceso electoral de una lección importante y que ha conformado una serie de puentes entre el pasado y el futuro. Al igual que en 1968, las voces que acusaron a los es-tudiantes de revoltosos, manipulados y otros epítetos, también se elevaron en esta coyuntura para acusarlos de lo mismo. En el tiempo, muchas voces han reconocido las necesidades de expresión de la población y han colocando a la juventud como un motor importante para el desarrollo social.
Los cambios invisibles de la sociedad
La sociedad ha cambiado en los últimos años. El evidente avance de la pluralidad respecto de los asuntos públicos es su prueba. Una de las condiciones se debe a la proliferación de memorias sociales que construyen diversas versiones sobre los acontecimientos históricos y sus personajes. La dinámica social desprendida de estas memorias polemiza la decisión sobre el trayecto que debe seguir la sociedad. La lucha entre ellas, así como entre tantos olvidos, acelera los debates y éstos promueven un cambio social silencioso.
La necesidad de versiones articuladoras que integren a otras tantas, aflora con las nuevas expresiones. Esta necesidad emerge con las nuevas generaciones que requieren discursos sociales innovadores y acaso del esbozo de nuevas categorías de interpretación. Su búsqueda parece ser uno de los signos más importantes de este momento social y del aspecto origi-nario de la generación #YoSoy132. De tal modo que si la al-ternativa de este grupo radica en la búsqueda o construcción de una nueva oferta de interpretación a la realidad nacional e internacional, entonces el camino que se vislumbra es bas-tante largo, lo que proporciona una mirada estratégica y no de coyuntura.
Impactos de la globalización
Las distintas formas de indignación social frente a la econo-mía y la corrupción, el fracaso de las políticas de estado sobre empleo, educación, salud, seguridad, jubilación, vivienda, ali-mentación, contaminación, etc., habían dejado a la población mexicana sin la bandera asumida en otros países. Más allá de una expresión insólita, la formación del grupo #YoSoy132 res-ponde al modelo emprendido por los indignados en distintos países, así como a las expresiones de rechazo que llevaron a los derrocamientos de los líderes en los países árabes. Una parte importante de su formación se debe al factor emulación del cual nadie está ausente, no con relación a la salida a las calles a partir de un hecho dramático, sino por la modalidad de comunicación a través de las redes sociales.
LOS CIUDADANOS, SOBRE TODO LOS ESTUDIANTES, TIENEN SUS PROPIOS PUNTOS DE VISTA Y UNA VISIÓN DEL PAÍS Y DE SU HISTORIA. NO QUIEREN SER TRA-TADOS COMO CONSUMIDORES EN EL SENTIDO DE ADQUIRIR UNA MERCANCÍA.

11
Las expresiones de indignación, de rechazo y de crítica que se gestaron de esta manera en la formación del grupo #Yo-Soy132 responden también a cierta presión social que hace de este grupo una caja de resonancia de diversos sectores de la sociedad, así como de distintas generaciones. Una parte im-portante de su impacto se debe a la oportunidad de acopiar todo esto, así como a la puntualidad y al espacio escenográfico que se produjo al afrontar con valentía a los abanderados del PRI y a su candidato.
La respuesta al intento de estigmatización por parte de Joa-quín Coldwell produjo la necesidad de ofrecer una respuesta contundente, de expresión y de emociones, que terminó por mostrar una identidad, la de ser universitarios. Esta respuesta motivó la búsqueda de un empoderamiento. Mostrarse fuerte para posicionarse frente al proceso político electoral. De allí emergió una organización que rechazaría imputaciones, es-tigmas a los universitarios, a los jóvenes y a ciertos sectores, sobre determinados asuntos sociales. Pero, sobre todo, a la ne-cesidad de influir sobre el proceso político electoral. Las escasas alternativas políticas
Una de las actitudes constantes en la vida social de los ciu-dadanos es su rechazo a la vida política. Gran parte de los estudios de opinión, como la de Latinbarómetro o la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP), coinciden en el repu-dio de los ciudadanos, principalmente los jóvenes, a la calidad de la política, a la carencia de oportunidades de empleo y la puesta en marcha de soluciones a los diversos problemas na-cionales. El desencanto por la democracia es un signo más que nacional o continental. Se tata de una actitud universal que señala signos inequívocos de un rechazo a los viejos mode-los de desarrollo y a la caída en la credibilidad de las formas tradicionales de hacer política. Pero, sobre todo, de una crítica severa al mantenimiento de un modelo socioeconómico cen-trado en los privilegios del mercado mundial sin atender los problemas locales o estatales.
La separación de los ciudadanos de la política formal incluye el desgaste, la repetición o falta de innovación de las figuras
políticas. La baja credibilidad y confianza en las instituciones constituye una de las premisas que se ha desprendido de la transición pero que no ha logrado atraer a los ciudadanos a participar más allá del voto. La única oportunidad de partici-pación sobre el diseño de los asuntos públicos sigue siendo el sufragio, del cual se tiene, en nuestro país, una imagen cen-trada en el fraude. Pero la relación del ciudadano con las es-tructuras de la sociedad y del sistema político está carcomida en la estructura básica que se ubica en torno al concepto de autoridad. Éste se ha desgastado en todos los ámbitos como el familiar, el escolar o el religioso. Sin embargo, son las autori-dades políticas, así como las que imparten justicia, las que han perdido sus mayores atributos.
Estos elementos han dejado en las nuevas generaciones de ciudadanos una condición de interpretación de su realidad in-mediata que dista de la imagen del mundo desarrollado que todos anhelan, y que se presenta en los medios como la te-levisión o el cine, pero que los partidos no retoman en las políticas que intentan poner en juego. En los hechos, el ciuda-dano común que no alcanza a diferenciar entre los distintos partidos políticos y no perciben un claro avance respecto de las promesas que se han planteado en los últimos años. Los receptores de toda esta información son sin duda los jóve-nes, quienes han recibido las promesas de manera indirecta a través de los padres de familia, y de los cuales escuchan las quejas y las críticas de manera directa.
Desarrollo con aroma de pasado autoritario
Los ciudadanos han concebido que la posibilidad de un de-sarrollo socioeconómico sustentable en México es muy difícil dada la extrema dependencia con el exterior. Aunque el razo-namiento parece de una elevada conciencia social, una gran parte de los ciudadanos considera que el desarrollo económi-co está sustentado sobre la base de una pérdida de las liber-tades o de tradiciones y valores nacionales. Así, un porcenta-je importante de los jóvenes retoma las ideas que la ENCUP ha puesto al descubierto: las alternativas de desarrollo están sustentadas en limitaciones a la libertad o en reestablecer un pasado autoritario.
LA NECESIDAD DE VERSIONES ARTICULADORAS, QUE INTEGREN A OTRAS TANTAS, AFLORA CON LAS NUEVAS EXPRESIONES.

12
Para estos jóvenes, el PRI representa esta alternativa autori-taria, y rechazan la idea de que aceptar la pérdida de libertad a cambio de un poco de esperanzas sociales o laborales que probablemente no alcancen a ser satisfechas, dadas las lógicas del mercado mundial y la percepción de los empleos precarios. Los aromas de autoritarismo aparecen ante un clima caótico y altamente conflictivo. Las alternativas de desarrollo parecen estar planteadas en esta disyuntiva y frente a las posibilidades de que, además de la pérdida de libertades individuales, el PRI pueda construir una política represiva, centralista y con alto control social.
En las diversas versiones del sistema político los jóvenes se acogen a valores polarizados. Por una parte a la idea de que el PRI es la cara del sistema político más corrupto, impune y auto-ritario, que sacudió a las opo-siciones y las reprimió cuando no pudo cooptarlas. Los valo-res del presidencialismo más autoritario se representan en la figura de Peña Nieto. Por otra parte la sociedad se re-presenta al PRI como la figura más experimentada y capaci-tada para establecer un con-trol ante la compleja situación en la que se encuentra el país. Esto permitiría restablecer la tranquilidad perdida, aún bajo el riesgo de que el poder po-lítico pacte con grupos crimi-nales, abriendo la posibilidad de momentos regresivos. Esta no es una mirada ingenua de la política, sino que tiene un poco de cinismo en el sentido de regresar a lo viejo por co-nocido.
La expresión del #YoSoy132 ha recogido las diversas visiones sobre las posibilidades de desarrollo social y las ha puesto en tela de discusión por lo que se puede anticipar que el debate no terminará con la declamatoria final del proceso electoral. Por el contrario, se asoma a la idea de influir en la construc-ción de la modernidad. La expresión política de la juventud
Desentrañar la expresión de los jóvenes sobre la vida política es una tarea compleja ya que posee múltiples elementos como el impacto de las memorias sociales que se mezclan con las di-versas expectativas. Pasado y futuro buscan articularse a partir de un presente confuso y poco ordenado.
Las nuevas generaciones se fundan en valores que se ubican en torno al disfrute, el juego, la música, los afectos, el espar-cimiento y la novedad tecnológica. Igualmente se asientan en torno al individualismo, donde la política es una actividad de profesionales y está atrapada por los partidos, las instituciones y los medios de comunicación. Las posibilidades de construir
una modalidad distinta, menos solemne y poco centralizada, pero sobre todo menos corrupta y agresiva, requerirá de un cambio de paradigmas que en su perspectiva buscarían ensa-yar a partir de promover nuevos criterios de organización. Las condiciones de aparición del grupo #YoSoy132 se ubican en relación con tres elementos fundamentales. El primero se refiere a la presencia de las redes sociales, condición que se inscribe en las capacidades económicas de las personas para tener acceso a los recursos tecnológicos. Más que una cuestión de capacidad de comunicación, las redes sociales han puesto a prueba la inserción de las personas a ellas como resultado de los recursos disponibles, lo que marca una diferencia entre quienes tienen acceso inmediato y los que las consultan en lu-gares públicos. Lo anterior explica en parte el hecho de que el
movimiento tuvo un impacto mayor en instituciones donde los estudiantes posen una sol-vencia económica mayor.
Lo anterior puede resultar re-levante para los momentos iniciales del grupo en la me-dida en que se pensaba que los estudiantes de universida-des privadas no tendrían una respuesta política colectiva y sólo la plantearían a título individual; por ello, aquélla resultó incomprensible en un primer momento. Los este-reotipos fabricados sobre los universitarios de las institu-ciones privadas resultaron ser demasiado artificiales para la comprensión de los políticos del PRI y tal vez para muchos otros.
Un segundo elemento se refiere a la socialización política. Los estudiantes de las instituciones privadas gozan de cier-tas capacidades y habilidades de comunicación y organización diferentes a los de otras instituciones. Las declaraciones en el sentido de que ellos fueron manipulados o engañados por políticos profesionales sólo reforzaron la cuadratura de los es-tereotipos asumidos. Sin embargo, esas capacidades que ahora se observan para convocar a reuniones, organizarse, hacer de-claraciones y desarrollar su perspectiva estratégica surgen de una socialización temprana que politiza, orienta y muestra las diversas memorias generacionales. Una parte importante del proceso educativo se ubicó en los espacios familiares donde los cuestionamientos a la política han sido relevantes, docu-mentados y con alternativas posibles. Los niveles educativos son elevados y con información política de primera mano. Finalmente, las variantes institucionales son el tercer elemen-to. Los diferentes grupos que confluyen en el #YoSoy132 go-zan de la diferencia de habilidades, conocimientos e intereses pero han confluido en un aspecto básico: se definen apartidis-tas pero no apolíticos. Este posicionamiento señala dos valores

13
importantes, primero el no estar inmiscuidos en la vida políti-ca formal ligada a los partidos; en segundo lugar el interés por lo que representan los asuntos públicos, es decir el no estar desentendidos de los procesos de participación o de integra-ción social. Esta diversidad de elementos es tal vez el proceso más interesante que puede verse hasta este momento para abonar en la construcción de la identidad del grupo y en la construcción de la agenda de actividades. Desde afuera, esta diversidad constituye una de las grandes dificultades a vencer con la idea de integrar una demanda social cohesionadora y coherente. Pero desde adentro puede significar la posibilidad de grandes líneas de acción y de perspectivas.
La disputa natural por los liderazgos traspasará las primeras aventuras discursivas hacia formas identitarias que deberán asumir para continuar con la consolidación de un entramado que, inicialmente, es visto sólo como una expresión emocio-nal respondiente y coyuntural. Pero la diversidad institucional podrá sobrevivir si en los primeros pasos asumen coherencia para que se les atribuya ser referentes de opinión, de valores y de acciones por parte de otros grupos organizados. Los prime-ros en asumir estas modalidades serán los integrantes de las instituciones antecesoras de la misma generación, estos son los estudiantes de nivel bachillerato y los que se ubican en el corte generacional con al menos 15 años de edad.
La dialéctica de las expectativas
La dinámica que asuma el grupo #YoSoy132 en el futuro se ubica en diversos debates sobre la vida social contemporánea: Por ejemplo, muchos de ellos cuentan con información glo-bal de primera mano –dadas sus capacidades y habilidades; idiomas, redes sociales, contactos, etc.– que pueden conside-rarse de gran actualidad sobre la vida nacional y con la cual pueden influir en la vida social y política. En oposición, otros grupos asumirán problemáticas no resultas en el pasado y las múltiples y divergentes memorias de los grupos asociados, de presión y de los potenciales aliados. En todos los casos, la po-sibilidad de supervivencia como referente grupal dependerá de las capacidades de articulación, pero al mismo tiempo, de lo que consideren que es posible.
Esta confrontación llevará a la depuración del grupo, ya sea por desgaste, por el cambio de trayectos o por la disputa de los liderazgos. Estos elementos servirán de base para las fases sucesivas que todo grupo en formación afronta. Sin duda serán la claridad y frescura de las demandas centrales, la agenda de actividades y la declaración de principios las cosas que le otorgarán las posibilidades de ir lo más lejos posible en la búsqueda de construir nuevos elementos para la vida demo-crática de la nación. Las candidaturas independientes en perspectiva
En el camino de la formación del grupo #YoSoy132 como re-ferente social se traza una ruta inusitada por la reforma polí-tica emprendida y aprobada recientemente. La posibilidad de un encuentro de dos esferas que puede resultar interesante y controvertida para los propios partidos políticos.
Con la aprobación de las candidaturas independientes y el eventual posicionamiento del grupo #YoSoy132, la confluen-cia de nuevas posiciones, nuevas problemáticas y la posible revancha frente al eventual fracaso de la demanda de inva-lidación de la elección presidencial, estas dos tendencias pu-dieran confluir. Lo anterior supone que el rechazo al PRI y a su candidato tendería de manera natural a la izquierda política, específicamente hacia el PRD. Sin embargo, la lucha de posi-ciones podría llevar a desprendimientos y nuevas relaciones que se representaran en las candidaturas independientes con la posibilidad de ahondar en la crítica a la vida política formal. Aunque la perspectiva del #YoSoy132 no está colocada en asumir posiciones políticas y menos aún de representación, la posibilidad de mantener la influencia sobre la población y re-doblar la crítica a la vida política, a las políticas públicas y la disminución de la credibilidad en los medios de comunicación electrónicos dominantes, podría ofrecer una alternativa en la cercana coyuntura electoral de 2015. El tiempo y las circuns-tancias definirán qué tanto una tendencia podrá ser atractiva para la otra.

14
Pocos movimientos sociales en los últimos años han causado tanta expectativa, simpatía y apoyos amplios como el #Yo-Soy 132.
A muchos y muchas nos dieron ganas de ser jóvenes nuevamente y apoderarnos de las calles con espíritu insurreccional, como lo hicimos generacionalmente en 1968, 1985, 1988 y 1994. Antes del movimiento #YoSoy 132 no hubo nada que moviera al país ni en ideas, debates, ni confrontaciones. En particular, estas elec-ciones presidenciales eran un lugar común, un estado general de cansancio civil frente a un discurso político pobre y mensajes demagógicos.
El país ya le debe a esta generación estudiantil–universitaria, identificada en el #YoSoy 132, haber agregado una sana incerti-dumbre a la elección y haber cuestionado uno de los pilares del sistema de control ideológico y político que son los medios de comunicación.
En cuanto a matices, #YoSoy 132 no ha sido muy diferente a otros movimientos estudiantiles como el de 1968, los que participaron en la lucha armada, los que participaron en los movimientos del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1987, los que se mo-vilizaron en solidaridad con el EZLN y la insurrección indígena o el Consejo General de Huelga (CGH) en 1999-2000. Indepen-dientemente de las obvias diferencias de surgimiento, naturaleza y contexto entre todos ellos, la trascendencia estuvo marcada por la capacidad de sostener un programa mínimo consistente y persistente frente a la tentación de convertir la capacidad de movilización y convocatoria por las demandas originales, en un programa máximo que en la medida que suma fuerzas disminuye su capacidad de convocatoria.
NOTAS SOBRE EL
#YoSoy 132 *Marco Rascón
*Fundador del PRD, periodista y empresario.www.marcorascon.org
A MUCHOS Y MUCHAS NOS DIERON GANAS DE SER JÓVENES NUEVAMENTE Y APODERARNOS DE LAS CALLES CON ESPÍRITU INSURRECCIONAL, COMO LO HICIMOS GENERACIONALMENTE EN 1968, 1985, 1988 Y 1994.

15
Sucedió en 1968, que cuando algunos sectores estudiantiles presionaban para que el pliego petitorio se convirtiera en un programa revolucionario, clasista y proletario. Sucedió con los movimientos armados que pasaron de la resistencia contra la represión y la búsqueda de una amplia convergencia con los movimientos de masas, a los que optaron por el militarismo. Paso con el CEU en 1987, cuando la propuesta de realizar un congreso universitario, a unos les parecía ceder y mediatizar, y proponían en cambio la prolongación de la huelga, como lue-go hizo el CGH 13 años después, lo que le llevó al aislamiento y el desprestigio.
Para el #YoSoy132 las disyuntivas no han sido fáciles, pues su insurgencia nace del seno del debate y la confrontación política por la presidencia, pero defiende su derecho a no ser partidista, sino propositivo y reformista.
De ahí la percepción y la crítica que hacen otros actores y analistas que observan que la ampliación de demandas y la integración con otros movimientos, como el SME o la lucha de Atenco, le ha restado identidad y fuerza al #YoSoy 132. Se percibe que el perfil de los fundadores originales se ha ido perdiendo frente a un programa supuestamente más avanza-do, y que forma el Frente contra la Imposición, que pese a ser el “movimiento de movimientos” no tiene ni cercanamente la presencia que tiene el nombre #YoSoy 132.
¿Hacia donde se dirige el #YosSoy 132 una vez que sea califi-cada la elección?
Para cuando estas notas sean publicadas, seguramente el Tri-bunal habrá fallado y calificado la elección. El anclaje del movi-miento juvenil a la demanda de “impedir la imposición de Peña Nieto” lo divide y desmoviliza a una parte considerable de par-ticipantes, que han señalado que no se puede dejar de lado la crítica a los monopolios de la comunicación y su papel de responsables de grandes de los problemas políticos y sociales de México.
En ese sentido, una perspectiva de trabajo es un programa co-herente con sus demandas originales. Un proceso de organiza-ción nacional de universidades públicas y privadas que sólo podrá ser posible mediante el diálogo y los acuerdos sobre demandas y estrategias que los unan y no los dividan.Esto ne-cesariamente politizaría al movimiento, pues no es poca cosa un movimiento contra los monopolios de la comunicación y sus contenidos informativos. Esto los conduciría hacia el con-greso, a presionar a diputados y senadores, y mantener fuerza y movilización en torno a los debates sobre las reformas polí-ticas y en particular a los medios.
#YoSoy 132, al afinar su proyecto, no podría dejar de solidari-zarse con otras luchas sociales, pero obviamente otras luchas y demandas no tienen el mismo peso en la coyuntura actual. Todo movimiento de jóvenes necesariamente debe construirse con sentimientos de solidaridad y esto es importante para el #YoSoy 132. Ponerlo a la par es condenarlo a los lugares co-munes y a trivializar sus demandas, que han herido al sistema político y de partidos en medio del proceso más importante de transmisión del poder.
México ha cambiado por las generaciones jóvenes y sus jóve-nes. Antes, como ahora, han adquirido un papel para movilizar a la sociedad mexicana y señalarle caminos. El #YoSoy 132 debe politizarse, avanzar y formar intelectuales, dirigentes, cuadros para la democracia con una nueva cultura de partici-pación política.
Los problemas generacionales, es que estos esfuerzos que en cada momento han abierto puertas, no han sido continuos y han surgido, transformado y desaparecido, generando vacíos que han aprovechado otras fuerzas.
La aportación del #YoSoy 132 ha sido muy importante, pero peligra su proyección y aporte si su ciclo se cierra ante la dis-persión y el debilitamiento del perfil y demandas que le dieron la fuerza original.

16
Cada vez que se renuevan los poderes representativos, se renue-van también los lazos comunicativos de éstos con la ciudada-nía. A mayor calidad en la elección, mayor fortaleza del vínculo de legitimidad. Pero, de renovarse el poder sin que se renueve también ese vínculo, o sí este último se renueva con defectos o con baja calidad, pueden someterse a una presión riesgosa los cimientos en que se estructura la organización social.
Los principios
La autenticidad de una elección tiene que ver, de inicio, con la estabilización de condiciones que hace real y actual para el ciudadano la posibilidad de manifestar su voluntad de elegir. No se limita a las garantías que se le extienden para ser elec-tor, ni al resguardo de su voto. También es preciso que las elec-ciones sean contiendas políticas reales y no simulaciones que legalicen, por la vía procedimental, una designación dispuesta desde el ejercicio del poder o pactada por sectores limitados. Así, la Constitución otorga garantías al derecho ciudadano de elegir y ser electo, de agruparse con fines políticos e, incluso, de oponerse por la vía legal o mediante la resistencia civil1 a las determinaciones de las autoridades, a la vez que articula un sistema de partidos que favorece la pluralidad programá-tica y alimenta la posibilidad de difusión de las opciones que ofrecen a la ciudadanía.
Por su parte, el principio democrático de la libertad entraña la ausencia de todo vicio en la expresión de la voluntad ciuda-dana. La Constitución procura condiciones sociales y políticas efectivas para la toma de decisiones personales en ausencia de toda forma de coacción o inducción de la voluntad. Por supuesto, la compra del sufragio o la violencia que se ejerce sobre el elector son las formas más evidentes del vicio en la voluntad; pero también lo son el desconocimiento, el error, el
En días pasados, el Tribunal Electoral desestimó indebida-mente la impugnación del Movimiento Progresista a la elección presidencial. La coalición de izquierda solicitó
la invalidez por causas no contenidas expresamente en la legislación secundaria, sino derivadas de la Constitución, de manera concreta, no abstracta. Y es que, como en todo acto ju-rídico en que se manifiesta una voluntad, el acto de naturaleza electoral por el que se expresa en forma concreta la voluntad popular, si no es libre y auténtico, es inválido.
El artículo 41 constitucional dispone que “la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante eleccio-nes libres, auténticas y periódicas” y, para garantizarlo, establece las bases de todo el sistema electoral mexicano, incluyendo las reglas que cotidianamente escuchamos en la discusión pública política. Reglas que, junto a otras disposiciones constituciona-les, regulan los derechos políticos, la vida partidaria, los recur-sos públicos que la sustentan, las campañas y precampañas, la participación de los medios de comunicación, la equidad y las funciones y potestades del Instituto Federal Electoral.
Así, los principios de libertad, autenticidad y periodicidad son constitutivos del sistema electoral mexicano, y su trasgresión lesiona las bases de organización del Estado, es decir, los ca-rácteres democrático y representativo que determinan la vida de la República, según ordena el artículo 40. Lesión que está lejos de ser abstracta, no se agota en la simple discusión doc-trinaria, impacta en la sociedad materializándose como incon-formidad y protesta, cuestiona la eficacia del entramado insti-tucional y, con ello, tensa los canales de comunicación política entre la ciudadanía y los poderes públicos.
La validez de las elecciones es indispensable para la renova-ción periódica de esos puentes comunicativos que permiten al sujeto social identificar su interés con las acciones de gobierno o sentirse efectivamente representado en el actuar legislativo. Es fundamental para la legitimidad de quienes son electos. Es consustancial, pues, a la democracia y a la representación. Sin bien, la legitimidad social de las instituciones puede perderse, ganarse, o renovarse con buena o mala calidad en cualquier tiempo, normalmente va asociada a las elecciones periódicas.
La INVALIDEZ
de la elecciónSandino Luna*
* Secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-ción Democrática en el Senado de la República.
1 Al respecto, es oportuna la opinión de Jürgen Habermas en el ensayo “La des-obediencia civil, piedra de toque del Estado Democrático de Derecho” (Ensayos políticos, 3era ed., Península, Barcelona, 1997, pp. 54 y ss.)

La Coalición actora solicitó al tribunal que, en su carácter de máximo órgano intérprete de la norma constitucional en ma-teria electoral, y como garante de la vigencia de los principios constitucionales de periodicidad, autenticidad y libertad en la renovación de los poderes públicos, determinara la no validez de la elección, un equivalente de la nulidad, pero cuyo funda-mento jurídico emana directamente de la letra constitucional y cuyas formalidades han sido dispuestas expresamente por el propio tribunal para solventar la omisión legislativa.
La causal general de invalidez
Más allá de formalismos jurídicos, la naturaleza de un proceso electoral es garantizar que la voluntad popular efectivamen-te se materialice. El filósofo Enrique Dussel recuerda que “la validez se alcanza cuando en una comunidad los participan-tes tienen igualdad (de derechos y posibilidades o medios) e intervienen con razones, sin violencia, llegando a un consenso objetivo (porque es público) que se impone a cada uno y a todos los participantes con la fuerza de la convicción subjeti-va”.3 Cierto es que las formas e instituciones hacen posible esa circunstancia, pero, ante su falla, la organización estatal debe prever mecanismos para reponer las condiciones deseables en la renovación democrática de los poderes públicos.
La permanente búsqueda de los instrumentos para corregir las omisiones o desatinos de los ordenamientos electorales llevó al tribunal a asumirse como máximo órgano de control de la constitucionalidad y anular la elección de gobernador del estado de Tabasco en 2000 mediante una “causa abstracta”, más tarde recogida por la tesis jurisprudencial S3ELJ 23/2004 de rubro Nulidad de Elección. Causa Abstracta, en donde estableció que si alguno de los principios del artículo 41
engaño o la manipulación de las previsiones futuras sobre los elementos que nutren la toma de decisiones en función de la vida cotidiana.
Obviamente, cuando alguno de los vicios de la voluntad es consecuencia del propio actuar del ciudadano, no puede ser reprochado como agresión al principio de libertad; a no ser, claro, que se deba a la negligencia de autoridades con deber de fomento a la superación de esos vicios por vía de solventar las carencias o restricciones reales que los generan o los per-miten, usualmente relacionadas con la desigualdad social. Por el contrario, esos vicios conculcan la posibilidad ciudadana de elegir en libertad cuando son inducidos, favorecidos o tolera-dos por acciones u omisiones de quienes tienen el poder para generarlos o la obligación de prevenirlos y erradicarlos.
La impugnación
La Coalición actora solicitó al tribunal que declara la invalidez de la elección presidencial en función de diversas irregulari-dades cometidas antes y durante el proceso electoral y el día de la votación por la Coalición Compromiso por México y, en consecuencia, la pérdida del registro de su candidato. Entre los elementos aportados, los más destacados se relacionan con el rebase multimillonario del tope de gastos de campaña; la manipulación de las encuestas para generar una inercia favo-rable ante una imagen invencible; las operaciones de compra y coacción del voto que por millares se dieron a conocer en prensa, redes sociales y medios electrónicos como hechos pú-blicos notorios; la compra de tiempos en radio y televisión, simulada en forma de noticias, entrevistas o comentarios para la difusión intensa de una imagen positiva de un candidato; los desvíos de recursos públicos estatales, prioritariamente resultados del sobreendeudamiento; la existencia de gastos inexplicables, como la renta de aeronaves para los traslados en campaña; etcétera.2
Así, el corazón jurídico y político de la impugnación fue una petición de invalidez fundada en una causal que no está ex-presamente dispuesta en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se trata de una causal general, pero concreta, como fueron los actos electorales y las acciones que dieron origen a la inconformidad, y cual concre-tas son las disposiciones constitucionales cuando se observan o se violentan por la ejecución de una conducta en el espacio de la realidad. No se trató de la “causal genérica”, contenida en el artículo 78 de la Ley General aludida, aplicable únicamente a la elección de diputados o senadores. Tampoco de la llamada causal “abstracta” de nulidad, en tanto que la tesis jurispruden-cial que le dio vida fue derogada por el propio tribunal a raíz de la reforma constitucional de diciembre de 2007.
2 La impugnación de la Coalición Movimiento Progresista está disponible en www.amlo.org.mx, pero pueden encontrarse buenos y breves inventarios de las irregularidades acusadas en: Navarrete, Jorge Eduardo, “Razones para im-pugnar”, La Jornada, 5 de julio de 2012 y del mismo autor, “Razones para invali-dar”, La Jornada, 19 de julio de 2012, así como “Peña Nieto: triunfo cuestionado”, Enfoque, suplemento del Diario Reforma, domingo 15 de julio de 2012, No. 949, sólo por citar algunos.3 La Jornada, 2 de septiembre de 2012.
17

18
constitucional “es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos co-micios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elec-ción de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucio-nales”. Sobre todo si persiste la omisión del legislador federal para dar cobertura a dicho supuesto.
El silogismo es impecable. Si el carácter democrático del Es-tado exige el respeto a los principios constitucionales de pe-riodicidad, autenticidad y libertad en la renovación de los po-deres públicos, así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, rectores del pro-ceso electoral mismo, entonces la inobservancia de alguno de esos principios en la arena de la contienda política hace que el resultado de la elección no pueda ser considerado como de-mocrático y, por lo tanto, es menester que sobrevenga la anu-lación jurídica para garantizar que queden a salvo los valores fundamentales de la propia organización estatal.
Como resultado de la reforma constitucional en materia elec-toral de 2007, el tribunal invalidó la tesis jurisprudencial que establecía la causal abstracta. Sin embargo, no desestimó el razonamiento que la sustanciaba, sino que únicamente le dio reacomodo en el entramado institucional del sistema de im-pugnaciones electorales, erigiéndole debidamente como una causal para fundar la demanda de anulación de una elección a través de la petición al Tribunal para que declare su no validez con base en la inobservancia directa de los principios consti-tucionales. Veamos sus razones.
¿Era posible dar muerte de la causal abstracta?
El 13 de noviembre de 2007 fue publicada una reforma consti-tucional en materia electoral de relevancia para la vida política de México. Entre otras cosas, se adicionó un párrafo cuarto a la fracción II del artículo 99 facultando al Tribunal Electoral para resolver en forma definitiva e inatacable toda impugnación a la elección de Presidente de la República y aclarando que “las salas superior y regionales del tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamen-te se establezcan en las leyes”. En función de ello, la mayoría
de los magistrados del Tribunal Electoral sostuvieron que el nuevo texto constitucional no les permitía “siquiera examinar alegatos o pruebas encaminadas a demostrar la nulidad de un elección por alguna causal que no estuviera ‘expresamente’ incluida en una ley secundaria”.4
Diversas dudas surgieron entonces al seno del tribunal: “¿Sólo puede declararse la nulidad de una elección por violaciones a textos expresos, y en los supuestos exclusivamente contem-plados, en las leyes de la materia? ¿Qué pasa si en un proce-so electoral se viola gravemente un principio constitucional? ¿Queda impune porque la ley secundaria no prevé expresa-mente la nulidad por violación a la constitución? ¿El control de la legalidad desplaza al control de la constitucionalidad?.5Cuestiones que fueron resueltas en diversas sentencias, en-tre las que destacan los casos de Yurécuaro y Acapulco,6 en las cuales se recuperó expresamente la capacidad del tribu-nal para declarar la invalidez de elecciones por violación a los principios constitucionales. Y de esa forma resolvió durante 2010 y 2011 casos tan relevantes como los de Hidalgo, Duran-go, Veracruz y Morelia.
En el caso Acapulco, el tribunal asume la derogación de la tesis que sustentaba la “causal abstracta” para, inmediata-mente después, sostener que “cuando realice un estudio para constatar que el proceso electoral cumple con los principios constitucionales, podrá determinar que la elección es válida o reconocer su invalidez”. Además, reconoció un elemento indis-pensable para que el control de la constitucionalidad de actos electorales devenga efectivo: en cada elección cuya validez se encargue al tribunal, éste deberá antes constatar que se han
4 Ackerman, John M., Autenticidad y Nulidad, Serie Estudios Jurídicos, No. 200, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurí-dicas, México, 2012, pag. 122.5 González Oropeza, Manuel y Báez Silva, Carlos, “La muerte de la causal abs-tracta y la sobrevivencia de los principios constitucionales rectores de la fun-ción electoral”, Andamios, v.7, n.13, México may/ago 2010. Al respecto, Eduardo Huchim ofrece una reflexión trascendente en su artículo “La ruta de la inva-lidez”, publicado en Enfoque, suplemento del Diario Reforma, domingo 29 de julio de 2012, num. 951.6 La primera, dictada el 23 de diciembre de 2007 en el expediente SUP-JRC-604/2007, por la cual la Sala Superior confirmó la sentencia emitida el anterior 8 de diciembre por la Sala Regional Toluca, misma que invalidó la elección municipal de Yurécuaro, Mich. La segunda, dictada el 22 de septiem-bre de 2008 en el expediente SUP-JRC-165/2008, que atendió la impugnación municipal de Acapulco, Gro.

19
cumplido los principios constitucionales que garantizan la actualización del carácter democrático del Estado mexicano. La resolución no generó una tesis, por vacilación del tribunal, pero abrió una nueva época en la defensa de la constitución frente a actos electorales que la socaven.
La fuerza legitimadora que subyace bajo esos argumentos de-muestra que no era posible dar muerte a la causal abstracta, sino que simplemente tal denominación era falaz. Su prohibi-ción es imposible, a no ser que se modifique el carácter demo-crático del Estado mexicano. Sobre todo, cuando el Legislador es omiso en su obligación de aportar los instrumentos legales necesarios para enfrentar las violaciones a la norma funda-mental.
Una razón estratégica tras la derogación de la “causal abstracta”
Hoy podemos decir que la causal “abstracta” dio inicio a la construcción de la nueva teoría jurídica que impone la justicia en la relación de la racionalidad de la masa democrática crí-tica frente a las instituciones jurídicas del Estado. Constituye la primera reformulación avanzada de la pretensión de validez que subyace, pendiente de expresión plena, en la clásica con-frontación prevista en el artículo 39 constitucional, misma que genera conflictos sociales siempre que amenaza con encarnar en tesis vivas. Los pormenores concretos que rondan la actual sucesión presidencial son el caso. Trataré de ubicar el debate en sus términos de sociedad y Estado modernos.
1.- La causal abstracta. En rigor, fue un lance audaz del tribu-nal, atractivo en la semántica y sustentado en forma intuitiva en la verdadera recomposición de la relación de la facticidad en su nueva expresión colectiva. Un adelanto jurídico un tan-to desaliñado que impuso su presencia por la fuerza de los hechos planteados en la dimensión social y no tanto por su abstracción, que pronto se convirtió en prejuicio y asustó al pensamiento jurídico conservador, por haberla usado en forma rudimentaria. Ese componente fáctico moderno es el que da la verdadera sustancia a dicha causal y la reconstruye para que deje de ser una entelequia metafísica, bien aprovechada por la derecha judicial constitucional para tratar de frenar el funcio-namiento eficiente de la conciencia crítica y el espacio público.
Según tal prejuicio, surgiría el peligro de la generalización absoluta que volvería obsoleta e innecesaria la demostración
de los hechos de la realidad sociopolítica en los conflictos ju-diciales electorales; es decir, se suponía el uso de una pura deducción arbitraria. Quizá también suponía el regreso a una especie de especulación escolástica con categorías abstractas de manejo irracional y metafísico. Pero parece obvio que el prejuicio se construyó más bien con una alta dosis pragmá-tica conservadora –con alto interés político coyuntural– del temor a dejar pasar una fórmula demoledora de la vieja es-tructura del razonamiento jurídico electoral, que abriría paso a sistemas críticos modernos del pensamiento colectivo que transitan a una velocidad que la vieja judicatura es incapaz de entender. 7
Esos temores sí que explican el intento retrógrada de auto-censura de la Constitución que significó la reforma al artículo 99, que escinde y altera la pirámide constitucional kelseniana. Es decir, el prejuicio adquirió magnitudes colosales y condujo a la reforma, misma que revistió todas las características de un acto “estratégico” de censura para frenar el paso incontenible de la nueva estructura de la contradicción entre la voluntad popular y la juridicidad que regula la renovación de los pode-res del Estado. Ahora, la reforma presenta el riesgo de configu-rar un cáncer antisistémico al seno de la propia Constitución, de consecuencias autoritarias previsibles ante la validación dictada el 31 de agosto a la elección presidencial.
2.- El regreso del fondo concreto de la causal. En el ámbito clá-sico de la competencia jurisdiccional, todas las causales son concretas y sólo permanecen en la abstracción las normas y sus hipótesis antes de entrar en relación con las conductas y los hechos hasta configurar el caso judicial. En rigor, el concep-to de abstracción usado para construir la fórmula de la causal siempre se refirió al procedimiento lógico del pensamiento para cumplir la regla cartesiana de ir de lo concreto a lo abs-tracto.
En el caso, el poder intrínseco que subyace en la idea origi-nal de la causal abstracta volvió a imponerse con la fuerza del devenir social y político. Varios casos posteriores a la reforma del artículo 99 (noviembre de 2007) regresaron hacia la Cons-
7 La renovación moderna de la contradicción crítica está explícita en el espa-cio público de todo el fenómeno social conocido como el 15M español, los Okupa, las “primaveras” del Oriente y #YoSoy132 en México.

20
titución para insistir en la nulidad de los actos electorales que contravienen a ese ordenamiento cúspide. Muy ilustrativo es el caso ya citado de Yurécuaro (diciembre de 2007), donde quedó en evidencia que la causal abstracta en realidad es concreta, pero su concreción específica obedece estrictamente a las nor-mas de la lógica al construir la fusión de la figura constitucio-nal con las notas cualitativas que se desprenden de los hechos. La Sala Regional Toluca declaró la invalidez de la elección en el municipio michoacano de Yurécuaro porque apreció que se había inmiscuido la iglesia. En el caso, la concreción de la cau-sal consiste en que la norma constitucional que garantiza la libertad religiosa desciende y cuestiona el uso ideológico de la religión como instrumento de inducción del voto, demostra-do en hechos, dichos, conductas e intenciones acreditadas en instrumentos probatorios. Todo el extenso razonamiento que contiene la sentencia sobre la separación Estado-Iglesia y el laicismo es exactamente la estructura del alegato que refuta la escisión que deforma a la propia causal abstracta, en la tesis prejuiciosa que recogió el legislador en el artículo 99.
Aun así, el razonamiento del tribunal sigue siendo intuitivo y no advierte que usa el fondo auténtico de uno de los polos de la contradicción de la causal abstracta y reconstruye la pi-rámide constitucional sin dar el paso a la plena racionalidad teórica. Una frase en la sentencia reivindica la estructura cons-titucional: “Conforme con lo anterior, resulta legalmente válido sostener que tratándose de actos que contravengan las leyes constitucionales, deben considerarse nulos”.
3.- Una contradicción moderna desdeñada por la clase en el poder. La reforma aludida es un auténtico manifiesto retrógrada de la clase política en el poder que plantea dos posiciones: a) no ad-mitir los dictados de la tensa contradicción avasallante en los instrumentos que configuran el espacio público; y, por tanto, b) negarse a entrar en el proceso de modernización del Estado que aquella contradicción plantea, vaya, que dicta como una nueva teoría política flotante e insoslayable.
Esa contradicción alcanza altos niveles de tensión que evi-dencian la manipulación de la comunicación pública como un medio sucio para conquistar el poder político, al grado de que hoy la todopoderosa televisión sufre un agudo extrañamiento por parte de otros sistemas comunicativos, paradójicamente asociados a ella en los negocios, pero que alcanzado formas objetivas de liberación insospechadas hasta hace poco tiem-po, sobre todo en manos de la juventud de todos los niveles
económicos. Esto es una auténtica objetivación de la libertad de pensamiento y comunicación, por lo que su instrumental tecnológico deviene en armamento democrático.8
La contradicción esencial se plantea entre las redes sociales y sus instrumentos electrónicos frente a la televisión, con la prensa escrita como testigo analítico, un poco rezagado, pero importante auxiliar público para estabilizar las tesis que se arremolinan en esas redes virtuales. Las redes sociales son rá-pidas y sincréticas, con plena libertad de crítica. Parecen dis-persas, pero en realidad constituyen un poderoso y rapidísimo pensador colectivo que ajusta conceptos contundentes en el ensayo y error de frases breves que son condensadas y agrupa-das a gran velocidad por ese sincretismo ágil de la juventud.
La teoría de la comunicación moderna busca la tensión cons-tructiva entre la voluntad popular y su facticidad concreta frente al Estado y el derecho. La televisión se ha quedado atrás en el planteamiento de esa dimensión, pues ha conservado el autoritarismo unilateral de la imposición de contenidos, ex-tremo que genera sus flancos atacables con éxito. Su distan-cia con el carácter de pensador colectivo que tienen las redes sociales sugiere un estatus de atraso radical, fenómeno al que escapan las élites que organizan las redes tipo Twitter.
Esa contradicción es de fatales consecuencias en el mediano plazo para el dogmatismo televisivo, que aún confía demasiado, pero ingenuamente, en el poder de sus pantallas. En cambio, las élites de red o grupos seleccionados por la misma dinámica del pensamiento colectivo veloz, recogen, debaten y presentan con extrema rapidez los malestares sociales, y en poco tiempo formulan, con suma sencillez, producto de los filtros del debate feroz, las pretensiones de validez formal que despegan del en-torno social y se plantan frente la juridicidad del Estado.
8 La primera gran red social alternativa de comunicación crítica devastadora constituye ya un viejo recuerdo, si atendemos a la rapidez de la evolución del instrumental en uso, lo que ilustra la velocidad del desarrollo de estas formas liberadas de comunicación que usan los medios del negocio capitalista para organizarse. Aquella “vieja red” (2004) se estableció con sencillos mensajes de teléfono celular (“Que digan la verdad, pásalo”) y en un par de días terminó con la maniobra sucia de José María Aznar, quien intentó la reelección involu-crando a la ETA en los atentados de Atocha del 11 de marzo (11M). Ver Delclós, Tomás, “Pásalo”, El País, Barcelona, 16 de marzo de 2004, en http://elpais.com/diario/2004/03/16/catalunya/1079402853_850215.html, y otros referentes lógi-cos en la red.

21
Frente a una televisión autoritaria cuyo flujo es de una sola vía, las redes sociales mantienen un flujo constante de múl-tiples vías. Son un mecanismo ágil de pensamiento colectivo que se perfecciona en el debate. Son un sistema organizador, a la vez que agitador, de la movilización social por vía de los hechos y una fuente generadora de militantes frescos y de los contenidos críticos que devienen en elementos de la teoría política comunicacional del momento.9 Poco a poco, la contra-dicción arrojará más ventajas para el lado crítico del conflicto. Por ahora, y visto el producto a través del filtro de las redes sociales, el Estado ha tolerado que la televisión y sus subordi-nados cometan el error estratégico de imponer un gobernante desde ese polo de la contradicción, destinado a la derrota en la palestra nacional e internacional. Tanto mejor para el polo moderno, democrático y crítico de la contradicción.
Los mecanismos que agilizan la discusión en el espacio públi-co (destacadamente las redes sociales) permiten la confron-tación de ese pensamiento colectivo con el control mediático de la televisión y cuestionan su efectividad, control en el cual confiaba el poder.10 Esa facticidad crítica que ahora se desarro-lla con asombrosa velocidad, se vuelve un acusador implaca-ble de la desmesura con la que actúan las cúpulas del poder, entre ellas las encargadas del control jurisdiccional de la de-mocracia, y les priva de legitimidad. Y sin legitimidad, insiste Dussel, “una democracia no tiene fuerza, es formalista”.
Tal acusación contiene un elemento crítico vinculado estricta-mente con la realidad, con las ideas de la verdad, la eticidad y la justicia concreta. No puede la realidad conocida, el hecho público notorio, vaya, la verdad real, desestimarse en aras a esa “verdad legal” que proclamaron los ministros, despojándose a sí mismos de la capacidad de investigación e imponiendo la carga de la prueba a la parte acusadora, como si se trata-ra de una relación civil entre particulares, y renegando de su
obligación constitucional de demostrar que la renovación de los poderes públicos se dio en un contexto real de democra-cia, bajo los principios de autenticidad y libertad, y no sólo en cumplimiento de los procedimientos legales.
A esa misma acusación responde el fondo de la “causal abs-tracta”, resucitado ahora en la causa de invalidez por violación a los principios constitucionales. Mediante su construcción y reconstrucción, el Tribunal Electoral, tal vez sin proponérselo (quizás, hoy arrepentido de hacerlo), tendió un puente entre el esquema legal que desarrolla al sistema electoral, imperfecto y formalista, y la facticidad que acusa la antidemocracia desde el suelo de la realidad, misma que rebasa incluso a la compo-nenda política y exige el ajuste de lo legal a lo constitucional. El mismo tribunal, mediante argucias insostenibles intentó re-cuperar el precipicio que divide a un extremo del otro y en el camino violentó él mismo las disposiciones constitucionales que resguardan el carácter democrático del Estado.
El tribunal violó la Constitución
El Tribunal Electoral tiene potestades suficientes para conver-tirse en garante del orden constitucional. Incluso, el Consti-tuyente ratificó su potestad para “resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias” a la Constitución.11 Sus propias sentencias le han dotado de plena jurisdicción para verificar el cumplimiento de los principios constitucio-nales que garantizan un procedimiento electoral democrático en forma previa a su validación, con predominio del principio inquisitivo de sus investigaciones.12
La razón asiste a Silva-Herzog cuando considera que “más allá del detalle procedimental, le corresponde [al tribunal] verificar si en México hubo elecciones libres y si éstas fueron auténti-cas”.13 Pero el Tribunal resolvió, en lo básico, que la Coalición
9 Esto es lo que explica el encuentro en #YoSoy132, sin grandes desventajas, de los jóvenes que provienen de universidades privadas, sin experiencia polí-tica, con los grupos organizados de UNAM/UAM/IPN, que tienen la experiencia de casi 50 años de confrontación crítica con el Estado.10 Por eso se estremeció en sus cimientos el poder mediático ante el duro, espontáneo e imprevisto cuestionamiento de los jóvenes. Y por eso, en la in-certidumbre que genera la sorpresa, el poder político regresó a las “peores prácticas de la simulación electoralista” (Rolando Cordera, La Jornada, 1 de septiembre de 2012).
11 Párrafo sexto del artículo 99 constitucional, tras la reforma de 2007.12 Ackerman, Op. Cit. , p. 164.13 Silva-Herzog Márquez, Jesús, “La responsabilidad del Tribunal”, Diario Refor-ma, 27 de agosto de 2012.

22
actora no aportó los elementos suficientes para probar que en la elección fueron inobservados esos principios. A pesar de que ha establecido un criterio contrario, resolvió bajo la falacia de que quien acusa debe probar, cuando resulta que el propio sistema electoral debe probar quien tiene autoridad para de-mostrar la validez de la elección. No puede concederse consti-tucionalidad al acto jurisdiccional que da por colmado el prin-cipio de autenticidad acreditando tan sólo que se cumplieron en tiempo y forma las etapas procesales y que el actor no pudo probar que se conculcaron los principios constitucionales.
Se argumentó también que la coalición actora no consiguió demostrar el vínculo, la obtención de votos y las conductas an-tijurídicas indiciadas. ¿Cómo se va a demostrar que el intento de compra de voto o la recepción de la dádiva se tradujo en voto?14 Bueno, la cuestión es que no se requiere demostrar ese nexo causal en el caso concreto en que se acusa la violación de principios constitucionales sin cuya observancia no puede tenerse por válida una elección. Las distintas prohibiciones, que establecen la constitución y las leyes en el ámbito de la contienda electoral para preservar las condiciones que garan-tizan la autenticidad y libertad del sufragio, no se dirigen a prevenir posibles violaciones a la legalidad sino a preservar dichas condiciones como presupuesto necesario de la propia observancia de dichos principios.
Por ejemplo, los topes de campaña no pretenden evitar que los partidos gasten demasiado, sino preservar las condiciones de equidad en la contienda. Si el gasto se supera las condiciones se distorsionan. No se precisa de nexo causal entre la conducta ilícita y tal distorsión. No se precisa demostrar cuántos y cuáles son los votos obtenidos al superar el gasto, pues ello es prác-ticamente imposible. Existiendo indicios al respecto, corres-ponde a la autoridad electoral obtener las pruebas de uno u otro extremo, como requisito para corroborar la validez de una elección.15 Los partidos carecen de toda potestad para obtener información bancaria, fiscalizar entidades gubernamentales, acceder a datos personales, u obtener en forma vinculante las miles de confesionales o testimonios de quienes ejecutaron las conductas o de quienes se vieron afectados por ellas.
Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Electoral no es un tri-bunal civil; ni siquiera es un simple tribunal de amparo. En todo caso es un tribunal que ampara los derechos políticos colectivos al estar encargado de la protección de la sección constitucional más delicada de todas: la renovación periódica de los poderes del Estado. Esta cualidad especial define a todas las garantías relacionadas (derivadas de los artículos 35, 40, 41, 134 y de-más) como garantías socio-políticas de obligados trato, defensa y juicio públicos y colectivos, y define al procedimiento comple-to, incluidos los juicios de protección constitucional, como pro-cedimientos socio-colectivos electorales, totalmente alejados
d e l proce-dimiento civil y del amparo inclu-sive. Se trata de otra categoría juris-diccional. Por esa razón, el Tribunal Electoral es in-dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso la propia Corte no es ins-tancia en la materia.
En ese delicado contexto, las garantías de-mocráticas que contiene el artículo 41 cons-titucional son cualitativamente superiores, dado que no se trata de justicia individual sino de justi-cia socio-política hacia el seno de la voluntad general. No son garantías individuales ni sólo sociales (laboral y agrario) son garantías socio-políticas generales. Así:
a) La garantía de audiencia es colectiva y es individual en su doble composición, lo que implica la evolución dia-léctica del voto individual y secreto hacia la conforma-ción de la voluntad popular donde la garantía se vuelve socio-política colectiva. La garantía implica un absoluto y completo derecho a la información, no solo de la suerte de cada voto sino de todos los demás extremos que se puedan considerar. Es la más alta expresión de la garan-tía colectiva de audiencia e información y establece una relación entre el pueblo y el tribunal, por la razón técnica explicada.
b) La garantía del debido proceso legal no es tampoco in-dividual ni del ámbito concerniente a lo personal. Es una garantía del mismo corte socio-político y colectivo, y con ella se terminan todos los parámetros clásicos del juicio individual e incluso del juicio de amparo. Puesto en ma-nos del tribunal, una reclamación de inmediato deviene colectiva y de interés general, y toda la iniciativa pasa al órgano para investigar las violaciones en forma absolu-tamente exhaustiva pues está frente a un mandato de su órgano superior, que es la voluntad popular en ejercicio de su derecho a la renovación democrática de los poderes del Estado. Toda dilación o subterfugio civilista se vuelve una traición contra su mandante.
c) Propuesta una impugnación, de inmediato deviene en un asunto general y colectivo, y todos los mexicanos son terceros interesados, como lo fueron al ejercer su voto o al no ejercerlo. Para efectos de investigación, podrá con-siderase técnicamente que hay terceros afines y terceros hostiles, según la fuente de la impugnación, pero todos son interesados de oficio y por razón de ser mandantes frente a su subordinado, que es el tribunal.
14 Se pregunta José Antonio Crespo en: “Peña Nieto: triunfo cuestionado”, En-foque, suplemento del Diario Reforma, domingo 15 de julio de 2012, No. 949.15 Así lo reconoce en género el Tribunal en la jurisprudencia de rubro “Procedi-miento administrativo sancionador para la atención de quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. Es esencialmente inquisitivo” (Citada y razonada por Ackerman, Op. Cit. , pp. 163 y 164).

23
d) El carácter descrito del pueblo mandante y el tribunal subordinado implica necesariamente el surgimiento de una obligación de suplencia absoluta de toda deficiencia en la queja y en la investigación.
e) En el debido proceso se rompen todos los esquemas ju-diciales. Interpuesta la reclamación, las llamadas pruebas son solamente indicativas de las pistas de la violación, y de inmediato el tribunal asume la responsabilidad públi-ca de investigar y resolver con diligencia, dado el interés superior en juego.
Sin embargo, presentada la impugnación y los medios proba-torios indiciarios, los magistrados desdeñaron la configuración constitucional de garantías democráticas, renunciaron a su plena jurisdicción como tribunal de constitucionalidad y edifi-caron la validez de la elección en la incapacidad atribuida a la coalición actora para probar lo contrario. Pero no probó el tri-bunal que la elección fue auténtica y que los electores votaron en libertad. No probó la vigencia de los principios democráti-cos. No cumplió, pues, con su atribución como último garante del orden constitucional en materia electoral. Incurrieron así en omisiones que redundan en perjuicio de intereses públicos fundamentales, motivo que los puede llevar a juicio político, conforme a la fracción I del artículo 109 constitucional.
El Tribunal Electoral es necesariamente autónomo y resguarda los principios constitucionales democráticos cuando el Estado se encuentra en situación crítica de pre-disolución, rumbo a su renovación en uno o más de sus poderes fundamentales, situación en que la única autoridad superior al tribunal y su mandante único es la voluntad popular, es decir, el pueblo, pero en particular el pueblo elector. Esta situación es el fundamento de todo el proceso completo, y especialmente es el fundamento de su ejercicio jurisdiccional. Este devenir del pueblo como la única autoridad por sobre el tribunal es una deducción riguro-sa de la estructura constitucional. No implica la disolución del Estado, lo cual sería un planteamiento anarquista, sino la pre-disolución en estado crítico, que le agotan todo mandato y toda autoridad sobre el tribunal. Esa es la única condición en que el Tribunal Electoral puede cumplir su encargo constitucional.
LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN MODERNA BUSCA LA TENSIÓN CONSTRUCTIVA ENTRE LA VOLUNTAD POPULAR Y SU FACTICIDAD CON-CRETA FRENTE AL ESTADO Y EL DERECHO. LA TELEVISIÓN SE HA QUEDADO ATRÁS EN EL PLANTEAMIENTO DE ESA DIMENSIÓN.

La Ciudad de México ratificó, durante el pasado proceso elec-toral, su condición progresista y de vanguardia. Con ello re-frenda una trayectoria histórica, que ha colocado a nuestra ca-pital como el espacio más avanzado en los procesos sociales, por ser el centro económico, político y cultural del país, desde donde la izquierda ha encabezado las luchas transformadoras del país.
El resultado expresa, también, un reconocimiento a nuestros gobiernos perredistas, particularmente el más reciente, enca-bezado por Marcelo Ebrard. Y es además, sin duda, un bono electoral a favor del proyecto de izquierda, que en la campaña ofreció un relanzamiento en pro de una ciudad con viabilidad futura, libertades, seguridad y progreso. La valoración inteli-gente de estos significados servirá para construir y desplegar la estrategia que nos mantenga, cada vez de forma más nítida, como la alternativa nacional asequible al imaginario social.
Resultados electorales 2012: aciertos y trayectoria histórica
En el DF, el PRD y el Movimiento Progresista ganaron por un amplio margen de votos la jefatura de Gobierno. Miguel Án-gel Mancera alcanzó una votación récord. En efecto, durante la primera elección de jefe de Gobierno, en 1997, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas alcanzó 1 millón 861 mil 444 votos, el 48.11 por ciento del total, sólo con el PRD. En el año 2000 Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1 millón 674 mil 966 votos, 38.3 por ciento del total, con una muy amplia alianza que incluyó a PRD, Partido del Trabajo (PT), Convergencia, PCD, PAS y PSN. En cambio Miguel Ángel Mancera, con la Coalición Movimiento Progresista que abarcó a PRD, PT y MC, llegó a los 3 millones 26 mil 578 sufragios, ¡el 63.6 por ciento del total!
La izquierda ganó también 14 de las 16 delegaciones, excepto Benito Juárez y Cuajimalpa; así como 38 de las 40 diputaciones locales de mayoría.
En estos resultados se conjugaron varios aspectos: La simpatía progresista construida durante décadas por la iz-
La Ciudad de México en el proceso electoral 2012
Desde la perspectiva de la izquierda
Isaías Villa González*
*Fundador y consejero nacional del PRD.
EL PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN PARTIDO VIVO Y EN MOVIMIENTO, QUE AGRUPA A MILES DE CUADROS DIRIGEN-TES Y ACTIVISTAS, EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS TERRITORIOS.
24

quierda. No olvidemos que ya en 1976 el candidato presiden-cial de las izquierdas, Valentín Campa, aun sin registro, obtuvo más de 1 millón de votos en el país, de los cuales cerca de 580 mil los recibió en el DF. De igual forma, en 1982 Arnoldo Martínez Verdugo y Rosario Ibarra, también candidatos de las izquierdas a la Presidencia, obtuvieron 1 millón 238 mil votos a nivel nacional, siendo el DF su principal bastión electoral, y donde fincaron más del 50 por ciento de su apoyo (véase Ob-servatorio Electoral Latinoamericano: http://www.observato-rioelectoral.org/informes/index/navegador.php?country=mexico).
La resolución unitaria del proceso de selección de las can-didaturas, si bien no quedó exenta de problemas, no generó rupturas mayores. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Marcelo Ebrard Casaubón (MEC) dieron de entrada una pauta de entendimiento; luego los precandidatos a jefe de Gobierno acordaron un método y asumieron el resultado; finalmente el resto de las posiciones fueron acordadas en consenso interno de los partidos aliados. En contrapartida, tanto el PRI como el PAN sufrieron unos procesos traumáticos de selección interna de candidatos, que no pudieron remontar.
Tuvimos un candidato a jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-cera, con un perfil ciudadano y gran aceptación social, que des-pertó una gran expectativa de continuidad, a la vez que de cambio para mejorar.
El PRD en la Ciudad de México es un partido vivo y en movi-miento, que agrupa a miles de cuadros dirigentes y activistas, en prácticamente todos los territorios: colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales; y en todos los sectores: empresarial, laboral, del comercio, deporte, género, diversidad, etcétera.
La buena calificación ciudadana del gobierno de Marcelo Ebrard, que amplió la red de protección social, atendió pro-blemas estructurales como la movilidad y el drenaje profundo, preservó la seguridad pública en niveles aceptables y recuperó banderas fundamentales para una izquierda liberal y moderna, como las del medio ambiente y los derechos de género y de la diversidad sexual.
Los retos de la izquierda en y desde la Ciudad de México En la elección de 2012, la izquierda en el DF aportó a nuestro candidato presidencial, AMLO, más de 2 millones y medio de votos, de los 15 millones 535 mil 117 recibidos. Esto es, 16.3 por ciento de su votación total nacional, cuando el DF ape-nas representa 9 por ciento del listado nominal. Este resultado constituye un gran capital político a preservar pues si bien, como se ha dicho, los capitalinos son progresistas, es claro que aprecian el desempeño institucional de la izquierda, sus re-sultados de gobierno y sus posiciones constructivas. Como en ninguna parte del país, el corrimiento de AMLO hacia el centro político, sus posturas de mesura y reconciliación, tuvieron efec-tos positivos aquí; ello nos hizo recuperar y/o ganar amplios sectores medios, reales y aspiracionales, entre los capitalinos.Por otra parte, ha sido en la Ciudad de México donde sectores de la sociedad civil, principalmente los más ilustrados, jóvenes en su mayoría, propiciaron el crecimiento postrero que puso en la competencia presidencial a Andrés Manuel. Hablamos en
particular del movimiento universitario y juvenil denominado #YoSoy132. Es de resaltar que hasta ahora dicho movimien-to ha tenido la inteligencia de mantener en sus acciones una conducta apegada a la legalidad, de movilizaciones airadas y firmes, pero que preservan salidas institucionales a sus legíti-mos reclamos. Las autoridades electorales, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está emplazado a otorgar plena certidumbre al resultado, y organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la PGR habrán de deslindar culpas y aplicar las sanciones correspondientes, para restituir credibilidad a la institucionali-dad democrática del país.
Pero también la izquierda, el PRD, debe darse por aludido y plantearse ser interlocutor y conducto de estas aspiraciones ciudadanas. Estos mismos sectores, que con sus críticas al ré-gimen terminaron apoyando a la izquierda electoralmente, son cuestionadores de un sistema político que, aún con las recientes reformas, no alcanza a cubrir sus expectativas. Por tanto, el PRD deberá modificar conductas a fin de constituir el espacio propicio para su incorporación; construir con ellos una agenda de reformas legislativas que otorgue respuesta a sus preocupaciones; diseñar un conjunto de políticas públicas que se consolide como superior a nuestro proyecto.
Como hemos dicho, éste recibió un gran bono político que re-quiere ser aprovechado con inteligencia y altura de miras, para relanzar el proyecto de la izquierda desde la Ciudad de México y sus gobiernos estatales, desde el Congreso y desde su fuerza política acumulada. Más allá de triunfalismos estériles, será fundamental sacar conclusiones correctas de la expectativa que la propia sociedad generó. Sobre todo en un marco na-cional, donde la transición no ha culminado en un nuevo régi-men político y el sistema electoral sufre una grave crisis; y sin abstraerse del escenario en el que el TEPJF pudiese ratificar la ventaja del PRI.
25

La izquierda ha de pasar a la ofensiva presentando a la Nación, de manera abierta y clara, cuál es la agenda de transforma-ciones que urgen: aquellas que garanticen una competencia democrática real, como el fin del monopolio de los medios de comunicación, la reactivación económica, la generación de empleos y la austeridad del gobierno. Convocar a los ciuda-danos y a sus organizaciones al apoyo de dicha agenda e im-pulsar desde los gobiernos ganados (particularmente desde el DF) procesos e iniciativas ejemplares, que exhiban congruen-cia en nuestra conducta, factibilidad en nuestras propuestas y las ventajas para la población. En resumen: constituirse en una formación política constructiva, consolidar un estilo de gobierno exitoso y proyectarlo como alternativa a nivel na-cional. Esta será la mejor manera de evitar la restauración del corrupto, ineficiente y antipopular régimen priista pasado.
El nuevo gobierno del DF y su agenda
En el propósito de afianzar un modelo alternativo de izquierda para el país, es indudable que el gobierno del DF constituye el escaparate visible. Por ello, además de lo realizado, será tras-cendental la incorporación de nuevos temas y la innovación de formas de articulación de las dinámicas sociales de la ciudad.Durante su campaña, el candidato de la izquierda Miguel Ángel Mancera propuso siete ejes rectores en el Programa General de Desarrollo 2013-2018: Reforma Política; Seguridad y Justi-cia; Desarrollo económico e infraestructura; Salud y bienestar; Movilidad integral; Ciudad de libertades y Ciencia y cultura.
La complejidad geopolítica y de densa concentración urbana y sociodemográfica presupone la recreación de un programa de gobierno con múltiples vertientes. Uno de los mecanismos más importantes para relacionarse con el territorio utilizados por el hoy jefe de Gobierno electo fue desatar un debate, en cada colonia, acerca de sus tres prioridades. Ahora es momen-to de articular todas las opiniones. Se trataría de constituir el mapa de lo urgente con una planeación integral del entorno. Y también de hacer compatibles las demandas de los territorios, con la transversalidad de los temas urbanos, medioambienta-les, sociales y multiculturales.
En razón de su naturaleza política estratégica, relacionada con la consolidación de un proyecto nacional alternativo, en esta ocasión me referiré tan solo a dos aspectos.
Reforma política del DF como prioridad
México requiere de un nuevo régimen político; y la Ciudad de México, de derechos plenos. En lo nacional, las crecientes ten-siones políticas, el escaso acuerdo legislativo y el creciente es-cepticismo ciudadano instan a una nueva reforma política de Estado. En este contexto, están dadas las condiciones para emprender una Reforma política del DF, sin demora ni regateos mezquinos. Se trata de reconocerle a la ciudad, a sus ciudadanos y habitan-tes la posibilidad de su autonomía, para establecer un régimen propio establecido en una Constitución propia también; la nece-sidad de mayor democratización, y un redimensionamiento en el sistema federal y republicano nacional; y el mejoramiento de los mecanismos institucionales para eficientar la labor de gobierno.
El gobierno de Marcelo Ebrard encabezó un proceso de diálo-go y construcción de consenso entre los partidos, los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), V Legislatura, y diversas voces de académicos y ciuda-danos, que rindió frutos expresados en el Acuerdo de la Mesa de la Reforma Política del Distrito Federal. Para una Ciudad con Autonomía y Constitución propia. Este documento fue asu-mido por las bancadas del PRD, PT, MC y se presentó como ini-ciativa por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, pero no prosperó. A mi juicio debería ser la propuesta “piso” para reiniciar el proceso de reforma política en la Ciudad de México.
El Acuerdo establece una modalidad interesante, moderna, que responde a una experiencia de 15 años de gobiernos democrá-ticamente electos en el DF y a lo ocurrido en otras latitudes. Se trata de instituir a la Ciudad de México como una entidad federativa integrante del pacto federal, capital de la República, sede de los poderes federales. La reforma política establecería las bases constitucionales para que la ciudad organice su pro-pio gobierno, con poderes locales de facultades plenas; cuente con una Constitución local, emitida y reformada por su poder Legislativo, donde se establecería su régimen político interno, su relación con la Federación, y los derechos y deberes de sus ciudadanos y habitantes; se reconozca su estatus sui géneris, en términos de costo de capitalidad, unidad fiscal y de servi-cios, mando de la fuerza pública y desarrollo metropolitano.
26

Lograr lo anterior supone una reforma Constitucional y, por tanto, requiere de fortalecer y ampliar el consenso hasta aho-ra alcanzado, incorporando a todas las fuerzas, instituciones y personajes necesarios. Por su trascendencia en el nuevo orden político, lo ideal sería contar con un consenso o una amplia mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, pero también en la mayoría de los congresos estatales. La clave reside en desarrollar una negociación transparente de cara a la nación, con amplio acompañamiento ciudadano, y demostrar objetivamente que en esto no hay ventajas indebidas para la ciudad, ni desdoro de las entidades: se trata de desechar tute-las centralistas y de otorgarle lo que le corresponde.
Reactivación económica para un modelo social de izquierda
El problema de la pobreza continúa siendo un pendiente na-cional. Cifras del CONEVAL señalan que, en 2010, en México había 52 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 40.3 millones vivían en pobreza moderada y 11.7 mi-llones en pobreza extrema. Respecto al DF, en ese mismo año, había 2 millones 525 mil personas pobres: 2 millones 334 mil 100 en pobreza moderada y 191 mil 600 en pobreza extrema (CONEVAL, con base en el MCS-ENIGH 2008 Y 2010).
Si bien los gobiernos del DF han creado la red de progra-mas sociales más amplio de América Latina, con los cuales se atemperan los efectos más perniciosos del deterioro social, la izquierda debe alejarse de visiones paternalistas, limitadas en sus efectos y que pueden conllevan a reproducir esquemas clientelares.
La nueva administración debe ir en la búsqueda de estadios mayores del proyecto progresista, y poniendo énfasis en la promoción económica y la generación de empleos. Se trata de atender de forma estructural el tema social, con la creación de oportunidades de trabajo y el fomento del desarrollo de inicia-tivas productivas. Es cierto que los principales instrumentos de política económica son manejados a nivel federal, pero el gobierno capitalino no puede dejar de hacer su esfuerzo.
Durante la campaña, Mancera propuso la reactivación de la actividad económica de la ciudad, con una meta de crecimien-to anual que pasaría de 1.3 por ciento a 2.6 por ciento en los próximos tres años. Con ello se buscaría reducir 50 por ciento el actual desempleo, sobre todo entre los jóvenes. Para ello presento en diversos momentos líneas de acción que podría-mos sintetizar de la siguiente manera: El criterio básico de sustentabilidad del desarrollo obliga a confirmar la vocación productiva de la Ciudad de México: turismo, servicios, finanzas, tecnología y conocimiento.
Creación de corredores o Zonas de Desarrollo Económico (ZO-DES), particularmente en Iztapalapa, Milpa Alta–Tláhuac–Xo-chimilco, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Continuar con el desarrollo de clusters tecnológicos.
El impulso de empresas, existentes y nuevas, y el paso de gran-des sectores de la informalidad hacia el estatus de emprende-
dores formales, presupone su capacitación, incentivos fiscales y apoyo, así como la simplificación administrativa y el combate a la corrupción.
La nueva economía de la ciudad requiere, por tanto, de una banca de desarrollo que sustente los diversos proyectos pro-ductivos, con créditos a tasas preferenciales y políticas de in-cubación.
El impulso decidido de la economía social, desde la organiza-ción de concesionarios del transporte en empresas, hasta el fomento de cooperativas de mujeres.
Vincular a las instituciones de educación con la estructura productiva; así como los esquemas y currículas educativas, y los procesos de innovación tecnológica, con el mundo empre-sarial.
Perfilar un modelo económico que, basándose en la liber-tad emprendedora de los ciudadanos y en un Estado rector y promotor, cuyos instrumentos de políticas pública llegaran a fomentar el crecimiento de las actividades económicas y la generación de empleos y oportunidades de prosperidad, sería uno de los más ambiciosos logros de la izquierda, en su estra-tegia de colocarse como alternativa nacional posible.
27

28
La agenda de la izquierda progresista deberá ser la más avanzada, con base en los principios de libertad, igualdad sustantiva, justicia y el respeto irrestricto al Estado de Derecho; deberá constituirse en contraposición al avance del conser-
vadurismo, para lo cual será necesario conformar alianzas y consensos con los otros actores políticos y sociales; para lograr la reforma nacional que permita disminuir las grandes brechas de desigualdad y alcanzar el bienestar y la justicia social sin discriminación.
La agenda legislativa del PRD articula varios objetivos: la lucha por transfor-maciones hacia la libertad, la autonomía, la democracia, la igualdad social en el país. En la elección del pasado 1 de julio, fue determinante el papel de algunos medios de comunicación, la manipulación de encuestas y el financiamiento pre-sumiblemente extralegal de las campañas; lo que ha dado como resultado que la calidad de la elección esté fuertemente cuestionada.
La opacidad en el uso de los recursos, la presunción de que se utilizó dinero de fuentes ilegales, el enorme poder corruptor de los poderes fácticos, formales e informales, la intervención ofensiva algunos medios electrónicos e impresos para apoyar candidaturas, ha colocado en grave riesgo la viabilidad democrática de nuestro país.
Lo anterior demanda, una revisión inmediata del esquema de control de los me-dios de comunicación, para arribar a su democratización. Es necesario reformar el sistema político, sobre todo el de carácter electoral, para que las y los ciuda-danos puedan ejercer su derecho al sufragio universal, de manera libre, secreta y directa, para eliminar toda forma de coacción o inducción del voto.
Se debe edificar una red de protección social universal, que haga exigibles los derechos a la igualdad, a la justicia, a la libertad y a la paz, lo que sólo es posible a través de instaurar un Estado de derecho y de bienestar social que permita incrementar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar a las y los trabaja-dores y a sus familias, el acceso universal al derecho a la educación, a la salud, a la cultura, al descanso y al desarrollo social.
Ante la realidad de la democracia mexicana expuesta en el reciente proceso electoral, resulta necesaria una profunda reforma nacional que establezca las condiciones que permitan hacer realidad las reformas al marco jurídico mexi-cano para el beneficio de la Nación. Ninguna reforma en el país tendrá sentido mientras sigan muriendo niñas y niños por enfermedades curables; mientras existan 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación o a un trabajo digno; mientras nueve de cada 10 delitos en México queden impunes; mientras se com-pren votos porque existen personas dispuestas a venderlo. Es lamentable que existan millones de familias que sobreviven con menos de un dólar diario.
Una agenda para el CAMBIO VERDADERO
Jesús Zambrano Grijalva*
*Presidente Nacional del PRD.

29
La reforma nacional pasa por garantizar que los derechos se cumplan de manera integral. Existe el reto de impulsar un viraje responsable que permita instaurar para todas y todos, una nueva era de convivencia individual y social basada en la reconciliación nacional, transformación con estabilidad y cer-tidumbre; con paz, con justicia y desarrollo económico desde una perspectiva social y con transversalización de la perspec-tiva de género, que recupere las potestades constitucionales del Estado de derecho, y en particular, las facultades que tiene el Senado de la República y la Cámara de Diputados como parte del poder Legislativo del Estado mexicano.
Se trata de consolidar nuestra gobernabilidad democrática poniendo en el centro de las preocupaciones del país, la cons-trucción y consolidación de una sociedad capaz de ejercer ple-namente sus derechos y libertades, para lo cual consideramos necesario que los grupos parlamentarios del PRD orienten su trabajo en torno a ocho ejes legislativos.
Rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción Preocupan los terribles niveles de corrupción que carcomen a los poderes del Estado mexicano, al sistema financiero y al sector privado; por ello, resulta imperativa la construcción de una cultura de la legalidad y de gobernabilidad que incorpore la regulación del uso de los recursos públicos, el combate al uso de recursos de procedencia ilícita y al tráfico de influen-cias.
Aunque en las entidades federativas existe un sistema de con-trol del uso del dinero público, resulta ineficiente frente a la feudalización de los titulares de los gobiernos estatales. Sin menoscabo del pacto federal, es preciso evitar el endeuda-miento desmedido de los gobiernos locales con la compla-cencia de sus órganos de control internos y complicidad de los congresos locales, porque amenaza con generar una crisis financiera nacional.
Debe ponerse en el debate nacional, la manera en que la co-rrupción y opacidad en el manejo de las finanzas públicas, irrumpió en el proceso electoral, distorsionando sus resultados y, con ello, insistimos, la calidad del mismo.
Vinculados con la corrupción, existen altísimos niveles de im-punidad en nuestro país; el sistema de justicia, en cuanto a
procuración e impartición, se encuentran colapsado y perver-tido en relación con su impacto en la disminución de la inci-dencia delictiva, en relación con la ausencia de investigación científica y con las sanciones coercitivas contra quienes, desde la estructura del Estado, cometen delitos de diversa índole.
Para atacar este problema es necesario reformar, o derogar y legislar el marco jurídico normativo para que la persecución de estos delitos y las faltas administrativas de ésta natura-leza puedan ser atacados en primera instancia por órganos independientes y autónomos del ejecutivo, dotados de una jurisdicción plena para ejercer y sancionar con penas privati-vas de la libertad más la incautación en beneficio del estado de lo sustraído. Para ello es fundamental dotar a la Auditoría Superior de la Federación de un marco jurídico que le permita perseguir todo lo relacionado con los ilícitos vinculados con la corrupción y borrar el nivel de opacidad en la administración de los recursos del Estado. Es necesario que el dispendio y el gasto ominoso sean catalogados como acciones punibles.
Modificar el marco jurídico relacionado con la transparencia para que sean sujetos de acción penal las omisiones guber-namentales en este sentido. Debe reformarse la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que la actitud perniciosa de ocultar, reservar información e ignorar las solici-tudes de información, sean castigadas penalmente.
Nueva economía, desarrollo sustentable y soberanía energética
Se ha insistido en establecer un nuevo pacto fiscal y el redi-seño del gasto público; en suprimir las exenciones y devolu-ciones fiscales; en disminuir la evasión y la elusión; en gravar la especulación financiera, así como en recuperar la rectoría económica del Estado para combinar una economía de merca-do con una democracia socialmente incluyente.
Impulsar una reforma hacendaria basada en el principio de progresividad, que permita una adecuada captación y distribu-ción de los recursos fiscales. En este tema habrá que mantener el énfasis que desde la izquierda se ha tenido: la política tribu-taria debe corresponder a las condiciones y características de ingreso de los diferentes sectores sociales. Debe aportar más quién obtenga las mayores rentas en su actividad económica.Se deberán impulsar iniciativas que atiendan a criterios de justicia social e impidan que la obtención de los recursos

30
fiscales encuen-
tre su prin-cipal ingreso
en la población cautiva que cuenta
con menores elementos para sustentar sus necesi-
dades básicas.
Además de la política progresiva de obtención de recursos fiscales, es im-
perativo que ésta también se dé a partir de la reducción del costo del Gobierno Fede-
ral. Desde los gobiernos de izquierda se ha de-mostrado que la correcta aplicación de los recur-
sos públicos, la reducción de gastos innecesarios y la supresión de privilegios, constituyen una vía sustantiva
para mejorar las finanzas públicas y obtener recursos para impulsar el desarrollo nacional.
Además de promover instrumentos modernos de tributación, la izquierda en el ámbito legislativo, deberá impulsar una po-lítica de gasto público que genere el crecimiento económico y la creación de empleos, poniendo especial énfasis en el mejo-ramiento del salario, así como en el fortalecimiento de infraes-tructura productiva y el crecimiento del gasto social.
Estas acciones deben formar parte de un nuevo modelo eco-nómico basado en la solidaridad y la sustentabilidad, es decir, una nueva economía en convivencia con la naturaleza, dando un viraje a las políticas económicas neoliberales que fomen-tan la división, la depredación del medio ambiente y la acumu-lación de los beneficios en unos cuántos, en detrimento de la inmensa mayoría.
Vastos sectores de nuestra sociedad no pueden seguir depen-diendo de la economía informal y de las remesas. Se debe es-timular la inversión y un crecimiento económico con desarro-llo, crear empleos formales, promover la inserción de las y los jóvenes en los procesos de producción y desarrollo científico y tecnológico, especialmente en actividades vinculadas a la sociedad de la información y del conocimiento; ofrecer capa-citación para lograr una fuerza laboral con alta calificación; así como promover encadenamientos para la integración de acti-vidades productivas como el equipamiento en infraestructura y servicios públicos.
En ciencia y tecnología, se debe impulsar la neutralidad en la red, la protección de los derechos de las y los usuarios de Internet y el desarrollo de una agenda digital. En particular, el Senado de la República debe desaprobar el Acuerdo Anti-Falsificación (ACTA), cuya firma ya ha sido rechazada por una-nimidad en el Congreso de la Unión por su carácter violatorio de las libertades de expresión, prensa e información.
Transformar a Pemex y adecuar su marco normativo para man-tener el control estatal y permitir su sustentabilidad y creci-miento, modificando sus estructuras de gobierno y sometién-dola a mayores controles para el otorgamiento de concesiones y licitaciones aplicando auditorías cuantitativas y cualitativas sobre los últimos 15 años de gestión.
Impulsar el reconocimiento Constitucional del derecho a la energía eléctrica como un derecho humano e impulsar una nueva ley sobre servicios y suministros de energía eléctrica así como un nuevo marco regulatorio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sea una verdadera empresa pa-raestatal al servicio del pueblo de México.
Libertades y transversalización de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano
La inclusión de los derechos humanos en la Constitución, a partir de la promulgación de la reforma el 10 de junio de 2011, nos obliga a la revisión puntual de todo el marco jurí-dico nacional para garantizar el respeto, defensa, promoción, reparación y ejercicio de los derechos humanos inalienables y universales de todas las personas.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la privacidad, deben ser exigibles y justiciables a través de la armonización y homologación trans-versal del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hoy reconocido en nuestra Constitución, a toda la legislación secundaria.
El reconocimiento de los derechos humanos significa que todas las personas deben ser tratadas sin discriminación de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia, significa un cambio fundamental y estructural de cómo se ejerce el derecho en nuestro país e impacta a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno.
Nuestra agenda legislativa destaca como una prioridad, pug-nar porque nunca más una mujer sea criminalizada o violen-tada por ejercer la libertad de decidir sobre su propio cuerpo en materia de interrupción de un embarazo no deseado, antes de las 12 semanas de gestación; por lo que se deben elimi-nar los resquicios legales que impiden el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y su derecho sobre su cuerpo. Requerimos impulsar la igualdad de géneros tomando en con-sideración que las mujeres y los hombres tenemos diferencias, en todos lo ámbitos, entre ellos en los laborales; es necesario garantizar en la legislación salario igual para trabajo igual, re-conocimiento de las responsabilidades familiares, el rechazo por ser ilegal de la prueba de embarazo, reconocimiento de trabajos que hoy no son reconocidos en la ley como el trabajo de las maquilas y trabajo doméstico. Se debe proteger a todas las personas contra situaciones de maltrato, cruel, inhumano o degradante; proteger a adolescentes su desarrollo y salud físi-ca y mental y cuando tengan que trabajar, no dejen el estudio. Se debe garantizar la paridad entre mujeres y hombres en los espacios de decisión y de poder. Debemos pugnar por elevar

la edad de admisión al trabajo a 15 años y sancionar con ri-gor el trabajo infantil; sancionar como delito grave todas las peores formas de trabajo infantil y de trata en todos sus tipos y modalidades.
Los derechos de las y los migrantes mexicanos en la frontera norte y de las y los migrantes centro y sudamericanos en la frontera sur, requieren una atención prioritaria, en razón de ello, es fundamental, preservar el carácter garantista de la Ley de Migración, fortaleciendo las potestades del Estado mexi-cano en el resguardo de los derechos humanos, de su seguri-dad individual, de la prevención ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad y eventualmente de sus actividades laborales, independientemente de su situación migratoria.
De igual forma llevar a la esfera nacional los temas de la di-versidad sexual, cultural y étnica; así como, de la equidad de géneros. Asimismo retomar las agendas de la sociedad civil, especialmente en temas relacionados con los derechos huma-nos, pueblos indígenas, diversidad sexual y cultural.
Seguridad, procuración de justicia e impartición de justicia
La instrumentación de una política de seguridad que ha prio-rizado la punición y la militarización ha generado una emer-gencia nacional y una crisis humanitaria de afectación a los derechos humanos que es urgente atender.
La violencia de las bandas criminales de alto impacto de la delincuencia organizada y la violencia institucional y militar con la que se les confronta, que se ejerce sin la aplicación de normas internacionales de Derechos Humanos ni con las me-jores prácticas internacionales en materia de delincuencia or-ganizada, que están establecidas en la Convención de Palermo, ha traído como consecuencia y resultado que haya en el país miles de víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, decenas de miles de mexicanas y mexicanos civiles que han perdido la vida, o que han sido o están secuestrados o desaparecidos, y centenas de miles de personas que han sido desplazados de sus comunidades y lugares de origen.
Asumimos solidariamente el dolor de las víctimas de la violen-cia y nos pronunciamos por la publicación de la Ley General de Víctimas, que como toda legislación, es perfectible a través de los mecanismos constitucionales establecidos para la cons-trucción o modificación de las leyes.
La violencia afecta a todas y todos los mexicanos, pero sobre todo, afecta a las mujeres, a las niñas y niños, a las y los adoles-centes, a las y los jóvenes, a las personas de la tercera edad y a las y los indígenas, porque la fractura del tejido social perni-ciosamente afecta el ejercicio de sus derechos, el aumento de riesgos para el libre tránsito y en la falta de las oportunidades para el desarrollo integral y calidad de vida de estas personas.En suma, México está lastimado por enormes fracasos socia-les: inseguridad, ingresos insuficientes, nula movilidad social; hoy está en juego la continuidad de espiral de violencia y des-igualdad social o la posibilidad de recuperar el camino de la transición a la democracia con cohesión social.
La seguridad como responsabilidad fundamental del Estado es una condición que se ha perdido o se encuentra en condi-ciones de descomposición en amplios espacios del territorio nacional. Para hacer frente a esta problemática, no se puede seguir apostando a desarrollar una estrategia que pretende atender un sólo frente y sin el debido soporte de planeación de acciones. Se debe tener en cuenta para esta vertiente de trabajo que lo más eficaz requiere de inteligencia y profesio-nalización de las investigaciones. Desde el ámbito legislativo se puede contribuir de manera rotunda a impulsar las solucio-nes de fondo. Lo primordial debe ser crear una atmósfera de progreso y justicia.
El respeto a la dignidad humana, así como la seguridad indivi-dual es la contraparte al esquema de seguridad centrado en las actividades civiles que realizan las instituciones milita-rizadas que no hacen una diferenciación del respeto al libre tránsito y al respeto de los derechos humanos de las personas, por ello, es importante delimitar y establecer en la legislación nacional la diferencia entre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública y las actividades que cada Ins-titución debe realizar.
Nuevo régimen político y democratización de los medios de comunicación
México precisa de un renovado orden constitucional que per-mita avanzar hacia un poder Legislativo fuerte, de alta eficien-cia a la hora de abstraer al sistema jurídico las necesidades reales que exige el devenir cotidiano; capaz y comprometido con el control legal de los poderes fácticos, eficaz en el con-trol político de las acciones gubernamentales y que amplíe las facultades autónomas del organismo responsable del acceso
31

32
a la información, la transparencia y rendición de cuentas y la protección de datos personales.
Es también indispensable solventar los pendientes que han dejado las últimas reformas al sistema electoral en nuestro país: redefinir el sistema de partidos políticos mediante una ley especial orientada a democratizar su vida interna, esta-blecer controles de fiscalización sobre sus prerrogativas y a privilegiar una mayor participación ciudadana; eliminar el uso propagandístico de las encuestas de opinión y proscribir y san-cionar electoralmente el uso del dinero para la inducción del voto; reducir el fenómeno de la “espotización” privilegiando la difusión de principios y programas; y posibilitar que el voto nulo o en blanco tengan efectos sancionadores para los par-tidos políticos.
Debe también renovarse de manera integral la regulación de los medios de comunicación favoreciendo su democratización y diversificación para garantizar la presencia equitativa del Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada, desterrando los monopolios y las prácticas dirigidas a influir indebidamente en las preferencias políticas ciudadanas, y fa-cilitando el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la opera-ción de medios comunitarios.
Debe impulsarse la autonomía constitucional a los órganos de regulación y concentración na-cionales como la Comisión Fe-deral de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ampliando la cobertura de las telecomunicacio-nes a nivel nacional.
Impulsar la creación y apertura de más ca-denas de televisión a nivel nacional y de una verdadera Cadena Nacional de Televisión Pública. Y regular la transmisión gratuita de los canales de televisión abierta en los sistemas de televisión por cable.
Para complementar el binomio indisoluble que constituya a la democracia integral, se deben introducir mecanismos de de-mocracia directa tales como el referéndum, el plebiscito, una consulta popular al servicio ciudadano, la revocación del man-dato, los presupuestos participativos, las asambleas delibera-tivas y los cabildos abiertos, estableciendo requisitos flexibles que hagan viable el ejercicio de estos derechos y que coinci-dan preferentemente con las elecciones.
Estado social y democrático de derecho
Promover una legislación para generar las condiciones lega-les, institucionales y presupuestales que otorguen a las perso-nas y las comunidades la capacidad de gozar de una vida dig-na, acceder al conocimiento y obtener los medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno; para erradicar el desprecio a las personas y el abuso sobre la pobreza, en la que
prevalece una perspectiva gubernamental que, en vez de ciu-dadanos, ve clientelas; para combatir la manipulación públi-ca y privada. Es urgente que las personas se asuman también como sujetas de derechos plenos, que pueden ser exigibles.
No hay justificación presupuestal alguna para no replicar a nivel nacional los programas sociales que han demostrado ser exitosos en el Distrito Federal, como el apoyo a personas adul-tas mayores, o las becas de Prepa Sí, o los útiles y uniformes escolares gratuitos; las transferencias económicas a madres solteras, a personas con discapacidad, entre otros.
Estos logros no deben dar cabida a la complacencia. Hay que ir más allá: que las políticas sociales sean derechos establecidos en las leyes, que tiendan a la universalización, la integralidad, y transferencia de capacidades organizativas a las personas, familias y comunidades. No habrá cohesión social mientras exista inequidad, desigualdad y pobreza y el Estado sólo des-
empeñe un papel filantrópico.
Elevar a rango constitucional el derecho hu-mano a un nivel de vida digna que ga-
rantice la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, la educación y el
esparcimiento entre otros. El Estado debe tomar un papel protagónico en la erradicación de la pobreza y retomar el vínculo con las organi-zaciones sindicales, civiles, comu-nitarias, comunales y sociales que han demostrado alta eficacia en el impulso a los programas que for-talecen y fomentan su capacidad
de autogestión. Impulsar la consti-tución de un régimen jurídico del sec-
tor social de la economía tal y como lo ordena el artículo 25 constitucional.
Los programas de erradicación de la pobreza deben estar vinculados a las políticas de empleo, a
la recuperación salarial, a proyectos dirigidos al medio rural y a la extensión y desarrollo de los servicios médicos, el mejora-miento de la vivienda y la educación.
Impulsaremos una reforma laboral que amplíe el derecho al trabajo, desde una noción democrática y social en: La defensa del empleo, su impulso ligado al crecimiento económico y la remuneración integral que garantice la vida digna de las fa-milias y personas; la democratización de la vida sindical, par-ticularmente los sindicatos de la educación y de Pemex; el pleno aseguramiento de los derechos consagrados en el artí-culo 123 constitucional; el reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras que deben ser ejercidos sin ningún tipo de discriminación, la autogestión obrera; la creación de tribunales laborales; la eliminación de los contratos de pro-tección; la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas con más de 500 empleados (cogestión empre-sarial); el reparto de utilidades con fiscalización hacendaria; y los incentivos a la innovación tecnológica generada por los trabajadores de una empresa.

33
Es indudable la necesidad de impulsar estas reformas para que contribuyan al fomento del empleo, la productividad, la competitividad y el fortalecimiento de la economía; es funda-mental tomar medidas que brinden protección a los derechos laborales y protejan la planta laboral del país.
En esta materia se deberán adoptar los criterios que más be-neficien al país y al sector de las y los trabajadores a partir de reconocer, al factor trabajo, su papel en el desarrollo económi-co. Nuestro posicionamiento en relación con la reforma labo-ral debe ser por tanto dirigido de forma determinante en apo-yo a quienes constituyen la pieza fundamental y dan sustento al funcionamiento de los diversos sectores de la producción.
Impulsar reformas para universalizar la cobertura en salud, educación y garantizar la soberanía alimentaria y los cambios necesarios para el cuidado del agua y los recursos naturales; así como el impulso al desarrollo sustentable, los combusti-bles no contaminantes.
Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo
Se requiere instituir y garantizar un programa integral edu-cativo con calidad, dirigido a la población, en particular las personas excluidas de su derecho a la educación, a la cultura y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología.
Promover una cultura de protección del medio ambiente que incluya el cuidado de los recursos naturales y la defensa activa de las especies de flora y fauna, sobre todo las que se encuen-tren en peligro de extinción.
Se propondrá restituir el carácter laico constitucional, en toda la educación, así como la efectiva gratuidad de la educación que imparta el Estado, estableciendo una gestión democrática, su ideario y agregando temas de nuestro tiempo como la edu-cación pluriétnica y pluricultural y el nuevo humanismo. El Estado promoverá la eliminación del analfabetismo y el fomento de la educación a personas adultas, así como de su capacitación sistemática de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo. Esta educación será desarrollada con la participación de los sindicatos. Los sistemas de evaluación de la educación siempre serán especializados.
Los pueblos indígenas tendrán derecho a la educación bilin-güe, de manera específica se debe respetar su idioma original. En todas las escuelas del sistema educativo nacional se impar-tirán cátedras del o los idiomas originarios propios de los pue-blos indígenas de la región en que se encuentren asentadas las instituciones educativas.
La Educación nacional debe sustentarse en el principio rector del Interés Superior de la Niñez, que debe estar por encima de cualquier otro interés.
Además, se requiere: a) elevar los niveles científicos y técni-cos; b) introducir la pedagogía de avanzada; c) reorganizar los ciclos educativos con calidad; d) hacer de tiempo completo
la actividad escolar; e) introducir la educación artística y el deporte; f) incluir la educación sexual y de salud reproductiva en los programas escolares; g) convertir a la escuela en un espacio de encuentro de la comunidad; h) promover el espíritu crítico y de investigación; i) ejercer y educar en la democracia participativa, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el plura-lismo, la equidad entre los géneros y la paz; y j) promover la conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la igualdad entre los géneros y la solidaridad internacional.
Nueva relación con el mundo
Para garantizar que la ejecución de las acciones de política exterior redunden en claro beneficio para nuestra Nación y la conduzcan a incidir positivamente en el medio internacional con pleno respeto a los principios constitucionales de autode-terminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; igualdad jurídica de los estados; cooperación inter-nacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales, el Senado de la República debe recuperar a plenitud sus facultades de control político, mediante el pleno ejercicio de los mecanismos de colaboración con el Ejecutivo federal en los procesos de aprobación de los tratados y con-venciones internacionales, así como la emisión de reglas equi-tativas para el comercio exterior.
El diseño y la conducción de la política exterior del país son facultades exclusivas que la Constitución otorga al titular del poder Ejecutivo federal. Sin embargo, la misma Constitución le concede también al poder Legislativo y, particularmente al Senado de la República, diversas facultades de control para fiscalizar los actos del Ejecutivo en el escenario internacional. Éste debe ser el punto de partida para tratar de evitar que la política exterior de nuestro país siga siendo una política que responda exclusivamente a los intereses del gobierno en turno.
Lo anterior, bajo la premisa fundamental de que la política ex-terior del país ya no debe seguir siendo diseñada y ejecutada con base en el mismo sistema constitucional e institucional vi-gente. Necesitamos seguir impulsando los cambios necesarios para que la política exterior de nuestro país sea una verdadera política de Estado.
Ello implica que la distribución de competencias en materia internacional sea replanteada y considerada dentro del marco de la reforma integral del Estado en nuestro país, en aras de ajustar dicha política al contexto de pluralidad y diversidad social que caracteriza al México de nuestros días.
El objetivo debe ser contribuir a que a nuestro país desarrolle una política exterior que le permita legitimar y fortalecer su poder de negociación frente a otras naciones; y diseña, parale-lamente, una estrategia que nos permita, a través de la diplo-macia parlamentaria, posicionar y alcanzar objetivos políticos y partidistas más concretos.

34
Después del desarrollo de las campañas federales y locales que culminaron
con las elecciones del 1 de julio del presente año, el PRD y las iz-quierdas se enfrentan a desafíos que sin duda marcarán el futuro de sus propias organizaciones, y del país en su conjunto.
Sin duda, en términos generales, el resultado de la elección es posi-tivo para nuestro partido. Sin em-bargo estamos, con toda justicia, en medio de un litigio electoral de la mayor importancia, que consiste en exigir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar la elección ya que el precepto esencial de la competencia democrática, que debe ser la equidad de la contien-da electoral, quedó derruido por el uso y abuso del dinero, tanto público como privado, ahora en la fase preelectoral, en la moda-lidad de la compra de voto. Valiéndose de la pobreza y necesidad de millones de mexicanos. El PRI y los poderes fácticos que acom-pañan al proyecto peñanietista recurrieron a la compra masiva de voluntades, ayudándose incluso de la amenaza y la coacción sobre la gente más necesitada de nuestra sociedad.
Este hecho nos obliga a seguir dos estrategias en paralelo: pri-mero colocarnos a la vanguardia del movimiento que desafía la validez de la elección presidencial, ya que, como bien señala nuestro candidato presidencial, se incumplieron los preceptos constitucionales para desarrollar una competencia equitativa, justa y democrática. A la letra, el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política establece que “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”.
Este desafío, presentado como legítimo recurso jurídico en la fase de lo contencioso electoral, nos debe de llevar, a su vez, por dos vías:La primera es acompañar a nuestro candidato presidencial en el debate y en el fortaleci-miento de los argumentos de la invalidez de la elección pre-sidencial, primeramente para construir en la opinión pública la percepción positiva sobre la legitimidad de nuestro reclamo, y reprobación colectiva sobre la brutal inequidad de la contienda electoral. Tenemos que levantar
una gran ola de opiniones nacionales e internacionales a favor de nuestra causa, ante los magistrados del Tribunal Electoral, que habrán de ponderar y finalmente decidir sobre esta quere-lla, y para sentar las bases y el ánimo social y político inequí-voco para emprender las reformas constitucionales y legales en materia electoral que inhiban la compra y coacción del voto con penas muy severas, como la pérdida del registro de los candidatos que estén siendo favorecidos con estos actos de primitivismo político.
Tenemos, de aquí al 6 de septiembre, que generar tal presión que nos coloquemos ante la disyuntiva de que se declare invá-lida la elección y que se haga público el compromiso de parte de todas las fuerzas y los actores políticos para concretar a la brevedad una reforma electoral de gran calado, que resuelva de una vez y para siempre, inhibiendo y castigando muy seve-ramente, las prácticas de compra y coacción del voto que han empañado la legalidad y la legitimidad de este proceso.
La segunda estrategia que sin duda debe abrazar el PRD es la de diseñar y construir una fuerza parlamentaria real que logre reflejar y representar el deseo de cambio de los más de quince millones de electores que optaron por las izquierdas.
La presente coyuntura: desafío histórico para el
PRD Y LAS IZQUIERDASRicardo Álvarez Arredondo*
*Maestro en Ciencia política por la London School of Economics and political science (LSE).Secretario Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados/Consejero Nacional.

35
Erróneamente, se ha asegurado en los medios que somos la segunda fuerza. Falso. El PAN es segunda fuerza en las dos cá-maras, y el PRD será tercera fuerza en el Congreso de la Unión, el PT será la cuarta y Movimiento Ciudadano será la quinta. Sin embargo, tenemos la capacidad política de plantear ya la construcción de un frente legislativo de las Izquierdas que, en los hechos, pese efectivamente como una auténtica segunda fuerza en el poder Legislativo.
Para ello tendremos que proponer, además de las agendas le-gislativas propias del PRD en las Cámaras, una agenda común de 10 o 20 ejes de acción estratégica que se comprometan a impulsar conjuntamente los tres partidos, mediante un docu-mento signado públicamente, y a través de la actuación unita-ria de las tres fuerzas en el Pleno de las Cámaras Legislativas y en las comisiones de las mismas.
Esta agenda deberá incluir:
1) La reforma electoral.2) Reformas para fortalecer al Congreso de la Unión fren-te al Ejecutivo.3) Reformas para incorporar fórmulas viables de partici-pación ciudadana.4) Reformas para hacer posible la revocación de mandato, el derecho de réplica; la instrumentación del plebiscito y del referéndum.5) Una ley de partidos políticos.6) La reforma para la democratización de los medios de comunicación.7) Reformas para garantizar el acceso a la información.8) Reformas para garantizar el acceso gratuito a Internet.9) Reformas para lograr la autonomía del IFAI.10) Reformas para universalizar la cobertura en salud y educación.11) Reformas para impulsar la ciencia y la tecnología.12) Reformas para impulsar la transición energética hacia energías limpias y renovables.13) Reformas para garantizar la soberanía alimentaria.14) Reformas para impulsar la economía social.15) Reformas para impulsar la banca de desarrollo.16) Reformas para impulsar la inversión en la infraestruc-tura y en la economía productiva.
17) Reformas para profundizar la promoción de los de-rechos humanos en general y en particular de los niños y niñas, de las mujeres, de los migrantes y de los sectores más vulnerables.18) Reformas pendientes en materia de justicia, atacando la impunidad del poder judicial.19) Reformas para eliminar la figura del arraigo.20) Reformas para lograr la autonomía al Ministerio Público.
Si por primera vez logramos la conformación de una auténtica coalición legislativa de las izquierdas, esto nos dará no sólo la posibilidad de bloquear iniciativas del Ejecutivo y de los otros grupos parlamentarios, como por ejemplo las reformas consti-tucionales para promover la privatización de Pemex, a la cual nos oponemos tajantemente, sino que, fundamentalmente, nos dará la opción de construir una legislación de gran alcance, se-cundaria y constitucional, con las otras fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, en beneficio de la sociedad en su conjunto y en beneficio de las generaciones venideras.
En 1997, el PRD fue artífice de una coalición de grupos par-lamentarios en la Cámara de Diputados, junto con el PAN, el PVEM y el PT, el llamado G-4, que logró dejar en minoría al PRI y, por primera vez en la historia, logró la presencia de dipu-tados de las oposiciones al PRI en cargos de gran relevancia en la Cámara de Diputados, como lo fue, la misma presidencia de la Mesa Directiva. Sin embargo, el G-4 no funcionó como una coalición legislativa, ya que el PRI siguió pactando con el PAN los temas sustantivos de carácter legislativo, salvo, quizás, aquella memorable ocasión en 1999 en la que las oposiciones al PRI derrotaron, en la votación de aprobación del Presupues-to de Egresos de la Federación, al proyecto que había enviado Ernesto Zedillo a la Cámara de Diputados.
En esta ocasión, tenemos la gran oportunidad de construir con mucha inteligencia y, sobre todo, con mucho compromiso con la sociedad, la coalición legislativa de las izquierdas entre el PRD, el PT y el Movimento Ciudadano, que juntos sí represen-tan la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, con alrededor de 136 legisladores, superando al PAN que tendría 115. Este arreglo legislativo, en torno a ejes temáticos esen-ciales y propuestas legislativas concretas sobre los contenidos que hemos enumerado líneas arriba y otros, será de gran efica-cia, no sólo en el salón de plenos, sino que también en el tra-bajo legislativo más fino que se desarrolla en las comisiones ordinarias.
Llegó la hora de hacer lo que no quisimos o no pudimos hacer desde 2006. ¡Construyamos juntos el camino para cambiar a México, pero no hasta el 2018 sino desde ahora, defendiendo nuestros votos, defendiendo a las organizaciones de la izquier-da, buscando fórmulas de convivencia política que impidan la fragmentación y que honren el compromiso de contar con esos más de 15 millones de votos de ciudadanos libres que no quie-ren ver nuestras mezquindades, sino nuestros talentos, nuestra visión política para construir ahora un México más justo, más equitativo y más democrático!
EL PAN ES SEGUNDA FUERZA EN LAS DOS CÁMARAS, Y EL PRD SERÁ TER-CERA FUERZA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EL PT SERÁ LA CUARTA Y MOVIMIENTO CIUDADANO SERÁ LA QUINTA.

36
Movimiento Popular (UMP), Nicolas Sarkozy, quién obtuvo el 27.08 por ciento.
Esta es la primera vez en la historia de la Francia de la posgue-rra en la que un presidente se presenta como candidato a la reelección y pierde en la primera ronda electoral; y también es la primera ocasión en la que la extrema derecha alcanza como cifra histórica un 18 por ciento de la votación.
En efecto, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, consiguió el apoyo de una franja por demás significativa del electorado francés, y se colocó en el tercer lugar, superando lo conseguido por su padre, Jean-Marie Le Pen, en las elecciones de 2007. 3
Este acontecimiento, aunado a la estrecha diferencia entre Ho-llande y Sarkozy, colocó a la extrema derecha en una posición inédita de cara a lo que sería la segunda vuelta prevista en la legislación electoral francesa cuando ninguno de los candida-tos alcanza el 50 por ciento de los votos.
La participación electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue del 80 por ciento, ligeramente por debajo de la alcanzada en los comicios de 2007, en los que Sarkozy se alzó con la victoria en primera vuelta, con el 31.18 por ciento de los votos frente al 25.87 por ciento de la enton-ces candidata socialista, Ségolène Royal.
El pasado 15 de mayo, tomó posesión como presidente de Francia el segundo mandatario de origen socialista en la historia de la V República Francesa.1 El triunfo de la
izquierda francesa en las elecciones presidenciales y legislati-vas inaugura la segunda era socialista2 de la Francia moderna y constituye un punto de quiebre que debe ser estudiado e interpretado de manera adecuada por todas las fuerzas y mo-vimientos progresistas.
La victoria socialista en las elecciones presidenciales y legis-lativas es el resultado de un conjunto de factores internos y externos que no necesariamente significan el éxito de toda la izquierda, y que no pueden entenderse ni explicarse sin con-siderar el voto de castigo al pésimo gobierno de Sarkozy y el complicado entorno económico europeo.
De hecho, para valorar en su justa dimensión el resultado de las elecciones francesas, hay que comenzar por señalar que ningún gobierno europeo ha logrado reelegirse desde que es-talló la crisis de la zona euro.
La primera vuelta
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, efec-tuada el 22 de abril de 2012, François Hollande, candidato socialista, venció con el 28.63 por ciento de los votos al en-tonces presidente y candidato conservador de la Unión por el
E - l e c c i o n e s f r a n c e s a s 2 0 1 2 *Gabriel Delgadillo
* Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Especialidad en Integra-ción europea por el ITAM y la Universidad Autónoma de Barcelona.
1 Presidentes de la V República Francesa: Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Alain Poher (1969 y 1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012) y François Hollande (2012). 2 La primera fue la encabezada por François Mitterrand entre 1981 y 1995. 3 Incluso superó lo conseguido por Jean-Marie Le Pen cuando logró derrotar a Leonel Jospin y pasar a la segunda vuelta para enfrentar a Jaques Chirac en 2002. En aquel entonces, la extrema derecha sacudió a una Francia que terminó por movilizarse para otorgar a Chirac el 82.21 por ciento de los votos.

37
Por su parte, en la primera vuelta de las elecciones legislativas, celebradas el día 10 de junio de 2012, únicamente el 34.9 por ciento de los votos favorecieron al Partido Socialista (PS). Sin embargo, los partidos de izquierda en conjunto obtuvieron el 46.77 por ciento de los votos, once puntos porcentuales más que los obtenidos en 2007. El Frente Nacional (FN), partido de ultraderecha, consolidó la posición alcanzada en las presiden-ciales y se colocó como la tercera fuerza política en Francia con un 13.6 por ciento de votos.
La segunda vuelta
François Hollande venció a Nicolas Sarkozy en la segunda vuelta electoral con apenas el 51.63 por ciento de los votos y con una participación de tan sólo el 55.4 por ciento del elec-torado francés.4
En los hechos, esta victoria fue posible gracias a una alianza estratégica y a la convergencia del electorado del Partido So-cialista, del Frente de Izquierda, del Movimiento Demócrata, de los Verdes y de otras agrupaciones, como el Nuevo Partido Anticapitalista, Lucha Obrera y Solidaridad y Progreso.
Después de los resultados de la primera vuelta, y dadas las tendencias de cara a la segunda ronda electoral, las fuerzas de izquierda dejaron de lado sus principales diferencias y se agruparon en torno al objetivo común de expulsar a Nicolas Sarkozy del Palacio del Eliseo.
Pese a lo anterior, en las elecciones legislativas, fue el Partido Socialista el que logró la mayoría absoluta al alcanzar 314 posiciones de los 577 escaños que componen a la Asamblea Nacional.
Partido Socialista: 314 diputaciones. Frente de Izquierda: 10 diputaciones. Ecologistas: 17 diputaciones. UMP (derecha tra-dicional): 229 diputaciones. Frente Nacional (extrema dere-cha): 3 diputaciones. Modem (centro): 2 diputaciones. Otros: 2 diputaciones.
Lo anterior resulta muy importante toda vez que Francia es una República semipresidencial y al mismo tiempo una demo-cracia parlamentaria en la que el poder se ejerce realmente desde la Asamblea Nacional. El sistema político francés es un caso aparte en el contexto europeo, ya que el Presidente tiene un poder mayor que en aquellos regímenes en donde la pobla-ción vota por los partidos y es del parlamento de donde sale el titular del gobierno.
En Francia existe la posibilidad de que el Presidente sea de un partido y el Primer Ministro de otro, fenómeno que da lugar a lo que se conoce como gobierno de cohabitación. A la primera vuelta acuden muchos candidatos que reflejan la fragmenta-ción del espectro político francés, sin embargo, a la segunda
5 Adicionalmente, la segunda vuelta garantiza la inclusión de las minorías al concederles un rol determinante en la conformación de las alianzas que arro-jarán el resultado final y posibilitarán la conformación de un gobierno, y ge-nera una inercia que saca de la contienda a las expresiones más extremistas, tanto de derecha como de izquierda.

38
ronda sólo acuden los dos candidatos con mayor número de votación. Esto permite que el ganador tenga realmente la ma-yoría de los votos (la mitad más uno) e impide que pueda os-tentar el poder un candidato que no cuente con el grueso del apoyo popular.5
Así las cosas, las elecciones presidenciales son muy importan-tes, pero las perspectivas reales y el margen de maniobra del gobierno, dependen directamente del resultado de las elec-ciones legislativas, ya sea que se alcance la mayoría o que se tenga la capacidad de negociar y construir dicha mayoría para garantizar el apoyo parlamentario a las reformas y políticas del gobierno.
Las lecciones
En este contexto, la primera lección para la izquierda mexi-cana es que las elecciones legislativas son tan o más impor-tantes que las elecciones presidenciales. El Partido Socialista así lo entendió y otorgó un grado de prioridad mayúsculo a la selección de candidatos, así como a las distintas campañas a lo largo y ancho del país.
Como consecuencia, el Presidente Hollande tendrá un respal-do parlamentario que no tuvo ni François Mitterrand. El Parti-do Socialista Francés cuenta hoy con la mayoría en el Senado,
en la Asamblea Nacional y en la gran mayoría de las regiones y ciudades importantes de Francia.
Lo anterior significa que el presidente Hollande podrá confor-mar a voluntad su gobierno, sin la necesidad de alianzas par-lamentarias. Ahora bien, esto no quiere decir que no exista la necesidad de ser incluyente, pues si algo dejó claro el mandato de Sarkozy, es justamente lo riesgoso de no respetar la diver-sidad cultural y la pluralidad política que define y caracteriza a la sociedad francesa.
Sin duda este avance socialista es más que significativo y cons-tituye uno de sus mejores resultados en la historia reciente. No obstante, es necesario entender cuáles fueron los factores que hicieron posible este escenario y tener muy en cuenta, desde ahora, el tamaño de las expectativas que pesan sobre el nuevo gobierno francés, así como su verdadero margen de maniobra. También es importante tener claro que no toda la izquierda tuvo avances. Si bien el partido socialista pudo conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional, el frente de izquierda, com-puesto por expresiones más radicales, redujo su presencia en el parlamento en más del 50 por ciento en relación con las elecciones de 2007. De igual forma, los otros candidatos presi-denciales y personajes de primera línea, como Ségolène Royal, o no pudieron incrementar su votación histórica, o bien fueron incapaces de refrendar sus triunfos.
Esta sería la segunda lección: la izquierda que hoy detenta el poder en Francia es una izquierda socialdemócrata, encabeza-da por un hombre de partido como Hollande, cuya principal carta de presentación es su oferta de reconciliación y recons-trucción nacional.6
Francia es hoy un país inmerso en una profunda crisis de iden-tidad. Una crisis moral, social y económica, que la ha llevado a
un grado de polarización interna sin precedente, y que al mismo tiempo la ha convertido en una nación cada vez más alejada de Europa y cada vez más vulnera-ble a los efectos de la crisis re-gional derivada de la inestabili-dad de la zona euro.
Este es el tamaño del reto del nuevo gobierno socialista en Francia y de un hombre como François Hollande. Un hom-bre que, a diferencia de Sarko-zy, entiende la importancia de conciliar, de buscar acuerdos y que a lo largo de los últimos 15 años, principalmente desde la presidencia del Partido So-cialista, se dedicó a promover el acercamiento entre las distintas ideas y visiones de las corrien-tes internas del socialismo y la izquierda francesa.
5 Adicionalmente, la segunda vuelta garantiza la inclusión de las minorías al concederles un rol determinante en la conformación de las alianzas que arro-jarán el resultado final y posibilitarán la conformación de un gobierno, y ge-nera una inercia que saca de la contienda a las expresiones más extremistas, tanto de derecha como de izquierda. 6 Para abundar sobre la personalidad y capacidad política de François Hollan-de, ver el artículo de Anne Marie Mergier: “Hollande, el enigmático”, Proceso No. 1854, 13 de Mayo de 2012.

39
Ese acercamiento, que hoy le ha permitido conquistar la presi-dencia de la República, será un objetivo que deberá trasladar a la escena nacional en busca de lograr un nuevo y gran consen-so nacional que le permita a Francia reconstituirse y reposicio-narse en el concierto regional e internacional. Tercera lección: el triunfo socialista en Francia está basado en la personalidad de un hombre que ha sido capaz de unificar y fortalecer a su instituto político desde la adversidad, logrando superar el an-tagonismo y la división.7
“En 2008, tras los resultados adversos de 2002 y 2007, Hollande no se presentó a su propia sucesión como líder del Partido Socialista. Martín Aubry tomó su lugar. Duran-te meses leyó y reflexionó. Elaboró un programa político. Creó redes de contactos y expertos, grupos de reflexión y la Asociación Democracia 2012.”8
El último ingrediente lo puso el destino con el affair sexual de Dominique Strauss-Kahn, entonces presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y candidato natural del Partido Socialista Francés.
Hollande no es ningún improvisado. Miterrand es su ícono y su referencia. Hombre de partido y de trabajo minucioso, que fue capaz de estructurar un programa y un discurso consistente para hacer frente a la agenda xenófoba, excluyente y aislacio-nista del candidato de la derecha y presidente en funciones.
Por ello, la cuarta lección es, sin duda, la relacionada con la elaboración de un programa y un discurso coherente e inclu-yente. Hasta hace algunos años, y después del extravío de la tercera vía, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha-bía consolidado como un ejemplo para la socialdemocracia en el mundo. La decepción del gobierno de zapatero y la contribu-ción del PSOE a la actual crisis española, convierten al Partido Socialista francés en un objeto de estudio obligado.
El Partido Socialista francés y los franceses nos han mostrado lo que debe hacerse para cambiar a un presidente y a un go-bierno que no cumple con lo prometido, o que amenaza con suprimir, en aras del mercado, los derechos conquistados con tanto esfuerzo por los ciudadanos. De igual manera, nos han enseñado que, con imaginación y voluntad política, es posible impulsar alternativas viables para atender los problemas eco-nómicos y financieros de nuestro tiempo.
La lección, en este sentido, pasa por la necesaria estructuración de un programa9 que sea capaz de atraer al electorado y de reflejar la existencia de una opción política socialdemócrata con perspectiva clara de gobierno, sustentada en propuestas de solución distintas y viables a los problemas más sentidos de las mayorías. En suma, un programa y una propuesta po-lítica que trascienda la lucha electoral y que logre posicionar en el centro de la agenda pública y de la acción del gobierno, temas estructurales como la disminución de la desigualdad, la atención de los jóvenes, la educación, la disminución del desempleo y la creación de expectativas para la nuevas ge-neraciones.
De nada sirve conquistar el poder si el precio que ha de pagar-se por ello es el de la complicidad y la continuidad. Decirse de izquierda y gobernar como lo hace la derecha es quizá la más vergonzosa de las derrotas.
Por ello, otra lección para la izquierda mexicana tiene que ver con lo acontecido en los primeros cuatro meses de gobierno de François Hollande. Si bien es cierto que aún es demasiado pronto para evaluar la nueva gestión socialista, no debe sosla-yarse la percepción de inmovilismo y desencanto que comien-za a permear en la sociedad francesa. El nivel de las expectati-vas aún es demasiado alto y debe evitarse a toda costa que la izquierda se convierta en su principal crítica y enemiga. Para ello es fundamental ser congruente y apegarse a los compro-misos adquiridos.
Jean-Luc Mélenchon, presidente del Frente de Izquierda, resu-me la “desilusión” creciente de este modo:
Han sido cien días para casi nada. Tras diez años en la opo-sición, todo lo que ha hecho el presidente y el gobierno so-cialista es un colectivo presupuestario para subir impuestos y una Ley contra el acoso sexual. Las promesas socialistas se han perdido en las playas donde veranea el presidente.
Mélenchon se ha convertido con mucha rapidez en el líder de la izquierda desencantada y ha puesto el dedo en las llagas más dolorosas:
Hollande y sus ministros prometieron tomar medidas de ur-gencia contra la crisis, contra el cierre de empresas por razo-nes financieras. Cien días después, nada se ha hecho. Todo lo que ha hecho Hollande y su gobierno es tomar medidas para poner en práctica el Tratado europeo que negociaron Sarkozy y Merkel. Hollande ha capitulado en ese terreno.10
Al respecto, es pertinente recordar que la propuesta política más clara de Hollande ha sido precisamente la de no aceptar que la lucha contra la inestabilidad económica se base ex-clusivamente en planes de austeridad, sin poner el acento en planes y programas de crecimiento económico. Y es aquí en donde la socialdemocracia ha enfrentado uno de sus principa-les retos: convertir el discurso político en realidad.
7 François Hollande creó el grupo “Transcorriente” con el objeto de crear puen-tes entre los militantes más moderados de las distintas corrientes internas del PSF enfrascadas en pugnas inacabables. Anne Marie Mergier: Hollande, el enigmático, Proceso No. 1854, 13 de Mayo de 2012, pág. 64. 8 Anne Marie Mergier: Hollande, el enigmático, Proceso No. 1854, 13 de Mayo de 2012, pág. 65. 9 Para un análisis detallado del programa político del Partido Socialista fran-cés que constituye el eje de la presidencia de François Holland, ver: http://www.parti-socialiste.fr/dossier/le-projet-de-francois-hollande. “Le Change cést Maintenat”. 10 Otras críticas tienen que ver con la continuidad y profundización de medidas en materia de seguridad interior, inmigración y trato discriminatorio y perse-cutorio a minorías étnicas.

40
Esta situación nos lleva a la última lección: la propuesta fran-cesa de revisar el plan de austeridad presupuestaria adoptado en marzo por la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, es un ejemplo claro de la necesidad de contar con una visión realista, integral e internacional de nuestras realidades.
El alto grado de integración europea es un factor externo que sin lugar a dudas contribuyó al triunfo de Hollande. Sarkozy y las expresiones más radicales de la derecha apostaron al fin de Europa como región y enarbolaron un discurso nacionalista que confundió y utilizó a la soberanía como argumento contra respuestas regionales a problemáticas comunes.
La solución a muchas de las principales problemáticas de nuestro tiempo, requiere de un enfoque que reconozca la in-terdependencia y la necesidad de actuar coordinadamente en
la búsqueda de soluciones. Hoy, como nunca antes, la izquierda debe entender la importancia y la influencia en nuestra vida diaria de lo que pasa en otras partes del mundo.
Hay izquierdas que piensan que por el simple hecho de ser izquierda poseen soluciones mágicas a fenómenos estructu-rales. Izquierdas aldeanas que creen que pueden actuar au-tárquicamente y cambiar el entorno nacional sin poner mucha atención a lo que pasa en el mundo.
Por eso, ver a la izquierda socialista francesa encabezando un movimiento de cambio en Europa, basado en respuestas co-lectivas y responsabilidades compartidas, constituye un claro ejemplo de una izquierda con visión y con amplia y clara voca-ción internacionalista, de la cual, sin duda, algo tenemos que aprender.
Comentarios finales
La gran incógnita a cuatro meses del triunfo socialista en Francia gira en torno a si François Hollande, el hombre que fue capaz de reconstruir al Partido Socialista francés y aprove-char la coyuntura para alcanzar el poder, será capaz de saber qué hacer con él.
La derecha francesa ha estado en el poder desde 1959, con la breve excepción del periodo de Mitterrand entre 1981 y 1995. Quizá ha sido demasiado tiempo y el desgaste haya sido inevi-table. Sin embargo, la necesidad natural de tomar decisiones y marcar cambios sustanciales en el corto plazo no debe impe-dir ver que los cambios estructurales demandan un esfuerzo de muy largo alcance.
Hoy, François Hollande cuenta en el ámbito interno con el respaldo necesario para emprender las reformas propuestas. En lo externo, la envergadura de su victoria lo provee de un poderoso endoso que fortalece su legitimidad internacional, especialmente en un momento en que la canciller alemana,
Angela Merkel, deberá enfrentar su propia contienda electoral. Por lo tanto, la única certeza hasta ahora es que, de lo que haga el socialismo francés en los próximos meses y años de-penderá en gran medida el futuro de Francia, de Europa y de un sistema internacional al que le urge un liderazgo de iz-quierda con visión estratégica y de muy largo plazo.
Para la izquierda mexicana, persiste el reto de estructurar un programa verdaderamente alternativo al neoliberalismo que sea capaz de combatir la inercia de la continuidad y garantizar el impulso de transformaciones profundas. Un programa que entienda la importancia de la lucha electoral sin alejarse de los principios y objetivos históricos de las fuerzas progresistas. México necesita una izquierda con una línea política clara y con una visión alternativa de futuro que entienda la importan-cia del factor externo para alcanzar el objetivo de mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos.
LA IZQUIERDA QUE HOY DETENTA EL PODER EN FRANCIA ES UNA IZQUIERDA SOCIALDEMÓCRA-TA, ENCABEZADA POR UN HOMBRE DE PARTIDO COMO HOLLANDE, CUYA PRINCIPAL CARTA DE PRESENTACIÓN ES SU OFERTA DE RECONCILIA-CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.

El pasado 6 de junio del presente año se publicó el decreto de la Ley General de Cambio Climático en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor 90 días hábiles
después de su publicación. Con ello concluyó un proceso de más de dos años de revisión y consulta de diversas iniciativas legislativas en la materia, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para expedir esta Ley.
Recuérdese que México es un país no Anexo I, esto implica que no se encuentra dentro de los países que tienen compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones. Sin em-bargo, es una nación muy expuesta a los efectos e impactos adversos del cambio climático. Esto nos pone en una situación sui generis que se debió abordar con una visión de largo plazo y de Estado, es decir, tomando en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Este es uno de los mayores logros de esta Ley.
Como se sabe hasta ahora, en nuestro país priva la ausencia de un marco jurídico que regule, fomente, posibilite y orde-ne políticas públicas orientadas hacia la implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ello es que se propone esta nueva Ley, que de manera general establece las políticas, estrategias, programas y acciones de la adaptación y mitigación al cambio climático.
Este nuevo marco legal da a la lucha contra el cambio climáti-co la prioridad que requiere, al considerarla como una respon-sabilidad máxima del gobierno y un tema transversal a toda la economía.
La Ley consta de 116 artículos, distribuidos en nueve títulos y 10 artículos transitorios. Se destacan los elementos siguientes:
Al ser una Ley General se propicia el nacimiento de leyes lo-cales de adaptación y mitigación del cambio climático en las entidades federativas del país, en estricto apego y respeto al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma, que se hace partícipes a los tres órde-nes de gobierno (Federación, entidades federativas y munici-pios) para que concurrentemente apliquen las políticas y me-didas que les competan en materia de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad en forma equilibrada.
Además, se constituye el Sistema Nacional de Cambio Climá-tico como un mecanismo permanente de concurrencia, comu-
Ley General de Cambio Climático
nicación, colaboración, coordinación y concertación de la Fe-deración, las entidades federativas y los municipios, así como los sectores social y privado. El Sistema Nacional de Cambio Climático estará integrado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Institu-to Nacional de Ecología y Cambio Climático, los gobiernos de las entidades federativas, un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales legal-mente reconocidas y representantes del Congreso de la Unión.
El actual Instituto Nacional de Ecología se trasforma en el Ins-tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un or-ganismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, y cuya máxima autoridad será una Junta de Gobierno.
De suma importancia es que se constituye, al interior de este nuevo Instituto, la Coordinación de Evaluación integrada por el titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad cien-tífica, académica o técnica, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático. La Coordinación de Evaluación tiene la facultad de emitir recomendaciones al Sistema Nacional de Cambio Climático. Se incluyen disposiciones que garantizan el acceso a los resultados de las evaluaciones.
La Coordinación de Evaluación valorará periódica y sistemáti-camente la política nacional de cambio climático. Para ello, la Coordinación de Evaluación establecerá los términos de refe-rencia para contratar a instituciones nacionales académicas o de investigación para que realicen las evaluaciones que con-sidere necesarias, teniendo como base la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Revisarán entre otros, el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones del Programa, así como la trayectoria de las emisiones.
* Octavio Klimek Alcaraz
* Ex secretario técnico de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cáma-ra de Diputados del Congreso de la Unión.
RECUÉRDESE QUE MÉXICO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PAÍSES QUE TIENE COMPROMISOS CUANTIFI-CADOS DE LIMITACIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES.
41

42
De importancia fundamental la planeación nacional de cam-bio climático estará orientada en dos vertientes: corto, media-no y largo plazos (10, 20 y 40 años). Asimismo se incorporarán los siguientes instrumentos a la política nacional de cambio climático: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Pro-grama Especial de Cambio Climático y los Programas de las entidades federativas y de los municipios.
Se promueve un desarrollo nacional, que impulse la transición escalonada hacia una economía competitiva de bajas emisio-nes de carbono. Esto implica necesariamente ir olvidándonos de nuestra adicción al consumo de los hidrocarburos. Además, se constituye el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Se dispone, asimismo, que las acciones relacionadas con la adaptación sean prioritarias en la aplicación de los recursos del Fondo.
Es importante señalar que, a pesar de que México es país no Anexo 1, en el segundo artículo transitorio se asume como meta aspiracional que reduzca 30 por ciento de sus emisiones para el año 2020, así como un 50 por ciento para el año 2050 respecto a las emisiones del año 2000. Conforme a diversos estudios técnicos y científicos dicha reducción es posible.
Ante este tipo de metas, la Ley fue combatida para que no se aprobara en el Congreso de la Unión, especialmente por grandes intereses económicos. Un hecho cierto es que en este momento se deben sumar voluntades para que este país cami-ne hacia una economía baja en carbono y se cumpla la meta propuesta, que ha aguantado contra viento y marea este tipo de presiones.
Al respecto, constan de manera pública las expresiones en contra de la Ley por parte de diversos organismos empresaria-les, además del intenso cabildeo que hicieron desde diciembre
del año pasado en la Cámara de Diputados. Éstos adujeron problemas de pérdida de competitividad, pero existen diversos trabajos de economía del cambio climático que señalan que, si México sigue como hasta ahora, nuestras pérdidas económicas en el mediano plazo serán mayores que los esfuerzos que ha-gamos en la materia. Por ello se trató de atender en los hechos algunas de sus preocupaciones en el dictamen de la minuta de la Cámara de Diputados–como Cámara revisora–. Por ejemplo se buscó priorizar los sectores con mayor potencial de reduc-ción de gases de efecto invernadero, al menor costo, hasta con-cluir en los que representan los costos más elevados.
Consideramos, que esta Ley, producto de un esfuerzo plural de los diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, puede ser la respuesta para iniciar la construcción de una polí-tica de Estado al respecto que además contribuya a establecer mejores bases para el tránsito hacia un desarrollo sustentable del país, con base en una economía baja en carbono.
Comprendemos que la Ley General de Cambio Climático mues-tre posibles insuficiencias ya en su operación, y que posible-mente se requiera hacer reformas a la misma en su momento. No se pretende tener una Ley perfecta en primera instancia. Pero nosotros valoramos que es urgente y necesaria tener una Ley General de Cambio Climático con la cual la sociedad y las instituciones de los tres órdenes de gobierno puedan trabajar en su aplicación, impulsando políticas, programas y acciones relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climá-tico, articuladas a través de este nuevo marco legal.
Consideramos, finalmente, que México, cómo país, manda un claro mensaje de compromiso con el planeta y la humanidad al impulsar esta Ley General de Cambio Climático.

43
año 2 / número 3 / mayo 2012
Perspectivas de la izquierdaen México 2012
Manuel Camacho Solís • Jesús Ortega MartínezManuel Canto Chac
Guadalupe Acosta Naranjo • Roberto Blancarte
Estado laico

44
http://democratasdeizquierda.mx/@ddizquierdahttp://www.facebook.com/DemocratasDeIzquierdahttp://www.youtube.com/DemocratasIzquierda