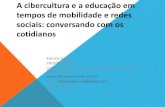Cibercultura Canon y Patrimonio (Apuntes)
-
Upload
rodiasorin -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of Cibercultura Canon y Patrimonio (Apuntes)

Marie-Laure Ryan. “El ciberespacio, la virtualidad y el texto”, en Literatura y Cibercultura. E. Aarseth et al. Introducción, compilación de textos y bibliografía por Domingo Sánchez-Mesa. Madrid: Arco Libros, 2004.
En el presente ensayo, propongo explorar el nexo de ideas que han sido asociadas con el ciberespacio y que han conducido a su fusión con la realidad virtual. Para tal fin, distinguiré la realidad virtual (la tecnología), de las realidades virtuales (las creaciones de la imaginación), y del concepto filosófico de virtualidad (73).
A mediados de los noventa ya se había establecido con firmeza en los medios de comunicación de masas, en la publicidad, y en el habla común; y “ciber” se hallaba camino de convertirse en un prefijo estándar de la lengua inglesa (cibercultura, ciberchat, cibersexo, ciberporno) (74).
Cita a Marcos Novak (“Liquid Arquitecture in Cyberspace”): “El ciberespacio es una visualización totalmente espacial de toda la información existente en los sistemas mundiales de procesamiento de la información, a lo lardo de las vías ofrecidas por las redes de comunicaciones presentes y futuras; lo que permite la copresencia y la interacción completas de múltiples usuarios, la información procedente de todo el sensorio humano y la introducida en éste, las simulaciones de las realidades virtuales y reales, la recopilación y el control remotos de los datos mediante la telepresencia, así como la integración y la intercomunicación totales con una gama completa de productos y entornos inteligentes en el espacio real” (79).
“En comparación con la inteligencia artificial, que anteriormente había sido el campo que había recibido mayor publicidad dentro de la ciencia informática, la realidad virtual representaba una filosofía de las relaciones entre el hombre y la maquina enteramente distinta: mientras que la inteligencia artificial perseguía sustituir la mente humana, la realidad virtual situaba al elemento humano en el centro del escenario” (84).
Internet ha supuesto una diferencia mucho mayor en nuestras vidas que los mundos simulados de la tecnología de la realidad virtual. Esto explica la razón de que los medios de comunicación hayan convertido el término ciberespacio en un sobrenombre (¿apodo?, ¿metáfora?) de Internet […] pero, conforme Internet se fue convirtiendo en el referente principal del ciberespacio, el término mantuvo las connotaciones heredadas de su conexión con la realidad virtual. En virtud de estas connotaciones, la etiqueta “ciberespacio” ha moldeado la percepción que el público tiene de la experiencia de internet, y ello ha favorecido que el mundo asocie la red con una realidad virtual (84-85).
La metáfora de Internet como ciberespacio sustituye la idea de la información móvil por la idea de usuario móvil: la experiencia de utilizar Internet no consiste en recibir datos a través de las líneas telefónicas, sino en ser transportado a un lugar que funciona como un depósito de datos que ejerce de anfitrión, de corazón y de madre” (86).
En tanto que país imaginario que nunca podrá encontrarse en el mapa (también conocido como Ciberia o como Ciberelia), el ciberespacio presenta diversas propiedades que no comparte con el espacio físico. Se viaja por él mediante saltos y el transporte es aparentemente instantáneo (se le conoce como teletransporte) en lugar de ser surcado punto por punto como el espacio cartesiano. No es finito, pero se puede expandir infinitamente: el que reclamemos un territorio como nuestro (por ejemplo, al crear nuestra página web en la Red) no disminuye la cantidad de ciberespacio que está disponible para los demás (86).
En una doble transferencia metonímica, el término “virtual” ha ampliado su alcance al vocabulario técnico de la informática a la tecnología desarrollada por dicha ciencia, y de la tecnología a cualquiera de sus usos (87).
Llevada al límite, la metonimia podría incluso afectar a los conceptos del yo y de lo real: si las tecnologías construyen sujetos, entonces los usuarios del ciberespacio se convierten en yos virtuales; si ellos construyen el mundo real, este mundo se convierte en otra realidad virtual. Las tecnologías virtuales se convierten, por tanto, en tecnologías virtualizadoras (90).
Como ejemplos de formas más específicamente contemporáneas de virtualización, Lévy menciona las transformaciones que sufren actualmente la economía y el cuerpo humano […] En lo tocante al cuerpo, éste es virtualizado por cualquier práctica o tecnología que aspire a ampliar su sensorio, alterar su apariencia, o desafiar sus límites biológicos (100).

Byrne, David. “La ciberdemocracia, Internet y la esfera pública”, en Literatura y Cibercultura. E. Aarseth et al. Introducción, compilación de textos y bibliografía por Domingo Sánchez-Mesa. Madrid: Arco Libros, 2004.
Al reunir las teorías políticas que abordan las instituciones gubernamentales modernas con objeto de valorar las posibilidades “postmodernas” sugeridas en Internet, inmediatamente surgen dos dificultades: 1. No hay una teoría política “postmoderna” adecuada y 2. El tema de la democracia –la norma y el ideal políticos dominantes- es en sí mismo una categoría moderna asociada con el proyecto de la Ilustración (179).
El espectro ideológico moderno, que deriva de la disposición de los asientos de los legisladores durante la Revolución Francesa de 1789, inscribe una espléndida narrativa de liberación que contiene varios aspectos problemáticos. El más importante de ellos para nuestros propósitos es que esta narrativa de la Ilustración establece un proceso de liberación en el centro de la historia que requiere en su base una identidad presocial, fundacional e individual [Yo: delirio de autonomía]. El individuo es propuesto como exterior y previo a la historia, y sólo más tarde queda atrapado con unas cadenas impuestas externamente. La política, desde esta perspectiva moderna, es entonces la extracción ardua de un agente autónomo de entre los obstáculos contingentes impuestos por el pasado. En su apremio por ontologizar la libertad, la visión moderna del sujeto esconde el proceso de su construcción histórica. Los teóricos posmodernos han descubierto que la insistencia de la teoría moderna en la libertad del sujeto, y su inscripción compulsiva y repetitiva en el discurso del tipo de l agente resistente funcionan restringiendo la forma de la identidad a su manifestación moderna, en lugar de contribuir a su emancipación (180).
Cuando se plantea la cuestión de la tecnología, vemos rápidamente cómo Internet es, por encima de todo, un sistema de comunicación descentralizado. Al igual que ocurre con la red de telefonía, cualquiera que esté conectado a Internet puede iniciar una llamada, enviar un mensaje que haya compuesto a múltiples receptores y recibir mensajes de respuesta. Internet está también descentralizada en un nivel básico de organización, pues, en tanto que red de redes, se pueden añadir redes nuevas, siempre que cumplan ciertos protocolos de comunicaciones. Como historiador, encuentro fascinante que esta estructura única emerja de una confluencia de comunidades culturales que parecen tener tan poco en común: el Departamento de Defensa estadounidense de la Guerra Fría, que buscaba garantizar la supervivencia ante un ataque nuclear promoviendo la descentralización; la ética contracultural de los ingenieros informáticos de programación, quienes mostraron una profunda aversión por cualquier forma de censura o de restricción activa de las comunicaciones; y el mundo de la investigación universitaria, el cual me resulta difícil caracterizar. Junto a esto aparece un estrato tecnológico de electrónica digital que unifica todas las formas simbólicas en un único sistema de códigos, haciendo que la transmisión sea instantánea y la duplicación sencilla. Si la estructura tecnológica de Internet instituye la reproducción sin costes, la diseminación instantánea y la descentralización radical, ¿cuáles podrían ser sus efectos en la sociedad, la cultura y las instituciones políticas? (182).
Si la base tecnológica de los medios de comunicación se ha visto habitualmente como una amenaza para la democracia, ¿cómo puede la teoría ocuparse del giro hacia una construcción de la tecnología (Internet) que parece promover una descentralización del discurso, si no de la propia democracia; y que parece amenazar al estado (las conversaciones que no son controlables), burlarse de la propiedad privada (la infinita capacidad de reproducción de la información) y hacer ostentación de la propiedad moral (la diseminación de imágenes de gente desnuda, con frecuencia en posturas poco elegantes)? (190).
La “magia” de Internet es que se trata de una tecnología que coloca los actos culturales y las simbolizaciones de toda índole en manos de los participantes; descentraliza radicalmente las posiciones del discurso, de la publicidad, del cine, de la radio y la televisión, en suma, de los aparatos de producción cultural.(192).
La formación de cánones y autoridades se gravemente socavada por la naturaleza electrónica de los textos. Los textos se vuelven “hipertextos” que son reconstruidos en el acto de la lectura, convirtiendo al lector en un autor y trastocando la estabilidad de los expertos o “autoridades “. Si se cuestiona y se reforma la autoridad académica por la ubicación y diseminación de los textos en Internet, es posible que las autoridades políticas se encuentren abocadas a un destino similar (197).

Robins, Kevin. “El ciberespacio y el mundo en que vivimos”, en Literatura y Cibercultura. E. Aarseth et al. Introducción, compilación de textos y bibliografía por Domingo Sánchez-Mesa. Madrid: Arco Libros, 2004.
Los profetas del ciberespacio y de la realidad virtual se hallan inmersos en el imaginario tecnológico. Lo que les preocupa son las grandes cuestiones de la ontología y la metafísica […] Esto abre ante todo un campo de especulación acerca de la racionalidad desmaterializada, la tele-existencia, los placeres de la interfaz, la identidad del cíborg, etcétera […] Creo que ha llegado la hora de que este mundo real intervenga en el virtual […] (203-203).
La nueva tecnología promete liberar al usuario de las preocupaciones y derrotas de la realidad física y el cuerpo físico. Ofrece la oportunidad de volver atrás y explorar lo que podría haber sucedido si hubiésemos podido mantener la experiencia infantil de posibilidades y poder infinitos […] La tecnología está dotada de fantasías de omnipotencia (207).
Los tecnoentornos del ciberespacio y de la realidad virtual son especialmente receptivos a la proyección y representación de las fantasías inconscientes. En algunos casos, como ya he manifestado, esto puede implicar receptividad a ciertas formas narcisistas de regresión [Define narcisismo desde la huida de la realidad – Primera mónada] En este contexto, puede entenderse que el mundo virtual constituye un contenedor protector dentro del cual se conceden todos los deseos (y donde los encuentros no gratificantes con las frustraciones del mundo real se alejan “automágicamente”). En otros casos, como también he sugerido, el entorno creado puede responder a estados mentales psicóticos […]En el espacio psicótico, se niega la realidad del mundo real; la coherencia del yo se reconstruye en fragmentos; y la calidad de la experiencia se reduce a la sensación y la intoxicación (214).
[Internet como espacio de la perversión, en el sentido de que si bien se trata de un entorno, estructuralmente, psicótico (pensando desde una paradójica estructura rizomática), aún el usuario normalmente será un neurótico (la mayoría del mundo); desde aquí, participar de la virtualidad es un intento por quebrar la Ley, que desde su función paterna contiene a los sujetos como participantes de la cultura, y por tanto, neurotizados. Este intento es perverso, de acuerdo con lo híbrido de la experiencia de internet: el sujeto puede variar su identidad, renegar la herida de la diferencia entre los sexos, mientras las herramientas cibernéticas se vuelven sus fetiches, instrumentos protésicos. El sujeto posmoderno, el del ciberespacio, es también un sujeto posneurótico].
Frank Kermode. “El control institucional de la interpretación”, en El canon literario. H. Bloom et al. Compilación de textos y bibliografía por Enric Sullá. Madrid: Arco Libros, 1998.
Existe una organización de la opinión que puede tanto facilitar como inhibir el modo personal de hacer la interpretación, que prescribirá qué puede ser legítimamente objeto de un escrutinio interpretativo intensivo y determinará si un acto particular de interpretación debe ser considerado un éxito o un fracaso, si deberá ser tenido en cuenta o no en futuras interpretaciones lícitas. El medio de estas presiones e intervenciones es la institución (91).
Consideremos en primer lugar el canon. La palabra significa propiamente «vara» o «medida» y todos conocemos más o menos cómo se aplica al Viejo y al Nuevo Testamento o a Shakespeare […] Apócrifos quiere decir «escondidos», pero llegó a significar «espúreos» y en estos momentos significa «no canónicos». El canon posee una autenticidad de la que carecen los Apócrifos (96).

Walter Mignolo. “Los cánones y (más allá de) las fronteras culturales (o ¿de quién es el canon del que hablamos?)”, en El canon literario. H. Bloom et al. Compilación de textos y bibliografía por Enric Sullá. Madrid: Arco Libros, 1998.
Mi argumentación se basa en dos premisas interrelacionadas. De acuerdo con la primera, una de las funciones principales de la formación del canon (literario o no) es asegurar la estabilidad y adaptabilidad de una determinada comunidad de creyentes. Por lo tanto, la comunidad se sitúa a sí misma en relación con una tradición, se adapta al presente y se proyecta hacia el futuro. De acuerdo con la segunda, cuando la formación del canon esta relacionada con actividades disciplinarias (artísticas y/o de conocimiento, como por ejemplo la práctica literaria y los estudios literarios) es esencial distinguir entre los aspectos vocacionales y los epistémicos (o disciplinarios) de la formación del canon (237).
A nivel vocacional, un canon académico debería verse en el contexto académico (¿qué debería enseñarse y por qué?). A nivel epistémico, la formación del canon debería analizarse en el contexto de los programas de investigación, como un fenómeno que debe ser descrito y explicado (¿cómo se forman y transforman los cánones?, ¿qué grupos o clases sociales se representan mediante el canon? ¿qué esconde el canon?, etc.) (245).
Mientras que la comunidad epistémica encuentra el canon en la fundación histórica y la justificación de la situación actual de la disciplina, una comunidad vocacional encuentra en él la confirmación histórica de los valores culturales que comparten sus miembros. En ambos casos, la estabilización del pasado es igualmente relevante para las decisiones que se tomen en el presente y para los valores que se transmitan en el futuro. Mediante la formación del canon una comunidad define y legitima su propio territorio, creando y reforzando o cambiando una tradición (251-252).
La mayor diferencia entre la Biblia, como canon, y el canon literario es básicamente el carácter sagrado y secular respectivamente. Sin embargo, se parecen en sus funciones respecto a la comunidad de «creyentes», a los que el texto sirve como «una regla normativa». Es comprensible que, en una sociedad plural, lo que ha sido, es o debería ser canónico para los que representan el poder no ha sido, no es y no puede ser representativo de las comunidades marginales (252).
La formación del canon es una ejemplo concreto de la forma en que un sistema autoorganizado regula las prácticas discursivas mediante las que las comunidades humanas estabilizan el pasado y proyectan el futuro (270).
Carrasco, Iván. “Procesos de canonización de la literatura chilena”, en Revista Chilena de Literatura [online], No. 73, 2008, pp. 139-161. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0718-22952008000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
La hipótesis que organiza el trabajo es que la literatura chilena se inició en torno a un canon único, que ha sido reemplazado a través del tiempo por cánones plurales, paralelos y contrapuestos (139).
Debido a la indeterminación semántica inicial de todo texto en situaciones socioculturales de comunicación, es decir, de actos de lectura o desambiguación, la condición artística de los textos considerados literarios no está radicada únicamente en sus propiedades verbales, estilísticas o retóricas, sino en su adscripción a un determinado contexto que motiva su producción y lectura de acuerdo con la asignación de valores estéticos en algunos o todos sus niveles semióticos (Marghescou 11-54, Eco, Lector in Fabula 41-122, Mignolo 19-87, Van Dijk 115-142, Bourdieu 9-15).Además, se le atribuye un lugar jerárquico específico que asegura su calidad artística, su permanencia en la memoria cultural, su difusión, su comercialización, su inclusión en los programas de estudio, etc. Este proceso de selección, acreditación, valoración o reconocimiento sociocultural es conocido con el nombre de canonización (140).
En cuanto al canon, consideramos que se establece mediante una serie de procesos de canonización, descanonización, contracanonización y recanonización (I. Carrasco “Literatura Chilena” 33-35), los que pueden tener no solo existencia

sucesiva, sino también simultánea y superpuesta, e implican interacción entre subprocesos de índole heterogénea, a la vez que relaciones de hegemonía, paralelismo y expansión (142).
Lo más destacado en la descripción de los procesos canonizantes de la literatura chilena son las identidades aceptadas, rechazadas e ignoradas en los textos canónicos. Estas son de condición distinta a través del tiempo y del espacio, puesto que toman como referencia modelos europeos, indígenas, criollos, genéricos, nacionales, regionales, etc., en sus distintas relaciones con el poder político, económico, ideológico y cultural, y con los criterios y modalidades de escritura y canonización literarias vigentes.La hipótesis de este trabajo es que la literatura chilena se inició en torno a un canon único durante la generación romántica de 1852 (también llamada movimiento intelectual o generación de 1842), pero a medida que la sociedad, la cultura y el arte se han desarrollado en interacción con sus homólogos occidentales y latinoamericanos han aparecido cánones diversos, paralelos y contrapuestos. Su momento de mayor variedad y pluralidad de tendencias y proposiciones metatextuales se ha producido alrededor de 1992, aunque obviamente todavía no se han definido los autores y textos definitivos que se mantendrán en el canon (146-147).
La institución literaria se ha desarrollado profundamente, tal como en parte los procesos de canonización, ligados a los ámbitos académicos y profesionales y a los fenómenos mediáticos y de comercialización, puesto que debieron consolidarse en una situación compleja, dramática, en medio de cambios estructurales de carácter transversal que alteraron las condiciones normales de la sociedad y la existencia; p. ej., la valoración bivalente de la dictadura y la resistencia, que definía la posición en el sistema literario del autor como traidor o héroe, lo que definía un lugar público, privado o ausente en el canon literario del momento. A esto se debió la temporal deslegitimación del Premio Nacional de Literatura y de quienes debían recibirlo o lo recibieron; la continuidad de la SECH, la fundación de la SOCHEL y otras actividades y organizaciones que han funcionado a medias, limitadas primero por la clandestinidad y luego por el libre mercado (157).
Carrasco, Iván. “Interdisciplinariedad, interculturalidad y canon en la poesía chilena e hispanoamericana actual”, en Estudios filológicos [online], No. 37, 2002, pp. 199-210. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132002003700012&script=sci_arttext&tlng=es
Como ya se ha dicho, a fines del siglo XX han aparecido espacios de inestabilidad, crisis y modificación del canon, generados principalmente por procesos de interdisciplinariedad e interculturalidad característicos de la discursividad contemporánea. Los espacios de inestabilidad e indeterminación literaria de índole genérica y textual están dominados por dos fenómenos singulares, y relativamente originales: la mutación disciplinaria y el hibridismo cultural.La mutación disciplinaria es la modificación de las reglas, modalidades, materias y procedimientos de conformación de textos de una disciplina artística, científica o filosófica, provocada por el traslado desde otra u otras disciplinas de la misma o distinta condición. El resultado de esta mutación es la confusión de campos disciplinarios, géneros y tipos discursivos. El tipo de texto producido por esta mutación se caracteriza por la heterogeneidad, confluencia o mezcla de géneros, contenidos y procedimientos de disciplinas distintas que coexisten en él de diferentes modos
La otra estrategia textual es el hibridismo cultural, que es la construcción de poemas con elementos tradicionalmente considerados no poéticos, provenientes de sectores étnicos y culturales disímiles y de lenguajes inhabituales en la lírica, que logran coherencia poética mediante la técnica del macrotexto (Segre 1985) y la codificación plural. Por lo tanto, estos textos se caracterizan por la aparición de campos interculturales considerados habitualmente como subalternos o marginales, como la construcción de textos interdisciplinarios e interculturales por parte de poetas de origen o cultura mapuche (Queupul, Lienlaf, Chihuailaf, Huenun) y no mapuche, es decir, criollo o europeo (Vulliamy, Riedemann, Riveros, Troncoso, Vicuña, entre otros). Son textos escritos de acuerdo a reglas de interdisciplinariedad e interculturalidad, es decir, mediante el uso de contenidos, retóricas y estilos provenientes de diversas etnias, culturas y disciplinas, para conformar textos poéticos convencionales y macrotextos.

Vergara, Nelson. “Objetos patrimoniales: consideraciones metafísicas”, en Alpha [online], No. 23, 2006, pp. 37-56. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012006000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
En todo objeto patrimonial se distinguen, teóricamente, por lo menos dos dimensiones de realidad. Una de carácter formal, constitutiva; otra de orden empírico, circunstancial. En la primera, el objeto revela su condición genérica: a ella pertenecen los aspectos semiológicos, estructurales y axiológicos del patrimonio; aspectos que hacen de estos objetos, aunque no sólo de ellos, realidades sui generis. Estas propiedades formales, en tanto se presentan como inherentes, son siempre abstractas. A diferencia de la dimensión anterior, la segunda representa esa condición situacional que hace del patrimonio una realidad histórica: es la concreta referencia a mundos en los que se sitúa y de los que adquiere su realidad efectiva.
1. Desde sus dimensiones intrínsecas, el patrimonio consiste, en primer lugar, y para todos los casos, en algo que se presenta como un signo. Esta determinación es importante, porque establece, desde el punto de partida, que todo patrimonio se caracteriza por ser una entidad concreta, sustancial, dotada de una fuerza señaladora, que apunta a “otra cosa” […] En este trabajo lo asumimos como uno de aquellos signos que Paul Ricoeur denomina un símbolo: esto es, uno de esos signos que poseen un doble sentido, no en el plano que revela equivocidad, sino en aquel en que algo dotado de un sentido digamos “primario”, remite a un sentido “secundario” en el que se cumple el sentido total.
Tal dimensión estructural tiene propiedades de gran significación que, en primer término, permiten comprender el patrimonio como un hecho complejo, una totalidad constituida de partes o elementos que se articulan entre sí y con el todo de que forman parte, tanto interna como externamente, según veremos, y cuyas correlaciones están determinadas por ciertas constantes que actúan al modo de dominantes. En segundo lugar, la estructura se revela como un sistema de correlaciones objetivas, que se instalan y reconocen allí como propio y no como producto de la subjetividad o de la vida interior. Por esto, sostenemos que el objeto patrimonial es, igual que las obras artísticas, irreductible a cuestiones de tipo psicológico.
A esta estructuración objetiva y compleja pertenecen de hecho las propiedades intrínsecas del patrimonio, aun cuando en muchos sentidos pueden ser también compartidas por otros objetos. Así, reconocemos en la estructura notas clave como su despliegue simbólico-metafórico, su ser temporal o historicidad, su referencia a experiencias vividas en espacios y tiempos plurales, su condición de herencia, su propiedad identificatoria, su requerimiento de cuidado constante, su revelación en términos de rememoración, conmemoración y fiesta, etc.; es decir, todo un conjunto de notas que, al ir concretándose en las circunstancias, van configurando lo que el patrimonio es de manera efectiva. El núcleo fuerte de estas propiedades esenciales nos parece que está constituido por una condición que reúne metáfora, emoción y memoria (en conjunción e interdependencia), condición que, a lo menos en el sentido indicado, ningún otro objeto la ostenta.
3. Pero hay algo más en este plano formal y no es menor o secundario. Nos referimos a la dimensión axiológica. Según esto, toda obra patrimonial revela tal condición de una doble manera; por un lado, al modo de la trascendencia: todo objeto patrimonial pugna por alcanzar una dignidad superior a la que tendría como mero objeto, como algo puramente dotado de existencia; por otro lado, a la manera de las entidades dinámicas: el patrimonio es movimiento hacia aquello que es digno de ser conservado o preservado en una escala de importancias, y que, emergiendo de los oscuros dominios de la sensibilidad, aspira alcanzar los claros perfiles de lo espiritual, ámbito en el que el objeto adquiere la fuerza patrimonial (la resonancia afectivo-intelectiva) que le permite luchar contra toda forma de olvido, sin garantías, claro, de triunfar frente a este o frente a la ingratitud. En estos ámbitos axiológicos, lo que hace distinto al patrimonio de otros objetos como las obras de arte, radica en el fuerte lazo de compromiso colectivo de la comunidad respecto de su herencia histórica y sus tradiciones, su radical sensación de pertenencia. La obra artística, por el contrario, parece tener una autonomía mayor, pero que nunca puede alcanzar la fusión colectiva propia de lo identitario (cultural), fusión que es dable encontrar en la relación del hombre con sus objetos patrimoniales.
La realidad del objeto patrimonial no reside, entonces, ni en la subjetividad u objetividad entendidas como independencia, sino que en esta triple correlación que compromete, al mismo tiempo, a símbolos, sujetos y mundos. Porque, insistimos, el objeto patrimonial ni es algo encontrable en el mundo, ni es algo emanado de una conciencia o construido por ella. En rigor, no es cosa alguna independiente, sino algo constituido de propio, pero siempre con referencia a alguien ante quien se descubre como siendo o deviniendo en espacios y tiempos concretos.

[…] el objeto patrimonial es un objeto histórico que surge y se desarrolla en un medio cultural cualificado y, por lo mismo, sólo funciona en relación con ese medio. Por esta razón, todo patrimonio tiene que darse con relación a un fondo o trasfondo de tipo tradicional en el que tanto el objeto como las tradiciones se actualizan de acuerdo con sus grados de vigencia; esto es, de acuerdo a su condición social.
En segundo lugar, todo patrimonio –al entroncarse y hundir sus raíces en la vida social– tiene que definirse con relación a algo presente en la vida colectiva, desde el que se aprecia el objeto, incorporándolo o separándolo de lo que ella, la colectividad, estima como patrimonial. Y este algo no puede ser sino un determinado esquema normativo, por tanto, un sistema nocional y axiológico que opera como filtro para las impresiones provocadas por los objetos, en orden a decidir sobre su condición. Por esto, reiteramos que el esquema no puede pertenecer, por principio, a la conciencia individual, sino a la conciencia colectiva. A este esquema, en verdad plural y diferenciado socioculturalmente –y que aplicado a la obra artística Mukarovski llama “objeto estético”– llamamos nosotros, aquí, objeto patrimonial. Por esto, su dinamismo histórico, así como también su insoslayable condición axiológica. Y por esto, también, el objeto patrimonial no permanece estático: cambia cuando la colectividad cambia y contribuye, por lo mismo, a determinar las orientaciones sociales de dichas colectividades, o, como se dirá más adelante, el objeto patrimonial no mira solamente hacia el pasado.
García Canclini, Néstor. “El porvenir del pasado”, en Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Sudamericana, 1995.
Precisamente porque el patrimonio cultural se presenta como ajeno a los debates sobre la modernidad constituye el recurso menos sospechoso para garantizar la complicidad social. Ese conjunto de bienes y prácticas tradicionales que nos identifican como nación o como pueblo es apreciado como un don, algo que recibimos del pasado con tal prestigio simbólico que no cabe discutirlo. Las únicas operaciones posibles –preservarlo, restaurarlo, difundirlo– son la base más secreta de la simulación social que nos mantiene juntos […] La perennidad de esos bienes hace imaginar que su valor es incuestionable y los vuelve fuente del consenso colectivo, más allá de las divisiones entre clases, etnias y grupos que fracturan a la sociedad y diferencian los modos de apropiarse del patrimonio. Por eso mismo, el patrimonio es el lugar donde mejor sobrevive hoy la ideología de los sectores oligárquicos, es decir, el tradicionalismo sustancialista (150).
El patrimonio existe como fuerza política en la medida en que es teatralizado: en conmemoraciones, monumentos y museos (151).
La teatralización del patrimonio es el esfuerzo por simular que hay un origen, una sustancia fundante, en relación con la cual deberíamos actuar hoy. Ésta es la base de las políticas culturales autoritarias (152).
El fundamento “filosófico” del tradicionalismo se resume en la certidumbre de que hay una coincidencia ontológica entre realidad y representación, entre la sociedad y las colecciones de símbolos que la representan. Lo que se define como patrimonio e identidad pretende ser el reflejo fiel de la esencia nacional (152).
Para el conservadurismo patrimonialista, el fin último de la cultura es convertirse en naturaleza. Ser natural como un don (153).
Si el patrimonio es interpretado como repertorio fijo de tradiciones, condensadas en objetos, precisa de un escenario-depósito que lo contenga y lo proteja, un escenario-vitrina para exhibirlo. El museo es la sede ceremonial del patrimonio, el lugar en que se le guarda y celebra, donde se reproduce el régimen semiótico con que los grupos hegemónicos lo organizaron (158).
Si bien el patrimonio sirve para unificar a cada nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos (182).
El patrimonio cultural funciona como recurso para reproducir las diferencias entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de los bienes (182).

Foucault, Michel. “Of Other Spaces (1967), Heterotopias”. Traducido al inglés por Jay Miskowiec. Disponible en: <http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heter-oTopia.en.html>.
I am interested in certain ones that have the curious property of being in relation with all the other sites, but in such a way as to suspect, neutralize, or invent the set of relations that they happen to designate, mirror, or reflect. These spaces, as it were, which are linked with all the others, which however contradict all the other sites, are of two main types.
HETEROTOPIAS
First there are the utopias. Utopias are sites with no real place. They are sites that have a general relation of direct or inverted analogy with the real space of Society. They present society itself in a perfected form, or else society turned upside down, but in any case these utopias are fundamentally unreal spaces.
There are also, probably in every culture, in every civilization, real places - places that do exist and that are formed in the very founding of society - which are something like counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted. Places of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in reality. Because these places are absolutely different from all the sites that they reflect and speak about, I shall call them, by way of contrast to utopias, heterotopias. I believe that between utopias and these quite other sites, these heterotopias, there might be a sort of mixed, joint experience, which would be the mirror. The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless place. In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there where I am absent: such is the utopia of the mirror. But it is also a heterotopia in so far as the mirror does exist in reality, where it exerts a sort of counteraction on the position that I occupy. From the standpoint of the mirror I discover my absence from the place where I am since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it were, directed toward me, from the ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come back toward myself; I begin again to direct my eyes toward myself and to reconstitute myself there where I am. The mirror functions as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy at the moment when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived it has to pass through this virtual point which is over there.
Its first principle is that there is probably not a single culture in the world that fails to constitute Heterotopias […] But the heterotopias obviously take quite varied forms, and perhaps no one absolutely universal form of heterotopia would be found.
But these heterotopias of crisis are disappearing today and are being replaced, I believe, by what we might call heterotopias of deviation: those in which individuals whose behavior is deviant in relation to the required mean or norm are placed. Cases of this are rest homes and psychiatric hospitals, and of course prisons, and one should perhaps add retirement homes that are, as it were, on the borderline between the heterotopia of crisis and the heterotopia of deviation since, after all, old age is a crisis, but is also a deviation since in our society where leisure is the rule, idleness is a sort of deviation.
The second principle of this description of heterotopiasis that a society, as its history unfolds, can make an existing heterotopia function in a very different fashion; for each heterotopia has a precise and determined function within a society and the same heterotopia can, according to the synchrony of the culture in which it occurs, have one function or another.
Third principle. The heterotopia is capable of juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in themselves incompatible.
Fourth principle. Heterotopias are most often linked to slices in time - which is to say that they open onto what might be termed, for the sake of symmetry, heterochronies. The heterotopia begins to function at full capacity when men arrive at a sort of absolute break with their traditional time.

Fifth principle. Heterotopias always presuppose a system of opening and closing that both isolates them and makes them penetrable. In general, the heterotopic site is notfreely accessible like a public place.[…]There are others, on the contrary, that seem to be pure and simple openings, but that generally hide curious exclusions. Everyone can enter into thew heterotopic sites, but in fact that is only an illusion-we think we enter where we are, by the very fact that we enter, excluded.
Sixth principle. The last trait of heterotopias is that they have a function in relation to all the space that remains. This function unfolds between two extreme poles. Either their role is to create a space of illusion that exposes every real space, all the sites inside of which human life is partitioned, asstill more illusory (perhaps that is the role that was played by those famousbrothels of which we are now deprived). Or else, on the contrary, their role isto create a space that is other, another real space, as perfect, as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled. This latter type would be the heterotopia, not of illusion, but of compensation, and I wonder if certain colonies have not functioned somewhat in this manner.