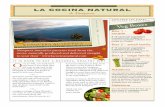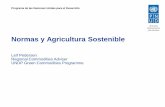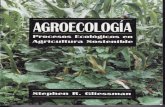AGRICULTURA SOSTENIBLE
-
Upload
alfonsoarturocajocarlos -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
description
Transcript of AGRICULTURA SOSTENIBLE
AGRICULTURA SOSTENIBLE: DE LA UTOPIA A LA REALIDAD
4* Profesor Asociado Universidad de Crdoba, rea de Suelos y Aguas.AGRICULTURA SOSTENIBLE: DE LA UTOPIA A LA REALIDAD
Por: IVAN DARIO BUSTAMANTE BARRERA B, IA, MC : MCSA *
Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrir a tus hijos Jefe Seatle, 1785
La sostenibilidad consiste en mantener los recursos en un nivel igual o incrementado a travs del tiempo, a lo largo del proceso productivo, sin embargo se hace necesario fijar algunos trminos de referencia, en atencin a la exagerada desinformacin que existe alrededor del tema.
En principio, la agricultura es un proceso productivo de alimentos, un proceso productivo debe producir rditos similares o crecientes a travs del tiempo para ser sostenible, por lo tanto, la agricultura ser sostenible cuando sus rditos se mantengan o incrementen con el tiempo; si esto no es as, la agricultura, como cualquier otro proceso productivo, bajo tales condiciones, marcha hacia la quiebra, se hace insostenible.
Ahora bien, de dnde procede el enfoque de sostenibilidad? Para responder a sta inquietud quizs sea necesario revisar el origen de la Revolucin Verde, la historia se remonta aproximadamente a 1940, cuando se termina de pacificar el territorio mexicano, una vez superadas una serie de luchas por el poder que se originan a partir de la primera revolucin agrarista de ste siglo, misma que comienza el 20 de Noviembre de 1910, aunque si bien en el decurso de treinta aos de luchas intestinas, los pensamientos del lder agrarista Emiliano Zapata haban cedido espacio a los apetitos polticos de una serie de lderes nacidos de la revolucin.
En el sexenio presidencial, 1934 - 1940, bajo el mandato del general Lzaro Crdenas, cuando mas se llega a sentir el experimento socialista en la revolucin mexicana y son mayores los logros de las masas campesinas y obreras del pas, al tiempo que se dan la expropiaciones mas trascendentales en la economa nacional del pas; la inversin extranjera, como es natural decae, al tiempo que las campaas polticas presidenciales, al final del decenio se visten nuevamente de violencia, llegndose a temer una nueva guerra civil; todo ello conduce a que una vez posesionado como presidente Manuel Avila Camacho, deje un tanto de lado la poltica social de su antecesor, enfocando su inters al proceso productivo capitalista, ofreciendo nuevamente garantas a la inversin extranjera, al tiempo que, preocupado como est por el caos reinante en el campo, pida ayuda al presidente de los Estados Unidos de Norteamrica, para que apoye al gobierno mexicano en la reactivacin del agro nacional, tarea sta que el mandatario norteamericano turna entonces a la fundacin Rockefeller, creada desde 1903 bajo la premisa de propiciar la seguridad alimentaria de la humanidad.
La fundacin Rockefeller establece entonces en Mxico, a partir de 1940, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo, CIMMYT, fiel copia del IRRI, instalado desde cinco aos atrs por la misma Fundacin en Filipinas, con el objeto de realizar el mejoramiento de materiales genticos de arroz. Dentro de la nmina del CIMMYT, llega a Mxico el Dr. Norman E Bourlaug, genetista que logra en 1960 la liberacin de la primera variedad mejorada de trigo, a partir de diferentes materiales nativos mexicanos, y que posteriormente es distribuida en Amrica Latina, Africa y Asia, siendo notable su introduccin en la regin del Punjab en Pakistn, rea tradicionalmente deprimida social y econmicamente, y que a la sazn aun no se repone del desorden pblico que ha trado la independencia hind y pakistan de la Corona Inglesa.
La semilla milagrosa de trigo, recin introducida a los territorios de la antigua India, constituye el comienzo de lo que se ha llamado la Revolucin Verde, fundamentalmente definida como el traslado del esquema industrial capitalista a la agricultura, con base en el uso de materiales genticos de alta seleccin y por ende con altos requerimientos de insumos, todo lo cual entraa el monocultivo intensivo, que a su vez conduce al colapsamiento de todos los esquemas de biodiversidad de las regiones productoras, lo que a la postre implica una mayor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades.
Posteriormente se dan las liberaciones a nivel mundial de diferentes materiales mejorados de maz, caa de azcar y arroz, siempre bajo la ptica de la Revolucin Verde, sto es, el logro de mayores rendimientos con base a una mayor inversin de insumos, independientemente del impacto ambiental que acarrear su aplicacin progresiva; ste boom de alta produccin de alimentos conduce a que en 1970 el Dr. Bourlaug sea distinguido con el Premio Nobel de la Paz, sobretodo en atencin a su premisa, muy personal por cierto, que establece que mientras haya una alta produccin de alimentos, se apaciguaran los movimientos agraristas, y la paz social estar garantizada.
En ningn momento ste escrito, ni mi opinin personal pretenden satanizar la actividad del Dr. Bourlaug, ya que considero que ste connotado personaje respondi con su mensaje a una realidad contextual de la manera mas honesta que vio a su alcance; el hecho de que hoy se analice su propuesta bajo una nueva ptica, no implica de ninguna manera, la negacin de su validez histrica, si bien se acarrearon las consecuencias que hoy se tratan de solucionar.
Podramos sumarizar entonces como una caracterizacin de la Revolucin Verde, los siguientes aspectos:
1. Se d una vinculacin de la agricultura al esquema productivo industrial, lo cual conduce a pensar que todo proceso agrcola con niveles de produccin inferiores a un estndar mnimo, se consideren produccin marginal.
2. La biodiversidad pierde su total vigencia y el monocultivo hace su aparicin en toda su intensidad, lo cual conduce a una alta susceptibilidad al ataque de enemigos naturales.
3. Una gran dependencia de la mecanizacin, lo cual a su vez se traduce en una mediatizacin en la relacin hombre: naturaleza, que a su vez origina un marcado dsesbalance en sta relacin agroecosistmica.
4. Una preponderancia agroqumica, apenas entendible en atencin a la incrementada susceptibilidad al ataque de enemigos naturales.
5. Un papel indiscutible del mejoramiento gentico, que per s implica una agricultura de altas exigencias de insumos, sin la cual es imposible que funcione, tal como fue proyectada.
Como consecuencia entonces, la Revolucin Verde acarrea:
1. Una alta inversin progresiva de insumos, por lo cual muchos agricultores llegan a decir que la tierra se hace adicta a los fertilizantes y a los herbicidas, en tanto que los cultivos se hacen cada vez mas dependientes de los materiales que contrarrestan el ataque de plagas y enfermedades, hecho ste que se ve agravado si se tiene en cuenta que en esta carrera de la productividad, los perodos de descanso o barbecho de los terrenos han pasado a ser cosa del pasado, y ni que decir de las prcticas que implicaban alguna incorporacin de residuos orgnicos a los terrenos, pretendiendo retornar al suelo una fraccin de su materia orgnica nativa, menoscabada durante el proceso de produccin agrcola, lo cual conduce en parte a pensar en la generacin de:
2. Un alto costo ambiental, el cual se ve incrementado por el impacto de la cauda creciente de pesticidas aplicados, hecho ste que sobradamente lleva a pensar para qu producir mas y mas alimento, si nuestra calidad de vida progresivamente se encuentra mas amenazada ?. Este es un hecho irrefutable que recientemente ha llevado a concluir que todo proceso productivo implica dentro de sus costos, en mayor o menor magnitud, un costo o cuenta ambiental, el cual debe ser cubierto a cabalidad, sopena de generar el deterioro progresivo del entorno, y por ende de la calidad y esperanza de vida.
3. Alta Seleccin de productores segn su poder econmico; como es apenas obvio, en un proceso de altos y crecientes requerimientos econmicos, los pequeos y medianos agricultores tienden a desaparecer, dando paso a la agricultura de escala. De cierta manera Norman E. Bourlaug toca el tema durante su intervencin en 1978 en el Consejo de Nueva Delhi, cuando dice: si yo fuera hind, pedira para la India mas y mas fertilizantes cada da. solamente me preocupa el hecho de que los pequeos agricultores, todos los das tienden a ser mas pequeos.
Es tal el boom del fenmeno Bourlaug durante la primera mitad de los aos 70, que el presidente mexicano en 1973, Licenciado Luis Echeverria Alvarez lanza su programa agrcola ejidal en septiembre del mismo ao, bajo la bandera de : Que solo los caminos se queden sin sembrar obviamente, con las semillas milagrosas, las cuales ya para esta fechas estn respaldadas por una patente suscrita por alguna transnacional productora de simientes, lo cual permite cavilar.. Estaremos viviendo de la agricultura ? O Habr alguno o algunos que estn viviendo de los agricultores ?.
Como el objetivo de este escrito es con mucho eclctico y no polarizador de tendencias, conviene ahora analizar la contrapropuesta a la Revolucin Verde. En 1989, la revista Scientific American ante el reto del creciente deterioro ambiental, incluye la posicin de William E. Clark en relacin al desarrollo sostenible en los siguientes trminos La nocin del desarrollo sostenible ha sido especialmente importante debido a que individuos, organizaciones y naciones enteras han adoptado el concepto como un punto de partida para repensar su forma de interaccin con el medio ambiente a nivel mundial ( BRUGGER E.A. 1993 ).
En el mismo orden de ideas, en 1992 la conferencia de las Naciones Unidas para el desarrollo y conservacin del medio ambiente, reunida en Rio de Janeiro, establece los tres pilares fundamentales de lo que se puede llamar el desarrollo sostenible, bajo los siguientes trminos:1. El desarrollo sostenible es un proceso que aspira a optimizar el crecimiento econmico duradero, la diversidad de oportunidades para el individuo y el equilibrio ecolgico, permitiendo amplios mrgenes individuales de accin en la forma de lograrlo.
2. El desarrollo sostenible se opone a la poltica de los cheques sin fondo :El empleo actual de recursos naturales y energa no puede hacerse a costa de las generaciones futuras, ni menos en deterioro de otras regiones o determinado grupo social. Todo efecto negativo deber ser internalizado consecuentemente, porque slo as se lograr que los responsables, paguen realmente los daos. Esta es una condicin primordial para inducir cambios en la conducta de consumidores y de productores.
3. En el plano microeconmico de las empresas, el desarrollo sostenible significa un cambio de rumbo en direccin a la ecoeficiencia. El incremento de la eficiencia gracias al empleo de tecnologas adecuadas, una mejor organizacin y una gestin moderna de recursos, tiene efectos positivos, tanto en el aspecto econmico como ecolgico y redunda en marcadas ventajas de competitividad. Estas a su vez, constituyen el argumento decisivo para crear un puente que comunique las dos antpodas, que son la economa y el medio ambiente. (BRUGGER, E.A. 1993).
El primer principio del desarrollo sostenible constituye la anttesis y la catarsis a los esquemas rutinistas de la revolucin verde, dando paso entonces a la visualizacin de la diversidad de ofertas ambientales que pueden darse para el mismo objetivo productivo, posibilitando por tanto una manifestacin mayor de la relacin hombre naturaleza.
El segundo planteamiento toca la irresponsabilidad inherente al manejo de los recursos naturales con una filosofa de cuentas corrientes sin fondos, se opone al producir abundancia hoy para morir de hambruna maana, puntualiza que la poltica ambiental no puede ser, ni mucho menos una poltica de disparos en el oscuro, una poltica de a ver que pasa. Definitivamente reconoce la existencia del costo ambiental inherente a cualquier proceso productivo, agrcola o industrial y la imperante necesidad de que ste sea cubierto en su totalidad, dando as cumplimiento a lo prescrito por el viejo proverbio indgena:
Nosotros no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la hemos tomado prestada de nuestros hijos.
El tercer principio aboga por un cambio de mentalidad en el manejo de los recursos naturales, invoca un mayor ingenio y una mejor sintona del hombre con su medio, y por ende, con la oferta ambiental del entorno para que su demanda productiva sea pertinente y sostenible; A su vez, introduce el concepto de ecoeficiencia segn el cual, la sincronizacin entre demanda o propuesta productiva y oferta ambiental debe ser tal, que todos los factores del entorno logren su mximo aporte al proceso productivo, de manera que ste se d con los mayores rditos y los mnimos costos, incluido, como debe ser, el costo ambiental, sto es, con el mnimo deterioro del hbitat.
Conviene tener muy claro los tres principios fundamentales de la sostenibilidad que se acaban de discutir, dado que hoy se vive el snob de dicho concepto, y mas de una persona habla de l sin ningn conocimiento serio del mismo, se corre pues el peligro de que un enfoque de tan trascendental importancia llegue a convertirse en un lugar comn del cual mucho se hable pero sin llegar a planteamientos concretos a partir del mismo, en razn al desconocimiento de lo que l entraa y las implicaciones que de l se derivan.
En principio el enfoque de sostenibilidad se basa en una integracin cclica entre el aspecto ambiental y el econmico, y a su vez, entre el tpico ambiental y el social, y entre lo social y lo cultural, en sus acepciones morales y ticas, y finalmente, entre lo cultural y lo econmico. En consecuencia, solo como producto de la integracin referida, podr decirse que La agricultura es sostenible, cuando se fundamenta en un enfoque cientficamente holstico, ecolgicamente adecuado, econmicamente viable, socialmente justo y culturalmente apropiado (BUSTAMANTE, 1996 ).
Sin embargo, lo reciente del enfoque de agricultura sostenible ha llevado a que el mismo haya tenido tanto ataques como espaldarazos, llegando a evocar el pensamiento de Maquiavelo, consignado en El Prncipe; que reza: No existe nada ms difcil de emprender, ms peligroso de dirigir, ni ms incierto en su xito, que encabezar la introduccin de un nuevo orden de cosas, ya que el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han triunfado con las viejas condiciones, y como defensores tibios a quienes pueden triunfar bajo el nuevo orden de cosas.
As entonces, analizando primero las posiciones de apoyo a la agricultura sostenible, las han habido, como es natural, bien, regular y pobremente fundamentadas, por ejemplo se ha dado a la anttesis de ella, esto es, a la revolucin verde el papel de estrategia degradante de la naturaleza, se le ha asignado una contribucin significativa en el calentamiento global, acompandola de algunas cifras apocalpticas tales como que el desierto avanza anualmente 70.000. km.2;DAUDTK Authorized User que la deforestacin en la sola Amrica Latina alcanza un nivel de 5.000 ha. diarias o de que cada dos horas muere un nio como consecuencia de la baja calidad de aguas, producto a su vez de la misma deforestacin. En verdad todo lo anterior es preocupante, pero no para llegar a posiciones de histerismo que mas que apoyar la sostenibilidad, atentan contra ella al arribar a medidas extremas y/o utpicas, o lo que es mas, desenfocadas; tal es el caso del movimiento Green Peace, el cual ha acuado eslogans del tipo de protejamos el medio ambiente, como si se tratara de un santuario externo y por ende ajeno a nuestra realidad, cuando se est hablando de nuestro propio medio de vida, en su ms amplia acepcin; como anotara Octavio Paz: La contaminacin no solo atae a los ros y a los bosques, sino a las almas.
De otro lado se critica a la agricultura sostenible, tildndole las siguientes falencias:
1. Es un retroceso tecnolgico.
2. No es liderada por ningn gobierno, ni organismo oficial, sino simplemente por las ONGs.
3. Desea funcionar de espaldas a la qumica, cuando ella es ciencia fundamental de la vida.
4. Es un movimiento generador de pobreza, depauperizador de las ya muy menguadas economas campesinas.
5. Es una nueva forma de neocolonialismo que pretende convertir al tercer mundo en productor de oxgeno, dependiente cada vez ms, para su alimentacin, de las metrpolis.
Analicemos detalladamente, cada uno de los anteriores planteamientos; en realidad, el hecho de que la agricultura sostenible vuelva sobre algunas tcnicas cadas en desuso como el estercolado, los abonos verdes y el control biolgico de plagas y malezas, no implica en ningn momento un retroceso tecnolgico, sino un replanteamiento de las prcticas corrientes de produccin agrcola, en busca de una mayor equitatividad y respeto en el manejo de los agroecosistemas, a tiempo que se logra una reduccin sustancial en los costos de produccin, tratando de disminuir la dependencia de la unidad agrcola, esto es, cerrando los crculos de energa sobre la misma.
De una cosa si debemos estar convencidos y es de que no todas las tcnicas del pasado fueron equvocas o lesivas a los agroecosistemas; ejemplo de ellas son los sistemas de riego fundamentados en aguas subsuperficiales de montaa, que benefician al desierto de Omman desde los tiempo del rey persa Ciro. O yendo a un ejemplo mas cercano, histrica y geogrficamente, cabe recordar el manejo de avenidas fluviales que practicaban los zenues, en la planicie costera colombiana, en la poca precolombina, manteniendo una alta productividad y reduciendo a la nulidad el riesgo de inundaciones.
En cuanto a que sean las ONGS las que lideran el proceso de agricultura sostenible es un hecho apenas explicable, si se tiene en cuenta que en contraposicin a la revolucin verde , como ya se ha establecido, los esquemas de manejo agrcola sostenible deben sustentarse en la realidad agroecosistmica secular; nunca se darn entonces dentro de este enfoque las normas generalizadas de manejo o paquetes tecnolgicos , sino las normas cultural, tcnica y econmicamente viables para cada entorno en particular, tarea sta que atae a entidades de reducido radio de accin como las ONGs, o las UMATA en la actualidad de nuestro pas.
El sealamiento que se hace de que la agricultura sostenible pretende desenvolverse en ausencia de la qumica, ciencia fundamental de la vida; encierra una falacia, ya que el hecho de reconocer la importancia de los procesos de descomposicin de los materiales orgnicos en el suelo y su papel posterior en la nutricin vegetal, el manejo aleloptico de malezas, la efectividad de los repelentes naturales y el uso de las feromonas en el manejo de plagas, hablan a las claras de la importancia que ste enfoque le da a la qumica, como fundamento de vida que es, lo que si se puntualiza es que la agricultura sostenible propende por una liberacin creciente de la qumica de sntesis, al buscar la independencia de la unidad agrcola de los recursos exgenos.
En cuanto al sealamiento que se hace de la revolucin verde como generador de pobreza, debe entenderse que dentro del marco de la unidad agrcola familiar todo lo que propenda por una mayor biodiversidad dentro de la misma, acarrear una mejor dieta para la familia campesina, una menor incidencia de plagas y enfermedades y por ende una produccin mas eficiente.
Debe aqu reconocerse que dentro de la ptica de agricultura de escala, abocada a grandes extensiones, deben darse todava algunos ajustes para la adopcin de la sostenibilidad como estrategia de produccin, sin querer decir con sto que desde hoy no se hace factible la aplicacin de algunas practicas de agricultura sostenible dentro de esta modalidad de manejo agrcola.
Finalmente, alguien ha visto a la agricultura sostenible como poseedora de un trasfondo poltico segn el cual los pases industrializados pretenden sojuzgar an mas al tercer mundo, conducindolo a una posicin de extremo idealismo, donde la reforestacin de las reas otrora agrcolas se convierta en el quehacer diario, llevndolos por ende a depender cada vez mas de las metrpolis, para su alimentacin.
Como bien se sealo en el comienzo de este escrito, mi posicin es con mucho. eclctica y no polarizadora de tendencias, y es un hecho que el ecosistema que hoy pasa a ser agroecosistema, tiene que sufrir una alteracin en sus dinamismos; sin embargo, el enfoque de sostenibilidad apunta no a nulificar la alteracin, sino a compensarla en el menor tiempo posible, y a mantenerla dentro de lmites que no lleguen a interesar la productividad continua de la unidad agrcola. Como colofn a lo anterior conviene citar aqu a Richard Leakey cuando acotaba: Para proteger el medio ambiente hace falta, al menos una comida diaria, esto es, cualquier proceso productivo debe estar impregnado por el respecto hacia el ecosistema, sin querer decir con ello que ste permanezca totalmente inalterado.
Ahora bien, dejando atrs ataques y defensas a un enfoque productivo u otro. Si se entiende la vida como la interaccin de la sociedad, y en particular, de cada individuo con los recursos naturales, una interaccin que reviste unas caractersticas determinadas ceidas a un nivel cultural, econmico y tecnolgico de cada individuo, y tambin, de acuerdo al grado de fragilidad de cada ecosistema, el cual pasa a convertirse entonces en un agroecosistema, de mayor o menor facilidad de manejo, en atencin a su menor o mayor resistencia al cambio, y su perdurabilidad a travs del tiempo, sern por consiguiente stos los tpicos que deben ser atendidos y entendidos prioritariamente por un enfoque de sostenibilidad.
As las cosas, las tarea de producir alimentos en forma sostenible, la labor mas noble del hombre, tcnicamente es factible, mas posiblemente no en forma total desde un punto de vista sociopolitico si se analizan los flujos de capital entre un tercer mundo agrcola, rico en recursos naturales y pobre en recursos monetarios y un bloque de pases desarrollados, preponderantemente industriales que exhiben un panorama totalmente inverso al de sus homlogos subdesarrollados, situacin sta que lleva a estos a incrementar da a da su deuda externa, cada vez bajo un cmulo mayor de responsabilidades; con base, como es obvio, a la debilidad de sus economas, progresivamente dependientes de los fenmenos naturales, hasta el punto de que en 1995 el flujo de capital de Norte a Sur era solo de 31.000 millones de dlares en contra de un flujo Sur a Norte de 80.000 millones de dlares. Ser posible entonces mantener un equilibrio ambiental en el tercer Mundo ?. Esta relacin Norte - Sur de flagrante desequilibrio genera una relacin de insostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del tercer Mundo.
Sin embargo, tratar de defender la no adopcin de los esquemas de agricultura sostenible, descargando la responsabilidad de tal hecho en algo tan lejos de nuestra ingerencia como las relaciones Norte - Sur, tiene mucho de bizantinismo y por ende de ceguera contextual; la tarea de hacer sostenible nuestra existencia sobre el planeta es una responsabilidad que compete a todos los seres vivientes. En consecuencia analicemos el desenvolvimiento dialctico de tal enfoque productivo, Figura 1.
AGRICULTORES DAS TECNICOS EA
CE CP
CONSUMIDORES
DAS: Desarrollo agrcola sostenible CP: Calidad de productos EA: Equilibrio ambiental CE: Comercializacin equilibrada
Figura 1. Representacin grfica del desenvolvimiento dialctico del esquema de agricultura sostenible.
En s, en ste esquema de agricultura sostenible nos desenvolvemos unos tcnicos, que ocasionalmente somos agricultores y siempre consumidores. Los tcnicos somos responsables, en asocio con los agricultores, porque se d un desarrollo agrcola sostenible (DAS). Ms, todos, tcnicos agricultores y consumidores estamos comprometidos en el hecho de que el entorno se desenvuelva dentro de un equilibrio ambiental (EA), como ya se sealo entonces en el prrafo anterior, la preservacin del medio es tarea de todos, sin distingo de ningn tipo. Ahora bien, los tcnicos, como gestores que somos de los recursos naturales, debemos responder ante los consumidores, por una calidad de productos (CP), la cual debe ser entendida en su mas amplia acepcin, esto es, producir abundantemente, suficientemente, con los ms altos estndares de calidad, con el mnimo impacto sobre el entorno, o lo que es lo mismo, con el mximo respeto del agroecosistema, el cual debe funcionar dentro de su capacidad y en atencin a sus limitaciones.
De otro lado, la relacin entre agricultores y consumidores encuentra su punto de conciliacin en la comercializacin equilibrada (CE), misma que es la que no se d en la relaciones Norte : Sur, y que se deteriora aun ms, y en forma incrementada, como consecuencia de la globalizacin de la economa. Este aspecto debe inducirnos a pensar que el solo hecho de cosechar una produccin agrcola no bastar para dar sostenibilidad a nuestro desarrollo rural; la respuesta parece situarse mas all de ste punto, interesando los aspectos de la poscosecha, agregando valor a los productos agrcolas mediante diversas tcnicas de procesamiento, siempre respetuosas del entorno, y atendiendo a la premisa central de cerrar crculos energticos sobre la unidad agrcola, con miras a la mxima independencia de la misma.
No obstante, el tema de la sostenibilidad debe difundirse a las mas amplias esferas de accin y decisin, llegando a constituir un verdadero cambio de actitud que impregne los mas diversos campos de accin econmica y poltica. Se impone entonces un proceso educativo desde la base, tendiente a concientizar a todo ser humano de su responsabilidad con el medio en el cual se desenvuelve su existencia.
Recientemente, otro aspecto que ha sido ligado a la discusin sobre la viabilidad de la agricultura sostenible ha sido el de la seguridad alimentaria; bien porque se argumenta de que el hecho de hacernos productores de oxgeno nos condena a una dependencia alimentaria creciente; o bien porque se plantee el hecho de que producir con tcnicas agrcolas atrasadas nos conduzcan a una progresiva inseguridad alimentaria.
Los dos aspectos anteriores ya han sido discutidos anteriormente con algn detalle, al punto de poder establecer de que si a sta altura de la discusin se ha entendido el concepto de sostenibilidad, sta y la seguridad alimentaria se complementan ms que ser temas impuestos, como se demuestra a continuacin.
La crisis en la seguridad alimentaria toma su origen en los siguientes puntos:
1. La globalizacin de la economa, la cual conduce a que los pases tercermundistas, siendo pases eminentemente agrcolas, pasen a ser importadores de alimentos; a ste respecto conviene reflexionar acerca del estimado que se hace de que cada vez que una tonelada de maz entra a Colombia, mas o menos una extensin de 4.000M2 del rea productora del cereal en el pas queda ociosa, con su secuela socioeconmica de desempleo, en atencin a la abultada disparidad de precio entre un maz nacional y un importado en atencin a su misma procedencia, de un sistema agrcola no subsidiado como el nuestro y una economa de subsidio como lo es la extranjera.
2. Un fuerte crecimiento urbanstico, originado a su vez en el desaliento estatal en los campos, materializado en la inseguridad rural, la escasez de crdito y la baja rentabilidad econmica de la produccin agrcola, como producto de polticas de precios que no consultan la realidad agraria nacional.
Como se v, los dos aspectos anteriores se complementan y cierran el crculo vicioso que se traduce en una dependencia creciente de la importacin de alimentos.
Ahora bien, cuales son los puntos mas relevantes de la seguridad alimentaria ?. En que hechos se fundamenta ste paradigma ?. En relacin a estos interrogantes, cabe puntualizar que:
1. Es un problema mas poltico que tcnico.
2. Es un tema entonces, ms de Estado que de iniciativa privada, por lo cual est fuertemente ligado con el modelo de desarrollo .
3. La globalizacin de la economa debe ser entendida no simplemente como un medio de hacer dinero, sino como un mecanismo de intervencin honesta en el mercado internacional. De hecho, ante un malentendimiento de los principios neoliberales, responsables a su vez de la internacionalizacin de la economa, se desemboca a un capitalismo salvaje, el cual constituye un obstculo casi que infranqueable a la tarea de la sostenibilidad, erigindose en seria amenaza para el medio ambiente. Por tanto, para asegurar la seguridad alimentaria, estando como est, comprometido el aspecto ambiental, ser menester ineludible apartarse de los dictmenes marcados por el esquema macroeconmico. El anterior postulado podr plantearse entonces bajo la siguiente forma.
4. La sostenibilidad de los recursos naturales debe visualizarse con un mayor detalle de secularidad, que el prescrito por la poltica macroeconmica.
Ahora bien, bajo que formas y debido a que razones se v afectada en Colombia la seguridad alimentaria ?.
Son varios los factores y hechos implicados en el fenmeno, a saber:
1. Alta incidencia de los cultivos ilcitos; desde los aos 60, cuando se incrementa la demanda de drogas en Europa y Norteamrica, Bolivia y Per no alcanzan a cubrirla, entran grandes cantidades de semillas de coca y amapola a las selvas del Sur de Colombia, que a la sazn son la meca de la colonizacin con toda la poblacin desplazada por la violencia poltica del pas, dndose entonces el virage total de la parcela agrcola a parcela cocalera o amapolera, en bsqueda de mayores y mas seguros ingresos, no obstante se trate de una produccin sociopolticamente riesgosa.
2. La baja gobernabilidad, materializada en una pseudoreforma agraria, realizada favoreciendo ampliamente el latifundismo, con el consecuente detrimento del minifundismo, y lo que es mas, con alta presencia en reas donde el conflicto de tierras es mas agrolgico, que socioeconmico, dejando de lado zonas de intensa colonizacin, realizada sin ninguna orientacin tcnica, social y econmica, como son la Orinoquia y la Amazona, reas stas que da a da receden ante el desgobierno y el desinters estatal, que a su vez abre mas y mas espacios a la subversin, la cual llega a erigirse de facto como la autoridad regional, pero que en nada soluciona el problema social y ambiental.
3. La violencia producto del mismo desgobierno antes citado, consecuencia lgica de la ausencia estatal en vastos sectores rurales, lo cual hace cada vez menos atractiva la produccin en el campo.
4. Los tres factores anteriores pueden resumirse en uno solo que podra tipificarse como la falta de equidad en el modelo de desarrollo, esto es, el funcionamiento del aparato estatal en provecho de unos pocos y en detrimento de sectores bastante amplios de la poblacin.
A vistas del panorama ltimamente discutido, todo llevara a pensar que dentro de las limitaciones impuestas por el modelo macroeconmico que nos rige, la aplicabilidad del enfoque de sostenibilidad es bastante exigua. Sin embargo, son alentadores los cambios que se han venido dando en el modelo referido desde hace mas o menos media dcada, siendo cada vez mas importante el lugar que ocupa el tema ambiental en el discurso gubernamental, ejemplos de tal situacin es la conciencia ecolgica que se ha venido inculcando en la realizacin de obras de todo tipo, en el diseamiento de planes de desarrollo, llegando finalmente al concepto de cuentas ambientales.
No dejan de llamar la atencin tambin los cambios conceptuales y de lxico que comienzan a operarse con mayor o menor fuerza entre los tcnicos involucrados en la produccin agrcola; es notorio por ejemplo, que hoy se hable mejor de manejar y no de controlar enemigos naturales de la cosechas; que la expresin explotar la tierra halla cedido paso a la de cuidar la tierra, confluyendo todo en el paradigma de que lo indicado no es forzar un agroecosistema a producir sino a producir en l, respetando su capacidad y a la vista de sus limitaciones; esto es, en forma que consulte la oferta ambiental del entorno; o dicho de otra forma, se debe producir conservando, o su equivalente, conservar produciendo.
Lo anterior es apenas el albor del nuevo esquema; definitivamente se abre a nuestra vista, una tarea de bastas proporciones, tanto por la diversidad de factores implicado en su dinamismo, como por la renuencia que se observa a su adopcin por amplios sectores de la poblacin, en atencin a las mas variada razones. Urge por tanto conformar una Cruzada de la sostenibilidad tendiente a demostrar su viabilidad, y en la cual deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
1. Secularidad, la agricultura sostenible, en una total oposicin a la poltica de los paquetes tecnolgicos de amplio cubrimiento, se fundamenta en esquemas autctonos al mximo, esto es, fundamentados slidamente en las condiciones particulares de cada agroecosistema.
2. Compartir. La doctora Ana Primavesi plantea en su libro Manejo ecolgico del Suelo la siguiente premisa: La mejor manera para entender a un campesino es hacindose campesino, esto es, la condicin cultural, tecnolgica, social y econmica de cada agricultor debe conocerse tan al detalle, as como la oferta ambiental de su entorno, para poder plantearle su plan particular de agricultura sostenible.
3. Primero, lo mas sencillo. La resistencia al cambio es una realidad y la mejor manera de manejarla es convenciendo al agricultor, a fuerza del trabajo en conjunto con l, de la bondad que puede tener para su nivel productivo la adopcin de innovaciones simples que apunten hacia la sostenibilidad de su proceso agrcola.
4. Primero, el nivel micro. Siempre los pequeos cambios que por ende comprometen en mnima parte la economa del agricultor, sern los que menor resistencia suscitan en l; un buen ejemplo a ste respecto lo constituye la experimentacin con distancias de siembra en pequeas fracciones de la unidad agrcola.
5. No prometer. La altura del discurso agrcola se fundamenta en hechos y no en palabras; el exceso de palabrera mas que aciertos, casi siempre ha generado fracasos y frustraciones en los procesos de innovacin tecnolgica agrcola.
Queda pues claro que nuestra permanencia en el planeta est comprometida, y su sustentabilidad depende de la decisiones que aqu y ahora tomemos todos, y cada uno de nosotros, dentro de nuestra correspondiente esfera de accin, sin distingo ni excepcin alguna.
Como reflexin final de ste artculo, quiero dejar un anhelo versificado de los activistas ambientalistas de Nueva Delhi, expresando su deseo de que la vida siempre transcurra en total armona con la naturaleza, sin deterioro del entorno, bajo la siguiente forma:
Yo tengo solo un deseo: Vivir en ste mismsimo mundoHasta que acaben mis das.Annimo Hind.
BIBLIOGRAFIA RELACIONADA
1. Brugger, E.A. 1993. Del desarrollo sostenible a la ecoficiencia Rep. en revista Proteccin y Seguridad. ISSN 0120 - 5684. Ao 43. No 247. Mayo - Junio /1996. Bogot, Colombia P: 9 - 13 , 47 - 48.
2. Bustamante B,I 1996. El Suelo, sntesis omnipresente y multitemporal del ecosistema. Universidad de Crdoba, Departamento de Ingeniera Agrcola. Montera , Colombia 37 pp.
3. Piamonte, R. 1996 Abonos Verdes, notas del taller sobre el tema. Colegio de altos estudios de Quirama. Rionegro, Antioqua, Colombia. 19 pp.
4. Primavesi, A. 1984. Manejo ecolgico del Suelo, la Agricultura en regiones tropicales. 5 Ed. Librera El Ateneo Editorial. Buenos Aires, Argentina. 499 pp.