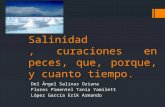Actuar y Curar Luis Millones
-
Upload
constanza-tocornal -
Category
Documents
-
view
40 -
download
0
Transcript of Actuar y Curar Luis Millones

Luis Millones Santagadea
ACTUAR Y CURAR:EL ARTE DE LOS CURANDEROS ANDINOS.
Luis Millones SantagadeaProfesor Emérito, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho.
1.- IntroducciónDe 1400 a 1800 en Europa se desató la caza de brujas que llevó mu-
cha gente a perseguir o ser perseguida bajo el supuesto aceptado de laexistencia de brujas y hechiceros. A ojos de quienes encabezaban subúsqueda, identificación, tortura y ejecución, se trataba de seres que eranparte de una conspiración dirigida por el Demonio en su eterna lucha porarrancar almas de la verdadera fe.
El descubrimiento de América en la mitad de ese período hizo surgirvarios interrogantes. En primer lugar, a los delitos de ejercer la brujería ytener pacto con el demonio, en Europa se podía sumar el de herejía, yaque se abandonaba la religión "verdadera" por la nueva fe demoníaca.En América, en cambio, los neófitos llegaban al cristianismo desde lasgarras del Demonio, al igual que los paganos de los primeros tiempos dela evangelización. A todos los cultos precolombinos se les presumíainspirados por el Enemigo, pero no se podría incriminar a los nativos deAmérica de la misma forma que t los europeos del siglo XVI, porqueantes no habían recibido las enseñanzas de la doctrina católica. En sufavor se argumentó que era posible que algunos predicadores se hubiesenadelantado a Cristóbal Colón, con el fin de divulgar las enseñanzas deCristo. De ser así quedaba probado que los indígenas poseían alma (loque había sido cuestionado por intereses esclavistas) y que eran capacesde aprehender las verdades de la nueva fe. Si habían sido cristianizadosuna vez, podían volver a serlo. El paso de estos milagrosos evange-lizadores (San Bartolomé, Santo Tomás, etc.) quedaba probado, por lasreminiscencias cristianas que los conquistadores hallaban a su paso,como las cruces en lugares destacados que menciona el Inca Garcilaso delaVega(1991: 73-75).
Pero este adoctrinamiento o readoctrinamiento no era fácil. Las reli-giones precolombinas formaban parte de la ideología que explicaba lasconductas sociales y económicas de los pueblos americanos. Eran el eje dela vida cotidiana, del calendario ceremonial, y estaban en el centro delquehacer del gobierno y de las instituciones, cientos de años antes delarribo de los europeos.
57

ACTUAR Y ClIKAR: 1,1, ARTE DE LOS CURANDEROS ANDINOS.
La persecución, entonces, se dirigió al blanco más fácil, es decir, aquienes organizaban y dirigían el culto no cristiano. Y aunque estosucedió en toda América Colonial, nos reduciremos a desarrollar el temaen el área andina, donde tales personajes eran conocidos como laiqas opongos en la zona montañosa de esta región. En los bordes del Pacíficose han perdido los vocablos con que se designaban a estos especialistasreligiosos, hoy se llaman "maestros curanderos".
En el presente trabajo vamos a examinar la labor de los curanderos dela costa, poniendo atención a la construcción y desarrollo de su "perfor-mance" o actuación como parte del proceso curativo. Se ha elegido aestos maestros porque en su arte se hace más evidente estas calidadesinterpretativas, que también existen en los curanderos de la sierra o laselva amazónica, pero que en la costa norteña se ha convertido en lacaracterística más representativa de sus curaciones.
No es casual que esto sea así, aunque el quehacer de los curanderosparece tener un sustrato común ligado a los alucinógenos, es posible queincluso antes del contacto con Europa, los norteños desarrollaron estacapacidad de ofrecer su arte de manera diferente a los de otras regiones.Quizá esto tenga razones históricas, al fin y al cabo la cultura mochica(200-700 d.C.) era producto de una sociedad formada por pequeñosestados o confederaciones, a la manera de las polis griegas. Sus gober-nantes, tal como muestran sus entierros (Alba s/f 28-112) eran conside-rados más cercanos a la divinidad que el resto de la población, las ropas,las joyas y el ritual que acompañaron sus vidas, nos dan indicios deformas de gobierno teocráticas, en las que un grupo de sacerdotesmediaba entre los dioses y los hombres, y esta condición requería de ellosla pompa y ceremonia que deslumhraba a los subditos.
Parte de la magia que debió establecer las diferencias entre gober-nantes y gobernados debió derivarse del uso del San Pedro (Trichocereuspachanoi), cactus rico en mescalina, que se encuentra repetidamente enlas representaciones artísticas precolombinas de la región, incluso conmucha anterioridad a los propios mochicas.
La ingestión a rebanadas del cactus, cocidas con otras plantas,produce visiones que los maestros hoy día las califican como cinema-tográficas, ubicando al intoxicado en un rol de observador de sus senti-mientos: las nostalgias, deseos, esperanzas y ambiciones, etc. desfilancomo en un teatro del que es actor y espectador al mismo tiempo. En elpasado precolombino, quienes controlaban la administración del aluci-nógeno y habían probado muchas veces sus efectos, podían incorporar laexperiencia como parte del ceremonial que reforzaba su poder. Perotomar la poción no agotaba la actividad del grupo sacerdotal. Desdetiempos muy anteriores, en el Templo Nuevo de Chavín, para los
Luis Millones Santanatl
creyentes que asistían a las ceremonias, "las galerías, internas eran invisi-bles, e inaccesibles a la mayoría, pero las aperturas a manera de balcones[eran] lugares que se podían ser vistos por los fieles que estaban abajo enlas plazas {de tal forma} que podían aparecer los especialistas religiososcon todo su esplendor dejando atrás las complejas galerías"(Burger ySalazar 1994: 1039).
Esta "coreografía ceremonial" que pudo ser vigente desde mil añosantes de Cristo, es un rasgo que se repite en los monumentos. De estamanera, a los asombrados ojos de los creyentes el sacerdote solía aparecerde la nada en un escenario desde donde dominaba a su audiencia, quepodía o no estar bajo la influencia del cactus, pero la grandiosidad delacto bastaba para transmitir la sensación de misterio que alimentaba elpoder de los servidores de los dioses.
2.- Las persecuciones
Como se dijo al principio de este artículo, Europa también trajo susmiedos, y uno muy importante fue la convicción que los brujos y brujasconstituían una congregación que conspiraba en favor del Demonio. Lapersecución tenía pocos fundamentos bíblicos: "A la hechicera no ladejarás con vida"(Ex: 22, 17), o bien "... que no haya brujos ni hechiceros,que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a losespíritus; que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos"(Dt.18: 10-11). No hay en ellos ninguna alusión a tal conspiración, queparece haber tenido un origen tardío, expresado de manera abierta por laReforma: "una de las principales fuentes de esta conciencia mayor delpoder diabólico y de la militancia en su contra fue el pensamiento de losgrandes reformadores protestantes Martín Lutero y Juan Calvino... que[tendieron] a acentuar la presencia del demonio en el mundo y mostrarun miedo más profundo hacia él" (Levack 1995: 141). En ello los refor-madores no se diferenciaban en nada del catolicismo, simplementemostraron un celo que fue común en Europa Occidental.
El descubrimiento de América y los debates en torno a la salvación delos indígenas abrió un nuevo escenario para la consideración de quienespodrían ser los enemigos de la indispensable cristianización. En prin-cipio, todo rasgo de las religiones precolombinas era considerado demo-níaco, y toda imagen venerada que no fuese parte del canon cristiano se leidentificaba como retrato del Demonio. Por tanto, las personas querealizaban acciones de culto fuera del control de la Iglesia, eran brujos ohechiceros. Además, dado que las persecuciones en América surgenluego de casi un siglo de evangelización, los acusados resultaban tambiénser herejes... "porque habían abandonado por completo su fe cristiana yestablecido un pacto con el diablo"(Levack 1995: 157).
59

Al I I I A K Y U1RAR: I I . ARTE DE LOS CURANDEROS ANDINOS.
En el Perú recibieron esta clasificación (hechiceros, brujos, idólatras,herejes, dogmatizadores, etc.) todos los especialistas religiosos indígenas,cuya ruptura con la religión católica era percibida por los perseguidores,ya que en general, por lo menos desde el siglo XVII, los acusados sedeclaraban cristianos. Dado que la Santa Inquisición no tuvo jurisdicciónsobre la población indígena, el celo por la cristiandad quedó en manos delos párrocos. Muy pronto se hizo evidente que la tarea era y sigue siendosuperior a sus fuerzas, entre otras razones, por la extensión del territorio yel número potencial de fieles. Se hizo necesario, entonces, organizar ver-daderas cruzadas de evangelización que reforzase la labor de los misio-neros y suprimiese los desvíos de la fe católica. Estas acciones tuvieron unarranque temprano, aunque con poco efecto, la verdadera cacería debrujos comienza en el siglo XVII y se agota en el siglo siguiente especial-mente, bajo el impulso de cuatro arzobispos de Lima: Lobo Guerrero,Gonzalo del Campo, Arias de Ugarte y Villagómez.
Los personajes centrales de estas persecuciones fueron el laiqa de lasierra Sur-Central y el maestro curandero de la costa y sierra norteña. Sinos reducimos al objeto de este trabajo hay que decir que el uso del cactusSan Pedro en las ceremonias condenadas por los sacerdotes está docu-mentado a lo largo del período virreinal y republicano, y continúa hastanuestros días. El ritual tampoco parece haber variado mucho. En undocumento del siglo XIX, en la descripción de las artes de Juan Villa,curandero de Cajamarca, puede reconocerse todos los elementos de lassesiones contemporáneas (Tomoeda 2004: 121-127). Si bien los califica-tivos con los que se juzgó (y finalmente declaró sin culpa) a don Juanvariaron considerablemente. Se le acusó de "diabólico operario" y lasentencia que lo exculpa lo llama "empírico", aludiendo a la escasez demédicos y la necesidad de aceptar las prácticas de quienes los reempla-zaban, sin los títulos o diplomas de ley.
Esta decisión judicial reposaba en el siglo de la ilustración que corres-ponde al gobierno de los Borbones en España. Desde los inicios de esaépoca a los maestros curanderos se les abrió la posibilidad de considerarsu arte como legítimo, en medio, sin embargo, de una gran controversia.En 1710, por ejemplo, don Gregorio de Loaysa, Tesorero de la Catedralde Lima, Provisor y Vicario General del Arzobispado sentenció a donJuan Vázquez, acusado de todos los crímenes de la fe referidos, a "...asistira los indios convalecientes del convento de la religión Betlemita"(Millones 2002: 18), lo que en la práctica se convertía en una declaraciónde inocencia, ya que Vázquez venía haciendo sus prácticas curativasdesde hacía muchos años. Su abogado defensor empleó durante el juicioargumentos muy alejados del debate religioso en que quiso envolverlo laparte contraria, logrando probar que las plantas curativas que usaba sudefendido eran las mismas que reconocía el Protomedicato de Lima.
Luis Millonts
Pero las sentencias mencionadas no corresponden al juicio genera-lizado sobre el accionar de los curanderos. Treinta años atrás, el autor deeste artículo disertó sobre el tema frente a un público compuesto casi ín-tegramente por médicos. La reacción no fue amistosa, se me acusó deestar patrocinando la "medicina delincuencial", dado que quienes "cura-ban" no tenían estudios formales de medicina. Esta situación ha cambia-do de manera radical los últimos diez años, ya existen en la adminis-tración pública dos divisiones dedicadas a "medicina tradicional" y enmuchas ONG's el tema constituye el eje de su accionar. Todo ello muy li-gado al movimiento mundial de la preservación del ambiente y el respetoa las tradiciones indígenas, que hoy tienen un papel protagónico en la po-lítica internacional. Aunque su carácter de reivindicación se presta mu-chas veces a un empleo demagógico o misticoide, por encima de sus pro-clamadas buenas intenciones.
3.-Los actores
Con el siglo de la Conquista los maestros curanderos perdieron laposibilidad de contar con escenarios tan grandiosos como los sacerdotesde Chavín o posteriormente aquellos que sirvieron a las deidades de laHuaca de la Luna en el Valle de Moche. La capacidad de dirigirse al pú-blico en auditorios abiertos desapareció bajo el celo de los evangeliza-dores y de los conversos que no hubiesen vacilado en denunciarlos. Hayque advertir, sin embargo, que la persecución fue más bien tardía en losAndes, debido a las guerras entre los propios conquistadores. Este climabélico que se desató entre la Corona y los encomenderos, hizo que la tareamisional se relegase a un segundo o tercer plano. Recién con el cuartovirrey, Francisco Toledo, en 1569 se pudo iniciar seriamente la tarea decristianizar los Andes. Para los indígenas, el período que se inicia en 1532con Pizarro y que concluye con el gobierno de Toledo marca el paso de suclase sacerdotal (en sus variadas versiones de las religiones existentes) a lacondición de predicadores clandestinos de una fe en proceso de tran-sición. Los que ahora recibían el nombre de hechiceros, tuvieron que des-cubrir las maneras de adaptar su ritual para hacerlo vigente para unaaudiencia que cambiaba sus necesidades y sus aspiraciones. Tenían en sufavor los enormes espacios a los que no llegaban los párrocos, con juris-dicciones muy extensas, o los visitadores eclesiásticos que transitaban ca-minos difíciles y desconocidos. De la misma forma contaban con la in-comunicación verbal, ni siquiera los incas habían intentado una totalquechuización del vastísimo territorio del Tahuantinsuyu. Con menoscomprensión de los hombres y su cultura, los nuevos colonos no podíanhacer otra cosa que forzar una traducción interesada, tratando de añadirsignificaciones a las lenguas que recién podían entender y hablar.
61
J J Í I V •

Al I UAR Y C U R A R : U, A R I I DI. LOS CURANDEROS ANDINOS.
A ello había que añadir una gestualidad novedosa con la que desdeun principio trató de complementar el conocimiento o desconocimientode las lenguas. Paneles pintados con escenas del paraíso o del infierno,servían de marco a los movimientos del cuerpo y las expresiones facialescon los que el sacerdocio católico trataba de señalar las bases de la nuevafe.
Frente a ellos los maestros curanderos tenían otro tipo de problemas,no sólo habían perdido los escenarios, si no que su saber había pasado aser delictivo y tenían que reemplazar los templos y santuarios con espa-cios sacralizados con algunos objetos que evocaban en su humildad (pie-dras de formas especiales, fragmentos de vestuario, etc.) el pasado glorio-so o el éxito de nuevas formas de transculturación, que señalaban el trán-sito hacia una religión diferente a la que predicaban sus antepasados y ala que en esos momentos se practicaba en las iglesias católicas.
Su discurso, entonces, tomaba gestos y movimientos que les llegabandel cristianismo, ocupando los vacíos que dejaba la pérdida de eficacia delos dioses precolombinos. Poco o nada quedaría de la religión oficial delos incas, pero se mantenían casi la totalidad de los dioses locales y regio-nales, y las pautas de sus rituales pudieron sobrevivir, incorporando demanera parcial aquellos fragmentos del cristianismo que podrían sercomprensibles a la masa de creyentes. En suma, se trataba de una reinter-pretación del catolicismo que llegaba a través de muchas mediaciones,desde el centro de su parroquia. Ni siquiera era el propio sacerdote era eltransmisor de estas enseñanzas, no lo es tampoco en las áreas rurales denuestros días. Fueron los indígenas conversos, con rudimentos del dog-ma, educados en el entorno de las parroquias, la fuente de esas interpre-taciones. A ello se sumaron los cultos populares indígenas de origenprecolombino, muy modificados por las nuevas condiciones que les tocóvivir desde del siglo XVI.
El "hechicero" tuvo desde esa época una audiencia que vacilaba entrela religión y ética oficial, muchas veces desmentida por las acciones coti-dianas de gobernantes hispanos y sus sacerdotes. El otro polo de estaambigüedad se sostenía en el idioma y la cultura que les eran familiares,en el paisaje que el maestro y su público conocían desde niños y en laeficacia de una supervivencia en la misma condición de oprimidos.
Pero había que ser convincente, de la fe de su audiencia dependía lavigencia de los rituales que aseguraban la vitalidad del ganado, laperiodicidad de las cosechas, el fluir de las aguas y el favor de los curacas ojefes locales. Eran éstos además, sus protectores más cercanos, losesconderían de los visitadores administrativos y religiosos, y mentiríanacerca del número y conversión de los habitantes. Con ello ganabantodos, parte del tributo reclamado por la Corona se quedaba en los
Luis Millonu StHttgtufa
bolsillos del curaca y un buen porcentaje de la población permanecíafuera de las estadísticas parroquiales.
Pero pasado el peligro de aquellos ojos extraños, el "hechicero" volvíaa su papel habitual de especialista religioso de la comunidad. Muchasveces en abierta complicidad con los encargados del templo cristiano,que permanecía abierto y cubierto de imágenes, pero con interpretacio-nes y atributos ajenos al dogma oficial.
A lo largo del virreinato y los primeros cien años de la república se dioeste doble escenario, el clandestino en lugares sólo conocido por los fieles,y la iglesia católica compartida por el sacerdote (en sus visitas tempo-rales) y el entorno permanente que podía incluir a un "brujo".
Esta doble modalidad todavía existe, pero en el Norte del Perú, losmaestros curanderos han optado por sus propios espacios, su protago-nismo, como se dijo antes, ha ganado legitimidad. Más aun, copiandoexperiencias de otros países (Brasil, USA, Canadá, etc.) las institucionesacadémicas y de gobierno van reclamando que sus locales, especialmentedurante las festividades, sean inaugurados o consagrados por maestroscuranderos, en ceremonias, que pueden haber sido creadas el día an-terior, pero que nos hacen ver las enormes distancias recorridas por elquehacer de este arte.
4.- La "performance" de nuestros días
La clientela del maestro curandero siempre cruzó las barreras dedesigualdad que han caracterizados a la sociedad peruana. En los juicioscoloniales era frecuente encontrar que en su círculo de creyentes existíanmiembros europeos, criollos y de origen africano, que se sumaban a losfieles de ancestro indígena. Eso tiene que hacer con el carácter de losmales que atendían: a más de las enfermedades de su época, lo constantefue su preocupación sobre los sentimientos. El maestro restañaba lasheridas de la tristeza, la nostalgia y sobre todo las que causa el amor.
El cactus San Pedro le proporcionaba las visiones (al curandero, a susayudantes y a sus pacientes) que permitían atisbar el futuro de relacionesperdidas, buscadas o traicionadas. Los casos observados, le proporcio-naban la experiencia para ser el consejero necesario para medir o predecirlas reacciones humanas. No era la única de las utilidades de la intoxi-cación con mescalina, las visiones también podían indicar donde pudohaberse extraviado el caballo, o encontrar al ladrón de determinadaspertenencias. O en muchos casos, se buscó al curandero para que pre-guntase al San Pedro la ubicación de algún entierro precolombino, con laesperanza de hallar un tesoro al lado de los restos de algún sacerdote ogobernante poderoso.
J I • •

ACTUAR Y CURAR: l.L ARTL DE LOS CURANDEROS ANDINOS.
Usar yerbas para curar los males del cuerpo y otras tantas para losmales del alma, nos lleva hacia otro personaje importante: el vendedor deplantas mágicas. Cada curandero tiene su yerbero o yerbera de confianzaque generalmente administra un puesto de venta en el mercado local. Setrata de un lugar abierto al público, pero la relación entre el yerbero y elcurandero es estrecha, uno y otro se recomiendan al que acude a cual-quiera de ellos. Además, aunque sirva a más de un curandero, el yerberoya sabe las preferencias de cada maestro y las dosis con que suele trabajar.Esta es una de las entradas al universo sobrenatural que rodea la actua-ción del curandero, una vez en contacto con él, sus asistentes enviarán alfuturo paciente a que compre tales o cuales yerbas para la sesión, o bienque las prepare o consuma de acuerdo a las indicaciones de la yerbera. Laidea básica es que la curación es una purga del cuerpo y del espíritu, y a laingestión de los preparados debe sumarse una dieta que suele incluir laabstinencia sexual.
Obsérvese que lo que pudo comenzar con la simple búsqueda de in-formación y una primera cita con los asistentes del curandero, deviene enun transitar hacia el esperado encuentro con la sesión, esta espera abre lasexpectativas y genera un clima especial en los pacientes, que ya es partedel espectáculo.
No es fácil ser curandero. Como en otras culturas, son contadas lasformas tradicionales para alcanzar ese nivel de sabiduría. Se empiezacuando se descubre al candidato, pudo ser alguien que deslumbrado porel arte (así califican los maestros a su conocimiento) busca un tutor, gene-ralmente ya reconocido en el medio, y se coloca bajo su protección. En lamayoría de casos, es el curandero quien elige entre sus ayudantes (enmuchos casos se trata de parientes cercanos) a quien o quienes puedenseguirle los pasos. Pero también puede ser designación divina, alguientocado por el universo sobrenatural asume la condición de curandero, enmuchos casos sin un largo entrenamiento. En los Andes, un signo casiineludible es el haber sido tocado por un rayo, o ciertas marcas en el cuer-po (lunares o manchas son las más frecuentes) que más tarde un maestroidentifica como señal de los dioses.
En el Norte del Perú, se toma muy en cuenta la naturaleza de lasvisiones durante la sesión con San Pedro, el aprendiz cuyo éxtasis es rico yvariado tiene notoria preferencia.
Una disputa frecuente es la que causa la herencia de los instrumentosdel maestro. Las "artes" generalmente se heredan luego de que ha sidodesignado el sucesor, pero como son muchos objetos, es posible quetambién se repartan entre varios de los aspirantes, aunque dado que lajerarquía de los mismos es muy marcada, el sucesor no lo es tal sino tienelas más importante: el bastón o báculo y las espadas.
Litis Mtlhttis S*M*l*ét*
Cada maestro implementa su escenario particular, cuyo elementoprincipal es la mesa (una o dos), especie de altar, en el que va a colocar losobjetos que le dan poder. Se trata de una manta rectangular de tamañovariado, pero que suele tener dos metros de largo por 1.40 de anchocomo máximo. Sobre ella el maestro coloca los elementos referidos: yer-bas en frascos, imágenes de santos cristianos, vasijas precolombinas,piedras de formas caprichosas, conchas de mar, algunos animales dise-cados, cráneos humanos, bastones, espadas y velas encendidas. La distri-bución de los objetos ha merecido muchos estudios (Gillin 1945: 123-125, Sharon 1980: 200-212), para lo que aquí nos interesa convienerecordar que la función de la mesa es dar fuerza al curandero para sanar alpaciente y responder con energía a lo que pudo ser el ataque de otrocurandero, al que invariablemente se le califica de portador las fuerzas delmal o malero. Por eso es que muchos curanderos prefieren armar dos"mesas", una para curar o mesa "curandera" o otra mesa "ganadera", pa-ra ganar a sus oponentes, a aquellos que han causado mal ("daño") a suspacientes.
La "mesa" se coloca al aire libre, en un espacio que es conocido larga-mente por el maestro y que incluso pudo haberlo heredado de sus padreso abuelos, en terreno de su propiedad o en un lugar cuya reputaciónsagrada viene desde muy lejos, tal vez de épocas prehispánicas. Dado quelo más visible de las reminiscencias sagradas (incluso de manera física), enel área andina, son las montañas, el lugar de la "mesa" suele ser asociado(por el paisaje, por las invocaciones, etc.) con los cerros de la región, deacuerdo con las preferencias del curandero, que generalmente coincidencon el resto de pobladores.
Ya tenemos frente a frente al maestro con su equipo (dos o tresasistentes) y la audiencia, entre ambos, la "mesa" con todos los objetos enposición. La sesión empieza con la ingestión (se aspira por la nariz o sebebe) de San Pedro. Los pacientes reciben porciones medidas de acuerdoa las conversaciones previas con el maestro o sus asistentes. El equipocelebrante ingiere el jugo del cactus en mayor cantidad, la sesión empiezaalrededor de las once de la noche (de los días viernes) y concluirá al ama-necer.
En las manos del curandero repican dos sonajas o bien se hace acom-pañar por el sonido de una guitarra, u otro instrumento musical, peropronto domina la escena su propia voz, que repite una y otra vez invo-caciones salmodiándolas como en un sonsonete que va envolviendo a losasistentes. La frase recurrente se refiere al San Pedro como hierba sagra-da, que le permite ver más allá de la reunión, buscando el diagnóstico ydestino de quienes han solicitado su ayuda.
moro

At, IllAK t UKAIV. U. ARir.nr. LOS CURANDEROS ANDINOS.
En la casi total oscuridad la visión se torna irreal, generalmente elmaestro está sentado en el suelo o en una silla, alumbrado por las velas dela "mesa". A su lado como seres fantasmales se mueven y gesticulan susasistentes, dando instrucciones a los pacientes para regular el efecto delSan Pedro ("párense, caminen, muévanse, deténganse"). Pero lo hacensusurrando, sin opacar la salmodia del maestro, que relata su visión desdeel momento que despega de la tierra. Su discurso es el de un viajero queva en busca del poder para combatir los males que afligen a su grey. Decuando en cuando, el efecto del alucinógeno lo obliga a abandonar laescena y cubierto por las sombras escupe, vomita o se repone antes devolver a la brega. Lo mismo sucede con sus asistentes y a la mayoría de suspacientes, que se recuperan lentamente pero no repiten la dosis más deuna vez, mientras que el maestro y sus "alzadores" (así se les llama) ingie-ren San Pedro toda la noche.
Para la audiencia el espectáculo es cautivante, el alucinógeno los in-troduce en visiones que perteneciendo a cada uno, son parte de un soloambiente solidario, inducido por la voz y el sonido de las sonajas o el ins-trumento musical que lo acompañe. En ocasiones, el celebrante sale de suposición y provisto de una de sus espadas, combate contra un enemigoinvisible. Pero ni su voz ni el repique de las sonajas cesan, acompaña estaparte de la sesión con muy cortos intervalos.
Logrado el clima emocional previsto, el maestro llama uno a uno a lospacientes dando término a su discurso, soliloquio o conversación con losespíritus. Ahora el centro del escenario se mueve en dirección a quiensolicita ayuda. Separado del grupo, el hombre o la mujer se para solofrente a la mesa y se le requiere que exponga en voz alta y frente a todoslos asistentes el motivo de su consulta. No es una actuación fácil, el pa-ciente debe poner a disposición de todo el grupo partes de su vida quegeneralmente no las tiene articuladas ni siquiera para él o ella misma. Elcurandero, que conoce el problema, alienta con frases cortas lo que enotros contextos podría equivaler a una consulta psicoanalítica o una con-fesión católica, pero deja que sea el paciente el que componga el cuadrogeneral de sus penas. La escena de esta descarga emocional ha sidodescrita a partir de documentos coloniales (Pettazzoni 1929: 1 19-169) yse le ha interpretado como una réplica indígena al sacramento cristiano.Cualquiera que fuera su origen, la exposición a la que se expone el creyen-te lo conmueve de tal forma que no es raro que llore o tiemble, mientrasse quiebra su relato, que el maestro presiona para que sea completo. Aveces, enmudece y el curandero habla por él, exigiendo solamente queafirme con gestos o movimientos de la cabeza.
Expuesto el problema, el maestro se acerca al paciente con su bastónprincipal, que suele ser grueso y de longitud variable, pero que no sobre-pasa mucho más de un metro. Con él, toca y frota cuidadosamente su
Luís MílloHtj StHtojtéti
cuerpo, o bien deja que sus asistentes lo hagan con piedras de su altar oalgún otro objeto que tiene esa finalidad. Pero cualquiera que sea lapráctica llevada a cabo, son los dos, maestro y creyente, quienes dominanla escena, los "alzadores" (alzar es sinónimo de tomar San Pedro), cuandose acercan al paciente, lo hacen por la espalda de tal forma que se man-tienen en la sombra. La consulta llega a su climax, el curandero explicalas razones del mal que van desde el "daño" causado por pedido expresode otras gentes, hasta por acciones indebidas de quien acude a su auxilio.Si diagnóstico y la curación son expresados de manera clara y autoritaria,pero el proceso de alivio debe empezar cuando el paciente anuncia susmales en voz alta.
Uno a uno desfilan los asistentes hasta que todos han expuesto susproblemas y escuchado al maestro, la actuación ha durado toda la noche.
5.-Conclusiones
Se ha intentado en numerosas ocasiones llevar al curandero a lacapital del departamento o de la república para que "atienda" casosurgentes o por comodidad del necesitado. El resultado generalmente hasido pobre, aunque se les ofrecieron (en los casos que yo conozco) todaslas facilidades posibles. Sacar al maestro de su escenario habitual fueatentar contra la magia de la curación. Sin el espacio sagrado en que habi-tualmente practica se pierde la eficacia, por más que la propia persona-lidad del curandero inspire respeto o temor. En otras ocasiones, especial-mente quienes estudian los efectos de los alucinógenos, buscaron de re-petir y analizar la experiencia de la sesión, con dosis medidas de SanPedro, en un grupo de estudio controlado. Se pensó que sería interesanteprescindir del curandero y probar en laboratorio las visiones provocadaspor la mescalina. El resultado fue interesante pero no agregó mucho a loprevisto por razones clínicas. Otras experiencias más complejas, como lasque se han llevado a cabo con ayahuasca, en referencia a la cura deadicciones a cocaína, están en proceso de estudio y son objeto de debate,pero escapan a los objetivos de este trabajo.
Como en tiempos pre-europeos, el maestro curandero ha recons-truido una "performance" para que su arte tenga los efectos deseados.Localizada su actuación en un espacio determinado, con ubicacionesprecisas para los actores y la audiencia, el San Pedro se convierte en eldetonante de las acciones programadas con un guión laxo, pero que fijalos límites de lo que sucederá en cada sesión.
Lo sorprendente es que ha podido hacerlo en medio de una persecu-ción que ha durado casi cinco siglos, siguiendo un modelo de compor-tamiento con pocas variaciones, en el que la figura del maestro se imponecomo director de escena inapelable. Su referente inmediato fue y siguen

Al I LIAR Y C.LIKAR: b.L ARTE DE LOS CURANDEROS ANDINOS.
siendo las imágenes que le proporciona la cultura mochica, que tiene unabuena cantidad de representaciones que se supone sean réplicas realistasde la actividad de curanderos precolombinos.
La curación de los males que se llevan al maestro no puede atribuirsea los elementos aislados que concurren en la sesión. Es la dinámica teatralcon todos sus componentes: tiempo específico, espacio sagrado, plantapsicotrópica, imagen paternal dominante, ritmo de la ceremonia, etc. Elgrupo refuerza los lazos de quienes acuden al maestro y por encima de susefectos reales, se construye una solidaridad que puede durar más allá deltiempo en que se prolonguen las consultas.
Que el final de la sesión coincida con el amanecer no es casual, elnuevo día renueva las fuerzas de seguir viviendo por encima de los malesde este mundo. Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y aunque la acu-sación constante de la iglesia católica fue su carácter demoníaco, y toda-vía lo es de parte de muchas denominaciones protestantes, el maestro espara los creyentes, quien domina la oscuridad.
"El demonio es un pobre animal", solía decir Santos Vera, el másfamoso de los curanderos norteños. Los maestros se adjudican el favor deldios cristiano, y su elección para ejercer su arte. Son ellos los dispensa-dores de este bien que les fue concedido, pero también existe el mal al quese combate con la hierba que Dios entregó a los hombres.
El triunfo desde las sombras sobre las sombras se logra en lasactuaciones de los viernes. Ni el sábado judío (o de algunas confesionesprotestantes), ni el domingo católico. Lejos de las religiones oficiales, SanPedro, como el que acompaña a Cristo, abre las puertas del espaciodivino.
Nota: Nuestro más caluroso agradecimiento a los maestros José Monja, OrlandoVera y Víctor Bravo por su infinita paciencia al permitir la observación de las ceremonias ylas entrevistas del autor y sus asistentes.
Luis MIHo
Bibliografía
ALVA, WALTER. Sipán. Descubrimiento e investigación. Lima- QuebernrPerú S. A. ^ "c*-ur
BURGER, RICHARD. La organización dual en el ceremonial andinotemprano. "«mu
SALAZAR LUCY - 1994. La organización dual en el ceremonial andinotemprano: Un repaso comparativo. EN: El mundo ceremonial andino.
MILLONES, Luis y Yoshío Onuki, compiladores, Págs 97- 116 J im -Editorial Horizonte. ' ^ima-
GARCILASO DE LA VEGA, INCA - 1991. Comentarios reales de losmeas. Lima: Fondo de Cultura Económica.
GILLIN, JOHN - 1947. Moche. A Penman Coastal CommunityWashington: Smithsonian Institution. y
MILLONES, LUIS. - Las confesiones de don Juan Vasquez. Lima: IFEA y
PETAZZONI RAFFAELE - 1929. La confessione dei peccatti. Parte IBologna: Zamchelli editore.
SHARON, DOUGLAS - 1980. México: Siglo Veintiuno Editores.
TOMOEDA HIROYASU - 2002. El curanderismo en el laberinto judicialrepublicano EN: Entre dios y el diablo. Magia y poder en la costanorte del Perú. Pp. 12 1-1 28. Lima: IFEA y PUC.