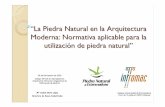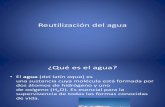3.1. EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA ...
Transcript of 3.1. EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA ...
3.1. EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA
THE VALUE OF THE REUSE IN THE DOMESTIC ARCHITECTURE OF EMERITA
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ1
Exemplum et Spolia La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas MYTRA 7, 2020: 263-273
RESUMEN El trabajo ofrece una perspectiva sobre el uso de la reutilización de espacios y materiales de construcción en la arquitectura doméstica de la Mérida tardoantigua (siglos V-VII d.C.). Utilizando como objeto de estudio la vivienda, la contribución prueba el impacto de la reutilización en la Antigüedad y busca definir sus características en relación con otras prácticas que evalúan e interpretan los nuevos edificios hechos con materiales reutilizados. En los modelos de los espacios residenciales de Emerita la adaptación a las estructuras precedentes y la escasez de viviendas construidas de nueva planta son analizadas como formas de habitar la nueva ciudad. PALABRAS CLAVE Viviendas, modelos, técnicas edilicias, materiales de construcción, Lusitania. SUMMARY The paper offers a range of view on the reuse of spaces and construction materials of domestic architecture on Mérida Late Antiquity (centuries V-VII a.C.). Using case studies from housing, the contribution test the impact of reuse on Antiquity and seek to define its characteristics in relation with other practices that evaluate and interpretive the new building made with reuse materials. In the model of domestic spaces of Emerita the adaptation to old remains and the lack of housing on new plan are analyse like ways to live the new city. KEY WORDS Housing, model, building techniques, construction materials, Lusitania.
1 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Email: [email protected]
HIPÓTESIS, PRINCIPALES INTERROGANTES Y OBJETIVOS La arquitectura doméstica urbana de Emerita constituye, hasta el momento, un importante problema
arqueológico. En el estado de la cuestión se advierte el desequilibrio latente entre el conocimiento de la Mérida romana y la Mérida tardoantigua, en el que los espacios residenciales no constituyen una excepción. En este sentido, como es sabido, el panorama editorial sobre la edilicia doméstica de Emerita dista mucho de ser satisfactorio. Así, a pesar de la existencia de trabajos meritorios que centran su atención en áreas específicas de la ciudad como Morerías (Alba Calzado 1997: 285-317; Alba Calzado 1998: 361-386; Alba Calzado 1999: 387-418; Alba Calzado 2007: 173-178; Perich y Gris 2015: 171-198) u otros espacios muy específicos (Alba y Mateos 2006: 364-372; Perich Roca 2014: 83-91; Sanabria et alii 2017: 213-230; Ayerbe y Peña 2018: 259-297), apenas se han escrito trabajos de síntesis (Alba Calzado 2005: 121-150; Alba Calzado 2011: 521-546) y no existen disertaciones monográficas. Por ello, la línea de investigación centrada en la arquitectura doméstica tardoantigua sigue estando abierta y aun por desarrollar en Mérida.
Una de las primeras cuestiones de interés general sería la localización de las áreas urbanas donde se
situaban las casas. Ligada a esta pregunta nos interesa conocer ¿cuántas viviendas se han registrado en la ciudad? y ¿qué características poseen estos inmuebles? En este sentido, los objetivos de este estudio se correlacionan con la búsqueda de respuesta a estas demandas iniciales.
EL PAISAJE DOMÉSTICO URBANO DE EMERITA (SIGLOS V D.C.-VII D.C.) En lo que respecta a la ubicación de las residencias, utilizaremos el trazado de la muralla romana,
todavía en vigor en este período, reforzada en algunos puntos durante el siglo V d.C., para contextualizar los testimonios al interior y al exterior de la cerca. No obstante, esta estrategia orgánica anticipa ya una primera consideración de calado. No existe una zonificación o barrio homogéneo donde se desarrolle el hábitat de manera regular. Es decir, no se mantiene una ordenación del espacio nítida en manzanas residenciales o espacios públicos, sino que, muy al contrario, las viviendas en este período proliferan en cualquier resquicio transformando y ocupando espacios que hasta este momento se erigían en escenario de ocio, representación y poder en el mundo romano.
En el interior de la ciudad se han documentado hasta la fecha un total de 94 testimonios arqueológicos
(86%) por apenas quince viviendas registradas extramuros (14%). A tenor de los resultados obtenidos en la documentación, podemos afirmar que, al menos, se conocen 109 viviendas para Emerita (Fig.1). Indefectiblemente, la calidad de los datos no es homogénea. La mayoría de los restos domésticos emeritenses de la etapa tardoantigua apenas se conocen con el suficiente nivel de detalle para enjuiciar los diseños de sus plantas o conocer las pautas generales sobre la construcción, transformación y abandono de sus fases de ocupación.
La economía de espacio agrava que este no sea el lugar para presentar un catálogo con un desarrollo
completo de los datos conocidos para cada una de las viviendas documentadas. No obstante, a fin de intentar responder a la cuestión sobre las formas de la arquitectura doméstica de Emerita trataremos de esbozar unas características generales, basadas en el común divisor de los restos documentados: adaptación a las estructuras precedentes, escasez de construcciones de nueva planta y una intensa reutilización de materiales.
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ
264
7
265
UNA ARQUITECTURA ADAPTADA Uno de los rasgos más definitorios de la vivienda tardoantigua emeritense es la adaptación de su
arquitectura a un espacio precedente (103 testimonios, 94,5% de la muestra). Esta circunstancia ahonda en el fenómeno de la reutilización, no solo de los materiales, como veremos más adelante, sino también, de los edificios. El reaprovechamiento de los espacios de la ciudad romana sigue mayoritariamente tres tendencias: arquitectura pública, viario y arquitectura privada.
En primer lugar, el paso de un complejo público romano a una vivienda tardoantigua no es directo.
Como sabemos gracias a algunos casos bien documentados en la ciudad, atraviesa como norma varias etapas que pueden ser independientes o simultáneas. Así, con anterioridad a la amortización del espacio suele producirse una primera fase de expolio del mobiliario centrado en el contenido de los recintos, no en su continente. En un segundo momento, el espacio se usa (o no) para otros fines, mientras se inicia la explotación de la construcción como cantera, procediendo al desmantelamiento de su arquitectura. En última instancia, se acometía el expolio arquitectónico, momento en el que se reutilizan los materiales en la construcción de la vivienda (Fig.2). En Emerita, ejemplos de este tipo de casas, se han registrado en el templo de culto imperial (Alba y Mateos 2006: 355-364); el área forense de la ciudad (Ayerbe Vélez 2009: 269) o en la porticus postscaenan del teatro (Ayerbe y Peña 2018: 287). Cabe advertir que no se trata de un fenómeno único y exclusivo de la ciudad de Emerita. Ejemplos de reutilización de arquitectura oficial reutilizada como espacios de vivienda podemos encontrarlos en el templo de culto a Isis en Baelo Claudia (Dardaine et alii 1987:76), o las termas menores de Italica (Hidalgo Prieto 2003: 94).
EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA7
Fig. 1. Mapa que muestra el paisaje doméstico de Emerita (Fuente: Autor).
La segunda tendencia es la invasión de los espacios viarios de la ciudad para la construc-ción de viviendas. Este fenómeno no resulta novedoso en la etapa tar doantigua, sino que se trata de un proceso que hunde sus raíces en la fase altoimperial (siglos I-II d.C.), por lo que se puede considerar una pauta que per-dura. No resulta claro el origen de esta prác-tica. El debate actual gira en torno a dos posi ciones: se corresponde con un movi-miento espontáneo y surge como respuesta individual a las necesidades de ampliación, o bien, por el contrario, pudo deberse a un pro-grama del poder público que autorizaba la ocupación de los pórticos previo pago de una licencia. Sea como fuere en origen, durante el período tardorromano (siglos III-IV d.C.) el fenómeno se intensificó en toda la trama ur-bana. En la etapa tardoantigua esta reutiliza-ción de los pórticos no suele implicar tanto la expansión de la superficie útil de una casa, sino más bien, la creación de una nueva uni-dad doméstica. De manera general, el espacio entre las columnas del pórtico se cierra con un aparejo de mampostería irregular, con el reaprovechamiento de material como detalla-remos más adelante. El suelo se realiza me-diante el aporte de echadizos de tierra batida (Fig.3). Asimismo, cabe señalar que se trata de un fenómeno muy bien atestiguado en otras ciudades. Baste citar como ejemplo la reutilización de las calles y pórticos como es-pacios de vivienda en la etapa tardoantigua en Italica (Hidalgo Prieto 2003: 122).
La tercera pauta detectada en la cons-
trucción de las viviendas tardoantiguas es la adaptación al espacio ocupado por la arqui-tectura privada precedente. En esta última tendencia, se han documentado dos modelos diferentes, con desigual impacto en el paisa-je doméstico. De una parte, el patrón más registrado se basa en la transformación estructural del espacio mediante la compar-timentación de ambientes de las grandes casas imperiales. De otra parte, la tendencia al uso de las viviendas romanas con apenas transformaciones puntuales constituye una documentación minoritaria.
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ
266
7
Fig. 2. Vista general de reutilización del templo de culto imperial en su transición a viviendas tardoantiguas (Fuente: Alba y Mateos 2006: fig. 345).
Fig. 3. Vista general de vivienda tardoantigua en un cruce viario (Fuente: Alba Calzado 2005, fig. 14).
267
El primer modelo se caracteriza por una reformulación arquitectónica en la que se produce una transición de una única vivienda unifamilar a varias viviendas en un mismo espacio mediante la compactación de ambientes. El caso mejor conocido es el de Morerías en la que la denominada Casa de los Mármoles pasó a albergar a al menos siete familias dando lugar a espacios comunes. El principal indicio de esta reutilización de ambientes es la presencia de hogares y la compartimentación de ambientes mediante la construcción de tabiques. En este sentido, en el primer tramo de la antigua vivienda romana se documentaron hasta cuatro hogares independientes, aprovechando el espacio del vestibulum, la taberna, el apodyterium y la culina (Fig. 4a). El cuerpo central ocupado por el peristilo presentó también signos de transformación que hacían este espacio menos diáfano. No obstante, la existencia del pozo con agua parece indicar que el lugar pudo ser usado como espacio colectivo. Otros tres hogares se registraron en la cabecera de la vivienda romana. Uno en el pequeño absidiolo del ambiente a fórceps y dos más en los espacios de almacenamiento.
El segundo sistema mantendría el diseño de la vivienda romana sin grandes transformaciones. No
existen muchos testimonios al respecto. Quizás, el más evidente es el de la denominada Casa de la Alcazaba. Atendiendo a los datos que provienen de la documentación del derrumbe del muro perimetral de la fachada sur sobre el decumano adyacente, se puede fechar con precisión el momento de abandono de la casa en el siglo V d.C. (Mateos Cruz 1995: 137). No obstante en el solar se documentaron restos arqueológicos pertenecientes a fases posteriores, que evidencian la reutilización del predio en etapas tardoantiguas. La última reforma de estructuras que reconocemos se refiere a un paramento que se adosa a la fachada oeste de la vivienda. Se trata de un muro de 10,5 m de longitud máxima, localizado en el tramo exterior. La fábrica presentó un aparejo mixto de sillería, mampostería y ladrillos que se alternaron sin ninguna regularidad. En cuanto a sus materiales constructivos se apreciaron dioritas, ladrillos así como fragmentos reutilizados de mortero hidráulico que apuntan a un intento por mantener este muro perimetral en época tardoantigua (Fig. 4b).
Finalmente, la otra arquitectura privada de la ciudad, áreas de cementerio localizadas extramuros, fue
igualmente reutilizada para viviendas, como atestigua el mausoleo del dintel de los ríos (Palma y Bejarano 1997: 45-52).
VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA
Otro aspecto esencial, ligado al primer rasgo, es la escasa representatividad de las viviendas construidas
de nueva planta (6 testimonios, 5,5%). Expondremos brevemente aquí dos casos, uno ubicado al interior de la muralla y otro ejemplo suburbano. Así, en el área de Morería, adosado a la cerca de la ciudad se construyó un inmueble de nueva planta. La vivienda poseía unas dimensiones totales de 135m2, distribuidos en tres estancias que se alcanzaban a través de un corredor central (Fig. 5a). Otra de las particularidades de la construcción fue que invadía parte de la vía (Alba Calzado 2011: 532).
La vivienda de nueva planta construida en el suburbio reúne una serie de características que la hacen
particularmente interesante. Cronológicamente, el registro arqueológico aportó una datación para su construcción a finales del siglo V d.C. e inicios del siglo VI d.C. El probable abandono habría tenido lugar a finales del siglo VII d.C., pues en el siglo VIII la zona fue utilizada como maqbara. La casa contó con una superficie útil próxima a los 450 m2 (Fig. 5b). Su diseño en planta recuerda, salvando las distancias cronológicas y conceptuales, la versión más canónica de las casas de tradición itálica de época republicana, pues su elemento organizador es un patio (58m2), pero además incorporó el corredor central. La excavación en extensión de este edificio permitió igualmente identificar otros rasgos como un estanque similar a los impluvios, una sala destacada que podría haber desempeñado el papel de los antiguos tablinos (26m2), otras estancias más pequeñas que no superan los 10 m2, que fueron interpretadas como posibles
EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA7
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ
268
7
Fig. 4a. Vista detalle de la antigua cocina de la vivienda romana transformada en una vivienda única con un hogar (Fuente: Autor). 4b. Vista general de la vivienda romana ocupada durante la etapa tardoantigua sin grandes transformaciones (Fuente: Autor).
269
dormitorios y una zona habilitada para el baño. Los materiales de construcción presentaron claros signos de ser reutilizados de las fábricas de las antiguas construcciones sobre las que asienta la casa tardoantigua (Sanabria et alii 2017: 215).
Esta vivienda resulta de gran interés para comprender la manera de habitar en la ciudad de Emerita. El
primer motivo que sorprende es el diseño en planta atendiendo a su cronología. En este sentido, cabe destacar que en un período en el que ya casi no se construyen viviendas con un espacio central abierto de peristilo, modelo en boga en todo el Mediterráneo entre los siglos I - V d.C., unos propietarios decidan la construcción de una casa en torno a un patio central con estanque. En mi opinión, la intencionalidad del diseño busca deliberadamente establecer un punto de unión con las élites que fundaron la ciudad. De esta forma, la arquitectura legitima a los propietarios como herederos de los primeros colonos itálicos que buscan diferenciarse del resto de habitantes, pues ante todo Augusta Emerita fue una ciudad de peristilos.
EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA7
Fig. 5a. Vivienda de nueva planta localizada intramuros (Fuente: Alba Calzado 2011, fig.8). 5b. Vista general de vivienda de nueva planta localizada extramuros con diseño de raíz clásica (Fuente: Sanabria et alii 2017: fig.1).
Otro elemento que no se debe pasar por alto es la construcción de un espacio para el baño. Este elemento, signo inequívoco de prestigio, estaba ya en declive en las casas de este período. Por lo que su construcción produce una marcada diferenciación con el resto del paisaje doméstico de Emerita. A pesar de ser un testimonio de gran valor, no cabe duda de que nos encontramos ante una construcción que representa a una minoría de la población.
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
Finalmente, el último rasgo que conviene destacar es la intensa reutilización de materiales de los
edificios romanos asimilados en las fábricas de las casas tardoantiguas en un ciclo productivo de tres fases: obtención de material, almacenamiento y/o traslado, reelaboración y puesta en obra (Esch 2011: 13-31). Todas las viviendas tardoantiguas, incluso aquellas que se erigen de nueva planta utilizan material reutilizado procedente de los spolia.
Como se ha comentado con anterioridad, una de las principales tendencias en materia edilicia fue la
compartimentación de espacios de las grandes domus romanas. El análisis de la técnica de estos muros ha revelado la aplicación de cuatro versiones de mampostería. La construcción más profusa es aquella que utiliza tierra como elemento único para la trabazón de los paramentos (89%). En algunas viviendas se ha documentado una mampostería ligada mediante morteros de cal en exclusividad (7%). Posiblemente se corresponden con paramentos completos que son asimilados íntegramente en la nueva casa. Las dos últimas versiones de la mampostería son técnicas muy minoritarias. Ambas se caracterizan por las uniones de varios elementos, en unos casos, morteros de tierra y cal (3%), en otros casos, la trabazón de materiales es con tierra y/o a seco (1%).
La amortización de los antiguos edificios romanos conllevó en numerosos casos la reutilización de los
materiales de sus fábricas. El examen del ciclo productivo puede ayudarnos a comprender la manera en que se produce la obtención del material y cuáles son los elementos que más se reutilizan. La individualización de una serie de parámetros posibilita descifrar el tránsito de la arquitectura doméstica romana a la arquitectura doméstica tardoantigua. En este sentido, se aprecian dos sistemas de gestión de las ruinas romanas. Por una parte, se documenta una industria organizada que selecciona los materiales, los almacena y se encarga de ofrecérselos a particulares interesados. Por otra, se detectan prácticas individuales de reaprovechamiento de materiales de construcción por parte de los propios vecinos. Esta última vía estaría ligada a estrategias de economía doméstica. Del análisis de los datos arqueológicos emergen diferentes aspectos relacionados con un nuevo uso de los materiales constructivos en la edilicia privada. La polivalencia de algunos de los materiales permite su uso en tipologías de elementos estructurales de muy diferente complejidad constructiva. En este sentido, los materiales más reutilizados son en orden decreciente el ladrillo y la teja (47%), el granito (37%), el mármol (13%), la pizarra (2%) y la diorita (1%).
CONSIDERACIONES FINALES La valorización de la reutilización en la arquitectura doméstica es vital para descodificar correctamente
las claves que marcaron la construcción de los edificios residenciales durante la etapa tardoantigua de Emerita. El análisis de materiales de época romana procedentes tanto de otras tipologías de edificios como de espacios domésticos de Augusta Emerita ayuda a comprender las características de la reutilización de estas construcciones. Esta investigación contribuye a explicar las transformaciones urbanas, sociales y políticas. A su vez, el estudio de las formas de construir, posibilita conocer las diversas formas de habitar, permitiendo establecer comparaciones en relación a las dinámicas de ocupación entre los diversos períodos históricos.
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ
270
7
271
En las últimas cuatro décadas, la línea de investigación arqueológica centrada en el análisis y discusión de la arquitectura doméstica de época romana se ha manifestado como uno de los campos más dinámicos en la historiografía europea. Es en este período en el que la hipótesis del fin de la casa romana como modelo es planteada. El trabajo de S. Ellis argumenta que ninguna vivienda de peristilo se volvió a construir después de mediados del siglo VI d.C., marcando este fenómeno el fin de una manera de habitar (Ellis 1988: 576). Todavía hoy, algunos autores ligados a una historiografía tradicionalista sostienen hipótesis catastrofistas como las invasiones bárbaras, terremotos o plagas como el motivo principal para explicar el colapso de esta forma de habitar romana (Ward-Perkins 2005). Sin embargo, el cambio del modo de vida romano a la nueva dinámica de ocupación durante la etapa tardoantigua debe verse más como un proceso complejo determinado por múltiples causas. Entre los principales factores de impacto destacan las transformaciones sociales y económicas operadas en una sociedad en la que los aportes de población emergen como un agente de cambio.
Así, en el plano de la sociedad, cabe apreciar el fortalecimiento de un marcado contraste entre los
grupos con unos estándares de vida más elevada y los grupos sociales más desfavorecidos. Este fenómeno se tradujo en el plano arquitectónico en una dualidad de modelos residenciales. Por una parte, la elite dirigente, masa social minoritaria, con elevados recursos económicos con formas arquitectónicas de raíz clásica. De otra, los grupos con un estándar de vida bajo-medio, gran mayoría social, con recursos económicos muy limitados que generan un hábitat sencillo con técnicas constructivas simples (Beltrán de Heredia y Macias 2018: 227). En el plano económico, el Mediterráneo tardoantiguo es fruto de un proceso a caballo entre la integración y la fragmentación. En este sentido cabe destacar los efectos iniciados con las reformas fiscales a partir de la dinastía de los Severos, la denominada crisis del siglo III o las reformas monetarias de Diocleciano y Constantino. Con posterioridad, el reparto en la gestión de la fiscalidad entre prefectos y oficiales se tradujo en una depauperación del patrimonio del Estado. A estos factores, cabría sumar la diferencia entre las modalidades productivas y las tipologías de contratos agrarios que repercutían en conflictos sociales entre los diversos grupos (Biundo 2018: 358-378).
El estudio de la arquitectura doméstica de Emerita se encuentra todavía en un estado embrionario. El
panorama editorial sobre esta temática está lejos de ser satisfactorio. Una de las principales problemáticas por la que atraviesan estos trabajos se debe a la dificultad para identificar los contextos, desde las estructuras a la cultura material. A tenor de la documentación disponible hasta la fecha ha sido posible efectuar una estimación cuantitativa del número de viviendas conocidas para este período, cifrado el total en 109 inmuebles. Una de las características que mejor definieron a las construcciones domésticas tardoantiguas fue la utilización en sus fábricas de materiales reutilizados, si bien este no es un fenómeno exclusivo de este período, este elemento puede servirnos como una suerte de fósil guía. Frecuentemente, este fenómeno de la reutilización está íntimamente ligado a la economía de esfuerzos. Así, los materiales utilizados ya no se acopian del entorno geológico sino que se utilizan las construcciones precedentes como canteras de material. Este fenómeno es de gran importancia ya que genera una arquitectura doméstica en transición.
El número de hogares documentados es uno de los indicadores de la situación de la vivienda en este
período. El registro arqueológico ha posibilitado la valoración de un incremento en la cantidad de este tipo de elementos. Este fenómeno alude a la dimensión de la población. Esta debió experimentar un crecimiento sensible debido a los aportes migratorios. En este sentido, apenas se han documentado viviendas domésticas de origen romano que no experimentasen una ocupación durante la fase tardoantigua. Además es justo resaltar que un sinnúmero de espacios que en la ciudad romana fueron de titularidad pública pasaron a ser ocupados en esta fase por diversas familias. Así, pues, estos hogares se examinaron mayoritariamente en viviendas adaptadas a los espacios precedentes, mientras que la construcción de viviendas de nueva planta resulta minoritaria, si bien los costes en la construcción de las
EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA7
mismas debieron resultar menores que durante el período romano debido, precisamente, a la intensidad del fenómeno de la reutilización de materiales procedentes de edificaciones romanas.
La demanda de edificios de residencia se correlaciona con el incremento de viviendas adaptadas a
cualquier tipo de espacio urbano. En este sentido, destaca la utilización de espacios de titularidad pública durante el período romano como los complejos forenses o edificios de ocio y representación o los pórticos del viario. Asimismo, la necesidad de espacios de habitación se constata con un fenómeno de compartimentación de espacios en edificios residenciales romanos. En este sentido, algunas de las casas de los grupos con un alto nivel de vida fueron ocupadas durante el período tardoantiguo por varias unidades domésticas, como evidencian los hogares. El registro arqueológico testimonió un uso sin solución de continuidad, sobre todo, al interior del lienzo de la muralla. No obstante, aunque de forma minoritaria también se documentaron viviendas de nueva planta en Emerita. Así, uno de los casos más relevantes para comprender la dinámica de ocupación durante los siglos VI y VII d.C. se registró en el espacio periurbano. El diseño de la vivienda partió de las premisas arquitectónicas de raíz clásica, con un esquema con un espacio que quería recordar al atrio más un corredor añadido y con estancias que emulan los antiguos ambientes de representación de las domus. Estos indicadores, vivienda de nueva planta, diseño de corte clásico, ambientes de baño subrayan la dignidad social de los propietarios del inmueble que, con toda probabilidad pertenecerían a la nueva elite social.
En síntesis, las casas formaban parte de un código de lenguaje simbólico que definía la esencia del
modo de vida de una sociedad, en la que la arquitectura expresa unos valores profundos, en la que, la reutilización de espacios y materiales permite la legitimación de los nuevos ciudadanos.
BIBLIOGRAFÍA
ALBA CALZADO, M. 1997: “Ocupación diacrónica del área arqueológica de Morería (Mérida)”, Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria 1: 285-317.
ALBA CALZADO, M. 1998: “Consideraciones arqueológicas en torno al s. V en Mérida: repercusiones en las viviendas y en la muralla”, Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria 2: 361-386.
ALBA CALZADO, M. 1999: “Sobre el ámbito doméstico en Mérida en época visigoda”, Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria 3: 387-418.
ALBA CALZADO, M. 2005: “La arquitectura privada urbana de Emerita durante la Antigüedad Tardía, un modelo para Hispania”, en VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona: 121-150.
ALBA CALZADO, M. 2007: “Diacronía de la vivienda señorial de Emerita (Lusitania, Hispania): desde las domus altoimperiales y tardoantiguas a las residencias palaciales omeyas (siglos I-IX)”, en Brogiolo, G.P. y Chavarría, A. (eds.), Archaelogia e socitetá tra tardoantico e alto medioevo. 12 seminario sul tardoa anticio e l’alto medioevo (Padova, 29 settembre-1 ottobre 2005) Documenti di Archeologia 44, Mantova: 163-192.
ALBA CALZADO, M. 2011: “Los espacios domésticos en la ciudad visigoda de Emerita”, en Álvarez, J.M. y Mateos, P. (eds.), 1910-2010. El yacimiento emeritense (Mérida, 10-13 de noviembre de 2010), Mérida: 521-546.
ALBA, M. y MATEOS, P. 2006: “Transformación y ocupación tardoantigua y altomedieval del llamado foro provincial”, en Mateos, P. (ed.), El foro provincial de Augusta Emerita: un Conjunto Monumental de Culto Imperial, Anejos de AEspA, XLII, Madrid: 355-380.
AYERBE VÉLEZ, R. 2009: “Solar de Travesía Parejos. Hernán Cortés”, en Ayerbe, R.; Barrientos, T. y F. Palma (eds.), El foro de Emerita Augusta. Génesis y evolución de sus recintos monumentales, Anejos de AEspA, LIII, Madrid: 249-294.
ÁLVARO CORRALES ÁLVAREZ
272
7
273
AYERBE, R. y PEÑA, A. 2018: “La porticus post scaenam del teatro romano de Augusta Emerita”, en Mateos, P. (ed.), La scaenae frons del teatro romano de Mérida, Anejos de AEspA LXXXVI, Madrid: 259-297.
BELTRÁN DE HEREDIA, J. y MACIAS, J.M. 2018: “Maneras de vivir, formas de construir: el hábitat en la Hispania visigoda”, en Baldini, I. y Sfameni, C. (eds.), Abitare nel Mediterraneo tardoantico. Atti del II Convegno Internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterráneo (CISEM), Bologna: 227-235.
BIUNDO, R. 2018: “L’economia del Mediterraneo tardoantico fra integrazione e frammentazione”, en Lo Cascio, E. (ed.), Storia romana. Antologia delle fonti, Milano: 258-278.
DARDAINE, S.; PELLETIER, A.; PAILLET, J.L.; LANCHA, J.; FINCKER, M y SILLIÈRES, P. 1987: “Belo: le temple d’Isis et le forum”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIII: 65-105.
ELLIS, S. 1988: “The end of the roman house”, American Journal of Archaeology, 92 (4): 565-576. ESCH, A. 2011: “On the reuse of Antiquity: the perspectives of the archaeologist and of the historian”, en
Brilliant, R. y Kinney, D. (eds.), Reuse value: spolia and appropriation in art and architecture, from Constantine to Sherrie Levine, London: 13-31.
HIDALGO PRIETO, R. 2003: “En torno a la imagen urbana de Italica”, Romvla 2: 89-126. MATEOS CRUZ, P. 1995: “Arqueología de la Tardoantigüedad en Mérida”, en Los últimos romanos en
Lusitania, Cuadernos Emeritenses 10, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida: 125-152. PALMA, F. y BEJARANO, A. 1997: “Excavación del mausoleo de la “Casa del Anfiteatro”, Mérida.
Excavaciones arqueológicas, Memoria 1: 45-52. PERICH ROCA, A. 2014: Arquitectura residencial urbana d’epoca tardoantiga a Hispania (s. IV-VIII DC).
Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili-Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. PERICH, A. y GRIS, F. 2015: “Las fases romana y visigoda de la ‘casa de los mármoles’ (Mérida, España).
Análisis arquitectónico y nuevas propuestas de restitución”, Oppidum, 11: 171-198. SANABRIA, D.; GIBELLO, V.M.; MENÉNDEZ, A. y SÁNCHEZ, F. 2017: “La domus suburbana del solar del antiguo
cuartel de Hernán Cortés (Mérida, Badajoz). Un ejemplo de arquitectura residencial en la Tardoantigüedad”, en Arqueologia da transição: entre o mundo romano e a Idade Média, Coimbra: 213-230.
WARD-PERKINS, B. 2005: The fall of Rome and the end of civilization, Oxford.
EL VALOR DE LA REUTILIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE EMERITA7